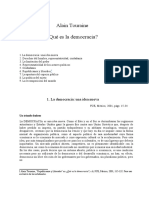Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Alain Touraine Que Es La Democracia
Alain Touraine Que Es La Democracia
Cargado por
Melvin Gerardo LópezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Alain Touraine Que Es La Democracia
Alain Touraine Que Es La Democracia
Cargado por
Melvin Gerardo LópezCopyright:
Formatos disponibles
Alain Touraine Qu es la democracia?
1. La democracia: una idea nueva 2. Derechos del hombre, representatividad, ciudadana 3. La limitacin del poder 4. Representatividad de los actores polticos 5. iudadana !. Republicanos " liberales 1 #. La apertura del espacio p$blico %. La poltica del su&eto '. La recomposicin del mundo
1. La democracia: una idea nueva
( ), *+,ico, 2--1, p./s. 15034 Un triunfo dudoso La D)*1 R2 32 es una idea nueva. omo el )ste " en el 4ur se derrumbaron los re/menes autoritarios " )stados 5nidos /an la /uerra 6ra contra una 5nin 4ovi+tica 7ue, despu+s de haber perdido su imperio, su partido todopoderoso " su adelanto tecnol/ico, termin por desaparecer, creemos 7ue la democracia ha venci " 7ue ho" en da se impune como la 6orma normal de or/ani8acin poltica, como el aspecto poltico de una modernidad cu"a 6orma econmica es la economa de mercado " cu"a e,presin cultural es la seculari8acin. 9ero esta idea, por m.s tran7uili8adora 7ue pueda ser para los occidentales, es de una li/ere8a 7ue debera in7uietarlos. 5n mercado poltico abierto, competitivo, no es plenamente identi6icable con la democracia, as como la economa de mercado no constitu"e por s misma una sociedad industrial. )n los dos casos, puede decirse 7ue un sistema abierto, poltico o econmico, es una condicin necesaria pero no su6iciente de la democracia o del desarrollo econmico: no ha", en e6ecto, democracia sin
1
2lain ;ouraine, <Republicanos " Liberales= en Qu es la democracia?, c.!, ( ), *+,ico, 2--1, 1150132. 9ara uso e,clusivo de los estudiantes.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
libre eleccin de los /obernantes por los /obernados, sin pluralismo poltico, pero no puede hablarse de democracia si los electores slo puede notar entre dos 6acciones de la oli/ar7ua, del e&+rcito o del aparato del )stado. Del mismo modo, la economa de mercado ase/ura la independencia de la economa con respecto a un )stado, una 3/lesia o una casta, pero hace 6alta un sistema &urdico, una administracin p$blica, la inte/racin de un territorio, empresarios " a/entes de redistribucin del producto nacional para 7ue deuda hablarse de sociedad industrial o de crecimiento end/eno >self-sustainning growth?. )n la actualidad muchos si/nos pueden llevarnos a pensar 7ue los re/menes llamados democr.ticos se debilitan tanto como los re/menes autoritarios, " est.n sometidos a e,i/encias del mercado mundial prote/ido " re/ulado por el podero de )stados 5nidos " por acuerdos entre los tres principales centros de poder econmico. )ste mercado mundial tolera la participacin de unos pases 7ue tienen /obiernos autoritarios 6uertes, de otros con re/menes autoritarios en descomposicin, de otros, a$n, con re/menes oli/.r7uicos ", por $ltimo, de al/unos cu"os re/menes pueden considerarse democr.ticos, es decir donde los /obernados eli/en libremente a los /obernantes 7ue los representan. )n retroceso de los )stados, democr.ticos o no, entra@a una disminucin de la participacin poltica " lo 7ue &ustamente se denomin una crisis de la representacin poltica. Los electores "a no se sienten representados, lo 7ue e,presan denunciando a una clase poltica 7ue "a no tendra otro ob&etivo 7ue su propio poder ", a veces, incluso el enri7uecimiento personal de sus miembros. La conciencia de ciudadana se debilita, "a sea por7ue muchos individuos se sienten m.s consumidores 7ue ciudadanos " m.s cosmopolitas 7ue nacionales, "a por7ue, al contrario, cierto n$mero de ellos se sienten mar/inados o e,cluidos de una sociedad en la cual no sienten 7ue participan, por ra8ones econmicas, polticas, +tnicas o culturales. La democracia as debilitada, puede ser destruida, "a sea desde arriba, por un poder autoritario, "a desde aba&o, por el caos, la violencia " la /uerra civil, "a desde s misma, por el control e&ercido sobre el poder por oli/ar7uas o partidos 7ue acumulan recursos econmicos o polticos para imponer sus decisiones a unos ciudadanos reducidos al papel de electores. )l si/lo AA ha estado tan 6uertemente marcado por re/menes totalitarios, 7ue la destruccin de +stos pudo aparecer a muchos como una prueba su6iciente del triun6o de la democracia. 9ero contentarse con de6iniciones meramente indirectas, ne/ativas de la democracia si/ni6ica restrin/ir el an.lisis de una manera inaceptable. ;anto en su libro m.s reciente como en el primero, Biovanni 4artori tiene ra8n al recha8ar absolutamente la separacin de dos 6ormas de democracia, poltica " social, 6ormal " real, bur/uesa " socialista, se/$n el vocabulario pre6erido por los idelo/os, " al recordar su unidad. ;iene, incluso, doblemente ra8n: en primer lu/ar, dado 7ue no podra emplearse el mismo t+rmino para desi/nar dos realidades di6erentes si no tuvieran importantes elementos comunes entre s ", en se/undo lu/ar, por7ue un discurso 7ue conduce a llamar democracia a un r+/imen autoritario " hasta totalitario se destru"e a s mismo. C4er. preciso 7ue nos contentemos con acompa@ar al p+ndulo en su movimiento de retorno a las libertades constitucionales, despu+s de haber buscado e,tender durante un lar/o si/lo 7ue comen8 en 1%1% en D(rancia, la libertad poltica ala vida econmica " socialE 5na actitud seme&ante no aportara nin/una respuesta a la pre/unta: Ccmo combinar, cmo asocial el /obierno por la le" con la representacin de los interesesE Fo hara sino subra"ar
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
la oposicin de esos dos ob&etivos " por lo tanto la imposibilidad de construir e incluso de de6inir la democracia. Genos a7u de vuelva en nuestro punto de partida. 2ceptemos con Forberto Hobbio, entonces, de6inir a la democracia por tres principios institucionales: en primer lu/ar como <un con&unto de re/las >primarias o 6undamentales? 7ue establecen 7ui+n est. autori8ado a tomar las decisiones mediante 7u+ procedimientos >Il futuro della democrzcia, 5): a continuacin, diciendo 7ue un r+/imen es tanto m.s democr.tico cuanto una ma"or cantidad de personas participa directa o indirectamente en la toma de decisiones: por $ltimo, subra"ando 7ue las elecciones a hacer deben ser reales. 2ceptemos tambi+n decir con +l 7ue la democracia descansa sobre la sustitucin de una concepcin or/.nica de la sociedad por una visin individualista cu"os elementos principales son la idea de contrato, el reempla8o del hombre poltico se/$n 2ristteles por el homo oeconomicus " por el utilitarismo " su b$s7ueda de la 6elicidad para el ma"or n$mero. 9ero despu+s de haber planteado estos principios <liberales=, Hobbio nos hace descubrir 7ue la realidad poltica es mu" di6erente del modelo 7ue acaba de proponerse: las /randes or/ani8aciones, partidos " sindicatos, tienen un peso creciente sobre la vida poltica, lo 7ue a menudo 7uita toda realidad al pueblo <supuestamente soberano=: los intereses particulares no desaparecen ante la voluntad /eneral " las oli/ar7uas se mantienen. 9or $ltimo, el 6uncionamiento democr.tico no penetra en la ma"or parte de los dominios de la vida social, " el secreto, contrario a la democracia, si/ue desempe@ando un papel importante: detr.s de las 6ormas de la democracia se constitu"e cuando un /obierno de los t+cnicos " los aparatos. 2 esas in7uietudes se a/re/a un interro/ante m.s 6undamental: si la democracia no es m.s 7ue un con&unto de re/las " procedimientos, Cpor 7u+ los ciudadanos habran de de6enderla activamenteE 4lo al/unos disputados se hacen matar por una le" electoral. )s preciso concluir 7ue la necesidad de buscar, detr.s de las re/las reprocedimiento 7ue son necesarias, e incluso indispensables para la e,istencia de la democracia, cmo se 6orma, se e,presa " se aplica una voluntad 7ue representa los intereses de la ma"ora al mismo tiempo 7ue la conciencia de todos de ser ciudadanos responsables desorden social. Las re/las de procedimiento no son m.s 7ue medios al servicio de 6ines nunca alcan8ados pero 7ue deben dar su sentido a las actividades polticas: impedir la arbitrariedad " el secreto, responder a las demandas de la ma"ora, /aranti8ar la participacin de la ma"or cantidad posible de personas en la vida p$blica. Go", cuado retroceden los re/menes autoritarios " han desaparecido las <democracias populares= 7ue no eran sino dictaduras e&ercidas por un partido $nico sobre un pueblo, "a no podemos contentarnos con /arantas constitucionales " &urdicas, en tanto la vida econmica " social permanecera dominada por oli/ar7uas cada ve8 m.s inalcan8ables. ;al es el ob&eto de esta re6le,in. Descon6iado con respecto a la democracia participativa, in7uieto ante todas las 6ormas de in6luencia de los poderes centrales sobre los individuos " la opinin p$blica, hostil a los llamados al pueblo, la nacin o la historia, 7ue siempre termina por dar al )stado una le/itimidad 7ue "a no proviene de una eleccin libre, se pre/unta acerca del contenido social " cultural de la democracia de ho" en da. 2 6ines del si/lo A3A, las democracias limitados 6ueron desbordadas, por un lado, por la aparicin de la democracia industrial " la 6ormacin de /obiernos socialdemcratas apo"ados por los sindicatos ", por el otro, por la 6ormacin de partidos revolucionarios ori/inados en el pensamiento de Lenn " de todos los 7ue daban prioridad a la cada de un anti/uo r+/imen
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
sobre la instauracin de la democracia. )sa +poca de los debates sobre la democracia <social= est. cerrada, pero en ausencia de todo contenido nuevo, la democracia se de/rada en libertad de consumo, en supermercado poltico. La opinin se content con esta concepcin empobrecida en el momento en 7ue se derrumbaban el r+/imen " el imperio sovi+ticos, pero no es posible abandonarse durante mucho tiempo alas 6acilidades de una de6inicin puramente ne/ativas de la democracia. ;anto en el interior de los pases <liberales= como en la totalidad del planeta, este debilitamiento de la idea democr.tica no puede desembocar m.s 7ue en la e,presin e,tra parlamentaria e incluso e,tra poltica de las demandas sociales, las reivindicaciones " las esperan8as. 9rivati8acin de los problemas sociales a7u, movili8acin <inte/rista= en atraparte: Cno se ve a las instituciones democr.ticas perder toda e6icacia " aparecer ora como un &ue/o m.s o menos ama@ado, ora como un instrumento de penetracin de intereses e,tran&erosE )n contra de esta p+rdida de sentido, es preciso recurrir a una concepcin 7ue de6ina la accin democr.tica por la liberacin de los individuos " los /rupos dominados por la l/ica de un poder, es decir sometidos al control e&ercido por los due@os " los /erentes de sistemas para los cuales a7uellos no son m.s 7ue recursos. )n contra de las monar7uas absolutistas, al/unos convocaron a los pueblos a la toma del poder: pero esta convocatoria revolucionaria condu&o a la creacin de nuevas oli/ar7uas o a despotismos populares. )n nuestro perodo dominado por todas las 6ormas de movili8acin de masas, polticas, culturales o econmicas, es necesario marchar en una direccin opuesta. 9or esa ra8n asistimos al retorno de la idea de derechos del hombre, m.s 6uerte 7ue nunca por7ue 6ue enarbolada por los resistentes, los disidentes " los espritus crticos 7ue lucharon en los momentos m.s ne/ros del si/lo contra los poderes totalitarios. De los obreros e intelectuales de BdansI a los ;ien 2n *en, de posmilitares americanos de los ivil Ri/hts a los estudiantes europeos de ma"or de 1'!%, de 7uienes combatieron el apartheid a 7uienes a$n luchan contra la dictadura en Hirmania, de la vicara de solidaridad chilena a los opositores serbios " los resistentes bosnios, de 4almanm Rushdie a los intelectuales ar/elinos amena8ados, el espritu democr.tico 6ue vivi6icado por todos a7uellos 7ue opusieron sus derecho 6undamental de vivir libres a poderes cada ve8 m.s absolutos. La democracia sera una palabra mu" pobre si no 6uera de6inida por los campos de batalla en los 7ue tantos hombres " mu&eres combatieron por ella. 4i necesitamos una de6inicin 6uerte de la democracia, es en parte por7ue ha" 7ue oponerla a a7uellos 7ue, en nombre de las luchas democr.ticas anti/uas, se constitu"eron " si/uen constitu"+ndose en los servidores del absolutismos " la intolerancia. Ja no 7ueremos una democracia de participacin: no podemos contentarnos con una democracia de liberacin: necesitamos una democracia de liberacin. 2ntes 7ue nada hace 6alta, por cierto, separar las concepciones 7ue los individuos se 6orman de la <buena sociedad= de la de6inicin de un sistema democr.tico. Ja no concebimos una democracia 7ue no sea pluralista ", en el sentido m.s amplio del t+rmino, laica. 4i una sociedad reconoce en sus instituciones una concepcin del bien, corre el ries/o de imponer creencias " valores a una poblacin diversi6icada. Del mismo modo 7ue la escuela p$blica separa lo 7ue compete a su ense@an8a de lo 7ue corresponde a la eleccin de las 6amilias " los individuos, un /obierno no puede imponer una concepcin
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
del bien " del mal " debe ase/urarse antes 7ue nada de 7ue cada uno pueda hacer valer sus demandas " sus opiniones, ser libre " estar prote/ido, de manera tal 7ue las decisiones tomadas por los representantes del pueblo ten/an en cuenta en la ma"or medida posible las opiniones e,presada " los intereses de6inidos. )n particular, la idea de una reli/in de )stado, si corresponde a la imposicin por parte del )stado de re/las de orden moral o intelectual, es incompatible con la democracia. La libertad de opinin, de reunin " de or/ani8acin es esencial a la democracia, por7ue no implica nin/$n &uicio del )stado acerca de las creencias morales o reli/iosas. Fo obstante, esta concepcin procesual de la libertad no basta para or/ani8ar la vida social. La le" va m.s le&os, permite o prohbe, " por consi/uiente impone una concepcin de la vida, de la propiedad, de la educacin. C abe ima/inarse un derecho social 7ue se redu&era a un cdi/o de procedimientosE 2s, pues, C mo responder a dos e,i/encias 7ue parecen opuestas: por un lado respetar lo m.s posible las libertades personales: por otro, or/ani8ar una sociedad 7ue sea considerada &usta por la ma"oraE )ste interro/ante atravesar. toda nuestra re6le,in hasta el 6inal, pero el socilo/o no puede esperar tanto tiempo antes representar una respuesta propiamente sociol/ica, es decir, 7ue e,plica las conductas de los actores mediante sus relaciones sociales. Lo 7ue vincula libertad ne/ativa " libertad positiva es la voluntad democr.tica de dar a 7uienes est.n sometidos " son dependientes la capacidad de obrar libremente, de discutir en i/ualdad de derechos " /arantas con a7uellos 7ue poseen los recursos econmico, polticos " culturales. )s por esa ra8n 7ue la ne/ociacin colectiva ", m.s ampliamente, la democracia industrial, 6ueron una de las /randes con7uistas de la democracia: la accin de los sindicaos permiti 7ue los asalariados ne/ociaran con sus empleadores en la situacin menos desi/ual posible. De la misma manera, la libertad de prensa no es slo la proteccin de una libertad individual: da tambi+n a los m.s d+biles la posibilidad de ser escuchados en tanto 7ue los poderosos pueden de6ender sus intereses en discrecin " el secreto, movili8ando redes de parentesco, de amistad, de intereses colectivos. )s entre la democracia procesal, 7ue carece de pasin, " la democracia participativa, 7ue carece de sabidura, donde se e,tiende la accin democr.tica cu"a meta principal es liberar a los individuos " a los /rupos de las coacciones 7ue pesan sobre ellos. Los 6undadores del espritu republicano 7ueran crear al hombre ciudadano " admiraban por encima de todo el sacri6icio del individuo al inter+s superior de la ciudad. )sas virtudes republicanas suscitan nuestra descon6ian8a m.s 7ue nuestra admiracin: "a no convocamos al )stado para 7ue nos arran7ue de las tradiciones " los privile/ios: es al )stado " a todas las 6ormas de poder a 7uienes tememos, en estas postrimeras de un si/lo 7ue estuvo m.s dominado por los totalitarismos " sus instrumentos de represin 7ue por los pro/resos de la produccin " el consumo en una parte del mundo. )l llamado a las masas e incluso al pueblo ha sido con demasiada constancia el len/ua&e de los d+spotas como para 7ue no nos horrorice. Fi si7uiera aceptamos "a las disciplinas impersonales 7ue nos haban sido impuestas en nombre de la t+cnica, la e6icacia " la se/uridad. La democracia slo es vi/orosa cuando est. contenida en un deseo de liberacin 7ue se da constantemente nuevas 6ronteras, a la ve8 m.s distantes " m.s cercanas, puesto 7ue se vuelve contra las 6ormas de autoridad " de represin 7ue tocan la e,periencia m.s personal.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
2s de6inido, el espritu democr.tico puede responder a las dos e,i/encias 7ue a primera vista parecan contradictorias: limitar el poder " responder a las demandas de la ma"ora. C9ero en 7u+ condiciones " en 7u+ medidaE )s a estos interro/antes los 7ue debemos responder. La libertad del sujeto ;odos estos temas se re$nen en un tema central, la libertad del su&eto. Llamo su&eto a la construccin del individuo >o del /rupo? como actor, por la asociacin de su libertad a6irmada " su e,periencia vivida, asumida " reinterpretada. )l su&eto es el es6uer8o de trans6ormacin de una situacin vivida en accin libre: introduce libertad en lo 7ue en principio se mani6estaba como unos determinantes sociales " una herencia cultural. C mo se e&erce esta accin de la libertadE C)s puro no compromiso, replie/ue en la conciencia de s, meditacin del serE Fo: lo propio de la sociedad moderna es 7ue esta a6irmacin de la libertad se e,presa antes 7ue nada por la resistencia a la dominacin creciente del poder social sobre la personalidad " la cultura. )l poder industrial impuso la normali8acin, la or/ani8acin llamada cient6ica del traba&o, la sumisin del obrero a cadencias de traba&o impuestas: lue/o, en la sociedad de consumo, el poder impuso el ma"or consumo posible si/nos reparticipacin: por su lado, el poder poltico movili8ador impuso unas mani6estaciones de pertenencia " lealtad. ontra todos esos poderes 7ue como "a lo anuncia ;oc7ueville, constri@en a los espritus a$n m.s 7ue a los cuerpos, 7ue imponen una ima/en de s " del mundo m.s 7ue el respeto a la le" " el ordenamiento, el su&eto resiste " se a6irma al mismo tiempo mediante su particularismo " su deseo de libertad, es decir de creacin de s mismo como actor, capa8 de trans6ormar su medio ambiente. La democracia no es $nicamente un con&unto de /arantas institucionales, una libertad ne/ativa. )s la lucha de unos su&etos, en su cultura " su libertad, contra la l/ica dominadora de los sistemas: es, se/$n la e,presin propuesta por Robert (raisse, la poltica del su&eto. )l /ran cambio es 7ue a comien8os de la +poca moderna, cuando la ma"ora de los seres humanos estaban con6inados en colectividades restrin/idas " sometidas al peso de los sistemas de reproduccin m.s 7ue a la in6luencia de las 6uer8as productivas, el su&eto se a6irm, identi6ic.ndose con la ra8n " el traba&o, mientras 7ue en las sociedades invadidas por las t+cnicas de produccin, de consumo " de comunicacin de masas, la libertad se separa de la ra8n instrumental, con el ries/o, a veces de volverse contra ella, para de6ender o recrear un espacio de invencin al mismo tiempo 7ue de memoria, para hacer aparecer un su&eto 7ue sea, a la ve8, ser " cambio, pertenencia " pro"ecto, cuerpo " espritu. 9ara la democracia, la /ran cuestin pasa a ser de6enderse " producir la diversidad en una cultura de masas. La cultura poltica 6rancesa ha levado lo m.s le&os posible la idea republicana, la identi6icacin de la libertad personal con el traba&o de la le", la asimilacin del hombre al ciudadano " de la nacin al contrato social. Ga lo/rado concebirse a s misma como el a/ente de valores universales, borrando casi completamente sus particularidades " hasta su memoria, creando una sociedad por la le" a partir de los principios del pensamiento " la accin racionales. De modo 7ue es mostrando la oposicin entre la cultura democr.tica, tal
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
como se la de6ine a7u, " la cultura republicana a la 6rancesa como se comprende me&or la trans6ormacin de la idea democr.tica. Ksta procura la unidad, la cultura democr.tica prote/e la diversidad, la primera identi6ica la libertad con la ciudadana: la se/unda opone los derechos del hombre a los deberes del ciudadano o a las demandas del consumidor. )l poder del pueblo no si/ni6ica, para los demcratas, 7ue el pueblo se siente en el trono del prncipe sino, como lo di&o laude Le6ort, 7ue "a no ha"a trono. )l poder del pueblo si/ni6ica la capacidad, para la ma"or cantidad posible de personas, de vivir libremente, es decir de construir su vida individual asociando lo 7ue se es " lo 7ue se 7uiere ser, oponiendo resistencia al poder a la ve8 en nombre de la libertad " de la 6idelidad a una herencia cultural. )l r+/imen democr.tico es la 6orma de vida poltica 7ue da la ma"or libertad al ma"or n$mero, 7ue prote/e " reconoce la ma"or diversidad posible. )n el momento en 7ue escribo, en 1''3, el ata7ue m.s violento contra la democracia es el e6ectuado por el r+/imen " los e&+rcitos serbios en nombre de la puri6icacin +tnica " la homo/enei8acin cultural de la nacin, " Hosnia, donde vivan desde hace si/los personas de a6iliaciones nacionales o reli/iosas di6erentes, es desmembrada: centenares de miles de individuos son e,pulsados de su territorio por las armas, la violacin, el sa7ueo, el hambre, a 6in de 7ue se constitu"an )stados +tnicamente homo/+neos. La me&or 6orma de de6inir a la democracia en cada +poca es mediante los ata7ues 7ue su6re. Go" en da, en )uropa, los demcratas se reconocen por el hecho de ser adversarios de la puri6icacin +tnica. 5n r+/imen democr.tico no habra podido proclamar un ob&etivo seme&ante: haca 6alta una dictadura antidemocr.tica para lan8arse a una poltica de esa naturale8a, e importa poco 7ue *ilosevic " los nacionalistas a$n m.s e,tremistas 7ue +l presenten una 6uerte ma"ora de la opinin servia. Lo 7ue ocurri en Hosnia demuestra 7ue la democracia no se de6ine por la participacin ni por el consenso sino por el respeto de las libertades " la diversidad. )s tambi+n por esta ra8n 7ue hemos recibido una victoria de la democracia el 6in del apartheid en 4ud.6rica. 4i ma@ana una eleccin directa con su6ra/io universal permite a la ma"ora ne/ra eliminar a la minora blanca, no invocaramos a la democracia para &usti6icar esa poltica de intolerancia: al contrario, nos parece 7ue el acuerdo de De LlerI " *andela, el reconocimiento de la diversidad de un pas en el 7ue viven ne/ros a6ricanos, a6riIaners, brit.nicos, indios " otros marca un /ran paso hacia delante. Fuestros )stados nacionales europeos, 7ue tan a menudo 6ueron /obernados por monar7uas, se convirtieron en democracias por7ue las m.s de las veces reconocieron Mde buen /rado o a la 6uer8a0 su diversidad social " cultural, en contra del territorialismo reli/ioso Mcuius regio, huius religio0 7ue se haba e,pandido durante los si/los AN3 " AN33. Los )stados, en los 7ue el poder central penetraba cada ve8 m.s en la vida cotidiana de los individuos " las colectividades, aprendieron a combinar centrali8acin " reconocimiento de las diversidades. )stados 5nidos, " m.s a$n, anad., se constru"eron como sociedades reconociendo el pluralismo de las culturas " lo combinaron con el respeto a las le"es, la independencia del )stado " el recurso a las ciencias " las t+cnicas. La democracia no e,iste al mar/en del reconocimiento de la diversidad de las creencias, los or/enes, las opiniones " los pro"ectos.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
2s pues, lo 7ue de6ine a la democracia no es slo un con&unto de /arantas institucionales o el reino de la ma"ora sino, ante todo, el respeto a los pro"ectos individuales " colectivos, 7ue combinan la a6irmacin de una libertad personal con el derecho a identi6icarse con una colectividad social, nacional o reli/iosa particular. La democracia no se basa $nicamente en le"es sino sobretodo en una cultura polaca. on 6recuencia, la cultura democr.tica 6ue de6inida por la i/ualdad. )s verdad, si se interpreta esta nocin como lo hi8o ;oc7ueville, pues la democracia supone la destruccin de un sistema &erar7ui8ado, de una visin holista de la sociedad " la sustitucin de homo hierarchicus por el homo aecqualis, para retomar las e,presiones de Louis Dumont. 9ero este individualismo, una ve8 obtenida la victoria, puede conduce a la sociedad de masas e incluso al totalitarismo autoritario, como "a lo haca notar )dmund HurIe durante la Revolucin (rancesa. La i/ualdad, para ser democr.tica, debe si/ni6icar el derecho de cada uno a esco/er " /obernar su propia e,istencia, el derecho a la individuacin contra todas las presiones 7ue se e&ercen en 6avor de la <morali8acin= " la normali8acin. )s sobre todo en este sentido 7ue los de6ensores de la libertad ne/ativa tienen ra8n contra los de6ensores de la libertad positiva. 4u posicin puede ser insatis6actoria, pero su principio es &usto, as como el de la libertad positiva, por m.s atractivo 7ue sea, est. car/ado de peli/ros. onclusin 7ue lleva a su punto e,tremo la oposicin entre la libertad de los anti/uos " la de los modernos " nos obli/a a distanciarnos de las im./enes m.s heroicas de la tradicin democr.tica, las de las revoluciones populares 7ue movili8an a las naciones contra sus enemi/os interiores " e,teriores. Las revoluciones 7uisieron a menudo salvar a la democracia de sus enemi/os, pero dieron a lu8 re/menes antirrevolucionarios al concentrar el poder, al convocar a la unidad nacional " la unanimidad del compromiso, al denunciar a adversarios con los cuales se &u8/aba imposible la cohabitacin pues se los consideraba como traidores m.s 7ue como portadores de intereses o ideas di6erentes. La libertad, la memoria y la razn. 2mena8ada por un poder popular 7ue se sirve del racionalismo para imponer la destruccin todas las pertenencias sociales " culturales " para suprimir as todo contrapeso a su propio poder, de/radada por la reduccin del sistema poltico a un mercado poltico, la democracia es atacada desde un tercer lado por un culturalismo 7ue impulsa el respeto a las minoras hasta la supresin de la idea misma de ma"ora " a una reduccin e,trema del dominio de la le". )l peli/ro reside a7u en 6avorecer, en nombre del respeto por las di6erencias, la 6ormacin de poderes comunitarios 7ue imponen, en el interior de un medio particular, una autoridad antidemocr.tica. La sociedad poltica "a no sera entonces m.s 7ue un mercado de transacciones va/amente re/lamentadas entre comunidades encerradas en la obsesin de su identidad " su homo/eneidad. ontra ese encierro comunitario, 7ue amena8a directamente a la democracia, la $nica de6ensa es la accin racional, es decir, simult.neamente el llamado al ra8onamiento cient6ico, el recurso al &uicio crtico " a la aceptacin de re/las universalistas 7ue prote&an la libertad de los individuos. Lo 7ue coincide con la m.s anti/ua tradicin democr.tica: el llamamiento, a la ve8, al conocimiento " a la liberad contra todos los poderes. Llamamiento tanto m.s necesario por el hecho de 7ue los )stados autoritarios tienden cada
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
'
ve8 m.s a atribuirse una le/itimidad comunitaria " "a no <pro/resista=, como lo hacan los re/menes comunistas " sus aliados. )stos tres combates de6inen la cultura poltica sobre la cual descansa la democracia: no se reduce al poder de la ra8n ni a la libertad de los /rupos de inter+s ni al nacionalismo comunitario: combina elementos 7ue tienden constantemente a separarse " 7ue, cuando est.n as aislados, se de/radan en principios de /obierno autoritario. La nacin, 7ue 6ue liberadora, se de/rada en comunidades cerradas " a/resivas: la ra8n, 7ue atac las desi/ualdades transmitidas, se de/rada en <socialismo cient6ico=: el individualismo, asociado a la libertad, puede reducir al ciudadano a no ser m.s 7ue un consumidor poltico. 9or7ue la modernidad descansa sobre la di6cil /estin de las relaciones de la ra8n " el su&eto, de la racionali8acin " la sub&etivacin, por7ue el su&eto mismo es un es6uer8o por asociar la ra8n instrumental con la identidad personal " colectiva, la democracia se siente de la me&or manera mediante la voluntad de combinar el pensamiento racional, la libertad personal " la identidad cultural. 5n individuo es un su&eto si asocia en sus conductas el deseo de libertad, la pertenencia a una cultura " el llamado a la ra8n, por lo tanto un principio de individualidad, un principio de particularismo " un principio universalista. De la misma manera " por los mismos motivos, una sociedad democr.tica combina al libertad de los individuos " el respeto a las di6erencias con la or/ani8acin racional de la vida colectiva por las t+cnicas " las le"es de la administracin p$blica " privada. )l individualismo no es un principio su6iciente de construccin de la democracia. )l individuo /uiado por sus intereses, la satis6accin de sus necesidades o incluso el recha8o a los modelos centrales de conducta, no es siempre portador de una cultura democr.tica, aun cuando le sea m.s 6.cil prosperar en una sociedad democr.tica 7ue en otra, pues la democracia no se reduce a un mercado poltico abierto. Ouienes se /uan por sus intereses no siempre de6ienden a la sociedad democr.tica en la 7ue vive: a menudo pre6ieren salvar sus bienes mediante la huida o simplemente por la b$s7ueda de las estrate/ias m.s e6icaces " sin tomar en consideracin la de6ensa de principios e instituciones. La cultura democr.tica slo puede nacer si la sociedad poltica es concebida como una construccin institucional cu"a meta principal es combinar la libertad de los individuos " las colectividades con la unidad de la actividad econmica " las normas &urdicas. Fin/$n debate divide m.s pro6undamente al mundo actual 7ue el 7ue opone a los partidarios del multiculturalismo " los de6ensores del universalismo inte/rador, lo 7ue a menudo se denomina la concepcin republicana o &acobina: pero la cultura democr.tica no puede ser identi6icada ni con uno ni con el otro. Recha8a con la misma 6uer8a la obsesin de la identidad 7ue encierra a cada uno en una comunidad " reduce la vida social a un espacio de tolerancia, lo 7ue de hecho de&a el campo libre a la se/re/acin, al sectarismo " las /uerras santas, " el espritu &acobino 7ue, en nombre de su universalismo, condena " recha8a la diversidad de las creencias, las pertenencias " las memorias privadas. La cultura democr.tica se de6ine como un es6uer8o de combinacin de la unidad " la diversidad, de la libertad " la inte/racin. )s por eso 7ue a7u la de6ini desde le principio como la asociacin de re/las institucionales comunes " la diversidad de los intereses " las culturas. )s preciso de&ar de oponer retricamente el poder de la ma"ora a los derechos de las
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
1-
minoras. Fo e,iste democracia si una " otras no son respetadas. La democracia es el r+/imen en el 7ue la ma"ora reconoce los derechos de las minoras dado 7ue acepta 7ue la ma"ora de ho" puede convertirse en minora ma@ana " se somete a una le" 7ue representar. intereses di6erentes a los su"os pero no le ne/ar. el e&ercicio de sus derechos 6undamentales. )l espritu democr.tico se basa en esta conciencia de la interdependencia de la unidad " la diversidad " se nutre de un debate permanente sobre la 6rontera, constantemente mvil, 7ue separa a una de otra, " sobre los me&ores medios de re6or8ar su asociacin. La democracia no reduce al ser humano a ser $nicamente un ciudadano: lo reconoce como un individuo libre pero perteneciente tambi+n a colectividades econmicas o culturales. Desarrollo y democracia. )sta a6irmacin debe asumir 6ormas di6erentes en los pases en desarrollo end/eno " en a7uellos 7ue no conocen este crecimiento autoalimentado. La autonoma de los individuos, de los /rupos o de las minoras con respecto a las coacciones del sistema econmico " administrativo es m.s 6.cil de obtener en los pases m.s <desarrollados=. 2l contrario, en las sociedades dependientes, cu"a moderni8acin no puede provenir m.s 7ue de una intervencin e,terior a los actores sociales, del estado nacional o de otra 6uente, los derechos 7ue se reivindican son m.s comunitarios 7ue individuales " oponen resistencia a una poltica de moderni8acin impuesta en ve8 de de6ender las libertades personales. CGace 6alta decir 7ue esta tensin no tiene sino e6ectos antidemocr.ticos " 7ue, por lo tanto, la democracia no tiene lu/ar enana sociedad dividida entre la intervencin autoritaria del )stado " de las de6ensas comunitarias, " en la 7ue el primero amena8a constantemente con asumir el len/ua&e de la comunidad " convertirse de ese modo en totalitarioE 5na respuesta a6irmativa conducira a una conclusin brutal: la democracia slo puede e,istir en los pases m.s ricos, los 7ue dominan el planeta " los mercados mundiales. 5na a6irmacin seme&ante, a menudo presentada en 6ormas tanto eruditas como vul/ares, est. en contradiccin abierta con el an.lisis 7ue acabo de proponer. Ge de6endido la idea de 7ue la democracia es la b$s7ueda de combinaciones entre la libertad privada " la inte/racin social o entre el su&eto " la ra8n, en el caso de las sociedades modernas: se trata de al/o mu" distinto de concebirla como un atributo de la moderni8acin econmica, por lo tanto de una etapa de la historia concebida como una marcha hacia la racionalidad instrumental. )n la primer perspectiva, la democracia es una eleccin, " puede concebirse M" se reali8a con 6recuencia0 una eleccin opuesta, antidemocr.tica: en la se/unda, la democracia aparece naturalmente en cierta etapa del desarrollo, " la economa de mercado, la democracia poltica " la seculari8acin son las tres caras de un mismo proceso /eneral de moderni8acin. 2 esta teora de la moderni8acin es preciso responderle, en primer lu/ar, 7ue la democracia est. tan amena8ada en los pases <desarrollados= como en los otros, "a sea por dictaduras totalitarias, "a por un laisser-faire 7ue 6avorece el aumento de las desi/ualdades " la concentracin del poder en manos de /rupos restrin/idos: pero tambi+n " sobre todo, 7ue puede descubrirse la presencia de la accin democrati8ante, como la de sus adversarios, tanto en las sociedades de moderni8acin e,/ena como en a7uellas cu"o desarrollo es end/eno.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
11
)l llamado a la comunidad destru"e a la democracia cada ve8 7ue en nombre de una cultura re6uer8a un poder poltico, cada ve8, por lo tanto, 7ue destru"e la autonoma del sistema poltico e impone una relacin directa entre un poder " una cultura, en particular entre un )stado " una reli/in. *uchos pases del ;ercer *undo, en especial 2r/elia despu+s del /olpe de estado militar, no parecen tener otra eleccin real 7ue la 7ue ha" entre una dictadura nacionalista " una dictadura comunitarista. )n ese caso, el pensamiento democr.tico debe combatir i/ualmente las dos soluciones autoritarias, de6ender a a7uellos, en particular a los intelectuales, 7ue son vctimas tanto del inte/rismo como del militarismo, " a"udar a las 6uer8as sociales 7ue recha8an a uno " a otro. 2l contrario, la de6ensa de una comunidad contra un poder autoritario puede ser un a/ente de democrati8acin si se combina con la obra de moderni8acin en ve8 considerar +sta como una amena8a para ella. )ste ra8onamiento puede aplicarse de i/ual modo a los pases de moderni8acin end/ena 7ue conocieron bien, " a$n conocen, los llamados a la racionali8acin 7ue eliminan o reprimen al <hombre interiore= e imponen la visin utilitarista 7ue Fiet8sche denunciaba. La $nica di6erencia consiste en 7ue, en un caso, es la comunidad la 7ue corre el ries/o de recha8ar la racionali8acin, mientras 7ue en el se/undo es la racionali8acin la 7ue amena8a destruir la libertad del actor. on se/uridad, es inaceptable llamar democr.ticos a los re/menes autoritarios por el hecho de haber recibido la herencia de movimientos de liberacin nacional: tan inaceptable como llamar demcrata a 4talin por7ue haba sido un revolucionario, o a Gitler por haberse impuesto en una eleccin. 9ero nada autori8a a decir 7ue la pobre8a, la dependencia o las luchas internas hacen imposible la democracia en los pases subdesarrollados. )n todos los pases, en todos los niveles de ri7ue8a, la democracia, de6inida como la creacin de un sistema poltico respetuoso de las libertades 6undamentales, es puesta en peli/ro, de manera se/uramente mu" di6erente en las distintas partes del mundo. 9ero Cno es en el cora8n de )uropa, en la e, Ju/oslavia 7ue no es tan rica como los 9ases Ha&os o anad. pero 7ue lo es mucho m.s 7ue 2r/elia o Buatemala, donde contemplamos el triun6o de los re/menes nacionalistas violentamente antidemocr.ticos " 7ue comenten crmenes masivos contra los derechos humanos m.s 6undamentalesE Fo ha" m.s evolucin <normal= hacia la democracia en los pases moderni8ados 7ue destino autoritario para los pases en desarrollo e,/eno. La historia lo demostr ampliamente. 9ero en los pases moderni8ados, la accin democr.tica positiva tiende a limitar el poder del )stado sobre los individuos, mientras 7ue en las sociedades dependientes es la a6irmacin de6ensiva de la comunidad la 7ue inicia el traba&o de reapropiacin colectiva de los instrumentos de la moderni8acin. De un lado, las libertades individuales son portadoras de la democracia pero tambi+n pueden hacerla prisionera de intereses privados: del otro, la de6ensa comunitaria apela a la democracia pero tambi+n puede destruirla en nombre de la homo/eneidad nacional, +tnica o reli/iosa. )stas dos vertientes de la realidad histrica corresponden a las dos caras del su&eto, 7ue es libertad personal pero tambi+n pertenencia a una sociedad " una cultura, 7ue es pro"ecto pero tambi+n memoria, a la ve8 liberacin " compromiso. )l espritu democr.tico puede atribuirse tareas positivas de or/ani8acin de la vida social en los pases de desarrollo end/eno: en los otros, al contrario, su accin es sobre todo
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
12
ne/ativa, crtica: convoca a la liberacin de la dependencia, a la destruccin del poder oli/.r7uico, a la independencia de la &usticia o a la or/ani8acin de elecciones libres. Lo di6cil es el pasa&e de la liberacin a la or/ani8acin de las libertades, " a menudo se interrumpe. uanto m.s dependiente es una sociedad, m.s implcita su liberacin una movili8acin /uerrera " ma"or es el ries/o de un desenlace autoritario de la lucha de liberacin. 2cabamos de vivir un lar/o medio si/lo masivamente dominado por re/menes autoritarios salidos de movimientos de liberacin nacional o social: "a no sentimos la tentacin de llamar democr.ticos a esos re/menes: pero tampoco podemos olvidar las esperan8as de liberacin sobre las cuales se montaron para tomar el poder. C)s debido a 7ue el (rente de Liberacin Facional de 2r/elia >(LF? se trans6orm en dictadura militar 7ue "a no es preciso reconocer 7ue anim un movimiento de liberacin nacionalE C)s debido a 7ue las dictaduras comunistas se presentaron como la van/uardia del proletariado 7ue el movimiento obrero no 6ue animado por reivindicaciones democr.ticasE )l mundo <en desarrollo= no puede escapar a este <salto mortal= histrico 7ue es la inversin de una accin diri/ida contra enemi/os u obst.culos e,teriores a la creacin de instituciones " costumbres democr.ticas. )ntre la liberacin " las libertades merodea el monstruo totalitario ", contra +l, solo es e6ica8 la constitucin de actores sociales capaces de encabe8ar una accin econmica racional al mismo tiempo 7ue de mane&ar sus relaciones de poder. 4lo unos movimientos sociales 6uertes " autnomos, 7ue arrastren tanto a los diri/entes como a los diri/idos, pueden oponer resistencia al dominio del )stado autoritario moderni8ador " nacionalista a la ve8, dado 7ue constitu"en una sociedad civil capa8 de ne/ociar con a7u+l, dando as una autonoma real a la sociedad poltica. La necesidad de no oponer los pases desarrollados, terreno de eleccin de la democracia, a los subdesarrollados, condenados a re/menes autoritarios, se impone m.s a$n si se reconoce lo 7ue ha" de arti6icial en esta separacin de los dos mundos 7ue ho" en da se mencionan las m.s de las veces como Forte " 4ur. Fo vivimos en un planea dividido en dos, sino en una sociedad mundial duali8ada. )l Forte 9enetra al 4ur como el 4ur est. presente en el Forte. Ga" barrios americanos, in/leses o 6ranceses en el 4ur, as como ha" barrios latinoamericanos, a6ricanos, .rabes, asi.ticos en las ciudades " centros industriales del Forte. One world no es slo un llamado a la solidaridad: es en primer lu/ar un &uicio de hecho. 9or consi/uiente, no puede haber democracia en el mundo si slo puede vivir en al/unos pases, en al/unos tipos de sociedad. La realidad histrica es 7ue los pases dominantes han desarrollado la democracia liberal pero tambi+n impuesto su dominacin imperialista o colonialista al mundo " destruido el medio ambiente en un nivel planetario. 9aralelamente, en los pases dominados, se 6ormaron movimientos de liberacin nacional " social 7ue eran llamamientos a la democracia, pero al miso tiempo aparecieron poderes neocomunitarios 7ue movili8an una identidad +tnica, nacional o reli/iosa al servicio de su dictadura o de los despotismos moderni8adores. )l su&eto, del 7ue la democracia es la condicin poltica de e,istencia, es a la ve8 libertad " tradicin. )n las sociedades dependientes, corre el ries/o de ser aplastado por la tradicin: en las sociedades moderni8adas, de disolverse en una libertad reducida a la del consumidor en el mercado. ontra el predominio de la comunicacin es indispensable el apo"o de la ra8n " a moderni8acin t+cnica 7ue entra@a la di6erenciacin 6undacional de los subsistemas poltico, econmico, reli/ioso, 6amiliar, etc. 9ero de la misma manera, contra la seduccin del mercado no ha" resistencia posible sin apo"arse en una pertenencia social
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
13
" cultural. )n los dos casos, el e&e central de la democracia es la idea de soberana popular, la a6irmacin de 7ue el orden poltico es producido por la accin humana. La democracia recibe amena8as desde todos los lados, pero ha abierto rutas en muchas partes del mundo, en la 3n/laterra del si/lo AN33 como en los )stados 5nidos " la (rancia de 6ines del si/lo AN333, en los pases de 2m+rica Latina trans6ormados por re/menes nacional populares como en los pases poscomunistas de la actualidad. )n todas partes, el espritu democr.tico est. en accin: en todas partes, tambi+n, puede de/radarse o desaparecer. La limitacin de lo poltico. )l pensamiento moderno consider durante mucho tiempo el inter+s de la sociedad como el principio del Hien: se reconoca como bien lo 7ue era $til a la sociedad, malo lo 7ue le resultaba nocivo. De modo 7ue los derechos del Gombre se con6undan con los deberes del iudadano. )sta con6ian8a racionalista <pro/resista= en la correspondencia de los intereses personales " el inter+s colectivo "a no es aceptable ho". )s m+rito de los partidarios de la libertad ne/ativa haber reempla8ado esta con6ian8a tan peli/rosa por una descon6ian8a prudente " la demanda de participacin por la b$s7ueda de /arantas m.s 7ue de medios de participacin. 9ero esta poltica de6ensiva debe compelerse como un principio m.s positivo. La democracia es el reconocimiento del derecho de los individuos " las colectividades a ser los actores de su historia " no solamente a ser liberados de sus cadenas. La democracia no est. al servicio de la sociedad ni de los individuos, sino de los seres humanos como 4u&etos, es decir creadores de s miso, de su vida individual " de su vida colectiva. La teora de la democracia no es m.s 7ue la teora de las condiciones polticas de e,istencia de un 4u&eto 7ue nunca puede ser de6inido por una relacin directa de s mismo consi/o mismo 7ue es ilusoria. La or/ani8acin social penetra al "o tan completamente 7ue la b$s7ueda de la conciencia de s " la e,periencia puramente personal de la libertad no son m.s 7ue ilusiones. Kstas son m.s 6recuentes en 7uienes est.n situados tan arriba o tan aba&o en las escalas sociales 7ue pueden creer 7ue no est.n colocados all " 7ue pertenecen a un universo social, puramente individual o de6inido, al contrario, por una condicin humana permanente " /eneral. )l pensamiento no puede sino circular sin descanso entre estas dos a6irmaciones inseparables: la democracia reposa sobre el reconocimiento de la libertad individual " colectiva por las instituciones sociales, " la libertad individual " colectiva no puede e,istir sin la libre eleccin de los /obernantes por los /obernados " sin la capacidad de la ma"or cantidad de participar en la creacin " la trans6ormacin de las instituciones sociales. ;odos a7uellos 7ue pensaron 7ue la libertad verdadera resida en la identi6icacin del individuo con un pueblo, un poder o un dios o, al contrario, 7ue el individuo " la sociedad se hacan libres &untos al someterse a la ra8n, abrieron el camino a los re/menes autoritarios. )n la actualidad, el pensamiento democr.tico slo puede sobrevivir a partir del recha8o de esas propuestas unitarias. 4i el hombre no es m.s 7ue un ciudadano o si el ciudadano es el a/ente de un principio universal, "a no ha" lu/ar para la libertad " +sta est.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
14
destruda en nombre de la ra8n o la historia. )s por7ue se resistieron a esas ilusiones peli/rosas 7ue los partidarios de la libertad ne/ativa " la sociedad abierta, los liberales, en una palabra, de6endieron me&or a la democracia 7ue a7uellos 7ue llaman a la 6usin del individuo " la sociedad en una democracia popular cu"o nombre, en lo sucesivo, la Gistoria ha hecho impronunciable.
2. Derechos del hombre, representatividad, ciudadana
( ), *+,ico, 2--1, p./s. 35055.
El recurso democrtico )s preciso distin/uir dos aspectos de la modernidad poltica. 9or un lado, el )stado de derecho, 7ue limita el poder arbitrario del )stado pero sobre todo a"uda a +ste a constituirse " a enmarcar la vida social al proclamar la unidad " la coherencia del sistema &urdico: este )stado de derecho no est. necesariamente asociado a la democracia: puede combatirla tanto como 6avorecerla. 9or el otro, la idea de soberana popular 7ue prepara m.s directamente el ascenso de la democracia, "a 7ue es casi inevitable pasar de la voluntad /eneral a la voluntad de la ma"ora " la unanimidad es r.pidamente reempla8ada por el debate, el con6licto " la or/ani8acin de una ma"ora " una minora. 9or un lado, entonces, el )stado de derecho conduce hacia todas las 6ormas de separacin del orden poltico o &urdico " la vida social, mientras 7ue la idea de soberana popular prepara la subordinacin de la vida poltica a las relaciones entre los actores sociales. 9ero Ccon 7u+ condicin conduce a la democracia la idea de soberana popularE on la condicin de 7ue sea triun6ante, de 7ue se manten/a como un principio de oposicin al poder establecido, cual7uiera +ste sea. 9repara la democracia si, en ve8 de dar una le/itimidad sin lmite a un poder popular, introduce en la vida poltica el principio moral del recurso 7ue, para de6ender sus intereses " para alimentar sus esperan8as, necesitan 7uienes no e&ercen el poder en la vida social. arente de esta presin social " moral, la democracia se trans6orma r.pidamente en oli/ar7ua, por la asociacin del poder poltico " todas las otras 6ormas de dominacin social. La democracia no nace del estado de derecho sino del llamado a unos principios +ticos Mlibertad, &usticiaM en nombre de la ma"ora sin poder " contra los intereses dominantes. *ientras un /rupo dominante procura ocultar las relaciones sociales detr.s de las cate/oras instrumentales, como lo di&o *ar,, hablando de intereses " mercancas, aislando cate/oras puramente econmicas, re6iri+ndose a elecciones racionales, los /rupos dominados, al contrario, rempla8an la de6inicin econmica de su propia situacin, 7ue implica su subordinacin, por una de6inicin +tica: hablan en nombre de la &usticia, la libertad, la i/ualdad o la solidaridad. La vid apoltica est. hecha de esta oposicin entre unas decisiones polticas " &urdicas 7ue 6avorecen a los /rupos dominantes " el llamado a una moral social 7ue de6iende los intereses de los dominados o de las
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
15
minoras 7ue es escuchado por7ue contribu"en tambi+n a la inte/racin social. La democracia, por lo tanto no se reduce &am.s a uso procedimientos " ni si 7uiera a unas instituciones: es la 6uer8a social " poltica 7ue se empe@a en trans6ormar el estado de derecho en un sentido 7ue corresponda a los interese de los dominados, mientras 7ue el 6ormalismo &urdico " poltico lo utili8a en un sentido opuesto, oli/.r7uico, cerrando el paso del poder poltico a las demandas sociales 7ue ponen en peli/ro el poder de los /rupos diri/entes. Lo 7ue, aun ho" en da, opone un pensamiento autoritario a un pensamiento democr.tico es 7ue el primero insiste sobre la 6ormalidad de las re/las &urdicas, en tanto el otro procura descubrir, detr.s de la 6ormalidad del derecho " el len/ua&e del poder, elecciones " con6lictos sociales. *.s pro6undamente a$n, la i/ualdad poltica, sin la cual no puede e,istir la democracia, no es $nicamente la atribucin a todos los ciudadanos de los mismos derechos: es un remedio de compensar las desi/ualdades sociales, en nombre de derechos morales. De modo 7ue el )stado democr.tico debe reconocer a sus ciudadanos menos 6avorecidos el derecho de actuar, en el marco de la le", contra un orden desi/ual del 7ue el )stado miso 6orma parte. )l )stado no slo limita su propio poder, sino 7ue lo hace por7ue reconoce 7ue el orden poltico tiene como 6uncin compensar las desi/ualdades sociales. Lo 7ue es e,presado con claridad por uno de los me&ores representantes de la escuela liberal contempor.nea, Ronald DPorIin: la i/ualdad poltica <supone 7ue los miembros m.s d+biles de una comunidad poltica tienen derecho a una atencin " a un respeto por parte de sus /obernantes i/uales a los 7ue los miembros m.s poderosos se con6ieren a s mismo, de modo 7ue si al/unos individuos tienen la libertad de tomar decisiones, cuales7uiera sean sus e6ectos sobre el bien com$n, todos los individuos deben tener la misma libertad= ( a!in riges seriousl", #$$)% DPorIin, combatiendo las tesis del utilitarismo " el positivismo le/al, opone los derechos 6undamentales a los de6inidos por la le", dado 7ue los primeros, 7ue son de6inidos por las constituciones, residen en la reunin de derechos " principios morales, lo 7ue permite 7ue estos derechos puedan ser utili8ados contra el )stado, al mismo tiempo 7ue +ste los reconoce. Los tericos de la democracia, de LocIe a Rousseau " ;oc7ueville, tuvieron conciencia de 7ue +sta no se satis6aca con invocar una i/ualdad abstracta de los derechos, sino 7ue apelaba a esta i/ualdad para combatir las desi/ualdades de hecho, " en especial la de acceso a la decisin p$blica. 4i los principios democr.ticos no obraran como recurso contra estas desi/ualdades, seran hipcritas " careceran de e6ecto. J para 7ue la le" desempe@e el papel 7ue le reconoce DPorIin, es preciso 7ue el recurso sea activamente utili8ado por <los miembros m.s d+biles=. )s necesario tambi+n 7ue la ma"ora recono8ca los derechos ", en particular, 7ue no impon/a a una minora de6ender sus intereses " e,presar sus puntos de vista $nicamente a trav+s de los m+todos 7ue condenen a la ma"ora o a los /rupos m.s poderosos. La idea de democracia no puede separarse de los derechos, " por consi/uiente no puede ser reducida al tema des/obierno de la ma"ora. )sta concepcin, 7ue DPorIin e,presa con tanta 6uer8a " 7ue retoma el tema de la resistencia a la opresin, es di6erente a las 7ue, como la de RaPls en ;eora de la &usticia, procura de6inir el principio de &usticia re6iri+ndose a una idea del bien com$n, como la reduccin de las desventa&as su6ridas por lo menos privile/iados, lo 7ue puede e,presarse en t+rminos utilitaristas como la b$s7ueda del m.,imo de venta&as para el con&unto de la comunidad. 2l contrario, la idea de derechos 6undamentales o morales no descansa sobre el inter+s bien
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
1!
comprendido de la sociedad, sino sobre un principio e,terior a la or/ani8acin de la vida colectiva. La democracia, en consecuencia, no puede reducirse a unas instituciones p$blicas, a una de6inicin de poderes " ni si7uiera al principio de la libre eleccin, a espacios re/ulares, de los diri/entes: es inseparable de una teora " una pr.ctica del derecho. Anti uos y modernos. La distancia entre el )stado de derecho " el recurso democr.tico, o aun entre la rep$blica de los ciudadanos " la proteccin de los derechos personales, es tambi+n la 7ue separa a la libertad de los anti/uos de la libertad de los modernos, tal como las de6ini Hen&amn onstant en un te,to tan c+lebre como breve. 9uesto 7ue los llamamientos a la voluntad /eneral, al espritu cvico o republicano, al poder popular, 7ue se hicieron escuchar desde Qean Qac7ues Rousseau hasta las revoluciones del si/lo AA, no son sino evocaciones le&anas de la libertad de los anti/uos. 4in embar/o, antes de con6rontar dos concepciones 7ue, en e6ecto, son opuestas, es preciso reconocer lo 7ue tienen en com$n: "a sea 7ue se apele al espritu cvico o a la de6ensa de los derechos 6undamentales, se est. en oposicin a la de6inicin del buen r+/imen poltico mediante la &usticia distributiva. uando se reivindica para cada uno la parte 7ue le toca por su traba&o, su talento, su utilidad o sus necesidades, se introduce una ima/en econmica, la correspondencia deseable de una contribucin " una retribucin. 2hora bien, este e7uilibrio e,plica la satis6accin o las reivindicaciones de los actores, pero no puede de6inir un r+/imen poltico, en especial la democracia, pues +sta debe ser de6inida en s misma, se/$n una concepcin de la &usticia M debera decirse de la &uste8a0 7ue no tiene nada 7ue ver con la &usticia distributiva. (ue 2ristteles 7uien se opuso con m.s 6uer8a a esta reduccin de l apoltica a la satis6accin de los intereses " las demandas, " los de6ensores del derecho natural est.n tan le&os como +l de una concepcin econmica del la poltica. Fada e,ime de una re6le,in sobre el poder " sobre la or/ani8acin de la vida colectiva. *.s all. de este acuerdo sobre la naturale8a propia de lo poltico, anti/uos " modernos, aristot+licos " liberales, se oponen completamente unos a otros. La idea propia de R 2ristteles consiste en de6inir un r+/imen por la naturale8a del soberano: uno, al/unos o la ma"ora, lo 7ue distin/ue a la monar7ua de la aristocracia " de lo 7ue ho" en da llamamos espont.neamente democracia " 7ue los contempor.neos de 2ristteles denominaron isonom&a, sino en oponer los tres re/menes 7ue apuntan a la de6ensa de los intereses de 7uienes e&ercen el poder, "a se trate del tirano, de la oli/ar7ua o del demos, a los otros tres 7ue, en las mismas situaciones de posesin del poder, se preocupan por el bien com$n, es decir 7ue son propiamente polticos. ;al es el sentido del captulo # del libro 333 de la 9oltica, donde se presenta la clasi6icacin de los re/menes polticos. 9uesto 7ue 2ristteles no opone /obernantes " /obernados: de6ine a los ciudadanos por las relaciones polticas 7ue se establecen entre ellos, todos los cuales poseen cierto poder tanto &udicial como deliberativo. <Fin/$n car.cter de6ine me&or al ciudadano en sentido estricto 7ue la participacin en el e&ercicio de los poderes de &ue8 " ma/istrado= >333, 1,!?. )s por eso 7ue la preocupacin por los otros, la amistad hacia ellos, son esenciales al buen r+/imen al 7ue 2ristteles no da otro nombre 7ue el de 'oliteia, r+/imen poltico por e,celencia, 7ue corresponde a la soberana del pueblo cuando +ste e&erce no para la de6ensa de los intereses de la masa de los pobres sino para construir una sociedad poltica.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
1#
;al libertad de los anti/uos, 7ue, recordando una ima/en de 2ristteles, es como la de los astros, "a 7ue consiste en inte/rarse a una totalidad. La meta de la ciudad es dar 6elicidad a todos. Fo es un con&unto social en el 7ue los individuos deben vivir, sino donde deben vivir bien, como lo dice 2ristteles desde el libro 3 de la 9oltica, al presentar su de6inicin del hombre como ser <poltico=. 9ero C7u+ es la 6elicidad si no la inte/racin cvica 7ue no conduce ala 6usin en un ser colectivo sino a la ma"or comunicacin posibleE 4i la decisin colectiva, dice 2ristteles, es superior a la decisin 7ue toman aun los me&ores de entre los individuos, es por7ue la poltica es cosa de opinin " de e,periencia m.s 7ue de conocimiento, " por lo tanto hace 6alta mucha e,periencia " sabidura pr.ctica: 'hronesis >nocin cu"a importancia centran en 2ristteles anali8 9ierre 2uben7ue?, para permitir la inte/racin relativa, la conciliacin de las percepciones " las opiniones individuales. 2ristteles puede ser considerado como el inspirador principal de la libertad de los anti/uos, si bien condena lo 7ue llama democracia, en la 7ue vea el triun6o de los intereses e/ostas de las ma"oras, " teme la destruccin de la ciudad a causa de esta democracia 7ue se opone tanto al r+/imen constitucional como la monar7ua a la tirana. )l ciudadano es di6erente al hombre privado. <)st. claro, por ende, 7ue se puede ser buen ciudadano sin poseer la virtud 7ue hace al hombre de bien= >333,4,4?. )sta separacin de la vida p$blica " la vida privada 7ue se reali8a en bene6icio de la primera, se convertir. en el si/no m.s visible de la concepcin cvica de la libertad " de las ideolo/as republicanas o revolucionarias 7ue recurrir.n a ella en el mundo moderno. C)n 7u+ se opone la libertad de los modernos a esta concepcin cvica, republicana de la democraciaE )n el hecho de 7ue, en el mundo moderno, la poltica "a no se de6ine como la e,presin de las necesidades de una colectividad, de una ciudad, sino como una accin sobre la sociedad. La oposicin entre el )stado " la sociedad, actuando uno sobre la otra, tal como se constitu" con la 6ormacin de las monar7uas absolutas a partir de 6ines de la )dad *edia, crea una ruptura de6initiva con el tema de la ciudad, incluso en las ciudades )stados como Nenecia, 7ue tambi+n se convertir.n, en los si/los A3N " AN, en )stados modernos con los mismos ttulos 7ue (rancia e 3n/laterra. 2 partir del momento en 7ue 7ueda constituido el )stado, los actores sociopolticos pueden emplearlo contra sus adversarios sociales o, al contrario, combatirlo para /aranti8ar la ma"or autonoma posible de todos los actores sociales ero, "a se si/a el camino revolucionario o el liberal, la poltica se ocupa de la accin del poder sobre la sociedad " "a no de la creacin de una comunidad poltica. )s por ello 7ue 7uienes trasladaron al mundo moderno la libertad de los anti/uos, la concepcin cvica de la democracia, prepararon la destruccin de la libertad, mientras 7ue la de6ensa de las libertades sociales, incluso cuando se la puso al servicio de intereses e/ostas, prote/i e incluso re6or8 la democracia si se de6ine al liberalismo como sinnimo de la libertad de los modernos, de la de6ensa de los actores sociales contra el )stado, 7uienes no son liberales son, directa o indirectamente, responsables de la destruccin de los re/menes democr.ticos, " 7ue esto sea en nombre de la liberacin de una nacin, de los intereses de un pueblo de la adhesin aun &e6e carism.tico no modi6ica lo esencial: en el mundo de los )stados, no es posible hablar de democracia de otra 6orma 7ue como un control e&ercido por los actores sociales sobre el poder poltico.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
1%
Lo 7ue permite indirectamente la 6ormacin del )stado en el mundo moderno es la aparicin de la cate/ora de lo social. La sociedad "a no es un orden, una &erar7ua, un or/anismo: est. hecha de relaciones sociales, de actores de6inidos a la ve8 por sus orientaciones culturales, sus valores " sus relaciones de con6licto, cooperacin o compromiso con otros actores sociales. Desde entonces, la democracia se de6ine "a no como la creacin poltica de la ciudad sino como la penetracin del ma"or n$mero de actores sociales, individuales " colectivos, en el campo de la decisin, de tal modo 7ue <el lu/ar del poder se convierte en un lu/ar vaco=, se/$n laude Le6ort ((ssais sur le 'olitique, )*)% Lo 7ue hace di6cil de comprender la adhesin de este mismo autor a la poltica como <la constitucin del espacio social: es la 6orma de sociedad: es la esencia de lo 7ue anta@o se denominaba ciudad=. Di6icultad 7ue alcan8a a la idea misma de soberana popular. 3ma/inar 7ue el pueblo es un soberano 7ue reempla8a al re" no es avan8ar mucho por el camino de la democracia: es en el momento en 7ue "a no ha" soberano, en 7ue nadie se apropia del poder, en 7ue +ste cambia de manos se/$n los resultados de elecciones re/ulares, cuando nos encontramos ante la democracia moderna. Fo ha" una sociedad ideal en el mundo moderno: no puede e,istir nada me&or 7ue una sociedad abierta, 7ue sea toda ella su historicidad, mientras 7ue, recuerda el propio laude Le6ort, lo 7ue de6ine a la sociedad antidemocr.tica " sobre todo totalitaria es su inmovilidad, su ndole antihistrica. Ja no es posible ubicar lo poltico por encima de lo social, como lo hi8o, de una 6orma e,trema, Ganna 2rendt, 7ue opona el mundo econmico " social, dominado por las necesidades, al mundo poltico, 7ue es el de la libertad. *.s concretamente, es la idea de derechos sociales la 7ue, en el mundo moderno, da toda su 6uer8a, a la idea de los derechos del hombre. ;oda tentativa por oponer la poltica universalista a los actores sociales particularistas conduce, "a a reivindicar privile/ios " el derecho a /obernar para una elite de sabios liberados de las preocupaciones de los traba&adores corrientes, "a a reducir la escena poltica al cho7ue de intereses particulares. Tres dimensiones. La de6inicin de democracia como libre eleccin, a intervalos re/ulares, de los /obernantes por los /obernados de6ine con claridad el mecanismo institucional sin el cual a7u+lla no e,iste. )l an.lisis debe situarse en el interior de esta de6inicin sin superar nunca sus lmites. Fo ha" poder popular 7ue pueda llamarse democr.tico si no ha sido acordado " renovado por una libre eleccin: tampoco ha" democracia si una parte importante de los /obernados no tiene derecho al voto, lo 7ue ha ocurrido las m.s de las veces " concernido hasta una 6echa reciente, al con&unto de las mu&eres " concierne a$na 7uienes no alcan8aron la edad de la ma"ora le/al, lo 7ue dese7uilibra el cuerpo electoral a 6avor de las personas entradas en a@os " de los &ubilados en detrimento de 7uienes todava no in/resaron a la vida pro6esional. La democracia es i/ualmente limitada o destruida cuando la libre eleccin de los electores es restrin/ida por la e,istencia de partidos 7ue movili8an los recursos polticos e imponen a a7uellos la eleccin entre dos m.s e7uipos aspirantes al poder, pero en los 7ue no est. claro 7ue su oposicin corresponda a las decisiones consideradas como las m.s importantes para los electores. CJ 7ui+n hablara de democracia all donde el poder le/timo no pudiera e&ercerse, donde reinaran sobre una /ran parte de la sociedad la violencia " el caosE 9ero lo 7ue basta para identi6icar unas
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
1'
situaciones no democr.ticas no puede constituir un an.lisis su6iciente de la democracia. Ksta e,iste cuando se crea un espacio poltico 7ue prote/e los derechos de los ciudadanos contra la omnipotencia del )stado. oncepcin 7ue se opone a la idea de una correspondencia directa entre el pueblo " el poder, pues el pueblo no /obierna sino 7ue slo lo hacen 7uienes hablan en su nombre ", paralelamente, el )stado no puede ser $nicamente la e,presin del sentimiento popular "a 7ue debe ase/urar la unidad de un con&unto poltico, representarlo " de6enderlo 6rente al mundo e,terior. )s en el momento en 7ue se reconoce " se /aranti8a a trav+s de instituciones polticas " por la le" la distancia 7ue separa al )stado de la vida privada cuando e,iste la democracia. Ksta no se reduce a procedimientos, por7ue representa un con&unto de mediaciones entre la unidad del )stado " la multiplicidad de los actores sociales. )s preciso 7ue sean /aranti8ados los derechos 6undamentales de los individuos: es preciso, tambi+n, 7ue +stos se sientan ciudadanos " participen en la construccin de la vida colectiva. )s necesario, por lo tanto, 7ue los dos mundos Mel )stado " la sociedad civil0, 7ue deben mantenerse separados, est+n i/ualmente li/ados uno al otro por la representatividad de los diri/entes polticos. )stas tres dimensiones de la democracia: respecto a los derechos 6undamentales, ciudadana " representatividad de los diri/entes, se completan: es su interdependencia la 7ue constitu"e la democracia. Ksta e,i/e, en primer lu/ar, la representatividad de los /obernantes, es decir la e,istencia de actores sociales de los 7ue los a/entes polticos sean los instrumentos, los representantes. omo la sociedad civil est. hecha de una pluralidad de actores sociales, la democracia no puede ser representativa sino siendo pluralista. 2l/unos creen en la multitud de los con6lictos de inter+s: otros en la e,istencia de un e&e central de relaciones sociales de dominacin " dependencia: pero todos los demcratas se resisten a la ima/en de una sociedad un.nime " homo/+nea, " reconocen 7ue la nacin es una 6i/ura poltica antes 7ue un actor social, al punto 7ue Ma di6erencia de un pueblo0 no puede concebirse una nacin sin )stado, aun7ue ha"a al/unas 7ue est+n privadas de +ste " su6ran por ello. La pluralidad de los actores polticos es inseparable de la autonoma " del papel determinante de las relaciones sociales. 5na sociedad poltica 7ue no reconoce esta pluralidad de las relaciones " los actores sociales no puede ser democr.tica, aun si, repit.moslo, el /obierno o el partido en el poder insisten en la ma"ora 7ue los apo"a ", por lo tanto, sobre su sentido del inter+s /eneral. La se/unda caracterstica de una sociedad democr.tica, tal como est. en su de6inicin, es 7ue los electores son " se consideran ciudadanos. COu+ si/ni6ica la libre eleccin de los /obernantes si los /obernados no se interesan en el /obierno, si no sienten 7ue pertenecen a una sociedad poltica sino $nicamente a una 6amilia, una aldea, una cate/ora pro6esional, una etnia, una con6esin reli/iosaE )sta conciencia de pertenencia no est. presente en todas partes, " no todos reivindican el derecho de ciudadana. Ja sea por7ue se contentan con ocupar lu/ares en la sociedad sin interesarse por modi6icar las decisiones " las le"es 7ue re/ulan su 6uncionamiento, "a por7ue procuran escapar a unas responsabilidades 7ue pueden implicar /randes sacri6icios. on 6recuencia, el /obierno es percibido como perteneciente a un mundo separado del de la /ente corriente: ellos, se dice, no viven en el mismo mundo 7ue nosotros. La democracia ha estado asociada a la 6ormacin de los )stados nacionales " es posible dudar de 7ue, en el mundo actual, pueda subsistir al mar/en de ellos aun cuando cada uno acepte con 6acilidad 7ue la democracia debe
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
2-
desbordar el nivel nacional hacia aba&o, hacia la comuna o la re/in, " hacia arriba, hacia un )stado 6ederal, como la )uropa 7ue trata de nacer, o hacia la 1r/ani8acin de las Faciones 5nidas. La idea de ciudadana no se reduce a la idea democr.tica: puede oponerse a +sta cuando los ciudadanos se convierten en nacionales m.s 7ue en electores, en especial cuando son llamados a las armas " aceptan la limitacin de su libertad. 9ero no puede concebirse democracia 7ue no se base en la de6inicin de una colectividad poltica ('olit") " por lo tanto de un territorio. 9or $ltimo: Cpuede e,istir la libre eleccin si el poder de los /obernantes no est. limitadoE Debe estarlo, en primer lu/ar, por la e,istencia misma de la eleccin ", m.s concretamente, por el respeto al poder. )l reconocimiento de derechos 6undamentales 7ue limitan el poder del )stado pero tambi+n el de las 3/lesias, las 6amilias o las empresas es indispensable para la e,istencia de la democracia. 2l punto 7ue es la asociacin de la representacin de los intereses " la limitacin del poder en una sociedad poltica la 7ue de6ine con la ma"or e,actitud a la democracia al e,plicitar su de6inicin inicial. C4on estos tres componentes de la democracia los tres aspectos de un principio m.s /eneralE 9arece casi natural identi6icarla con la libertad o, m.s precisamente, con las libertades. 9ero lo 7ue parece un pro/reso en la e,plicacin no es m.s 7ue el retorno a una de6inicin demasiado restrin/ida. La idea de libertad no inclu"e la representacin " la de ciudadana: ase/ura $nicamente la ausencia de coacciones. Gablar de libertad es demasiado va/o: de lo 7ue se trata es de libertad de eleccin de los /obernantes, es decir de los poseedores del poder poltico, e incluso del e&ercicio de la violencia le/tima. La autonoma de los componentes de la democracia es, de hecho, tan /rande 7ue puede hablarse de las dimensiones o las condiciones de la democracia m.s e,actamente 7ue de sus elementos constitutivos. 9uesto 7ue cada una de estas dimensiones tiende a oponerse a las otras al mismo tiempo 7ue puede combinarse con ellas. La ciudadana apela a la inte/racin social, la conciencia de pertenencia no slo a una ciudad, un )stado nacional o un )stado 6ederal, sino tambi+n a una comunidad soldada por una cultura " una historia en el interior de 6ronteras m.s all. de las cuales velan enemi/os, competidores o aliados, " esta conciencia puede oponerse al universalismo de los derechos del hombre. La representatividad introduce la re6erencia a unos intereses particulares vinculados a una concepcin instrumental del servicio de intereses privados. 9or $ltimo, el reconocimiento de derechos 6undamentales puede separarse de la democracia. CFo tiene la idea de derecho natural or/enes cristianos 7ue la 6undaron sobre la idea, 7ue en s misma no es democr.tica, del respeto debido a todos los elementos de la creacin, seres humanos pero tambi+n seres naturales vivientes o inanimados, creados por Dios " 7ue cumplen una 6uncin en el sistema 7uerido por +lE La "u,taposicin de la representacin de la ciudadana " la limitacin del poder por los derechos 6undamentales no basta para constituir en todos los casos la democracia. J, si no ha" principio m.s /eneral 7ue esos tres elementos, es preciso concluir 7ue el vnculo 7ue los une " los obli/a a combinarse es slo ne/ativo: consiste precisamente en la ausencia de un principio central de poder " le/itimacin. )l recha8o de toda esencialidad del poder es indispensable para la democracia, lo 7ue e,presa concretamente la le" de la ma"ora. Ksta
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
21
no es el instrumento de la democracia m.s 7ue si se admite 7ue la ma"ora no representa nin/una otra cosa 7ue la mitad m.s uno de los electores, 7ue, por lo tanto, se modi6ica constantemente, 7ue incluso pueden e,istir <ma"oras de ideas=, cambiantes se/$n los problemas a resolver. La le" de la ma"ora es lo contrario al poder popular " al recurso a la voluntad del pueblo 7ue cre re/menes autoritarios " destru" las democracias en lu/ar de 6undarlas. Tres tipos de democracia. )n el interior de esta re/la protectora no e,iste nin/$n e7uilibrio ideal entre las tres dimensiones de la democracia. )n nin/una parte e,iste una democracia ideal a la cual se opondra el car.cter e,cepcional de ciertas e,periencias democr.ticas. ),isten, al contrario, tres tipos principales de democracia se/$n 7ue una " otra de estas tres dimensiones ocupe un lu/ar preponderante. )l primer tipo da una importancia centra a la limitacin del poder del )stado mediante la le" " el reconocimiento de los derechos 6undamentales. 4iento la tentacin de decir 7ue este tipo es el m.s importante histricamente, aun cuando no sea superior a los otros. )sta concepcin liberal de la democracia se adapta con 6acilidad a una representatividad limitada de los /obernantes, como se atesti/uo en el momento del triun6o de los re/menes liberales en el si/lo A3A, pero prote/e me&or los derechos sociales o econmicos los ata7ues de un poder absoluto, como lo demuestra el e&emplo secular de Bran Hreta@a. )l se/undo tipo da la ma"or importancia a la ciudadana, a la onstitucin o a las ideas morales o reli/iosas 7ue ase/uran la inte/racin de la sociedad " dan un 6undamento slido a las le"es. La democracia pro/resa a7u m.s por la voluntad de i/ualdad 7ue por el deseo de libertad. Lo 7ue m.s corresponde a este tipo es la e,periencia de )stados 5nidos " el pensamiento de 7uienes la interpretaron: tiene un contenido m.s social 7ue poltico, como lo dice vi/orosamente ;oc7ueville, 7ue vea en )stados 5nidos el triun6o de la i/ualdad, es decir la desaparicin del homo hierarchicus, propio de las sociedades holistas, para decirlo con el len/ua&e de Louis Dumont. 9or $ltimo, un tercer tipo insiste m.s en la representatividad social de los /obernantes " ponen la democracia, 7ue de6iende los intereses de cate/oras populares, a la oli/ar7ua, "a se asocie +sta a una monar7ua de6inida por la posesin de privile/ios o bien a la propiedad del capital. )n la historia poltica de (rancia en el si/lo AA Mpero no en el momento de la Revolucin0, libertades p$blicas " luchas sociales estuvieron m.s 6uertemente asociadas 7ue en )stados 5nidos e incluso Bran Hreta@a. )s imposible, sin embar/o, identi6icar un tipo de democracia con una o varias e,periencias nacionales. )n el momento de la Revolucin (rancesa, 6ue la idea de ciudadana la 7ue se impuso, " *ar, reprochar. a los 6ranceses 7ue siempre ha"an colocado las cate/oras polticas por encima de las sociales. Quicio rati6icado recientemente por (rancois (uret 7ue, como historiador, demostr 7ue en e6ecto la Revolucin no se e,plica m.s 7ue en t+rminos polticos " no como una revolucin social se/$n la tesis de 2lbert *athie8, 7ue vea en los acontecimientos 6ranceses de 6inales del si/lo AN333 la primera etapa de una victoria de las clases populares 7ue deba culminar con la revolucin sovi+tica. Bran Hreta@a, al
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
22
contrario, dio siempre una /ran importancia a la representacin de los intereses, a la teora utilitarista " al papel de los cuerpos intermedios. Fo obstante, en la se/unda mitad del si/lo AA el debate poltico ha opuesto con claridad un tipo in/l+s de democracia, e,puesto por pensadores liberales in6lu"entes " re6or8ado por la d+bil penetracin de la ideolo/a comunista en Bran Hreta@a, a la vida poltica 6rancesa 7ue estuvo dominada, desde el (rente 9opular " la causa de la lar/a in6luencia preponderante del 9artido omunista en la i87uierda " sobre todo en el sindicalismo, por la idea de la lucha de clases o, a la derecha, por la resistencia a la amena8a de una dictadura comunista. )stados 5nidos, por su parte, si bien atribu" constantemente una importancia e,cepcional al control de la constitucionalidad de las le"es, " por tanto a la de6ensa de las libertades di6undi entre su poblacin, durante mucho tiempo 6uertemente marcada por la inmi/racin, una conciencia de pertenencia a una sociedad re/ida por re/las morales " &urdicas " encar/ada de de6ender " propa/ar unos valores " un /+nero de vida. 9uede entonces hablarse de modelos in/l+s, americano " 6ranc+s, no como tipos histricos sino como elementos del debate poltico despu+s de la 4e/unda Buerra *undial. )stos tres tipos >in/l+s, americano " 6ranc+s? tienen una i/ual importancia. Fo debe hablarse de la e,cepcionalidad 6rancesa en este dominio, siendo 7ue el e&emplo 6ranc+s tuvo una vasta in6luencia, tanto en )uropa como en 2m+rica Latina, mientras 7ue el tipo americano de democracia ha sido poco imitado a pesar de la in6luencia poltica de )stados 5nidos " la di6usin de las 6ormas constitucionales americanas en una parte de 2m+rica Latina o en 2sia. )s posible pre/untarse sobre las 6uer8as " las debilidades de estos tres modelos en diversas situaciones histricas, pero es m.s importante reconocer 7ue el modelo democr.tico no tiene una 6orma central " 7ue no puede de&arse atr.s la "u,taposicin de los tres modelos, 7ue poseen en com$n los mismos elementos constitutivos pero no atribu"en a todos la misma importancia, 7ue crea /randes di6erencias entre la democracia liberal, la democracia constitucionalista " la democracia con6lictiva pero de6ine tambi+n el espacio dentro del cual se constru"en todos los e&emplos histricos de democracia. )ste espacio es de6inido por el de las relaciones entre los derechos del hombre, la representacin de los intereses sociales " la ciudadana, por ende de las relaciones entre un principio universal, los intereses particulares " un con&unto poltico. Dimensin moral, dimensin social " dimensin cvico o poltica est.n estrechamente asociadas: la democracia es lo contrario a la poltica pura, la autonoma del 6uncionamiento interno del sistema poltico. La separacin de los poderes. La concepcin de la democracia a7u presentada se aparta de la 7ue se ubica completamente en el interior del sistema poltico e institucional " cu"a e,presin m.s cl.sica es la de6inicin dada por Robert Dahl de la democracia: una poliar7ua electiva. La se/unda palabra no suscita debates, aun7ue la ma"or parte de los re/menes 7ue reconocen la separacin de los poderes no esco/en mediante la eleccin a 7uienes e&ercen el poder &udicial " aceptan 7ue el poder e&ecutivo sea ele/ido por el poder le/islativo, como en los re/menes parlamentarios. Lo 7ue me parece e,cesivo es hacer de la separacin de los poderes un elemento esencial de la democracia, pues si/ni6ica con6undir esta 6orma de
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
23
or/ani8acin de los poderes con la limitacin del poder por los derechos 6undamentales 7ue, en e6ecto, deben ser de6endidos mediante las le"es constitucionales 7ue aplican " de6ienden unos ma/istrados independientes. 2s como la separacin de los poderes le/islativo " e&ecutivo tiene virtudes limitadas " e6ectos ambi/uos 7ue los partidarios del parlamentarismo pueden poner en tela de &uicio, del mismo modo la separacin del poder e&ecutivo " el poder &udicial es importante. )s +sta la 7ue ha dado su 6uer8a particular a la democracia americana, " su importancia se revela i/ualmente en (rancia, pas 7ue no estaba preparado por su historia poltica e ideol/ica a aceptar 7ue un onse&o onstitucional veri6icara la con6ormidad de las le"es a los principios /enerales inscritos en la onstitucin. )s 7ue estos principios se or/ani8an en torno a la de6ensa de los derechos 6undamentales del hombre, de modo 7ue es insu6iciente, " hasta inadecuado, hablar de separacin de poderes, cuando se trata no de las relaciones entre di6erentes centros de decisin dentro de la sociedad poltica, sino de la puesta en 6rente a 6rente del )stado " los derechos 6undamentales " por lo tanto de una limitacin mucho m.s 7ue de una separacin de los poderes. Ksta, al comien8o de la historia de la democracia, sirvi sobre todo para limitar la democracia " el poder de la ma"ora, para preservar los intereses de la aristocracia, como en el pensamiento de *ontes7uieu, o los de una elite ilustrada, como en los inicios de la rep$blica americana. 2 la inversa, en los pases de desarrollo dependiente, marcados por la duali8acin de la economa " por 6uertes desi/ualdades sociales " re/ionales, e,isten, mu" separados uno de otro, lo 7ue con respecto a 2m+rica Latina llam+ un universo de la palabra " un universo de la san/re. Los re/menes nacional populares procuraron reducir la distancia entre estos dos universos, aun cuando sus adversarios pudieron demostrar con 6acilidad 7ue tambi+n contribuan a alimentarla. Los 9arlamentos de6endieron los intereses oli/.r7uicos hasta 7ue nos movimientos populistas ampliaron el sistema poltico a una /ran parte de la poblacin urbana " a una m.s reducida de la poblacin rural. *.s a$n, los movimientos polticos revolucionarios tuvieron aspiraciones democr.ticas 7ue los re/menes posrevolucionarios utili8aron antes de reprimirlas. *ovimientos revolucionarios crearon poderes 7ue lue/o los destru"eron. (arhad LhosroPIhavar acaba de demostrarlo en el caso de la revolucin iran de 1'#', movimiento social de liberacin popular 7ue se trans6orm en dictadura clerical tan r.pidamente como el r+/imen nacido en la Rusia sovi+tica de la Revolucin de 1ctubre se haba convertido en dictadura del partido $nico. Las revoluciones trans6orman movimientos democr.ticos en re/menes antidemocr.ticos. )n un mundo 7ue 6ue casi dominado por re/menes totalitarios posrevolucionarios, nos sentimos tan aliviados por la cada de esos re/menes 7ue olvidamos 7ue los movimientos revolucionares representaron no slo los intereses de la ma"ora sino 7ue tuvieron la voluntad de destruir una monar7ua absoluta " la esperan8a de liberar a 7uienes estaban sometidos a decisiones arbitrarias, haciendo de ellos ciudadanos, inversamente, la separacin de los poderes " el triun6o de una concepcin puramente institucional de la democracia pueden encubrir el reino del mercado " el crecimiento de las desi/ualdades, sirvi+ndose de las instituciones polticas " de las re/las &urdicas como de medios para se/mentar " debilitar la impu/nacin de un poder oli/.r7uico. 4i la separacin de los poderes 6uera completa, la democracia desaparecera " el sistema poltico, encerrado en s mismo, perdera su in6luencia tanto sobre la sociedad civil como sobre el )stado. La democracia se de6ini en primer lu/ar como la e,presin de la soberana popular. C)n 7u+ se convertir. si cada poder 6uera independiente de los otrosE La
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
24
le" se trans6ormara con rapide8 en un instrumento de de6ensa de los intereses de los m.s poderosos si no 6uera constantemente modi6icada " si la &urisprudencia no tuviera lar/amente en cuenta la evolucin de la opinin p$blica. Del mismo modo, es preciso 7ue el poder le/islativo e&er8a una in6luencia sobre el poder e&ecutivo, lo 7ue, en particular, al contrario, tiende a re6or8ar la separacin de los partidos. )l pensamiento liberal, al contrario, tiende a re6or8ar la separacin de los poderes. *ichael Salter considera como esencial la autonoma de los dominios de la vida social, a cada uno de los cuales corresponde un bien dominante, 7ue deben por lo tanto constituir otras tantas <esperas de &usticia=. La libertad de los individuos descansa sobre esta separacin, esta di6erenciacin de los subsistemas. 9ero la pr.ctica est. ale&ada de esta e,trema separacin de los poderes, sobre todo donde el )stado movili8a a la sociedad para su trans6ormacin no importa 7ue su meta sea el desarrollo, la revolucin o la inte/racin nacional. La democracia se de6ine no por la separacin de los poderes sino por la naturale8a de los vnculos entre sociedad civil, sociedad poltica " )stado. 4i la in6luencia se e&erce de arriba hacia aba&o, la democracia est. ausente, en tanto 7ue llamamos democr.tica a la sociedad en 7ue los actores sociales ordenan a sus representantes 7ue, a su ve8, controlen al )stado. C mo no reconocer al principio de la soberana popular la prioridad sobre el tema de la separacin de poderesE )l nivel de las instituciones polticas no debe ser aislado del de los actores sociales. La contrapartida de esta idea /eneral es 7ue tanto en el nivel del )stado como en el del sistema poltico debe e,istir un elemento no poltico de autonoma con respecto a la voluntad popular. )n el nivel del )stado, es la independencia " la pro6esionali8acin de los 6uncionarios: en el nivel del sistema poltico, la le" misma " los mecanismos de control de la constitucionalidad " la le/alidad de las decisiones tomadas. )sta combinacin de un principio de unidad, la demanda social ma"oritaria, " de principios de autonoma es pre6erible a la politi8acin de la administracin " de los mismos actores sociales, incorporados de manera neocorporativa al poder poltico " a la 'artitocrazia. )s preciso asociar las dos a6irmaciones a7u e,puestas: si, la base de a democracia es verdaderamente la limitacin del poder del )stado " los de6ensores de la libertad ne/ativa tienen ra8n sobre a7uellos 7ue de&aron 7ue la lucha por las libertades positivas destru"era los 6undamentos institucionales de la democracia: pero esta posicin liberal no puede conducir a llamar democr.ticos a unos re/menes donde el poder del )stado est. limitado por el de la oli/ar7ua o por las costumbres locales. )l reconocimiento de los derechos 6undamentales estara vaco de contenido si no llevara a dar a todos la se/uridad " en e,tender constantemente las /arantas le/ales " las intervenciones del )stado 7ue prote/en a los m.s d+biles. )n los pases m.s pobres " dependientes se trata, en primer lu/ar, de ase/urar a todos el derecho a vivir, 7ue est. le&os de estar /aranti8ado en muchas partes del mundo, en especial en T6rica. )s en el asociacin cada ve8 m.s estrecha de esta democracia ne/ativa, 7ue prote/e a la poblacin de la arbitrariedad ruinosa del poder, " de una democracia positiva, es decir del aumento del control del ma"or n$mero de personas sobre su propia e,istencia, donde descansa ho" en da la accin democr.tica. Durante mucho tiempo hemos llamado democracia a la intervencin del )stado en la vida econmica " social para reducir las desi/ualdades " ase/urar una cierta a"uda educativa, m+dica " econmica para todos. Ja no podemos considerar esa de6inicin como su6iciente, por7ue la intervencin del )stado no debe ser m.s 7ue un medio al servicio del ob&etivo principal: aumentar la capacidad de intervencin de cada uno en su propia vida. )ste aumento no es el resultado autom.tico del enri7uecimiento colectivo: se con7uista
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
25
mediante la 6uer8a o la ne/ociacin, mediante la revolucin o la re6ormas. Fada de lo 7ue nos hace condenar al )stado posrevolucionario debe hacernos olvidar 7ue lo esencial es incrementar la libertad de cada uno " lo/rar la poltica sea cada ve8 m.s representativa de las demandas sociales. 2l principio, la idea democr.tica haba estado asociada ala concepcin republicana del )stado " a la creacin de un )stado nacional /obernado por la ra8n. oncepcin 7ue se haba levantado contra la monar7ua absoluta " haba vencido en 3n/laterra " Golanda " lue/o en )stados 5nidos " (rancia. 5na elite liberal, 6ormada por ciudadanos ilustrados, se haba identi6icado con ese poder republicano " haba apartado a las masas populares, a las 7ue &u8/aba i/norantes e inestables. 9ero el pueblo la e,puls del poder, m.s en )stados 5nidos 7ue en (rancia " sobre todo en 3n/laterra, donde conoci su edad de oro entre las re6ormas electorales de 1%32 " 1%!#. omen8 entonces la sustitucin de esta elite poltica por partidos " movimientos de clase, antes 7ue la de6ensa de los intereses privados de clase, antes 7ue la de6ensa de los intereses privados desbordara el mundo del traba&o hacia el con&unto de los aspectos de la vida social trans6ormados por la produccin " el consumo masivos. La distancia entre el dominio del )stado " el de ciudadanos convertidos en consumidores " personas privadas no de& de aumentar, de modo 7ue la democracia condu&o cada ve8 m.s a la or/ani8acin autnoma de una vida poltica 7ue no puede identi6icarse ni con el )stado ni con las demandas de los consumidores. 3ncluso hasta el punto de 7ue esta autonoma lle/ a menudo a ser tan /rande 7ue la vida poltica pareci a&ena tanto a los problemas del )stado como a las demandas de la sociedad civil. 9aralelamente, en otros pases la idea republicana asuma nuevas 6ormas, dando al racionalismo poltico un tono m.s reivindicativo " hasta revolucionario a trav+s del socialismo de i87uierda 7ue no se contentaba con la democracia industrial, " sobre todo por intermedio del ala bolchevi7ue " revolucionaria de la socialdemocracia rusa " alemana. )ste republicanismo revolucionario volvi la espalda tan violentamente a la democracia 7ue es imposible llamar democr.ticos a los re/menes 7ue nacieron de las revoluciones comunistas o de sus e7uivalentes del ;ercer *undo, no siendo "a posible en la actualidad de6inir a la democracia de otra manera 7ue mediante la combinacin de los tres elementos 7ue acaban de de6inirse. !otas sobre "o#n $a%ls &'(. La ausencia de un principio central de de6inicin de la democracia M" de la &usticiaM es la consecuencia l/ica de la separacin de la poltica " la reli/in 7ue de6ine a la modernidad en el dominio poltico. La seculari8acin obli/a a buscar principios de or/ani8acin social 7ue no dependen de una concepcin 6ilos6ica " moral, aun7ue est+n de acuerdo con ella. Qohn RaPls ha recordado 7ue tal era el punto de partida necesario de toda re6le,in sobre el derecho. 4aca de ello la conclusin de 7ue una teora del derecho debe tener 6undamentos polticos " no 6ilos6icos, lo 7ue e,presa de6iniendo a la &usticia como e7uidad. Ksta no puede concebirse m.s 7ue como una combinacin de principios no slo independientes unos de otros sino 7ue arrastran en direccin opuestas: la libertad debe tener prioridad sobre cual7uier otro, pero 7ue debe estar asociado a un principio de i/ualdad de posibilidades " la necesidad de 7ue la libertad condu8ca a la reduccin de las desi/ualdades.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
2!
5na concepcin de la democracia debe, en e6ecto, combinar libertad e i/ualdad, lo 7ue ha/o a7u mismo al distin/uir tres dimensiones de la democracia: el respeto a los derechos 6undamentales, 7ue es inseparable de la libertad: la ciudadana " la representativita. 9ero estas ideas no se re6ieren a la misma representacin de la vida social 7ue la de RaPls. 9ara +ste, la combinacin de la libertad " la i/ualdad si/ni6ica la asociacin de una visin individualista de los actores " una visin propiamente poltica de la sociedad. 5nos individuos, 7ue buscan sus venta&as racionales, lo 7ue es bueno para ellos, entran en cooperacin " constitu"e la sociedad. oncepcin 7ue se sit$a en lnea directa con la idea de contrato social, a la 7ue RaPls, e6ectivamente, se re6iere desde el principio de su libro, ;eora de la &usticia. La persona, por lo tanto, es de6inida a la ve8 como un individuo econmico " como una persona poltica cu"a personalidad moral se basa en <un sentido de la &usticia " una concepcin del bien=, en consecuencia en la conciencia de las necesidades de la vida colectiva. De esta concepcin se separa la idea 7ue e,pon/o a7u " 7ue es menos poltica 7ue social, en el sentido de 7ue reempla8a al individuo libre e i/ual a los otros por el individuo o el /rupo comprometidos en relaciones sociales 7ue son siempre relaciones de desi/ualdad " mando. La accin colectiva no apunta a dar a cada uno lo 7ue se le debe sino "a sea a 6or8ar la posicin de los diri/entes, sea a recurrir, en nombre de los dominados, a la idea de i/ualdad como instrumento de lucha contra la desi/ualdad. 4iendo &erar7ui8ada toda 6orma de or/ani8acin social, la &usticia apela, en contra de la &erar7ua establecida, a un principio moral, podra decirse <natural=, de i/ualdad. )n la idea de &usticia, como en la de democracia, ha" lo 7ue llam+ un recurso, " por ende la re6erencia a un con6licto, de modo 7ue la &usticia no descansa sobre un consenso sino sobre un compromiso, constantemente vuelto a cuestionar por los actores sociales o polticos a trav+s de las modi6icaciones del derecho. Ga" en la visin de RaPls una dimensin moral de la 7ue se sabe, desde ;oc7ueville, 7ue es esencial para la sociedad americana, donde se combina con un individualismo cu"a e,presin econmica es la libre empresa. 3nter+s " &usticia se completan, como economa " reli/in. La historia de la democracia, 7ue 6ue permanentemente la de movili8aciones " re6ormas, obli/a a reempla8ar el tema de la i/ualdad de posibilidades, 7ue combina de manera va/a individualismo e inte/racin social, por el de la representatividad, es decir de la pluralidad de intereses. )l principio, &ustamente recordado por RaPls, de la pluralidad de los valores en la sociedad moderna, debe ser llevado hasta sus consecuencias sociales, lo 7ue elimina la re6erencia $ltima a la &usticia como estado de e7uilibrio " consenso. )s por eso 7ue me parece imposible partir de la <posicin ori/inal= de6inida por RaPls, es decir de la puesta entre par+ntesis de los intereses, los valores, los ob&etivos de individuos 7ue no son slo en principio ciudadanos sino actores sociales. )l ruido " la 6uria presentes en la historia de todas las sociedades no pueden ser considerados como e,tra@os a un orden 7ue debera de6inirse independientemente de las desi/ualdades " los con6lictos sociales o de los movimientos culturales. Fo hace 6alta separar el orden poltico de las relaciones sociales, como lo recuerda (rancois ;err+ al presentar el colo7uio <3ndividuo " &usticia social=, consa/rado en (rancia a RaPls. 5na teora de la democracia " la &usticia debe ser poltica, como lo e,i/e RaPls, pero una teora de la poltica no debe estar separada del an.lisis de las relaciones sociales " de la accin colectiva 7ue persi/ue valores culturales a trav+s de los con6lictos sociales. La democracia establece mediaciones siempre car/adas de reivindicaciones entre un poder,
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
2#
cu"o reparto es permanentemente no i/ualitario, " el recurso al derecho natural, 7ue 6unda, a la ve8, la voluntad de libertad e i/ualdad.
3. La limitaci n del poder
( ), *+,ico, 2--1, p./s. 5#0#%. !oder espiritual " poder temporal Fin/$n principio tiene importancia m.s central en la idea democr.tica 7ue la limitacin del )stado, 7ue debe respetar los derechos humanos 6undamentales. 2dem.s, Ccmo olvidar 7ue el adversario principal de la democracia en nuestro si/lo no ha sido la monar7ua de derecho divino o la dominacin de una oli/ar7ua de hacendaos " se@ores 6eudales sino el totalitarismo, " 7ue, para combatirlo, nada es m.s importante 7ue reconocer los lmites del poder del )stadoE )ste sentimiento es tan 6uerte 7ue ho" tenemos la tentacin de dar mucha menos importancia 7ue en los si/los AN33 " AN333 a la idea de soberana popular "a la de i/ualdad, tal como la de6ina ;oc7ueville. 9uesto 7ue las comunidades, estructuradas " &erar7ui8adas, prote/idas por poderosos mecanismos de control social, de todas 6ormas 6ueron destruidas por la moderni8acin " la descomposicin del orden establecido, ba&o el peso de cambios acelerados, de tal modo 7ue no es un acto poltico 6undador, el &uramento de in/reso en un contrato social, el 7ue destru"e el orden tradicional, sino la modernidad, con democracia o sin ella. )n todas partes desaparecieron las monar7uas tradicionales, las anti/uas, las anti/uas clases diri/entes " tambi+n las 6ormas de autoridad 6amiliares " escolares 7ue inculcaron el respeto por las &erar7uas consideradas como naturales. )n todas partes los <rdenes= 6ueron reempla8ados por las clases " +stas, a su turno, tal ve8 por una multiplicidad de /rupos de inter+s. )n cambio, slo una decisin poltica " un pensamiento moral pueden limitar el poder del )stado cuando la historia tiende a dar un poder creciente a +ste enana sociedad en movimiento en la 7ue no slo es /arante de la reproduccin del orden socialismo, mucho m.s, un actor central del cambio, la acumulacin " tambi+n la redistribucin social. La a6irmacin de la idea democr.tica, por lo tanto, est. mucho m.s presente en esta limitacin 6or8osamente voluntarista " casi siempre contracorriente de las tendencias de la sociedad moderna 7ue en la ruptura de la autoridad tradicional por )stados 7ue son con m.s 6recuencia autoritarios 7ue democr.ticos. Fuestra cultura poltica permiti el nacimiento de la Cdemocracia moderna por7ue descansaba sobre la separacin del poder temporal " el poder espiritual mientras 7ue en otras civili8aciones los dos poderes se mantuvieron con6undidos, lo 7ue sacrali8 al )stado de hecho, encontramos en nuestra herencia, al mismo tiempo, la idea de sa/rado " la de trascendencia. La primera uni6ica lo humano " lo divino, da un sentido simblico a los ob&etos " los comportamientos: con6unde lo espiritual " lo temporal e incluso 7uita todo
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
2%
sentido a su separacin. La trascendencia, al contrario, separa lo 7ue lo sa/rado une, por7ue slo se mani6iesta mediante un acontecimiento, una perturbacin del orden social, la lle/ada de un pro6eta o aun la del hi&o de Dios. 4in su intervencin, Dios est. presente en todas partes, tanto en el orden de las cosas como en el espritu humano. )n cambio, la presencia personal del hi&o de Dios en el mundo se para de manera visible el orden de lo espiritual del orden de lo temporal, " permite el desencantamiento del mundo prescrito en la e,presin del )van/elio Mo al menos en la interpretacin amplia 7ue se ha dado de ella: dad al +sar lo 7ue es del +sar " a Dios lo 7ue es de Dios. Fuestra historia moderna su6ri la in6luencia de esas dos herencias de la reli/in 7ue *a, Seber llam asc+tica " hierocr.tica. 9or un lado, la visin sa/rada del mundo " el poder hierocr.tico se trans6ormaron con la seculari8acin en un absolutismo 7ue se atribu" una le/itimidad reli/iosa. Gubo reli/in de )stado tanto en los pases cristianos como en los isl.micos " nuestros re"es 6ueron taumatur/os, mientras 7ue en el momento de la /ran 7uerella del 9apa " el )mperador la 3/lesia insista en el ori/en indirectamente reli/ioso del poder temporal " en el papel del pueblo en su le/itimacin. 9or el otro lado, la apelacin al Dios trascendente se tras6orm en conciencia del alma, tal como la de6ini Descartes, en ascetismo en el mundo " lue/o en derecho natural, antes de intervenir en nuestra sociedad ba&o la 6orma de &usticia social " la +tica 7ue debe ordenar nuestros actos con respecto a los seres vivos. La reli/in no puede ser considerada como adversaria de la libertad, no m.s, por otra parte, 7ue de la ra8n. Las 3/lesias procuraron mu" a menudo crear o abo/ar por una sociedad cristiana Mpara atenerse al .rea cristiana0, 7ue Qean Delumeau llam cristiandad para distin/uirla del cristianismo, " esta tendencia vuelve a encontrarse en movimientos ala ve8 reli/iosos " polticos de 6uere contenido escatol/ico, como la teolo/a de la liberacin. 9ero, del lado opuesto, desde 4u.re8 " Las asas hasta la Nicara de la 4olidaridad chilena, la 6e reli/iosa combati la arbitrariedad del poder poltico " de6ini a los m.s des6avorecidos " a los perse/uidos. )l espritu democr.tico debe mucho a la e,periencia reli/iosa, al mismo tiempo 7ue, a menudo, tuvo 7ue luchar contra el apo"o 7ue las 3/lesias daban a los poderes establecidos. Los derechos del hombre contra la soberana popular La limitacin del poder poltico naci de la alian8a de la idea de derecho natural " de la sociedad civil, concebida al principio como la sociedad econmica cu"os actores reivindicaban la libertad del emprendimiento, intercambio " e,presin de sus ideas. 4in esta libertad <bur/uesa=, la idea de los derechos 6undamentales habra se/uido siendo puramente crtica, con6undi+ndose con la resistencia ala opresin de6endida por la ma"ora de los 6ilso6os polticos, de Gobbes a Rousseau: ", sin la de6ensa de los derechos 6undamentales, el espritu de libre comercio no se haba trans6ormado en espritu democr.tico. Kste naci de la alian8a del espritu de libertad " del espritu de i/ualdad. )l llamamiento a los derechos del hombre marcha en un sentido opuesto al de la 6iloso6a poltica, 7ue domina el si/lo 7ue separa a la +lorius ,e-olution in/lesa de la Revolucin (rancesa " 7ue no 7uera dar a la poltica nin/$n otro 6undamento 7ue s misma. 9ara este pensamiento, tanto para Rousseau como para Gobbes, el orden poltico es el orden de la ra8n, 7ue se opone al orden natural, dominado por los deseos ilimitados de cada uno, o al orden social dominado por la desi/ualdad " la corrupcin. La modernidad consiste, tanto en este dominio como en los otros, en hacer triun6ar a la ra8n, es decir el orden, sobre el
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
2'
caos, la violencia, el e/osmo. )s convirti+ndose en ciudadano como el individuo accede a la civili8acin. De todas maneras, este pensamiento liberal <cl.sico= no inventa la democracia sino el estado nacional, 7ue naci en 3n/laterra antes de alcan8ar todo su vi/or en la (rancia del 2nti/uo R+/imen " lue/o en la de la Revolucin. Fo es con sino contra este racionalismo poltico, contra este modernismo desorden social, como se 6orm la idea democr.tica. 4i 3n/laterra es la madre de la democracia, " si (rancia traicion con tanta 6recuencia, es por7ue el pensamiento democr.tico a6irm en 3n/laterra la autonoma del individuo " de la sociedad civil, mientras 7ue en (rancia triun6aba la b$s7ueda inversa de un orden racional " de una identi6icacin completa del hombre con el ciudadano ", por consi/uiente, de la sociedad con el )stado. La democracia se 6orm contra el )stado moderno e incluso contra el )stado de derecho, 7ue estuvo m.s a menudo al servicio de la monar7ua absoluta 7ue al de los derechos del hombre. La Declaracin de los Derechos del Gombre " del ciudadano en 1#%' no inau/ura el perodo revolucionario en (rancia: es la consumacin de una lar/a tradicin, la del dualismo de inspiracin a/ustiniana 7ue haba dominado el pensamiento del &oven Lucero, como m.s tarde el de Descartes ", m.s tarde a$n, el de LocIe. )l 1#%' 6ranc+s es una 6alla en la historia casi continua del triun6o del )stado, tal como volvi a tra8arla ;oc7ueville en su intento de e,plicacin de la Revolucin (rancesa a partir de un estudio del anti/uo R+/imen. 9ues la herencia de LocIe, 7ue en la (rancia de 1#%' domina a la de Rousseau, est. presente en la idea de derechos del hombre, 7ue domina a la soberana popular. 9ero mu" r.pidamente este pensamiento democr.tico ser. encubierto por la movili8acin /eneral al servicio de la libertad " la Rep$blica contra los prncipes, 7ue llevar. a Fapolen al poder " 7ue &usti6icar. los re/menes moderni8adores, nacionalistas " voluntaristas 7ue dominar.n la historia del mundo hasta el 6inal de nuestro si/lo AA, pero sin con7uistar nunca Bran Hreta@a, 7ue se/uir. siendo, aun durante los das m.s sombros de la historia europea, una 6ortale8a democr.tica a la 7ue las presiones de la /uerra " el peli/ro no har.n desviar de sus instituciones " su espritu democr.ticos heredados de 1!%%. 2s, pues, la idea democr.tica su6ri una trans6ormacin tan pro6unda 7ue se revirti: a6irmaba la correspondencia de la voluntad individual " la voluntad /eneral, es decir del )stado: ho" de6iende la posicin contraria " busca prote/er las libertades de los individuos " los /rupos contra la omnipotencia del )stado. Rousseau, hostil al parlamentarismo in/l+s, abo/aba por <una 6orma de asociacin 7ue de6ienda " prote&a con toda la 6uer8a com$n a la persona " los bienes de cada asociado, " por la cual cada uno, uni+ndose a todos, no obede8ca, sin embar/o, m.s 7ue a s mismo " permane8ca tan libre como antes= >(l contrato social, 3, !?. 9ero Gans Lelsen critica en .a dmocratie, n.1, p.23. la contradiccin 7ue debilita este ra8onamiento: la idea de contrato social se basa enana voluntad sub&etiva, en tanto 7ue la voluntad /eneral no es la voluntad de todos, " menos a$n la de la ma"ora: es tan ob&etiva como la conciencia colectiva de la 7ue hablar. DurIheim. Funca ha", por lo tanto, correspondencia entre los individuos " el )stado, " Lelsen denuncia con pasin la nocin de pueblo 7ue dis6ra8a en t+rminos sociales la unidad del )stado. )l aporte del mar,ismo 6ue a7u decisivo, "a 7ue el ra8onamiento de Rousseau supona la re6erencia a un individuo aislado, seme&ante a los otros, universal, en tanto 7ue si se observa la realidad social, se ve 7ue est. 6ormada por /rupos de inter+s, cate/oras " clases sociales, de modo 7ue la vida poltica est. dominada no por la unidad del )stado sino por la pluralidad de los /rupos sociales. Lelsen, mu" cercano a los socialdemcratas austriacos despu+s de la 9rimea Buerra *undial, deduce de ello 7ue los
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
3-
partidarios son indispensables para la democracia, pero m.s importante a$n es su recha8o del )stado identi6icado con el pueblo " 7ue recibe as una autoridad sin lmites sobre las voluntades individuales. #epublicanos contra dem cratas La democracia in/lesa conserv durante mucho tiempo una dimensin aristocr.tica 7ue la democracia 6rancesa combati permanentemente, dado 7ue la historia in/lesa estuvo dominada por la alian8a del pueblo " la aristocracia contra el re", mientras 7ue la historia de (rancia lo estuvo por la alian8a inversa del pueblo " el re" Mes decir el )stadoM contra la aristocracia. La debilidad de la democracia in/lesa se situ siempre en el orden social: la de la democracia 6rancesa, en el orden poltico. La debilidad de la tradicin democr.tica 6rancesa, presente tambi+n en )spa@a, en 2m+rica Latina " de manera menos neta en 3talia, pas de unidad nacional tarda, proviene de la lucha 7ue debi librar contra un )stado li/ado a las 6uer8as de mantenimiento " reproduccin del orden social, la 3/lesia catlica en primer lu/ar. De ah la importancia de la accin antirreli/iosa " anticlerical de la Rep$blica " el predominio en (rancia " en muchos otros pases, sobre todo en la +poca de la ;ercera Rep$blica 6rancesa, de los combates propiamente polticos e ideol/icos sobre las re6ormas sociales. )sto condu&o al pensamiento 6ranc+s a con6undir rep$blica " democracia, " sobre todo a pre6erir la alian8a de la rep$blica " la revolucin a la de la democracia " las re6ormas sociales. (rancia es un pas cu"os traba&adores recibieron preco8 " ampliamente derechos cvicos, pero tarda " parcialmente derechos sociales, por 7ue slo 6ue medio si/lo despu+s del nacimiento de la democracia industrial en Bran Hreta@a " de la le/islacin laboral en 2lemania cuando los obreros 6ranceses recibieron del (rente 9opular derechos sociales 7ue, por lo dem.s, la co"untura econmica e internacional volver. mu" pronto caducos. )s preciso subra"ar la oposicin de estas dos corrientes de ideas " de estos dos tipos de sociedad poltica, a una de las cuales puede denominarse republicana " a la otra demcrata, retomando la oposicin presentada por R+/is Debra", 7ue reconoca as 7ue el espritu republicano, al dar una importancia central a la trans6ormacin " la intervencin del )stado, se opone al espritu demcrata 7ue atribu"e el papel central a los actores sociales. )n ocasiones, en esta +poca 7ue "a no cree en las revoluciones, es $til recordar la /rande8a de los )stados " los e&+rcitos revolucionarios, pero es m.s necesario a$n, en todo el mundo recordar lo esencial: el )stado movili8ador ha sido " es el ma"or adversario de la democracia, " 7uienes lo de6iende, sin i/norar 7ue a veces se puede oponer la mediocridad de sus costumbres polticas al herosmo de los llamados a la movili8acin popular " nacional, deben a6irmar 7ue no ha" democracia sin libertad de la sociedad " de los actores sociales " sin reconocimiento por el )stado de su propio papel al servicio de los mismos. 4lo ha" democracia cuando el )stado est. al servicio no $nicamente del pas " la nacin, sino de los propios actores sociales " de su voluntad de libertad " responsabilidad. )l pensamiento democr.tico Me incluso su 6ormulacin m.s simple: la de6ensa de la libre eleccin de los /obernantes por los /obernadosM impone por lo tanto no slo una anterioridad de los actores sociales sobre el poder poltico sino la idea de 7ue <los hombres tienen derechos morales contra el )stado=, se/$n la 6rmula de Ronald DPorIin > a!ing
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
31
rights seiousl", #/*?. )s preciso esco/er entre los dos caminos 7ue, tanto uno como el otro, dicen conducir a la democracia. De un lado, el 7ue acaba de se@alarse " 7ue subordina la poltica " el derecho a unos principios 7ue constitu"en un derecho natural: del otro, el 7ue llama democr.tico al r+/imen 7ue ase/ura la ma"or participacin posible al con&unto del pueblo " 7ue elimina el poder de las minoras diri/entes. 9ero, Cno sera me&or llamar revolucionario a este poder popularE )s cierto 7ue est. /uiado por una aspiracin democr.tica, pero no es su6iciente de6inir a la democracia por el respeto a la voluntad /eneral: la democracia necesita un principio de de6ensa contra la arbitrariedad del poder. 9rincipio de doble 6a8: se llama libertad cuando insiste sobre la limitacin del poder del )stado e i/ualdad cuando de6ine m.s directamente un principio de resistencia al reparto desi/ual de los recursos econmicos " polticos. )s cierto 7ue no basta un sistema poltico 7ue permita la resistencia al )stado para 7ue sea democr.tico: la limitacin del poder no es m.s 7ue uno de los principios constitutivos de la democracia, pero se trata de uno de sus componentes indispensables. 4i el hombre no es m.s 7ue ciudadano, "a no ha" lmite in6ran7ueable para el poder del )stado, " si no se lo de6ine m.s 7ue por su pertenencia comunitaria, tampoco es susceptible de oponer resistencia ala tirana. 4lo la idea de los derechos 6undamentales, a los 7ue se llam naturales para subra"ar su universalidad, aparece como un principio absoluto de resistencia a un poder estatal 7ue se vuelve cada ve8 m.s total. Doble autonoma del sistema poltico La idea de democracia se opone a la idea de revolucin por7ue +sta da todo el poder al )stado para trans6ormar la sociedad. 9ara 6undar la democracia es preciso, al contrario, distin/uir al )stado, la sociedad poltica " la sociedad civil. 4i se con6unden el )stado " la sociedad poltica, uno se ve llevado r.pidamente a subordinar la multiplicidad de los intereses sociales a la accin uni6icadora del )stado. 3nversamente, si se con6unden la sociedad poltica " la sociedad civil, "a no se ve como puede crearse un orden poltico " &urdico 7ue no sea la mera reproduccin de los intereses econmicos dominantes. )sta con6usin puede tambi+n hacer 7ue recai/a $nicamente en el )stado la responsabilidad de ase/urar la unidad de /estin de la sociedad. )n todos los casos, "a no 7ueda espacio para la democracia. Ksta concierne a la sociedad poltica, pero se de6ine a la ve8 por la autonoma de la misma " por su papel de mediacin entre el )stado " la sociedad civil. )l en6rentamiento directo, sin intermediaros, del )stado " la sociedad civil conduce a la victoria de uno o de la otra, pero nunca a la democracia. La separacin del )stado, el sistema poltico " la sociedad civil obli/a a de6inir el orden poltico como una mediacin entre el )stado " la sociedad civil, como lo hace Gans Lelsen, 7ue habla de la <6ormacin de la voluntad estatal directri8 mediante un r/ano cole/iado ele/ido por el pueblo " 7ue toma sus decisiones por ma"ora= >.a dmocratie, 01?. )ste papel mediador de la democracia prohbe de6inirla por un principio central o por una <idea=, " obli/a a comprenderla como la combinacin de varios elementos 7ue de6inen sus relaciones con el )stado " la sociedad civil. )l vocabulario de la vida p$blica /enera a7u m.s con6usin 7ue claridad, "a 7ue las mismas palabras desi/nan de un pas al otro, realidades mu" di6erentes. )n consecuencia,
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
32
entiendo a7u por )stado los poderes 7ue elaboran " de6ienden la unidad de la sociedad nacional 6rente a las amena8as " los problemas e,teriores o interiores, tambi+n 6rente a su pasado " su porvenir, por ende 6rente a su continuidad histrica. )s m.s 7ue un poder e&ecutivo: es tambi+n la administracin. )l sistema poltico tiene una 6uncin de6erente, 7ue es elaborar la unidad a partir de la diversidad ", por consi/uiente, subordinar la unidad a partir de la diversidad ", por consi/uiente, subordinar la unidad a las relaciones de 6uer8a 7ue e,isten en el plano de la sociedad civil, reconociendo el papel de los partidos polticos 7ue se interponen entre los /rupos de inter+s o las clases " el )stado. )l sistema &urdico 6orma parte del )stado en al/unos pases, como (rancia: en otros, como )stados 5nidos, esparte de la sociedad poltica, pues los &ueces hacen la le". La sociedad civil no se reduce a intereses econmicos: es el dominio de los actores sociales 7ue se orientan al mismo tiempo por valores culturales " por relaciones sociales a menudo con6lictivas. Reconocer la autonoma de la sociedad civil, como lo hicieron antes 7ue los dem.s los brit.nicos " los holandeses, es la condicin primera de la democracia, "a 7ue es la separacin de la sociedad civil " el )stado la 7ue permite la creacin de la sociedad poltica. La democracia, repit.moslo, a6irma la autonoma del sistema poltico pero tambi+n su capacidad de establecer relaciones con los otros dos niveles de la vida p$blica, de manera 7ue en $ltimo an.lisis sea la sociedad civil la 7ue le/itime al )stado. La democracia no si/ni6ica el poder del pueblo, e,presin tan con6usa 7ue se la puede interpretar en todos los sentidos " hasta para le/itimar re/menes autoritarios " represivos: lo 7ue si/ni6ica es 7ue la l/ica 7ue desciende del )stado hacia el sistema poltico " lue/o hacia la sociedad civil es sustituida por una l/ica 7ue va de aba&o hacia arriba, de la sociedad civil al sistema poltico " de all al )stado: lo 7ue no 7uita su autonoma ni al )stado ni al sistema poltico. 5n /obierno nacional o local 7ue estuviera al servicio directo de la opinin p$blica tendra e6ectos deplorables. )s responsabilidad del )stado de6ender el lar/o pla8o contra el corto pla8o, como lo es de6ender la memoria colectiva, prote/er a las minoras o alentar la creacin cultural, aun cuando +sta no corresponda a las demandas del /ran p$blico. )s asimismo necesario 7ue los partidos no correspondan directamente a las clases sociales o a otros /rupos de inter+s. Los /randes partidos populares de masas han sido en casi todas partes amena8as para la democracia m.s 7ue sus de6ensores. 5na de las 6ortale8as de la democracia americana es haber mantenido una /ran separacin entre la sociedad civil " el sistema poltico. (ortaleci el poder de los <representantes del pueblo= 6rente al )stado pero tambi+n 6rente a la sociedad. )l sistema poltico ", en particular, su institucin central, el 9arlamento, no deben tener como 6uncin principal colaborar en el mane&o del pas o ser un vivero en el cual se 6orman los hombres de )stado. 4u papel principal debe ser hacer " modi6icar la le" para 7ue +sta corresponda al estado de la opinin p$blica " de los intereses. )l sistema poltico debe e,traer principios de unidad a partir de la diversidad de los actores sociales: L1 hace a veces invocando los intereses del )stado, " otras, al contrario, elaborando compromisos u or/ani8ando alian8as entre /rupos de inter+s di6erentes. ),presiones como <democracia popular= o <democracia plebiscitaria= no tienen nin/$n sentido. La democracia es una mediacin institucional entre el )stado " la sociedad cu"a libertad descansa sobre la soberana nacional. )ste papel de cone,in re7uiere la autonoma del sistema poltico " &urdico. )l desarrollo de la democracia puede ser anali8ado como la con7uista siempre di6cil " amena8ada de esta autonoma 6rente al )stado " en relacin con la sociedad civil. Fo si/ni6ica contradecir de antemano el tema de la representatividad social de los actores polticos el hecho de
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
33
subra"ar 7ue +stos no son slo los representantes de circunscripciones " /rupos de inter+s, 7ue son m.s a$n 7ue los representantes del pueblo, "a 7ue esta palabra no desi/na sino el e7uivalente social del )stado " la nacin, nociones claramente polticas: son los creadores de la le" " de las decisiones 7ue se aplican en el territorio nacional. La opinin p$blica emite un &uicio des6avorable sobre los persona&es polticos 7ue aparecen como de6ensores de intereses particulares. uando un partido poltico, como Nerdes en 2lemania, reduce de manera e,trema la autonoma de sus ele/idos, d.ndoles mandatos imperativos 7ue hacen de ellos dele/ados m.s 7ue representantes, e impone una rotacin r.pida de la labor parlamentaria entre los ele/idos de una lista, demuestra sobre todo su incapacidad para trans6ormar un movimiento social en 6uer8a poltica " se e,pone as a tensiones internas, mu" pronto insoportables, entre <6undamentalistas= " <realistas=. 9ero es en otro lado, el de las relaciones entre el sistema poltico " el )stado, donde las 6ronteras son m.s di6ciles de tra8ar. 2l punto 7ue en muchos pases, en especial de tradicin republicana a la 6rancesa, la distincin de esas dos nociones es di6cil de comprender " de admitir. )n (rancia, un parlamentario es a menudo el alcalde de una ciudad importante " aspira a ser ministro. )s a7u donde el presidencialismo a la americana tiene /randes venta&as: hace de los parlamentarios unos le/isladores, cuando en (rancia la casi totalidad de las le"es votadas por el 9arlamento tienen un ori/en /ubernamental " una 6uerte proporcin de las mismas no es m.s 7ue una puesta en concordancia de la le/islacin nacional con las directivas europeas. C mo distin/uir claramente, en tales condiciones, el sistema poltico del )stadoE 4in embar/o, es necesario hacerlo para 7ue e,ista la democracia, " si +sta parece d+bil en tantos pases occidentales, es en /ran parte por7ue esta separacin no se concibe con claridad, en los tiempos de la ideolo/a republicana triun6ante, los actores " los pensadores polticos podan pensar 7ue el /obierno de un pas era la e,presin de su vida social " de su pensamiento poltico: se trataba, sin embar/o, de una ilusin, " los en6rentamientos belicosos, directos e indirectos, eran bastante visibles para hacer irrealista una concepcin puramente &urdica " social del /obierno. )s en una ilusin m.s peli/rosa a$n donde caen 7uienes ven en la construccin europea la superacin de los intereses nacionales " de los en6rentamientos entre los )stados nacin " mani6iestan ideas paci6istas, aceptadas con tanta m.s 6acilidad por7ue hacen re6erencia a amena8as 7ue "a casi no e,isten, como el ries/o de con6lictos entre los )stados de )uropa 1ccidental. 9ero la )uropa en 6ormacin se topa con las responsabilidades de un )stado ", si no las asume, se mostrar. impotente. Los sistemas polticos nacionales europeos est.n debilitados. 9or un lado, vastas competencias han sido trans6eridas a Hruselas: por el otro, se 6orman /rupos de inter+s " de presin de todos los rdenes 7ue, o no esperan nada del sistema poltico " se apo"an $nicamente en los medios, o e&ercen una presin directa sobre las instituciones europeas. La /lobali8acin de la economa puede entra@ar un particularismo e,tremo de las demandas sociales " culturales, debilitando as el sistema poltico " el )stado. La democracia slo sobrevivir. " se 6ortalecer. en los pases europeos donde naci si se constitu"e un )stado europeo " se reconoce la autonoma de los sistemas polticos nacionales en relacin con +l. )n este sentido, las resistencias, en principio danesas, a la rati6icacin del ;ratado de *aastrich tuvieron e6ectos positivos, "a 7ue este tratado mu" e,plcito en lo 7ue se re6iere a la creacin de una moneada com$n, si/ue siendo va/o en materia de polticas sociales " silencioso sobre el reparto de las responsabilidades entre el nivel europeo " el nivel nacional. )n )stados 5nidos, a la inversa, la cada del presidente Husch, 7ue se consa/raba a la poltica internacional, " el triun6o de su adversario
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
34
demcrata linton se e,plican antes 7ue nada por el +,ito de la poltica del meanin/, elaborada por *ichael Lerner, 7ue responde a la voluntad de los electores de volver a dar vida a un sistema poltico mar/inado por la importancia preponderante del papel del )stado americano en el plano mundial a e,pensas de la de6ensa de los intereses directos de la poblacin ", en especial, de 7uienes su6ren el desempleo " las insu6iciencias del sistema de proteccin social. Despu+s de la desaparicin de la 5nin 4ovi+tica, el problema m.s /rave de Rusia ha sido la ausencia de sistema poltico, mientras 7ue en 9olonia, en Gun/ra " hasta en la ), hecoslova7uia ese sistema se reconstitu" " "a ha demostrado, en particular 9olonia, su capacidad para responder a las demandas sociales " por consi/uiente para colmar la brecha 7ue se haba producido entre una economa brutalmente abierta a las le"es del mercado " una poblacin arrebatada por un nacionalismo " un populismo de6ensivos. 4e ver. 7ue es tambi+n la debilidad del sistema poltico la 7ue se encuentra en el ori/en de la 6ra/ilidad de muchos pases de 2m+rica Latina, de *+,ico a 9er$ " Nene8uela, en tanto 7ue su solide8 contribu"e al +,ito de hile en todos los dominios "e n Hrasil el sistema poltico no 6ue arrastrado a la crisis del )stado. La separacin de la sociedad civil, la sociedad poltica " el )stado es una condicin central para la 6ormacin de la democracia. Ksta slo e,iste si se reconocen las l/icas propias de la sociedad civil " el )stado, l/icas distintas " a menudo hasta opuestas, " si e,iste, para mane&ar sus di6icultosas relaciones, un sistema poltico autnomo tanto 6rente a una como al otro. Lo 7ue recuerda 7ue la democracia no es un modo de e,istencia de la sociedad en su totalidad, sino verdaderamente la sociedad poltica ", al mismo tiempo, 7ue el car.cter democr.tico de la sociedad poltica ", al mismo tiempo, 7ue el car.cter democr.tico de la sociedad poltica depende de las relaciones de +sta con la sociedad civil " con el )stado. Relaciones de doble dependencia, lo 7ue se opone a la concepcin he/emnica del sistema poltico de6endida por los partidarios del contrato social: pero tambi+n relaciones de autonoma 7ue dan a las instituciones polticas un papel 7ue supera con mucho el de un honrado corredor " 7ue hacen de ellas el elemento central de inte/racin de la sociedad " el mantenimiento del orden p$blico. Las teoras 6uncionalistas describieron sociedades 6ormadas por instituciones 7ue concurren en su totalidad a la inte/racin del con&unto, lo 7ue daba un papel inte/rador tan importante a la 6amilia " a la escuela, a las costumbres " a la reli/in, como a las instituciones polticas. 2l contrario, ni el )stado ni la sociedad civil tienen como ob&etivo principal la inte/racin de la sociedad. )l )stado <hace la /uerra=, es decir responde ante todo a la situacin internacional del pas: la sociedad civil, por su lado, est. dominada por las relaciones sociales, hechas de con6lictos, cooperacin o ne/ociacin. 4lo el sistema poltico tiene como tarea hacer 6uncionar a la sociedad en su con&unto, combinando la pluralidad de los intereses con la unidad de la le" " estableciendo relaciones entre la sociedad civil " el )stado. La limitacin del poder del )stado se ad7uiere, por ende, con dos condiciones: el reconocimiento de la sociedad poltica " su automati8acin, a la ve8 tanto con respecto al )stado como a la sociedad civil con la cual durante mucho tiempo se la haba con6undido " una de cu"as 6unciones, en el an.lisis de ;alcot 9arsons, se supona 7ue cumpla: la de6inicin de los ob&etivos. )ste an.lisis conduce a descon6iar de los llamados a la democrati8acin del )stado o de la sociedad. 9or s mismo, el )stado no es democr.tico, "a 7ue su 6uncin principal es de6ender la unidad " la 6uer8a de la sociedad nacional, al mismo tiempo 6rente a los )stados e,tran&eros " a los cambios histricos m.s lar/os. )l
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
35
)stado tiene un papel internacional " un papel de de6ensa de la memoria colectiva, a la ve8 7ue de previsin o de plani6icacin a lar/o pla8o. Fin/una de estas 6unciones 6undamentales e,i/e por s misma la democracia. De i/ual modo, los actores " los movimientos sociales 7ue animan a la sociedad civil no act$an naturalmente de manera democr.tica, aun7ue un sistema poltico slo puede ser democr.tico si representa los intereses de los actores sociales. )s el sistema poltico el lu/ar de la democracia. Los lmites del liberalismo )l pensamiento liberal, al recha8ar 7ue el )stado se identi6i7ue con una creencia reli/iosa o con cual7uier otro sistema de valores 7ue est+ 6uera del alcance de la soberana popular, se identi6ica con la democracia. 4u descon6ian8a con respecto al )stado, a las ideolo/as " a las /randes movili8aciones populares, a lo 7ue Ral6 Dahrendor llam con desprecio el </ran ba@o turco de los sentimientos populares= >,fle2ions sur la r-olution en (uro'e, #*), tuvo tan 6recuentemente " tan dram.ticamente &usti6icada 7ue es preciso reconocerle un lu/ar dentro del pensamiento democr.tico. 3ncluso hasta el punto de 7ue hablar de una democracia antiliberal es una e,presin contradictoria 7ue desi/na mucho m.s a un r+/imen autoritario 7ue aun tipo particular de democracia. 9ero liberalismo " democracia, a pesar de todo, no son sinnimos. 4i bien no ha" democracia 7ue no sea liberal, ha" muchos re/menes liberales 7ue no son democr.ticos. 9ues el liberalismo sacri6ica todo a una sola dimensin de la democracia: la limitacin del poder, " l hace en nombre de una concepcin 7ue amena8a a la idea democr.tica en la misma medida 7ue la prote/e. )l pensamiento liberal se basa en la descon6ian8a con respecto a los valores " las 6ormas de autoridad 7ue los hacen respetar. 4epara el orden de la ra8n impersonal, 7ue debe ser el de la vida p$blica " 7ue es tambi+n el de la vida privada. Fo cree en la e,istencia de actores sociales de6inidos a la ve8 por unos valores " unas relaciones sociales. ree en los intereses " en las pre6erencias privadas " procura de&arles el ma"or espacio posible, sin atentar contra los intereses " las pre6erencias de los dem.s. Ouiere dar <a cada /rupo humano su6iciente espacio para 7ue realice sus propios 6ines particulares " $nicos sin inter6erir demasiado con los 6ines de los otros=, dice 3saiah Herlin. 9ero, para 7ue esta conciliacin de los 6ines sea posible, es preciso 7ue cada uno de +stos renuncia a su pretensin a lo absoluto, es decir 7ue de&e de ser una creencia " se limite a ser, "a un inter+s, "a un /usto o una opinin 7ue no podran pretender imponerse a los otros. Lo 7ue implica una ima/en de la vida social de la 7ue son e,cluidos a la ve8 las creencias " los con6lictos sociales 6undamentales ", por consi/uiente, la idea misma de poder. La sociedad ideal es concebida como un mercado, lo 7ue por otra parte no e,clu"e la intervencin de la le" " el )stado, pero para hacer respetar las re/las del &ue/o, la honestidad de las transacciones " la libertad de e,presin " accin de cada uno. )l pensamiento liberal establece una separacin lo m.s completa posible entre la sub&etividad " la vida p$blica ", m.s concretamente, entre las demandas personales " la ra8n 7ue debe /obernar los intereses sociales. La concepcin liberal de la democracia se limita a /aranti8ar la libre eleccin de los /obernantes, si preocuparse por el contenido de la accin de +stos. Lo 7ue Ral6 Dahrendor6, lue/o de tantos otros pensadores liberales, en especial brit.nicos, dice en t+rminos claros: <lo importante es controlar " e7uilibrar a los /rupos diri/entes " reempla8arlos de tiempo en tiempo por medios espec6icos, tal como
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
3!
las elecciones= >p.1#?. pero, Ca 7u+ obedece la le/itimidad de esos /rupos diri/entesE 27u, los liberales hacen valer la competencia " la preocupacin por el bien p$blico: sus adversarios destacan, m.s bien, el poder del capital, econmico o cultural, en la seleccin de los diri/entes. Las dos interpretaciones son menos opuestas de lo 7ue parece " los liberales no vacilaron en a6irmar 7ue la hol/ura " la propiedad, tanto como la educacin, son indispensables para elevarse a la preocupacin por el bien p$blico " a una accin racional. )l elitismo liberal admite con soltura 7ue los gentlement ten/an los /ustos m.s e,tra@os " m.s libremente e,presados: descon6a, en cambio, de las pasiones populares. omo todas las 6ormas de racionalismo, se 6unda sobre la oposicin de la ra8n " las pasiones, " por lo tanto de la elite ra8onable " las cate/oras dominadas por sus pasiones, mu&eres lo mismo 7ue clases populares o pueblos coloni8ados, 7ue deben permanecer sometidos al ma/isterio de la sanio 'ars% 2l descartar toda representatividad de los ele/idos con re6erencia a actores " movimientos sociales, al ne/ar de hecho la e,istencia de un dominio social, "a 7ue no reconoce m.s 7ue la or/ani8acin poltica de intereses, el pensamiento liberal se conden a tener $nicamente una importancia pr.ctica mu" limitada, en tanto su importancia crtica ha sido " si/ue siendo considerable. )l liberalismo es un elemento permanente del pensamiento democr.tico: pero no es m.s 7ue una 8ona intermedia e inestable entre 6uer8as polticas opuestas cuando +stas tienen una 6uerte de6inicin <social=, en particular en t+rminos de clases sociales " /rupos de inter+s. )l liberalismo combati a las monar7uas absolutas pero, despu+s de la cada de +stas, 6ue prontamente combatido por los movimientos populares. )n las sociedades contempor.neas, su lu/ar se reduce cada ve8 m.s. C mo de6ender su a/nosticismo cuando los nacionalismos " las creencias reli/iosas levantan a una /ran parte del mundoE J en los pases dominados por la economa de mercado, Ccmo impedir 7ue los /ustos " los intereses privados 6ra/menten la sociedad en una serie de comunidades cerradas sobre s mismas " 7ue slo est+n unidas por un mercado sometido a la dominacin de intereses 6inancieros 7ue "a no est.n encuadrados por nin/$n control polticoE C4e puede todava llamar libera a una sociedad barrida por las olas de la especulacin, dominada por los imperios 6inancieros, manipulada por los encantos perversos de un consumo masivo 7ue privile/ia las demandas individuales mercantiles sobre los consumos colectivos " sobre el deseo de &usticia e i/ualdadE Fi el 3elfar 4tate ni los nuevos nacionalismos se reconocen en la concepcin liberal de la sociedad. J la sociolo/a opone a la separacin liberal de los intereses privados " la re/ulacin p$blica la ima/en m.s 6uerte de una sociedad orientada a la ve8 por aspiraciones culturales " por con6lictos sociales cu"a combinacin constitu"e los actores sociales ", en especial, los movimientos sociales, 6i/uras del an.lisis " de la accin de las 7ue el pensamiento liberal procur desembara8arse en vano. )l pensamiento liberal prepar la democracia al criticar el poder autocr.tico, pero tambi+n se opuso a ella " la combati, antes de 7ue el desencantamiento de los totalitarismos apro,imara pensamiento liberal " pensamiento democr.tico, 7ue de hecho siempre conservaron su independencia mutua a trav+s de sus relaciones cambiantes. Despu+s de la Revolucin (rancesa, el pensamiento liberal asumi un tono cada ve8 m.s conservador "a en ;oc7ueville cuando reacciona con violencia ante las &ornadas revolucionarias de 1%4%, de manera m.s sistem.tica en ;aine " con una 6orma al principio bastante dura " despu+s aparentemente m.s moderada en *osca. La traduccin americana de sus )lementos de ciencia poltica denomin ruling class lo 7ue +l haba llamado clase poltica, cu"o an.lisis dominaba la edicin aumentada de su libro en 1'23. )sta separacin de lo poltico " lo
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
3#
econmico crea una barrera social entre 7uienes son aptos " 7uienes son ineptos para /obernar. Harrera 7ue poda parecer casi insuperable en el sur de 3talia del 7ue *osca era ori/inario, 7ue era mu" elevada en Bran Hreta@a " (rancia " menos visible en )stados 5nidos, aun7ue Garvard " ale ha"an proporcionado durante mucho tiempo a ese pas una /ran parte de sus diri/entes. )ste racionalismo liberal prolon/a la tradicin ma7uiav+lica, "a 7ue da prioridad al problema de la /obernabilidad sobre el de la representatividad. 9ero a 6ines del si/lo A3A "a no son el comercio o la le" los 7ue aparecen como lo principios de 6ormacin de los a/rupamientos sociales 7ue *osca llama tipos sociales, sino el nacionalismo: " es m.s 6.cil 7ue los pensamientos 7ue dan prioridad a la unidad de los con&untos sociales sobre sus relaciones internas se vuelvan nacionalistas antes 7ue se conviertan a la idea, m.s social 7ue poltica, de la lucha de clases. La prioridad dada a lo poltico llev a veces en su seno el espritu de libertad: pero, tambi+n a menudo, aliment a re/menes autoritarios recha8ando lo 7ue divide en nombre de lo 7ue une. )l ascenso del nacionalismo da un abundante testimonio de ello. 2 comien8os del si/lo AA, la e,plosin de los movimientos revolucionarios, 7ue condu&eron a la revolucin de Rusia " Gun/ra, a los intentos de /obierno revolucionario en 2lemania " a la /ran crisis social de 1'2- en 3talia, 7ue contribuir. a desencadenar la reaccin 6ascista, trans6orm ese ma7uiavelismo liberal en ma7uiavelismo reaccionario. *osca, cu"a orientacin contra revolucionaria destaca con claridad Forberto Hobbio, apo" como *ichels, al 6ascismo mussoliniano, pero se trata de un apo"o liberal. )l &oven *osca aceptaba la brutal oposicin de 4pencer entre sociedad militar " sociedad industrial, a las 7ue +l llamaba 6eudal " burocr.tica pero, en su madure8, se mostr 6avorable a una combinacin de democracia " liberalismo. )sta posicin, en apariencia de un &usto medio, es en realidad antidemocr.tica, aun7ue m.s no sea por la de6inicin misma 7ue *osca da de la democracia, la de un r+/imen donde el in/reso en la elite diri/ente es abierto. 4i la democracia se de6ine por el ori/en social de los /obernantes, est. mu" le&os de ser el /obierno del pueblo, " *osca, como muchos liberales desde Rousseau, considera contradictorio ima/inar un r+/imen en el 7ue sea el ma"or n$mero el 7ue /obierne " la minora 7uien obede8ca. La idea democr.tica se desarroll slo despu+s de 7ue este corte, a la ve8 social " poltico, de la sociedad en dos niveles >7ue pueden ilustrarse mediante la oposicin entre ciudadanos activos " ciudadanos pasivos? hubiera sido encubierto por el su6ra/io universal, introducido en primer lu/ar en (rancia 1%4%, " lue/o cuando el 6uncionamiento de las instituciones polticas se vincul a la satis6accin de las demandas populares, por7ue +stas apelaban, en contra de los intereses dominantes, a la racionalidad t+cnica " econmica durante tanto tiempo utili8ada contra ellas. )s el movimiento obrero el 7ue ase/urar. bases slidas a la democracia, aun cuando la ideolo/a socialista >pero no el movimiento obrero? contribu" a instaurar dictaduras del proletariado antidemocr.ticas. )l pensamiento democr.tico est. tan le&os de la ideolo/a liberal como de la ideolo/a revolucionaria. )n el mundo contempor.neo, dominado por un lado por el )stado providencial, " por el otro por re/menes nacionalistas o autoritarios, el pensamiento liberal no puede contentarse con una concepcin ne/ativa de la liberta. 4e/uimos a7u a 3saiah Herlin, "a 7ue su nombre est. unido a la oposicin de las dos concepciones de la libertad. 26irma en primer lu/ar 7ue el mundo moderno "a no cree en las verdades eternas " en la naturale8a
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
3%
intemporal del hombre, a di6erencia de los racionalistas de la 3lustracin. Ne incluso en un racionalismo sistem.tico la 6uente de las utopas 7ue siempre han sido peli/rosas para la democracia. Fumerosas en Brecia " en el perodo cl.sico del mundo moderno, asumieron nuevas 6ormas con el racionalismo historicista de Ge/el " *ar,: en todas las +pocas, postularon la e,istencia de una sociedad per6ecta, por ende inmvil, ucrnica lo miso 7ue utpica, lo 7ue no de&aba nin/$n espacio para un debate poltico abierto. 9ara Herln, es la ruptura de esta 6iloso6a de las Luces demasiado or/ullosa, ba&o el peso del 4turm un Dran/ " lue/o del romanticismo " la 6iloso6a alemana de Gerder a (ichte, lo 7ue posibilit la creacin de una sociedad abierta imponiendo el pluralismo de los valores. (ue la apelacin a la especi6icidad M(igent5mlich!eitM de cada cultura lo 7ue permiti 7ue una poltica del su&eto, de su autenticidad " su creatividad, reempla8ara los ideales autoritariamente racionalistas del despotismo ilustrado. )ste punto de partida ori/inal parecer. parad&ico a al/unos: a tal punto se repiti 7ue el racionalismo permitir. la comunicacin entre todos, mientras 7ue la apelacin a la especi6icidad cultural encerraba a cada uno en una cultura nacional " un momento de la historia, un 6ol!sgeist " un 7eitgeist: pero 3saiah Herlin en6renta directamente estas aparentes contradicciones. C mo, a partir de ese pluralismo cultural, puede el mundo moderno 6undar la libertad " evitar caer en el nacionalismo 7ue puede lle/ar hasta las 6ormas m.s e,tremasE 2nte estas pre/untas, a las 7ue nadie puede escapar, es preciso responder 7ue la libertad es amena8ada por todas las concepciones 7ue identi6ican al individuo con el con&unto natural o histrico al cual, como suele decirse, pertenece, pues el papel del )stado es entonces liberar a una nacin o una clase ", a causa de ello, hacer al individuo esclavo de estas colectividades o hasta de la voluntad /eneral concebida por Rousseau. 3saiah Herlin, al subra"ar el papel positivo del pluralismo cultural, combate al mismo tiempo la omnipotencia de un )stado 7ue se identi6ica con una comunidad o un momento de la historia. 5na ve8 librado este combate, podemos combatir con +l contra la tirana de la ma"ora, es decir de6ender al su&eto personal, innovador, contra la opinin dominante " los intereses establecidos. )stamos le&os a7u de la oposicin 6alsamente clara entre libertad ne/ativa " libertad positiva, freedom from " freedom to, como dicen los in/leses. )s preciso, antes bien, hablar de dos liberaciones, de dos libertades ne/ativas, de las cuales una se libera del )stado " la otra de las pertenencias sociales. )s solamente entonces cuando la apelacin al su&eto desemboca en la libertad " no en un comunitarismo represivo. )ste camino sinuoso de libertad moderna, 7ue se ale&a del racionalismo pero est. constantemente amena8ada por el nacionalismo o la ideolo/a de clase, es tan di6cil de se/uir 7ue un liberal como 3saiah Herlin tiene la tentacin permanente de volver al racionalismo universalista del 7ue haba partido. Lo 7ue tambi+n le permitira dar un sentido simple a la libertad ne/ativa, 7ue se opondra al poder 7ue habla en nombre de la naturale8a o la historia. 9ero su itinerario es m.s interesante. Revela 7ue la libertad positiva, 7ue se/uramente pude hacer nacer dictaduras populares, se de6ine tambi+n de manera <libertaria=, como de6ensa de los derechos del hombre tanto contra la sociedad como contra el )stado. La libertad de los modernos no se reduce a un individualismo ampliamente ilusorio: rompe con la inte/racin platnica del individuo en el orden natural " social " se pone al servicio del su&eto personal, a trav+s de un pluralismo social " cultural 7ue puede destruirla pero 7ue es tambi+n la condicin de su a6irmacin.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
3'
La 6uer8a del liberalismo en la actualidad proviene sobre todo del hecho de 7ue la democracia ha sido violentamente atacada en nuestro si/lo por los re/menes totalitarios o autoritarios. 4i esos )stados hablaron en nombre de una cultura, diri/ieron la economa, impusieron una ideolo/a " a veces hasta se presentaron como el bra8o armado de una reli/in, Cla de6ensa de la democracia no impone recha8ar todo poder he/emnico " por consi/uiente reconocer la separacin completa de los diversos dominios de la vida social, la reli/in, la poltica, la economa, la educacin, la vida nacional, la 6amilia, el arte, etc.E *ientras 7ue el pensamiento democr.tico combati sobre todo la concentracin de la ri7ue8a o del poder, *ichael Sal8er a6irma 7ue esta obra no podra ser reali8ada m.s 7ue por un )stado tan poderoso 7ue impusiera su he/emona a toda la sociedad, " 7ue por lo tanto es preciso ponerse como meta principal reconocer " hacer respetar la autonoma de cada es6era de la vida social, procurando al mismo tiempo limitar las di6erencias en el interior de cada una de ellas. <Fin/$n bien social A debera ser entre/ado ahombres " mu&eres 7ue poseen otro bien J simplemente por7ue poseen J sin tomar en consideracin la si/ni6icacin de A= >4'heres of 8ustice, 2-?. La lucha democr.tica m.s e6ica8 es la 7ue se opone al hecho de 7ue 7uienes poseen la ri7ue8a posean tambi+n el poder. Ra8onamiento 7ue se apo"a en la tesis sociol/ica cl.sica de la di6erenciacin creciente de los subsistemas sociales en las sociedades modernas, por ente de la descomposicin de los sistemas holistas " del reconocimiento de la autonoma de las es6eras del arte, la economa, la reli/in, etc. 9ero esta concepcin, 7ue recuerda la idea de la e,tincin > witherin awa"? del )stado, de6endida por los liberales " por *ar, en el si/lo A3A, es di6cil de aceptar: tanto la contradicen las pr.cticas polticas, en especial en las democracias. )n prior lu/ar, llevara a de6inir la es6era de lo poltico como la de la palabra, la seduccin " la acumulacin de los recursos propiamente polticos 7ue son los votos " las alian8as polticas. Lo 7ue da una ima/en de la poltica 7ue corresponde m.s al sistema parlamentarista del si/lo A3A 7ue a la realidad de los )stados contempor.neos. )sto lleva a Sal8er, cercano en esto a Gaberlas, a ver en la poltica un mundo de ar/umentacin, por lo tanto de pensamiento racional, 7ue pone en comunicacin unas visiones sub&etivas. oncepcin 7ue descansa sobre una separacin demasiado completa del sistema poltico en relacin con el )stado, por un lado, " con los actores " las relaciones sociales por el otro. )l an.lisis de Sal8er " de muchos otros liberales slo puede ser aceptado como el an.lisis de una sola de las vertientes de la vida poltica democr.tica. 3ndudablemente, no ha" democracia all donde reina el )stado total, absoluto: pero tampoco la ha" si no se e,presa la soberana popular " la le" de la ma"ora, es decir retomando los t+rminos de Sal8er >p.3-4?, si la democracia no se de6ine como 9la manera 'ol&tica de asi/nar el poder=, lo 7ue ubica a la poltica por encima de las actividades particulares en ve8 de hacer de ella una techn espec6ica, como lo 7uera 9latn, ", por consi/uiente, le da un papel uni6icador. CFo es lo 7ue muestran las democracias contempor.neas 7ue intervienen en el departo del in/reso nacional mediante los impuestos " los sistemas de se/uridad social, 7ue a"udan a las or/ani8aciones sindicales, prote/en a las minoras, hacen 7ue las re/las del derecho evolucionen de acuerdo con las demandas de la opinin p$blica, en una palabra, 7ue ase/uran, si no la inte/racin, al menos s la interdependencia de las diversas es6eras de la vida socialE Lo 7ue nos recuerda 7ue el tema de la limitacin del poder " el de la ciudadana son i/ualmente indispensables para la e,istencia de la democracia.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
4-
Fo procuremos nunca oponer enteramente liberalismo " democracia: es +ste 7uien sera la vctima principal de una oposicin tan arti6icial. Forberto Hobbio tiene ra8n cuando piensa 7ue <la descon6ian8a " la i/norancia recproca de las dos culturas, me re6iero a la cultura liberal " la cultura socialista, est.n desapareciendo= >Il futuro de la democracia, 11%?. ;ambi+n el presente artculo se es6uer8a por superar esta oposicin de6endiendo al sistema poltico liberal contra las amena8as autoritarias, pero anhelando i/ualmente intervenciones voluntarias del )stado, empu&ado por las 6uer8as sociales, contra un liberalismo econmico 7ue puede conducir a la duali8acin creciente de la sociedad.
$. #epresentatividad de los actores polticos
( ), *+,ico, 2--1, p./s. #'0'#. Fo ha" democracia 7ue no sea representativa, " la libre eleccin de los /obernantes por los /obernados estara vaca de sentido si +stos no 6ueran capaces de e,presar demandas, reacciones o protestas 6ormadas en la <sociedad civil=. 9ero, Cen 7u+ condiciones los a/entes polticos representan los intereses " los pro"ectos de los actores socialesE %ctores sociales " a&entes polticos 4i los intereses son m$ltiples " diversos, si, en el lmite, cada elector tiene una serie de demandas particulares re6erentes a sus actividades pro6esionales o 6amiliares, la educacin de sus hi&os, su se/uridad, etc., es imposible de6inir una poltica 7ue sea representativa de los intereses de la ma"ora o de cierto n$mero de minoras importantes " activas. 9ara 7ue ha"a representatividad, es preciso 7ue e,ista una 6uerte a/re/acin de las demandas provenientes de individuos " de sectores de la vida social mu" diversos. 9ara 7ue la democracia ten/a bases sociales mu" slidas, habra 7ue llevar ese principio al e,tremo, lo/rar una correspondencia entre demandas sociales " o6ertas polticas, o m.s simplemente entre cate/oras sociales " partidos polticos. 4i nos ale&amos de esta situacin " si los partidos polticos son coaliciones de /rupos de inter+s, al/unos de ellos, aun cuando sean mu" minoritarios, ser.n capaces de hacer inclinar la balan8a hacia uno u otro lado de ad7uirir por lo tanto una in6luencia sin relacin con su importancia ob&etiva. )s por eso 7ue la democracia nunca es m.s 6uerte 7ue cuando se asienta sobre una oposicin social de alcance /eneral Mpor e&emplo sobre lo 7ue la tradicin occidental llam lucha de clasesM combinada con la aceptacin de la libertad poltica. 2s como la voluntad de derribar el poder por la 6uer8a, de eliminar a las minoras consideradas como antisociales " de a6irmar el triun6o de un pueblo reuni6icado conduce directamente a unos re/menes autoritarios, del mismo modo la e,istencia de un con6licto /eneral entre actores sociales constitu"e la base m.s slida de la democracia. (ue en el pas
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
41
en el 7ue las clases sociales " sus con6lictos eran m.s marcados, Bran Hreta@a, donde la democracia alcan8 sus 6ormas m.s estables, " la socialdemocracia de )uropa del Forte hi8o triun6ar el espritu democr.tico mediante el con6licto abierto de un partido obrero " un partido bur/u+s, para utili8ar el len/ua&e de los suecos. )n cambio, all donde el )stado " no la clase diri/ente 6ue el principal a/ente de la moderni8acin econmica pero tambi+n del mantenimiento de las &erar7uas sociales, como en los pases latinos de )uropa " as mismo en 2m+rica Latina, la democracia siempre 6ue d+bil " a menudo la desbord una accin propiamente poltica m.s o menos revolucionaria 7ue daba prioridad a la toma del poder sobre la trans6ormacin de las relaciones sociales de produccin. )n esta situacin e,trema de a/re/acin de las demandas sociales, el debate poltico se concentra en la oposicin de dos partidos. Kstos no tienen 6or8osamente una de6inicin de clase, como en los casos 7ue acaban de mencionarse. 5no de ellos puede representar al /rupo social " cultural central " otro a un con&unto de minoras constituidas por la inmi/racin, como 6ue el caso de )stados 5nidos, pero lo es menos ho" en da. )n la ma"or parte de los pases, sin embar/o, la simpli6icacin de la vida poltica no se llev tan le&os " las alian8as deben e6ectuarse entre 6uer8as polticas 7ue corresponden, a la ve8, a cate/oras sociales " concepciones polticas di6erentes. )sta comple&idad de la representacin poltica aumenta a medida 7ue crece el predominio del )stado sobre la vida social, pues +sta se encuentra 6ra/mentada 6rente a un )stado del 7ue depende una d+bil capacidad de accin autnoma. )s as como (rancia conoci con 6recuencia tres derechas, se/$n el an.lisis de Ren+ R+mond, " por lo menos dos i87uierdas, despu+s del estallido en 1'2- del partido socialista como consecuencia de la revolucin sovi+tica a la 7ue adhiri la ma"ora del partido, mientras 7ue la minora se ne/aba a a6iliarse a la ;ercera 3nternacional. Faturalmente, el sistema electoral tiene e6ectos directos sobre la cantidad de partidos, pero Cno es tambi+n por7ue la sociedad in/lesa, desde 6ines del si/lo A3A, estuvo dominada por el en6rentamiento de los gentleman " la wor!ing class en Bran Hreta@a se mantuvo 6iel al sistema ma"oritario uninominal de una sola vueltaE La se/unda condicin de la representatividad de los actores polticos se deriva de la primera. )s preciso 7ue las cate/oras sociales sean capaces de or/ani8acin autnoma en el nivel mismo de la vida social, en consecuencia por encima de la vida poltica. )n la tradicin occidental, esta autonoma se reali8 de manera m.s visible. )l sindicalismo, en la tradicin social demcrata, diri/i la 6ormacin de los partidos laboristas o socialistas 7ue representan su bra8o poltico, como lo a6irm e,plcitamente, en particular, el caso de Labour 9art" in/l+s, colocado ba&o la dependencia de los sindicatos inte/rados en el ;rade 5nion on/res >;5 ?. Los la8os de la central sindical Li/a 1brera >L1? con el partido socialdemcrata en 4uecia son de la misma naturale8a. La situacin es apenas di6erente en 3talia " )spa@a, donde las con6ederaciones sindicales est.n vinculadas cada una a un partido poltico, al menos hasta una 6echa reciente en )spa@a, donde la 5nin Beneral de ;raba&adores >5B;? entr en con6licto con el partido socialista en el poder, el 9artido 4ocialista obrero )spa@a >941)?. )n (rancia, los la8os de la on6ederacin Beneral de ;raba&adores > B;? " el partido comunista son mu" estrechos " los sindicali8ados de la on6ederacin (rancesa Democr.tica del traba&o > (D;? se sienten con 6recuencia mu" pr,imos al partido socialista. )n cambio, el sindicato (uer8a 1brera >(1?, cu"os vnculos con el partido socialista 6ueron mu" 6uertes, reco/e tambi+n una proporcin notable de electores de los partidos de derecha " de los militantes de e,trema i87uierda. Del lado
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
42
patronal, las or/ani8aciones pro6esionales desempe@an un papel an.lo/o, re6or8ado por los vnculos m.s directos 7ue se establecen entre los /obernantes " los diri/entes econmicos m.s importantes. 4i, al contrario, la inte/racin de las demandas sociales no se opera m.s 7ue en el plano poltico, Ccmo puede hablarse de democracia representativaE )n ese caso, nos acercaramos peli/rosamente a lo contrario de la democracia, a la sociedad poltica de masas. Los la8os entre la vida social " la vida poltica no son $nicamente directos: pasan tambi+n por mediadores, asociaciones, clubes, diarios " revistas, /rupos intelectuales, 7ue orientan las elecciones polticas ", paralelamente, contribu"en a 6ormar la o6erta de los partidos polticos en numerosos dominios de la vida social. La crisis de la representaci n poltica )n muchos pases occidentales se habla desde hace mucho tiempo, pero cada ve8 con ma"or insistencia, de una crisis de la representacin poltica 7ue sera responsable de un debilitamiento de la participacin. La observacin est. bien 6undada, "a 7ue las bases sociales de la vida poltica se debilitaron " dislocaron a medida 7ue esos pases salan de la sociedad industrial 7ue estaba dominada por la oposicin de empleadores " asalariados. )n estas sociedades, la ma"or parte de la poblacin activa no pertenece ni al mundo obrero ni al de los empresarios, aun7ue se trate de pe7ue@os artesanos o comerciantes. )l mundo de los empleados no es una mera e,tensin del mundo de los obreros " la cate/ora de los e&ecutivos est. i/ualmente le&os de los asalariados operativos " de 7uienes toman las decisiones. *.s a$n, estas sociedades se de6inen tanto por el consumo " la comunicacin de masas, por la movilidad social " las mi/raciones, por la diversidad de las costumbres " la de6ensa del medio ambiente como por la produccin industriali8ada, de modo 7ue es imposible 6undar la vida poltica en debates " actores 7ue "a no corresponden sino mu" parcialmente a la realidad presente. )sto provoc la independencia creciente de los partidos polticos con respecto a las 6uer8as sociales " un retorno de a7u+llos a la concepcin 7ue domin. la e,periencia in/lesa en la +poca de la rivalidad entre 3higs " ories% Los partidos, se piensa cada ve8 con ma"or 6recuencia, deben ser e7uipos de /obierno entre los cuales los electores esco/en libremente. De hecho, en la actualidad esta ima/en no es e,acta en nin/una parte. Fo es cierto 7ue republicanos " demcratas de )stados 5nidos no sean m.s 7ue coaliciones 6ormadas para la eleccin presidencial: una parte importante del electorado de esos dos partidos es estable " se identi6ica con deci0 siones sociales " econmicas. ;al ve8 sea en (rancia " en 3talia donde en a@os recientes se observ la menor distancia entre los partidos polticos. )n (rancia, por7ue las necesidades de la recuperacin econmica llevaron a la i87uierda socialista, a partir de 1'%4, a se/uir una poltica liberal ortodo,a 7ue no se modi6ic pro6undamente en 1'%! " menos a$n en 1''3: en 3talia, por7ue desde hace tiempo la democracia cristiana " el partido socialista han estado asociados en el poder en un consociati-ismo 7ue abri la puerta a la corrupcin " por7ue acaban de derrumbarse &untos, lo 7ue bene6ici al e, partido comunista " a la e,trema derecha. 2hora bien, es &ustamente en estos pases, " tambi+n en 2ustralia, cu"o /obierno socialista adopt una poltica econmica liberal, donde se habla con la ma"or insistencia de crisis de la representacin poltica, dado 7ue, si bien las polticas de los par0 tidos llamados de derecha " de i87uierda "a no se oponen con claridad, se mantiene en la opinin p$blica una viva conciencia de la oposicin social entre la derecha " la i87uierda. La autonoma e,trema de los partidos polticos puede tener aspectos positivos cuando su
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
43
de6inicin social ha 7uedado perimida " corresponde a una retrica m.s bien 7ue a unas pr.cticas: pero en principio es m.s peli/rosa 7ue $til. La democracia americana se consolid a causa del 6ortalecimiento reciente de la de6inicin social del partido demcrata, " la pesada derrota del partido socialista en (rancia se a/ravara a$n m.s si +ste no diera con ur/encia una nueva de6inicin social, si no de6iniera claramente los problemas sociales 7ue considera m.s importantes " las respuestas 7ue les aporta. Lo 7ue se trans6orma no es la necesaria dependencia de las 6uer8as polticas con respecto a las demandas sociales sino la naturale8a de +stas. Los partidos representaron clases sociales: ho" en da representan m.s pro"ectos de vida colectiva, " a veces incluso movimientos sociales. La idea misma de clase social e,trae su 6uer8a de la identidad 7ue estableca entre una situacin social " un actor a la ve8 social " poltico. 2ccin de clase " relaciones sociales de produccin no podan estar disociadas, lo mismo 7ue las ideas liberales " las le"es del mercado para la derecha. )s esta de6inicin Uob&etivaU de los actores sociales la 7ue se debilit, sin 7ue por ello deba renunciarse al vnculo necesario entre elecciones polticas e intereses o valores de actores sociales de6inidos por su posicin en las relaciones de poder. 2l contrario, una de6inicin Uob&etivaU de los actores sociales daba a los partidos polticos el monopolio del sentido de la accin colectiva: eran la e,0 presin concreta de la Uconciencia para sU de las clases sociales. 2 la inversa, cuando la accin social se de6ine como la reivindicacin de la libertad, la de6ensa del medio ambiente, la lucha contra la Umercantili8acinU de todos los aspectos de la vida, se hace responsable de su propio sentido " hasta puede trans6ormarse en partido poltico, o al menos imponer sus prioridades a un partido al 7ue 6ortalece. )l derrumbe de los socialismos, del comunismo leninista a la socialdemocracia, provino antes 7ue nada de la subordinacin creciente del movimiento obrero a un partido 7ue al principio 6ue revolucionario " lue/o se convirti en el )stado mismo. Fo puede haber democracia representativa si los actores sociales no son capaces de dar sentido a su accin en lu/ar de recibirlo de los partidos polticos. )s ah donde el pensamiento democr.tico, o al menos la concepcin 7ue de +ste se e,pone a7u, se opone m.s directamente al &acobinismo a la 6rancesa " m.s claramente a$n al leninismo, 7ue deben ser considerados, uno " otro, como 6uer8as antidemocr.ticas por su orientacin /eneral as como por sus pr.cticas histricas. La democracia a la 6rancesa " a la latinoamericana 0sin mencionar a7u al r+/imen revolucionario sovi+tico 7ue rompi inmediatamente con la democracia0 corre el /rave peli/ro de reducir a los actores sociales al estado de masa, es decir de recurso poltico, " por consi/uiente de destruirse al subordinar la accin social a la intervencin poltica 7ue dispone entonces, en el momento de su triun6o, de las armas del poder, sin encontrar 6rente a ella la 6uer8a capa8 de limitar su omnipotencia. 9or mu" /raves 7ue sean, estas crticas no deben sin embar/o conducir al error, "a denunciado, de considerar el tipo llamado 6ranc+s de democracia como Ue,cepcionalU, mar/inal. )ste tipo no sera tan importante histricamente si no hubiera tenido con secuencias sociales positivas, al mismo tiempo 7ue e6ectos polticos peli/rosos. 4u apelacin al pueblo asoci la accin democr.0 tica a un ata7ue directo contra las desi/ualdades sociales " contra el poder del dinero. )l espritu i/ualitario de los republicanos 6ranceses anim la escuela p$blica 7ue 7uiso e,tender la ense@an8a a todos los ni@os " 7ue 6acilit la movilidad social de los hi&os del pueblo. Los /obiernos 7ue se inspiraron en esta concepcin de la democracia subordinaron su accin a los intereses de la nacin, nocin poltica, en e6ecto, pero tambi+n social " car0 /ada de principios universalistas cuando asuma la divisa: libertad, i/ualdad, 6raternidad.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
44
2un cuando se criti7ue la ideolo/a de la ;ercera Rep$blica lo mismo 7ue la de los re/menes nacional populares latinoamericanos, en la medida en 7ue no atacaron ver0 daderamente las barreras " las desi/ualdades sociales, no se puede ne/ar todo valor positivo al modelo 6ranc+s de democracia. 4era m.s e,acto decir 7ue estuvo al servicio de una clase media de 6uncionarios " de cate/oras dependientes del )stado 0en 2m+rica Latina lo mismo 7ue en (rancia0 m.s bien 7ue del pueblo o los traba&adores, a los 7ue trataba con casi tanta descon6ian8a u hostilidad como las anti/uas elites diri/entes. 9ero las barreras culturales entre las clases se mantuvieron m.s elevadas en Bran Hreta@a 7ue en (rancia. La sociedad in/lesa si/ui estando marcada durante mucho tiempo por una aristocracia 7ue no haba sido suprimida por una revolucin. ada tipo de democracia tiene sus puntos 6uertes " sus elementos d+biles, " nada &usti6ica reconocer 7ue slo uno de ellos corresponde a la naturale8a /eneral de la democracia. La corrupci n poltica COu+ ocurre cuando los actores polticos no est.n sometidos a las demandas de los actores sociales " pierden por lo tanto su re presentatividadE 2s dese7uilibrados, pueden inclinarse hacia el lado del )stado " destruir la primera condicin de e,istencia de la democracia, la limitacin de su poder. 9ero, si esta situacin no se produce, la sociedad poltica puede liberarse a la ve8 de sus la8os con la sociedad civil " el )stado " no tener "a otro 6in 7ue el crecimiento de su propio poder. )s a esta situacin a la 7ue corresponde la 'artitocrazia cu"os estra/os denuncian los italianos en t+rminos 7ue retoman ampliamente las opiniones p$blicas de numerosos pases europeos " muchos latinoamericanos, de 9er$ a la 2r/entina pasando por Hrasil. )stas opiniones p$blicas hablan m.s directamente de corru'ci:n, " este t+rmino es en e6ecto m.s e,acto si se admite 7ue la democracia debe ser representativa " por ende 7ue las 6uer8as polticas, los partidos en especial, deben estar al servicio de intereses sociales " no servirse a s mismas. 4in mencionar a7u la corrupcin personal de al/unos diri/entes polticos, importante en 3talia, mucho m.s limitada en los otros pases europeos, 6recuente en cambio en numerosos pases e,tra europeos, de Qapn a )stados 5nidos " de 2r/elia a Nene8uela, la corrupcin m.s peli/rosa para la democracia es la 7ue permiti a los partidos polticos acumular recursos tan considerables " tan independientes de la contribucin voluntaria de sus miembros 7ue les posibilitan esco/er los candidatos a las elecciones " ase/urar el +,ito de cierto n$mero de ellos, tornando as irrisorio el principio de la libre eleccin de los diri/entes por los diri/idos. C9uede hablarse de democracia cuando las elecciones descansan en el papel de 1os rotten ;oroughs, como en la 3n/laterra del si/lo A3A, o en la distribucin de dinero en las circunscripciones rurales de Qapn, o cuando los partidos italianos deducen un /ravoso die8mo de una /ran parte de los contratos 6irmados entre las empresas p$blicasE Los italianos, por iniciativa de *ario 4e/ni, mani6estaron masivamente en abril de 1''3 su recha8o a ese sistema 7ue trans6ormaba a su pas en tangento'oli, en un pas de coimas. )s un /esto de de6ensa de la democracia 7ue no resuelve todos los problemas de la recomposicin de una vida poltica pervertida, pero 7ue hace posible la construccin de coaliciones polticas 7ue o6re8can verdaderas opciones a los electores. Oue no ha" democracia sin partidos, sin actores propiamente polticos, nadie lo rebate "
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
45
es imposible hablar seriamente de democracia plebiscitaria. 9ero la partidocracia destru"e a la democracia al 7uitarle su representatividad " conduce "a al caos, "a a la dominacin de hecho de /rupos econmicos diri/entes, a la espera de la intervencin de un dictador. )l peli/ro de la partidocracia es mu" /rande en el momento en 7ue un pas sale de la sociedad industrial " cuando los actores sociales se 6ra/mentan " debilitan. )n ese momento di6cil, es /rande la tentacin de contentarse con una concepcin puramente institucional de la democracia " reducida a no ser m.s 7ue un mercado poltico abierto, lo 7ue conduce a su de/radacin. La protesta contra el r+/imen de los partidos tiene, al contrario, el m+rito de recordar la necesidad de volver a dar a las instituciones libres la base de representatividad 7ue con demasiada 6recuencia les 6alta. 'ovimientos sociales " democracia 9ero esta representatividad supone tambi+n 7ue las mismas de mandas sociales se pretendan re'resenta;les, es decir 7ue acepten las re/las del &ue/o poltico " la decisin de la ma"ora. 2hora bien, muchas acciones colectivas son de otra naturale8a. 4e trata de demandas 7ue no encuentran respuesta en el sistema poltico, sea por7ue +ste est. limitado, parali8ado o incluso aplastado por un )stado autoritario, sea por7ue las reivindicaciones mismas no son ne/ociables " pretenden ser un medio de movili8ar 6uer8as 7ue apuntan a la cada del orden institucional. La distancia entre estas dos situaciones J las ideolo/as 7ue las representan es /rande. 9or un lado, las movili8aciones colectivas aparecen como un residuo, 7ue no puede ser tratado por las instituciones: por el otro, mani6iestan un empu&e radical o revolucionario diri/ido contra instituciones 7ue prote/en intereses dominantes a los 7ue slo la violencia puede echar aba&o. Fo obstante, nin/uno de estos dos tipos de accin colectiva es de inspiracin democr.tica. )sto es tan cierto cuando la accin es considerada como el UresiduoU del tratamiento institucional de los con6lictos como cuando se la &u8/a portadora de un cambio 6undamental de sociedad. )sta conclusin ne/ativa debe a"udar a distin/uir neta mente estos tipos de accin colectiva de los movimientos sociales, al menos en el sentido preciso, 7ue es necesario dar a esta nocin, de acciones colectivas 7ue apuntan a modi6icar el modo de utili8acin social de recursos importantes en nombre de orientaciones culturales aceptadas en la sociedad considerada. Lo 7ue 6ue el caso del movimiento obrero 7ue combati al capitalismo en nombre del pro/reso " la produccin. 4e/$n esta de6inicin, un movimiento social debe tener un pro/rama poltico, por7ue apela a principios /enerales al mismo tiempo 7ue a intereses particulares. Lo 7ue ocurri tanto con el movimiento obrero como con los movimientos de liberacin nacional, con los de mu&eres como con los ecol/icos, as como con los movimientos contra los anti/uos re/menes " los movimientos sociales de inspiracin reli/iosa. Fo puede llamarse mo0 vimiento social al residuo no ne/ociable de las reivindicaciones, la parte de recha8o presente en toda presin social, por7ue la accin colectiva "a no se de6ine entonces por sus orientaciones sino $nicamente por los lmites del tratamiento institucional de los con6lictos en una situacin dada. 9aralelamente, una accin colectiva de6inida por la ruptura con el orden establecido no puede de6inir a un actor social: de6ine una situacin de manera militar, habla de /uerra civil, de crisis o de poder arbitrario, " por consi/uiente no puede dar ori/en m.s 7ue a una estrate/ia de toma del poder cu"o ob&etivo social es crear una
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
4!
sociedad homo/+nea de la 7ue seran e,cluidos los enemi/os " los traidores. De6inir una situacin " una accin como revolucionarias no puede llevar m.s 7ue a la creacin de un poder autoritario. 2l contrario, movimiento social " democracia, mu" le&os de oponerse, son indisociables. 9or un lado, si un sistema poltico no considera a los movimientos sociales sino como la e,presin violenta de demandas imposibles de satis6acer, pierde su representatividad " la con6ian8a de los electores: es lo 7ue ocurre en muchos pases, no slo europeos, en los 7ue lo 7ue se llama e,i/encias de la situacin internacional " la necesaria austeridad impulsan a recha8ar la ma"or parte de las reivindicaciones como irrealistas por7ue amena8an el empleo o la se/uridad nacional. 5n /obierno 7ue procura le/itimar su accin a trav+s de las coacciones de la situacin pierde su car.cter democr.tico, aun7ue si/a siendo tolerante " liberal. 9or el otro lado, slo ha" movimiento social si la accin colectiva se atribu"e ob&etivos societarios, es decir reconoce valores o intereses /enerales de la sociedad ", por consi/uiente, no reduce la vida poltica al en6rentamiento de campos o de clases, al mismo tiempo 7ue or/ani8a " desarrolla los con6lictos. )s $nicamente en las sociedades demo0 cr.ticas donde se 6orman movimientos sociales, pues la libre eleccin poltica obli/a a cada actor social a buscar el bien com$n al mismo tiempo 7ue la de6ensa de intereses particulares. 9or esta ra8n, los movimientos sociales m.s /randes emplearon constan0 temente temas universalistas: la libertad, la i/ualdad, los derechos del hombre, la &usticia, la solidaridad, lo 7ue establece de entrada un vnculo entre actor social " pro/rama poltico. La nocin de movimiento social aparece a$n m.s claramente li/ada a la democracia " a la de6ensa de derechos humanos 6undamentales cuando se la opone a la de lucha de clases. Ksta estuvo car/ada de re6erencias a una necesidad histrica, a un triun6o de la ra8n cu"o a/ente deba ser el levantamiento popular contra una dominacin tan irracional como in&usta, lo 7ue condu&o m.s directamente a la accin revolucionaria 7ue a unas institu0 ciones democr.ticas. )l reempla8o de esta nocin por la de movimiento social anuncia 7ue una sociolo/a del actor e incluso del su&eto histrico sustitu"e a una teora de la historia, 7ue una sociolo/a de la libertad reempla8a a una sociolo/a de la necesidad. 9uesto 7ue un movimiento social descansa siempre sobre la liberacin de un actor social " no sobre la creacin de una sociedad ideal, natural en cierta 6orma, o la entrada en el 6in de la historia o la prehistoria de la humanidad. La accin obrera 0lo demostr+ desde .a conscience ou-riere en 1'!!0 alcan8 su punto m.s alto, 6orm un movimiento social, cuando de6endi la autonoma del traba&ador 6rente a la racionali8acin /erenciaV. Los partidarios de la lucha de clases hablan de las contradicciones del capitalismo " de la proletari8acin " 7uieren destruir lo 7ue destru"e " ne/ar la ne/acin: para ello recurren a la toma del poder del )stado. 2l contrario, el movimiento social es civil " una a6irmacin antes de ser una crtica " una ne/acin. )s por eso 7ue puede servir de principio de reconstruccin meditada, discutida " decidida de una sociedad 6undada sobre principios de &usticia, libertad " respeto por el ser humano, 7ue son e,actamente a7uellos sobre los cuales descansa la democracia. La idea de movimiento social debe separarse neta mente de la de -iolencia% Ksta es lo opuesto tanto a la democracia como a los movimientos sociales, pero est. pro6undamente inscripta en las relaciones sociales, "a 7ue el poder poltico, lo mismo 7ue la dominacin
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
4#
social, no est.n nunca completamente sometidos a re/las institucionales: poseen una capacidad de decisin arbitraria 7ue no puede ser suprimida del todo. La ra8n de )stado, el hecho del 9rncipe, el derecho de /racia, el 6avoritismo, as como la responsabilidad personal o la decisin solitaria, son atributos, positivos o ne/ativos se/$n las circunstancias, del &e6e del )stado o de una empresa. ;odo poseedor del poder no est. sino parcialmente comprometido en un sistema de ne/ociaciones sociales " polticas: act$a tambi+n sobre un mercado o en relacin con otros )stados. )s debido a 7ue el )stado no se reduce al sistema poltico o la direccin de una empresa a las ne/ociaciones colectivas 7ue las demandas de las cate/oras dominadas o ale&adas del poder tienen una dimensin normal de violencia. 9ero lo propio de la democracia es reducir la violencia, como lo es limitar el poder absoluto. 4i la violencia poltica es inevitable, es por7ue una sociedad 7ue se encerrara en sus ne/ociaciones internas 7uedara prontamente parali8ada por la b$s7ueda de compromisos 7ue la ausencia de coacciones e,teriores hara imposible encon0 trar. 2 la inversa, el en6rentamiento directo entre la violencia de los dominadores " la de los dominados, aun cuando resulte en compromisos " tre/uas, destru"e a la democracia pero tambi+n a los mismos movimientos sociales, al encerrados en una estrate/ia 7ue les impone recha8ar toda re6erencia a un bien com$n De las democracias demasiado ra(onables 5na ve8 m.s, la democracia aparece como un sistema de mediaciones polticas entre el )stado " los actores sociales " no como un modo de /estin ra8onable de la sociedad. )l pensamiento liberal se satis6ace con esta se/unda de6inicin, cu"o atractivo es evidente en el perodo postotalitario 7ue estamos viviendo " cuando los re/menes autoritarios son todava numerosos. 9ero una de6inicin tan limitada de la democracia la pone en peli/ro. Las sociedades m.s ricas parecen haberse vuelto incapaces de anali8ar " tratar sus problemas sociales m.s visibles, dado 7ue "a no 7uieren hablar de con6lictos estructurales entre intereses o ideas opuestos. La ima/en dominante de la vida social es la de una inmensa mainstream, de una clase media mu" ma"oritaria, de la 7ue se apartan los mar/inales 7ue son vctimas a la ve8 del desempleo o de su propia 6alta de cali6icacin, del recha8o por parte de la ma"ora de al/unas minoras " de crisis personales. La sociedad es vista como un maratn: en el centro, un pelotn 7ue corre cada ve8 m.s r.pido: adelante, las estrellas 7ue atraen la atencin del p$blico: atr.s, a7uellos 7ue, mal alimentados, mal e7uipados, vctimas de distensiones o de crisis cardacas, son e,cluidos de la carrera. )l modelo dominante de sociedad, 7ue triun6a tanto en 2m+rica Latina " en la )uropa poscomunista como en el 1ccidente rico, Ue,teriori8aU la violencia " el con6licto, los desociali8a. Fuestro ima/inario social est. repleto de violencia criminal o de se,ualidad a/resiva, 7ue son recha8adas por una ma"ora .vida de se/uridad " de UencapullamientoU <cocooning=% Gemos vuelto a la ima/en 7ue tena de s la sociedad bur/uesa a principios del si/lo A3A, cuando se senta amena8ada por las Uclases peli/rosasU, por7ue no aceptaba las reivindicaciones de las Uclases laboriosasU. La democracia se debilita cuando reduce en e,ceso la /ravedad de los problemas de 7ue debe ocuparse: renuncia a s misma cuando se contenta con sentimientos humanitarios en el momento en 7ue habra 7ue intervenir direc0 tamente, como en Hosnia, para poner 6in a una poltica 7ue destru"e los 6undamentos de la democracia. )stamos tan habituados a hablar de minoras, de mar/inalidad " hasta de e,clusin, 7ue
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
4%
olvidamos 7ue estos t+rminos contribu"en a dar de la sociedad una ima/en puri6icada de todo con6licto esencial, lo 7ue reduce la democracia a la administracin de las relaciones entre demandas sociales dispersas " d+biles " e,i/encias t+cnicas o econmicas a las cuales es imposible resistirse sin perder la competitividad. Fuestras libertades democr.ticas se de/radan por7ue "a no sirven para tratar unos problemas sociales a/udos. )sta re6le,in autocrtica sera $til si contribu"era a llevar a/ua al molino de la democracia, si incitara a descubrir los con6lictos m.s importantes de nuestra sociedad " la naturale8a de los nuevos movimientos sociales a los 7ue los partidos polticos terminar.n por responder. 4i se tiene ape/o a la idea democr.tica, Cse puede estar satis6echo con el llamamiento a una sociedad rica, abierta " diversa, 7ue de&a al mar/en del espacio p$blico reivindicaciones 7ue son, tal ve8, las m.s importantes ho" en daE De la misma manera, los debates polticos del si/lo A3A entre conservadores " liberales, laicos " catlicos o mon.r7uicos " republicanos debilitaron a la democracia, por7ue se mantenan a&enos a las reivindicaciones obreras " a las primeras mani6estaciones de las reivindicaciones 6emeninas. )s durante este tiempo muerto cuando, para los intelectuales a$n m.s 7ue para los polticos, es ur/ente hacer 7ue se mani6iesten las nuevas apuestas sociales " culturales de una poltica democr.tica. La asociacin de los movimientos sociales " la democracia es un tema nuevo, a"er todava recha8ado con desprecio por los a/entes de la dictadura del proletariado, los nacionalistas autoritarios " los partidarios de la /uerra revolucionaria, as como por a7uellos 7ue cuentan m.s con el crecimiento econmico 7ue con los debates polticos " las reivindicaciones sociales para acrecentar la inte/racin social. )l problema m.s ur/ente es diri/ir hacia el sistema poltico las reivindicaciones, las impu/naciones " las utopas 7ue haran a nuestra sociedad m.s consciente, a la ve8, de sus orientaciones " sus con6lictos. 4u6rimos en casi todas partes una carencia de con6lictos, lo 7ue crea un cinturn de violencia en torno a un sistema poltico 7ue se cree paci6icado por7ue trans6orm sus reivindicaciones internas en amena8as e,teriores " por7ue est. m.s preocupado por la se/uridad 7ue por la &usticia " por la adaptacin 7ue por la i/ualdad. La democracia slo es capa8 de de6enderse a s misma si incrementa sus capacidades de reducir la in&usticia " la violencia. La democracia " el pueblo 4i un /obierno democr.tico debe representar los intereses de la ma"ora, es ante todo para 7ue sea la e,presin de las Uclases m.s numerosasU, para 7ue se de6ina por su vnculo con los intereses de las cate/oras populares, las 7ue no son slo las m.s numerosas sino las m.s dependientes de las decisiones tomadas por las +lites. )l vnculo proclamado de la democracia " el pueblo, Cno es necesario para 6renar los intentos de de6inir la democracia sin re6erencia a la representatividad, $nicamente mediante la libre eleccin de los /obernantes, con lo 7ue se corre el ries/o de reducida a la competencia entre e7uipos diri/entes 7ue pueden situarse en el interior de la elite dominante, rebauti8ada sanior 'ars? De hecho, la idea democr.tica nunca es socialmente neutra. CFo 6ue acaso uno de los primeros /randes debates democr.ticos el de los )stados Benerales 6ranceses de 1#%', 7ue
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
4'
6ueron testi/os de la victoria del voto por cabe8a sobre el voto por ordenE )l pasa&e de las sociedades &erar7ui8adas, holistas, a las sociedades individualistas, cuando se produce democr.ticamente, se hace en 6avor de 7uienes no tienen acceso ni a los bienes materiales ni a los bienes simblicos ni al poder. La idea de sanior 'ars o la otra, complementaria, de tirana de la ma"ora, 7ue ocuparon un lu/ar tan central en las re6le,iones sobre la onstitucin americana as como en las interpretaciones liberales de la Revolucin (rancesa, son en su principio contrarias al espritu democr.tico " se identi6icaron r.pidamente con un r+/imen censatario, antes de ser desbordadas por las consecuencias del su6ra/io universal. Fadie llamara ho" democr.tico a un r+/imen 7ue restrin/iera este $ltimo, " "a no podemos aceptar retrospectivamente una de6inicin restrictiva del cuerpo electoral 7ue e,clua a las mu&eres, lo 7ue necesariamente marc como no democr.tico al con&unto del 6uncionamiento poltico de nuestras sociedades, creando una 6uerte oposicin entre vida p$blica " vida privada, 7ue limitaba la primera, reservada a los hombres, en tanto 7ue las mu&eres 7uedaban con6inadas en el mundo de la cultura " la 6ormacin de la personalidad, en el cual se supona 7ue el espritu democr.tico no penetraba. )n la actualidad puede plantearse una pre/unta paralela acerca de los &venes de menos de 1% a@os. onstitu"endo +stos en varios dominios del consumo como el cine, la cancin, la televisin o la vestimenta una parte importante del mercado, su e,clusin de la vida pol0 tica da necesariamente a nuestra vida p$blica un car.cter no democr.tico, aun7ue +ste sea di6cil de evaluar mientras los e,cluidos no se constitu"an en actores polticos 0lo 7ue lo/raron slo en parte las mu&eres " a$n no los &venes0. )n pases como los de la )uropa mediterr.nea, donde el desempleo de los &venes es mucho m.s alto 7ue el nivel /eneral de desocupacin, Cpuede creerse 7ue el voto de estos &venes 0de 15 a 1% a@os, por e&emplo0 no ha de tener e6ectos sobre la poltica econmica adoptadaE Lo 7ue da una tonalidad UpopularU a la idea democr.tica es 7ue opone un principio de i/ualdad a las desi/ualdades sociales. )sta inversin de las &erar7uas sociales 07ue a menudo se decan naturales0 en nombre de la i/ualdad de derechos no tiene como $nico e6ecto crear. un orden poltico distinto al orden social: trans6orma a este $ltimo, dado 7ue la i/ualdad de derechos sera una idea va/a si no se tradu&era en presiones hacia la i/ualdad de hecho, hacia una Ucierta i/ualdad de condicionesU, como deca Qean0Qac7ues Rousseau. )stos recordatorios son necesarios contra una concepcin puramente procesal de la democracia, " dan cuenta de una /ran parte de la historia poltica del anti/uo continente " de otras partes del mundo e incluso, en menor medida, de )stados 5nidos, pas 7ue se cre so;re la idea de i/ualdad " la ausencia de herencia 6eudal " mon.r7uica. 9ero "a no es posible contentarse con tales an.lisis. )s preciso pre/untarse, en t+rminos m.s directamente polticos, si las ideas " las 6uer8as polticas 7ue apelan al pueblo son siempre democr.ticas. 9re/unta 7ue e,i/e, lo sabemos, una respuesta ne/ativa. (ue en nombre de la i87uierda, del pueblo, de la clase obrera " de la democracia misma 7ue mu" a menudo +sta 6ue destruida. La i87uierda europea " latinoamericana ha estado pro6undamente dividida, hasta la violencia abierta, por los debates so;re la democracia. Durante mucho tiempo, " en muchos pases, esta palabra 6ue condenada. 4e habl de democracia bur/uesa o 6ormal, " los partidos comunistas lucharon por la dictadura del pro0 letariado, mientras 7ue las /uerrillas de 2m+rica Latina o de T6rica recha8aban la accin de masas " no concentraban su accin en la movili8acin popular " ni si7uiera en la
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
5-
creacin de un partido de van/uardia de inspiracin leninista, sino so;re el ata7ue directo al )stado considerado como el eslabn m.s d+bil de la dominacin imperialista. Las /uerrillas urbanas europeas, a la italiana o a la alemana, adoptaron los mismos an.lisis " procuraron aterrori8ar a los diri/entes para debilitarWos " permitir con ello la liberacin de una hipot+tica voluntad revolucionaria de las masas. La i87uierda slo es democr.tica si cree en el desarrollo end/eno, si asocia la moderni8acin a las relaciones sociales " polticas de clases, lo 7ue puede e,presarse en un len/ua&e mar,ista, socialdemcrata e incluso liberal. omo lo record el mismo Lenn, es en el momento en 7ue las vas institucionales del cambio est.n blo7ueadas cuando debe utili8arse la violencia re0 volucionaria. De la misma manera, cuando la Ubur/uesa nacionalU es d+bil, la industriali8acin es diri/ida por un )stado autoritario de tipo bismarcIiano. )n los dos casos, la cuestin es saber si el recurso a la violencia es un desvo de la historia " ha", conciencia de 7ue es preciso lle/ar a la democracia o si lo 7ue era un medio se convierte en su propio 6in " la moderni8acin econmica se reduce a proporcionar recursos para la construccin de un poder absoluto. Retomando los dos e&emplos a7u mencionados, el in/reso en el crecimiento end/eno " la democracia se produ&o en la 2lemania posbismarcIiana, al menos durante cierto perodo: nunca se intent en el r+/imen sovi+tico, al menos hasta la apertura de Borbachov. La apelacin al pueblo de& de ser democr.tica e incluso combati a la democracia cada ve8 7ue coloc al )stado, a/ente voluntarista de los cambios histricos, por encima de los actores sociales " sus relaciones, "a 6ueran +stas con6lictivas, ne/ociadas o cooperativas. )l an.lisis para la i87uierda vale tambi+n para la derecha. Ksta evoc con 6recuencia la amena8a revolucionaria para dar apo"o a una dictadura: pero tambi+n combati a la demo0 cracia, "a 6uera para mantener " restablecer unas &erar7uas sociales " unas 6uer8as de inte/racin cultural amena8adas, como lo hicieron 4ala8ar, (ranco " 9+tain, "a para emprender una moderni8acin autoritaria, como la de los ient6icos en el *+,ico de 9or6irio Da8 " la de orea del 4ur o el Hrasil del (stado >o-a " la dictadura militar. ;odos los re/menes autoritarios invocaron la ausencia de madure8 de sus sociedades o las amena8as e,teriores e interiores 7ue pesaban so;re ellas. ;odos a6irmaron 7ue no haba nada entre el )stado " el caos o la invasin, lo 7ue subra"a hasta 7u+ punto la democracia es inseparable de la estructuracin " por ende de la representatividad de los intereses sociales. Los re/menes autoritarios invocaron siempre la desor/ani8acin de los actores sociales, la debilidad de los sindicatos, la corrupcin o la divisin de los partidos, al mismo tiempo 7ue la /ravedad de las crisis econmicas o de las amena8as de invasin e,tran&era, para &usti6icar su propia accin. 4u e,istencia " su accin demuestran indirectamente 7ue e,iste un 6uerte vnculo entre la democracia " la e,istencia de actores sociales constituidos. )n la misma )uropa, en todos los lu/ares donde los debates sobre la reproduccin social 6ueron m.s importantes 7ue las luchas en torno a las relaciones sociales de produccin, la democracia 6ue d+bil o 7ued destruida. La primaca de la poltica, es decir de la relacin con el )stado, 7ue *ar, vea como la en6ermedad principal de la vida poltica 6rancesa desde la Revolucin " sobre todo en 1%4% " durante la omuna de 9ars, " a la 7ue a$n ho" llamamos &acobinismo, entra@ la debilidad de una democracia 6rancesa a menudo derrocada por re/menes plebiscitarios " 7ue habra podido serlo aun recientemente si el /eneral De Baulle no hubiera sido tan slidamente demcrata. 2ll donde se combate en torno a la reli/in o la escuela, la monar7ua o la rep$blica, es decir a orientaciones /lobales de la sociedad " la cultura, se sue@a con un modelo homo/enei8ador ", a 6in de
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
51
cuentas, con una puri6icacin de la sociedad, para retomar el horrible t+rmino propuesto por *ilosevic " aplicado por +l a san/re, 6ue/o " violaciones. )l sistema poltico es un medio de cone,in entre la sociedad civil " el )stado: si se inclina hacia el )stado, es autoritario, "a sea ba&o una 6orma burocr.tica, represiva o militar: si se inclina hacia la sociedad civil, es democr.tico, con el ries/o, a veces, de perder su capacidad de cone,in con el )stado " de provocar una reaccin antidemocr.tica, oli/.r7uica, tecnocr.tica o militarista de +ste. La democracia e,i/e a la ve8 la libertad de las elecciones polticas " la representacin por los diri/entes de los intereses de la ma"ora. )s vano " peli/roso dar prioridad a uno u otro de estos elementos. 2"er, era preciso ante todo recordar a los de6ensores de un poder popular 7ue se consideraba como la emanacin de un pueblo o una nacin 7ue no ha" democracia sin pluralismo poltico " sin elecciones libres: ho", es preciso in7uietarse, en muchos pases, por la debilidad de los vnculos entre actores sociales " a/entes polticos. Debilidad 7ue obedece a dos causas principales: o bien las demandas sociales sonX con6usas " poco a/re/adas, lo 7ue es el caso de muchos pases 7ue viven un pasa&e acelerado de un tipo de sociedad a otro, o bien el /obierno " la misma opinin p$blica est.n dominados por un problema no social sino internacional. (ue en nombre de la lucha contra el Ucampo imperialistaU como muchos re/menes autoritarios impusieron su poder, tanto en el 4ur como en el )ste. 9ero los pases democr.ticos occidentales conocieron parcialmente una deriva an.lo/a. )l nacionalismo, la con7uista colonial o el mantenimiento del imperio, la b$s7ueda de la he/emona, hicieron pesar sobre estos pases 0Bran Hreta@a, )stados 5nidos " (rancia, en especial0 una tendencia antidemocr.tica 7ue, es cierto, se mantuvo limitada, incluso en el momento de las /uerras 6rancesas en 3ndochina " 2r/elia o de la americana en Nietnam, pero cu"a importancia destaca por oposicin la del vnculo entre el poder poltico " las demandas sociales de la ma"ora. )s en el momento en 7ue actores sociales " actores polticos est.n vinculados unos a otros " por lo tanto en 7ue la representatividad social de los /obernantes est. ase/urada cuando la democracia puede desarrollarse plenamente, siempre " cuando, de todas maneras, 7ue esta representatividad est+ asociada a la limitacin de los poderes " a la conciencia de ciudadana. La democracia no se reduce &am.s a la victoria de un campo social o poltico " menos a$n al triun6o de una clase.
). *iudadana
( ), 2--1, ''0112. Fo ha" democracia sin conciencia de pertenencia a una colectividad poltica, una nacin en la ma"ora de los casos, pero tambi+n una comuna, una re/in " hasta un con&unto 6ederal, tal como a7uel hacia el 7ue parece avan8ar la 5nin )uropea. La democracia se asienta
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
52
sobre la responsabilidad de los ciudadanos de un pas. 4i +stos no se sienten responsables de su /obierno, por7ue +ste e&erce su poder en un con&unto territorial 7ue les parece arti6icial o a&eno, no puede haber ni representatividad de los diri/entes ni libre eleccin de +stos por los diri/idos. *iudadana " comunidad )l t+rmino de ciudadana se re6iere directamente al )stado nacional. 9ero puede d.rsele un sentido m.s /eneral, como lo hace *ichael Sal8er, 7ue habla de derecho a la mem;ershi' " de pertenencia a una comunidad. Ja se trate de una comunidad territorial o pro6esional, la pertenencia, 7ue se de6ine por unos derechos, unas /arantas ", por ente, unas di6erencias reconocidas con a7uellos 7ue no pertenecen a esa comunidad, /ua la 6ormacin de demandas democr.ticas. Fo es la pertenencia en s misma la 7ue es democr.tica: no ha" nada de democr.tico en la conciencia 7ue tiene un soldado de pertenecer a un e&+rcito o en la 7ue tiene un obrero de ;o"ota de pertenecer a esta empresa, pero la mem;ershi' se opone a la dependencia " se de6ine mediante unos derechos. )s una de las condiciones necesarias de la democracia. La conciencia de pertenencia tiene dos aspectos complementarios. La conciencia de ser ciudadano, aparecida durante la Revolucin (rancesa, estaba antes 7ue nada li/ada a la voluntad de salir del 2nti/uo R+/imen " el sometimiento. La conciencia de pertenencia a una comunidad, le&os de oponerse a la limitacin del poder, es, al contrario, su complemento, pues un poder absoluto utili8a a los individuos " las colectividades como recurso e instrumentos " no como con&untos 7ue poseen autonoma de /estin " personalidad colectiva. 9ero la pertenencia comunitaria, por el otro lado, es la cara de6ensiva de una conciencia democr.tica, si contribu"e a liberar al individuo de una dominacin social " poltica. )s debido a 7ue la pertenencia a una comunidad nacional estuvo tan 6uertemente asociada a la creacin de instituciones libres, tanto en )stados 5nidos como en Bran Hreta@a " (rancia 7ue en estos pases lo estuvo i/ualmente al espritu democr.tico. *uchos pases del mundo no han construido a$n su unidad nacional. Las di6erencias entre etnias, /rupos reli/ioso re/iones son en ellos m.s importantes 7ue la pertenencia al mismo con&unto nacional. 9ero la situacin es bastante seme&ante en pases 7ue conocieron una 6uerte inte/racin nacional pero los cuales la identi6icacin con colectividades particulares, con minoras, se vuelve a veces m.s 6uerte 7ue la identi6icacin nacional. Lo 7ue estas dos situaciones tienen en com$n es 7ue los individuos se de6inen en ellas m.s por lo 7ue son 7ue por su concepcin de la vida colectiva. )s deseable 7ue las minoras sean reconocidas en una sociedad democr.tica, pero con la condicin de 7ue recono8can la le" de la ma"ora " 7ue no est+n absorbidas por la a6irmacin " la de6ensa de su identidad. 5n multiculturalismo radical, como el 7ue, en )stados 5nidos, se pretende 'olicall" correct, conduce a destruir la pertenencia a la sociedad poltica " nacin. 4i los ?frican ?mericans, los >ati-e ?mericans " sobre todo las mu&eres se de6iniesen en primer lu/ar por ser, Ccmo se mantendra la democracia, si se tiene en cuenta 7ue a7u+llos no ven en las instituciones m.s 7ue instrumentos al servicio de una elite dominante o, al contrario, de sus propios interesesE )ste i87uierdismo cultural coincide con las conductas de ruptura propias del
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
53
i87uierdismo poltico: <las elecciones, trampas para huevones=, decan los maostas " los trotsIistas en 1'!%. en (rancia esta 6rmula no e,presin en /eneral m.s 7ue el miedo i87uierdista a una ma"ora conservadora masiva, pero, sobre todo en 2lemania e 3talia, condu&o a unos pocos hasta la accin terrorista 7ue no /olpe sino mar/inalmente a )stados 5nidos " (rancia. )n todos los casos, esta ruptura con una ma"ora considerada como alienada " manipulada era amena8ante para la democracia, 7ue supone una cierta con6ian8a en el voto de la ma"ora. La democracia no es compatible con el recha8o de las minoras, pero tampoco con el de la ma"ora por parte de las minoras ni con la a6irmacin de contraculturas " sociedades alternativas 7ue se de6inen por su posicin con6lictiva en la sociedad, sino por su recha8o de esta sociedad considerada como el discurso de la dominacin. )s preciso recha8ar con la misma 6uer8a una concepcin &acobina de la ciudadana " un multiculturalismo e,tremo 7ue recha8a todas las 6ormas de ciudadana. 9uesto 7ue no ha" democracia sin el reconocimiento de un campo poltico donde se e,presan los con6lictos sociales " en el 7ue, mediante un voto ma"oritario, se toman unas decisiones reconocidas como le/timas por el con&unto de la sociedad. La democracia se apo"a sobre la idea del con6licto social, pero es incompatible con la crtica radical de toda la sociedad, lo mismo con el multiculturalismo e,tremo 7ue con el 6o7uismo 7ue, en nombre de una teora e,tremista de la dependencia, recha8aba toda accin de masas " slo crea en la violencia diri/ida contra un )stado pseudonacional, a/ente del imperialismo. +l +stado comunitario contra la democracia La democracia moderna estuvo estrechamente li/ada al )stado nacional: la socialdemocracia " la democracia industrial se de6inieron por la intervencin del )stado nacional en la vida econmica ", m.s directamente a$n, el nacimiento de la democracia en )stados 5nidos " (rancia estuvo ntimamente asociado, e incluso identi6icado con la a6irmacin de la nacin, de su independencia " su libertad. 9ero la democracia moderna 6ue, en la misma medida, amena8ada " destruida con 6recuencia por el nacionalsocialismo% )n consecuencia, no es su6iciente recordar 7ue la democracia supone la e,istencia de un espacio poltico uni6icado, "a sea el de la ciudad o el del )stado nacional. La democracia est. de acuerdo con cierta concepcin del )stado nacin " en con6licto con otra. uando el )stado se de6ine como la e,presin de un ser colectivo, poltico, social " cultural Mla Facin, el 9uebloM o, lo 7ue es m.s /rave a$n, de un dios o un principio del cual ese 9ueblo, esa Facin " +l mismo son los a/entes privile/iados " al 7ue tienen la vocacin de de6ender, la democracia "a no tiene lu/ar, aun7ue el conte,to econmico permita 7ue se manten/an ciertas libertades p$blicas. La democracia descansa sobre la creacin libre de un orden poltico, sobre la soberana popular, por ente sobre una libertad de eleccin 6undamental en re6erencia a toda herencia cultural. La democrati8acin trans6orma a una comunidad en sociedad re/lada por le"es " al )stado en representante de la sociedad al mismo tiempo 7ue en poder limitado por unos derechos 6undamentales. La concepcin opuesta, a la 7ue puede llamarse popular, -@l!isch, recordando 7ue 6ue mediante esta palabra como los na8is desi/naban a su r+/imen, impone la idea de una unidad 6undamental, m.s all. de toda eleccin posible, lo 7ue 6unda un nacionalismo incompatible en su principio con la democracia. Ksta, en lu/ar de establecer un vnculo directo entre el 9ueblo " el 9rncipe, trans6orma al primero en ciudadanos " al se/undo en ma/istrado, para retomar las palabras de Rousseau. 4i a ese )stado se lo denomina republicano, la
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
54
Rep$blica es uno de los componentes indispensables de la democracia, aun cuando pueda volverse contra ella cuando somete a la sociedad al poder poltico, instaurando entonces un autoritarismo republicano, del 7ue todos los terrores han sido el desenlace e,tremo, desde la Revolucin (rancesa a la Revolucin ultural hina. La ciudadana no re7uiere un )stado republicano todopoderosos, sino la e,istencia de una sociedad nacional, es decir de una 6uerte asociacin entre la sociedad civil, el sistema poltico " el )stado. La modernidad poltica, preparada de lar/a data por la eliminacin de la monar7ua absoluta en Bran Hreta@a, se proclam a s mismo a trav+s de los te,tos " los actos 7ue 7uedaron como 6undamentales, la Declaracin de los Derechos del Gombre " el iudadano en (rancia, " por actos decisivos como la trans6ormacin de los )stados Benerales 6ranceses en 2samblea Facional el 1# de Qunio o el &uramento del Que/o de 9elota del 2- de Qunio de 1#%'. De maneras di6erentes, en Bran Hreta@a, )stados 5nidos " (rancia la sociedad poltica a6irm 7ue deba su le/itimidad a s misma, a la soberana popular " no a Dios, a la tradicin o a una ra8a. (rente a esta tradicin, 7ue se e,pandi a muchas partes del mundo " cu"o representante m.s consciente en el si/lo AA 6ue ;om.s *asar"I, creador de la rep$blica checoslovaca, e,isti siempre la tradicin popular " nacionalista "a mencionada. )sta concepcin pudo estar asociada a ciertos movimientos de liberacin nacional pero +stos no siempre son democr.ticos: pueden estar animados por la voluntad de hacer triun6ar la soberana popular " crear una sociedad poltica libre: pueden tambi+n, " a menudo al mismo tiempo, estar asociados a la lucha contra una dominacin e,tran&era en m de un territorio, una len/ua o una historia o una reli/in. )sta re6erencia a un ser histrico no lleva hacia la democracia, " las revoluciones nacidas de movimientos de liberacin nacional se des/arraron casi siempre entre una tendencia democr.tica " una tendencia a la dictadura popular o nacionalista. La democracia, por cierto, no se reduce al 6uncionamiento pac6ico de los pases de desarrollo end/eno " 7ue se enri7uecen a causa de su superioridad t+cnica " su dominacin sobre el resto del mundo: est. presente tambi+n en las situaciones revolucionarias. 9ero esta presencia slo puede ser reconocida si se a6irma con lamisca claridad 7ue la subordinacin de la accin poltica a un principio no poltico, a un /arante metapoltico, "a sea un dios o una tierra, una len/ua o una ra8a, es incompatible con la democracia. no ha" democracia blanca o ne/ra, cristiana o isl.mica: toda democracia coloca por encima de las cate/oras <naturales= de la vida social la libertad de eleccin poltica. )n el sentido $ltimo de la de6inicin misma de la democracia: la libre eleccin de los /obernantes por los /obernados. )s preciso, como lo piden los liberales, tra8ar una 6rontera neta entre la sociedad poltica portadora de democracia " el )stado pro6+tico 7ue la destru"e. Lo 7ue impone permanecer absolutamente 6iel a la distincin de Hen&amn onstant entre libertad de los anti/uos " la de los modernos, " combatir a 7uienes no hablan m.s 7ue de soberana popular " trans6orman a +sta en un principio tan absoluto como Dios o la ra8a, haciendo de la sociedad " de la voluntad /eneral una conciencia colectiva colocada por encima de las conciencias individuales. 9uesto 7ue, en el me&or de los casos, nos conducen a la libertad de los anti/uos, 7ue se asienta sobre la sumisin del ciudadano a la ciudad " a su reli/in cvica. La idea de ciudadana proclama la responsabilidad poltica de cada uno " de6iende por lo tanto la or/ani8acin voluntaria de la vida social contra las l/icas no polticas, a las 7ue
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
55
al/unos pretenden <naturales=, del mercado identi6icarse con la conciencia nacional, de la 7ue vimos 7ue tiene e6ectos tanto ne/ativos como positivos sobre el espritu democr.tico. La ciudadana no es la nacionalidad, aun7ue en ciertos pases estas nociones son &urdicamente indiscernibles: la se/unda desi/na la pertenencia a un )stado nacional, mientras 7ue la primera 6unda el derecho de participar, directa o indirectamente, en la re/in de la sociedad. La nacionalidad crea una solidaridad de los deberes, la ciudadana de derechos. La idea de )stado nacional 6ue liberadora, en tanto mani6est la unin del )stado " de los actores sociales " culturales particulares enana sociedad poltica libre, en una nacin auto instituido. 9ero amena8 a la democracia a partir del momento en 7ue consider al )stado como el depositario e,clusivo de los intereses de la sociedad ", por esa ra8n, dotado de un poder le/timo sin lmites. )l peli/ro de la sumisin de la sociedad al )stado es /rande cuando la sociedad poltica est. completamente separada de la sociedad civil: la primera no puede entonces evitar con6undirse con el )stado " someter a +ste a los actores sociales, a los 7ue los polticos mismos pretenden prisioneros de sus particularismos " sus intereses. La democracia, por lo tanto, debe ser siempre social: es en el momento en 7ue los derechos universales del hombre son de6endidos concretamente en situaciones particulares " contra 6uer8as de dominacin no menos concretamente de6inidas cuando se vuelven e6icaces. (ue contra el 2nti/uo R+/imen como se 6orm el espritu democr.tico en (rancia, lo mismo 7ue contra la dominacin econmica " poltica de la metrpolis como las colonias in/lesas o espa@olas de 2m+rica con7uistaron su independencia. De la misma manera, el movimiento obrero ha lle/ado al reconocimiento de los derechos sociales por la asociacin directa de una conciencia de clase, " por lo tanto de una lucha contra una dominacin social, con la de6ensa de principios /enerales, como la libertad " la &usticia. )stos derechos eran a la ve8 particulares en su contenido " universales en sus principios. La tradicin brit.nica haba de6endido, desde l inicio " en especial desde la revolucin de 1!%%, la representacin de los intereses particulares: pero 3n/laterra no e,tendi sino lentamente, de re6orma en re6orma, los derechos electorales, 7ue slo 6ueron concedidos a la totalidad de los hombres ma"ores en 1%%4. La democracia no puede concebirse m.s 7ue como la complementariedad de la a6irmacin absoluta de los derechos del hombre, se/$n el e&emplo americano " 6ranc+s, " de la de6ensa de los intereses particulares le/timos, a la in/lesa. Lo 7ue descarta, por un lado, la democracia censataria elitista de los A&gs% o de Bui8ot ", por el otro, la identi6icacin de la democracia con el )stado republicano. 2s como la e,istencia de una conciencia nacional puede re6or8ar la accin democr.tica, del mismo modo +sta supone 7ue las relaciones sociales reales son trans6ormadas por una accin 7ue une la de6ensa de derechos del hombre universales " la movili8acin de /rupos sociales reales contra la dependencia " la in&usticia. )l llamado a la de6ensa del )stado republicano, 7ue se escucha con una 6uer8a particular en (rancia, se opone a menudo al espritu democr.tico de6endiendo el predominio del )stado " sus bases sociales de apo"o sobre los actores sociales, tanto diri/entes como dominados, innovadores como e,cluidos. La declinaci n del +stado nacional en +uropa La p+rdida importante de soberana en los pases de )uropa occidental en bene6icio de un estado 6ederal europeo en 6ormacin debilita su conciencia nacional " sobre todo amena8a con 7uitarle su componente universalista, 7ue constitua la /rande8a de la idea
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
5!
republicana. 9ero muchos piensan, al contrario, 7ue el debilitamiento del )stado nacional en )uropa puede 6avorecer la autonoma creciente de la sociedad poltica " la sociedad civil. )n realidad, el verdadero peli/ro reside en la separacin de un mercado mundial /lobali8ado " comunidades locales encerradas sobre s mismas. 4era preciso, al contrario, 7ue entre un )stado europeo poseedor de los instrumentos de la soberana Mla moneda, la capacidad de hacer la pa8 o la /uerra, la /estin macroeconmicaM " una vida social mu" diversi6icada, se 6ortalecieran sistemas polticos nacionales 7ue mane&aran el con&unto de las polticas sociales, de la se/uridad social a la educacin, de la &usticia al 6omento de los recursos, de la inte/racin de los inmi/rantes a la de6ensa de las minoras. Jo mismo deseo ad7uirir una nacionalidad europea " conservar una ciudadana 6rancesa. Lo 7ue demuestra el debilitamiento del )stado nacional europeo es la necesidad de separar lo 7ue con demasiada 6recuencia estuvo con6undido, el )stado " la sociedad, amal/amados en la idea d e rep$blica. )l hecho de 7ue bamos en una situacin cada ve8 menos republicana, en la 7ue el )stado nacional es cada ve8 menos soberano, no es ra8n para 7ue no podamos construir una sociedad democr.tica. 2l contrario, la crisis de la nacionalidad puede ser 6avorable al pro/reso de la ciudadana. CFo tenemos "a los primeros e&emplos de ello, cuando los nativos de otros pases de la omunidad )uropea pueden participar en lo sucesivo en las elecciones del pas en 7ue residen desde hace cierto tiempoE CJ en ra8n de 7u+ el con&unto de los pases europeos no habra de se/uir el e&emplo de los 7ue han concedido el derecho al voto, al menos en las elecciones locales, a los inmi/rantes de todos los or/enes instalados desde hace cierta cantidad de a@osE Gelecho de destacar tambi+n los aspectos positivos de su declinacin no si/ni6ica olvidar la /rande8a histrica del )stado nacional. Lo 7ue los partidarios m.s e,tremos de la unidad republicana olvidan es 7ue el )stado " la sociedad nunca estuvieron en per6ecta correspondencia. Lo 7ue conocimos durante mucho tiempo 6ue la asociacin de un )stado centrali8ado " de sociedades locales, re/iones o terru@os, atravesados por rutas " comunicaciones a lar/a distancia, " a6ectados por las /uerras, el bandida&e, las epidemias " la recaudacin de impuestos " derechos se@oriales, pero 7ue constituan con&untos de pe7ue@a dimensin relativamente aislados en los cuales las in6ormaciones " las re/ulaciones no penetraban sino con lentitud, estimulaciones " coacciones 7ue permanecan relativamente e,teriores a una sociedad " a una cultura m.s orientadas hacia la reproduccin de un orden tradicional 7ue hacia la produccin del cambio. )ste e7uilibrio se rompi a partir de 6ines del si/lo A3A " sobre todo desde las dos /uerras mundiales: 6ue entonces cuando apareci la idea de una sociedad nacional homo/+nea " 6uertemente inte/rada. La pr.ctica no correspondi nunca a ese discurso de la inte/racin nacional, tan vi/oroso en (rancia, como lo subra" l$cidamente Domini7ue 4chnapper. 9ero ese discurso asume en todas partes 6ormas cada ve8 m.s nacionalistas " m.s ale&adas del tema abierto de la ciudadana. )l peli/ro m.s actual es el de la correspondencia impuesta entre un )stado, una sociedad " una cultura. Ja no ha" ni ciudadana ni democracia cuando las minoras son as destruidas, a veces a hierro " a 6ue/o. )s por eso 7ue la idea de ciudadana es tan indispensable para el pensamiento democr.tico: descansa sobre la separacin de la sociedad civil " la sociedad poltica: /aranti8a los derechos &urdicos " polticos de todos los ciudadanos de un pas, cual7uiera sea su pertenencia social, reli/iosa, +tnica, etc+tera.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
5#
La democracia puede ser 6ortalecida por la separacin creciente de los intercambios econmicos " las comunidades culturales: en cambio, est. amena8ada de muerte si esta dualidad conduce a un estallido total de la sociedad nacional. )sta pesadilla se vive en muchas partes del mundo " en el cora8n mismo de )uropa, con la puri6icacin +tnica impuesta en ciertas 8onas de roacia " sobre todo en Hosnia ", de manea menos violenta, en otras re/iones de la e, Ju/oslavia. La reduccin de la sociedad a un mercado " su misin al sue@o uni6icador " homo/enei8ador de un )stado son i/ualmente contradictorias con la democracia. La se/unda tendencia vuelve a llevarnos al principio de la territorialidad reli/iosa Mcuius regio huius religioM, 7ue domin a )uropa desde 7ue 3sabel la atlica e,puls a los &udos " destru" la civili8acin .rabe, hasta la revocacin del edicto de Fantes por Luis A3N en 1!%5, se/uida de la masacre, la deportacin " el e,ilio interior " e,terior de los protestantes 6ranceses, en particular en las evenas. C9ara 7u+ re6le,ionar sobre la democracia en la actualidad si no es para de6enderla contra sus enemi/os m.s peli/rosos: la obsesin de la identidad nacional, +tnica o reli/iosa de un lado ", del otro, el muelle abandono a las 6uer8as econmicas 7ue modelan el consumo masivoE )l )stado nacional se identi6ic a menudo con la rep$blica " la democracia. ;al 6ue el caso en especial de )stados 5nidos " (rancia ", m.s recientemente, de 3talia, donde el encuentro de Nctor *anuel " Baribaldi simboli8 la alian8a de la construccin nacional " el espritu revolucionario democr.tico. )sta identi6icacin 6ue m.s ideol/ica 7ue real, " el )stado nacional se constitu" con i/ual 6recuencia dentro de un espritu antidemocr.tico, de Richelieu a Houmediene. 9ero ho" en da es de los propios actores sociales, de su capacidad de autoor/ani8acin " de de6ensa de las libertades privadas " p$blicas, de donde debe provenir la doble lucha de la democracia contra el )stado totalitario " contra la coloni8acin del plantea por el mercado mundial. )l tema de la ciudadana si/ni6ica la construccin libre " voluntaria de una or/ani8acin social 7ue combine la unidad de a le" con la diversidad de los intereses " el respeto a los derechos 6undamentales. )n lu/ar de identi6icar la sociedad con la nacin, como en los momentos m.s relevantes de la independencia americana o de la Revolucin (rancesa, la idea de ciudadana da a la de democracia un sentido concreto: la construccin de un espacio propiamente poltico, ni estatal ni mercantil. 5na en tres La democracia no es la mera adicin de los tres principios 7ue acaban de anali8arse, pero +stos no son tampoco los atributos de un tipo de /obierno cu"a naturale8a /eneral podra de6inirse en un nivel m.s elevado de abstraccin. C u.l es entonces la naturale8a de las relaciones entre la limitacin del poder del )stado, la representatividad de los diri/entes polticos " la ciudadanaE 1bservemos en primer lu/ar 7ue cada uno de estos elementos se de6ine ne/ativamente por su resistencia a una amena8a. )l primero se resiste a un )stado a menudo autoritario totalitario: el se/undo se resiste a la reduccin de la sociedad a un con&unto de mercados: el tercero se opone a la obsesin de la identidad comunitaria. 9ero lo 7ue es preciso se@alar sobre todo es 7ue estas resistencias seran ine6icaces sin el apo"o proporcionado por los otros principios constitutivos de la democracia. C mo podra limitarse el poder del )stado sin recurrir a <6uer8as sociales= " sin a6irmar la autonoma "
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
5%
la responsabilidad de la sociedadE C mo podra impedirse 7ue la democracia 6uera reducida a un mercado poltico abierto si no se postulara la e,istencia de derechos 6undamentales 7ue no est.n sometidos al &uicio del mercado " si no se de6endiera la idea de ciudadana, 7ue le es i/ualmente a&enaE 9or $ltimo, la lucha contra la se/mentacin de la sociedad e,i/e un an.lisis de su din.mica social de con&unto " el recurso a unos principios universalistas. La unidad de los tres componentes es, por lo tanto, m.s pr.ctica 7ue terica. )s imposible de6ender a uno sin de6ender a los otros ", si se distin/uieron tres tipos mencionados, sino $nicamente para recordar 7ue diversas e,periencias histricas dieron a cada uno de ellos una ma"or o menor importancia. La democracia no e,iste m.s 7ue al combinar principios diversos " en parte opuestos, a causa de 7ue no es el sol 7ue ilumina a toda la sociedad sino una mediacin entre el )stado " la sociedad civil. 4i se inclina demasiado a un lado, lo 6ortalece peli/rosamente a e,pensas del otro. Lo 7ue los constitucionalistas " los &uristas en /eneral comprenden me&or 7ue los 6undadores de la democracia cuando +sta es en primer lu/ar un con&unto de garant&as " 'rocedimientos 7ue ase/uran la puesta en relacin con la unidad del poder le/timo " la pluralidad de los actores sociales. )sta aparente debilidad de la democracia e,plica 7ue no e,ista sino produci+ndose " recre.ndose constantemente a s misma. La democracia es m.s un traba&o 7ue una idea. )st. presente cada ve8 7ue se a6irman " reconocen unos derechos " cuando una situacin social es &usti6icada por la b$s7ueda de la libertad " no por la utilidad social o por la especi6icidad de una e,periencia. La 6uer8a principal de la democracia reside en la voluntad de los ciudadanos de actuar de manera responsable en la vida p$blica. )l espritu democr.tico 6orma una conciencia colectiva, mientras 7ue los re/menes autoritarios se asientan sobre la identi6icacin de cada uno por un lder, un smbolo, un ser social colectivo, la nacin en particular. 2l/unos llaman democr.tica a la prioridad dada a las realidades sociales sobre las decisiones polticas, otros, al contrario, a6irman 7ue es en el accin poltica donde se constitu"e democr.ticamente el vnculo social " por lo tanto la identidad colectiva. De hecho, la democracia se de6ine por la complementariedad de estas dos a6irmaciones. 4in ella, el mundo del poder " el de las identidades colectivas se ale&an uno del otro: es ella 7uien los acerca al tomar a su car/o, a la ve8, las demandas de la sociedad " las obli/aciones del )stado. Lo 7ue nos lleva una ve8 m.s a la interdependencia de los tres elementos constitutivos de la sociedad, pues la ciudadana est. li/ada a la unidad del )stado, en tanto 7ue la representatividad recuerda la prioridad de las demandas sociales. Lo cual da una importancia central al principio de limitacin del poder del )stado mediante la apelacin a unos derechos 6undamentales, por7ue une en su 6ormulacin misma las dos es6eras 7ue la democracia procura apro,imar sin con6undirlas nunca. )sta interdependencia se completa mediante la combinacin institucional dos a dos de los tres elementos constitutivos. ;oda democracia entra@a as tres mecanismos institucionales principales. )l primero combina la re6erencia a los derechos 6undamentales con la de6inicin de la ciudadana. ;al es el papel de los instrumentos constitucionales de la democracia. el se/undo combina el respeto a los derechos 6undamentales con la representacin de los intereses, lo 7ue es el ob&eto principal de los cdi/os &urdicos. )l
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
5'
tercero combina representacin " ciudadana, lo cual es la 6uncin principal de las elecciones parlamentarias libres. )n consecuencia, puede hablarse de un sistema democrBtico cu"os elementos constitucionales, le/ales " parlamentarios ponen en accin los tres principios: limitacin del )stado en nombre de los derechos 6undamentales, representatividad social de los actores polticos " ciudadana. Libertad, i&ualdad, ,raternidad )s por eso 7ue 6racasan todos los intentos de reducir la democracia a procedimientos o incluso al imperio de la le". 9uede oponerse, como lo hi8o *a, Seber, la autoridad racional le/al a la autoridad carism.tica, pero nin/una de las dos se con6unde con la democracia. Lo 7ue llev al propio Seber a ima/inar una democracia plebiscitaria 7ue combinara el respeto por la le" con el papel de un lder carism.tico. La democracia se sit$a en la reunin de 6uer8as de liberacin social " de mecanismos de inte/racin institucional " &urdica. uando descon6a de los desrdenes " las presiones 7ue acompa@an la ola de las demandas sociales, la democracia se trans6orma r.pidamente en mecanismo de 6ortalecimiento de las dominaciones establecidas: a la inversa, cando las demandas sociales desbordan los mecanismos institucionales de ne/ociacin " las le"es, el autoritarismo est. cerca. La democracia no puede identi6icarse con el poder de un &e6e o un partido popular ni con el de los &ueces. 4e asienta sobre la 6uer8a " la autonoma del sistema poltico en el cual son representados, de6endidos " ne/ociados los intereses " las demandas del ma"or n$mero posible de actores sociales. )l calor de los movimientos " las ideolo/as se combinan en la democracia con la 6rialdad " la impersonalidad de las re/las &urdicas. )ste punto de lle/ada de nuestro an.lisis est. se@alado desde hace un si/lo " medio por la divisa de la Rep$blica 6rancesa, adoptada por el con&unto de los demcratas: <Libertad, 3/ualdad, (raternidad=. )sta divisa reconoce 7ue no ha" un principio central de la democracia "a 7ue la de6ine mediante la combinacin de tres de ellos. Lo cual puso a esta ilustre divisa a unas crticas aparentemente realista, pero 7ue de&an de lado lo esencial. )s cierto 7ue un r+/imen 7ue privile/ia la libertad puede de&ar 7ue se incremente la desi/ualdad ", a la inversa, 7ue la b$s7ueda de la i/ualdad puede hacerse al precio de un renunciamiento a la libertad. 9ero es a$n m.s cierto 7ue no ha" democracia 7ue no sea la combinacin de estos dos ob&etivos " 7ue nos los vincule mediante la idea de 6raternidad. Fuestro propio an.lisis puede ser considerado como un comentario de esta divisa a la cual la Gistoria dio un brillo incomparable. Ou+ es la i/ualdad si no una i/ualdad de derechos, como lo recordaron las Declaraciones de los Derechos del Gombre. (rente a las desi/ualdades de hecho, la apelacin ala i/ualdad slo puede apo"arse en bases a la ve8 morales " polticas. 9ara unos, todos los seres humanos son i/uales en la medida en 7ue todos son seres dotados de ra8n: para otros, 7ue pueden ser los mismos 7ue los precedentes, la i/ualdad se ori/ina en la participacin en el contrato social o en las instituciones democr.ticas mismas. La libertad, por su lado, no tendr. e6ectos si no produ&era una sociedad diversi6icada, m$ltiple, atravesada por relaciones, con6lictos, compromisos o consensos. De modo 7ue el principio de representatividad de los diri/entes es una de las e,presiones principales de la idea /eneral de libertad. 9or $ltimo, la 6raternidad es casi sinnimo de ciudadana, por7ue +sta se de6ine a7u como la pertenencia
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
!-
a una sociedad poltica or/ani8ada " controlada por s misma, de modo 7ue todos sus miembros son a la ve8 productores " usuarios de la or/ani8acin poltica, a la ve8 administradores productores " usuarios de la or/ani8acin poltica, a la ve8 administradores " le/isladores. La divisa <Libertad, 3/ualdad, (raternidad= da la me&or de6inicin de democracia, por7ue re$ne unos elementos propiamente polticos con otros 7ue son sociales " morales. 9one en evidencia 7ue si la democracia es verdaderamente un tipo de sistema poltico " no un tipo /eneral de sociedad, se de6ine por las relaciones 7ue establece entre los individuos, la or/ani8acin social " el poder poltico " no solamente por unas instituciones " unos modos de 6uncionamiento.
). $epublicanos y liberales *
La evolucin de las democracias modernas ha sido interpretada de dos maneras opuestas. La primera ve a la democracia ampliarse, por un lado con la e,tensin del derecho al voto a nuevas cate/oras de hombres " lue/o al con&unto de las mu&eres " con la reduccin de la edad de la ma"ora cvica, " por el otro con la aparicin de lo 7ue se llam democracia econmica o industrial ", m.s recientemente, con la introduccin de modos de decisin democr.ticos en numerosos dominios de la vida social. La otra, al contrario, se in7uieta por la p+rdida de autonoma de lo poltico en una sociedad cada ve8 m.s dominada "a sea por los intereses econmicos, "a por las re/las administrativas del )stado. Gabramos pasado, piensan muchos, del reino de la poltica al de la economa, " por lo tanto de la proclamacin de la libertad a la /estin de las necesidades. La primera interpretacin es de un optimismo demasiado super6icial para ser convincente, pero la se/unda me parece m.s pro6undamente errnea, por7ue lo 7ue )uropa invent, en la teora " en la pr.ctica, de mediados del si/lo AN33 a mediados del A3A, 6ue menos la democracia 7ue el )stado moderno, creacin de la ra8n " de una voluntad /eneral 7ue sustitua racionalmente a la pir.mide de los estatutos " los privile/ios de la sociedad tradicional. La invencin de lo poltico, de *a7uiavelo " Hodin a Gobbes " de +ste a Rousseau " las /randes 6i/uras liberales de comien8os del si/lo A3A, implic a veces una dimensin democr.tica pero tambi+n asumi 6ormas oli/.r7uicas e incluso estuvo asociada a la 6ormacin de las monar7uas absolutas. 9uede denominarse republicano 0aun7ue est+ /obernado por un monarca este )stado moderno 7ue se preocupa m.s por dar nuevos 6un0 damentos a la /obernabilidad 7ue por la representatividad. uando habla del pueblo o, me&or, de la nacin, emplea una cate/ora 7ue no es social sino poltica "a 7ue desi/na un con&unto poltico " no una cate/ora social de6inida por la dependencia o la pobre8a. La 6ormacin de la idea democr.tica UmodernaU correspondi a la descomposicin de
2
2lain ;ouraine, <Republicanos " Liberales= en Qu es la democracia?, c.!, ( ), *+,ico, 2--1, 1150132. 9ara uso e,clusivo de los estudiantes.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
!1
esta ima/en del )stado republicano moderno ", por consi/uiente, a la aparicin " la importancia creciente de la idea de representacin. La oposicin cl.sica entre la democracia directa o la auto/estin poltica " los re/menes representativos era 6undada, dado 7ue el /obierno popular directo Ua la RousseauU corresponda a la 6iloso6a de las Luces " tena como principio la racionalidad poltica, la de los intereses de cada uno " la de la inte/racin del con&unto, " por lo tanto de6ina un )stado identi6icado con una sociedad, mientras 7ue la idea de representacin introduce la separacin de los representados " los representantes, separacin 7ue en ocasiones deba incluso concebirse ba&o la 6orma de la demanda " la o6erta en un mercado poltico, met.6ora cu"a debilidad mostr con claridad Hernard *anin, pero 7ue tiene el m+rito de subra"ar la tendencia central a la separacin de las demandas sociales " culturales " de las 6unciones de /obierno. (ueron el su6ra/io universal " el ascenso de las reivindicaciones obreras los 7ue hicieron pasar de los re/menes republicanos, entonces diri/idos a menudo por liberales, a unas democracias a los 7ue al/unos llamaron bur/uesas " 7ue con 6recuencia se convirtieron en democracias industriales o en socialdemocracias, sobre todo en )uropa del Forte. )s entonces cuando triun6an los partidos de masas cu"o papel es establecer una correspondencia entre intereses sociales " pro/ramas de /obierno. ;riun6o 6r./il, puesto 7ue esta subordinacin de lo poltico a lo social debilita el poder poltico cu"a decadencia de6initiva anuncian muchos, lo 7ue permite al nacionalismo de los nuevos pases industriales imponerse a un sistema poltico descompuesto. La internacionali8acin de la economa " la cultura, 7ue se hi8o visible despu+s del 6inal del lar/o perodo de moderni8acin de la pos/uerra, asociada en los pases ricos al desarrollo r.pido del consumo " de las comunicaciones de masas, ocasion un estallido m.s completo del modelo republicano 7ue el 7ue haba introducido la Ucuestin socialU del si/lo A3A europeo. )n lo sucesivo, el sistema internacional de produccin, re/ulado por los mercados internacionales, est. separado de los sistemas polticos nacionales, desbordados +stos por unas demandas sociales " culturales 7ue est.n cada ve8 m.s le&os de un pro/rama de /obierno, por7ue se preocupan por los problemas de /rupos particulares " por las posibilidades 7ue tienen los individuos de ser reconocidos como su&etos, es decir como actores de su propia e,istencia. Hernard *anin ha demostrado 7ue la crisis del r+/imen de partidos no anunciaba una crisis /eneral de la representacin " el triun6o de la poltica espect.culo, " 7ue debe interpret.rsela como el pasa&e de una 6orma de representacin poltica a otra. 3ncluso puede verse en ella un +,ito de la democracia /racias a una e,presin m.s directa " m.s diversi6icada de las demandas sociales " culturales ", m.s ampliamente, /racias a una di6erenciacin creciente del )stado, el sistema poltico " la sociedad civil. +l espritu republicano )l punto de partida del pensamiento democr.tico es naturalmente la idea de soberana popular. *ientras el poder bus7ue su le/itimidad en la tradicin, el derecho de con7uista o la voluntad divina, la democracia es impensable. 4e vuelve posible cuando 7uien posee el poder es concebido como un representante del pueblo, encar/ado de aplicar las decisiones de +ste, 7ue es el $nico propietario de la soberana. )sta idea marca el nacimiento de la
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
!2
modernidad poltica, el trastocamiento por el cual el poder es reconocido como un producto de la voluntad humana, en ve8 de serle impuesto por una decisin divina, la costumbre o la naturale8a de las cosas. 4i el Cill of ,ights in/l+s de 6ebrero de 1!%' no proclama e,plcitamente la soberana popular " apela m.s bien a las libertades tradicionales de los omunes " los Lores, las revoluciones americana " 6rancesa proclaman el principio de la soberana popular " recha8an una monar7ua 7ue constitua un obst.culo para la misma. )stos actos 6undadores 6ueron la consumacin del pensamiento poltico liberal 7ue, de Gobbes a Rousseau " tambi+n en LocIe, haba a6irmado el car.cter 6unda0 mental de la creacin voluntaria del vnculo social, al 7ue Gobbes llama co-enant, LocIe trust " Rousseau contrato social. 4in la idea de soberana popular no ha" democracia posible. C9ero puede identi6icarse la primera con la se/undaE C4e la puede considerar una de6inicin su6iciente de la democraciaE )so sera ir demasiado le&os en el otro sentido. 9or otra parte, Gobbes, al 7ue se catalo/ como terico del absolutismo, no puede ser considerado un demcrata, " el mismo Rousseau, 7ue tena un alma republicana, no crea en la democracia m.s 7ue en pe7ue@as colectividades. Lo 7ue llamaba la voluntad /eneral, 7ue creaba un vnculo social tan voluntario como coaccionante, no puede con6undirse, se/Yn +l mismo, con la voluntad de la ma"ora. La idea de rep$blica " la de soberana popular 7ue la 6unda iban m.s all. del )stado de Derecho 7ue *ontes7uieu haba identi6icado m.s bien con la monar7ua para oponerla al despotismo, pues en la primera el re" /obierna se/$n la le" " no se/$n le pla8ca, pero no lle/aban a de6inir el /obierno representativo. La idea republicana 6unda la autonoma del orden poltico, no su car.cter democr.tico. C " no 6ue acaso de la idea republicana, presente desde el comien8o de la Revolucin (rancesa, mucho antes de la cada de la monar7ua, de donde sali el poder absoluto 7ue iba a ser e&ercido por la onvencin, por los clubes " los omit+s de salvacin p$blica " se/uridad /eneral, " 7ue se trans6orm en ;errorE CFo proclamaron las revoluciones, en /eneral, la soberana popular derribando a los anti/uos re/menes, pero resultando en re/menes autoritarios m.s 7ue en democraciasE Fo es por estas ra8ones, es verdad, 7ue la Revolucin (rancesa no convoc a la democracia sino a la nacin, a los patriotas " al espritu republicano, como lo recuerda 9ierre Rosanvallon >en 4ituations de la dmocratie, pp. 1102'?. )s por7ue en esa +poca " hasta 1%4% la palabra democracia remite a los modelos anti/uos de un poder e&ercido directa " colectivamente por el pueblo. 9ero de hecho, verdaderamente 6ue esta captura del poder por el pueblo la 7ue se e,alt con el nombre de rep$blica " la 7ue condu&o al ;error " al bonapartismo al mismo tiempo 7ue derribaba el 2nti/uo R+/imen. La idea de vnculo social voluntario es sinnimo de la de ciudadana, si se admite 7ue la aceptacin de un vnculo slo es voluntaria con la condicin de 7ue pueda ser renovada, suspendida o retornada libremente, mientras 7ue la identi6icacin colectiva con un &e6e o una nacin es la p+rdida de la voluntad individual en una e,periencia colectiva superior contra la cual no ha" recurso posible. )s por eso 7ue el derecho de resistencia a la opresin es reconocido por los pensadores de la soberana popular 7ue de6inen a +sta como inalienable. 3ncluso es la destruccin de los privile/ios la 7ue da su sentido al individualismo democr.tico, como se lo puede ver en 4ie"es, cu"a evolucin anali8aron recientemente Qean0Denis Hredin " lue/o 9ierre Rosanvallon. 9ero la supresin de los UrdenesU " de los
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
!3
privile/ios no basta para construir una sociedad poltica nueva: puede conducir a una crisis e,trema, mientras 7ue los onstitu"entes tenan conciencia de inventar una nueva sociedad. )s por eso 7ue ha" 7ue se/uir a 9ierre Rosanvallon cuando subra"a, a lo lar/o de un libro importante, .e 4acre du cito"en, 7ue la intencin de a7u+llos 6ue trans6erir la soberana del re" al pueblo, " para ello Ues preciso 7ue este $ltimo sea aprehendido como la 6i/ura de la totalidad social, en sntesis, 7ue sea identi6icado con la nacinU >p. !-?. ontra la concepcin in/lesa de la democracia, dominada desde 6ines del si/lo AN333 por el pensamiento utilitarista, la concepcin 6rancesa lo est. por la idea de la soberana " la i/ualdad de todos 6rente al poder absoluto de la le" impuesto por la monar7ua, lo 7ue est. de acuerdo con el an.lisis cl.sico de ;oc7ueville. ULos derechos polticos, dice Rosanvallon, no proceden por lo tanto de una doctrina de la representacin 0en cuanto esta $ltima implica el reconocimiento " la valori8acin de lo 7ue es hetero/eneidad " diversidad en la sociedad0 sino de la idea de participacin en la soberanaU >p. #1?. )l derecho al su6ra/io, dice este autor como conclusin, Uparticipa esencialmente de una simblica de la pertenencia social " de una 6orma de reapropiacin colectiva del anti/uo poder realU >p. 452?. )sta concepcin de la soberana descansa sobre una idea racionalista ", por decirlo as, 6uncionalista de la vida social: es en la participacin en la obra com$n del cuerpo social donde el individuo se 6orma, domina sus pasiones " sus intereses, se hace capa8 de actuar racionalmente. )sta concepcin, de la 7ue en Dr&tica de la modernidad record+ 7ue haba dominado el pensamiento social de *a7uiavelo o Hodin a ;alcott 9arsons, a pesar de la oposicin de muchos pensadores importantes, identi6ic individuacin " sociali8acin. De donde la apelacin constante a una educacin cient6ica " cvica a la ve8: de donde la conver/encia del individualismo democr.tico de inspiracin Iantiana " el sometimiento al orden imperioso de la ra8n " la le". )ste pensamiento republicano cree, con tanta 6uer8a como la reciente encclica 6eritatis s'lendor, 7ue la libertad debe estar subordinada a la verdad, pues a7u+lla no se ad7uiere sino en el descubrimiento de " el respeto por +sta. 9or cierto, la separacin de los ciudadanos activos " de los ciudadanos pasivos no tuvo como e6ecto, durante la Revolucin (rancesa, la reduccin del cuerpo electoral a una pe7ue@a minora, como ocurri ba&o la Restauracin, pero demuestra 7ue la idea de su6ra/io universal se basaba en un individualismo 7ue reservaba la /estin de los asuntos p$blicos a 7uienes tenan la capacidad de actuar libremente " de buscar una or/ani8acin racional de la sociedad. Lo 7ue provoc una separacin e,trema de la vida p$blica " la vida privada, del individuo " el miembro de una comunidad, 7ue estuvo en el ori/en no de la democracia sino, al contrario, de la pro6undi8acin de la desi/ualdad entre cate/oras consideradas racionales " cate/oras consideradas irracionales, "a se tratara de los UlocosU o, sobre todo, de las mu&eres. (ue la poltica republicana la 7ue a/rav su distanciamiento de la vida p$blica " la 7ue e,plica 7ue en (rancia ha"a transcurrido casi un si/lo entero antes de 7ue el su6ra/io universal se e,tendiera a las mu&eres >1%4%01'45?. ;oda la vida poltica 6rancesa permanecer. dominada hasta nuestros das por esta concepcin de la democracia 7ue subordina a los actores polticos a las necesidades de la sociedad0nacin0pueblo, de su conciencia colectiva " de su inter+s racional. oncepcin simplemente UabstractaU cuando el poder del )stado es d+bil " se mani6iesta sobre todo en un doble recha8o de la reli/in " los movimientos populares, pero 7ue se vuelve m.s
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
!4
peli/rosa cuando asocia el pro/reso social a la victoria de una van/uardia cu"a dictadura debe imponer la ra8n " el sentido de la historia a una sociedad civil pervertida por el inter+s privado o por las tradiciones. )s tambi+n esta concepcin la 7ue car/ar. sobre la sociedad americana el peso de la opinin, " por lo tanto de la normalidad, haci+ndola durante tanto tiempo hostil a las innovaciones " las minoras culturales. La idea de soberana popular, la idea republicana, 6unda con tanta 6uer8a el orden poltico 7ue hasta destru"e la de derecho natural a la 7ue Rousseau, l/icamente, se opona. 4i el pueblo es soberano, el poder 7ue le/itima no tiene lmites preestablecidos " puede convertirse en absoluto. La idea republicana corresponde entonces a la libertad de los anti/uos " no conduce a la libertad de los modernos. 4u novedad consiste en 7ue e,tiende la participacin en la vida cvica, 7ue en 2tenas estaba reservada a una minora de ciudadanos, a una ma"ora constantemente en aumento de los habitantes de un pas. )sta nueva libertad de los anti/uos no se asienta sobre la idea de libertad o de derechos individuales. 4i se oponen dos tradiciones del pensamiento UmodernoU, la 7ue de6iende a la ra8n en contra de las tradiciones o los privile/ios " la 7ue proclama la libertad del individuo, la idea republicana corresponde enteramente a la primera, de la 7ue es la e,presin poltica por e,celencia. 9ara ella, la nacin no es un ser colectivo sino la e,presin de una voluntad de or/ani8acin racional, desembara8ada de todo principio a&eno a una libertad de eleccin 7ue slo es respetable por7ue est. /uiada por la ra8n. La apelacin a la voluntad /eneral " la apelacin a la ra8n no se completan, son una $nica " misma a6irmacin, a saber 7ue la ra8n es lo propio del hombre. )l dominio de la poltica debe apro,imarse al de la ciencia, lo 7ue da a los sabios " a los educadores un lu/ar eminente en la rep$blica, lo cual &usti6ica unas met.6oras peda//icas dominadas por la voluntad de hacer triun6ar la re6le,in racional sobre los sentimientos " los particularismos. )sta concepcin ha triun6ado, ba&o 6ormas bastante seme&antes, en la ma"ora de los pases UmodernosU durante un lar/o perodo, di6undi+ndose a partir de los cole/ios de los &esuitas o de sus e7uivalentes protestantes hacia las escuelas p$blicas llamadas a reclutar en una escala mucho m.s amplia. Racionali8acin, espritu cvico, elitismo republicano, todas estas palabras pueden inspirar la admiracin o la crtica, pero nin/una de ellas est. necesariamente asociada al espritu democr.tico, al libre debate o a la le" de la ma"ora. 9ueden con i/ual 6acilidad le/itimar un despotismo ilustrado o una democracia en la cual los compromisos son tan inevitables como la 6ormacin de /rupos de inter+s. La ra8n reempla8 a Dios en el cora8n de la ma"or parte de los republicanos, al menos en los pases 7ue se rebelan contra una tradicin heredada de la ontrarre6orma catlica, pero es tan e,i/ente como a7u+l " como los m+todos de racionali8acin industrial. )l espritu republicano no reempla8a la autoridad de la tradicin por la del debate p$blico sino por la de la verdad, " por ende la de la ciencia. La idea republicana es a&ena a la de derechos del hombre, cu"os or/enes cristianos son, al contrario, directos. Lo 7ue no impidi 7ue los partidarios de a7uella idea se ha"an batido por libertades 7ue los de6ensores de las tradiciones cristianas combatan en muchos pases " hasta 6ines del si/lo A3A, ba&o la conduccin de un papado /uiado por el 4"llabus de 9o 3A. 9ero es preciso no de&arse en/a@ar por esta aparente parado&a. La bur/uesa liberal e incluso republicana cree en su papel de /ua de la humanidad por7ue ella misma est.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
!5
iluminada por las luces de la ra8n: esta con6ian8a en s misma es compartida por los /randes intelectuales, pro6etas " 6aros de la humanidad, 7ue se oponen a los poderes es0 tablecidos en nombre de la ra8n " la libertad " 7ue toman la palabra para de6ender a 7uienes no son capaces, por 6alta de educacin o de recursos, de servirse de ella. La idea republicana lleva en s la de van/uardia, 7ue 6ue asociada por los leninistas con la idea revolucionaria, la e,plosin liberadora mediante la cual la miseria " la e,plotacin acumulada se desembara8aran de dominaciones tan irracional es como in&ustas " abriran as el camino a un porvenir hacia el cual los hombres instruidos " /enerosos deban /uiar al pueblo. La revolucin hace posible la democracia al mismo tiempo 7ue 6avorece la lle/ada al poder de un d+spota ilustrado, individuo, prncipe o partido. 2mbi/Zedad 7ue la historia deba hacer tan pesada, tan insoportable, 7ue en la actualidad nos cuesta mucho traba&o comprender el discurso Upro/resistaU de los polticos " los intelectuales nutridos por el espritu &acobino. La tirana de la ma"ora ;odos los pensadores "0los hombres de )stado liberales estuvieron convencidos de los peli/ros de la democracia. )n los pensadores americanos 7ue re6le,ionan sobre el r+/imen nacido de su revolucin >o m.s e,actamente de su /uerra de independencia? nin/$n tema est. m.s presente 7ue el de la tirana de la ma"ora. Robert Dahl comprueba su importancia central en los EederaFist Ga'ers, en el pensamiento conservador de *adison o Gamil ton, pero tambi+n en el del demcrata &e66erson. )ste tema es i/ualmente central en Ro"er0 ollard, Bui8ot " ;oc7ueville, 7ue re6le,ionaban sobre la Revolucin (rancesa. C mo hacer 7ue las decisiones de la maior 'ars no impidan 7ue el /obierno est+ ase/urado por la sanior o melior 'ars? C mo hacer para 7ue la presin popular, en ve8 de llevar a /obiernos populistas Mcomo lo 6ue en )stados 5nidos el de QacIson, 7ue preocup a ;oc7uevilleM o terroristas Mcomo durante la Revolucin (rancesaM, permita el /obierno de la ra8nE Limitar el acceso al poder se convierte en la preocupacin principal de 7uienes de6inen a la democracia. La libre eleccin de los /obernantes por los /obernados se reduce entonces a su si/ni6icacin m.s restrin/ida: el pueblo debe e,presar libremente su pre6erencia por un e7uipo " un pro/rama de /obierno 7ue no deben provenir del pueblo mismo sino de los medios instruidos, responsables " preocupados por el bien p$blico, donde pueden elaborarse " compararse los pro"ectos racionales. )sta concepcin elitista de la democracia triun6 sobre todo en Bran Hreta@a, donde ar/umentaron en su de6ensa /randes constitucionalistas como Ha/ehot. 4e vio 6avorecida en ese pas por el poder social de una aristocracia 7ue no haba sido eliminada por una revolucin popular " 7ue, al con0 trario, haba participado activamente en la eliminacin de la monar7ua absoluta. Lo cual e,plica 7ue el pas donde naci la idea democr.tica no ha"a concedido sino tardamente el derecho al voto a las cate/oras menos cali6icadas " ha"a 6alseado la representacin popular a trav+s de un recorte arti6icial de las circunscripciones 7ue per&udicaba a las poblaciones industriales. 3higs " ories, como en 2m+rica Latina conservadores " liberales, eran 6racciones del esta;lishment, 7ue representaban menos intereses opuestos 7ue la /aranta de la limitacin del debate poltico al interior de la elite diri/ente. ;ambi+n los otros pases democr.ticos limitaron el acceso al poder poltico. )l reclutamiento de las elites se mantuvo durante mucho tiempo mu" cerrado en )stados
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
!!
5nidos, en donde provenan, en una proporcin mu" alta, de las universidades de la 3v" Lea/ue, " en donde el papel de la herencia 6amiliar si/ue siendo importante. )n (rancia, 6ue a las /randes escuelas a 7uienes el elitismo re'u;licano con6i esta tarea de seleccin, m+todo 7ue permite una renovacin importante de la elite 'ol&tica, cu"a contrapartida 6ue la separacin de +sta " de las cate/oras dominantes, 7ue se de6inieron por la de6ensa de tradiciones reli/iosas, nacionales o econmicas. )stos m+todos restrictivos se mantuvieron en todos lados mucho m.s tiempo 7ue el voto censatario, 7ue no pudo resistir la presin popular ", en el caso americano, m.s 7ue la esclavitud 7ue tambi+n 6ue derrotada, " con ma"or violencia a$n. *ucho despu+s de los constitucionalistas in/leses, Qoseph 4chumpeter retorn esta idea: uno de los motivos del +,ito de la democracia en Bran Hreta@a, dice, es la e,istencia de un medio poltico 7ue 3n/laterra posea " 7ue la rep$blica de Seimar no tena. Ra8onamiento 7ue deriva de la teora /eneral de la democracia 7ue propone 4chumpeter " 7ue se opone violentamente a la idea cl.sica de una decisin tomada por la libre voluntad de la ma"ora de los ciudadanos. omo no cree en la racionalidad de los individuos, en su conocimiento de los problemas " en su voluntad de ocuparse del bien com$n " hallar soluciones racionales, 4chumpeter rede6ine a la democracia como la libre eleccin de un e7uipo de /obierno. )s Uel sistema institucional conducente a decisiones polticas en las cuales unos individuos ad7uieren el poder de resolver acerca de esas decisiones como consecuencia de una lucha competitiva re6erida a los votos del puebloU (Da'italisme,socialisme et dmocratie, p. 4-3?, lo 7ue da de los partidos polticos una ima/en en la 7ue est. ausente la representatividad: Uun partido es un /rupo cu"os miembros se proponen actuar de consuno en la lucha competitiva por el poder polticoU (i;id%, p. 422?. oncepcin 7ue parece describir m.s bien un r+/imen oli/.r7uico " 7ue reduce la soberana popular a su menor papel posible. [La venta&a de esta brutalidad consiste en demostrar hasta dnde puede lle/ar el temor al pueblo, al 7ue sera parad&ico poner como 6undamento de la idea democr.ticaV )s por lo tanto pre6erible volver de esta concepcin e,trema, 7ue elimina casi todos los contenidos reales de la democracia, a la re6le,in de los liberales, cu"a ri7ue8a contrasta con la pobre8a de la de 4chumpeter. Fin/$n pensador poltico re6le,ion m.s pro6undamente 7ue 2le,is de ;oc7ueville sobre la novedad, la necesidad " los peli/ros de a7uello 7ue si/ue siendo pre6erible llamar el espritu republicano, para me&or destacar la dualidad de actitudes de este autor con respecto a la democracia. La idea central, la 7ue domina su re6le,in sobre )stados 5nidos, es 7ue las sociedades modernas son arrastradas necesariamente a la desaparicin de los rdenes o estados >en alem.n 4tinde) &erar7ui8ados, al reempla8o del hamo hierarchicus por el hamo cequalis, lo 7ue no si/ni6ica el pasa&e a la i/ualdad de hecho sino a la i/ualdad de derechos ", m.s all., a una cierta i/ualdad de condiciones ", como lo dir. Lord Hr"ce en su estudio del sistema poltico de )stados 5nidos, a una Uestima i/ual por todosU 7ue lleva a limitar el lu&o, la e,hibicin de las ri7ue8as, el consumo ostentoso del 7ue habl ;horstein Neblen. 9ara ;oc7ueville, no se trata de una trans6ormacin poltica sino de una evolucin social, 7ue puede ser pac6ica o violenta. 4i es tan 6irme en su aprobacin de los e6ectos de la Revolucin (rancesa, de la 7ue condena sin embar/o las desviaciones autoritarias, es por7ue a trav+s del ;error " Fapolen, como a trav+s de las /randes decisiones parlamentarias de 1#%', es una necesidad histrica, la de la sociedad i/ualitaria, la 7ue se impone " derriba los irrisorios obst.culos 7ue le oponen las
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
!#
tradiciones " las /arantas institucionales " culturales de la desi/ualdad, como el voto por orden en los )stados Benerales. )s esta creencia en una necesidad histrica la 7ue permite a ;oc7ueville concentrar su re6le,in sobre los problemas propiamente polticos: despu+s de la destruccin de las &erar7uas tradicionales, Ccmo impedir 7ue la tirana de la ma"ora 6unde un orden social en contradiccin con la ra8nE 9uesto 7ue, lo mismo 7ue los 6ederalistas, considera 7ue el peli/ro principal de los re/menes democr.ticos es el triun6o de las masas, la era de las multitudes, como dice en nuestros das 4er/e *oscovici. ;oc7ueville no se satis6ace con la apelacin a los derechos naturales. )l e&emplo de la Revolucin (rancesa le demostr 7ue el mundo moderno se sit$a por completo en el orden del derecho positivo " 7ue no son unos principios los 7ue detienen a las multitudes, los prncipes o los e&+rcitos. 9ero no se coloca tampoco del lado de los utilitaristas, si bien pre6iere hablar de inter+s personal antes 7ue de derecho natural. Lo 7ue ocurre es 7ue es pro6undamente antiindividualista " su liberalismo poltico no est. asociado a un liberalismo econmico. ;oc7ueville se mantiene a$n m.s cerca de la libertad de los anti/uos 7ue de la de los modernos: a6irma 7ue el orden social debe asentarse sobre la &usticia " 7ue lo 7ue impide 7ue +sta se redu8ca al respeto a los intereses o a los derechos personales es an.lo/o a lo 7ue *ontes7uieu llamaba la virtud, de la 7ue haca el motor de los re/menes republicanos, es decir el sentido cvico 7ue resulta, a la ve8, del respeto por el vnculo social " de las le"es 7ue limitan los deseos del hombre, de los 7ue ;oc7ueville piensa, con Gobbes " Rousseau 0" lue/o de +l, DurIheim0, 7ue son ilimitados " en consecuencia peli/rosos. *.s concretamente, para +l la democracia descansa sobre el espritu reli/ioso " el espritu cvico con6undidos. 9uesto 7ue la reli/in 7ue ve en accin en Fueva 3n/laterra es una reli/in civil, /arante del orden social " no recurso a la trascendencia contra el orden social. ;oc7ueville cree en el ciudadano m.s 7ue en el hombre " lo 7ue ha" en +l de cristianismo social lo hace sensible al tema de la inte/racin social 7ue, a 6ines del si/lo A3A, se convertir. en el de la solidaridad, al 7ue DurIheim, al comien8o de su vida, dar. tanta importancia para superar las crisis de la sociedad moderna. 2 ;oc7ueville no le satis6ace la oposicin demasiado cmoda entre maior 'ars " sanior 'ars% 4e siente des/a0 rrado entre dos orientaciones contrarias, como lo dice en una nota >publicada por 2ntoine Redier en Domme disait *. de ocque-ille, 9ars, 1'25?: U;en/o por las instituciones democr.ticas una a6icin mental, pero so" aristcrata por instinto, es decir 7ue desprecio " temo a la multitud. 2mo con pasin la libertad, la le/alidad, el respeto a los derechos pero no la democracia: he a7u el 6ondo de mi almaU. 9ero no se trata $nicamente de la resistencia de sus or/enes sociales a la i/ualdad democr.tica: su temor es 7ue la i/ualdad condu8ca al despotismo, al 7ue las revoluciones abren la puerta. )s preciso, por lo tanto, 7ue se pon/an lmites a la soberana popular ", antes 7ue el inter+s del individuo, es el del ciudadano el 7ue debe determinados " de6inir la &usticia. Lo 7ue indica la distancia entre ;oc7ueville " Hen&amin onstant, al 7ue no menciona, o los de6ensores del inter+s individual. ;oc7ueville es un demcrata antirrevolucionario, pero, Cno sera m.s e,acto de6inido como un liberal antes 7ue como un demcrata, "a 7ue la democracia de6ine para +l un estado de la sociedad antes 7ue un r+/imen polticoE Recha8a, en e6ecto, el car.cter absoluto de la soberana popular " se habra resistido a la de6inicin de la democracia dada
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
!%
por Lincoln. onclu"e la primera parte de su libro a6irmando: ULa ma"ora misma no es to0 dopoderosa. 9or encima de ella, en el mundo moral, se hallan la humanidad, la &usticia " la ra8n: en el mundo poltico, los derechos ad7uiridosU. La cual es una posicin m.s brit.nica 7ue americana, a la 7ue, de todas maneras, a/re/a un tema propiamente 6ederalista " americano: la importancia de los poderes locales, " en primer lu/ar comunales, 7ue prote/en al individuo contra el )stado " 7ue son menos la e,presin de una democracia representativa, tal como la de6ender. Qohn 4tuart *ili prolon/ando la re6le,in de ;oc7ueville, 7ue barreras a la omnipotencia del )stado, en el espritu de la separacin de poderes concebida por *ontes7uieu. )s debido a 7ue atribu"e tanta im0 portancia al espritu cvico 7ue ;oc7ueville se in7uieta, sobre todo en el se/undo volumen de .a democracia en ?mrica >publicado en 1%4-?, a causa de las presiones e&ercidas por la opinin p$blica sobre las ideas " las innovaciones " sobre el con6ormismo 7ue a7u+llas amena8an imponer. 9ero esta in7uietud no puede imponerse a su pro"ecto central: reconciliar la reli/in " los principios de 1#%', lo 7ue concibe de mu" otra manera 7ue 2u/uste omte aun7ue, como +ste, es sensible a los ries/os de dis/re/acin de la sociedad cu"o orden &er.r7uico ha sido destruido. ;oc7ueville es UmodernoU por7ue re6le,iona sobre las revoluciones 7ue 6undaron la modernidad poltica, pero es Uanti/uoU " si/ue siendo un hombre del si/lo AN333, lector tanto de *ontes7uieu como de Rousseau, en la medida en 7ue procura antes 7ue nada crear un nuevo vnculo social 7ue 6rene lo 7ue DurIheim denominar. la anomia, es decir la desor/ani8acin del sistema de normas " de control social. )s 7ue la oposicin de los anti/uos " los modernos no puede desi/nar dos etapas sucesivas del pensamiento " la accin polticos. )l e&emplo de DurIheim lo muestra con claridad ", en estas postrimeras del si/lo ,, lo mismo 7ue a 6ines del si/lo anterior, Cno est. acaso la cuestin del vnculo social de nuevo a la orden del daE CFo es acaso debido a 7ue convocaron a la reconciliacin " no a la revancha 7ue los demcratas chilenos /anaron el plebiscito or/ani8ado por el /eneral 9inochet, " no 6ortalece su e&emplo el de )spa@a " su 9acto de la *oncloa, 7ue tantos pases so@aron con imitarE Lue/o del a/otamiento dram.tico de las ideolo/as 6undadas en la lucha de clases o las luchas de liberacin nacional, Cno vemos 7ue las ideas de &usticia, de inte/racin social e incluso de 6raternidad recuperan su importancia en el pensamiento polticoE Liberales " utilitaristas Los liberales ase/uran la transicin entre los anti/uos " los modernos, " lue/o procuran combinar el espritu cvico con el inter+s individual. Ja no pueden contentarse con la libertad de los anti/uos, 7ue identi6ica al hombre con el ciudadano " a la libertad con la participacin en los asuntos p$blicos " en el bien com$n, pero se nie/an a otor/ar una con6ian8a ilimitada tanto al inter+s individual como a la soberana popular. De todas mane0 ras, en resumidas cuentas est.n m.s cerca de los anti/uos 7ue de de los modernos, mientras 7ue los utilitaristas, 7ue tambi+n procuran combinar el inter+s individual " el bien com$n, est.n m.s pr,imos a los modernos, en ra8n de 7ue dan una importancia m.s central a la b$s7ueda de la 6elicidad personal. Lo 7ue sorprende en ;oc7ueville es la pre6erencia 7ue otor/a a las cate/oras polticas,
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
!'
como si la evolucin de la sociedad civil hacia la le/alidad hubiera eliminado vie&os problemas antes 7ue aportado nuevas soluciones. 4i/uiendo a Rousseau, se in7uieta por la indi6erencia de los ciudadanos hacia los asuntos p$blicos. 9ero cada lector de ;oc7ueville siente 7ue no ha" 7ue llevado demasiado le&os por ese lado puesto 7ue, contra Rousseau, se re6iere a$n al derecho natural: Uhabiendo Del hombre\ recibido presuntamente de la naturale8a las luces necesarias para conducirse, trae al nacer un derecho i/ual e imprescriptible a vivir independiente de sus seme&antes en todo lo 7ue no ten/a relacin m.s 7ue consi/o mismo " a ordenar se/$n su parecer su propio destinoU. Lo 7ue tampoco debe interpretarse en un sentido individualista, "a 7ue la libertad del individuo moderno obli/a a nuestras sociedades a de6inir un nuevo principio de inte/racin social 7ue combine libertad individual e inter+s colectivo. 3dea 7ue recuperan los utilitaristas 7ue, desde Qerem" Hentham, no de6ienden la b$s7ueda de la 6elicidad individual sino para privile/iar las 6ormas de or/ani8acin social " poltica 7ue /aranticen al ma"or n$mero posible de personas la ma"or 6elicidad posible, ra8onamiento an.lo/o al de los individualistas de ho" en da 7ue procuran m.s &usti6icar al mercado como principio de asi/nacin de los recursos 7ue acompa@ar a los libertarios en su elo/io sin lmites de la b$s7ueda del inter+s personal. Fi utilitaristas ni liberales oponen el inter+s individual a la inte/racin social: consideran al primero como el medio m.s se/uro de obtener la se/unda. 2s como recha8an la intervencin de las concepciones del hombre en la /estin de los asuntos colectivos, por7ue a7u+llas provocan siempre intolerancia " discriminacin, del mismo modo tienen como ob&etivo principal el 6ortalecimiento del vnculo social en una sociedad en la 7ue el e/osmo puede triun6ar " debe ser corre/ido por el respeto " la preocupacin por la 6elicidad de los dem.s. 9ero, a pesar de la pro,imidad de sus re6le,iones, las di6erencias entre las dos escuelas son m.s marcadas 7ue sus conver/encias. Los utilitaristas, " Qohn 4tuart *ill en especial, colocan al individuo, su libertad " sus de0 mandas en el centro del an.lisis. 9or lo tanto, no separan al actor social del sistema poltico ", en consecuencia, a la economa de las instituciones. )n cambio, lo 7ue me&or de6ine a los liberales es esta separacin 7ue aceptan " 7uieren hacer m.s completa. )n tanto los utilitaristas se re6ieren al bienestar, los liberales est.n al servicio de la ra8n. 2spiran a la independencia de la /estin p$blica a 6in de prote/ida de los intereses " las pasiones, " por eso mismo prote/er las libertades 6ortaleciendo las instituciones, inclusive, lo hemos visto, contra la tirana de la ma"ora. )s por eso 7ue los liberales 6ueron partidarios de una rep$blica oli/.r7uica 7ue a continuacin se atenu como elitismo republicano en la +poca de la ;ercera Rep$blica 6rancesa. Los liberales descon6an tanto de los actores sociales 7ue buscan un principio de orden 7ue pueda sustituir a la reli/in. 4u espritu antirreli/ioso " a menudo anticlerical encubre la b$s7ueda de un orden racional, de6inido de la manera m.s 6ormal posible, como un con&unto de re/las 7ue condu8can a los individuos a comportarse racionalmente subordinando su inter+s particular al 6ortalecimiento de instituciones 7ue or/ani8an " prote/en el orden. Los utilitaristas, al contrario, son m.s sensibles a la representacin de los intereses " su ma"or in6luencia en Bran Hreta@a 7ue en (rancia, donde las cate/oras polticas parecen siempre m.s importantes 7ue las cate/oras sociales, e,plica el desarrollo mucho m.s preco8 del otro lado del anal de la *ancha de la accin sindical " la democracia industrial. )l pensamiento liberal domina de Gobbes a 4tuart *il3 pasando por Hen&amin onstant " ;oc7uevil3e, pero es el pensamiento utilitarista el 7ue se impone en el si/lo A3A capitalista " en el 3elfare 4tate del si/lo ,,. La distancia entre las dos
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
#-
corrientes de pensamiento no siempre se mani6iesta con claridad, lo 7ue e,plica la ri7ue8a pero tambi+n la pobre8a de Qohn 4tuart *il3, 7ue pertenece a las dos: sin embar/o es /rande, " no de&ar. de ensancharse, sobre todo por7ue los liberales creen en la autonoma " la centralidad de lo poltico, mientras 7ue los utilitarista s subordinan la poltica a la representacin " la satis6accin de los intereses " las demandas. Los liberales est.n del lado del sistema, los utilitaristas del lado de los actores. )s por eso 7ue el pensamiento liberal, cuando volvi a la vida sobre las ruinas del socialismo " sobre todo del co0 munismo, se consa/r a incorporar el aporte de los movimientos sociales " de la socialdemocracia en una re6le,in sobre el orden poltico. )s uno de los sentidos de la concepcin de la &usticia social se/$n Qohn RaPls: Ccmo combinar la libertad individual con una inte/racin social siempre amena8ada por la desi/ualdadE La respuesta se presenta en la se/unda parte de su se/undo principio, 7ue subordina la libertad, susceptible de en/endrar desi/ualdades, a la reduccin de las car/as 7ue pesan sobre los m.s des6avorecidos. Lo 7ue &usti6ica a los industriales cu"as empresas provocaron la acumulacin del capital en las manos de una clase diri/ente pero 7ue tambi+n permitieron, mediante la elevacin de la productividad, el me&oramiento de la suerte de los asalariados de la parte ba&a de la escala, como lo simboli8a la poltica 6ordista de altos salarios. Fo estamos le&os a7u de las declaraciones de *ontes7uieu al principio de la advertencia de Ael es'&ritu de las le"esH ULo 7ue llamo la -irtud en la Rep$blica es el amor a la patria, es decir el amor a la i/ualdad D...\. Llam+ por lo tanto virtud poltica al amor a la patria "a la i/ualdadU. )sta coincidencia del inter+s individual " el inter+s colectivo, esta combinacin de la libertad " la i/ualdad, pertenece al espritu moderno " se opone a la de6ensa de las tradiciones " de la comple&idad viviente, or/.nica, de la Gistoria, tal como la present )dmund HurIe contra el voluntarismo de la Revolucin (rancesa, pero es di6cil llamarla por s misma democr.tica, pues se remite al espritu cvico de las +lites diri/entes para limitar los e6ectos no i/ualitarios de la libertad. )s una 6iloso6a de 6il.ntropos, " hasta de empresarios, pero no puede considerarse como un demcrata a Genr" (ord, cu"as ideas estaban mu" le&os de serio, como pudo comprobarse en el momento de la marcha del hambre de los obreros de Detroit durante la Bran risis. )levar de manera notable los salarios en un pas cu"a e,pansin tena necesidad de mano de obra a pesar de una inmi/racin abundante puede considerarse como un triun6o del industrialismo m.s 7ue de la democracia. La crtica apunta a7u contra el pensamiento liberal del si/lo A3A. C mo puede hablarse de poder del pueblo o de libre eleccin de los /obernantes cuando se trata sobre todo de evitar la tirana de la ma"ora " los e,cesos de la soberana popular, 7ue pueden conducir a un r+/imen autoritarioE C9uede con6iarse enteramente la proteccin de la libertad a la conciencia moral " el espritu cvico de las clases ilustradasE ;oc7ueville, pr,imo sin embar/o a los 6ederalistas americanos, comprenda su derrota: C" 7u+ poda 7uedar del racionalismo liberal de Bui8ot despu+s de la revolucin de 1%4%E )n la misma Bran Hreta@a, Cno 6ue contra la democracia limitada de los 3higs " los ories 7ue se 6orm el .a;our Gart", " no 6ue la 6uer8a de las reivindicaciones " las revueltas obreras la 7ue abri la puerta a la democracia industrial " a la socialdemocracia 7ue se e,pandieron por )uropa continentalE La 6uer8a de los pensamientos liberales " utilitaristas es haber a@adido el tema de la limitacin del poder al de la ciudadana de6endido por la idea republicana. 9ero liberales " republicanos 6ueron incapaces de elaborar una teora completa de la democracia, por7ue no tomaron en cuenta
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
#1
la representacin de los intereses de la ma"ora o, cuando lo hicieron, como los utilitaristas, 6ue de una manera tan estrechamente econmica 7ue es 6.cil &usti6icar, con a"uda de su ra8onamiento, el +,ito de re/menes autoritarios a partir del momento en 7ue +stos ase/uran el me&oramiento de las condiciones de vida de la poblacin. CFo es en nombre de un ra8onamiento seme&ante 7ue durante mucho tiempo se o" &usti6icar el car.cter democr.tico del r+/imen de (idel astro, aduciendo el hecho de 7ue haba elevado el nivel de educacin " salud de la poblacinE Resultado en e6ecto mu" positivo, pero 7ue no &usti6ica 7ue se hable de democracia para de6inir a un r+/imen mani6iestamente autoritario e incluso totalitario. 2 partir de mediados del si/lo A3A, se acaba el momento del liberalismo con la movili8acin de las 6uer8as obreras populares acumuladas en las 6.bricas " en los arrabales por la nueva industriali8acin, 7ue se acelera en varios pases " sobre todo en 2lemania " )stados 5nidos a 6ines del si/lo. Las ideas liberales, sin embar/o, no 6ueron eliminadas, pero la realidad histrica obli/ a conceder una importancia m.s /rande a la representacin de los intereses de la ma"ora.
-. La apertura del espacio p.blico
)d. ( ), *+,ico 2--1, p./s. 13301!!. La representaci n de los intereses populares Fo se puede reducir el liberalismo a la de6ensa de los intereses de la bur/uesa " el socialismo a la e,presin de los de las clases populares ", m.s precisamente, de la clase obrera. 5na interpretacin seme&ante limita la vida poltica, " en especial la democracia, a la representacin de los intereses sociales, lo 7ue es inaceptable. )l aporte tanto de las ideas liberales como de las republicanas es una e,periencia permanente del pensamiento poltico: no ha" democracia sin limitacin del poder del )stado " sin ciudadana. 9ero aun antes de recordar 7ue tampoco ha" democracia sin representacin de los intereses de la ma"ora, es preciso pre/untarse sobre la naturale8a de los derechos personales 7ue limitan el poder del )stado " sobre la de la ciudadana. 9uesto 7ue si los derechos personales no son m.s 7ue la /aranta &urdica de los intereses personales, la libertad poltica corre el ries/o de no ser sino un medio de prote/er a los m.s 6uertes " a los m.s ricos. La idea liberal es del todo convincente cuando une la de6inicin de los derechos 6undamentales al reconocimiento de los obst.culos sociales " las 6ormas de dominacin 7ue la destru"en. Lo 7ue hi8o con 6recuencia, " el tema de la de6ensa de los intereses de la ma"ora 6ue desarrollado por muchos liberales " utilitaristas, en primer lu/ar Qohn 4tuart *ill. (ue debido a 7ue, como tantos de sus contempor.neos, estaba obsesionado por la Revolucin (rancesa, en la 7ue vea no el /obierno del pueblo sino el de los diri/entes 7ue hablan en su nombre, 7ue procur limitar Ula in/erencia le/tima de la opinin colectiva en la
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
#2
independencia individualU, como escribi en Ae la li;ertad, publicado en 1%5'. 4u posicin, 7ue es utilitarista, a pesar de su oposicin de &uventud a Hentham " a su padre, Qames *ill, lo condu&o sin embar/o a de6ender los intereses personales de 7uienes est.n dominados, las mu&eres, cu"os derechos 6ue uno de los primeros en de6ender, " tambi+n los traba&adores, lo 7ue en ocasiones hi8o 7ue pasara por socialista. 4u adversario principal es en realidad 2u/uste omte, de6ensor de un control absoluto de la sociedad sobre el hombre. *ill escribi: ULa $nica ra8n le/tima 7ue puede tener una comunidad para utili8ar la 6uer8a contra uno de sus miembros es impedirle 7ue moleste a los dem.sU. )s sobre este principio 7ue se 6undar. el intervencionismo del )stado, sobre todo a 6ines del si/lo A3A, pues +ste introduce el tema de las relaciones sociales, lo 7ue conduce necesariamente a hacer de la libertad un instrumento de resistencia a un poder 7ue puede ser de naturale8a social lo mismo 7ue poltica. Qohn 4tuart *ili a6irma la prioridad de las realidades polticas sobre las realidades sociales: de6iende la unidad nacional " anhela incluso la creacin de una alta6uncin p$blica pro6esionali8ada, independiente de los partidos " asalariada. 9ero es tambi+n el autor de las Donsideraciones so;re el go;ierno re'resentati-o 7ue, si bien si/uen dominadas por el individualismo, no por ello constitu"en menos un an.lisis puramente poltico " est.n animadas por la voluntad radical de luchar contra la aristocracia. Qohn 4tuart *ili anuncia la poltica de la bur/uesa liberal 7ue, en muchos casos, tanto en )uropa como en 2m+rica Latina, se vio conducida a buscar alian8as con las cate/oras populares contra la oli/ar7ua. (ue as como un ala i87uierdista de los partidos radicales se convirti en radical socialista " permiti la adopcin preco8 de le"es sociales, por e&emplo en hile, mientras 7ue en Bran Hreta@a se operaba el pasa&e m.s decisivo de los liberales a los laboristas. )sta evolucin de un an.lisis puramente poltico a un an.lisis social " econmico trans6orm i/ualmente la idea de ciudadana. )l ciudadano " la nacin se haban a6irmado contra la monar7ua ", en el caso de la Revolucin (rancesa, contra la invasin e,tran&era. C mo no llamar pueblo al e7uivalente social de la nacin, la ma"ora de los ciudadanos 7ue est.n sometidos a las coacciones de la pobre8a " el traba&o dependiente " a los 7ue mu" pronto se llamar. proletariosE (rancia es el pas en el 7ue esta trans6ormacin de la nacin en pueblo " del pueblo en clase obrera se oper de la manera m.s visible " sin rupturas, de modo 7ue el tema de la lucha de la clase obrera permaneci lar/o tiempo asociado, en especial en el pensamiento de Qean Qaur+s, a los de la Rep$blica " la nacin. 2 6ines del si/lo A3A, en todos a7uellos lu/ares donde desapareci el absolutismo " triun6a el espritu republicano 0a menudo a la sombra de la monar7ua constitucional0 " donde los problemas sociales internos predominan sobre las polticas de con7uista " la movili8acin autoritaria de las naciones por unos )stados militari8ados, la vida poltica est. dominada por la de6ensa de intereses sociales. 2 tal punto 7ue la derecha conservadora aparece las m.s de las veces asociada directamente a los intereses de la banca " la industria, en tanto crece la ola socialdemcrata 7ue hace del partido el bra8o poltico de la clase, subordin.ndolo con ello a los sindicatos, " en (rancia, a causa de la inclinacin hacia la i87uierda del espritu republicano, triun6a durante un breve perodo el sindicalismo de ac0 cin directa, 7ue descon6a de la accin poltica. )se perodo parece le&ano, por7ue estamos separados de +l por una lar/a +poca de totalitarismo posrevolucionario 7ue hi8o de la re6erencia a una clase " un pueblo un instrumento de manipulacin al servicio de un r+/imen desptico trans6ormado por eso
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
#3
mismo en r+/imen propiamente totalitario. 9ero, as como no podemos recha8ar del todo la herencia republicana o liberal, aun7ue las luchas sociales ha"an dominado recientemente la vida poltica, es imposible concluir a partir de la de/radacin de la 6uncin representativa 7ue +sta no es esencial para la de6inicin de la democracia. 2ntes bien, es preciso buscar los motivos 7ue condu&eron a 7ue la Upoltica de claseU tan pronto 6ortaleciera como destru"era a la democracia. La respuesta a esta cuestin, 7ue domin la historia de las ideas " de los partidos socialistas, se deriva del an.lisis tra8ado hasta a7u. 5na poltica de clase slo es democrati8ante si est. asociada al reconocimiento de los derechos 6undamentales 7ue limitan el poder del )stado " a la de6ensa de la ciudadana, es decir del derecho de pertenencia a una colectividad poltica 7ue se atribu" el poder de hacer sus le"es " modi6icadas. La democracia se de6ine una ve8 m.s por la interdependencia de tres principios: la limitacin del poder, la representatividad " la ciudadana, " no por el predominio de uno solo de ellos. )l primer punto es el m.s importante histricamente. 4i las relaciones de clase se de6inen enteramente por la e,plotacin de traba&adores reducidos a su papel de productores de e,cedente " la disminucin de sus salarios al costo de la reproduccin de su 6uer8a de traba&o, no es en nombre de los derechos de los traba&adores como puede or/ani8arse la accin obrera sino en nombre del necesario trastocamiento de las relaciones sociales de produccin " de la liberacin de las 6uer8as productivas trabadas por las mismas. )ste ra8onamiento no de&a nin/$n lu/ar a la democracia: convoca, al contrario, a la revolucin, a la toma del poder del )stado, escudo de la dominacin capitalista. 4lo la 6uer8a puede derrotar a la violencia de 7ue son vctimas los traba&adores. Fo se puede 6undar la democracia en una de6inicin $nicamente ne/ativa del pueblo. ;odos a7uellos 7ue anali8aron la situacin de una clase, de una nacin, de un se,o, e,clusivamente en t+rminos de dominacin, de violencia " de e,plotacin su6ridas, dieron la espalda a la democracia 7ue no puede vivir sin una participacin positiva " activa de los dominados en la trans6ormacin de la sociedad, por lo tanto sin una conciencia de pertenencia 7ue e,presa con claridad la palabra Utraba&adorU " 7ue nie/a la palabra UproletarioU. Ge demos0 trado dos veces, con veinte a@os de distancia, 7ue la conciencia de clase obrera haba alcan8ado su nivel m.s alto no en las cate/oras m.s dominadas " menos cali6icadas sino, al contrario, all donde era m.s directo el en6rentamiento entre la autonoma obrera 6un0 dada sobre el o6icio " los m+todos de or/ani8acin del traba&o 7ue destru"en esta autonoma e incorporan a los traba&adores de manera dependiente a un sistema de produccin autoritario " centralmente mane&ado. Lo 7ue se denomina movimiento obrero est.compuesto por dos 6uer8as 7ue act$an en sentido contrario: de un lado, el socialismo revolucionario 7ue procura tomar el poder para liberar a los obreros " los pueblos oprimidos, lo 7ue las m.s de las veces lo conduce a instaurar un r+/imen autoritario: del otro, el movimiento propiamente obrero, 7ue se apo"a sobre la de6ensa de los derechos de los traba&adores 7ue aportan a la produccin su cali6icacin, su e,periencia " su traba&o. 2 una l/ica historicista se opone una l/ica a la 7ue puede llamarse democr.tica, dado 7ue con&u/a la apelacin a unos derechos, la conciencia de ciudadana " la representacin de los intereses. )l movimiento de de6ensa de los derechos de los traba&adores aspira a crear lo 7ue los in/leses llamaron democracia industrial, cu"os principios enunciaron los 6abianos " de la 7ue ;. G. *arshall dio una 6ormulacin sociol/ica. 9ero no hace 6alta oponer accin
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
#4
sindical a la in/lesa " accin poltica a la 6rancesa: la oposicin principal es entre accin democr.tica " accin revolucionaria. La primera descansa sobre la idea de 7ue los traba&adores tienen derechos " de6ine a la &usticia social como el reconocimiento de los mismos: asocia por lo tanto la idea de autonoma obrera a la de de6ensa poltica de los intereses de la ma"ora, es decir de los traba&adores. )l pro/rama revolucionario, al contrario, asocia una de6inicin ne/ativa 0por la privacin, la e,clusin " la e,plotacin0 de los intereses a de6ender " la primaca dada al derrocamiento del poder del )stado por las 6uer8as populares " su van/uardia or/ani8ada. )n t+rminos menos empleados ho" de lo 7ue lo 6ueron en la +poca de ma"or in6luencia de los partidos comunistas, la tendencia revolucionaria separa netamente la clase en s de la clase para s e identi6ica a +sta con el partido, mientras 7ue la tendencia democr.tica se nie/a, en este caso como en todos los otros, a separar la situacin de la accin " a reducir a una clase, una nacin o cual7uier otra cate/ora social a ser la mera vctima de una dominacin 7ue la aliena m.s a$n de lo 7ue la e,plota. Fo es en el momento en 7ue la accin poltica se impone sobre la lucha social cuando triun6a la democracia, es en el caso contrario, cuando el actor de clase es de6inido lo bastante positivamente para diri/ir la accin poltica " para le/itimar su accin en t+rminos de derechos 6undamentales " de construccin de una nueva ciudadana. La creacin de los /randes sistemas de se/uridad social, 7ue trans6ormaron la sociedad de )uropa occidental m.s 7ue cual7uier otra decisin poltica en el transcurso del $ltimo medio si/lo, 6ue la e,presin central de la democracia industrial. ;anto en Bran Hreta@a como en 4uecia " (rancia, el ob&etivo a alcan8ar era e,tender el principio democr.tico al dominio de la economa, dando a los sindicatos el estatuto de interlocutor social del /o0 bierno con el mismo ttulo 7ue la patronal, " crear una ciudadana econmica. 3n/leses " sobre todo escandinavos, desde el acuerdo sueco de 4alts&]baden de 1'3% entre la patronal " los sindicatos, de los cuales no era con mucho el m.s importante, insistieron principalmente en la democracia industrial, mientras 7ue la se/uridad social 6rancesa creada con&untamente por el /eneral De Baulle " la B; unida al partido comunista, 6ue de una inspiracin m.s republicana, apuntando a reintroducir a la clase obrera, asociada a la resistencia contra el ocupante, en la nacin, en detrimento de la patronal acusada de haber colaborado. 9ero estas di6erencias son menos importantes 7ue las 7ue oponen las creaciones democr.ticas a las 6ormas de accin 7ue se basan no en la de6ensa de los derechos de los traba&adores sino en la voluntad de romper las cadenas de una poblacin dependiente. Las /randes revoluciones conocen siempre una 6ase inicial en la 7ue las dos tendencias se me8clan pero, como re/la /eneral, la l/ica de con7uista del poder, debido a 7ue emplea estrate/ias e6icaces, se impone sobre la l/ica de a6irmacin de los derechos. )n las situaciones en 7ue la dependencia parece e,trema, la din.mica revolucionaria es 6ortalecida desde el inicio por el privile/io 7ueda a la teora de la van/uardia, de la 7ue la e,presin leninista representa una versin moderada " la teora del 6oco revolucionario de tipo /uevarista una 6orma m.s radical, "a 7ue admite " reivindica una completa separacin entre las masas manipuladas " una /uerrilla mvil, sin races, totalmente encaminada hacia una toma del poder 7ue se con6unde, en el lmite, con un /olpe de )stado. )l e&+rcito revolucionario del pueblo, del tipo !hmers ro&os o 4endero Luminoso, es la 6orma m.s radical de ruptura entre la accin poltica " los actores sociales a 7uienes se nie/a toda e,istencia autnoma " a los 7ue se reduce a no ser m.s 7ue recursos utili8ados por los
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
#5
diri/entes poltico militares. La debilidad de la socialdemocracia se debe a 7ue no se coloca con claridad ni en una orientacin ni en la otra, a 7ue combina la prioridad reconocida a la accin sindical con el papel central de la intervencin del )stado " por lo tanto de su con7uista: la ruptura entre la 4e/unda " la ;ercera 3nternacional demostr claramente esta con6usin e incluso las contradicciones internas de la idea socialdemcrata. !artidos " sindicatos 9ero estas contradicciones son la contrapartida de venta&as importantes, Lelsen se constitu" en el de6ensor del Garteienstaat al a6irmar 7ue no ha" otra democracia 7ue la parlamentaria. Desde 6ines del si/lo A3A hasta una 6echa reciente, el papel central de los partidos se identi6ic con el reconocimiento de 7ue las luchas sociales est.n en la base de la vida poltica. Los partidos permitieron tambi+n cierto control de los electores sobre los ele/idos, limitado por cierto por la autoridad de los &e6es partidarios, pero m.s /rande 7ue en la rep$blica de los notables. Los de6ensores de la idea de derecho social, en especial Beor/es Burvitch, 6ueron mucho m.s le&os al hablar de pluralismo &urdico. La ima/en de un sistema &urdico inte/rado, coherente, desarrollado en 6orma de pir.mide desde su v+rtice, desde la Unorma 6undamentalU de la 7ue tambi+n habla Lelsen, era inseparable de una identi6icacin del derecho con el )stado, 7ue puede ser un )stado nacional, republicano o autoritario pero 7ue es siempre el soberano cu"o inter+s supremo es el mantenimiento de la unidad territorial " social. 5n en6o7ue UnormativoU del derecho se asocia a esta concepcin del orden social, considerado como el de un )stado. )n cambio, en su sentido m.s /eneral la idea de derecho social conduce hacia una ima/en m.s 6ra/mentada tanto del derecho como de la poltica. La atencin se despla8a entonces del sistema hacia los actores, al mismo tiempo 7ue la concepcin normativa del derecho cede terreno 6rente a una concepcin realista. )l pluralismo de los centros de poder " de iniciativa &urdica da un poder indirecto no a los actores sociales sino a unas asociaciones " a sus diri/entes. La representacin de los intereses de la ma"ora provoc sobre todo la creacin de asociaciones, sindicatos " partidos, pero tambi+n cooperativas, mutuales, etc., 7ue permitieron la entrada de las UmasasU en una vida poltica hasta entonces dominada por notables o prncipes. 9artidos " sindicatos aparecen desde ese momento como elementos indispensables de la democracia. uanto m.s comple&a es una sociedad, m.s numerosos son los /rupos de inter+s " m.s indispensable es 7ue sus demandas sean admitidas por unos a/entes 7ue ase/uren la cone,in entre la sociedad civil " la sociedad poltica. )s casi imposible concebir una democracia sin partidos, 7ue estuviera /obernada por ma"oras de ideas constantemente cambiantes. La e,periencia de al/unos pases, como (rancia, en los 7ue los sindicatos se debilitaron mucho, demuestra la di6icultad de mane&ar cambios econmicos e internacionales importantes cuando el )stado no tiene la posibilidad de ne/ociar sus con0 secuencias con interlocutores sociales con6iables, tanto del lado de las empresas como del lado de los asalariados. La or/ani8acin de los partidos permiti superar la poltica de los notables de la 7ue Bran Hreta@a o6reci durante mucho tiempo la e,presin m.s estable, "a 7ue en ese pas el
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
#!
espritu aristocr.tico se haba mantenido tan vi/oroso como el recha8o de la monar7ua absoluta. *oisei 1stro/orsIi habra 7uerido interrumpir la evolucin 7ue condu&o a Bran Hreta@a del elitismo whig a la creacin del partido liberal por el caucus de Hirmin/ham en su 6ase central, la creacin de las /randes li/as para la de6ensa de los derechos de los catlicos, la re6orma electoral o la abolicin del proteccionismo (anti-corn law .eague)% C9ero de 7u+ manera unas movili8aciones centradas en un solo tema habran podido or/ani8ar la seleccin de los /obernantes " por lo tanto la inte/racin de diversos /rupos de inter+sE omo 7uiera 7ue sea, la re6le,in sobre los partidos no cobr toda su amplitud sino despu+s de 7ue se hubieran 6ormado los partidos socialistas 7ue pretendan representar a una clase ma"oritaria " derrocar un orden social cu"os e6ectos incumban a todos los aspectos de la vida social, tomando el poder del )stado. 4e ve as, antes de 1'14, en el momento en 7ue escriben 1stro/orsIi, *ichels, *osca " 9areto, cmo se "u,taponen dos crticas opuestas a los partidos. La primera, de inspiracin liberal " toc7uevilliana, la de 1stro/orsIi, combate lo 7ue sentira la tentacin de llamar la Ule" de hierro de la oli/ar7uaU tal como se mani6iesta en el 6uncionamiento de los caucus in/leses " americanos: la otra, representada sobre todo por *ichels, 7ue es sin embar/o el autor de esta c+lebre 6rmula, cuestiona m.s bien la concentracin del poder en partidos )stados. La primera de estas crticas se e&ercer. m.s tarde contra los partidos pantalla: la se/unda, a la cual la creacin de los partidos comunistas, 6ascistas, nacionalistas " populistas dar. una importancia m.s dram.tica, contra 0o en ocasiones a causa de0 la dictadura del proletaria do " sus e7uivalentes. La debilidad de la primera crtica proviene del hecho de 7ue no reconoce la necesaria representatividad de los diri/entes polticos. )s sobre todo en ese sentido 7ue se trata de una posicin liberal. Dice 1stro/orsIi (.a dmocratie et les 'artis 'olitiques,pp. !!50!!!?: Ula 6uncin poltica de las masas en una democracia no es /obernarla, de 1- cual probablemente nunca seran capaces... 4iempre es una pe7ue@a minora la 7ue /obernar., tanto en la democracia como en la autocracia. La propiedad natural de todo poder es concentrarse, es como la le" de la /ravedad del orden social. 9ero es preciso 7ue la minora diri/ente sea mantenida en &a7ue. La 6uncin de las masas en la democracia no es /obernar sino intimidar a los /obiernosU. " conclu"e de ello 7ue la capacidad de presin de los /rupos de inter+s es tanto m.s /rande en la medida en 7ue sus ob&etivos son m.s limitados. La internacionali8acin de las economas dio una nueva 6uer8a a esta concepcin, dado 7ue la 6uncin principal del )stado es cada ve8 m.s de6ender a su pas en los mercados internacionales, lo 7ue lo ale&a de reivindicaciones sociales a las cuales, en consecuencia, tiende a responder /olpe por /olpe. La democracia se corrompe " se desorienta tanto cuando el sistema poltico invade la sociedad civil " el )stado como cuando es destruido por un )stado 7ue pretende estar en relacin directa con el pueblo o se presenta como la e,presin directa de demandas sociales. Go" en da, en los pases considerados democr.ticos, el m.s visible es el primer peli/ro, el reino de los partidos, pero el si/lo ,, estuvo dominado por el otro: tanto el comunismo como el 6ascismo abo/aron por la representacin directa de los traba&adores contra la democracia parlamentaria. Lenn, en (l (stado " la re-oluci:n, conden el parlamentarismo al e,tender las crticas de *ar, contra la Uilusin polticaU del &acobinismo 6ranc+s. onvocaba a una democracia directa " propona una pir.mide de
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
##
soviets 7ue daran a los traba&adores 0" slo a ellos0 un control total del poder poltico. )l corporativismo mussoliniano, 6ran7uista o sala8arista opuso i/ualmente una democracia real " popular al poder, 7ue 2u/uste omte llamaba meta6sico, de los representantes ele/idos por la va parlamentaria. )s probable 7ue estos re/menes antiparlamentarios no mere8can ser criticados tericamente, pues sus pr.cticas demostraron 7ue or/ani8aban el control de los /rupos sociales por un partido )stado " no mediante la libre e,presin de las demandas populares. Fo obstante, es preciso subra"ar 7ue la relacin directa entre el )stado " los actores sociales es imposible, lo 7ue 6unda la necesidad de un sistema poltico autnomo cu"a 6orma desarrollada " coherente es la democracia. 2s como las demandas sociales deben tener prioridad sobre las e,i/encias internas del /obierno o los U&ue/osU de la poltica, del mismo modo no e,iste movimiento social 7ue supere la accin de los /rupos de inter+s particularistas sino por el hecho de 7ue una cate/ora social particular toma a su car/o los problemas /enerales de la or/ani8acin social. De modo 7ue la ausencia de instituciones polticas libres impide la 6ormacin de actores sociales " 6acilita el control represivo e&ercido por el aparato del )stado sobre las reivindicaciones " las movili8aciones sociales. )l peli/ro inverso al del )stado corporativo o totalitario aparece cuando el sistema poltico invade "a sea el dominio del )stado, "a el de la sociedad civil. Las democracias parlamentarias europeas condu&eron a menudo al debilitamiento " a la descomposicin del )stado. 2 comien8os de la d+cada de 1''- 3talia conoci un e&emplo e,tremo de ello, 7ue llev a una rebelin de la opinin p$blica estimulada por la lucha de los ma/istrados contra el 6inancia miento ile/al de los partidos, sobre todo a trav+s de las empresas p$blicas, " contra el enri7uecimiento personal de muchos diri/entes. 3/ualmente peli/rosa es la invasin de la sociedad civil por los partidos. 2m+rica Latina es el lu/ar por e,celencia de esta reduccin de la accin colectiva a meros recursos polticos utili8ados por los partidos " sus diri/entes. 2lbert Girschmann destac con ra8n los peli/ros de esos /randes partidos populares de masas 7ue sustitu"en al actor social, sindical o de otro tipo, " "omismo analic+, en ese continente, la incorporacin de las or/ani8aciones populares al aparato de un partido o del )stado. )l caso cl.sico es a7u el 9artido Revolucionario 3nstitucional >9R3? me,icano, partido )stado desde hace medio si/lo, 7ue /obierna directamente los sindicatos obreros " campesinos, as como las or/ani8aciones urbanas. La naturale8a de los partidos no depende $nicamente de ellos mismos " de las tradiciones del )stado: resulta en i/ual medida del /rado de 6ormacin " or/ani8acin de las demandas sociales. 2 medida 7ue los pases econmicamente m.s avan8ados salen de la sociedad industrial, la oposicin de la bur/uesa " la clase obrera, 7ue haba sido el /ran principio de or/ani8acin de su vida poltica, pierde su importancia. Los partidos pierden su unidad de orientacin: son entonces invadidos por el 6accionalismo, por las luchas de tendencias 7ue se convierten cada ve8 m.s en clientelas. )l caso e,tremo es el del partido liberal demcrata &apon+s 7ue 6ue llevado al estallido en 1''3 por la 6accin Gata, despu+s de una lar/a historia de luchas entre 6acciones or/ani8adas. La democracia india est. i/ualmente dominada por el 6accionalismo de los partidos, pero +ste se e,plica sobre todo por el mantenimiento de las &erar7uas sociales, en particular de las castas, " por las diversidades re/ionales de esa sociedad 7ue es a la ve8 holista " poco uni6icada. )n (rancia, el partido socialista in/res en una crisis pro6unda a partir del momento en 7ue
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
#%
estall su unidad, 7uebrada por los con6lictos de tendencias 7ue dominaron su con/reso de Rennes. )n ausencia de tensiones e,teriores o interiores dram.ticas, las democracias pueden sobrevivir a una crisis seme&ante de la representacin, pero se reducen a no ser m.s 7ue mercados polticos abiertos en los cuales los ciudadanos "a no son sino consumidores polticos. 4ituacin con la 7ue muchos est.n satis6echos, pero 7ue hace 6r./iles a las democracias al privadas de toda adhesin activa " al disminuir las m.s de las veces el nivel de participacin en la vida poltica e incluso en las elecciones. +l totalitarismo uando un partido de van/uardia no se siente sometido a la voluntad del actor social en nombre del cual act$a, "a sea por7ue a6irma la impotencia de una cate/ora e,plotada " alienada, "a por7ue recurre a una de6inicin no social 0por e&emplo biol/ica0 del actor, la democracia desaparece " 7uienes se re6ieren a ella son las primeras vctimas del poder totalitario. Durante tanto tiempo identi6icamos el totalitarismo con el na8ismo " lue/o, tras su derrumbe, con el comunismo, 7ue en /eneral dudamos de hacer uso de este concepto. J es cierto 7ue parece demasiado va/o para hacer pro/resar el an.lisis del na8ismo o de lo 7ue con demasiada prudencia se denomina estalinismo. *.s vale, piensa la ma"ora, anali8ar talo cual r+/imen autoritario no democr.tico en s mismo sin embarullarse con nociones 7ue son meros es7uemas " 7ue ocultan di6erencias a menudo m.s importantes 7ue las seme&an8as. )n particular, el r+/imen na8i se nos presenta como el mal absoluto cu"a esencia se revela en la e,terminacin de los &udos " otras cate/oras &u8/adas in6eriores, como los /itanos, " el horror de los crmenes cometidos en 2uschPit8, en otros campos de e,terminio o de deportacin " en el con&unto de las sociedades dominadas es tan /rande, tan e,cepcional, 7ue tememos diluido en una cate/ora demasiado /eneral, aun cuando buenos analistas nos conven8an de 7ue los re/menes sovi+tico, ruso o chino provocaron voluntariamente un n$mero comparable, si no superior, de vctimas. 9ercibimos, en los re/menes revolucionarios comunistas, un movimiento social obrero, se/uramente pervertido " destruido, pero sin cu"a presencia ori/inal esos re/menes son incomprensibles, en tanto 7ue en el ori/en del na8ismo no vemos m.s 7ue nacionalismo a/resivo, racismo " culto irracional del &e6e. Los intelectuales, 7ue en /eneral han sido hostiles al 6ascismo, se sintieron mu" a menudo atrados por la apelacin comunista a las le"es de la Gistoria, el pro/reso material " el )stado popular como 6uer8as capaces de liberar a los pueblos de una miseria " una i/norancia alimentadas por el despotismo, la oli/ar7ua o el colonialismo. Fo es concebible, en e6ecto, hacer un solo tipo poltico /eneral con los 6ascismos cu"a unidad es d+bil0, los islamismos polticos " otros re/menes autoritarios, sin mencionar si7uiera la 6amilia de los re/menes contrarrevolucionarios autoritarios 7ue crearon (ranco, 4ala8ar, los coroneles /rie/os, 9+tain o 9inochet " sus e7uivalentes ar/entinos, uru/ua"os " brasile@os. La diversidad de las situaciones, sin embar/o, no prohbe en modo al/uno poner de relieve ras/os comunes a todos estos re/menes. Ra"mond 2ron identi6ic cinco elementos principales de los re/menes totalitarios: 1. el monopolio de la actividad poltica est. reservado a un partido: 2. ese partido est. animado por una ideolo/a 7ue se convierte en la verdad o6icial del )stado: 3. +ste se atribu"e el monopolio de los medios de 6uer8a " persuasin: 4. la ma"or parte de las actividades econmicas " pro6esionales se incorporan al )stado " 7uedan sometidas a la
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
#'
verdad o6icial: 5. una 6alta econmica o pro6esional se convierte en una 6alta ideol/ica " por lo tanto debe ser casti/ada por un terror a la ve8 ideol/ico " policial (Amocratie et totalitarisme, pp. 2%#02%%?. 2lessandro 9i88orno dio una interpretacin histrica ori/inal de la apelacin de los poderes totalitarios a los 6ines $ltimos. 9ara +l, la separacin del poder temporal " el poder espiritual en el 1ccidente cristiano provoc en primer lu/ar 7ue el poder temporal 0los poderosos0 intentara de6inir los 6ines $ltimos " e&ercer el poder espiritual, pero a continuacin " en reciprocidad incit a los d+biles 0naciones, clases, movimientos0 a Uproponer e,plcitamente " con vi/or unos 6ines de lar/o alcance para salir de su debilidadU (.e radici della 'olitica assoluta, p. %1?. 3nterpretacin 7ue supone una /ran continuidad entre la 6ormacin del )stado en la )dad *edia " la Upoltica absolutaU: lo 7ue es verdad en el caso de la Revolucin (rancesa, como lo haba indicado ;oc7ueville, pero no parece sedo para los nacionalismos totalitarios contempor.neos, 7ue se presentan m.s bien como reacciones a la crisis o al cuestionamiento de valores " normas comunitarios a causa de una moderni8acin e,/ena. Fo 6ue la clase obrera la 7ue aliment a los totalitarismos 6ascistas " ni si7uiera a los comunistas: 6ueron unas +lites de poder 7ue hablaron en nombre de una nacin, una clase o una reli/in. )l totalitarismo no es el poder de los d+biles: nace de la desaparicin de los actores sociales. )stos an.lisis nos conducen a una e,plicacin m.s /eneral: m.s all. del car.cter arbitrario de un poder desptico o de la autoridad no controlada de una elite diri/ente tecnoburocr.tica o una nomenIlatura, el ras/o principal del )stado autoritario es 7ue habla en nombre de una sociedad, un pueblo o una clase de los 7ue tom en pr+stamo la vo8 " el len/ua&e. )l totalitarismo merece su nombre, por7ue crea un poder total en el 7ue el )sta0 do, el sistema poltico " los actores sociales se 6usionan " pierden su identidad " su especi6icidad para no ser "a m.s 7ue instrumentos de la dominacin absoluta e&ercida por un aparato de poder, casi siempre concentrado en torno a un &e6e supremo " cu"a potencia arbitraria se e&erce sobre el con&unto de la vida social. La modernidad ha sido de6inida a menudo por la seculari8acin " la di6erenciacin de los subsistemas sociales: reli/in, poltica, economa, &usticia, educacin, 6amilia, etc. Lo propio de los re/menes totalitarios es la destruccin de la seculari8acin en nombre de una ideolo/a 7ue se aplica al con&unto de la vida p$blica " privada " el reempla8o de la di6erenciacin de las actividades sociales por una &erar7ua partidaria 7ue hace del vnculo personal con el prncipe o el partido la medida del lu/ar 7ue ocupa en la &erar7ua social. Ouienes combatieron al totalitarismo de6endieron en /eneral la independencia de una de las actividades 7ue el r+/imen absorbe " cu"a m.scara lleva. 5nos de6ienden al movimiento social o nacional en nombre del cual habla el poder totalitario: otros 7uieren salva/uardar la independencia de la reli/in, del derecho, de la 6amilia, incluso del )stado. *ientras la democracia se limitaba a sus componentes republicano o liberal, los re/menes totalitarios no podan sur/ir " la democracia luchaba sobre todo contra oli/ar7uas o monar7uas absolutas del 2nti/uo R+/imen. ondenaba la separacin del )stado " la sociedad, convocaba al /obierno del pueblo, por el pueblo " para el pueblo, a un /obierno popular. )l pasa&e de la democracia liberal a la democracia social, principalmente /racias al movimiento obrero, apareci como un pro/reso de la idea de0 mocr.tica de tanta importancia 7ue con bastante rapide8 la i87uierda 6ue ampliamente
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
%-
identi6icada, sobre todo en )uropa pero tambi+n en 2m+rica Latina, con el sindicalismo " unos ob&etivos de proteccin de los traba&adores " la &usticia social. 9ero 6ueron tambi+n la re6erencia a las 6uer8as sociales a representar " la idea misma de 7ue la democracia representativa debe poner la accin poltica al servicio de actores sociales representables, cu"a e,istencia " conciencia son, por decirlo as, anteriores a su representacin poltica, las 7ue crearon la situacin en 7ue apareci el totalitarismo, como 6uer8a invertida, pervertida, de la democracia social " hasta del socialismo, como nos lo recuerdan los or/enes sindicalistas de *ussolini, el nombre mismo del partido nacional socialista alem.n, el len/ua&e proletario del partido comunista sovi+tico o, en un nivel de menor importancia, la presencia de lderes polticos " sindicales de i87uierda o de e,trema i87uierda en el r+/imen de Nich" en (rancia. )l totalitarismo no se reduce a la con7uista del poder por un /rupo autoritario 7ue utili8a la violencia: no triun6a sino por el trastocamiento de un movimiento social, cultural o nacional, en el antimo-imiento 7ue siempre lleva en su seno. )n tanto un movimiento social combina la conciencia de un con6licto social con la adhesin a unos valores culturales &u8/ados centrales en la sociedad considerada, un antimovimiento trans6orma al adversario social en enemi/o e,terior " se identi6ica a s mismo con unos valores culturales 7ue 6undan una comunidad, es decir una colectividad 7ue coincide enteramente con sus valores. Recha8a a sus adversarios como enemi/os de la sociedad " procura crear una sociedad homo/+nea. 5n antimovimiento puede asumir la 6orma de una secta, pero los m.s importantes son los 7ue se convierten en un )stado o un contra0)stado. 5n )stado totalitario es un )stado secta cu"a 6uncin principal es combatir a los enemi/os e,teriores e interiores " ase/urar una unanimidad tan entusiasta como sea posible. 5n r+/imen autoritario puede contentarse con aplastar, con reducir al silencio a la sociedad: el )stado totalitario, en cambio, debe hacerla hablar, movili8ada, e,citada: se identi6ica con ella e,i/iendo 7ue ella se identi6i7ue con +l. )n sentido estricto no ha" )stado o sociedad totalitaria, pues en un r+/imen totalitario )stado, sociedad poltica " sociedad civil se con6unden en un partido o en un aparato de poder todopoderoso. )n otros re/menes, como los nacional populares latinoamericanos, esta 6usin tambi+n e,iste pero es parcial, lo 7ue hace tentador " 6also a la ve8 llamar totalitario o incluso 6ascista al r+/imen de 9ern en la 2r/entina o al de Nelasco en 9er$. )n cambio, all donde un r+/imen autoritario no movili8a a la sociedad, donde su accin poltica " social es represiva antes 7ue ideol/ica, lo 7ue 6ue el caso de la dictadura del /eneral 9inochet en hile, es 6also hablar de totalitarismo. Los re/menes totalitarios no se reducen a la ima/en 7ue dan de s mismos, la correspondencia per6ecta del &e6e, el partido " el pueblo: tan importante como la unanimidad proclamada es la denuncia constante del enemi/o, la vi/ilancia " la represin, la trans6ormacin del adversario interior en traidor, a sueldo de los enemi/os e,ternos. omit+s de la revolucin, polica poltica, tropas de cho7ue, militantes del partido, todos son movili8ados constantemente en una /uerra sin 6in contra un adversario 7ue penetra las conciencias del mismo modo 7ue manipula los intereses. La /uerra est. en el cora8n de los re/menes totalitarios, 7ue no tienen &am.s la tran7uilidad de los anti/uos despotismos. 9uesto 7ue los totalitarismos son a la ve8 los herederos de los movimientos sociales " los creadores de un orden, " nunca terminan de devorar a los actores sociales de los 7ue se pretenden descendientes " cu"a e,istencia real procuran al mismo tiempo suprimir. )ste an.lisis est. mu" le&os del de los trotsIistas 7ue denunciaron a la burocracia,
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
%1
nueva clase diri/ente de la 5nin 4ovi+tica, 7ue habra con6iscado las luchas por la /estin colectiva de la produccin. La ima/en de una sociedad transparente para s misma, en la cual realidad social " voluntad poltica se corresponden completamente, es, al contrario, la ideolo/a 7ue corresponde me&or a la 6ormacin de un poder totalitario, "a 7ue &usti6ica la e,teriori8acin de los con6lictos sociales. )n cambio, no ha" democracia sin /estin poltica de con6lictos sociales insuperables: laude Le6ort demostr vi/orosamente no slo la debilidad de los an.lisis trotsIistas sino sobre todo su connivencia con el espritu totalitario. )l an.lisis crtico de los totalitarismos conduce necesariamente al reconocimiento de la autonoma relativa del )stado, el sistema poltico " los actores sociales. )l si/lo ,, conoci tres /randes tipos histricos de re/menes totalitarios. )n primer lu/ar, los totalitarismos nacionalistas 7ue oponen una esencia nacional o +tnica al universalismo sin races del mercado, el capitalismo, el arte, incluso la ciencia, o a un im0 perio multinacional. (ue a partir de 6ines del si/lo A3A cuando naci este nacionalismo antimodernista 7ue reempla8 ampliamente la concepcin racionalista " moderni8adora de la nacin 7ue haba impuesto la Revolucin (rancesa. Los fascismos, cuales7uiera sean sus particularidades, pertenecen a este tema /eneral " su modelo atra&o a los nacionalismos autoritarios, corporativos " tradicionalistas de la )uropa mediterr.nea o centro0oriental. )l estallido del imperio sovi+tico " la descomposicin de Ju/oslavia provocaron el sur/imiento de totalitarismos nacionalistas de los 7ue la poltica de puri6icacin +tnica del presidente *ilosevic, diri/ente comunista reconvertido al nacionalismo inte/ral, da, en la d+cada de 1''-, el e&emplo m.s e,tremo. )l se/undo tipo de totalitarismo debe apro,imarse al precedente por7ue tambi+n se apo"a sobre un ser histrico, pero "a no se trata de una nacin sino de una religi:n% Lo cual puede conducir a un control a$n m.s absoluto del )stado secta sobre el con&unto de la sociedad. La revolucin iran de 1'#', 7ue era en lo esencial un movimiento de liberacin social " democr.tica, se trans6orm mu" r.pidamente 0de manera acelerada con el comien8o de la /uerra con 3raI0 en un totalitarismo teocr.tico 7ue encuadra a la poblacin en una densa red de a/entes de vi/ilancia, movili8acin " represin, los Buardianes de la Revolucin. Billes Lepel insisti con ra8n en el paralelismo de los movimientos reli/iosos autoritarios 7ue se desarrollaron en los mundos cristiano, &udo, isl.mico ", m.s recientemente, hinduista. 9ero, como no es aceptable identi6icar una reli/in, cual7uiera sea, con tales movimientos, es pre6erible de6inidos como re/menes polticos totalitarios antes 7ue como movimientos reli/iosos. )l tercer tipo de totalitarismo no es sub&etivista como los dos primeros: no habla en nombre de una ra8a, una nacin o una creencia: al contrario, es ob&etivista " se presenta como el a/ente del pro/reso, de la ra8n " de la moderni8acin. Los re/menes comunistas son totalitarismos modernizadores cu"a meta es ser los parteros de la Gistoria. Fo son una nueva 6orma de despotismo ilustrado, por7ue e,i/en una movili8acin social " un discurso ideol/ico diri/idos contra un enemi/o de clase identi6icado, en al/unos pases peri6+ricos, con una dominacin imperialista " colonialista 7ue el comunismo combate en alian8a con 6uer8as nacionalistas. )stos re/menes totalitarios, cual7uiera sea su tipo, pueden obtener resultados
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
%2
econmicos o culturales positivos durante un tiempo m.s o menos lar/o. )l na8ismo hi8o resur/ir la economa alemana, duramente /olpeada por la crisis de 1'2', " la economa sovi+tica conoci, despu+s de la 4e/unda Buerra *undial, +,itos simboli8ados en el lan8amiento de un sovi+tico como primer hombre en el espacio. area del Forte e,periment un desarrollo industrial importante " uba ele-: su nivel de educacin " me&or las condiciones sanitarias de su poblacin, a pesar de la partida de numerosos m+dicos. 9ero puede plantearse desde ahora la idea 7ue ser. de6endida en el $ltimo captulo, a saber, 7ue en el lar/o pla8o desarrollo " democracia son inseparables " 7ue el totalitarismo es un obst.culo insuperable para la constitucin de un desarrollo end/eno, por7ue impide la 6ormacin de actores econmicos " culturales independientes " por lo tanto susceptibles de innovaciones. Los re/menes totalitarios, cuando no se hunden en la /uerra 7ue desencadenaron, se as6i,ian en su ne/ativa a reconocer la e,istencia autnoma de la sociedad civil " la sociedad poltica. ;ales son los caracteres /enerales de los re/menes totalitarios: el m.s importante es 7ue en ellos el )stado devora a la sociedad " habla en su nombre. )sta de6inicin se aparta de la 7ue identi6ica totalitarismo " militarismo. Fo puede cali6icarse de militarista a la 5nin 4ovi+tica, donde el poder militar permaneci constantemente subordinado al poder poltico. )n cambio, el Qapn imperialista, 7ue impuso una ocupacin brutal a orea " a hina, 6ue m.s militarista 7ue totalitario, aun7ue no ha" 7ue separar completamente, mediante un e,ceso inverso, estos dos tipos. Las dictaduras 7ue se instalaron en Hrasil en 1'!4, en la 2r/entina en 1'!! " 1'#!, en hile " 5ru/ua" en 1'#3, no 6ueron totalitarias sino solamente autoritarias. )n cambio, la dictadura militar del /eneral 4troessner en 9ara/ua" tuvo aspectos m.s totalitarios, por7ue la poblacin 6ue a la ve8 movili8ada " vi/ilada estrechamente por intermedio del partido colorado. La c+lebre tesis de Ganna 2rendt es m.s e,trema 7ue la 7ue e,pon/o a7u. Retomando las ideas de Le Hon " (reud sobre la psicolo/a de las masas, ella de6ine al totalitarismo por la disolucin de las clases " el triun6o de las masas. ULa cada de los muros protectores de las clases trans6orma a las ma"oras 7ue dormitaban al abri/o de todos los partidos en una sola /ran masa in6orme de individuos 6uriososU (.e s"steme totalitaire, p. 3#?. ;esis 7ue re6ormula, de manera m.s convincente, demostrando 7ue los re/menes totalitarios 7uieren, mediante el terror, cumplir una le" de la naturale8a o de la Gistoria, lo 7ue e7uivale a abolir a los actores " su sub&etividad. ULa le/itimidad totalitaria, en su desa6o a la le/alidad " en su pretensin de instaurar el reino directo de la &usticia sobre la tierra, cumple la le" de la Gistoria o de la Faturale8a sin traducirla en normas de bien o de mal para la conducta individualU >p. 2-!?. 9ero me parece peli/roso establecer una separacin tan completa entre unos sentimientos o unas demandas populares " la ideolo/a de un r+/imen 7ue se encontrara en ruptura total con una sociedad desestructurada, reprimida " manipulada. La ideolo/a racista del na8ismo es, reto mando el t+rmino de *ichel SieviorIa, la UinversinU del nacionalismo alem.n e,acerbado " herido por la derrota de 1'1%, de la misma manera 7ue el r+/imen totalitario de (idel astro se apo" en el nacionalismo anti imperialista inspirado en *art " 7ue los re/menes comunistas trans6ormaron una voluntad de liberacin social " nacional en aparato de dominacin totalitaria. Fo 6ueron las masas atomi8adas " desarrai/adas de las /randes empresas " las /randes ciudades las 7ue
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
%3
6ormaron la masa de maniobra del na8ismo: 6ueron, al contrario, unas cate/oras tradicionalistas " nacionalistas 7ue, sinti+ndose amena8adas por la crisis econmica " poltica, trans6ormaron un nacionalismo de6ensivo en participacin dependiente en un movimiento populista, nacionalista " racista diri/ido, es cierto, por desclasados 7ue no se consideraban los representantes de una cate/ora social determinada " cu"o odio a los &udos traduca la voluntad de a6irmarse como los de6ensores de la pure8a de su ra8a. )l r+/imen na8i, m.s 7ue el comunista, se identi6ic con la /uerra " la violencia abierta: estuvo tambi+n m.s d+bilmente inte/rado, de&ando al partido, la burocracia, la industria " el e&+rcito una /ran autonoma relativa, como "a lo haba advertido (ran8 Feumann " como lo demostr Larl Hracher. )ste trastocamiento de actores sociales en masa manipulada por unos idelo/os polticos 7ue utili8aban el terror se e,plica, como lo indic LasIi, por el hecho de 7ue 2lemania era una potencia industrial 7ue no haba conocido la Revolucin (rancesa " el movimiento de uni6icacin nacional por aba&o 7ue haba sido tan 6uerte en Bran Hreta@a " (rancia, lo 7ue preserv a las +lites tradicionales antimodernas " dio una /ran 6uer8a al militarismo. 9ero incluso en el caso alem.n, " a fortiori en el de los re/menes comunistas o isl.micos, es imposible separar los re/menes totalitarios de los movimientos sociales a los 7ue utili8aron " destru"eron a la ve8, pero tambi+n de las ra8ones 7ue impidieron la 6ormacin de actores sociales autnomos. )n el interior del tipo totalitario, /randes di6erencias separan las dos cate/oras de re/menes 7ue he distin/uido: los totalitarismos o;8eti-istas " su;8eti-istas% La e,periencia de los pases poscomunistas acaba de demostrar 7ue sus re/menes totalitarios, es verdad 7ue bastante anti/uos " a menudo en un estado avan8ado de pasa&e a un poder simplemente autoritario, haban penetrado poco en la personalidad de los actores. Lo demuestra la debilidad de los movimientos ideol/icos neocomunistas, incluso en Rusia, as como la desaparicin r.pida de las re6erencias a los re/menes anti/uos en los pases de )uropa central o el reempla8o del comunismo por el nacionalismo en 4erbia o roacia. )l reempla8o 6.cil de una ideolo/a estatista por un entusiasmo e,tremo por valores puramente econmicos llama la atencin, tanto en 9olonia o en Gun/ra >donde se constitu" un sector privado importante? como en Rusia >donde la especulacin, el mercado ne/ro " la ma6ia prosperaron m.s 7ue los verdaderos empresarios, 1- 7ue provoca una reaccin populista?. Los totalitarismos sub&etivistas, en cambio, penetran m.s slidamente en las personalidades, lo 7ue hace posible res ur/encias despu+s de un lar/o pla8o. Los re/menes na8i " &apon+s condu&eron, despu+s de su derrota militar, a una ocu0 pacin americana 0" en 2lemania sovi+tica, in/lesa " 6rancesa 7ue emprendi una trans6ormacin pro6unda de la sociedad, lo 7ue indica 7ue una reconstruccin mu" honda de la sociedad " la cultura haba parecido necesaria al vencedor, in7uieto por un re0 nacimiento posible del totalitarismo. 4i en este libro sobre la democracia me pareci necesario de6inir el totalitarismo, es por7ue a7u+lla se de6ini en primer lu/ar, en el transcurso del $ltimo medio si/lo, por la resistencia al mismo. Lo cual da una importancia central al pensamiento Uin/l+sU, en especial el de Herlin " 9opper, sobre la libertad ne/ativa " e,plica tambi+n la in6luencia de 4artori " Dahl tanto en )stados 5nidos como en )uropa. COui+n se preocupa ho" en da proponer la democracia a la aristocracia en el interior de los re/menes republicanos, " +stos a las monar7uas " los despotismos, como lo hi8o con pro6undidad *ontes7uieu a mediados del si/lo AN333E )n cambio, la historia del lar/o medio si/lo 7ue se e,tiende entre la /ran crisis econmica de 1'2' " el levantamiento de 4olidaridad en 9olonia "
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
%4
lue/o la perestroiIa de Borbachov, estuvo dominada por la lucha de las democracias occidentales contra los totalitarismos 6ascistas " lue/o comunistas. Quicio 7ue es preciso oponer claramente al 7ue pone el acento sobre la cada de los imperios coloniales " los movimientos de liberacin nacional durante este perodo. Fo es reducir e,a/eradamente la: importancia de la cada de los imperios coloniales considerar como m.s importante el 6enmeno totalitario, 7ue se e,tendi a una parte del ;ercer *undo " ante todo a la inmensa hina. )sto lleva a reconocer la preeminencia de un 6enmeno propiamente po0 ltico sobre los cambios sociales durante este perodo. Los liberales, 7ue a6irmaron constantemente esta prioridad, tanto los pensadores in/leses "a citados como Ra"mond 2ron en (rancia, obtuvieron una victoria intelectual sobre los mar,istas de todas las obediencias, 7ue se es6or8aban por aplicar la idea de *ar,, en parte verdadera en su tiempo pero 6alsa en el nuestro, de 7ue la poltica est. determinada por unas relaciones socioeconmicas ob&etivas. )l pensamiento poltico, sobre todo /racias a Ganna 2rendt, otor/ un lu/ar central a la idea de democracia 0" "a no a la de revolucin0 por7ue la democracia era el adversario real del totalitarismo, en tanto 7ue no bastaba hablar con ;rotsIi de revolucin traicionada para ale&arse del modelo poltico 7ue haba conducido al totalitarismo. +l +stado providencia C9uede la crtica democr.tica del totalitarismo ampliarse hasta incluir 6ormas de )stado a las 7ue nadie acusa de totalitariasE C9uede decirse 7ue la poltica socialdemcrata " el desarrollo del )stado providencia conducen a un predominio del )stado sobre la vida p$blica " privada 7ue, sin ser de la misma naturale8a 7ue un despotismo totalitario, resulta en lo 7ue QZr/en Gabermas llam la coloni8acin del mundo vividoE *ichel (oucault " a7uellos a 7uienes inspir desarrollaron este tema con mucha 6uer8a: las cate/oras de la intervencin estatal sustitu"en cada ve8 m.s a lo vivido: somos lo 7ue el )stado nos hace ser a trav+s de sus medidas de asistencia o control. )s al/o mu" visible en los dominios de la educacin, la salud " la a"uda social. Fuestra identidad "a no es un mero punto de re6erencia demo/r.6ico: se,o, edad, lu/ar " 6echa de nacimiento, pro6esin: est. construida por cate/oras administrativas 7ue se convirtieron en previsiones de comportamiento. Los antecedentes educativos, el tipo de 6inanciamiento de la vivienda, tal ve8 incluso el servicio hospitalario donde uno es atendido son otros tantos indicadores del nivel social. *.s recientemente, los 6icheros se multiplicaron, a menudo para permitir investi/aciones cient6icas, " los problemas planteados con ello 6ueron lo bastante /raves para 7ue se constitu"eran comit+s de de6ensa de la con6idencialidad de las in6ormaciones personales. )sta desindividuali8acin, propia tanto del pro/reso cient6ico como de la or/ani8acin administrativa, Ces una amena8a para la democraciaE CLa identidad personal " la e,periencia vivida son amena8adas por las clasi6icaciones asociadas a la intervencin de administraciones estatales, econmicas o cient6icasE La in7uietud se basa en la oposicin de la accin estrat+/ica " la accin comunicativa o, en t+rminos m.s tradicionales, de la racionali8acin " la autonoma personal. 9ero, si se recha8a una ideolo/a contracultural e,trema 7ue condena el principio mismo de la racionali8acin, Cdnde debe situarse la 6rontera entre la or/ani8acin racionali8ada de la sociedad " la autonoma de lo vividoE CLa escolaridad " la vacunacin obli/atorias son atentados contra la libertad individualE )s sencillo responder 7ue a7u el deber es la puesta
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
%5
en pr.ctica de un derecho " el medio de superar los obst.culos a la i/ualdad de posibilidades creados por la pobre8a, la i/norancia o los pre&uicios. )sas obli/aciones son por lo tanto 6ormas concretas de la ciudadana " se las acepta con ma"or 6acilidad 7ue el deber de pa/ar impuestos o hacer el servicio militar, sobre todo en tiempos de /uerra. 5na /ran parte de las polticas sociales apunta a disminuir la desi/ualdad e incluso a ase/urar una cierta redistribucin de los in/resos 7ue, en )uropa occidental, alcan8 un nivel elevado " si/ue creciendo, dado 7ue en (rancia, por e&emplo, los in/resos indirectos pasaron a representar en pocos a@os de un cuarto a un tercio de los in/resos de las 6amilias, proporcin 7ue sera a$n m.s alta si se contabili8aran totalmente las subvenciones p$blicas a la ense@an8a. Lo 7ue puede in7uietar no es entonces la accin del )stado providencia en s misma sino, de un lado, la heteronomi8acin de los asistidos ", del otro, la ine6icacia de las medidas de redistribucin. )l se/undo orden de crticas es el menos 6uerte. )s cierto 7ue la /ratuidad de la ense@an8a tiene e6ectos no i/ualitarios, "a 7ue son los ni@os de los medios m.s acomodados 7uienes hacen los estudios m.s lar/os " en (rancia, por e&emplo, los alumnos de las escuelas m.s /randes reciben un salario como 6uturos 6uncionarios, cuando la ma"ora de ellos provienen de 6amilias acomodadas. ;ambi+n es cierto 7ue los /astos de salud, a pesar de la creacin de sistemas masivos de se/uridad social, no tienen un /ran e6ecto redistribuidor, pues las cate/oras sociales superiores utili8an me&or los recursos del sistema " consultan m.s a menudo a especialistas. )sta crtica es &usta pero limitada, puesto 7ue se puede responder con 6acilidad 7ue un 6inanciamiento m.s liberal de los /astos de salud " educacin conduce a resultados a$n m.s desi/ualitarios, como lo demuestra el sistema americano de salud, en el 7ue varias decenas de millones de personas no est.n cubiertas por un sistema conveniente de se/uros de salud. )n cambio, el peli/ro de heteronomi8acin de los asistidos es real, aun7ue no ha" 7ue aceptar el discurso hiperliberal sobre la iniciativa necesaria de los individuos, discurso 7ue no tiene en cuenta en absoluto los e6ectos destructores de la pobre8a, la desocupacin " la en6ermedad sobre la personalidad. Lo 7ue nos lleva al verdadero problema: la a"uda aportada por el )stado a las cate/oras des6avorecidas, 7ue las m.s de las veces son las 7ue tienen la menor capacidad de accin individual " colectiva, Cno resulta, parad&icamente, en un debilitamiento de la democracia 7ue se basa en una intervencin activa de los ciudadanos en la vida colectivaE Las concepciones sociol/icas del derecho, como la de Du/uit, al poner en primer plano el inter+s de la sociedad " por lo tanto la solidaridad, condu&eron a dar al )stado un poder cada ve8 m.s e,tendido, cuando su intencin era la inversa, como lo demostr Kvel"ne 9isier. Lo cual da una interpretacin particular del derecho social, en el sentido descriptivo de este t+rmino. 9uede concebrselo, en e6ecto, como un medio de proteccin del individuo " del /rupo sometidos a relaciones de poder: pero, a la inversa, es posible pensado como un instrumento de inte/racin social " nacional. )sta ambi/Zedad de las polticas sociales vuelve a encontrarse en el plano poltico, donde la socialdemocracia pudo ser concebida como una intervencin del )stado en las relaciones econmicas lo mismo 7ue como la subordinacin del poder poltico a un actor social or/ani8ado, el movimiento obrero. )l )stado providencia puede pertenecer a cada una de las tres /randes cate/oras de normas &urdicas 7ue es posible distin/uir, sea al
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
%!
derecho integrador 7ue apunta a ase/urar el orden en el sentido m.s /eneral de este t+rmino, sea al derecho contractual 7ue dispone las relaciones entre los intereses di6erentes u opuestos de actores 7ue, sin embar/o, deben participar en el mismo con&unto social, sea, por $ltimo, al derecho 'rotector 7ue de6iende a los individuos o a las minoras, e incluso a /rupos ma"oritarios, contra el poder del )stado mismo o contra todas las 6ormas de dominacin social. Lo 7ue da una ma"or o menor importancia a cada una de estas orientaciones es el lu/ar de la iniciativa &urdica: si es el )stado, el derecho es principalmente inte/rador: si son los /rupos de inter+s or/ani8ados, es m.s contractual: si son unos movimientos de opinin, or/ani8ados o no, puede estar m.s preocupado por de6ender los derechos individuales. 9uede decirse tambi+n 7ue la voluntad de inte/racin est. m.s 6.cilmente contenida en medidas particulares, cate/oriales, mientras 7ue la voluntad contractual se aplica a con6lictos m.s /enerales " el papel protector del derecho se mani6iesta cuando se comprometen principios /enerales. La me&or respuesta a la pre/unta planteada sobre el sentido de las intervenciones sociales del )stado es por lo tanto 7ue ha" 7ue pre6erir la a6irmacin de derechos " la b$s7ueda de soluciones /lobales en ve8 de medidas cate/oriales. )l tratamiento UsocialU de la desocupacin tiene e6ectos en /ran parte ne/ativos "a 7ue con los perodos de pr.ctica sin verdaderas perspectivas pro6esionales " las a"udas 6inancieras se corre el ries/o de a/ravar la mar/inalidad de 7uienes se bene6ician con ellas. )n cambio, slo el debate democr.tico permite concebir una accin de con&unto contra la desocupacin, "a sea mediante el crecimiento, el reparto del traba&o u otra trans6ormacin del empleo " la remuneracin. Lo 7ue impide 7ue se elaboren " apli7uen tales polticas /lobales no es la in6luencia e,cesiva de la racionali8acin, es la debilidad del pensamiento " la accin polticos. Lo 7ue llamamos coloni8acin de la vida privada no es m.s 7ue la consecuencia de nuestra impotencia para dar una e,presin " hallar soluciones polticas a problemas sociales. J en estas condiciones, m.s vale a$n el )stado providencia con todas sus debilidades 7ue el &uicio del mercado 7ue e,clu"e ine,orablemente a una parte creciente de la poblacin. La democracia slo e,iste cuando los problemas sociales son reconocidos como la e,presin de relaciones sociales 7ue pueden ser trans6ormadas mediante una intervencin voluntaria de /obiernos libremente electos. 2hora bien, muchos problemas " situaciones vividas "a no se reconocen como el resultado de cierto reparto de los recursos ", m.s concretamente, de cierta poltica. 4i se opone el mundo vivido a la racionali8acin, se acrecienta a$n m.s el debilitamiento del campo poltico: se elimina m.s completamente a$n toda re6erencia a relaciones sociales " a la posibilidad de elaborar otra poltica. )n los pases m.s 6uertemente /olpeados por la desocupacin, +sta es considerada con 6recuencia como una 6atalidad, como el e6ecto de una co"untura internacional sobre la cual el pas de 7ue se trata, " sobre todo sus ciudadanos, tienen poca in6luencia. 4era preciso 7ue el "en " el dlar subieran, o 7ue los mercados alem.n o 6ranc+s se reanimaran, dicen, para 7ue la actividad econmica " por lo tanto el empleo me&oraran en )spa@a o 3talia. La asociacin de un an.lisis puramente co"untural " una descripcin psicol/ica de los e6ectos de la desocupacin nos instala en un clima no democr.tico, por7ue toda posibilidad de actuar 7ueda descartada " en nin/$n momento la opinin p$blica es colocada 6rente a unas op0 ciones. La debilidad principal de la democracia en los pases occidentales es la despoliti8acin de los problemas sociales, la 7ue se e,plica ante todo por la debilidad del pensamiento poltico " el compromiso de los partidos con an.lisis " soluciones 7ue "a no corresponden a las situaciones actuales.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
%#
4era peli/roso poner 6in a la lar/a evolucin 7ue nos hi8o pasar de la idea del derecho natural a la de los derechos sociales, o m.s bien la 7ue 6ortaleci al primero de6endi+ndolo en situaciones sociales concretas " no $nicamente en el plano de los principios /enerales. La idea de libertad se 6ortaleci cuando hi8o reconocer no slo los derechos cvicos sino tambi+n los contratos colectivos de traba&o, mientras 7ue antes el asalariado estaba sometido a la omnipotencia del empleador. )s en el dominio de las industrias culturales, principalmente la salud " la educacin, pero tambi+n en la vida urbana " en el vasto dominio del comportamiento moral personal donde es preciso aplicarse ho" en da a la de6ensa de los derechos 6undamentales. )n todos los casos, no basta con oponer derechos /enerales a re/las administrativas cu"as metas son presuntamente la normali8acin de las minoras " la se/uridad de la ma"ora: es preciso, sobre todo, incrementar la capacidad de e,presin " de iniciativa de 7uienes deben ser reconocidos como actores " no solamente como vctimas. )sta ampliacin del campo poltico no se obtendr. mediante la mera re6le,in: ser. impuesta por la accin de los propios medios interesados, como "a lo hemos visto en re6erencia a los homose,uales vctimas de la discriminacin en numerosos pases ", en especial, en )stados 5nidos. Lo 7ue debe prote/erse " estimularse no es el mundo vivido, es la capacidad de accin de las cate/oras dominadas o e,cluidas. Lo 7ue debe combatirse no es la racionali8acin, es la de/radacin del dominio de lo posible en universo de la necesidad, " por lo tanto la disociacin de polticas puramente econmicas " medidas de asistencia social. La suerte de la democracia, all donde se respetan las libertades 6undamentales, depende ante todo de la reor/ani8acin de la vida poltica mediante la 6ormacin de nuevos movimientos sociales " por la renovacin del an.lisis social " poltico. Gemos vivido la decadencia de las polticas socialdemcratas 7ue se de/radaron en neocorporativismos " en 6ortalecimiento de los /rupos de inter+s en el interior del )stado " 7ue se trans6ormaron en 6inanciamiento p$blico de sectores de consumidores en r.pido crecimiento. Debemos aprender una ve8 m.s a ad7uirir una visin de con&unto de nuestra sociedad, percibida como una sociedad de produccin al mismo tiempo 7ue de consumo " redistribucin, a 6in de poner en evidencia nuevos actores sociales " polticos " nuevas apuestas 7ue corresponde a los intelectuales de6inir " evaluar. )l 6uturo de la democracia depende menos de la parte del producto interno distribuido por el )stado 7ue de nuestra capacidad de comportamos como los actores de un nuevo tipo de sociedad, de esco/er una poltica 7ue redu8ca las desi/ualdades " de reanimar los debates polticos. *.s 7ue crticas contra el )stado providencia, necesitamos concebir nuevas 6ormas de produccin " nuevos con6lictos sociales para volver a dar a las polticas sociales un papel re6ormador, mediante la reduccin de las desi/ualdades " la proteccin de la se/uridad " la libertad del ma"or n$mero de personas. +l debilitamiento de la democracia COu+ concluir de esta mirada sobre la historia de la democraciaE Dos ideas opuestas parecen desprenderse de ella. La primera es la 7ue se nos impuso en primer lu/ar, la emer/encia sucesiva de cada una de las tres dimensiones principales de la democracia: la ciudadana, la limitacin del poder del )stado " la representatividad ", por consi/uiente, la aparicin de 6ormas cada ve8 m.s completas de democracia. 2l principio sur/i la a6irmacin de la soberana popular " la creacin del )stado nacin, sobre todo en )stados
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
%%
5nidos " (rancia: a continuacin, la combinacin de los principios republicano " liberal en unas democracias controladas, de las 7ue el e&emplo m.s acabado 6ue el sistema poltico brit.nico del si/lo A3A: por $ltimo, la aparicin de una democracia representativa de masas, a la ve8 republicana, liberal " social, 7ue cre las im./enes m.s 6uertes de la democracia en el si/lo AA, del >ew Aeal de Roosevelt al (rente 9opular 6ranc+s " la creacin del 3elfare 4tate in/l+s, 7ue es el modelo hacia el cual tienden los pases del centro " el este europeos o de 2m+rica Latina 7ue desean democrati8arse, " 7ue sirve tambi+n de re6erencia a Ula ma"or democracia del mundoU, la 3ndia, o a pases 7ue co0 nocieron " conocen /randes luchas por la democracia, como orea del 4ur o 4ud.6rica, para no mencionar sino dos e&emplos mu" distantes uno del otro. 9ero el enunciado de esta hiptesis optimista hace nacer, en el acto, un interro/ante m.s pesimista. )sta combinacin pro/resiva de los tres componentes " esta emer/encia de un pensamiento poltico plenamente democr.tico, Cno conducen de hecho al debilitamiento acelerado de la democraciaE CFo conoci +sta sus me&ores das al comien8o de su historia, tal ve8 incluso en 2tenas o, de manera m.s cercana a nosotros, en el momento en 7ue se escribieron la onstitucin americana " la Declaracin de los Derechos del Gombre " el iudadano " cuando Bran Hreta@a viva "a ba&o la lu8 del Cill of ,ights? CFo contempl el si/lo AN333 el triun6o de la idea republicana, el si/lo A3A el +,ito " lue/o la pro6usin de democracias limitadas " el si/lo ,, la e,plosin de re/menes autoritarios, " m.s tarde la e,tensin de la indi6erencia poltica en las sociedades m.s ricasE )l homena&e verbal uni6ormemente rendido a la democracia, Cno encubre, como lo di&o Qohn Dunn con una irona morda8, la de/radacin de la idea democr.tica en un ideal de/estin directa tanto m.s admirado por7ue se lo sabe imposibleE CFo desapareci la con6ian8a 7ue al/unos pases, o m.s bien sus +lites intelectuales " polticas, aun reducidas, haban puesto en la soberana popular " la democracia, mientras la poltica era invadida por el consumo " el marIetin/E C9uede hablarse de triun6o de la democracia en el momento en 7ue parece desvanecerse la con6ian8a en la accin polticaE )n respuesta a estos interro/antes, a6irmemos en primer lu/ar 7ue ho" en da es imposible concebir una democracia 7ue no sea a la ve8 republicana, liberal " social, aun7ue la ma"ora de los re/menes democr.ticos no satis6a/an plenamente estos tres crite0 rios de e,istencia. Durante mucho tiempo se recurri a m+todos institucionales simples para evitar la tirana de la ma"ora: limitacin del derecho al voto, acceso controlado a la elite diri/ente, creacin de una alta asamblea de notables, clientelismo " corrupcin, etc. 9ero la creacin de partidos " sindicatos de masas, la elevacin del nivel de educacin " la di6usin del consumo masivo, as como el desarrollo de los mass media, hicieron cada ve8 m.s di6cil conciliar los dos papeles del sistema poltico, de antec.mara del )stado " de e,presin de las demandas " los sentimientos populares. La e,asperacin de los problemas nacionales, la sensibili8acin de una poblacin ma"ormente asalariada a las crisis " a la e,pansin econmica ", por el otro lado, la transnacionali8acin de la economa, han estremecido " a menudo destruido la democracia social construida por la alian8a del )stado " las 6uer8as sindicales. )n la actualidad, se aceler la disociacin de los elementos de la democracia. La ciudadana se convirti en identidad cultural, la limitacin del poder por unos derechos 6undamentales se trans6orm en separacin de la vida privada " la vida p$blica, " la representacin de los intereses se de/rad a menudo en 6usin neocorporativa del )stado " las e, clases sociales. 3ncluso se debilit lo 7ue permita 7ue estos tres componentes se unieran, el )stado nacin, en especial en los pases europeos 7ue m.s contribu"eron al desarrollo del pensamiento " la
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
%'
accin democr.ticos. )l )stado republicano su6re una decadencia irreversible. Ja no admitimos la absorcin de los particularismos en el universalismo de la accin estatal " estas mismas e,presiones son chocantes en las postrimeras de un si/lo dominado por los )stados totalitarios. 9ero no es $nicamente ese )stado al mismo tiempo or/ulloso " moderni8ador el 7ue declina: es el )stado nacional democr.tico, del 7ue Bran Hreta@a dio durante mucho tiempo el e&emplo m.s in6lu"ente " cu"o centro si/ue siendo Sestminster. )l papel emi0 nente de los 9arlamentos dio al sistema poltico un lu/ar central en la vida social: el )stado se encontraba ba&o el control directo del 9arlamento " su autoridad administrativa era limitada. Los actores sociales estaban representados 0en el caso brit.nico, no sin importantes " duraderas limitaciones0 " los debates parlamentarios eran debates de la sociedad. 2hora bien, el sistema poltico, " en particular el 9arlamento, perdieron su papel central. )ste retroceso es anti/uo, como lo destacaron todos a7uellos 7ue, desde 1stro/orsIi " *ichels, criticaron la importancia e,cesiva de los partidos. 9ero +stos se debilitan a su ve8, mientras 7ue el )stado es absorbido por sus respuestas a las coacciones e&ercidas por el mercado internacional. C9uede hablarse a$n de triun6o de la democracia cuando el sistema poltico se debilita, como lo vemos en la ma"or parte de los pasesE La cada de los re/menes autoritarios rara ve8 se tradu&o en el 6ortalecimiento del debate parlamentario. )l )stado se volvi menos represivo " m.s preocupado por el crecimiento: sus ob&etivos son menos polticos 7ue econmicos " cuenta m.s con las inversiones e,tran&eras 7ue con la polica para reducir las presiones sociales. De hecho, es esta reduccin la 7ue sorprende. uando tantos pases e,perimentan /raves di6icultades, su escenario poltico est. desierto. La esperan8a puesta en la accin poltica, revolucionaria o no, ha desaparecido. 2l/nos la reinvisten en una esperan8a de +,ito econmico personal: otros se instalan en la mar/inalidad de la 7ue perdieron la esperan8a de salir: otros aun caen en la miseria solitaria, la violencia o la delincuencia. La poltica parece incapa8 de e,presar o de or0 /ani8ar sus reivindicaciones, 7ue no consi/uen darse una 6orma autnoma. )l sistema poltico se asla de la sociedad donde, en los pases m.s ricos, la cultura de los &venes, los mensa&es de los medios, el atractivo del consumo dan e,presiones no polticas a demandas sociales. 9aralelamente, la in6luencia del )stado ", a trav+s de +ste, de la economa internacional sobre la vida de cada uno no de&a de aumentar. Oue el retroceso necesario del )stado republicano no nos impida ver la /ravedad de una despoliti8acin 7ue lle/a hasta el recha8o de la Uclase polticaU " 7ue 7uita todo contenido a la democracia. Fo podremos estar satis6echos durante mucho tiempo con la ilusin 7ue identi6ica la democracia con la limitacin de las intervenciones del )stado. ;odava no sabemos nombrar " discutir los /randes problemas sociales de nuestro tiempo " por lo tanto dades una e,presin poltica. Fos dedicamos a$n a percibidos en t+rminos morales, humanitarios, como lo haban hecho los 6il.ntropo s a mediados del si/lo A3A, antes de 7ue cobraran amplitud la accin sindical " el pensamiento socialista. 5na re6le,in sobre la democracia no puede limitarse a un an.lisis de derecho constitucional, por m.s importante 7ue +ste sea: ni si7uiera puede contentarse con buscar nuevas comunicaciones entre el )stado, la sociedad poltica " la sociedad civil: debe en primer lu/ar interro/arse sobre la naturale8a de los /randes problemas sociales " culturales 7ue tienen 7ue ser las apuestas del debate " la decisin polticos. 9uesto 7ue la democracia
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
'-
no puede sino debilitarse si de&a de ser representativa ", por consi/uiente, si los actores sociales son incapaces de 6ormular reivindicaciones " esperan8as. uid+monos, sin embar/o, de un pesimismo radical 7ue identi6i7ue con demasiada preste8a a la democracia con la 6orma particular 7ue asumi en el )stado republicano inspirado en la 6iloso6a de la 3lustracin. La correspondencia del hombre " el ciudadano se 7uebr, como a7uella, m.s /eneral, del sistema " los actores. 9ero di&imos bastantes veces 7ue esta democracia de participacin poda llevar a un control totalitario de los individuos por el )stado, lo mismo 7ue a una ideal soberana popular: aceptemos entonces esa separacin, pero limit+mosla. 9or un lado se acrecienta la autonoma de cada institucin, de la ciencia, 7ue se desarrolla por un movimiento interno, a la produccin, 7ue es re/ulada por el mercado: por el otro, el actor social "a no busca la participacin en el sistema sino su identidad " su reconocimiento por los otros actores " por las instituciones. )l orden democr.tico debe ser rede6inido como la combinacin, al mar/en de todo principio uni6icador superior, de las l/icas internas de los sistemas sociales particulares " la autoproclamacin del su&eto. (rente a las amena8as totalitarias, de un lado, " al imperio del mercado neocorporativo o hiperliberal del otro, aparece como la $nica respuesta a los ries/os de desmembramiento o, al contrario, de uni6icacin autoritaria de la vida social. 9odra incluso considerarse a esta separacin del actor " el sistema, del ciudadano " el )stado, como la consolidacin de una democracia 7ue el espritu republicano haba limitado al menos tanto como preparado. La renovaci n de la idea democr/tica )l camino hacia una solucin est. indicado, en primer lu/ar, por nuestra conciencia de los peli/ros m.s e,tremos 7ue amena8an a la democracia " de los medios de combatidos. )s la a6irmacin del su&eto personal, de su libertad pero tambi+n de su memoria " su identidad cultural, la 7ue 6unda la resistencia al )stado totalitario ", en condiciones mucho menos dram.ticas, a la reduccin de la sociedad al consumo masivo. Neri6icamos en todas partes la incapacidad creciente de los con6licto del traba&o " las luchas de clases para dar un marco /eneral a las demandas sociales, pero esto puede encaminarnos en dos direcciones. 9odemos aceptar la diversidad de los problemas sociales " pensar 7ue la vida poltica se apro,ima al modelo de un mercado poltico en el cual o6erta " demanda se encuentran " procuran corresponderse. 9ero una interpretacin opuesta consiste en decir 7ue la anti/ua unidad de los problemas polticos, sociales " personales, 7ue alimentaba la esperan8a en una sociedad moderna a la ve8 m.s e6ica8 " m.s &usta, 6ue reempla8ada por la puesta 6rente a 6rente de las coacciones impuestas por los mercados " las e,i/encias de la libertad colectiva " personal, pues el mercado procura ma,imi8ar los intercambios, incrementar el 6lu&o de bienes e in6ormaciones, mientras 7ue los actores sociales, individuales o colectivos, procuran elaborar " preservar el sentido de su e,periencia, enla8ar su memoria " sus pro"ectos. Durante un si/lo, el espacio de la democracia 6ue en /ran parte el de la actividad econmica " las relaciones laborales. )n una sociedad posindustrial, donde las industrias culturales 0educacin, salud " asistencia social, in6ormacin0 desempe@an un papel m.s central 7ue la produccin de bienes materiales, la suerte de la democracia se &ue/a en todas partes, en el hospital, en el cole/io secundario o la universidad, en el diario o la cadena televisiva al menos tanto como en las empresas productivas. 2 esta accin democr.tica ampliada debe corresponder un espacio poltico, +l mismo trans6ormado. Durante mucho
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
'1
tiempo la vida democr.tica se or/ani8 en torno a los 9arlamentos: lue/o, alrededor de los partidos 7ue ase/uraban la cone,in entre demandas sociales " accin poltica: ho", es en el vasto mundo de los medios donde se producen los debates 7ue constitu"en las apuestas de la accin democr.tica. )s en el dominio de la asistencia m+dica donde estos debates son m.s ardorosos, desde las campa@as en pro de la contracepcin " el aborto hasta las discusiones sobre l. terapia /en+tica, diversas 6ormas de 6ecundacin asistida, la eutanasia o la atencin de los en6ermos de 43D2. Fo son ni los partidos polticos ni los sindicatos 7uienes animaron estos debates, sino asociaciones, or/ani8aciones no /ubernamentales, movimientos de opinin, a veces movimientos sociales o culturales. La debilidad de estos debates obedece a 7ue est.n cada ve8 m.s disociados de la elaboracin de las polticas econmicas. 9or un lado, los /obiernos est.n cada ve8 m.s absorbidos por los problemas de la economa internacional, no importa 7ue su pas pertene8ca al Forte o al 4ur: por el otro, las opiniones p$blicas dan una importancia creciente a los problemas de la vida personal, " de manera complementaria a los del medio ambiente ", sobre todo, de la supervivencia de una humanidad amena8ada por las consecuencias no controladas de su dominio creciente de la naturale8a, reducida a no ser m.s 7ue una materia prima del crecimiento. 4i se si/ue el primer camino, el 7ue parece m.s abierto, es di6cil escapar al tema de la declinacin de la poltica. arlo *on/ardini se in7uieta al ver 7ue la declinacin del voluntarismo poltico, cu"os aspectos liberadores son reales, amena8a tambi+n con reducir la poltica a los intereses " con 7uitarle su dimensin comunitaria de b$s7ueda de un bien com$n. 9ero, Cno se de/rad esta ideolo/a comunitariaE CFo se convirti la b$s7ueda del bien com$n en la obsesin de la identidad " no hace 6alta 6ortalecer, lo m.s le&os posible de la inte/racin comunitaria, las /arantas institucionales de la libertad personal " el respeto a los derechos del hombreE )s por lo tanto por el lado de la cultura " "a no por el de las instituciones donde ha" 7ue buscar el 6undamento de la democracia. La cultura democrBtica no es $nicamente la di6usin de las ideas democr.ticas, un con&unto de pro/ramas educativos " emisiones televisivas o publicaciones para el /ran p$blico: menos a$n se reduce a un discurso del 7ue todos saben 7ue es recibido con ma"or 6acilidad cuanto m.s /eneral es " al 7ue cada uno, por consi/uiente, puede utili8ar en un sentido con6orme a sus ideas " sus intereses. La cultura democr.tica es la concepcin del ser humano 7ue opone la resistencia m.s slida a toda tentativa de poder absoluto 0incluso validado por una eleccin0 " suscita al mismo tiempo la voluntad de crear " preservar las condiciones institucionales de la libertad personal. 3mportancia central de la libertad del su&eto personal " conciencia de las condiciones p$blicas de esta libertad privada son ho" en da los dos principios elementales de una cultura democr.tica. La identi6icacin del hombre con el ciudadano, liberadora a 6ines del si/lo AN333, se convirti en peli/rosa. )l llamado a la participacin conduce con m.s 6recuencia al recha8o del e,tran&ero 7ue a la ampliacin de las libertades de cada uno, " en una sociedad de masas, la obsesin por la homo/eneidad, 7ue "a preocupaba a ;oc7ueville, se convirti en un poderoso 6actor de e,clusin. )s la amena8a, mu" presente, de la normali8acin o de la puri6icacin la 7ue debe diri/imos hacia el descubrimiento de una cultura democr.tica de6inida en primer lu/ar como el reconocimiento del otro. 2l abordar el estudio de esta cultura democr.tica, no nos ale&amos de los problemas centrales
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
'2
de la democracia: avan8amos, al contrario, hacia el lu/ar central del pensamiento poltico.
0. La poltica del su1eto
)d. ( ), *+,ico, 2--1, p./s. 1!'01''. De las instituciones a la cultura La democracia 6ue de6inida de dos maneras di6erentes. 9ara al/unos, se trata de dar 6orma a la soberana popular: para otros, de ase/urar la libertad del debate poltico. )n el primer caso, la democracia se de6ine por su sustancia, en el se/undo por sus pro0 cedimientos. La se/unda de6inicin es la m.s simple de enunciar: la libertad de las elecciones, preparada " /aranti8ada por la libertad de asociacin " e,presin, debe ser completada por re/las de 6uncionamiento de las instituciones 7ue impidan la malversacin de la voluntad popular, el blo7ueo de las deliberaciones " las decisiones, la corrupcin de los ele/idos " los /obernantes. 4e trata, sobre todo, de de6ender al 9arlamento contra el poder e&ecutivo, 7ue dispone de una ma"or capacidad de in6ormacin " de decisin. La debilidad de esta concepcin reside en 7ue el respeto a las re/las del &ue/o no impide 7ue las posibilidades de los &u/adores sean desi/uales si al/unos de ellos disponen de recursos superiores o si el &ue/o est. reservado a las oli/ar7uas. La ob&ecin es tan evidente 7ue pocos demcratas encuentran satis6actoria una concepcin puramente procesal de la democracia. 2un7ue la 6rmula de Lincoln es m.s respetable 7ue clara, cada uno espera 7ue la democracia tome decisiones con6orme a los intereses "a sea de la ma"ora, "a de la sociedad en su totalidad. 9ero C7ui+n &u8/a estos interesesE Los socilo/os dan respuestas mu" pesimistas a esta pre/unta embara8osa. )l voto est. 6uertemente determinado por la situacin " en consecuencia por los intereses de los electores, " la ma"ora de las veces e,iste una /ran inercia en el su6ra/io. 4e vota a un partido por 6idelidad, tradicin o inter+s " con cierta constancia, " los cambios mismos de opciones polticas no se basan por lo com$n en una visin clara del inter+s /eneral. *uchos observadores de la vida poltica conclu"eron de ello 7ue las elecciones suscitaban la e,presin de un recha8o antes 7ue de una opcin poltica: la eleccin sera una sancin antes 7ue la e,presin de una pre6erencia. )sta posicin es demasiado pesimista, por7ue induce a pensar 7ue el su6ra/io universal no hace sino descartar las soluciones, en tanto es la iniciativa de los /obernantes 0C" por 7u+ no decir 7ue el peso de los intereses dominantesE0 la 7ue decide las orientaciones polticas. *.s valdra reconocer 7ue la democracia no e,iste " 7ue un /obierno podra /uiarse e,actamente de la misma 6orma por sondeos " an.lisis de e,pertos, para no adentrarse en caminos 7ue lo e,pusieran a mani6estaciones de descontento o desobediencia. Ouienes hicieron triun6ar la idea
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
'3
democr.tica ", en primer lu/ar, el su6ra/io universal, esperaron m.s de la libertad poltica: 7ue permitiera a la ma"ora hacer respetar sus derechos, por ende 7ue se a6irmara la prioridad de la i/ualdad de derechos, de la ciudadana sobre la desi/ualdad de los recursos. La democracia se atribu" como ob&etivo principal crear una sociedad poltica cu"o principio central deba ser la i/ualdad. 27u, no ha" nada 7ue a/re/ar al an.lisis cl.sico de ;oc7ueville " sobre todo a los actos decisivos mediante los cuales, a mediados de &unio de 1#%', los )stados Benerales se trans6ormaron en 2samblea Facional " lue/o en 2samblea onstitu"ente, a6irmando la soberana popular. *ientras la sociedad civil, es decir de hecho el sistema econmico, est. dominada por la desi/ualdad " los con6lictos de inter+s, la sociedad poltica debe ser el lu/ar de la i/ualdad, " la democracia, entonces, tiene como meta principal ase/urar la i/ualdad no slo de derechos sino tambi+n de posibilidades, " limitar lo m.s posible la desi/ualdad de los recursos. )sta concepcin de la democracia se impuso durante tanto tiempo como el mundo moderno vivi ba&o el si/no de lo 7ue GorIheimer llamaba la ra8n ob&etiva. omo combata contra una sociedad &erar7ui8ada 7ue aspiraba ante todo a la reproduccin de un orden social, la sociedad poltica haba aparecido, con el mismo ttulo 7ue la ra8n cient6ica, como un a/ente de liberacin. 9ero cuando la moderni8acin e,itosa multiplic los bienes de consumo, increment la movilidad " debilit las &erar7uas tradicionales, 6ueron la sociedad poltica " su moral del deber las 7ue aparecieron como coaccionantes " los modernos encontraron r.pidamente m.s libertad en la sociedad civil 7ue en el )stado. )l )stado liberal su6ri la invasin de las 6uer8as sociales. Beor/es Hurdeau habla del reempla8o de la democracia /obernada por la democracia /obernante " sobre todo del triun6o del hombre socialmente situado: UFo slo es el hombre total, al 7ue no se le pide 7ue se aparte de los determinismos 7ue lo modelan en su vida cotidiana, sino 7ue tambi+n es un hombre per6ectamente real, cu"as aspiraciones responden todas a la condicin 7ue es su"a propia en el medio en 7ue se encuentra comprometido. )s un hombre situadoU ( rait de science 'olitique, t. N33, pp. 1%01'?. Lo cual trans6orma completamente las relaciones de lo poltico " lo social. ULa lle/ada del hombre situado al escenario poltico provoc una renovacin completa de las relaciones entre lo poltico " lo social. Renovacin en tan /ran medida total 7ue su distincin dio paso a su identi6icacinU >p. 11'?. La democracia poltica, se/$n Hurdeau, es sucedida por la democracia social " el triun6o del pueblo real. Lo 7ue entra@a necesariamente una ruptura revolucionaria, aun cuando en los pases occidentales se mantiene a menudo una combinacin inestable de democracia poltica " una democracia social 7ue asumi, por e&emplo, la 6orma del >ew Aeal rooseveltiano. 3ntensamente marcado por la e,periencia de las trans6ormaciones " los combates polticos de la pos/uerra, sobre todo en (rancia, el pensamiento de Hurdeau es un documento notable sobre esta etapa de la historia poltica, "a 7ue el tomo N3 de su rait de science 'olitique est. dedicado al )stado liberal, el tomo N33 a la democracia /obernante " por lo tanto a la democracia social, " el tomo N333 a la crisis de esta 6orma de poder ba&o el peso de la sociedad posindustrial en 6ormacin. 2ceptemos esta sucesin de etapas pero interpret.ndola desde el punto de vista de una re6le,in sobre la libertad poltica. 9uesto 7ue Beor/es Hurdeau es un buen testi/o de este eclipse poltico 7ue domin durante lar/o tiempo al pensamiento social. CFo era preciso reempla8ar la libertad individual " las /arantas 7ue le aportaba la le" por la liberacin de una clase " la creacin de una democracia verdaderamente popularE )l pensamiento poltico no puede 6in/ir la
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
'4
continuidad de un pensamiento liberal 7ue siempre se habra identi6icado con la de0 mocracia. )l liberalismo no 6ue siempre demcrata as como la apelacin a la democracia no 6ue siempre respetuosa de las libertades. 2s como no se puede oponer el universalismo de los derechos del hombre al car.cter particularista de los derechos sociales sin privar a los primeros de la ma"or parte de su contenido, del mismo modo la identi6icacin de la soberana popular con un /obierno e&ercido por las clases populares " sus representantes destru"e uno de los 6undamentos de la democracia, la limitacin del poder del )stado " el respeto a los derechos 6undamentales de los individuos. )l pensamiento liberal se enri7ueci con su combate contra la monar7ua absoluta: la idea de democracia social, de la misma manera, estaba contenida en la lucha contra el poder de la bur/uesa. 9ero uno " otra se volvieron contra la democracia a partir del momento en 7ue no respetaron la combinacin de los tres componentes 7ue es indispensable para la e,istencia de la misma. Despu+s del triun6o aparente de las democracias UpopularesU " desde hace al menos treinta a@os, desde la revolucin h$n/ara, el octubre polaco de 1'5! " la primavera de 9ra/a de 1'!% hasta la accin de 4olidaridad en 1'%-01'%1, la perestroiIa de Borbachov, el abandono de la revolucin cultural maosta " 6inalmente el derrumbe del muro de Herln " la liberacin de la ma"ora de los pases sometidos al imperio sovi+tico, reapareci la conciencia, ho" en da clara para todos, del contenido necesariamente liberal de la democracia. 9ero al mismo tiempo, 6rente a las debilidades de lo 7ue Hurdeau llama la de0 mocracia de consentimiento, a la pasividad de los ciudadanos en una sociedad de consumo, dominada por /randes or/ani8aciones mercantiles, t+cnicas " administrativas, es necesario procurar conciliar la idea de derechos sociales con la de libertad poltica. )sto me parece posible, siempre " cuando se comprenda 7ue en una sociedad posindustrial, donde los servicios culturales reempla8aron a los bienes materiales en el centro de la produccin, es la defensa del su8eto, en su 'ersonalidad " su cultura, contra la l:gica de los a'aratos " los mercados, la que reem'laza a la idea de la lucha de clases% 9ues +sta estaba todava car/ada de naturalismo social " de la idea de 7ue el triun6o de los traba&adores sera el de la racionalidad histrica contra la irracionalidad de la /anancia capitalista, lo 7ue no de&aba nin/$n 6undamento a la libertad poltica. COui+n admira en la actualidad la i/ualdad de condiciones 7ue imperaba en los pases comunistas, 7ui+n envidia la uni6ormidad de las masas chinas vestidas con sacos de cuello alto, pantalones " /orras 7ue las trans6ormaban en clonesE Fos sentimos m.s bien espantados de esta uni6ormidad, en la 7ue vemos un si/no de servidumbre. )s por lo tanto ho" cuando se opera de manera completa el pasa&e de la libertad de los anti/uos a la libertad de los modernos. De ah el debilitamiento del espritu republicano, consecuencia de la decadencia de la libertad de los anti/uos: de ah tambi+n la necesidad de encontrar nuevos 6undamentos para la democracia. Ksta apareci cuando el orden poltico se separ del orden del mundo, cuando una colectividad 7uiso crear un orden social 7ue no se de6iniera "a por su acuerdo con una Le" superior, sino como un con&unto de le"es creadas por ella misma como e,presiones " /arantas de la libertad de cada uno. 9ero el orden poltico 6ue invadido por la actividad econmica, el podero militar, el espritu burocr.tico, " destruido cada ve8 con ma"or 6recuencia por el retorno de la Le", por la idea de 7ue la sociedad misma era el )spritu, la Ra8n, la Gistoria ", Cpor 7u+ noE, el propio Dios. La libertad de los modernos es la
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
'5
re6ormulacin de la libertad de los anti/uos: conserva de +sta la idea primitiva de la soberana popular, pero hace estallar las ideas de pueblo, nacin, sociedad, de donde pueden nacer nuevas 6ormas de poder absoluto para descubrir 7ue slo el reconocimiento del su&eto humano individual puede 6undar la libertad colectiva, la democracia. )ste prin0 cipio es a la ve8 de alcance universal pero de aplicacin histrica limitada " no impone nin/una norma social permanente. 4u alcance es universal. 4i no 6uera as, si las conductas humanas estuvieran completamente determinadas socialmente, nadie podra 6ormular le"es " deberamos contentamos con un relativismo social 7ue puede satis6acer a los etnlo/os pero 7ue es im0 potente ante la dominacin " la con7uista, la e,plotacin " la crueldad. )s preciso &u8/ar bien: no podemos contentamos con un relativismo moral irresponsable. )ste universalismo descarta tambi+n el puro sub&etivismo de los valores: la conviccin, la autenticidad no son principios de &usti6icacin, menos a$n cuando la sicolo/a nos hi8o "a penetrar pro6undamente en las ilusiones del "o ", de se/uir este principio demasiado 6acilista, correramos el serio ries/o de avalar todos los 6anatismos. 9ero la conciencia del su&eto " los derechos del hombre tienen una historia, la de la modernidad. )l su&eto humano no se alcan8a a s mismo sino a trav+s de un su&eto divino, " lue/o un su&eto social, antes de estar obli/ado a descubrir su propio rostro, el de su libertad. )l su&eto no es un 0pro6eta 7ue 6ormula le"es: no se re6iere ni a la utilidad social ni al orden del mundo " la tradicin, sino $nicamente a s mismo, a las condiciones personales, interpersonales " sociales de construccin " de6ensa de su libertad, es decir al sentido personal 7ue da a su e,periencia contra todas las 6ormas de dependencia, tanto psicol/icas como polticas. Las reli/iones mantienen con la idea de su&eto unas relaciones contradictorias, como lo demostr recientemente la encclica 6eritatis s'lendor del papa Quan 9ablo n. La ense@an8a de la 3/lesia catlica es en primer lu/ar 7ue Dios prohibi al hombre 7ue co0 miera del .rbol del conocimiento del bien " del mal >B+nesis, 33, 1#? " 7ue, si bien le dio la libertad de &u8/ar sobre el bien " el mal, no le otor/ la de decidir sobre ellos. De modo 7ue la libertad debe permanecer sometida a la verdad cu"a depositaria es la 3/lesia. Las 3/lesias, como los partidos revolucionarios, se consideran los representantes de la verdad, encar/ados de hacerla respetar, como un maestro de escuela 7ue casti/a los contrasentidos /ramaticales " las ecuaciones 6alsas. 3/lesias " partidos se empe@an as en una resistencia de principio a la libertad democr.tica. 9ero el mismo te,to recuerda lar/amente 7ue el cristianismo abri al mismo tiempo otro camino. 4i Dios cre al hombre a su ima/en d.ndole la ra8n " la libertad, puede decirse con Quan 9ablo n >p. '2?: UFunca se valorar. tanto como sera preciso la importancia de este diBlogo &ntimo del hom;re consigo mismoI, " a/re/a en se/uida: U9ero, en realidad, se trata del di.lo/o del hombre con DiosU. C9ero cmo i/norar en nuestras sociedades seculari8adas 7ue muchos respondieron desde hace "a mucho tiempo 7ue Dios era el re6le&o del hombre en el cieloE Fo ha" democracia sin un principio de e,terioridad del ser humano en relacin con el orden, "a sea +ste natural o social. La creencia reli/iosa dio cierta 6orma a un principio seme&ante de e,terioridad, al mismo tiempo 7ue las instituciones reli/iosas sometan la vida humana a un orden divino " natural a la ve8. Del mismo modo, en una sociedad seculari8ada el humanismo a6irma la
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
'!
libertad humana pero tambi+n corre el ries/o de disolverla en unas necesidades social, psicol/ica " biol/icamente determinadas. Funca pasaremos de una sociedad de la sumisin a una sociedad de la libertad, pero en todas las sociedades se en6rentar.n siempre, " tambi+n se combinar.n, el espritu de determinismo " el espritu de libertad. 4i la democracia, en consecuencia, no puede ser de6inida como la subordinacin de la vida privada de los ciudadanos al inter+s p$blico, " tampoco como la limitacin de la vida p$blica a la proteccin de la libertad individual, es preciso de6inirla como la combinacin de la unidad de la le" " la t+cnica con la diversidad cultural " la libertad personal. *on,lictos de valores " democracia 9ara ser democr.tico, un sistema poltico debe reconocer la e,istencia de con6lictos de valores insuperables, " por lo tanto no aceptar nin/$n principio central de or/ani8acin de las sociedades, ni la racionalidad ni la especi6icidad cultural. )stamos acostumbrados desde hace tiempo a decir 7ue la democracia es necesaria por7ue e,isten con6lictos sociales insuperables. 4i la pluralidad de los intereses pudiera resolverse " resultar en una /estin racional de la divisin del traba&o " los intereses, la democracia, en e6ecto, no sera necesaria. Lo es por7ue el desarrollo econmico supone a la ve8 concentracin de las inversiones " reparto de los productos del crecimiento " por7ue no ha" re/la t+cnica 7ue permita combinar estas dos e,i/encias, ciertamente complementarias pero asimismo opuestas: slo una decisin poltica puede ele/ir el peso relativo de cada uno de estos dos componentes del desarrollo econmico, " la democracia es el reconocimiento de ese proceso poltico, de su apertura " su publicidad. )l mundo actual debe reconocer el pluralismo cultural, 7ue responde a la mundiali8acin de la economa " la cultura. 5na sociedad nacional culturalmente homo/+nea es antidemocr.tica por de6inicin. La sociedad mundial se 6orma " obli/a a personas provenientes del sur a ir a vivir al norte " recprocamente. La duali8acin social " cultural est. presente en todas partes, al mismo tiempo 7ue las polticas estatales apuntan en todas partes a de6ender especi6icidades culturales. 2s como la libertad de los anti/uos se basaba en la i/ualdad de los ciudadanos, del mismo modo la libertad de los modernos est. 6undada en la diversidad social " cultural de los miembros de la sociedad nacional o local. La democracia es ho" en da el medio poltico de salva/uardar esta diversidad, de hacer vivir &untos a individuos " /rupos cada ve8 m.s di6erentes los unos a los otros en una sociedad 7ue debe tambi+n 6uncionar como una unidad. 5na sociedad poltica no puede vivir m.s 7ue con una len/ua nacional " un sistema &urdico 7ue se apli7ue a todos, aun7ue se admita cada ve8 m.s diversidad cultural. )uropa slo puede constituirse como un )stado ampliamente 6ederal 7ue posea una unidad pero en el cual, al mismo tiempo, los )stados nacionales ten/an m.s derechos " responsabilidades 7ue los estados de )stados 5nidos. La democracia es necesaria por7ue esta combinacin de los 6actores de uni6icacin con los 6actores de diversi6icacin es di6cil: all donde e,isten con6lictos de intereses o de valores debe or/ani8arse un espacio de debates " deliberaciones polticos. 2ota sobre 3ohn #a4ls 5667 )l liberalismo poltico no puede aceptar 7ue la or/ani8acin de la sociedad est+ diri/ida por una doctrina /lobal, reli/iosa o 6ilos6ica. )n ocasiones cedi a la tentacin de hacer
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
'#
del racionalismo " la autonoma Iantiana de la persona los principios sobre los cuales deba basarse. 9ero este racionalismo militante, o el laicismo, son tan peli/rosos como cual7uier otra especie de poltica absoluta, pues tambi+n ellos imponen el recurso al aparato represivo del )stado para hacer aplicar sus principios. Qohn RaPls, en su libro Goliticalli;eralism, 7ue re$ne los principales comentarios hechos por +l mismo desde hace veinte a@os sobre eor&a de la 8usticia " las ob&eciones 7ue ha suscitado, reor/ani8a toda su re6le,in en torno a este interro/ante central: Ccmo or/ani8ar, en una sociedad &usta, una cooperacin duradera entre individuos " /rupos 7ue tienen convicciones " creencias irreductibles entre sE Fo ha" democracia 7ue no sea pluralista. Renueva as el pensamiento liberal del si/lo ,,, al 7ue se reprochaba 7ue no otor/ara mucho lu/ar al problema del )stado entre la economa " la moral, " se sit$a en el nivel de los m.s /randes cl.sicos del pensamiento contractualista. 4u respuesta, 7ue debe ser aceptada, al menos en un primer an.lisis " ba&o una 6orma /eneral, por todos a7uellos 7ue procuran e,aminar las condiciones de e,istencia de la democracia, es 7ue +sta supone un acuerdo no /lobal sino espec6ico, 7ue no se re6iere a los 6ines $ltimos " a la concepcin del bien (Goliticalli;eralism, pp. #30211? sino al dominio poltico mismo, es decir a las condiciones de la cooperacin. )l consenso, 7ue no es /lobal, es Uuna concepcin moral elaborada para un ob&eto espec6ico, a saber la estructura b.sica de un r+/imen democr.tico constitucionalU >p. 1#5?. )ste acuerdo se re6iere a los Ubienes primariosU, es decir a las condiciones de la ciudadana, de la participacin libre e i/ual en la /estin de la sociedad, por lo tanto a los derechos 6undamentales: la libertad de eleccin " movimiento, el acceso al poder, el in/reso " la ri7ue8a, las bases sociales del respeto a s mismo >p. 1%1?. )sta autonoma del campo poltico " la aceptacin de los principios de la &usticia, de6inidos en eor&a de la 8usticia, pueden constituir un consenso por superposicin <consensus 'ar recou'ement= >se/$n la traduccin dada por . 2udard de <o-erla''ing consensos= entre personas de cate/oras di6erentes, dado 7ue no se re6iere sino al dominio espec6ico de la ciudadana. 4iempre " cuando sea completado por un traba&o de comunicacin, de6inido en t+rminos cercanos a los de QZr/en Gabermas, es decir como la capacidad de establecer Ulas 6uentes, las causas de desacuerdo entre personas ra8onablesU >p. 55? J por ende de reconocer la autenticidad de las creencias del otro ", con ello, las particularidades de sus propias creencias, mientras 7ue una poltica inte/rista empu&a al otro a las cate/oras de lo diab0 lico, de la a/resin o la barbarie. RaPls llama ra8onable a esa capacidad de reconocer la autonoma del campo poltico: Ulas doctrinas ra8onables aceptan la concepcin de la poltica, cada una desde su punto de vistaU >p. 134?. 2s, su constructivismo, 7ue se opone al intuicionismo se/$n el cual es preciso descubrir valores ob&etivos, no apunta a construir una sociedad racional, tal como 6ue el sue@o de los utopistas racionales, sino a de6inir las condiciones mnimas de la cooperacin, los lmites del campo poltico. Re6le,in terica 7ue corresponde me&or 7ue el libro de 1'#1 a los pro/resos del multiculturalismo " la autonoma de las communities, "a sean +tnicas, reli/iosas o morales, en la sociedad ameri0 cana, " 7ue se sit$a tambi+n en la prolon/acin de la idea Peberiana del pluralismo de los valores. 9ero esta ampliacin del an.lisis " la importancia central dada a7u al tema del pluralismo no modi6ican las orientaciones /enerales de RaPls. Nerdaderamente, se trata siempre de 6undar la vida social sobre un contrato 7ue se re6iere a los dos principios de la &usticia, " por lo tanto sobre un pensamiento propiamente poltico, separado de los intereses sociales por un velo de i/norancia. 9ero, Cde dnde sale la idea de 7ue se acepte
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
'%
este aislamiento del orden poltico en relacin con los intereses sociales " las creencias culturalesE onocemos muchas sociedades 7ue 6uncionan de otra manera, incluso al mar/en de los dos casos e,tremos 7ue 6ueron descartados con &usta ra8n por RaPls: las sociedades racionalistas " &acobinas " las sociedades inte/ristas 7ue, tanto unas como otras, recha8an la idea misma de la conciliacin entre ciudadana " creencias. Ja di&e en varias ocasiones 7ue el mundo contempor.neo, al 7ue se describe con tanta super6icialidad como /lobal i8ado " uni6icado, est. dominado, al contrario, por la separacin " la &erar7ui8acin del universo de los 6lu&os mundiales " el de las identidades locales, lo 7ue implica el retro0 ceso " hasta la desaparicin de los sistemas polticos " en especial de los )stados nacionales a la europea, 7ue estaban m.s o menos de acuerdo con la idea 7ue acepta RaPls del sistema poltico. 9odra a@adirse el caso bien di6erente del consociativismo 7ue anali8 2lessandro 9i88orno (.e radici della 'olitica, pp. 2%50313? " 7ue consiste en la co/estin del sistema poltico por unos actores de convicciones o creencias opuestas. 3talia 6ue, en )uropa, un caso e,tremo de asociacin en el poder de partidos o 6uer8as sociales 7ue se de6inan como opuestos entre s " 7ue, no obstante, coincidieron en una u otra 6orma de com'romesso storico% La concepcin de RaPls supone, en e6ecto, unos actores ra8onables ", por consi/uiente, tolerantes " moderados. 9ero esta palabra, si bien describe con claridad la autonoma reconocida del campo poltico, no e,plica por 7u+ " cmo se la reconoce. La ar/umentacin 7ue presento en este libro es bastante di6erente. 4ubra"a la disociacin creciente de la racionalidad instrumental " las identidades culturales 7ue acabo de mencionar una ve8 m.s. J muestra la autonoma del campo poltico, " m.s con0 cretamente la democracia, como la $nica manera posible de limitar o incluso de reducir esta disociacin. Lo 7ue slo puede hacerse e,tra"endo tanto la racionalidad instrumental como las creencias culturales de los aparatos de poder 7ue se apropian de ellas " hablan en su nombre. De modo 7ue la 6uer8a de la democracia proviene no de una construccin racional sino de una lucha en nombre de intereses " valores contra unos poderes: la de0 mocracia no e,iste m.s 7ue como liberacin tanto del despotismo racionalista como de la dictadura comunitaria, " sobre todo de sus 6ormas e,tremas, a las 7ue llam+ totalitarismo de la ob&etividad " totalitarismo de la sub&etividad. )l espacio de la democracia no es calmo " ra8onable: est. atravesado de tensiones " con6lictos, de movili8aciones " luchas internas, por7ue est. constantemente amena8ado por uno u otro de los poderes 7ue penden sobre +l. Lo 7ue conduce a destacar la di6erencia principal de orientacin 7ue se advierte entre RaPls " el impresionante con&unto de los 6ilso6os 7ue pro6undi8an la concepcin liberal de la &usticia, por un lado, ", por el otro, el es6uer8o 7ue presento a7u para construir una concepcin propiamente democr.tica " no liberal de la sociedad poltica. La ra8n de ser de la democracia, tal como "o la concibo, es aportar las condiciones institucionales in0 dispensables para la accin del su&eto personal. )s $nicamente en el actor, individual o colectivo, donde puede operarse la combinacin de lo universal " lo particular, de lo instrumental " la conviccin, como lo di&e en re6erencia a la 6i/ura emblem.tica del in0 mi/rante. La idea de su&eto /obierna a la de intersub&etividad " m.s a$n a la de sociedad democr.tica, mientras 7ue para RaPls es verdaderamente la autonoma de la eleccin poltica, 7ue se basa sobre los dos principios de &usticia, la 7ue de6ine el modo de 6uncionamiento de la democracia.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
''
La di6erencia entre estos dos puntos de vista, sin embar/o, se mantiene limitada. ;anto uno como otro aceptan la autonoma del sistema poltico, lo 7ue los opone con&untamente a la reduccin de lo poltico al )stado, tan predominante en la tradicin alemana o 6rancesa. 9ero RaPls, con toda la tradicin an/loamericana, parte del individuo, de sus intereses " sus valores, " por lo tanto admite un punto de partida utilitarista, aun cuando lo criti7ue " a continuacin lo supere al centrar su an.lisis en el homo 'oliticus libre, en los ciudadanos, es decir en los individuos en tanto +stos pueden actuar durante toda su vida como Umiem0 bros normales " plenamente cooperativos de la sociedadU, lo 7ue de6ine la 7ue desde el comien8o denomina la Uposicin ori/inalU " cu"os dos componentes, a los 7ue llama lo ra8onable " lo racional, son distintos pero est.n i/ualmente li/ados entre s (Justice et dmocratie, p. 1#2: ULa autonoma completa inclu"e no slo esta capacidad de ser racional sino tambi+n la de hacer pro/resar nuestra concepcin del bien de una manera compatible con el respeto por los t+rminos e7uitativos de la cooperacin social, es decir los principios de &usticiaU?. )s sobre esta complementariedad de los puntos de vista 7ue es preciso insistir, m.s a$n 7ue sobre su oposicin, pues el su&eto poltico debe concebirse a la ve8 como sometido a relaciones de dominacin " de poder, como de6ensor de sus intereses al mismo tiempo 7ue como ciudadano " como 6uer8a de resistencia a la in6luencia simult.nea de la conciencia comunitaria " los /rupos diri/entes. Lo 7ue re$ne las tres dimensiones de la democracia 7ue puse de relieve en la primera parte " de las 7ue quise mostrar 7ue no pueden reducirse a la unidad: la representacin de los intereses de la ma"ora, la ciudadana " la limitacin del poder por los derechos 6undamentales. Las concepciones revolucionarias de la democracia dan m.s importancia a la primera dimensin: el pensamiento de RaPls " de los liberales an/loamericanos a la se/unda, " el tema del su&eto, al 7ue atribu"o un lu/ar central, se identi6ica con la tercera. 9ero nin/una de estas dimensiones puede prescindir de las otras: lo 7ue lleva a cuestionar no los temas centrales del pensamiento de RaPls sino su ambicin de aportar una sntesis entre unidad " pluralidad " entre libertad e i/ualdad. 4i el pensamiento de RaPls domina desde hace -einte a@os la re6le,in sobre lo poltico, es por7ue este autor se ubic con m.s decisin " claridad 7ue nin/$n otro en el centro de esa re6le,in al pre/untarse cmo puede combinarse la unidad de la sociedad poltica con la pluralidad de las convicciones " las creencias. 4e coloca as en el punto de reunin de 7uienes insisten en las libertades individuales " 7uienes ven en la unidad del pueblo " de los ciudadanos la me&or de6ensa contra los privile/ios " las desi/ualdades. )st. en el punto donde se encuentran los 7ue piensan en primer lu/ar en la libertad " los 7ue lo hacen en la i/ualdad, como lo demuestra con brillante8 la combinacin de los dos principios 7ue de6inen la &usticia como e7uidad. 9ero esta posicin, 7ue es intelectualmente central, Ces un verdadero lu/ar de encuentro, un medio de sntesisE C5na sociedad &usta " e7uitativa tiene la capacidad de re/ularseE CLa combinacin de la libertad " la i/ualdad produce ideas e instituciones capaces de modelar las pr.cticas socialesE )s posible dudar de ello. 4e ve con claridad 7u+ es una sociedad republicana, aun cuando asuma una 6orma e,trema, revolucionaria: es la concepcin de Rousseau, es la a6irmacin de 7ue el orden poltico est. separado del orden social " puede oponerse a +ste para imponer la i/ualdad a las desi/ualdades de la sociedad civil. 4e ve tambi+n con claridad 7u+ es una sociedad
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
1--
pluralista 7ue respeta la diversidad de los intereses, las opiniones " los valores: es la concepcin de LocIe. 9ero la Declaracin de los Derechos del Gombre, si bien me8cl la herencia de Rousseau con la de LocIe, no supo hacer la sntesis. RaPls, de i/ual modo, se vincula con la idea del contrato social, pero tambi+n con la de la b$s7ueda racional de los intereses por parte de los individuos: combina intelectualmente estos dos principios, " puede admitirse 7ue la sociedad americana combina en la pr.ctica los dos modelos sociopolticos as de6inidos: pero combinar no es inte/rar o uni6icar. 2hora bien, RaPls tiene la ambicin de inte/rar los dos puntos de vista, mientras 7ue, a pesar de sus es0 6uer8os, vemos cmo, en el interior de su pensamiento, se re6orman constantemente una sociedad liberal pluralista por un lado " una sociedad republicana por el otro. )l tema individualista " el de la ciudadana se cru8an sin cesar en su pensamiento sin lo/rar uni6icarse. ;odo lo 7ue di&e en este libro me prohbe a7u hablar de 6racaso: al contrario, es preciso reconocer la imposibilidad de unir los elementos constitutivos de la democracia " hasta las soluciones modestas como la de RaPls, 7ue busca la sntesis en el orden de lo ra8onable " lo &usto " no en el otro, m.s ambicioso, de lo racional " lo bueno, son imposibles. La oposicin, 7ue atraviesa todo este libro, entre la democracia republicana 6undada en la ciudadana " la i/ualdad, " una democracia pluralista, 6undada en la diversidad cultural " la libertad, no puede superarse. )sto no impide la b$s7ueda de combinaciones " compromisos, pero e,clu"e el descubrimiento de un principio central. La &usticia no aporta la sntesis buscada >pero imposible de encontrar? entre la libertad " la i/ualdad. +ujeto y democracia Fo basta con hablar de combinacin, como si la democracia 6uera una sntesis de unidad " diversidad, de racionalidad instrumental " respeto por la identidad cultural individual " colectiva. 9uesto 7ue la l/ica de la racionalidad instrumental " la de la de6ensa identitaria se contradicen, se en6rentan o se ale&an una de otra de&ando des/arrado al mundo social. Ruptura m.s pro6unda 7ue la de las clases 7ue se peleaban por el reparto de los 6rutos de un desarrollo cu"as orientaciones culturales aceptaban tanto una como la otra. Ruptura 7ue podra llevar a una /uerra civil mundial " tambi+n a un desdoblamiento de la personalidad individual 7ue, sumados, destruiran la civili8acin si no se interpusieran unas 6uer8as de mediacin, el su&eto " la democracia, 6i/uras del individuo " de la sociedad 7ue son inseparables una de la otra. )l su8eto inte/ra identidad " t+cnicas, constru"+ndose como actor capa8 de modi6icar su medio ambiente " de hacer de sus e,periencias de vida pruebas de su libertad. )l su&eto no es la conciencia de s " menos a$n la identi6icacin del individuo con un principio universal como la ra8n o Dios. )s un traba&o, &am.s acabado, &am.s lo/rado, para unir lo 7ue tiende a separarse. )n la medida en 7ue el su&eto se crea, el actor social est. centrado en s mismo " "a no en la sociedad: es de6inido por su libertad " "a no por sus roles. )l su&eto es un principio moral en ruptura con la moral del deber 7ue asocia la virtud con el cumplimiento de un rol social. )l individuo se convierte en su&eto, no cuando se identi6ica con la voluntad /eneral " cuando es el h+roe de una comunidad sino, al contrario, cuando se libera de las normas sociales del Udeber de )stadoU, como decan anta@o los moralistas
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
1-1
cristianos, poni+ndose como ob&etivo lo 7ue 2lasdair *ac3nt"re ha llamado Ula unidad narrativa de una vidaU, " 7ue corresponde a lo 7ue Qohn RaPls, con muchos otros, llama un Upro"ecto de vidaU, el 7ue no debe con6undirse con un Uideal de vidaU de6inido por su contenido, pues esta e,presin contiene las ambi/Zedades de la nocin de la Uvida buenaU, de la 7ue es 6.cil demostrar 7ue siempre est. socialmente determinada " representa la interiori8acin de normas dominantes. )l Upro"ecto de vidaU es, al contrario, un ideal de independencia " de responsabilidad 7ue se de6ine m.s por la lucha contra la heteronoma, la imitacin " la ideolo/a 7ue por un contenido. De modo 7ue puede llamarse su&eto al individuo 7ue nunca pudo cultivar su &ardn pero 7ue combati contra 7uienes invadan su vida personal " le imponan sus rdenes. La idea de su&eto combina de hecho tres elementos cu"a presencia es i/ualmente indispensable. )l primero es la resistencia a la dominacin, tal como acaba de mencionarse: el se/undo es el amor a s mismo, mediante el cual el individuo postula su libertad como la condicin principal de su 6elicidad " como un ob&etivo central: el tercero es el reconocimiento de los dem.s como su&etos " el respaldo dado a las re/las polticas " &urdicas 7ue dan al ma"or n$mero de personas las ma"ores posibilidades de vivir como su&etos. Lo 7ue ale&a a la idea de su&eto de los principios del derecho natural " de la ima/en de un individuo consciente " voluntario 7ue no tiene otro medio ambiente social 7ue unos individuos seme&antes a +l, es 7ue a7u+lla es inseparable de las relaciones sociales, de las 6ormas de or/ani8acin " sobre todo de poder social en las cuales est.n comprendidos los individuos " los /rupos. 27uellos 7ue, como QZr/en Gabermas, sustitu"en la conciencia por la comunicacin, " por lo tanto la sub&etividad por la intersub&etividad, tienen ra8n al ale&arse de un individualismo arti6icial, pero no recorren sino una parte del camino 7ue conduce al an.lisis sociol/ico. 9uesto 7ue la comunicacin intersub&etiva no pone a unos individuos 6rente a 6rente: es la reunin de posiciones sociales " recursos de poder tanto como de ima/inarios personales " colectivos. ada individuo est. constantemente comprendido en unas relaciones de dependencia o cooperacin lo mismo 7ue en unos intercambios de len/ua&e. ;raba&a, diri/e u obedece, se en6renta a la escase8 o a la abundancia: sus relaciones sociales, privadas " p$blicas, crean en torno a +l una opacidad 7ue el debate " la ar/umentacin no despe&an nunca. *.s ac. del conocimiento del otro, se sit$a siempre la b$s7ueda de s mismo, "a 7ue el individuo no es un su&eto por decisin divina sino por su es6uer8o para liberarse de las coacciones " las re/las " para or/ani8ar su e,periencia. Lo 7ue da una ima/en de la vida social " del su&eto m.s 6uerte " hasta m.s dram.tica 7ue a7uella 7ue vehiculi8a la idea de comunicacin entre individuos portadores de mundos vividos di6erentes. )l individuo est. separado de s mismo por situaciones or/ani8acionales e institucionales car/adas de obst.culos a la 6ormacin de una e,periencia 7ue pudiera lue/o intercambiarse con otros. La relacin del individuo consi/o mismo, por la cual se constitu"e el su&eto, es m.s 6undamental 7ue las relaciones de los individuos entre ellos, por7ue se en6renta a la dependencia vivida. La democracia se de6ine en primer lu/ar como un espacio institucional 7ue prote/e los es6uer8os del individuo o del /rupo para 6ormarse " hacerse reconocer como su&etos. 4e comprende a7u la di6erencia entre la evolucin del pensamiento 6ilos6ico " la de la sociolo/a. La primera es parte de una representacin de la Ra8n 7ue ilustra al individuo "
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
1-2
1- trans6orma en su&eto al elevado a lo universal, ima/en 7ue domina a$n el antimodernismo de GorIheimer, antes de recha8ada para volver se en especial hacia una teora del len/ua&e 7ue da prioridad a la relacin intersub&etiva en la conciencia de s, acusada con ra8n de ser 6alsa conciencia. La sociolo/a parti de un punto vecino, la idea de 7ue la Ra8n se encarnaba en la sociedad moderna " 7ue las conductas individuales o colectivas deban evaluarse se/$n su utilidad para la sociedad 0criterio 7ue e7uivale al de la racionalidad, "a 7ue la sociedad es un or/anismo o un sistema 7ue slo puede 6uncionar si sus r/anos est.n li/ados unos a otros por relaciones inteli/ibles de complementariedad " 6uncionalidad0. 9ero su historia, en oposicin a la de la 6iloso6a, consisti en liberar poco a poco al su&eto de esta racionalidad sist+mica o simplemente 6uncionalista. DurIheim " Seber se in7uietan ante una modernidad 7ue Fiet8sche " (reud haban cuestionado m.s radicalmente. )n el si/lo ,,, la sociolo/a recha8a las m.s de las veces la idea de sistema social, en nombre tanto del homo oeconomicus o de los an.lisis estrat+/icos como del estudio de los movimientos sociales o de los ima/inarios. )l actor se libera del sistema " +ste aparece m.s como un compromiso ne/ociado 7ue como un orden racional. La idea de su&eto marca el punto e,tremo de esta trans6ormacin de la sociolo/a, 7ue se traduce en una verdadera inversin de nuestras concepciones de la democracia. Ksta era de6inida como la participacin en un orden poltico 7ue actuaba sobre la vida social, como la palanca de 2r7umedes, a partir del punto de apo"o provisto por la ra8n: ho" en da lo es, a la inversa, por el reconocimiento de los su&etos personales " la diversidad de sus es6uer8os para combinar la ra8n instrumental con la inte/racin de una comunidad, lo 7ue supone la ma"or libertad posible para cada uno. )l su&eto, tal como lo concebimos en la actualidad, no se reduce a la ra8n. Fo se de6ine " no se comprende a s mismo m.s 7ue en su lucha contra la l/ica del mercado o de los aparatos t+cnicos: es libertad " liberacin a$n m.s pro6undamente 7ue conocimiento. 2l mismo tiempo, es pertenencia a unas identidades colectivas tanto como apartamiento " liberacin. (l su8eto es a la -ez raz:n, li;ertad " memoria% )stas tres dimensiones corresponden a las de la democracia, pues la apelacin a una identidad colectiva debe traducirse en la or/ani8acin poltica por la representacin de los intereses " los valores de los di6erentes /rupos sociales, mientras 7ue la con6ian8a en la ra8n remite al tema de la ciudadana, como lo haba 7uerido la Revolucin (rancesa, " la apelacin al derecho natural est. directamente asociada con la idea de libertad " una visin individualista de la sociedad 7ue conduce a limitar el poder del )stado para preservar los derechos 6undamentales del individuo. Ouienes oponen un su&eto reducido a la ra8n a los trastornos de la sociedad no hacen sino volver a la ilusin de los anti/uos liberales " los de6ensores del elitismo republicano 7ue identi6icaban la democracia con el imperio de los ciudadanos instruidos, acomodados " considerados. )l su&eto no se con6unde m.s con la ra8n individual 7ue con el individuo sin/ular, dado 7ue es ante todo el traba&o mediante el cual ra8n, libertad " pertenencias se asocian tanto en la vida del individuo como en la de la colectividad. La democracia es indispensable para 7ue la libertad pueda mane&ar las relaciones entre la racionali8acin " las identidades. 4i la democracia es amena8ada " si 6ue destruida a menudo " tan brutalmente, es por7ue, en el mundo contempor.neo, el universo de la racionali8acin " el de las identidades, el universo de los mercados " el de las comunidades
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
1-3
se separan cada ve8 m.s " por7ue la democracia no puede vivir en nin/uno de los dos cuando est.n disociados uno del otro. )l mundo de las t+cnicas " los mercados puede necesitar un mercado poltico abierto, pero es chocante reducir la democracia a esta 6uncin: en cuanto al mundo dominado por las comunidades, no busca sino la inte/racin, la homo/eneidad " el consenso, " recha8a el debate democr.tico. )stos dos 6ra/mentos de la modernidad estallada se de/radan cuando son separados uno del otro, as como el individuo pierde su capacidad de ser un actor social si se lo reduce a no ser m.s 7ue una pie8a en una m.7uina o, a la inversa, si debe de6inirse enteramente por la pertenencia a una comunidad. )l su&eto es el es6uer8o del individuo o la colectividad por unir los dos aspectos de su accin: la democracia es el sistema institucional que asegura su com;inaci:n en el ni-el 'ol&tico, 7ue permite 7ue una sociedad sea a la ve8 una " diversa. )s por eso 7ue la democracia es una cultura " no slo un con&unto de /arantas institucionales. Lo 7ue hace la libertad de un individuo " el car.cter democr.tico de un sistema poltico se e,presa en los mismos t+rminos. )n los dos niveles, se trata de combinar elementos 7ue son complementarios pero al mismo tiempo opuestos, " a los 7ue nin/$n principio superior puede reducir a la unidad. La idea democr.tica impone reconocer el pluralismo cultural a$n m.s 7ue el pluralismo social. La democracia debe a"udar a los individuos a ser su&etos, a obtener en ellos, tanto en sus pr.cticas como en sus representaciones, la inte/racin de su racionalidad, es decir de su capacidad de mane&ar t+cnicas " len/ua&es, " de su identidad, 7ue descansa sobre una cultura " una tradicin a las 7ue reinterpretan constantemente en 6uncin de las trans6ormaciones de\ medio t+cnico. )n t+rminos di6erentes, tambi+n 2lasdair *ac3nt"re procur encontrar la unidad del su&eto m.s all. de las conductas particulares, oponi+ndose a la idea sartreana del su&eto desvinculado de mis actos. 9ara +l, Ula unidad de una vida humana es la unidad de una b$s7ueda relatada. )n ocasiones, las b$s7uedas 6racasan, se 6rustran, son abandonadas o se pierden en distracciones, " las vidas humanas tambi+n se pierden de la misma manera. 9ero los $nicos criterios de +,ito o 6racaso de la vida humana como un todo son los criterios de +,ito o 6racaso de una b$s7ueda relatada o relatableU. Lo 7ue lo lleva a de6inir al su&eto no $nicamente por su pro"ecto, su telos, sino tambi+n por su tradicin 6amiliar, nacional o de otro tipo. )n ve8 de oponer la tradicin a la ra8n, como lo haba hecho HurIe, las une mediante un movimiento del pensamiento an.lo/o al 7ue present+ en Dr&tica de la modernidad% La democracia no se reduce m.s a la libertad ne/ativa, a la proteccin contra el poder arbitrario, 7ue a una ciudadana inte/radora " movili8adora: se de6ine por la combinacin de lo universal " lo particular, del universo t+cnico " los universos simblicos, de los si/nos " el sentido. )sta democracia no es ni un mero con&unto de procedimientos ni un r+/imen popular: es un traba&o, un es6uer8o, para mantener una unidad siempre limitada de elementos complementarios 7ue nunca pueden 6undarse en un principio de orientacin $nica. 5n r+/imen democr.tico descansa por lo tanto sobre la e,istencia de personalidades democr.ticas " su meta principal debe ser la creacin de individuos0su&etos capaces de resistirse a la disociacin del mundo de la accin " el mundo del ser, del 6uturo " el pasado. )l recha8o del otro " el irracionalismo son peli/ros i/ualmente mortales para una democracia. 6nversi n de perspectiva
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
1-4
)l ciudadano era concebido como un producto de las instituciones " de la educacin cvica: era un hombre p$blico 7ue subordinaba sus intereses " sus a6ectos privados al inter+s superior de la ciudad o la nacin. Go" en da vivimos, al menos en )uropa, en un clima de indi6erencia hostil con respecto a la vida poltica " de e,altacin de la vida privada. Las instituciones conservan en /ran parte su 6uer8a de coaccin pero "a no tienen su anti/ua capacidad de sociali8acin. Nivimos, por un lado, en un mundo de mercados cu"os productos nos atraen m.s por la utilidad 7ue esperamos de ellos 7ue por la pertenencia a una cultura " una sociedad a las 7ue simboli8aran ", por el otro, nos reple/amos en una o varias identidades, +tnica, se,ual, nacional, reli/iosa o simplemente local. )ntre el universo del mercado " el de las identidades se e,tiende un a/u&ero ne/ro all donde anta@o brillaban las luces de la vida social " poltica. Gablar de sociali8acin, de inte/racin social, de participacin en la vida poltica "a no corresponde a la e,periencia observable. Lo cual impone una inversin de perspectiva: en lu/ar de creer 7ue las instituciones pue0 den crear un tipo de personalidad, es a +sta a 7uien pedimos 7ue ha/a posibles " slidas unas instituciones democr.ticas. 2nti/uamente, todo se basaba en la identidad de la ra8n " la nacin, e incluso el despotismo era de6inido a menudo como ilustrado por la ra8n, lo mismo en la 5nin 4ovi+tica en sus comien8os 7ue en la +poca de Qos+ 11 de 2ustria. 9ero desde hace lar/o tiempo el )stado "a no es la 6i/ura de la ra8n " 6ue desbordado a la ve8 por los imperios " por la internacionali8acin de la economa. )l sue@o de la rep$blica se desvaneci, aun cuando todava 6recuenta los discursos de al/unos hombres polticos " de un pu@ado de intelectuales. 9ero, Cmediante 7u+ reempla8ar este principio demasiado unitario, si no se 7uiere aceptar un des/arramiento completo del te&ido social, cu"as consecuencias seran peli/rosasE Fo veo m.s 7ue una respuesta: el su&eto. Fo como un nuevo sol 7ue ilumine la vida social, sino como una red de comunicaciones entre los dos universos de la ob&etividad " la sub&etividad, 7ue no deben estar ni completamente separados uno del otro ni 6usionados arti6icialmente. )l su&eto se constitu"e al criticar por un lado el instrumentalismo ", por el otro, el comunitarismo, 7ue son las 6ormas de/radadas de los principios de racionali8acin " sub&etivacin. 2l instrumentalismo de los mercados " los poderes, el su&eto opone en primer lu/ar el individuo " sus pertenencias ", a ima/en de la sociedad de masas, la de una sociedad hecha de individuos " /rupos 7ue tienen una historia, una memoria, unas costumbres " unos valores. 9ero tambi+n le opone la ra8n misma en sus 6unciones de an.lisis " crtica, como lo hacen tantos cient6icos 7ue diri/en la crtica contra el armamento nuclear, la destruccin del medio ambiente o el eu/enismo. )s en nombre de la ciencia " no de la costumbre como condenan el instrumentalismo tecnocr.tico o mercantil. 2l comunitarismo " a su construccin de una sociedad homo/+nea " as6i,iante, el su&eto opone la racionalidad instrumental, pero tambi+n la cultura misma, 7ue es con 6recuencia la principal 6uer8a de resistencia al poder temporal 7ue habla en su nombre, pues es tanto en nombre del cristianismo como del nacionalismo .rabe 7ue 6ueron " son combatidas en muchos pases las dominaciones comunitarias tradicionalistas o modernas, como lo muestra ho" en da el nacionalismo palestino 7ue se constru" contra la l/ica 6amiliar, tribal, 7ue dominaba los sectores tradicionales del mundo .rabe.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
1-5
2s, desde ambos lados, el de la racionali8acin " el de la sub&etivacin, el su&eto combate a sus adversarios apo".ndose sobre el principio cultural opuesto pero tambi+n recurriendo al principio cultural 7ue el poder poltico procura con6iscar. )l su&eto es ante todo el con&unto de estas resistencias " estas crticas contra todos los principios de orden. 9ero tambi+n se postula como su propio 6in: a6irma su libertad " la de6iende contra el instrumentalismo de la sociedad abierta tanto como contra la clausura de la comunidad, "a 7ue uno " otra amena8an una libertad 7ue supone la asociacin de un len/ua&e social " cultural heredado con unos ob&etos t+cnicos " econmicos nuevos, la combinacin de las palabras " las cosas, de lo simblico " lo instrumental. )ste traba&o del su&eto sobre s mismo es imposible si no e,iste un es'acio institucionalli;re donde pueda desple/arse. )ste espacio es la democracia. 4i el su&eto pudiera obtener por s mismo su uni6icacin, inte/rar totalmente la instrumentalidad " el espritu comunitario, no tendra necesidad de condiciones polticas: sera el triun6o del individualismo o el retorno de la tra/edia /rie/a, tal como la de6ina Fiet8sche, como comunicacin de lo dionisaco " lo apolneo. 9ero esta uni6icacin, este triun6o, no se reali8an &am.s. Las 6uer8as centr6u/as 7ue separan el mundo instrumental del mundo simblico son siempre m.s 6uertes 7ue los es6uer8os centrpetos del su&eto. )s por eso 7ue las relaciones, los con6lictos, los compromisos entre los dos universos no pueden ser tratados $nicamente en el nivel personal: deben serio tambi+n en el nivel poltico, mediante la democracia. 9ero la apertura democr.tica no servira de nada " sera r.pidamente invadida "a sea por el instrumentalismo del mercado, "a por el autoritarismo comunitario, si no sirviera en primer lu/ar para la construccin del su&eto. )s sobre seres libres como se constru"e una sociedad libre. [Ou+ le&os estamos a7u de la libertad de los anti/uosV Go" en da "a no se trata de reempla8ar una sociedad &erar7ui8ada por una sociedad i/ualitaria, " ni si7uiera el espritu comunitario por el espritu individualista. La democracia 6ue con7uistadora cuando deposit sus esperan8as en la ra8n " el traba&o para combatir los privile/ios " las tradiciones. )st. m.s in7uieta ho", por7ue la /lobali8acin aplasta la diversidad de las culturas " de las e,periencias personales " por7ue el ciudadano se trans6orma en consumidor. 3n7uieta, sobre todo, por7ue sale apenas de un lar/o perodo de dominacin de los re/menes totalitarios o autoritarios 7ue imponan su poder absoluto en nombre de una revolucin popular " por7ue, en la actualidad, en el interior mismo de las sociedades 7ue est.n prote/idas de la arbitrariedad, se e&ercen 6uer8as 7ue destru"en la democracia. La opinin p$blica puede trans6ormarse en consumo de pro/ramas " la de6ensa del individuo puede de/radarse en particularismos, sectas o incluso en obsesin por la identidad personal o colectiva. La separacin creciente del mundo de los ob&etos " el mundo de la cultura hace desaparecer al su&eto 7ue se de6ine por la produccin de sentido a partir de la actividad, por la trans6ormacin de una situacin en accin " en produccin de s mismo. La democracia no es la sumisin del individuo al bien com$n: al contrario, pone las instituciones al servicio de la libertad " la responsabilidad personales. 9ero nos cuesta percibir el espacio del su&eto entre las masas 7ue lo enmarcan " amena8an con aplastarlo: las pertenencias so0 ciales " culturales, de un lado: el mercado o los sistemas t+cnicos, del otro. La crisis de la modernidad proviene del hecho de 7ue "a no nos sentimos due@os del mundo 7ue hemos construido: +ste nos impone su l/ica, la de la /anancia o la del podero, de modo 7ue, para resistirnos a +l, debemos recurrir a lo 7ue tenemos de menos moderno, lo m.s li/ado a una
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
1-!
historia " una comunidad. )s verdaderamente as como vivimos, a/radablemente en los pases ricos, dram.ticamente en los pases pobres. )n los primeros, nuestra vida p$blica nos hace participar en el mundo instrumental, pero podemos conservar un espacio privado, repleto de recuerdos " emociones, de narcisismo o de replie/ue sobre un /rupo restrin/ido. )n los se/undos, una comunidad se movili8a contra una moderni8acin 7ue destru"e las 6ormas tradicionales de vida " hace triun6ar los intereses " las costumbres de los e,0 tran&eros. ;anto en uno como en otro caso, la democracia pierde sus 6uer8as: es reempla8ada por un mercado poltico abierto, en los casos m.s 6avorables, o por un con6licto total entre dos culturas, en el caso del en6rentamiento m.s destructivo. La democracia " la 1usticia 9ara de6ender a la democracia es preciso recentrar nuestra vida social " cultural en el su&eto personal, reencontrar nuestro papel de creadores, de productores " no slo de consumidores. De donde la importancia creciente de la +tica, 6orma seculari8ada de la apelacin al su&eto, mientras 7ue las 3/lesias, de6ensoras de las tradiciones reli/iosas, en /eneral 6orman parte de las 6uer8as 7ue libran una batalla cu"o vencedor, 7uien7uiera sea, destru"e la libertad personal del su&eto. La +tica, en e6ecto, convoca al debate, "a 7ue no se re6iere a un principio metasocial de de6inicin del Hien: contribu"e por lo tanto a reconstruir el espacio p$blico entre el mundo t+cnico o mercantil " una herencia cultural. )s en el momento en 7ue la e,istencia del su&eto est. /obernada por su doble lucha contra los aparatos de poder comunitario " contra la l/ica de los sistemas t+cnicos " mercantiles cuando el tema del su&eto " el de la democracia se hacen inseparables. La libertad positiva no es el resultado de la movili8acin poltica " la toma del poder. Ja no podemos depositar nuestras esperan8as en una trans6ormacin /lobal de la sociedad por7ue sabemos demasiado bien 7ue la misma abrira la puerta a un poder absoluto " hasta totalitario 7ue la devorara. 9ero la libertad no puede ser $nicamente ne/ativa: +sta, sin la cual nada es posible, no tiene 6uer8a para de6enderse a s misma: es preciso 7ue est+ animada por individuos 7ue, a trav+s de los debates " las tomas de decisin democr.ticas, produ8can un espacio en el 7ue cada individuo o cada /rupo puedan me8clar su herencia interior " su medio ambiente t+cnico para hacer de ellos un pro"ecto a la ve8 particular " car/ado de un sentido universal. La democracia no es una meta en s misma: es la condicin institucional indispensable para la creacin del mundo por parte de unos actores particulares, di6erentes entre s pero 7ue producen en con&unto el discurso nunca completado, nunca uni6icado, de la humanidad. 4i no es consciente de su papel al servicio de los su&etos personales, la democracia se de/rada en mecanismos institucionales 7ue resulta 6.cil poner al servicio de los m.s poderosos, de los aparatos " los /rupos 7ue acumularon su6icientes recursos para imponer su poder a una sociedad 7ue no opone nin/una barrera a su con7uista. 2l poner de este modo a la democracia al servicio del su&eto personal, avan8amos en una direccin 7ue nos ale&a de una parte importante de las re6le,iones sobre a7u+lla. Qohn RaPls, por e&emplo, procur demostrar 7ue el inter+s de cada uno estaba me&or ase/urado por la or/ani8acin e7uitativa, &usta, de la sociedad. Los dos principios mediante los cuales de6ini la &usticia, la libertad " la i/ualdad, slo son verdaderamente compatibles por7ue la
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
1-#
di6erenciacin " la inte/racin de la sociedad son complementarias, " lo son por7ue la sociedad es un sistema de intercambios 7ue no seran posibles si cada elemento del sistema no se de6iniera por una 6uncin social al mismo tiempo 7ue por metas particulares, si los actores no interiori8aran valores " normas, al mismo tiempo 7ue persi/uen racionalmente sus intereses. 4i la sociedad no se concibe como una comunidad di6erenciada cu"os elementos se mantienen unidos mediante una solidaridad or/.nica, es m.s probable 7ue la libertad de cada uno " la i/ualdad de todos o simplemente la disminucin de las desi/ualdades combatan entre s en ve8 de completarse. )sta concepcin, 7ue inspira naturalmente las construcciones &urdicas ", m.s ampliamente, lo 7ue puede llamarse una concepcin institucional de la vida social, e,trae su 6uer8a del hecho de poner directamente en relacin la b$s7ueda racional del inter+s personal " la inte/racin social al descartar las relaciones sociales, lo 7ue hace con brillante8 Qohn RaPls desde los inicios de su marcha. 5nos individuos, una sociedad, unos intercambios, tales son los elementos 7ue componen una vida social cu"as relaciones, con6lictos o compromisos sociales deben ser descartados por el pensamiento. Jo concedo, al contrario, cierto privile/io a los dos t+rminos 7ue esta concepcin liberal " 6uncionalista de&a a un lado, el su&eto " las relaciones sociales de dominacin, 7ue est.n tan estrechamente li/ados uno al otro como lo est.n el individuo " el sistema en la otra concepcin. )s a causa de 7ue la sociedad est. dominada por poderes 7ue la accin democr.tica consiste ante todo en oponer, a unas pr.cticas " unas re/las institucionales 7ue sirven en /ran medida a la proteccin del poder de los dominadores, una voluntad colectiva " personal de liberacin, 7ue es mu" otra cosa 7ue la b$s7ueda racional del inter+s, 7ue trastorna el orden, derriba las /arantas institucionales de la dominacin " recurre tambi+n a unos valores culturales universales contra un poder al 7ue acusa de estar al servicio de in0 tereses particulares. La oposicin de estas dos concepciones no es completa " no e,clu"e la complementariedad. )l modelo brit.nico de democracia ocup histricamente un lu/ar central por7ue, en el debate entre la e7uidad " la liberacin, se mostr capa8 de responder a las dos demandas: ser a la ve8 institucional " social. )l modelo UliberadorU, sobre todo, correra el ries/o de caer en los errores del modelo revolucionario antidemocr.tico si no procurara conducir a re6ormas institucionales, lo 7ue consi/ui el movimiento obrero europeo al crear el 3elfare 4tate en 4uecia, Bran Hreta@a, (rancia " en casi todos los pases del continente as como en los /randes pases modernos del DommonwealthH anad., 2ustralia, Fueva ^elanda. 9aralelamente, una poltica 7ue reduce la &usticia a la e7uidad est. amena8ada de conservadorismo, de aceptacin pasiva de las relaciones de poder, si no la anima el espritu de liberacin, el mismo 7ue, en )stados 5nidos, cre el >ewAeal a trav+s de la accin sindical " una /eneracin m.s tarde impuls las luchas por los derechos civiles. La accin democr.tica es la institucionali8acin de movimientos de liberacin social, cultural o nacional. 9ero, as como Qohn RaPls insiste en la prioridad del principio de libertad sobre el 7ue 6unda la i/ualdad de posibilidades " la b$s7ueda de la reduccin de las desi/ualdades m.s /randes, del mismo modo la accin democr.tica, puesta en movimiento por la de6ensa del su&eto " las luchas contra las dominaciones, debe diri/ir Ul+,icamenteU la b$s7ueda de la inte/racin social " de la combinacin de los intereses
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
1-%
personales. Fo es el derecho el 7ue 6unda la democracia, es +sta la 7ue trans6orma un )stado de derecho, 7ue puede ser una monar7ua absoluta, en espacio p$blico libre, " la democracia, antes de ser un con&unto de procedimientos, es una crtica a los poderes establecidos " una esperan8a de libertad personal " colectiva. La sociedad de masas )s de los re/menes autoritarios " totalitarios de 7uienes la democracia recibe las amena8as m.s directas, pero es preciso reconocer la e,istencia de otra amena8a: +sta no proviene de un poder omnipotente, 7ue reduce la sociedad a su merced, sino de la sociedad misma 7ue "a no ve en el orden poltico sino burocracia autoritaria o corrupcin " desea reducirlo al papel de un vi/ilante nocturno, un )stado mnimo, para no obstaculi8ar la actividad de los mercados " la di6usin de los bienes de consumo " de todas las 6ormas de comunicacin de masas. )ste liberalismo estrecho puede considerarse como democr.tico, pues respeta las libertades " responde a las demandas de la ma"ora. )n los pases ricos, el marIetin/ tiende a reempla8ar al voto: en los pases pobres, la salida de la pobre8a es reconocida como prioritaria " los discursos sobre las libertades p$blicas son criticados como elitistas e inspirados por el e,tran&ero dominador. )n todas partes, " en las 6ormas m.s diversas, pro/resa la idea de 7ue la de6ensa de la libertad consiste en reducir la intervencin del )stado. 4i la democracia re7uiri la separacin de las 3/lesias " el )stado " si es amena8ada m.s directamente por unos re/menes 7ue recha8an esta seculari8acin, Cno ha" 7ue llevar este principio hasta sus consecuencias e,tremas, la desaparicin m.s completa posible de las normas sociales " la tolerancia puraE La 6uer8a de esta ar/umentacin reside en 7ue puede, con &usta ra8n, proclamar 7ue el mercado es m.s tole0 rante 7ue la administracin " hasta 7ue la le", " 7ue +sta debe adaptarse con la ma"or 6le,ibilidad, es decir con la menor cantidad posible de principios, a las demandas. )s verdad 7ue esta concepcin es atractiva, "a 7ue esta sociedad de consumo est. m.s diversi6icada " menos normali8ada 7ue cual7uier otra ", sobre todo, es m.s tolerante. Reprime cada ve8 menos las 6ormas de se,ualidad consideradas como desviadas, por7ue vaca de su sentido la idea misma de desviacin " reempla8a la norma social por la autenticidad personal: est. prohibido prohibir, proclamaba un slo/an c+lebre en ma"o de 1'!%. Fo es una sociedad revolucionaria sino una economa de mercado la 7ue m.s respeta este espritu de tolerancia. 9ero, Cha" 7ue contentarse con este elo/io de la sociedad de masas " remitirse a la relacin entre la o6erta " la demanda para ase/urar la ma"or libertad posibleE )l vaco poltico e ideol/ico, Cno bene6icia al consumo m.s inmediato, el m.s desnudo de re6le,inE C J puede llamarse libertad al olvido de todo lo 7ue no provoca la satis6accin directa de una necesidadE 9or otra parte, es una ilusin creer 7ue la sociedad de masas produce una sociedad de consumidores individuali8ados. omo lo demostr en especial *ichel *a66esoli, all donde se tema una sociedad atomi8ada " anmica, 7ue impulsara el individualismo hasta el aislamiento " la ausencia de todo control social, se ven aparecer UtribusU. La sociedad se 6ra/menta " los actores, 7ue de&an de de6inirse por unos ob&etivos econmicos " unas relaciones sociales, lo hacen por su herencia cultural " sus /rupos de pertenencia. Las comunidades vuelven a 6ormarse sobre las ruinas de la sociedad " sobre todo del orden poltico.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
1-'
La de6ensa de la democracia no puede basarse en el recha8o de la sociedad de masas: las palabras mismas se oponen a esta oposicin arti6icial: Cpuede concebirse una democracia oli/.r7uicaE )n cambio, la democracia est. amena8ada si esta sociedad de masas se 6ra/menta en un con&unto de comunidades encerradas en la de6ensa de su identidad, trans6ormadas en sectas 7ue recha8an la aplicacin de cual7uier norma social 7ue inter6iera con su concepcin de la vida buena. 9ero, Ccmo puede impedirse o limitarse esta 6ra/mentacin de la sociedad sin imponer unas normas cvicas o republicanas, 6ormas apenas seculari8adas de una moral reli/iosa 7ue un n$mero creciente de individuos recha8an en nombre de la libertad de vivir, pensar " or/ani8arse se/$n su propio parecerE Fo e,iste m.s 7ue una respuesta a este interro/ante: es preciso redescubrir, detr.s del consumo, unas relaciones sociales, por lo tanto unas relaciones de poder. Los debates sobre los medios, " m.s precisamente sobre la televisin, 7uedaron oscurecidos, las m.s de las veces, por la resistencia de una concepcin trascendente, " en consecuencia elitista, de la cultura. Ksta sera la puesta en relacin de los seres humanos con unos valores superiores a su e,periencia, lo Hello, lo Nerdadero, lo Hueno, reunidos a veces en una ima/en divini8ada de los mismos. La televisin, como la escuela, debera ser educativa, como 7uisieron serio en (rancia las casas de la cultura creadas por 2ndr+ *alrau,, en las cuales la poblacin deba ir al encuentro de las /randes obras de la cultura universal. oncepcin abierta, /enerosa, visin de la Cildung como marcha hacia lo universal. J 7ue asi/na a los intelectuales un papel de mediadores. )sta concepcin se vio a menudo redoblada por la idea de 7ue los medios tenan una 6uncin de transmisin del patrimonio nacional " por lo tanto de sociali8acin poltica, en el sentido m.s elevado del t+rmino. 2 esas nobles tareas se opona la insistencia puesta sobre el medio m.s 7ue sobre el mensa&e, sobre la con7uista de un mercado m.s 7ue sobre la calidad de los pro/ramas. )n ocasiones, crticos e,tremos denunciaban la manipulacin de los espritus " la presencia de una propa/anda solapada, incluso en los pro/ramas de variedades. [(ue as como pudo leerse un libro sorprendente 7ue acusaba al 9ato Donald de ser un a/ente del imperialismo americano, acusacin 7ue habra podido diri/irse contra las 6.bulas de La (ontaine o (lorian 7ue vehiculi8aban el imperialismo 6ranc+s " los cuentos de Brimm 7ue di6undan el pan/ermanismoV 2nte todo, es preciso salir de estos debates 7ue perdieron todo sentido en un mundo UmodernoU, de6inido por su accin " "a no por su con6ormidad con unos modelos trascendentes. 9ero no para adoptar la idea inversa de 7ue estos medios no hacen m.s 7ue responder a la demanda, idea vaca de sentido, "a 7ue la re6le,in comien8a con las pre/untas 7ue se re6ieren a esta demanda, su 6ormacin, su de6inicin misma, por7ue en /eneral se llama as la respuesta, positiva o ne/ativa, a una o6erta, dado 7ue el espectador esco/e entre los pro/ramas 7ue se le o6recen, en una sociedad 7ue tiene en s misma cierta or/ani8acin " 7ue produce cierta ima/en de s. )s preciso reempla8ar la oposicin entre alta cultura " cultura popular por la 7ue opone dos l/icas de accin. La primera es la del consumo: da pre6erencia al ob&eto, material o cultural, 7ue aporta la respuesta m.s directa a una demanda o a una reaccin preestablecidas, por e&emplo la ima/en 7ue provoca una emocin por7ue aporta una visin clara, evidente, del bien o, m.s 6recuentemente, del mal. Ksta act$a como las represen0 taciones del in6ierno en los tmpanos de las catedrales. La otra es la de la produccin de las actitudes: incita al &uicio, a la in6ormacin, al cambio o al 6ortalecimiento de una opinin o
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
11-
una actitud anteriores. Los estudios sobre la televisin muestran 7ue el p$blico no es una masa 7ue recibe un pro/rama sino un con&unto de individuos o de cate/oras 7ue se sirven de im./enes " te,tos para construir unas representaciones " unas actitudes 7ue van del puro consumo a la reaccin activa o la participacin crtica. 2s como, en el comercio, la o6erta " la demanda no se corresponden, pues el vendedor 7uiere lo/rar un bene6icio " el comprador 7uiere ad7uirir a menudo un smbolo antes 7ue un bien, en la comunicacin de masas e,isten dos l/icas 7ue pueden no tener casi nin/$n punto en com$n. Los respon0 sables de cadenas " pro/ramas piensan la ma"ora de las veces en t+rminos 6inancieros cuando dependen de la publicidad, mientras 7ue los telespectadores reaccionan mucho menos como p$blico 7ue en 6uncin de sus preocupaciones personales. )l e&emplo m.s simple es el de las in6ormaciones, 6uncin principal de la televisin en la hora actual, 7ue permite a las cadenas e,i/ir tari6as publicitarias mu" elevadas. Fadie ima/ina 7ue unas in6ormaciones orientadas hacia la publicidad misma 1btendra una me&or di6usin. 2l contrario, la in6ormacin televisada debe implicar pocos &uicios, salvo morales, a 6in de ser aceptable para todos los sectores de la poblacin. )ntre la l/ica del consumo " la de la produccin, entre las conductas de los espectadores " las estrate/ias de 6ormacin de la opinin p$blica, e,iste tanta oposicin pero tambi+n tanta complementariedad como las 7ue ha" entre la 6uncin del empresario capitalista " la del asalariado en la sociedad industrial. 2 ima/en de lo 7ue 6ue el derecho social, el papel del )stado o de or/anismos independientes es prote/er las demandas virtuales de los telespectadores contra el poder concentrado de los distribuidores de productos de consumo. Fo ha" democracia sin lucha contra un poder. Lo 7ue es condenable en la idea de sociedad de masas no es la masi6icacin de las demandas, 7ue tiene m.s aspectos positivos 7ue ne/ativos: es la prioridad 7ue tiende a acordar a los ob&etos sobre las relaciones sociales. La vida p$blica est. invadida por la publicidad 7ue conviene claramente a la di6usin de ob&etos, pero 7ue empu&a a la oscuridad las elecciones polticas. ;odo ocurre como si una sociedad, cuando se concibe a s misma como una sociedad de consumo, dedicara la ma"or " m.s constante atencin a sus actividades menos importantes, incluidas las econmicas. )n la televisin se habla con mucha m.s 6recuencia de deter/ente s o pastas alimenticias 7ue de escuelas, hospitales o personas dependientes, lo 7ue provoca el retroceso de los debates polticos. )l desarrollo del mercado tiene e6ectos mu" positivos, a la ve8 por7ue permite la satis6accin de demandas diversi6icadas " cambiantes " por7ue limita el poder de un )stado siempre tentado de controlar el con&unto de la vida social. 9ero la sociedad de consumo no es sino una representacin, una construccin particular de la vida social, 7ue da prioridad a la produccin " al consumo de bienes mercantiles sobre las 6ormas de or/ani8acin social, las polticas, las inversiones, a trav+s de las cuales son puestos en accin los principales recursos sociales. Kstos, sin embar/o, responden a las demandas m.s importantes " ponen en &ue/o los principios m.s importantes, como la i/ualdad ante la instruccin " la atencin m+dica, la solidaridad para con los m.s desamparados, el respeto a la persona humana, la aco/ida de los inmi/rantes, etc. Lo 7ue conduce a de6inir la democracia, no por oposicin a la sociedad de masas, sino como un es6uer8o para elevarse del consumo individual de bienes mercantiles a unas elecciones sociales 7ue cuestionan relaciones de poder " principios +ticos. uanto m.s se opera este ascenso, m.s se mani6iesta, por encima del individuo consumidor, en primer lu/ar el ciudadano, es decir el miembro de una sociedad poltica 7ue delibera sobre el empleo de sus recursos " sobre sus principios de accin, lue/o el su&eto, es decir la capacidad " la
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
111
voluntad del individuo de ser un actor, de controlar su medio ambiente, de e,tender su 8ona de libertad " responsabilidad. 5na sociedad de masas no es por s misma antidemocr.tica: al contrario, destru"e las barreras culturales " sociales 7ue son otros tantos obst.culos a la democracia: pero no es sino el nivel m.s ba&o de 6uncionamiento de una sociedad moderna ", si +sta se limita a ese nivel, reduce su propia capacidad de eleccin, de debate " de desarrollo " da as la espalda a la democracia, 7ue no puede reducirse a la tolerancia pura, como "a lo haba a6irmado Gerbert *arcuse. C mo se produce este ascensoE
8. La recomposici n del mundo
)d. ( ), *+,ico, 2--1, p./s. 2-10223. +l reconocimiento del otro )L 9242Q) del es6uer8o individual de inte/racin de la racionalidad econmica " la identidad cultural a la accin democr.tica, 7ue crea las condiciones institucionales de la libertad del su&eto, se opera necesariamente a trav+s del reconocimiento mutuo por todos los individuos del hecho de 7ue todos ellos pueden llevar a cabo ese es6uer8o. La democracia es imposible si un actor se identi6ica con la racionalidad universal " reduce a los otros a la de6ensa de su identidad particular. )s por eso 7ue la moderni8acin occidental se hi8o a menudo de manera antidemocr.tica. Los creadores de las rep$blicas " de la economas modernas opusieron la elite de los varones adultos educados " propietarios al pueblo compuesto por una multiplicidad de /rupos in6eriores, todos con6inados en lo irracional. Ouienes a6irmaban ser los porta antorchas de la 3lustracin recha8aban a la oscuridad poltica, a la situacin de ciudadanos pasivos privados del derecho al voto, a todos a7uellos 7ue les parecan incapaces de /ober0 narse a s mismos por7ue eran esclavos de la necesidad, de su comunidad o de sus pasiones. La democracia, al contrario, slo es posible si cada uno reconoce en el otro, como en s mismo, una combinacin de universalismo " particularismo. 4i cada uno se de6ine enteramente por su pertenencia a una comunidad, el problema de la democracia ni si7uiera se plantea "a, por7ue la sociedad estalla en cierto n$mero de comunidades a&enas entre s. 9aralelamente, si todos somos de6inidos por nuestro empleo del mismo pensamiento " de las mismas t+cnicas racionales, es en nombre de criterios racionales, en nombre de la verdad " la e6icacia, como deben tomarse las decisiones polticas, con lo cual so@aron hasta hace poco los trotsIistas " antes 7ue ellos los anar7uistas, 7ue eran unos racionalistas e,tremos " pensaban 7ue una /ran m.7uina, un plan central o una supercomputadora podan elaborar las decisiones m.s racionales " eliminar las relaciones de poder, lo 7ue abra la puerta a una burocracia todopoderosa antes 7ue a la democracia.
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
112
Ksta, al contrario, supone 7ue recono8co mi propio particularismo, el de mi cultura, mi len/ua, mis /ustos " mis prohibiciones, al mismo tiempo 7ue adhiero a conductas de racionalidad instrumental " 7ue recono8co la misma dualidad " el mismo es6uer8o de inte/racin en todos los dem.s. )ste ra8onamiento se aplica en especial a la situacin de las mu&eres. )s el problema m.s importante para una democracia, "a 7ue la ne/ativa a darles derechos polticos es un atentado m.s /rave 7ue cual7uier otro a la libre eleccin de los /obernantes por los /obernados. 2l/unas mu&eres desearon 7ue se suprimiera de la vida p$blica, en particular de la pro6esional, toda re6erencia al se,o. 9osicin liberal e,trema 7ue en todas partes dio como resultado el mantenimiento de /randes desi/ualdades " la participacin limitada de las mu&eres en modelos 7ue se/uan siendo masculinos " 7ue, sobre todo, se basaban en la separacin tradicional de la vida p$blica " la vida privada: otras, en cambio, crearon una contrasociedad " una contracultura 6emeninas, a menudo lesbianas. Lo cual no es un ob&etivo mu" di6erente al de la puri6icacin +tnica en pr.ctica en varias partes del mundo, " 7ue, si se lo considera como 'oliticall" correct, no por ello es menos democraticall" incorrect 9ero entre estos dos /rupos opuestos, m.s in6lu"entes ideol/ica 7ue pr.cticamente, un n$mero importante de mu&eres se preocupan no slo de combinar por s mismas vida privada " vida p$blica, +,ito pro6esional " relaciones a6ectivas o pertenencia 6amiliar, nacional o +tnica, sino tambi+n de desear 7ue los hombres elaboren por su lado otras 6ormas de combinacin entre los di6erentes aspectos de su e,istencia. 2van8amos hacia una situacin en la 7ue actores culturales di6erentes participar.n en el uso " la /estin de las mismas t+cnicas instrumentales " donde paralelamente ser. cada ve8 m.s abiertamente recha8ada la idea del one ;est wa"% )d/ar *orin critic con ra8n el modelo cient6ico al 7ue se re6iere una concepcin autoritaria de los asuntos humanos " mostr hasta 7u+ punto las concepciones actuales de los cient6icos mismos son m.s compatibles 7ue las 6ormas anti/uas del racionalismo con una representacin plural de la vida social, 7ue combine inte/racin " di6erenciacin. Llamo democr.tica a la sociedad 7ue asocia la ma"or diversidad cultural posible al uso m.s e,tendido posible de la ra8n. 4obre todo, no recurramos a una revancha de la a6ectividad sobre la ra8n, de la tradicin sobre la modernidad o del e7uilibrio sobre el cambio. 9rocuremos combinar " no oponer o esco/er. 9uesto 7ue todo rumbo de separacin resulta en el 6ortalecimiento de las relaciones de dominacin " e,clusin. La decadencia de la poltica " el estallido de la personalidad acompa@an a una separacin creciente de los mercados mundiales " las identidades particulares. [Ou+ cie/amente optimistas, vctimas de su sociocentrismo, son a7uellos 7ue, como (rancis (uIu"ama, ven al mundo avan8ar hacia su uni6icacin " el 6in de la Gistoria debido al triun6o de la economa de mercado, la democracia liberal, la seculari8acin " la toleranciaV omo el sistema sovi+tico se derrumb, creen 7ue la cultura " la sociedad americanas se convertir.n en el modelo universal. Fada es m.s 6also. La /lobali8acin triun6ante se acompa@a con una se/mentacin acelerada. )n todas partes las identidades in7uietas se encierran en s mismas " las 6ormas m.s comunitarias de nacionalismo " de vida reli/iosa se atrincheran para oponer resistencia a la invasin de tecnolo/as " 6ormas de consumo provenientes del centro he/emnico, o para utili8adas en provecho de la 6ortale8a de los poderes polticos 7ue se constitu"en para de6enderlas. )l inte/rismo est. en todos lados, en el multiculturalismo radical como en las sectas de 1ccidente, en los 6undamentalismos
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
113
reli/iosos cristiano, isl.mico, &udo o hinduista de diversas partes del mundo. J nada autori8a a llamar democr.tico al triun6o del mercado 7ue, como ho" en hina, ma@ana en uba o Nietnam o a"er en el hile de 9inochet, puede combinarse 6.cilmente con un r+/imen autoritario. )ntre estas dos 6ormas polticas opuestas, la he/emona con7uistadora " los inte/rismos cerrados sobre s mismos, la democracia 6undada en la voluntad de e,istencia del su&eto " en la de6ensa de la libertad personal " colectiva parece d+bil. La unidad " la di,erencia 9ero no basta con a6irmar la necesidad de combinar lo universal " lo particular, la racionalidad " las culturas. Ga" 7ue precisar cmo se opera esta combinacin, " cmo puede reconocerse la di6erencia de los dem.s, manteniendo al mismo tiempo la unidad de la le" " de la racionalidad cient6ica " t+cnica. Fuestro pensamiento oscila espont.neamente entre dos posiciones e,tremas: para unos, todos los seres humanos son 6undamentalmente i/uales " seme&antes por7ue tienen los mismos derechos, pero esta idea los lleva a identi6icar una or/ani8acin social con el universalismo de la ra8n: para otros, al contrario, ha" 7ue reconocer en cada creacin cultural la presencia de un universalismo 7ue no es el de la ra8n sino el de la conviccin, de la misma manera 7ue, en el orden est+tico, reconocemos la intencin de belle8a " representacin de e,periencias pro6undas o creencias 6undamentales en las obras de arte, aun7ue su contenido cultural est+ 6uera de nuestro alcance. )sta se/unda posicin, sin embar/o, no puede llevar m.s all. de la apertura " la tolerancia. )s su6iciente para hacer 7ue se constru"an museos, pero no para edi6icar le"es e instituciones, 7ue necesitan cierta coherencia de contenido social " cultural. 4i se de6ine la democracia por la comprensin del otro, por el reconocimiento institucional de la ma"or diversidad " la ma"or creatividad posibles, es preciso comprender por 7u+ " cmo son interdependientes unidad " diversidad. La sociedad moderna se de6ine por la separacin creciente de la racionali8acin " la a6irmacin del su&eto, es decir de la creatividad del actor social, a la 7ue denomin+ su;8eti-aci:n% )l su&eto se a6irma de dos maneras complementarias " opuestas. De un lado, es libertad, trastocamiento de determinismos sociales " creacin personal " colectiva de la sociedad: del otro, resistencia del ser natural " cultural al poder 7ue diri/e la racionali8acin. )s individualidad " se,ualidad, 6amilia " /rupo social, memoria nacional o cultural, pertenencia reli/iosa, moral o +tnica. Ja subra"+ a7u 7ue la ma"or amena8a 7ue pesa sobre el mundo actual es su des/arramiento entre el mundo de la instrumentalidad " el de las identidades, entre los cuales se vaca el espacio de la libertad. 9ero ahora es preciso invertir esta visin pesimista " recordar 7ue la modernidad estuvo constantemente marcada por la b$s7ueda de la complementariedad, de la asociacin de la racionali8acin, la libertad " la identidad. 2l comien8o de nuestra moderni8acin cremos con 6recuencia 7ue la modernidad impona hacer tabla rasa con el pasado, los sentimientos, las pertenencias. Kse 6ue el espritu del capitalismo con7uistador: 6ue tambi+n el de las revoluciones. J tanto uno como el otro encaminaron siempre a la sociedad en un sentido opuesto al de la democracia. 9ero verdaderamente haba 7ue desprenderse del pasado, construir un porvenir voluntarista, liberar a a7uellos " a7uellas 7ue eran e,plotados " estaban alienados. Go", en cambio, "a no se trata de hacer estallar el pasado " derrocar a los anti/uos re/menes sino de impedir
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
114
el des/arramiento del mundo, la separacin desastrosa del universo de las t+cnicas, las in6ormaciones " las armas del de las etnias, las sectas " la individualidad encerrada en s misma. )s preciso por lo tanto recom'oner el mundo, recrear su unidad. 2l/unos intentan hacerlo volviendo hacia atr.s. (ilso6os, tienen como Fiet8sche la nostal/ia del ser o, como GorIheimer, una conciencia desesperada de todo lo 7ue amena8a a la ra8n ob&etiva. *ilitantes ecolo/istas, tienen conciencia de las amena8as 7ue pesan sobre el con&unto del planeta, a causa de la destruccin de su diversidad biol/ica " cultural " de la irresponsabilidad de una industriali8acin " un consumo 7ue destru"en el medio ambiente " pueden llevarnos a una cat.stro6e natural. 5nos " otros despiertan en nosotros temas pro6undos " cada ve8 m.s an/ustiantes. 9ero la denuncia del presente no basta para de6inir una accin posible " un 6uturo aceptable. *.s importante " m.s innovador es, por lo tanto, el es6uer8o hecho, desde los inicios de la moderni8acin, para &untar lo 7ue estaba separado, para unir lo 7ue estaba en6rentado. Desde el comien8o de la industriali8acin acelerada vimos nacer la conciencia histrica, la b$s7ueda de las races, de los or/enes, al mismo tiempo 7ue la libertad poltica " el individualismo. Desde el principio, la accin democr.tica consisti en asociar la ra8n, la libertad " la identidad. J cuanto m.s se aceler la trans6ormacin t+cnica del mundo, m.s necesario pareci a muchos de6ender lo 7ue opone resistencia al poder t+cnico, poltico o militar, en la vida individual como en la vida colectiva, " a6irmar la voluntad colectiva de ser actor del cambio " no $nicamente usuario, consumidor o vctima. omo si la m.7uina industrial, e,cavando cada -ez m.s pro6undamente la tierra, sacara a la lu8 del da unas 6uer8as de resistencia hasta entonces enterradas. De modo 7ue el mundo moderno no es en modo al/uno un mundo de0 sencantado, 6ro, t+cnico " administrativo, como se cre" en una primera etapa. )st. cada -ez m.s reencantado en el me8or " en el peor sentido de esta palabra: con la r.pida di6usin de las t+cnicas " los mercados, se ve cmo 6ormas renovadas " sobre todo polticas de identidad nacional o +tnica cobran importancia " oponen resistencia a unas trans6ormaciones e,perimentadas como invasiones. Gero tambi+n se ve cmo renace lo 7ue haba sido destruido, cmo se llenan los museos " cmo se precipitan los via&eros hacia otra parte " otro tiempo. )n el orden del pensamiento, (reud se sumer/i en el mundo de los mitos " los sue@os " ech aba&o la anti/ua dominacin del "o para reconocer la 6uer8a del ello. )n la cultura contempor.nea, la relacin con el otro se libera cada -ez m.s de los marcos sociales " culturales, al mismo tiempo 7ue los pro"ectos personales de vida se diversi6ican, a medida 7ue la reproduccin ocupa cada -ez menos lu/ar " 7ue la produccin re7uiere m.s invencin e ima/inacin. Gabamos comen8ado 'or hacer tabla rasa con el mundo pasado: procuramos ho" poner en nuestra mesa lo nuevo " lo vie&o, la t+cnica " la emocin, la impersonalidad de las le"es " la individuali8acin de las penas. La democracia es la e,presin poltica de este reencantamiento del mundo. 9uesto 7ue el libre debate de las ideas " el con6licto de valores sobre el cual descansa son mani6estaciones de este retorno de lo reprimido. La modernidad 6ue autoritaria " represiva. 5na elite diri/ente tom el poder dici+ndose racionalista: a veces 6ue la bur/uesa, otras la corte de un prncipe, m.s recientemente el comit+ central de un partido poltico. Gero desde hace tiempo se oponen dos corrientes: la primera ahonda el lecho estrecho " pro6undo de la moderni8acin t+cnica " destru"e o reprime cada -ez m.s lo 7ue es cali6icado como arcaico en nombre del pro/reso, la comunicacin " el consumo: la se/unda, al contrario, recha8a la idea de un mundo racionali8ado. 4e"mour 9apert demostr de 7u+ manera eran necesarios la intuicin e incluso los deseos para hacer
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
115
7ue el ni@o pasara de uno de los niveles de 6ormali8acin de6inidos 'or 9ia/et al nivel superior. De la misma manera, hemos aprendido a la -ez 7ue es con lo vie&o como se hace lo nuevo " con la libertad como se crean la or/ani8acin " la e6icacia. 2s, a una cultura de la ruptura la si/ue una cultura de la complementariedad " la conver/encia ", despu+s de una cultura poltica revolucionaria, aparece una cultura democr.tica. )n la cultura revolucionaria, una clase o un /rupo se identi6icaba con el pro/reso " procuraba destruir a a7uellos 7ue eran de6inidos como obst.culos a ese pro/reso, a veces mediante la 6uer8a, otras contando con la moderni8acin misma para hacer 7ue desaparecieran los testi/os de un pasado perimido. )n una cultura democr.tica, en cambio, se constitu"e un debate entre elementos 7ue no pueden prescindir uno del otro. La democracia es inseparable del movimiento centrpeto 7ue nos acerca lo 7ue los racionalistas haban ale&ado, reprimido, "a se tratara de la se,ualidad o la locura, del inconsciente o el mundo coloni8ado, del traba&o obrero o la e,periencia de las mu&eres. Fo se trata de nuevos movimientos de liberacin, portadores de una ima/en de la totalidad, 7ue /eneran siempre el or/ullo de la violencia revolucionaria, sino, al contrario, de movimientos de recom'osici:n, del retorno de lo 7ue haba sido esti/mati8ado, de la rehabilitacin de #K 7ue haba sido condenado como arcaico o irracional. Debido a 7ue procura incrementar su propia diversidad, una sociedad democr.tica reconoce el traba&o del su&eto, incluso all donde otros no ven sino tras/resin de las normas. ;omemos como e&emplo el insistente discurso 7ue hace del uso de dro/as un acto criminal casti/ado por la le". Fo pretendo discutir a7u la utilidad de la represin or/ani8ada contra el tr.6ico de dro/as: pero debe considerarse como una amena8a para la democracia la reduccin de problemas de personalidad a la delincuencia, como si el uso de la dro/a no 6uera m.s 7ue el e6ecto producido por el narcotr.6ico=. Fo se trata a7u de un c.lculo racional 7ue recomendara la tolerancia " la benevolencia hacia los m.s desprovistos de recursos materiales, psicol/icos o culturales, como si hiciera 6alta tratar de crear la menor cantidad posible de desi/ualdades para evitar situaciones e,tremas per&udiciales, sino de un principio, la b$s7ueda del su&eto, 7ue se mani6iesta en los intentos de ser su&eto en las situaciones m.s des6avorables a la accin libre " responsable. H$s7ueda tan di6cil 7ue debe darse prioridad a la compasin sobre el casti/o. *.s vale ali/erar la car/a 7ue abruma a los m.s desamparados 7ue prote/er a$n m.s a 7uienes son 6avorecidos " se sienten amena8ados. La democracia se &u8/a a menudo en su capacidad de decidir contra el deseo de la ma"ora. Lo hemos visto en relacin con la pena de muerte, 7ue 6ue abolida en muchos pases, pero con 6recuencia en contra del sentimiento dominante. La inte&raci n democr/tica )ste movimiento /eneral de recomposicin del mundo, cu"a e,presin poltica es la democracia, a6ecta todos los dominios de la vida social: el econmico, el cultural " el nacional. )s en +ste donde ho" en da la recomposicin es m.s di6cil, " donde nuestro an.lisis se aplica m.s directamente " de la manera m.s necesaria. La conducta a poner en
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
11!
pr.ctica con respecto a los inmigrantes es, en muchas sociedades, uno de los debates m.s apasionados. Fo pueden cali6icarse como democr.ticas las posiciones liberales 7ue los invitan a asimilarse a una cultura e inte/rarse a una sociedad 7ue se identi6ican a s mismas con valores universales. 9asen, se les dice, de vuestro mundo cerrado a nuestro mundo abierto. Lo cual es tanto como pedirles 7ue se despo&en de su cultura para entrar desnudos en un mundo nuevo " a&eno. [Ou+ arro/ancia, 7u+ desprecio por las culturas " las e,periencias di6erentesV 4i/ni6ica, sin duda, destruir la democracia m.s a$n 7ue si se acepta un di6erencialismo absoluto " la 6ormacin de comunidades 7ue ten/an cada una sus propias re/las. De hecho, esta 6achada de i/ualitarismo encubre mal la se/re/acin " la e,clusin de minoras consideradas como absolutamente di6erentes. 2l contrario, ho" lo mismo 7ue a"er, es combinando de6ensa de la inte/ridad e inte/racin como se elaborar.n soluciones democr.ticas. Los pro"ectos de movilidad, para emplear a7u la e,presin 7ue acu@+ en un estudio sobre la movilidad social en 4an 9ablo, son de nivel elevado cuando inte/ran el medio de partida " el medio de lle/ada en un pro"ecto personal 7ue hace de los inmi/rantes unos su&etos 7ue saben decir a la ve8: ellos, nosotros " "o, esto es, 7ue saben inte/rar su herencia cultural " su ob&etivo de participacin en una voluntad de accin libre, responsable " creadora. La inte/racin de los inmi/rantes no se lo/ra cuando se 6unden en la masa: se consi/ue cuando los otros respetan su identidad cultural, por7ue +sta les parece compatible con la pertenencia a una sociedad com$n. 5n inmi/rante slo est. inte/rado cuando es aceptado como tal, cuando su di6erencia es reconocida como un enri7uecimiento de la sociedad. Fo es eso lo 7ue ocurre ho" en da en )uropa occidental. uando, principalmente en la e, 2lemania 1riental o en ciertas re/iones de (rancia o Bran Hreta@a, una parte de la poblacin 7ue est. pasando por di6icultades econmicas " culturales toma a los inmi/rantes como chivos e,piatorios, se escuchan sobre todo elevarse las protestas de un republicanismo i/ualitario, mu" respetable " /eneroso pero 7ue contiene tambi+n elementos de recha8o, por7ue en nombre de su universalismo se ve llevado a condenar todo ape/o a pr.cticas " creencias tradicionales. )s por los mismos motivos 7ue en )/ipto, los nacionalistas moderni8adores " lue/o mar,istas trataron durante mucho tiempo con i/0 norancia o desprecio a los movimientos isl.micos 7ue, sin embar/o, "a eran importantes. La peli/rosa oposicin del multiculturalismo de hecho " el recha8o nacionalista slo puede ser superada mediante una combinacin de inte/racin, libertad personal " reconocimiento de las identidades, como lo mostr Didier Lape"ronnie. )s preciso hacer hincapi+ no en la distancia entre las culturas sino en la capacidad de los individuos para construir un pro"ecto de vida. )l vnculo con el medio de ori/en, en especial con la 6amilia, es importante para oponer resistencia a los obst.culos " las presiones con los 7ue se en6renta 7uien debe caminar sobre el inestable terreno de un cambio a la ve8 colectivo " personal. )s eso lo 7ue ocurri en )stados 5nidos en el momento de la /ran inmi/racin % 3rlandeses, italianos, croatas o &udos se apo"aron en su comunidad, su len/ua, a menudo una 3/lesia, para entrar en el mercado del traba&o " las instituciones de )stados 5nidos. 3nte/racin t+cnico econmica " e,posicin a la cultura de masas pueden entra@ar rupturas psicol/icas " sociales si no las completa el apo"o 7ue da un. medio cultural cercano, la preservacin de elementos esenciales para la autoestima, para la ima/en de s mismo sin la cual se debilita la capacidad de 6ormar pro"ectos, de tomar iniciativas. uando se pone el
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
11#
acento sobre las culturas de partida " lle/ada consideradas como con&untos coherentes, como sistemas cerrados o incluso como cuerpos de valores opuestos, las di6icultades de los inmi/rantes se vuelven mu" /randes " a menudo son insuperables. 4i, al contrario, se hace hincapi+ en el individuo, la 6amilia o el /rupo local " en sus es6uer8os de trans6ormacin, 7ue suponen a la ve8 continuidad " discontinuidad, inte/racin a una sociedad nueva " preservacin de una identidad cultural, los resultados son me&ores. 2s, pues, debera hablarse menos de encuentro entre culturas " m.s de historias de indi-iduos 7ue pasan de una situacin a otra " 7ue reciben de varias sociedades " de varias culturas los elementos con 7ue se 6ormar. su personalidad. +colo&a " democracia 4i la democracia es ante todo la de6ensa del su&eto " si +ste es el es6uer8o de la libertad por unir ra8n e identidad, el 6ortalecimiento de la democracia va apare&ado con el abandono del or/ullo con7uistador de una ra8n 7ue 7uiere imponer su le" a la naturale8a " e,plotar sus ri7ue8as. )s cierto 7ue a7u como en otras partes la apelacin a la identidad " a la supervivencia del planeta " el medio ambiente de cada uno de nosotros puede con0 ducir a un naturalismo 7ue nie/a el papel liberador de la ra8n " la ciencia. )n al/unas ocasiones, las campa@as ecolo/istas estuvieron marcadas por el irracionalismo: en otras, tambi+n por un autoritarismo de tipo reli/ioso. 9ero estas desviaciones no deben llevamos a aceptar $nicamente un ambientalismo de o;8eti-os m.s limitados, preocupado por el ordenamiento m.s 7ue por la limitacin de un sistema de produccin /obernado por la b$s0 7ueda de la m.,ima productividad. 1poner todas las 6ormas de comunitarismo, &u8/adas como ne/ativas, a la e,tensin del conocimiento " la accin /uiados por la ciencia si/ni6icara un /ran retroceso. )sto no sera m.s aceptable 7ue recha8ar todas las 6ormas de conciencia nacional o reli/iosa, por el hecho de 7ue pueden conducir al 6anatismo, al 7ue en e6ecto ha" 7ue condenar pero 7ue no es el $nico sentido posible de la apelacin a la comunidad contra un cambio social no controlado " 7ue es vivido como una a/resin e,terior m.s 7ue como una liberacin. La importancia del movimiento ecolo/ista proviene de 7ue elev el con6licto social del nivel de la utili8acin de las orientaciones " los recursos culturales al de estas mismas orientaciones culturales. *.s all. del capitalismo o de la burocracia, es el productivismo el atacado por un movimiento 7ue ensancha mucho el campo de la accin democr.tica. )s tambi+n el primer movimiento social " cultural de alcance /eneral en el cual las mu&eres desempe@an un papel importante, a menudo predominante. 9or $ltimo, Cno es la ecolo/a poltica la 7ue lo/r, aun7ue a$n d+bilmente, restablecer el vnculo roto entre los a/entes polticos " los actores sociales: la 7ue reintrodu&o en el sistema poltico las esperan8as " los temores de una sociedad e,tendida a las dimensiones de la comunidad humanaE 2un cuando los partidos ecolo/istas conocieron mu" r.pidamente crisis " derrotas, los temas 7ue de6ienden se e,pandieron por el espacio p$blico " a menudo ocuparon, sobre todo en la i87uierda, el lu/ar de los introducidos por la sociedad industrial, 7ue perdieron su capacidad de movili8acin de acciones colectivas. Luc (err" denunci con ra8n las orientaciones antidemocr.ticas de ciertos aspectos de la Jee' ecolog"L pero muchas tendencias de la accin ecolo/ista conver/en en el ata7ue contra las l/icas dominantes de la t+cnica " el mercado, " la ecolo/a poltica se asocia con 6acilidad a la de6ensa de
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
11%
minoras +tnicas, nacionales o se,uales, " por lo tanto al respeto por la diversidad cultural tanto como al de las especies animales " ve/etales. Ja el movimiento obrero no se reduca a la de6ensa de la libertad: de6enda los derechos " los intereses de /rupos sociales particulares, de comunidades de6inidas por un o6icio o una re/in. La ecolo/a movili8a 6uer8as a$n m.s UnaturalesU, nuestra e,istencia como seres humanos, como cuerpos vivos, contra la dominacin salva&e del productivismo. La democracia pierde toda vida si no acompa@a este movimiento de de6ensa de los seres naturales, al mismo tiempo 7ue elabora una concepcin cada ve8 m.s positiva de la libertad. Fo es de6ender mal los derechos del hombre salvados en situaciones particulares en las 7ue est.n comprometidos o amena8ados. Fuestro ale&amiento creciente de la concepcin iluminista de la liberacin no anuncia un abandono peli/roso a la identidad comunitaria " a un naturalismo hostil a la accin humana conducida por la ra8n " la t+cnica: nos diri/e, al contrario, hacia la recomposicin cada ve8 m.s completa del su&eto individual " el mundo. Ja no podemos aceptar un pensamiento " una accin 7ue descansan sobre pares de oposicin " 7ue nos imponen de0 6ender la cultura contra la naturale8a, la ra8n contra el sentimiento, al hombre contra la mu&er o la civili8acin contra los salva&es. Oueremos asociar lo 7ue ha estado en6rentado, reempla8ar la con7uista por el di.lo/o " la b$s7ueda de nuevas combinaciones. La ecolo/a, como movimiento cultural, es un elemento importante de esta cultura democr.tica sin la cual las /arantas institucionales son impotentes para prote/er las libertades. 9na educaci n democr/tica De6inir la democracia como el medio institucional 6avorable a la 6ormacin " la accin del su&eto no tendra un sentido concreto si el espritu democr.tico no penetrara todos los aspectos de la vida social or/ani8ada, tanto la escuela como el hospital, la empresa como la comuna. La democracia naci en /ran parte en el nivel comunal dentro de una sociedad donde se desarrollaban las ciudades " el comercio: debe estar presente en todas las /randes or/ani8aciones 7ue caracteri8an una sociedad posindustrial. )s esto lo 7ue la opinin p$blica e,presa con vi/or al reclamar la autonoma de las ciudades " las re/iones, pero tambi+n al mantenerse ape/ada a la democracia industrial. La accin democr.tica consiste en desmasi6icar la sociedad e,tendiendo los lu/ares " los procesos de decisin 7ue permiten relacionar las coacciones impersonales 7ue pesan sobre la accin con los pro"ectos " las pre6erencias individuales. )s ante todo a la educacin a la 7ue corresponde este papel de desmasi6icacin. ;odas las concepciones del ser humano " la sociedad se traducen en ideas sobre la educacin. (l contrato social " el (milio son inseparables uno del otro, " la m.s 6uerte e,presin de la cultura de la 3lustracin se encuentra en la idea de 7ue el papel de la educacin es elevar a los &venes a valores universales. )sta concepcin de la 6ormacin en/endra lo 7ue los 6ranceses or/ani8aron con el m.,imo ri/or, es decir M en oposicin a una educacin de clase 7ue se mantuvo durante m.s tiempo en Bran Hreta@a0 una seleccin por el m+rito, o sea por la capacidad de abstraccin " 6ormali8acin J dando tambi+n, en el espritu del si/lo A3A, un /ran lu/ar a la conciencia histrica. omo a7u de6iendo la idea de 7ue el espritu " la cultura democr.ticos son di6erentes al espritu republicano, 7ue se asocia a la 6iloso6a de las Luces " el racionalismo, C7u+
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
11'
concepcin de la educacin puede oponerse a la 7ue hi8o la /rande8a de los g"mnasiums " los liceos " 7ue las me&ores universidades americanas, con Garvard " hica/o a la cabe8a, trataron casi constantemente de renovar " de hacer revivirE )s preciso dar a la educacin dos metas de i/ual importancia: por un lado, la 6ormacin de la ra8n " la capacidad de accin racional: por el otro, el desarrollo de la creatividad personal " del reconocimiento del otro como su&eto. )l primer ob&etivo es el m.s cercano a los ideales anteriores " debe ser prote/ido: el conocimiento debe permanecer en el cora8n de la educacin " nada es m.s irrisorio J ne6asto 7ue un pro/rama 7ue d+ pre6erencia "a sea a la sociali8acin por el /rupo de los pares, de los compa@eros, "a a la respuesta a las necesidades de la economa. 2s como ha" 7ue recha8ar una concepcin puramente raciona lista del hombre " la sociedad, del mismo modo debemos oponemos a toda desvalori8acin de la ra8n. La lucha sin 6in contra la alian8a de la ra8n " el poder 7uiere en primer lu/ar salvar a la ra8n " preparar su alian8a con la libertad. )l se/undo ob&etivo es en e6ecto el aprendi8a&e de la libertad. 9asa a la ve8 por el espritu crtico " la innovacin J por la conciencia de su propia particularidad, hecha tanto de se,ualidad como de memoria histrica: esto debe resultar en el conocimiento0reconocimiento de los otros, individuos " colectividades, en cuanto su&etos. )s por eso 7ue la educacin, en el nivel de los pro/ramas, debe asi/narse tres /randes ob&etivos: el e&ercicio del pensamiento cient6ico, la e,presin personal " el reconocimiento del otro, es decir la apertura a culturas " sociedades distantes de la nuestra en el tiempo o en el espacio, para encontrar en ellas inspiraciones creadoras, 7ue "o llamo su historicidad, su creacin de s& mismas a trav+s de unos modelos de conocimiento, de accin econmica " de moralidad. 9ero los pro/ramas no bastan para de6inir una concepcin de la educacin. )s preciso a@adirles, e incluso poner en el primer plano, la relacin peda//ica. )s una nueva de6inicin de la ense@an8a de la 7ue tenemos la ma"or necesidad, pues en la actualidad e,iste una ruptura, 7ue (rancois Dubet anali8 con claridad en (rancia, entre el mundo de los educadores " el de los educandos, 7ue se a/rava con rapide8 " cu"a violencia, 7ue hace estra/os entre los alumnos en situacin mu" des6avorable, no es m.s 7ue un si/no e,tremo. )l educador es un a/ente de la ra8n: es tambi+n un modelo 7ue a"uda al ni@o o al &oven a constituir su propia identidad, como lo hacen el padre " la madre: por $ltimo, es un mediador, 7ue ense@a a uno a comprender al otro. La escuela debe ser cultural " socialmente hetero/+nea. Gace unos a@os, en (rancia, un incidente aparentemente menor, la voluntad de tres muchachas de conservar su velo isl.mico en el cole/io " la ne/ativa del director 0ho" diputado0 a tolerar ese si/no de su pertenencia reli/iosa, provoc un ardoroso debate entre 7uienes se preocupan por la escuela " 7uienes 7uieren de6ender la laicidad. (inalmente, /racias al onse&o de )stado, se impuso la tolerancia, pero m.s recientemente, en otro cole/io, unas muchachas en situacin an.lo/a 6ueron e,pulsadas. C9ara 7u+ sirve la escuela si no es capa8 de hacer 7ue ni@os " ni@as 6ormados en medios sociales " culturales di6erentes compartan el espritu nacional, la tolerancia " la voluntad de libertadE C9or 7u+ tendra tan poca con6ian8a en s misma como para cerrar las puertas a 7uienes son di6erentes en al/oE Go" es inadmisible 7ue el 1ccidente racionalista se considere como propietario del monopolio de la historicidad " la libertad, con el ries/o de olvidar su propia historia: inaceptable 7ue se rechace a priori ver al su&eto humano, su creatividad " su libertad, buscar otros caminos de
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
12-
6ormacin " de e,presin: absurdo decir 7ue la reli/in, en todas sus 6ormas, es enemi/a del pro/reso " la libertad. Fo pueden condenarse inteli/ente " e6ica8mente las acciones antidemocr.ticas reali8adas en nombre de una reli/in, una nacin o una clase si no se sabe reconocer la presencia, en unos movimientos reli/iosos, nacionales o sociales, de 6uer8as liberadoras, 7ue por otra parte son en /eneral las primeras vctimas de los re/menes auto0 ritarios 7ue es preciso combatir. Deberamos saberlo desde hace tiempo: si bien el r+/imen leninista 6ue, en su principio mismo, antidemocr.tico, se 6orm a partir de un movimiento obrero " socialista 7ue estaba car/ado de aspiraciones democr.ticas, " no es una casualidad 7ue la oposicin obrera ha"a sido la primera vctima de la represin despu+s de la clausura autoritaria de la Duma en la 5nin 4ovi+tica. Lo 7ue es verdad en el plano histrico lo es tambi+n en el de la vida individual. )l su&eto personal est. hecho de libertad " de identidad: el precio de la libertad no puede ser la renuncia a la identidad. )s por la misma ra8n 7ue ha" 7ue reconocer a la 6amilia un papel esencial en la 6ormacin del espritu democr.tico. )l pensamiento Upro/resistaU critic a la 6amilia ", en especial, a las mu&eres en cuanto a/entes de transmisin de los controles sociales " culturales, en nombre de un necesario apartamiento de todos los particularismos " de la 6ormacin de ciudadanos racionales " responsables. 4i este ideal alcan8 su nivel m.s elevado en los Iibut8 israeles, es por7ue la apuesta era la creacin de una nacin al mismo tiempo 7ue la de una economa " una len/ua. )n ese nivel, el espritu republicano est. cerca de lo 7ue puede ser el espritu democr.tico en las situaciones de dependencia " de combate por una liberacin. 9ero cuanto m.s d+bil es el obst.culo e,terior, " en especial cuanto m.s end/eno es el desarrollo, m.s debe reconocerse al individuo como un su&eto susceptible de ser actor del cambio social, a/ente de crtica e innovacin " no como un soldado movili8ado en una obra colectiva de de6ensa o liberacin. [Ga" 7ue de&ar de considerar como tradicional el papel de los padres &unto a los hi&os " como UmodernaU su ausencia cada ve8 m.s prolon/adaV La oposicin de la vida p$blica, abierta " /rati6icante, " la vida privada, montona " aislada, debe ser superada. 9ara 7ue ha"a inte/racin, es preciso 7ue un su&eto, personal o colectivo, pueda modi6icar un con&unto social o cultural, lo 7ue si/ni6ica 7ue se ha/a hincapi+ sobre la identidad tanto como sobre la participacin. Go" en da, en la sociedad de masas, no se habla m.s 7ue de participacin, pero +sta si/ni6ica m.s bien la disolucin en la muchedumbre, a la 7ue David Riesman de6ini como solitaria. )s preciso combinar, en ve8 de oponerlos, el ob&etivo de inte/racin con el de pro"ecto personal o identidad. )s preciso 7ue al/uien se inte/re a al/o, a un con&unto de personas " de t+cnicas. C mo va a e,istir ese al/uien si no dispone de un espacio privado, 7ue la 6amilia, el /rupo nacional, +tnico o reli/ioso constitu"en o prote/enE Durante mucho tiempo, unos individuos apo"ados en un medio pro6esional, 6amiliar " local, se en6rentaron a una sociedad cu"as puertas estaban cerradas: su identidad era 6uerte, su participacin d+bil. Go" en da, la situacin se invirti: las puertas de la sociedad se abrieron " hasta los desocupados o los mar/inales participan en el consumo " m.s a$n en las comunicaciones de masas ", por m.s pasivos 7ue seamos, todos contribuimos a hacer /irar la m.7uina econmica " social. 9ero corremos el ries/o de no ser "a individuos, o al menos de no tener "a la capacidad de mane&ar nuestra vida individual. )l orden establecido
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
121
reprima a 7uienes lo atacaban: ho", descompone a a7uellos 7ue, as privados de identidad, "a no lo atacan, procuran mantenerse en el nivel in6erior de la sociedad, se re6u/ian en contrasociedades de6ensivas o se corrompen mediante el uso de dro/as 7ue debilitan el control sobre s mismos " liberan ener/as, im./enes, sensaciones 7ue men/uan su capacidad de 6ormar pro"ectos " elecciones. La ima/en m.s importante de la democracia, a7uella a la 7ue recurren las instituciones, es la del ciudadano responsable " preocupado por el bien p$blico. 2hora bien, en la actualidad se e,pande la indi6erencia poltica, sobre todo en los pases prsperos. La vida privada parece separarse de la vida p$blica " la participacin poltica disminu"e. )n el momento en 7ue tantos pases desean lle/ar o volver a la democracia, Ccmo es 7ue en los pases 7ue tienen desde hace mucho la suerte de ser libres crece la descon6ian8a con respecto a lo 7ue ho" se llama clase polticaE 4eme&ante 6enmeno, 7ue no habra 7ue considerar como una cat.stro6e reciente e irremediable, tiene causas m$ltiples, de las 7ue al/unas son circunstanciales: pero tambi+n est. asociado al debilitamiento del espritu p$blico, al replie/ue 6recuente sobre una vida privada 7ue, en ciertos casos, puede alimentar nuevas reivindicaciones polticas, como lo demostr en especial el movimiento de las mu&eres, pero 7ue se vuelve ne/ativo cuando la vida privada no es m.s 7ue una pantalla donde se pro"ectan los mensa&es de la sociedad de consumo, de modo 7ue el individuo, no siendo "a un su&eto, no puede convertirse en actor social " se disuelve en un 6lu&o cambiante de intereses, deseos e im./enes. Le&os de oponer vida privada " vida p$blica, ha" 7ue comprender 7ue todo lo 7ue 6ortalece al su&eto individual o colectivo con0 tribu"e directamente a mantener " vivi6icar la democracia. 2nta@o se crea 7ue haba 7ue sacri6icar los intereses personales para ser un buen ciudadano " m.s a$n un buen revolucionario: lo 7ue ha" 7ue decir ho" es casi lo contrario. 27uellos cu"o comportamiento se reduce a una participacin pasiva en el consumo 6orman la masa de apo"o de los dominadores: $nicamente 7uienes est.n individuados, 7uienes son su&etos, pueden oponer un principio de resistencia a la dominacin de los sistemas. +l 9no desaparecido La cultura democr.tica est. asociada a la modernidad, por7ue +sta se basa en la eliminacin de todo principio central de uni6icacin de la sociedad, en la desaparicin del 5no. )n tanto se crea en una ultima ratio, en el papel central de la voluntad divina, la tradicin nacional, la ra8n o el sentido de la Gistoria, no es posible ser demcrata, aun cuando se pueda ser tolerante o de6ensor de las libertades p$blicas. 9uesto 7ue siempre lle/a un momento en 7ue el debate poltico alcan8a sus lmites " entra en con6licto con un principio central 7ue las autoridades pretenden m.s all. de toda discusin: no se puede ir, dicen, contra la palabra de Dios o contra el inter+s superior de la patria. 4era irrisorio dar a la democracia un terreno limitado " subalterno, mientras los problemas 6undamentales e,i/en la sumisin a un principio superior ", por consi/uiente, a la decisin de 7uienes lo representan en el seno de la vida social. 9ero "o no so" de a7uellos 7ue llevan esta ar/umentacin hasta el e,tremo " hacen de la autonoma de los subsistemas el principio constitutivo de las sociedades modernas, pues la coordinacin de esos subsistemas slo puede ser ase/urada entonces por la b$s7ueda racional del inter+s, lo cual es la concepcin de los liberales. La desaparicin del 5no es
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
122
simplemente una precondicin de la modernidad " en particular de la democracia, la eliminacin del obst.culo 6undamental a la democrati8acin. 5na ve8 7ue esta pretensin al control /eneral " a la homo/enei8acin de la sociedad ha sido descartada, se debe, al contrario, reconstruir el campo poltico, lo 7ue se hi8o al principio colocando las luchas obreras, las le"es sobre el traba&o " las ne/ociaciones colectivas en el centro de la vida poltica. )s en un espritu an.lo/o, pero despu+s de haber descartado el recurso a un sentido de la historia 7ue en $ltimo an.lisis le/itimaba la accin de la clase obrera " de su van/uardia, 7ue opon/o la l/ica del su&eto a la l/ica del sistema o, en una 6ormulacin 7ue ho" me parece m.s e,acta, 7ue de6ino al su&eto como un es6uer8o de inte/racin de la racionalidad " las identidades /racias a la libertad creadora, en oposicin, a la ve8, al encierro comunitario " la le" de la /anancia. La ausencia de un principio central de orden no es provisoria. 2l/unos, prolon/ando la tendencia m.s anti/ua del pensamiento social, 7uerran reempla8ar en el centro de la sociedad a Dios, la ra8n, la historia o la nacin por la sociedad misma ", m.s concretamente, por la le", la norma. )s por +sta 7ue se 6orma la sociedad, dicen. 9ero la 6rmula es menos nueva de lo 7ue parece, " tambi+n m.s peli/rosa. La apelacin a la le", por lo tanto al )stado de derecho, 6ue lo esencial de la seculari8acin poltica, del reempla8o de Dios por la sociedad misma como principio de re/ulacin de las conductas sociales. 9ero ho" en da, en una sociedad UactivaU cu"a historicidad es mu" elevada, la apelacin al )stado de derecho de&a al individuo " al /rupo sin recursos 6rente a un poder a la ve8 mu" concentrado " capa8 de di6undir hasta en los espritus sus discursos " sus intereses. )l campo democr.tico es a7uel donde las relaciones sociales ne/ociadas se imponen sobre la l/ica de inte/racin del con&unto social " donde el respeto por las libertades personales " las minoras e7uilibra el peso del poder central del )stado. 2s como es arti6icial pretender 7ue el )stado pueda disolverse en el mercado, del mismo modo es indispensable de6inir el sistema poltico " democr.tico como un lu/ar de tensiones " ne/ociaciones entre la unidad del )stado " la pluralidad de los actores sociales. Las tensiones son necesarias, no slo para impedir la burocrati8acin " la militari8acin de la sociedad, sino i/ualmente para impedir su duali8acin entre una vida p$blica centrali8ada " una vida privada atomi8ada. )n estas postrimeras del si/lo ,,, en los pases industriales " ricos, el peli/ro principal es 7ue la democracia se de/rade en un mercado poltico en el cual los consumidores bus7uen los productos 7ue les convienen. 5na situacin tal no es democr.tica, por7ue est. dominada por un sistema de o6ertas 7ue se dis6ra8an de demandas sociales. 2un cuando ho" las polticas sociales nacidas de la sociedad industrial "a no tienen, con respecto a la trans6ormacin de la sociedad, el sentido 7ue tuvieron hace medio si/lo, en el momento de la creacin del 3elfare 4tate, la democracia si/ue estrechamente li/ada a la de6ensa de esas intervenciones p$blicas 7ue combatieron la desi/ualdad social " sobre todo la puesta al mar/en de la sociedad, en la miseria " la soledad, de 7uienes eran /olpeados por la en6ermedad, los accidentes, la desocupacin, la ve&e8 " las discapacidades. La l/ica de la demanda mercantil no ase/ura en modo al/uno el reconocimiento del otro. Fo ha" democracia del laisser-faire: toda democracia es voluntarista. Ja 6ue dicho cuando se trataba de combatir la concentracin de un poder no controlado: es preciso decido con la misma 6uer8a contra el aparente triun6o de la vida privada, si +sta se reduce a la ad7uisicin de bienes disponibles en el mercado o, de manera inversa, a la /estin de una
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
123
herencia cultural. )l papel de las instituciones sociales es estimular con&untamente dos rdenes de conducta: la accin personal libre " el reconocimiento del otro, "a est+ +ste le&os o cerca en el espacio " en el tiempo. ;ales son los dos principios 6undamentales " complementarios de la cultura democr.tica. Ksta descansa sobre la creencia en la capacidad privada de los individuos " los /rupos de Uhacer su vidaU, pero i/ualmente sobre el reconocimiento del derecho de los dem.s a crear " controlar su propia e,istencia. )stos dos principios no son paralelos: el primero /obierna al se/undo. Fo se trata de reconocer al otro en su di6erencia, pues esto conduce m.s a menudo a la indi6erencia o a la se/re/acin 7ue a la comunicacin, sino como su&eto, como individuo 7ue procura ser actor " oponer resistencia a las 6uer8as 7ue /obiernan "a sea el mercado, "a la or/ani8acin administra0 tiva. )l pasa&e del individuo consumidor al individuo su&eto no se opera mediante la simple re6le,in o por la di6usin de ideas. 4lo se opera por la democracia, por el debate institucional abierto, por el espacio dado a la palabra, en particular a la de los /rupos m.s des6avorecidos, "a 7ue los propietarios del poder " el dinero se e,presan con m.s e6icacia a trav+s de los mecanismos econmicos, administrativos o medi.ticos 7ue comandan 7ue ba&o la 6orma del discurso o la protesta. +l espacio p.blico 2s se e,plica la vinculacin estrecha de la democracia " la libertad de asociacin " e,presin 7ue permite el ascenso de las demandas personales hacia la vida p$blica " la decisin poltica. La democracia se ve privada de vo8 si los medios, en lu/ar de pertenecer al mundo de la prensa, por lo tanto al espacio p$blico, salen de +l para convertirse ante todo en empresas econmicas cu"a poltica est. /obernada por el dinero o por la de6ensa de los intereses del )stado. )n los pases industriali8ados e,iste el peli/ro de 7ue el 9arlamento sea absorbido por el )stado " los medios por el mercado: el espacio poltico 7uedara entonces vaco en un perodo en el 7ue los movimientos sociales de la +poca in0 dustrial se a/otaron " los nuevos movimientos sociales se 6orman con tanta lentitud " di6icultad como el movimiento obrero en el si/lo A3A. Lo 7ue hace convincente la de6ensa, e,puesta por Domini7ue Solton, de la televisin del /ran p$blico, es 7ue poner como blanco de los pro/ramas a los ni@os, las personas de nivel cultural elevado o las comunidades reli/iosas, nacionales o re/ionales, empobrece el espacio p$blico. )s necesario lamentar la mediocridad a la ve8 t+cnica " cultural de muchos de los pro/ramas para el /ran p$blico, pero es m.s $til a$n recordar 7ue es a +ste a 7uien se diri/en los debates televisivos m.s importantes, a7uellos 7ue se re6ieren a la desi/ualdad, la e,clusin, la se/re/acin, la desocupacin, la se,ualidad, el enve&ecimiento o la educacin, " 7ue los pro/ramas llamados culturales, 7ue proponen el consumo de obras de alto nivelo permiten a unos especialistas hacer valer sus conocimientos, no siempre abren los medios a la creacin " no siempre 6avorecen actitudes " comportamientos m.s abiertos a la diversidad " la innovacin. omo el 9arlamento es arrastrado a la accin /estionaria del )stado, es preciso 7ue el centro del sistema poltico se desplace de la representacin parlamentaria hacia la opinin p$blica. )n los inicios de la modernidad, el espacio p$blico bur/u+s 6ue civil: las sociedades de pensamiento, los salones " los ca6+s, las revistas, 6ueron durante mucho tiempo los lu/ares donde se 6ormaban " di6undan las nuevas ideas " sensibilidades. 4e entr a continuacin en un lar/o perodo en 7ue los debates parlamentarios " las /randes
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
124
ne/ociaciones sindicales estuvieron en el centro de la vida p$blica. )stas instituciones, caractersticas de la sociedad industrial, est.n en decadencia, pero los medios cobran una importancia poltica 7ue no tenan, al mismo tiempo 7ue con7uistan en el con&unto una independencia de 7ue carecan antes de la 9rimera Buerra *undial, a$n m.s 7ue ho". )sta evolucin es mu" visible en los pases donde la crisis del sistema poltico es e,trema, como en 3talia, donde los &ueces " la prensa aparecen como los de6ensores de una democracia 7ue los parlamentarios son acusados de someter al sa7ueo para enri7uecerse ellos mismos o para prote/er intereses criminales. 4e comprende el resentimiento de los hombres polticos con respecto a los medios, a la ve8 7ue su apresuramiento por servirse de ellos, pero "a no es posible oponer la preocupacin por el bien com$n 7ue supuestamente tienen los parlamentarios a la b$s7ueda a cual7uier precio, por parte de los periodistas, de un p$blico .vido de sensaciones 6uertes. La venta&a tomada por los medios indica 7ue, en las sociedades de consumo, los la8os entre vida p$blica " vida privada, " por lo tanto entre sociedad civil " sociedad poltica, son cada ve8 m.s importantes, mientras 7ue en las socie0 dades en desarrollo o en crisis, 7ue est.n ale&adas del crecimiento end/eno, la poltica est. dominada por los problemas del )stado m.s 7ue por las demandas privadas. Fumerosos observadores denuncian la ausencia en todo el mundo de una cultura democr.tica, incluso all donde e,iste cierta libertad poltica. )n muchos pases, las coacciones econmicas " la dominacin de modelos e,tran&eros impiden 7ue los individuos se sientan responsables de su propia sociedad. )l resultado es el mismo all donde la internacionali8acin tanto de los medios como de la economa " las campa@as de consumo masivo establecen un vnculo directo entre un sistema /lobali8ado " un consumidor apartado de una sociedad " una cultura particulares. )l espacio poltico es invadido, sea por el )stado " las coacciones econmicas, sea por una vida privada reducida al consumo mercantil. La cultura democr.tica no puede e,istir sin una reconstruccin del espacio poltico " sin un retorno al debate poltico. 2cabamos de asistir al derrumbe de toda una /eneracin de )stados voluntaristas, de los cuales no todos eran totalitarios, en especial en 2m+rica Latina " la 3ndia. 4obre las ruinas del comunismo, del nacionalismo, del populismo, vemos triun6ar ora el caos, ora una con6ian8a e,trema en la economa de mercado como $nico instrumento de reconstruccin de una sociedad democr.tica. Los hombres "a no tienen con6ian8a en su capacidad de hacer la Gistoria " se replie/an en sus deseos, su identidad o en sue@os de una sociedad utpica. 2hora bien, no ha" democracia sin voluntad del ma"or n$mero de personas de e&ercer el poder, al menos indirectamente, de hacerse escuchar " de ser parte interviniente en las decisiones 7ue a6ectan su vida. )s por eso 7ue no puede se0 pararse la cultura democr.tica de la conciencia poltica 7ue, m.s 7ue una conciencia de ciudadana, es una e,i/encia de responsabilidad, aun cuando +sta "a no asuma las 6ormas 7ue tena en las sociedades polticas de escasa dimensin " poco comple&as. Lo 7ue alimenta la conciencia democr.tica es, ho" m.s 7ue a"er, el reconocimiento de la diversidad de los intereses, las opiniones " las conductas, " por consi/uiente la voluntad de crear la ma"or diversidad posible en una sociedad 7ue tambi+n debe alcan8ar un nivel cada ve8 m.s alto de inte/racin interna " de competitividad internacional. 4i colo7u+ en el centro de esta re6le,in la idea de cultura democr.tica, m.s all. de una de6inicin pura mente institucional o moral de la libertad poltica, no 6ue para aumentar la distancia entre la cultura " las instituciones, la vida privada " la vida p$blica, sino, al contrario, para
2. ;ouraine, 11, <Democracia: una idea nueva=.
125
acercarlas, para mostrar su interdependencia. 4i la democracia supone el reconocimiento del otro como su&eto, la cultura democr.tica es la 7ue se@ala a las instituciones polticas como lu/ar principal de este reconocimiento del otro.
También podría gustarte
- Practica Tercer Parcial Cultura y CivismoDocumento10 páginasPractica Tercer Parcial Cultura y Civismodani100% (1)
- Held David - Modelos de DemocraciaDocumento196 páginasHeld David - Modelos de DemocraciaVíctor M. Quiñones Arenas.88% (51)
- Teoría y Métodos de La Ciencia Política - Marsh y Stoker (Libro Completo)Documento322 páginasTeoría y Métodos de La Ciencia Política - Marsh y Stoker (Libro Completo)KarlNY99% (110)
- La Educacion Como Acontecimiento ÉticoDocumento206 páginasLa Educacion Como Acontecimiento ÉticoAnaliartisa97% (30)
- Violar La Mente Resumen MeerlooDocumento21 páginasViolar La Mente Resumen Meerloomaria100% (4)
- Macpherson La Democracia Liberal y Su EpocaDocumento146 páginasMacpherson La Democracia Liberal y Su EpocaSERGIO HOFMANN CARTES100% (1)
- Democracia sin atajos: Una concepción participativa de la democracia deliberativaDe EverandDemocracia sin atajos: Una concepción participativa de la democracia deliberativaAún no hay calificaciones
- Dubet - Francois - para Que Sirve Realmente Un Sociologo (2012)Documento66 páginasDubet - Francois - para Que Sirve Realmente Un Sociologo (2012)Elizabeth Mendizabal100% (2)
- EASTON - Esquema para El Análisis Político (Libro Completo)Documento92 páginasEASTON - Esquema para El Análisis Político (Libro Completo)César González86% (7)
- Bovero Michelangelo - Una Gramatica de La Democracia PDFDocumento160 páginasBovero Michelangelo - Una Gramatica de La Democracia PDFJosé Luis Gauna100% (11)
- Resumen 2º Parcial Teoria Política y Derecho PublicoDocumento91 páginasResumen 2º Parcial Teoria Política y Derecho PublicoRamiro LastraAún no hay calificaciones
- Ralf Dahrendorf - Teoria Del Conflicto PDFDocumento13 páginasRalf Dahrendorf - Teoria Del Conflicto PDFEdil Iglesias Romero94% (18)
- Guerra Civil Europea 1917-1945. Después Del Comunismo - Ernst NolteDocumento28 páginasGuerra Civil Europea 1917-1945. Después Del Comunismo - Ernst NoltemoltenpaperAún no hay calificaciones
- Que Es La Democracia - Alain TouraineDocumento715 páginasQue Es La Democracia - Alain TouraineLuiHerPad80% (5)
- Institucionalización Angelo PanebiancoDocumento18 páginasInstitucionalización Angelo PanebiancoGermán Gómez Rubio33% (3)
- Lechner N Los Patios Interiores de La Democracia .Subjetividad y PoliticaDocumento187 páginasLechner N Los Patios Interiores de La Democracia .Subjetividad y PoliticaMaría Goldstein100% (1)
- Erik Olin Wraight. - Reflexiones Sobre Socialismo, Capitalismo y MarxismoDocumento56 páginasErik Olin Wraight. - Reflexiones Sobre Socialismo, Capitalismo y MarxismoEneko Arista Biurrun100% (1)
- Sartori Giovanny - Partidos y Sistemas de Partidos - El Criterio Numerico - pp149-162Documento18 páginasSartori Giovanny - Partidos y Sistemas de Partidos - El Criterio Numerico - pp149-162lucianajauregui100% (1)
- Habermas-En La Espiral de La TecnocraciaDocumento90 páginasHabermas-En La Espiral de La TecnocraciawenuyAún no hay calificaciones
- Boron Filosofia Politica ContemporaneaDocumento354 páginasBoron Filosofia Politica ContemporaneaJulio HizmeriAún no hay calificaciones
- El Neoestructuralismo Sociologico-JOSÉ ANTONIO NOGUERADocumento28 páginasEl Neoestructuralismo Sociologico-JOSÉ ANTONIO NOGUERAFernanda Sánchez100% (1)
- La Política de Profesionalización Docente Dentro Del Marco de La Alianza Por La Calidad Educativa Un Análisis Basado en Coaliciones, Pedro Flores-Crespo, Dulce Carolina Mendoza PDFDocumento112 páginasLa Política de Profesionalización Docente Dentro Del Marco de La Alianza Por La Calidad Educativa Un Análisis Basado en Coaliciones, Pedro Flores-Crespo, Dulce Carolina Mendoza PDFCésar Gerardo López DelgadoAún no hay calificaciones
- G. SartoriDocumento70 páginasG. SartoriDaniiela Gloom Ceron100% (5)
- Morlino Politica Comparada Cap 6 2014Documento31 páginasMorlino Politica Comparada Cap 6 2014Alberto Castaneda0% (1)
- Giovanni Sartori - Elementos de Teoría Política Lunes 1Documento6 páginasGiovanni Sartori - Elementos de Teoría Política Lunes 1roci_mb63% (8)
- Harvey, D. (2003) El Nuevo Imperialismo.Documento167 páginasHarvey, D. (2003) El Nuevo Imperialismo.Esteban Gabriel SanchezAún no hay calificaciones
- Pags 3-26 Held, David - La Democracia y El Orden Global (Caps.5-6)Documento42 páginasPags 3-26 Held, David - La Democracia y El Orden Global (Caps.5-6)yoghurt100% (1)
- La - Cien - Pol - Emex - Que - Som 1 PDFDocumento238 páginasLa - Cien - Pol - Emex - Que - Som 1 PDFEmizRHdzAún no hay calificaciones
- Instituciones y Normas - Fabio CiaramelliDocumento91 páginasInstituciones y Normas - Fabio CiaramelliElchoAún no hay calificaciones
- Sociología de Los Movimientos SocialesDocumento0 páginasSociología de Los Movimientos SocialesNello Rolleri100% (2)
- Varios - Sociedad Civil La Democracia Y Su DestinoDocumento543 páginasVarios - Sociedad Civil La Democracia Y Su DestinoJulio Arroyo Lopez100% (2)
- Alain Touraine-Qué Es La DemocraciaDocumento125 páginasAlain Touraine-Qué Es La DemocraciaArlindo HermosillaAún no hay calificaciones
- La Nueva DemocraciaDocumento14 páginasLa Nueva DemocraciaMichael Estiveen Aguirre BustamanteAún no hay calificaciones
- Alain Touraine - Que Es La DemocraciaDocumento67 páginasAlain Touraine - Que Es La DemocraciaJoel Adiel Romero GallegosAún no hay calificaciones
- 957 Unidad III Lec - D - DECADENCIA DE LA DEMOCRACIADocumento50 páginas957 Unidad III Lec - D - DECADENCIA DE LA DEMOCRACIABlanca Andreina Romero LopezAún no hay calificaciones
- Las Condiciones, Los Enemigos y Las Oportunidades de La DemocraciaDocumento8 páginasLas Condiciones, Los Enemigos y Las Oportunidades de La DemocraciaCarlosOsorioYañezAún no hay calificaciones
- La Democracia Se Define Como.Documento3 páginasLa Democracia Se Define Como.jmendiakAún no hay calificaciones
- Comparto 'Resumen Electoral Grande' ContigoDocumento129 páginasComparto 'Resumen Electoral Grande' ContigoAlma Capacitaciónes ConcepciónAún no hay calificaciones
- DemocraciaDocumento10 páginasDemocraciaLeire Piris ParadaAún no hay calificaciones
- 3-El Régimen PolíticoDocumento7 páginas3-El Régimen PolíticoCarlos Ariel Díaz AbadAún no hay calificaciones
- La Democracia y La Nueva CoyunturaDocumento6 páginasLa Democracia y La Nueva CoyunturaIaivan GuntavAún no hay calificaciones
- Dos Modelos de DemocraciaDocumento19 páginasDos Modelos de Democraciamauby floresAún no hay calificaciones
- Tres Fases en La Formación de Las DemocraciasDocumento3 páginasTres Fases en La Formación de Las DemocraciasEliezer ConeoAún no hay calificaciones
- El secuestro de la democracia: Corrupción y dominación política en la España actualDe EverandEl secuestro de la democracia: Corrupción y dominación política en la España actualAún no hay calificaciones
- Radicalizar la democraciaDe EverandRadicalizar la democraciaAún no hay calificaciones
- 2021-Ficha 1-Democracia e Institucionalidad en ChileDocumento18 páginas2021-Ficha 1-Democracia e Institucionalidad en ChileLeonel UrrutiaAún no hay calificaciones
- Alain Touraine - Qué Es La DemocraciaDocumento10 páginasAlain Touraine - Qué Es La DemocraciaFilipe Corrêa100% (1)
- Evolución de Las DemocraciasDocumento3 páginasEvolución de Las DemocraciasYonelly Dusuchett EsaaAún no hay calificaciones
- Proyecto Nacional y Nueva Ciudadania: Dos Modelos de Democracia Formal Y ProfundaDocumento7 páginasProyecto Nacional y Nueva Ciudadania: Dos Modelos de Democracia Formal Y Profundarequenadiego856Aún no hay calificaciones
- La Relación Entre Democracia y Sociedad IndustrialDocumento7 páginasLa Relación Entre Democracia y Sociedad IndustrialEva ManuelAún no hay calificaciones
- Cultura y CivismoDocumento5 páginasCultura y CivismoJose Paul Bueno RosarioAún no hay calificaciones
- Actores e Instituciones PúblicasDocumento60 páginasActores e Instituciones PúblicasMotei Haiki Al BareAún no hay calificaciones
- Democracia Como Forma de GobiernoDocumento13 páginasDemocracia Como Forma de GobiernochampirastaAún no hay calificaciones
- Resumen Individuo y SociedadDocumento7 páginasResumen Individuo y SociedadMariela Pujimuy JanamejoyAún no hay calificaciones
- Camps 2010 - Democracia Sin DemosDocumento9 páginasCamps 2010 - Democracia Sin DemosMario PáezAún no hay calificaciones
- Democracia Realidad Nacional 3c2ba MedioDocumento29 páginasDemocracia Realidad Nacional 3c2ba MedioKarelis HernandezAún no hay calificaciones
- Juan Carlos Rey - Los Tres Modelos Venezolanos de Democracia en PDFDocumento28 páginasJuan Carlos Rey - Los Tres Modelos Venezolanos de Democracia en PDFJosé Gregorio RodríguezAún no hay calificaciones
- Democracia Constitucional.Documento8 páginasDemocracia Constitucional.Diego FlorezAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Ciencia Politica PechenyDocumento3 páginasTrabajo Práctico Ciencia Politica PechenyMartin PomesAún no hay calificaciones
- DemocraciaDocumento6 páginasDemocraciamateoAún no hay calificaciones
- La Democracia Como La DefinimosDocumento13 páginasLa Democracia Como La DefinimosKeyner ArenasAún no hay calificaciones
- Resumen Qué Es La Democracia TourainDocumento5 páginasResumen Qué Es La Democracia TourainJonathan Fierro AlarconAún no hay calificaciones
- Derechos HumanosDocumento13 páginasDerechos HumanosMichelle GonzalezAún no hay calificaciones
- Departamento de OlanchoDocumento57 páginasDepartamento de OlanchoEdil Iglesias RomeroAún no hay calificaciones
- Amartya Sen - Desarrollo y Libertad Cap 4Documento14 páginasAmartya Sen - Desarrollo y Libertad Cap 4punchou@yahoo.com100% (10)
- Edilberto Romero y Otros - Manejo Politico InseguridadDocumento161 páginasEdilberto Romero y Otros - Manejo Politico InseguridadEdil Iglesias Romero100% (1)
- Arjun Appadurai - Dislocacion en La Economia Cultural Global PDFDocumento31 páginasArjun Appadurai - Dislocacion en La Economia Cultural Global PDFEdil Iglesias RomeroAún no hay calificaciones
- Alex Callinicos - Imperialismo Hoy PDFDocumento25 páginasAlex Callinicos - Imperialismo Hoy PDFrossedAún no hay calificaciones
- Antonio Gramsci - Sobre El Fascismo PDFDocumento151 páginasAntonio Gramsci - Sobre El Fascismo PDFEdil Iglesias Romero100% (1)
- Thorstein Veblen - Sobre La Naturaleza Del Capital 1 PDFDocumento20 páginasThorstein Veblen - Sobre La Naturaleza Del Capital 1 PDFEdil Iglesias Romero100% (1)
- Thorstein Veblen - Sobre La Naturaleza Del Capital (2) (1908)Documento32 páginasThorstein Veblen - Sobre La Naturaleza Del Capital (2) (1908)guilmouraAún no hay calificaciones
- Wolfgang Heuer - La Imaginacion Es El Prerrequisito de Comprender, Sobre Hanna Arendt PDFDocumento8 páginasWolfgang Heuer - La Imaginacion Es El Prerrequisito de Comprender, Sobre Hanna Arendt PDFEdil Iglesias RomeroAún no hay calificaciones
- Claus Offe Las Contradicciones de La Democracia CapitalistaDocumento28 páginasClaus Offe Las Contradicciones de La Democracia CapitalistaLluís MontagAún no hay calificaciones
- Gaetano Mosca - La Clase Politica PDFDocumento25 páginasGaetano Mosca - La Clase Politica PDFEdil Iglesias Romero80% (15)
- Howard Rheingold - La Desinformocracia PDFDocumento30 páginasHoward Rheingold - La Desinformocracia PDFEdil Iglesias RomeroAún no hay calificaciones
- Victor Bravo - ¿Poscoloniales, Nosotros¿ PDFDocumento21 páginasVictor Bravo - ¿Poscoloniales, Nosotros¿ PDFEdil Iglesias RomeroAún no hay calificaciones
- Ernesto Laclau - Populismo PDFDocumento17 páginasErnesto Laclau - Populismo PDFEdil Iglesias Romero67% (3)
- Wilhelmsen LibroDocumento41 páginasWilhelmsen LibroDaniel Anti-sofistaAún no hay calificaciones
- Complejidad Del Funcionamiento de Las NormasDocumento20 páginasComplejidad Del Funcionamiento de Las NormasElynorRivasAún no hay calificaciones
- Totalitarismo - SecundariaDocumento14 páginasTotalitarismo - SecundariaJulia TartagliaAún no hay calificaciones
- Libro Posmodernidad WEBDocumento174 páginasLibro Posmodernidad WEBCris TobalAún no hay calificaciones
- Causas y Efectos de La 2da Guerra MundialDocumento5 páginasCausas y Efectos de La 2da Guerra MundialJohnny Alvarez NuñezAún no hay calificaciones
- Los Anarquistas de Joll JamesDocumento216 páginasLos Anarquistas de Joll JamesPepe BaenaAún no hay calificaciones
- TEXTOS EntreguerrasDocumento4 páginasTEXTOS EntreguerrasnatalescorAún no hay calificaciones
- Ideología PolíticaDocumento3 páginasIdeología PolíticaAndrés Correa AldanaAún no hay calificaciones
- La Coexistencia PacíficaDocumento32 páginasLa Coexistencia PacíficaMc Blas caquiAún no hay calificaciones
- Particularismo HistóricoDocumento5 páginasParticularismo HistóricoDaniel Alejandro GomezAún no hay calificaciones
- Relación Social y Teoría de Las Formas en Michel MaffesoliDocumento29 páginasRelación Social y Teoría de Las Formas en Michel MaffesolinegreirosociologoAún no hay calificaciones
- EL MUNDO DE ENTREGUERRAS Y LOS REGÍMENES TOTALITARIOS-Santiago BrizuelaDocumento3 páginasEL MUNDO DE ENTREGUERRAS Y LOS REGÍMENES TOTALITARIOS-Santiago BrizuelaRocio BianchiAún no hay calificaciones
- 22 11 11fDocumento24 páginas22 11 11fDfd El DerechoAún no hay calificaciones
- El Contraste de HipotesisDocumento45 páginasEl Contraste de HipotesisHedellwis BarretoAún no hay calificaciones
- Hannah Arendt y Los Orígenes Del TotalitarismoDocumento11 páginasHannah Arendt y Los Orígenes Del TotalitarismoLidia NespereiraAún no hay calificaciones
- Sobrino Ordoñez, MA. (Coordinador) - Memorias 1er Coloquio Educación y UtopíaDocumento220 páginasSobrino Ordoñez, MA. (Coordinador) - Memorias 1er Coloquio Educación y UtopíaaladoserAún no hay calificaciones
- El Estado Abril 2014Documento119 páginasEl Estado Abril 2014meninowisAún no hay calificaciones
- Instituto TavistockDocumento55 páginasInstituto TavistockMagdalena GoñiAún no hay calificaciones
- Pasolini. Quizás Habría Sido Suficiente Un EncuentroDocumento11 páginasPasolini. Quizás Habría Sido Suficiente Un EncuentroFCEHUCSS100% (2)
- P.H.S Xx. RESUMEN FINALDocumento19 páginasP.H.S Xx. RESUMEN FINALsmigliore04Aún no hay calificaciones
- Regímenes No DemocráticosDocumento13 páginasRegímenes No DemocráticosWilfredo Jose Alvarez SeijasAún no hay calificaciones
- Final Mundial Siglo XXDocumento21 páginasFinal Mundial Siglo XXWalterAún no hay calificaciones
- Guardini, Quien Sabe de Dios Conoce Al HombreDocumento25 páginasGuardini, Quien Sabe de Dios Conoce Al HombreAaron Fabricio Tito CondoAún no hay calificaciones
- Resumen Mundo Entre GuerrasDocumento20 páginasResumen Mundo Entre GuerrasVictoria HM50% (2)
- La Democracia en Cuestiónernesto Laclau Lector de Claude LefortDocumento14 páginasLa Democracia en Cuestiónernesto Laclau Lector de Claude LefortDebates Actuales de la Teoría Política ContemporáneaAún no hay calificaciones
- INTRODUCCIÓN Discurso Del ReyDocumento12 páginasINTRODUCCIÓN Discurso Del ReymariaAún no hay calificaciones
- Las Claves Del Éxito Del Comercio Debates IESA XXIV 1 Ene Mar 2019Documento53 páginasLas Claves Del Éxito Del Comercio Debates IESA XXIV 1 Ene Mar 2019Luquitas CastañedaAún no hay calificaciones