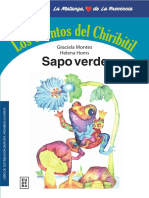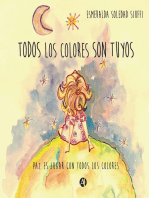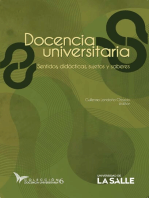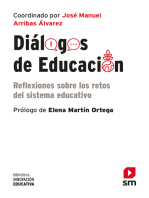Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cartilla 2 - Tramo I - NIVEL INICIAL - Alfabetización
Cargado por
RomiCouDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cartilla 2 - Tramo I - NIVEL INICIAL - Alfabetización
Cargado por
RomiCouCopyright:
Formatos disponibles
AUTORIDADES
Gobernador de la Provincia de Santa Fe
Sr. CARLOS ALBERTO REUTEMANN
Vicegobernador
Ing. MARCELO MUNIAGURRIA
Ministro de Educacin
Dr. ALEJANDRO NGEL RBOLA
Subsecretario de Educacin
Arq. JOS MARA PASSEGGI
Subsecretaria de Cultura
Sra. FLORENCIA MARA DEL LUJN LO CELSO
Subsecretario de Coordinacin Tcnica y Administrativa
C. P. N. JULIO CSAR FRANCISCO SCARABINO
Directora Provincial de Educacin Inicial, Primaria, Especial y Fsica
Prof. MARTA VISINTN DE TREVIGNANI
Directora Provincial de Educacin Superior, Perfeccionamiento Docente, Programacin y Desarrollo Curricular
Prof. MARA DEL CARMEN LAMOTTA
Director Provincial de Educacin para Adultos, Alfabetizacin y Educacin No Formal
Sr. RAMN FLORENTINO YERCOVICH
Directora Provincial de Educacin Media y Tcnica
Lic. MARTHA RAVIOLO DE MASCAR
Director Provincial del Servicio Provincial de Enseanza Privada
Prof. GUILLERMO EDUARDO SENZ
Directora Provincial de Educacin Artstica
Prof. NANZI ELENA SOBRERO DE VALLEJO
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIN Y CULTURA
Regin I
Sra. MIRTHA MALFANTI DE DAGATTI
Regin II
Sra. CELIA MAGLIONE DE FARAS
Regin III
Sra. MIRTHA ZLAUVINEN DE GMEZ DAZ
Regin IV
Sra. CRISTINA GIUDICI DE PELUSA
Regin V
Sr. HCTOR MIGUEL REINOSO
Regin VI
Sr. ANDRS HELIO RATTARO
Regin VII
Sra. ESTER NLIDA GALLOTTI DE
VIRELAUDE
Regin VIII
Sra. CRISTINA GUADALUPE BERGAMASCO
Regin IX
Sra. ANA JULIA POSSI
Jefa del Departamento de Perfeccionamiento Docente
PROF. MARA ROSA PIVIDORI
EQUIPO CENTRAL DE CAPACITACIN
Coordinador Generalista
Prof. DANIEL H. RIVERO
Generalista
Prof. RUBN LONGHI
REFERENTES
Nivel Inicial
Prof. CELIA FRABOTTA
EGB
Prof. MARA LUCILA CORDONEDA
Rural y 3er Ciclo
Prof. GABRIELA DAZ
Educacin Especial
Lic. GRACIELA MARENGO
Ciencias Sociales
Prof. RUBN ROMN
Prof. EVANGELINA PETICH
Matemtica
Prof. GLADIS SAUCEDO
Prof. MARA DE LOS NGELES IBARRA
Educacin Artstica
Prof. LUCILA FOSCO (Educ. Plstica)
Prof. ANA CECILIA SANTAMARA (Educ. Musical)
Educacin Fsica
Prof. JORGE GERBONI
Ciencias Naturales
Prof. MARA IRENE NOSTE
Prof. LILIANA LIGUORI
Lengua
Prof. SUSANA FERREYRA
Prof. MARA DE LOS NGELES FONTN
Formacin tica y Ciudadana
Prof. RUBN ROMN
Psicop. LUCA RODRGUEZ
Lic. MARA ALICIA SERAFINO
Tecnologa
Prof. MIGUEL LANGHI
Gestin Institucional
Prof. CRISTINA CANTERO
Asistente Informtico
SANTIAGO FERNNDEZ
DISEO Y DIAGRAMACIN
Lic. CAROLINA IBEZ
INTRODUCCIN - 1
INTRODUCCIN
RETOMANDO ALGUNAS IDEAS
La organizacin de los contenidos de cada una de las reas del Diseo Curricular respeta un criterio
de progresin y complejizacin que se plasma desde la propuesta didctica que el docente realiza.
Los mismos contenidos son trabajados en niveles crecientes de complejidad con los distintos grupos
de alumnos. Al respecto, son muchos los avances Institucionales en la construccin del PCI.
En el Diseo Curricular de Nivel Inicial los contenidos estn organizados por reas, lo cual no implica
concebir la realidad de forma parcializada. (pg. 39)
La capacitacin docente, intentando una lnea de continuidad, tambin se ofrece a los docentes de
Nivel Inicial por reas y en todas las reas.
En la presentacin de la Cartilla N 1 hemos dicho que (...) consideramos importante entonces, que
los Docentes del Nivel Inicial, se capaciten en todas las reas curriculares y an ms, que profundicen sus
conocimientos de las distintas disciplinas que conforman las reas integradas (Educacin Artstica, Cs.
Sociales, Cs. Naturales y Tecnologa) pues slo ello les posibilitar la enseanza de los contenidos en
forma integrada y secuenciada en estructuras didcticas significativas.
En esta cartilla nuevamente trabajaremos sobre todas las reas del Diseo Curricular del Nivel, sin
llegar an a una integracin de las mismas, precisamente porque creemos que para que el docente pueda
relacionar convenientemente los contenidos tiene que ahondar/problematizar y partir de las especificidades
de cada disciplina, entendida esta como la manera de organizar y delimitar un territorio especfico de
trabajo; pero sin olvidar, a la vez, que la misma es un recorte arbitrario, un posible ngulo de visin que
permite enfocar de una particular manera una realidad que es nica, compleja y total. Es ah donde
compartimos con John Dewey su credo pedaggico que invita a que nuestros jardines (...) representen la
vida presente, una vida tan real y vital para el nio como la que vive en el hogar, en la vecindad o en el
campo de juego.
No nos es ajena la discusin acerca del contenido de la capacitacin para el Nivel, cuando
escuchamos preguntas como Por qu capacitarnos en todas las reas, cuando en otros niveles del
sistema pueden optar por una o dos?; Por qu capacitarnos por reas cuando en el Nivel Inicial
trabajamos integradamente con los contenidos?; Cmo integramos los contenidos de las distintas reas?;
Es necesario que todo el tiempo trabajemos con contenidos de todas las reas; Cundo, cmo y para
qu integrar?; Desde dnde?; Qu criterios, precauciones, lmites o resguardos debemos tomar? Nos
interesa seguir abordando y discutiendo estos interrogantes a lo largo de estas Cartillas.
Creemos que es necesario adentrarnos en estas cuestiones buscando no caer en los mismos errores
que muchas veces hemos cometido por interpretaciones deformadas acerca de los trminos globalizacin,
interdisciplinariedad, integracin de contenidos.
2 - INTRODUCCIN
Cuando hablamos de ello, hacemos referencia generalmente al modo global en que los nios
perciben la realidad y referimos, explcitamente o no, a diferentes modalidades de integracin.
Supone por un lado:
tener en cuenta que la percepcin de los nios no se realiza de forma analtica, sino que dado el
carcter sincrtico de la misma, se capta en su totalidad. Desde all que la integracin de
contenidos no es otra que aqulla que el propio nio realiza en sus aprendizajes. Ellos no
devienen de la acumulacin de nuevos contenidos, experiencias..., sino de las relaciones
mltiples establecidas entre lo que los nios ya saben y lo que pretendemos que aprenda.
Y por el otro:
la idea de concebir la realidad como un todo complejo, en el que ocurren diversos fenmenos
humanos, sociales, fsicos, que se relacionan entre s.
As, la integracin de contenidos es considerada como una forma de educacin valiosa que le permite
a los alumnos intentar comprender la realidad, puesto que ellos son presentados para favorecer la
comprensin del ambiente en el que viven, hacerlos ms vivenciales, ms interesantes y desafiantes desde
la ptica del nio.
Teniendo en cuenta esto, es menester aclarar que precisamente se decide ofrecer la capacitacin a
los docentes de Nivel Inicial en todas y cada una de las reas, puesto que para poder realizar una mirada
globalizadora, interdisciplinaria y totalizadora, es preciso primero que haya disciplinas
1
, puesto que los
planteos integrados surgen precisamente de las disciplinas, las que a su vez se enriquecen con el aporte de
otras.
Es decir, entonces, que es necesario una capacitacin en reas precisamente para favorecer una
perspectiva didctica que posibilite al docente la tarea de relacionar los contenidos en una estructura que
tambin es didctica. Es conveniente aclarar que cuando hablamos de didctica, la entendemos como la
articulacin entre el fundamento, sentido o razn de ser de una propuesta y el acontecer o la propuesta
misma en la sala; nexo o bisagra que se constituye en el ida y vuelta entre la teora y la prctica, para que
conozcamos el por qu y el para qu de nuestras intervenciones docentes; campo que nos permita tomar
conciencia de qu incluye y qu excluye como avance superador que d cuentas de la complejidad del arte
de educar formulando criterios comunes dadores de sentido de nuestras prcticas.
Al organizar la propuesta didctica (Unidad Didctica, Proyecto, Taller, Juego Trabajo), los docentes
realizan una interrelacin de contenidos de las distintas reas para que contribuyan a explicar con mayor
riqueza el sector de la realidad que se pretende abordar, lo cual supone:
mirarla desde la complejidad misma en que se presenta,
analizarla desde diferentes perspectivas.
De esta manera, seleccionar contenidos de las distintas reas para integrarlos en una estructura
didctica, supone siempre establecer prioridades, hacer foco en distintos aspectos y decidir cules no sern
1
TORRES Jurjo (1994). "Globalizacin e interdisciplinariedad: el currculum integrado." Ed. Morata, Madrid. En HARF,
Pastorino y otros, Nivel Inicial. Aportes para una Didctica. El Ateneo, Buenos Aires, 1996.
INTRODUCCIN - 3
abordados, cules s y por qu, evitando trabajar con una variedad tan extensa que en definitiva no permita
a los nios progresar desde su saber cotidiano hacia una mirada ms profunda, hacia un saber prctico y
reflexivo.
Esta relacin entre los contenidos de las distintas reas no tiene tal vez el mismo significado para
todos los docentes, no se trata de establecer diferencias con otros niveles que privilegian enfoques
disciplinares, ni tampoco de entender la integracin como una sumatoria de contenidos que se nuclean en
torno a un tema; sino que nos ubicamos desde una perspectiva centrada en el sujeto que aprende y las
construcciones que realiza.
Abordar el proceso de enseanza desde un enfoque integrador supone poner nfasis:
en la resolucin de problemas haciendo de los contenidos curriculares herramientas valiosas
para resolverlos,
en el descubrimiento de nuevas relaciones entre los hechos y fenmenos naturales y sociales,
en el planteo de desajustes internos a la hora de percibir nuevas realidades.
Todo ello contribuir sin duda a generar procesos de construccin del conocimiento que sean
significativos y motivadores para colocar al nio en contacto con diversos contenidos, que hagan referencia
a su vez a diversos aspectos de su desarrollo.
Teniendo en cuenta los supuestos antes mencionados, retomemos ahora, y slo a manera de
ejemplo, la propuesta de Ciencias Sociales en la Cartilla N 1 (Pg.17). Tenemos all una seleccin de
contenidos del Area Ciencias Sociales y una proyeccin hacia los contenidos de las otras disciplinas del
rea integrada como as tambin una incipiente apertura hacia otras reas del currculum.
Cabe preguntarnos Cmo organizaramos las actividades?
Si la propuesta es ir a la plaza cercana, es importante no quedarnos en ver los juegos, o los rboles,
puesto que en esa plaza tambin puede haber esculturas, hay personas ocupadas de su cuidado, est
rodeada de edificios, o de casas antiguas...
Sin duda, algunas de estas particularidades nos servirn de punto de enlace para pensar en la
distribucin y los tipos de trabajos que se realizan, las caractersticas de las construcciones que estn a su
alrededor, el significado del espacio pblico, el recorrido que hicimos para llegar hasta all, los carteles de
publicidad, las seales que indican otras cosas.
Esta mirada toma la complejidad del ambiente, aunque sin duda puede poner el acento en
determinados aspectos, segn sea la priorizacin de contenidos que el docente haya hecho. (Recordemos
establecer prioridades y hacer foco en determinados aspectos.) Tendremos muchas oportunidades de
volver a la plaza para mirar en mayor profundidad otros aspectos.
Esta integracin de contenidos de las distintas reas no debe suponer (como ocurre muchas veces)
utilizar elementos de un rea como recurso para trabajar otras (hacemos un collage con las hojitas que
juntamos en el paseo a la plaza) sino que pretende trabajar efectivamente los contenidos de cada una y de
4 - INTRODUCCIN
todas las reas para poder establece ms y mejores relaciones de manera de poder llevar al nio hacia una
comprensin ms rica de esta realidad en la que l se mueve, juega, pasea, en este caso, la Plaza.
La interrelacin de contenidos supone entonces pensar en un recorte del ambiente que pueda ser
convertido en problema por la incidencia de nociones o categoras de las diferentes reas del conocimiento
que nos permita:
Seleccionar situaciones contextuales significativas para el nio, elementos de estas situaciones y
sus relaciones, que sirvan para la comprensin y organizacin de la realidad.
Jerarquizar redes de categoras asimilables por el nio en funcin de su desarrollo intelectual y
de sus experiencias y aprendizajes previos.
La situacin nica e irrepetible de cada Seccin de Nivel Inicial, las caractersticas y experiencias
previas de los nios, sus intereses y necesidades, ser lo que nos oriente hacia los recortes del ambiente
que se abordarn, y el docente a partir de este conocimiento selecciona los contextos a indagar y organiza
la estructura didctica adecuada, la que depender a su vez de las situaciones que se propongan.
REVISEMOS NUESTRA CARPETA DE PLANIFICACIONES
Cuando nos referimos a la seleccin de contenidos relacionados del Diseo Curricular (para los
docentes del Proyecto Curricular Institucional) y a su presentacin en una estructura didctica, estamos
refirindonos a nuestras planificaciones semanales o quincenales, y que en general en el Nivel Inicial se
tratan de Unidades Didcticas y/o Proyectos.
Ambos parten de problemas, preguntas y cuestiones que deben ser investigadas. En la Unidad
Didctica son las dudas o interrogantes que se desprenden del recorte mismo de la realidad que se ha
seleccionado, los que orientan la indagacin.
En los Proyectos, en cambio, los productos a elaborar se constituyen en la gua del trabajo, es decir
que esos requerimientos del hacer son los que obligan en muchos casos a tomar contacto con el ambiente,
a fin de ir encontrando las respuestas necesarias.
2
Por ejemplo, festejar el cumpleaos de todos los chicos, preparar un postre para la merienda...
Revisar algunas situaciones que nos son cotidianas a los docentes, nos puede ayudar a otorgarle un
sentido ms amplio a nuestras prcticas.
Volvamos a la propuesta de indagacin: La Plaza (Cartilla N 1. rea Integrada. Ciencias Sociales).
Porqu ser que ayer a la tarde vimos que la plaza estaba llena de papeles y sin embargo ahora
est limpia? (Suele ser un disparador que surge del docente y muchas veces de los nios.)
2
Anexo del Diseo Curricular para la Educacin Inicial. Ciudad de Buenos Aires, 1995.
INTRODUCCIN - 5
Nios: Yo vi que un hombre la estaba barriendo con una hoja grande. Yo lo vi pero tena una
escoba.
....
Docente: Porqu la barra el hombre?
Nios: Porque lo mandaron.
Porque no le gust verla sucia.
Porque l trabaja de eso.
....
Docente: Cmo haramos para averiguar por qu razn de todas estas que Uds. dicen, en
realidad el hombre estaba limpiando?
De all seguramente surgen muchas posibilidades:
ir todos a la plaza a preguntarle
hablarle por telfono
mandarle una carta y preguntarle
preguntar cada uno a su mam
Cada una de ellas debe ser analizada con sus ventajas y posibilidades. Seleccionada la o las que nos
permiten averiguar lo que queremos saber, se abren muchas alternativas para continuar profundizando la
problemtica:
Si se acord por ejemplo, preguntar en casa y tambin ir a la plaza a preguntarle al seor, esto nos
llevar sin duda a:
escuchar las respuestas que los nios traen del hogar
leer las revistas o libros que traigan
pensar qu le vamos a preguntar al seor
dialogar acerca de cmo le vamos a hablar para que pueda respondernos
anticipar estrategias para no olvidarnos la pregunta
anticipar algunas respuestas que nos vaya a dar y en consecuencia pensar otras preguntas.
Por otro lado, habr que pensar tambin en algunas cuestiones que hacen a la concrecin de nuestra
actividad.
Pedir permiso a los padres para ir a la plaza. Cmo nos aseguramos que todos los padres
sepan?
Quin escribe las notas?
Cmo le avisamos a la Directora que nos vamos a ir?
...
Para concretar estas acciones u otras, es necesario el trabajo con los contenidos, que se convierten
as en herramientas para indagar las cuestiones que surgen y para la resolucin de los problemas que se
presentan.
6 - INTRODUCCIN
Posiblemente de esto se pueda desprender un Proyecto. Por ejemplo Cul sera nuestro aporte para
que la plaza pueda estar siempre limpia?
Algunas cuestiones que se deberan tener en cuenta para la seleccin de Proyectos podran ser:
que lo que se pretende resolver represente un problema real
que la resolucin implique un trabajo comn y compartido
que para concretar esta resolucin sea necesario indagar la realidad
que los procesos de indagacin y de resolucin representen desafos posibles para un grupo de
nios
El docente es el que decide continuar o no en funcin del inters de los nios y en funcin de los
contenidos que pretende ensear.
No deberamos, sin embargo, esperar a que las Unidades Didcticas o los Proyectos surjan de
manera espontnea de los intereses de los nios ya que si bien es primordial que el nio est interesado en
esa indagacin, no es menos cierto que el maestro a travs de una serie de recursos didcticos puede crear
y promover (y debe hacerlo) el inters.
En la cartilla prxima trataremos de ahondar acerca de qu son los intereses de los nios. Sin
embargo si sostenemos que los rescatamos y desde ellos partimos deberamos tener en cuenta siempre:
Que representen una problemtica comn.
Que sean significativos para todos los nios.
Que impliquen un todo en el que sus componentes estn relacionados.
Ambos tipos de estructuras didcticas pueden estar relacionadas entre s, como en el ejemplo
anterior, o bien puede ocurrir que se desarrollen simultneamente.
Por ejemplo, un Proyecto de huerta, debe sostenerse por s mismo generalmente un ao, de tal
manera que se trabaje en simultneo con otros Proyectos o Unidades Didcticas.
Para finalizar reiteramos que es preciso siempre que los docentes pensemos cules son los
contenidos apropiados para analizar mejor el contexto seleccionado. Pensar en esto implica posicionarse
desde las miradas de las distintas reas para que los contenidos de cada una de ellas asuman su real
funcin de instrumentos cognitivos, sin realizar conexiones forzadas. Este es un desafo a tener en cuenta a
la hora de la puesta en marcha de nuestro quehacer docente.
LA EVALUACIN - 1
LA EVALUACIN: UNA PRCTICA NECESARIA PARA ATENDER A LA DIVERSI-
DAD
Frecuentemente lo rutinario nos evoca la repeticin inexorable de hbitos que, por repetitivos, nos
aburren y resultan pesados. Sin embargo, tendemos a aferrarnos a lo rutinario; es ms, cuando nos
alejamos o vemos que alguien se aleja de lo rutinario no confiamos en lo que puede aportar esa ruptura.
Qu difcil es dejar de pensar la evaluacin como ltimo acto de un proceso de aprendizaje!
Qu difcil es hacer posible que la evaluacin atraviese todos los momentos y comprometa a todos!
Qu difcil es esperar de la evaluacin mucho ms que la evidencia de que estn grabadas a
fuego las cuestiones que se ensearon y tal cual se ensearon!
Por esa persistente dificultad, tendemos a condenar prcticas distintas, acusndolas de poco serias,
improvisadas, irrelevantes, imprudentes...
POR QU?
Porque nos parecen poco seguras o poco claras...
Qu supuestos refuerzan ese aferrarse a lo seguro, a lo claro, a lo incuestionable?...
VEAMOS
Nuestro Sistema Educativo se pens y organiz a fines del Siglo XIX en medio de
circunstancias de profundas transformaciones socio-polticas:
sofocadas las luchas que Buenos Aires mantena con el interior,
desalojado y reducido, casi al exterminio, el indio de las llanuras (campaas del
desierto),
instalado un fuerte proceso inmigratorio
y embarcado el pas en un proceso productivo, que nos insert de manera desigual y
combinaba en un mercado esencialmente regulado por Inglaterra. Argentina, ahora
granero del mundo ofreca en su pampa hmeda - territorio frtil apto para la
agricultura y para produccin ganadera por la variedad de pasturas- el escenario
propicio para la produccin de materia prima que los pases centrales transformaran,
desde un proceso industrializador sin precedentes. Recordemos que la Revolucin
Industrial traera a Europa, junto con el progreso cientfico-tecnolgico, grandes
hambrunas y desocupacin. Dos problemas la atravesaron:
1. Contar con alimentos que hasta entonces eran obtenidos de modos de
produccin domsticos.
2. Ubicar las "franjas de desocupados" que crecan en proporcin directa al
desarrollo industrial. Enormes masas de poblacin quedaron excluidas del
circuito productivo: mucha "mano de obra artesanal" fue reemplazada por "la
mquina" y la "cinta de montaje" que permita la produccin en serie.
2 - LA EVALUACIN
Una prctica necesaria para entender la diversidad
Toda esa "poblacin excedente" fue la que luego vino a Amrica con los
flujos inmigratorios.
Ese proceso "de intercambio desigual y combinado -Argentina aportando la produccin agrcola y
ganadera // Europa industrializando esa materia prima // Argentina como mercado comprador de esa
produccin industrial, y dentro de las regulaciones que el progreso industrializador asignaba a Europa-
exiga a nuestro pas determinadas condiciones:
a) Haba que limar las diferencias entre: el gaucho barbarie del interior la inmigracin
que estaba constituida por poblacin expulsada o excedente del desarrollo industrial
europeo; haba que homogeneizar.
Por qu homogeneizar? Brindar a todos una educacin que le permitiera entrar en un
proceso productivo:
Educar al soberano para que se inserte disciplinadamente por encima de las diferencias
culturales de los distintos grupos en una nueva estructura de estado: para construir una
nacionalidad que borre los reclamos del interior, ordene la insercin de los ciudadanos en la vida
poltica ocupando el lugar que, por procedencia, les correspondera.
Educar al soberano para que pueda insertarse en el modelo productivo y sea una eficaz mano
de obra; se instalaran vas frreas, caminos y puertos para trasladar la produccin al puerto de
Buenos Aires, se construiran silos, se importaran maquinarias y otras tecnologas para la
siembra, el tambo, la salazn de cueros; se ubicaran frigorficos en centros estratgicos.
Tambin como aspiracin de "educar al soberano",. se impulsara la inmigracin para
incrementar la mano de obra nativa; tambin porque se alentaba que la incorporacin de razas
europeas beneficiara "la cultura local".
1
Todo este progreso no poda ser asumido por una poblacin mayoritariamente analfabeta y
acostumbrada a una produccin artesanal. Haba que proporcionar a todos las herramientas
que les permitieran manejar trenes, mquinas; comprender los instructivos, etc.
Y ese proceso de instruccin se regira por un modelo universal que instale un nico modo de
ser y de vivir.
Quin sera la responsable de Educar al soberano conforme a ese modelo universal?
La escuela sera la depositaria de formar a ese sujeto y conforme a la racionalidad ordenadora que se
requera. Tal asignacin -ms all que signific la posibilidad de poner en marcha un sistema educativo que
permitira el acceso a la alfabetizacin de los sectores de poblacin que hasta ese momento no tenan
posibilidades-, en trminos pedaggicos, iba a orientar toda la tarea de ensear en torno a una certeza:
HAY UN NICO MODO DE CONOCER:
Cmo se evidenciara esta pedagoga de la homogeneizacin?
1
Este criterio ilustra la desvalorizacin que se dispens desde entonces a nuestra cultura.
LA EVALUACIN - 3
Una prctica necesaria para atender a la diversidad
Desde:
En las aulas se traducira en: En la institucin se plasmara en:
un nico instrumento de registro: el cuaderno
de clases o la carpeta: de uso personal, pero
con criterios de registracin dirigidos (muchas
veces los mismos forros, los mismos colores
para subrayar, igual diagramacin para todos);
una actividad diaria NICA: planteada como
aplicacin para la fijacin del contenido.
La evaluacin luego del cierre de un bloque:
escrita.
La libreta: un parmetro comn E/MB/B/R/I;
10/9/8.: para clasificar quienes estn dentro
de rangos exitosos y quines de fracaso...
Tiempos nicos: iguales para todos;
gradualidad, nico sistema de promocin y
egreso igual para los distintos.
Espacios fijos:
a) filas donde los alumnos se miran la
espalda;
b) aulas: desde el primer da de clase hasta
el ltimo; y desde el momento de la
entrada diaria a la escuela hasta la salida,
un mismo sitio; el pizarrn adelante como
el lugar del maestro, adems del
escritorio.
c) la Direccin en el lugar central.
Uniformes
2
; todos vestidos iguales.
Horarios comunes: y un timbre o campana
marcando los momento de actividad y
descanso para todos...
ESCUELA COMN PARA TODOS programas nicos
UNA PAUSA PARA EL ASOMBRO... Desacostumbremos el modo de mirar y sentir:
Y si hacemos el esfuerzo de mirar lo cotidiano con ojos de asombro?
Qu otras rutinas diarias son homogeneizadoras?
Durante la pausa... Alcanzamos a ver que para lograr esa uniformidad la escuela se revisti de
solemnidad?
Cmo homogeneizar slo desde la prdica?... Tambin los gestos deban ensear un modo de
entender la obediencia, el respeto, el orden, las jerarquas...
Muchas veces nos preguntamos de dnde vienen tantos hbitos y rituales que repetimos;
inculcamos, machacamos... Sabemos por qu?
Ahora bien...
Qu tiene que ver este mandato homogeneizador con la idea de "lo claro y lo seguro" ?
Esa idea de la homogeneidad tom como parmetro el modelo de hombre a que aspir la
modernidad europea:
2
Este desarrollo se realiz recuperando reflexiones que plantea Teresa ARIAS en el Documento acerca de la cultura de la
homogeneidad, Santa Fe, 1998. Docente de los I.F.D. N8 y N 6
4 - LA EVALUACIN
Una prctica necesaria para entender la diversidad
Un hombre "RACIONAL" . La valoracin de la inteligencia como dimensin "superior" redundara en
una concepcin de hombre "fragmentado": en l se reconocan categoras o dimensiones perfectamente
jerarquizadas:
por un lado la inteligencia, su rasgo ms importante, regulado por la razn
por otro, los sentimientos, en una posicin subordinada, secundaria,
por otro, las habilidades y
finalmente los instintos, lo que debe ser sofocado, aplastado...
La misma discriminacin dirigida a las dimensiones humanas y hacia dentro del mismo hombre, fue
criterio a travs del cual se produjeron discriminaciones entre los hombres: el inteligente como exitoso, el
habilidoso como el que no pudo alcanzar los parmetros del xito; el que no encaj en alguno de estos
parmetros sera el inadaptado.
Tambin es interesante analizar cmo influye esta concepcin en:
el diseo de programas: partir de conceptualizaciones, gran cantidad de informacin, "lo prctico"
siempre es un lugar ltimo "para la aplicacin o fijacin"...
en muchos criterios pedaggicos: las actividades "manuales" o estticas son complementarias:
tienen menor carga horaria; durante mucho tiempo no hubo formacin docente para estas
reas; los alumnos que "no andan" van a la Escuela Tcnica...
La aspiracin por "lo claro" responde en gran medida al prestigio que, desde este modelo educativo,
se asignara a la razn: las enormes posibilidades de la inteligencia siempre se iluminaran desde la
claridad.
Este criterio, la claridad, es quien da "tranquilidad al espritu", proporcionando seguridad.
No es acaso una tentacin cotidiana pedir claridad; exigir, demandar respuestas que den
transparencia a los puntos de partida como si las complejas acciones humanas pudieran predecirse con
regularidad matemtica?
Las situaciones de carencia, de obstculos problematizantes... Cmo se piensan frecuentemente?:
Como desafos o posibilidades que abren al aprendizaje y producen rupturas en tanto nos ayudan
a tomar conciencia de que lo que conocemos no alcanza para comprender esto nuevo?; o...
Como trabas o "palos en la rueda": Si no estoy seguro de los resultados, yo no arriesgo, A m
que antes me aclaren esto, sino, no adhiero o no lo hago
De este modo... Esa claridad demandada para dar "serenidad al espritu y seguridad a la accin": Es
una posibilidad o una traba?
Si desentraamos el sentido de esta demanda de claridad, concluiremos que obstaculiza la
bsqueda marginando-encadenando la pregunta, la imaginacin; la saludable incerteza de la
LA EVALUACIN - 5
Una prctica necesaria para atender a la diversidad
provisoriedad... Y "lo provisorio" no como "la improvizacin, el azar", sino como la asuncin del hombre
como permanente hacerse, construirse... Lo que hoy se logr, maana abre a nuevas preguntas.
Por otra parte, aspirar a "lo claro" como algo que no nos pertenece y nos tiene que ser dado por
alguien, indica que ese lugar no es de todos: hay alguien que sabe, alguien autorizado para esclarecer. En
definitiva "lo claro y seguro" es un producido desde un lugar autorizado y para todos; los que -a su vez-
alcanzan "autoridad" slo cuando "piensan", "hacen" y "dicen" como "el autorizado"; todos consumen
reciben-, pero no producen.
OTRA PAUSA PARA EL ASOMBRO
En qu hbitos, rituales y gestos cotidianos, est presente en la perspectiva de la
enseanza aprendizaje evaluacin la aspiracin de claridad?
Quin generalmente ocupa el lugar de lo claro y lo seguro en cada una de las mismas?..
a) Quin ocupa ese lugar para el maestro?
b) Quin ocupa ese lugar para el alumno?
Qu supuestos ocupan el lugar de" lo claro" , desde este modelo, para la evaluacin?
Medir: es idntico a comprobar si se aprehendi el bagaje de conocimientos
considerados necesarios?;
usar los mismos parmetros de medida para todos, por qu?: Porque lo que se
mide es la cantidad de aprendizajes deseables? Para quin?;
los tiempos para llegar promocionar-, son los que desde afuera de las
circunstancias de los sujetos concretos se fijan como medida?; Pueden todos
realizar idnticos procesos en tiempos idnticos?
Por qu fracasan los que fracasan? ..
porque no son aptos ?
y si no son aptos.... Desde dnde se mide su falta de aptitud? Desde el
parmetro de los que llegan o alcanzan?
Necesariamente hay un solo modo de llegar o un solo lugar de llegada?
Entender que "la claridad" es patrimonio de pocos y que todos deben aspirar a aprehenderla "por ser
tal", se vincula con otro criterio: todos deben aprender lo mismo en tiempos nicos.
Por otra parte, y estrechamente ligada a la idea de considerar que hay un nico modo de concebir el
tiempo, se encuentra la ansiedad por la velocidad.
Los factores visiblemente desencadenantes del apuro institucionalizado por ganar tiempo, perder
tiempo, ahorrar tiempo, hacer tiempo, robar tiempo, se funda en la creencia de considerar que la
ciencia y la tecnologa avanzan a pasos agigantados; consecuentemente, la educacin queda rezagada.
Es comn que las prcticas docentes se funden en la percepcin del desfase de la educacin
respecto del progreso social: precisamente la palabra actualizacin marca esta relacin desigual entre
institucin educativa y sociedad. De este modo se naturaliza que por ejemplo- a mitad de ao los
docentes debamos presentar informes consignando si la cantidad de contenidos dados se corresponde
con los tiempos planificados previamente; la preocupacin es determinar la paridad... No debiera ms
bien interpretarse en qu medida se pudieron contener los tiempos de todos? Y si as fuera... la cantidad
tendra un valor unvoco? o se puede establecer la cantidad como parmetro en procesos de aprendizaje
6 - LA EVALUACIN
Una prctica necesaria para entender la diversidad
que son complejos donde cada alumno puede alcanzar inferencias mltiples y diversas? No sera ms
respetuoso y significativo poder comprender qu analogas, aperturas, relaciones pudieron lograr los
alumnos a partir de los contenidos?
De este modo... los contenidos son un fin en s mismo o son medios para abrir a infinitos e
impredecibles hallazgos?...
Concebir el tiempo como un parmetro tangible, concreto, de igual significacin para todos se puede
conectar a una conciencia etnocntrica del tiempo histrico, que se visualiza por ejemplo en la
etnocntrica periodizacin de la historia: la historia de la humanidad est regulada temporalmente por los
tiempos europeos:
la edad antigua americana, concluye con la cada del Imperio Romano... Qu impacto tuvo para
Amrica este episodio?
La llegada de Coln a Amrica marca el fin de la Edad Media. Y cuando decimos Edad Media la
referencia es: feudalismo, vasallaje, cruzadas, teocentrismo... Son vlidas estas referencias
para Amrica? Tuvo para Amrica la llegada de Coln idnticas implicancias respecto de las
que vivi Europa?
Los tiempos de Europa marcaron los tiempos universales poniendo ritmos y plazos genricos que
coinciden con hitos o acontecimientos lejanos a nuestras vivencias. De este modo nos acostumbramos a
que no existen los tiempos propios sino el tiempo como categora homognea, sin significados
vivenciales.
Y es justamente con el descubrimiento de Amrica cuando los tiempos de Europa se extrapolan a
Amrica: este episodio, universalmente seal el comienzo de la modernidad. La generalizacin de un
tiempo comn trastoc los cdigos del saber y el conocer; as el hombre es reducido desde su condicin de
microcosmos en el universo hacia una condicin de tomo ficticio de una sociedad constituida por la
yuxtaposicin de individuos. De este modo se ira configurando un nuevo tipo de poder el poder
disciplinario que organiz el tiempo y el lugar de cada uno.
El tiempo que se impondr entonces, en las prcticas pedaggicas, tender a especializar el tiempo
de la formacin escolar separndolo del tiempo de los adultos. Ello va a exigir organizar las actividades
escolares siguiendo un esquema que ordene actividades progresivas y de complejidad creciente de tal
modo que se correspondan con etapas de aprendizaje (para permitir un control minucioso de los procesos,
a la vez que delegar en la intervencin del docente "la facultad para corregir y enderezar las trayectorias
que escapen a la regularidad prevista).
OTRA PAUSA
Qu rasgos de esa tendencia a universalizar y objetivar el tiempo son comunes,
naturales, en nuestra institucin? Y en la tarea del aula?
Qu cuestiones cotidianas nos sorprenden desde esta mirada?
Qu estrategias concretas se podran intentar para modificar esta actitud generalizada?
LA EVALUACIN - 7
Una prctica necesaria para atender a la diversidad
LA CONCEPCIN DE ESPACIO
El lugar o posicionamiento ocupado por los aprendices en el espacio escolar es de fundamental
importancia pues constituir:
Un organizador-ordenador para que cada uno ocupe "su" lugar: "quin les dio permiso para
cambiarse de banco?; las nias de un lado o en una fila, los varones en otra...
Simblicamente "el espacio" ser tambin un indicador del xito o fracaso alcanzado por el
alumno.
As las filas, tomar distancia, integrar o no un cuadro de honor, pasar o no pasar de grado sern
distintas versiones de un modo de situar al sujeto como eslabn de una serie homognea, deshistorizada,
lineal, sincrtica. Distintas versiones porque...
Una guarda relacin con el espacio fsico de cada sujeto y,
la otra, con el espacio para ser s mismo que se le permite a cada sujeto.
Pensemos un momento: Cules son las condiciones para estar posicionado en un lugar respetado,
reconocido:
la capacidad individual,
la adecuacin y encuadre a los parmetros establecidos: aprehender los conocimientos
legitimados como valiosos y conforme a los modos sugeridos por el docente, el programa, la
supervisora, la direccin...
Todo ello complementado con un espacio fsico adecuado para los niveles de exigencia o adaptacin
de cada etapa, no de cada sujeto (como si las etapas fueran cumplidas con las mismas posibilidades por
todos): la sala en el jardn, el aula luego para cronometrar y circunscribir el espacio para
el recreo y el trabajo,
para el humor y la seriedad,
el dilogo y el silencio,
la respuesta y la pregunta,
el premio y la sancin...
Recordemos nuestras experiencias escolares: Quin alcanzaba el mejor encuadre en esa sucesin
espacial nica? Qu significaba llegar?: No era alcanzar el puesto del xito que es uno, prefijado y
definido; igual para todos?
Del mismo modo, la no adecuacin a esa escala espacial ascendente en tanto rompa la armona
de lo que se presume como normal y deseable excluye a los que no se adaptan, o peor an, los
posiciona en el lugar del fracaso que tambin tiene un nico y fatdico modo de entenderse?
8 - LA EVALUACIN
Una prctica necesaria para entender la diversidad
OTRA PAUSA ...: Si la escuela educa para vida e inicia en el conocimiento y
comprensin sistemtica del mundo:
Son fijos y estticos los lugares fsicos que ocupan los sujetos, en un mundo
vertiginoso y cambiante? No es violenta la reduccin de este espacio a un banco o
aula?... Cmo deben pensar las escuelas la distribucin del espacio fsico?..Y la
construccin de los espacios propios como posibilidad de alcanzar el espacio de
todos?
Es educativa la inmovilidad dirigidacuando en condiciones impredicibles y
cambiantes el sujeto -en la casa y la calle- se ve permanentemente interpelado a
coordinar y repartir su espacio fsico y vital con otros...?
Se debe reforzar la idea de un nico modo de concebir el espacio a ocupar o se
debe tratar que cada uno pueda encontra un espacio donde realizarse como persona?
LA CONCEPCIN DEL XITO-FRACASO
Estrechamente ligada al modo homogeneizante de concebir el tiempo y los espacios se encuentra la
idea de xito-fracaso, como dos opuestos que se suponen son dos polos antagnicos, mutuamente
excluyentes. La aceptacin de una racionalidad que uniforma los logros, los procesos, los lugares y los
modos de llegar no admite la posibilidad de comprender los significados subjetivos, distintos, complejos de
ambas posibilidades.
De este modo la escuela fue construyendo un fin comn e igualador que puli y lim tras s una nica
manera de concebir el xito y el fracaso:
el primero como fruto del esfuerzo y talento individual, empeado tras el logro de lo que se
determina desde afuera como digno y deseable,
el segundo como posibilidad natural para quienes tambin por limitantes individuales no
se encuadran dentro del marco deseado universalmente, y legitimado como valioso en s mismo.
As, inversamente proporcional al carcter homogeneizante de la oferta educativa, se fue
profundizando la discriminacin para un sujeto de aprendizaje ya no slo heterogneo por su condicin de
nico como ser humano, sino respecto de su procedencia social y de los roles asignados arbitrariamente
y en consonancia con sta.
PAUSA:
Qu se entiende por error? Cmo se lo trabaja?... El constructivismo proporciona
elementos valiosos para afrontar el error. No es lo mismo el error como juicio falso respecto
del error como las respuestas a travs de las cuales el alumno anticipa la comprensin de un
fenmeno: muchas veces ste no puede explicar lgicamente una relacin, entonces busca
atajos que compensan, regulan, equilibran su dificultad... Estos atajos desde la lgica del
docente- muchas veces son vistos como errores de aprendizaje y no como evidencias de
que el alumno avanza hacia una comprensin lgica.. Si cada vez que el alumno produce una
afirmacin errnea indagamos acerca de sus razones, seguramente nos van a sorprender
sus respuestas ...
Sobre el tema del error avanzaremos en otras cartillas, lo interesante es al menos-
entender- que el error no siempre evidencia falta de aprendizaje...
Por otra parte otra cuestin es trabajar institucionalmente criterios que ayuden a re-
pensar el lugar asignado institucionalmente al xito. De igual modo... No es tambin
educativo aprender a afrontar la dificultad no como un lmite sino como una posibilidad?
LA EVALUACIN - 9
Una prctica necesaria para atender a la diversidad
LA CONCEPCIN DE CURRICULUM ASIMILADA A LA IDEA DE PLAN DE ESTUDIO
A medida que la humanidad alcanz mayores estadios de conocimiento que permitieron un
inigualable desarrollo de la Tecnologa que se iba a aplicar a la industria Primera y Segunda Revolucin
Industrial se produciran importantes modificaciones en los modos de vida: ya no se producira lo
necesario para vivir sino que se producira para acumular, consecuentemente, quien ms acumulaban
alcanzaban mayor poder. De este modo el conocimiento comienza a tener otro valor donde la clebre
frase de Bacn: saber es poder se hace cada vez ms real.
Estrechamente ligada a esa transformacin socio-econmica del contexto, se vuelve necesario poner
nfasis en la circulacin de los saberes que refuerzan esa aspiracin econmica de acumular. Los
saberes que antes de la Revolucin Industrial se encontraban dispersos y heterogneos, a partir de ella
comienzan a sufrir un proceso de conexin y adscripcin a una saber ms general y tcnico; se organizan
en programas y planes que se generalizarn para todos.
a) por un lado se iban a eliminar los saberes irreductibles que no reportaran ninguna ventaja o
utilidad;
b) por otro lado se normalizaron los saberes estimados como tiles: la normalizacin consisti en un
ordenamiento y gradualidad jerarquizadora de los mismos, ocupando el primer puesto los ms
formales y generales, ubicndose luego los ms concretos, puntuales y complejos que se
formulaban con una generalidad decreciente y con una complejidad creciente.
c) finalmente, todo este proceso produce una fuerte tendencia a la centralizacin; es decir, sera el
Estado el encargado de definir los saberes a incluir en cada plan y programa.
Tales operaciones, adems de permitir una seleccin y control del contenido a ensear, generarn
una serie de prcticas y modelos organizativos que, con el surgimiento de la teora curricular, alcanzaran su
ms clara estructuracin.
Desde esta nueva perspectiva, el control de los aprendizajes pasa de un nivel externo a uno interno.
Ya no ocurrira ms como en los tiempos de la Inquisicin que se censuraran o suprimieran desde afuera
enunciados sino que, al legitimar una totalidad jerarquizada de saberes stos- contenan en s mismos la
lgica disciplinadora: quienes no los alcanzaren ya no fundaran su fracaso en una sancin externa, sino
que se estimaran como autoelimiados; aqu aparecen los argumentos que explican el fracaso por razones
de inmadurez, desinters, falta de adaptacin (como si la cuestin de llegar a la meta prefijada dependiera
slo de la voluntad individual).
Muchas veces esta centralizacin generaliz una concepcin reducida de lo que es y debe ser el
curriculum
3
, acotando sus alcances al valor del plan de materias o estudio; este es un lmite que an hoy
sirve para auto-justificar la no atencin a la diversidad o la falta de autonoma.
3
Consultar las distintas concepciones de Curriculum que trabajan los documentos TEBE.
10 - LA EVALUACIN
Una prctica necesaria para entender la diversidad
UNA LTIMA PAUSA...
Qu otros elementos constituyen el curriculum?
Quines son los responsables de la determinacin curricular? Por qu?
Cules son los rasgos que deben atravesar el desarrollo curricular desde
una perspectiva institucional participativa, democrtica, y
una perspectiva de evaluacin como compromiso de todos los actores
involucrados y como rutina para el asombro..?
Es tan cierto que los diseos curriculares oficiales limitan, orientan, sesgan el proceso
deenseanzaque define cada docente y/o cada institucin?
Acaso no es la enseanza y su especificidad una real y concreta posibilidad de
autonoma para el docente? Disponen Uds. alguna experiencia que d cuenta de la implcita
afirmacin que encierra esta pregunta?
Pensar en un curriculum flexible, abierto an cuando se adscriba a los lineamientos
orientadores oficiales, significa poner el nfasis en los contenidos o en el sentido con que
se ensean esos contenidos?
(consultar las diferentes concepciones de curriculum en Documento TEBE).
DESDE DNDE ACORDAR LOS SENTIDOS QUE DEBE TENER LA EVALUA-
CIN?
Decamos en la primera cartilla -Documento la Evaluacin un compromiso de todos:
La importancia de la evaluacin radica en el sentido que le damos y con que la usamos cuando
enseamos y cuando aprendemos:
no es posible el aprendizaje sin evaluacin y recprocamente no es posible la evaluacin sin
aprendizaje,
no se puede ensear si el que ensea no se evala primero; porque SLO APRENDIENDO
podremos saber qu ensear y cmo ensearlo.
ENSEANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIN deben tener un significado indisociable.
Si la importancia radica en el sentido que le damos cuando enseamos y cuando aprendemos:
Es un tema de reflexin crtica la rutinas de evaluacin, que orienten la accin; o
Que la evaluacin sea una rutina de la accin sin reflexin.
Si el sentido tiene que ver con habitualidades como:
Qu hacer para que las rutinas no sean una repeticin como series de hbitos y costumbres
que desdibujan el valor de la sorpresa?
Cmo darle a cada momento el valor de "nuevo", aunque repita un procedimiento cotidiano?
Se puede evaluar si no dejamos lugar al asombro? Qu podemos recuperar como novedoso si
slo buscamos resultados predeterminados?
LA EVALUACIN - 11
Una prctica necesaria para atender a la diversidad
Qu significa asignar valor al asombro?
Las rutinas y formalidades que encuadran las prcticas de la enseanza abrevan en la idea
fuertemente internalizada de que es posible "anticipar" lo "que va a ocurrir: de este modo nos
"acostumbramos" a lo habitual. Ello nos puede llevar a:
"naturalizar" gestos: es decir, entender que todo lo que ocurre fue siempre as y va a seguir
siendo de este modo; o que ante determinadas actividades, inexorablemente va a ocurrir tal o
cual situacin. Es como si a determinada situacin le sucede indefectiblemente otra, que es
siempre la misma...
Analicemos estos textos... "Qu podes esperar de l: es un alumno de cuatro";
1.- Por qu no esperar ms? Quin puede predecir las posibilidades de modificarse del otro?; "el
cuatro"... es fatalmente- un lugar fijo (el del fracasado, condenado, limitado)?; No puede tener otras
explicaciones ese cuatro?...
Y an cuando el cuatro indique matemticamente "bajo rendimiento"... no puede tener distintas
razones de ser para cada alumno?
"Esta escuela tiene un prestigio ganado: no puede dar lugar a los repetidores"
En que consiste el "prestigio"? Qu supuestos reales lo sustentan? Y si el argumento con que se
explica el "prestigio" es por ejemplo el nivel de "rendimiento" de los alumnos... Todos los actores
institucionales entendemos lo mismo por rendimiento?; todos los actores institucionales consideramos que
ese es un parmetro de prestigio?...
Inversamente, "desnaturalizar" podra plantearse desde preguntarse: Es la "repeticin del alumno
una situacin slo achacable al alumno?
"Repetir" qu significa para los docentes y para cada docente? Qu significa para los alumnos y
para cada alumno? O para este alumno?...
"REPETIR" Puede tener un significado unvoco? Debe siempre explicarse por la condena: no
alcanz porque no es capaz no le da la cabeza o porque es vago?
Qu decimos cuando afirmamos no le da la cabeza? Desde qu certezas estamos en
condiciones de dictaminar esto?
Y si es vago Por qu no se interesa, molesta, no cumple..?
12 - LA EVALUACIN
Una prctica necesaria para entender la diversidad
VOLVAMOS a las PAUSAS y...
a.- cuestionemos estas afirmaciones:
"Es de diez... No puede ser de otro modo con los padres que tiene..."
"Cmo va a aprender si en la casa no lo acompaan!"
"Est en otra; este tiene que ir a una escuela especial..."
"Este es as porque le falta el padre..."
"No atiende porque no le interesa la escuela"...
"Para qu ensear esto si de cirujas no van a pasar".
b.- ahora analicemos qu supuestos subyacen a las mismas...
c.- Podemos confeccionar una lista con al menos tres respuestas que
evidencian una "naturalizacin" de las explicaciones?
Otra actitud es
"generalizar": los mismos hbitos rutinarios han contribuido a fortalecer representaciones ms o
menos colectivas que actan como referencias y/o explicaciones infalibles acerca de esos
hbitos. Por esta razn esas explicaciones se generalizan y aplican a diferentes personas,
circunstancias y acontecimientos... Por qu la sentencia que generalmente se realiza de los
alumnos de escuelas marginales?
De alguna manera tiene relacin con la actitud anterior:
"Los marginados son todos iguales..."
"ste pinta igual que el hermano..."
Naturalizando, generalizando nos entrampamos con dos posibles lmites en la reflexin;
por un lado, la comprensin se encadena de manera inmediata, mecnica, con el emergente,
agotndose en un mismo y nico sentido: no avanza porque es un alumno de cuatro
Y por otro, no abre a la posibilidad de preguntar-se, de explorar en una nueva comprensin,
superadora de las histricamente no resueltas; no intenta repensar inditos que rompan el
cascarn de lo "obvio": si se plantearan otras estrategias sera un alumno de cuatro?
Por qu es un alumno de cuatro? Qu significa ser de cuatro: para l, y para nosotros?
Y este preguntar-se y preguntar-nos aunque los hechos sean reiterados, aunque los resultados sean
parecidos, fundamentalmente al tener en cuenta los sujetos, textos y contextos que los protagonizan:
sujetos, textos y contextos diferentes demandan una significativa apertura para confrontar significados,
deconstruirlos y reconstruirlos.
En todas las representaciones de la propia realidad flotan significantes comunes:
LA EVALUACIN - 13
Una prctica necesaria para atender a la diversidad
"bajo nivel",
"escasas competencias",
"excelente"
... pero todos aluden a referentes particulares, no estandarizados; que para cada grupo tienen
matices, sentidos propios / para cada miembro de un grupo puede tener, a su vez, matices, perspectivas,
sentidos propios...
OTRA PAUSA...
Si miramos retrospectivamente las prcticas de enseanza, de evaluacin...
Puede la realidad "leerse" de una nica manera? No es "cada instante" un nuevo
momento que nunca se repetir?
Podemos descubrir otros rasgos que muestren esta tendencia a "naturalizar",
"generalizar"?
En qu perspectivas centrar la atencin para modificarnos?
Acerca del porqu atribuir valor " al mostrar", "al dar cuentas
Con la irrupcin del conocimiento cientfico, en los comienzos de la modernidad, las enormes
aplicaciones que de la ciencia se derivaron asignaron a su conocimiento un aprecio tal que, muchas veces,
se entendi la ciencia como una religin.
Decamos antes que, en la educacin, este aprecio impact atravesando las diversas perspectivas de
su compleja realidad. En este apartado nos vamos a detener a analizar cmo se plasmaran en las prcticas
educativas los procedimientos propios de la ciencia: su mtodo y, ms precisamente en el primer momento
del mismo, la observacin.
El mtodo cientfico que se entendi, difundi y asumi como nico camino para llegar a la verdad-
pona especial nfasis en la observacin. Slo lo observable, lo tangible, lo evidente era suceptible de ser,
luego de experimentado y comprobado, conocido. Esta cuestin que admite muchas reflexiones conlleva a
un modo de concebir la verdad: es decir, ver es una condicin para conocer...
Ver... Pensemos un momento qu importancia cobra el ojo humano: lo que se ve es lo verdadero,
lo real lo que existe... Ahora analicemos las implicancias que pudo haber tenido en las prcticas docentes,
esta idea acotada de observacin reducida a ver...
Para comprobar la veracidad de algo hay que ver; el ojo infalible sera el del docente.
Pero, adems, para ver era necesario contar con elementos de prueba, visibles: aqu se entiende
que una evaluacin seria es la evaluacin escrita,
documentar / mostrar lo que sabe, sern premisas indispensables para pasar la evaluacin;
los roles son fijos: hay uno que observa, dictamina y juzga otro que es observado y que, por
lo tanto, es dictaminado, juzgado, clasificado en alguno de los parmetros preconcebidos como
medida de ese juicio.
14 - LA EVALUACIN
Una prctica necesaria para entender la diversidad
Muchas apreciaciones podramos realizar al respecto, pero pensemos en una:
Cuando miramos todos vemos lo mismo?... Y an cuando el fenmeno observado sea idntico
desde dnde lo mira cada uno?
Analicemos qu ocurre cuando, ante una misma situacin, los testigos relatan: cada uno seala
detalles que ms all de corresponderse con lo que estrictamente ocurriera, lo agregado tiene que ver
con las vivencias, las historias, las experiencias de los observadores. Esto confirma que:
La observacin, no garantiza con certeza unvoca una sola verdad respecto de lo que se ve:
siempre estar teida del color del cristal de quien mira.
Para observar es importante compartir significados con quien es observado pues, de lo
contrario, esa observacin tendr una explicacin parcial: la del observador y, en consecuencia,
estar expuesta a los lmites de ser un solo punto de vista...
No basta con ver... No tuvimos alguna vez la experiencia que una impresin o certeza sobre
algn alumno se modific cuando lo escuchamos y tratamos de comprender su lgica, su
explicacin, sus criterios de verdad?
No habra que hacer intervenir todos los medios de que disponemos para que la evaluacin
revitalice un genuino proceso de comunicacin: slo desde una actitud de escucha se puede
comprender al otro y se puede ensear a escuchar...
Las apreciaciones precedentes nos llevan a plantearmos:
1 - Por qu evaluar circunscribindonos a la prctica de demostrar o hacer visible lo que se
sabe...?
Guarda algn sentido para el alumno mostrar lo que sabe? Lo ayuda a cualificarse como
alumno? Qu estrategias deberamos plantearnos para que la evaluacin sea un proceso de
argumentacin, de fundamentacin, de profunda conexin entre lo que se es-se sabe- se
dice?
Por qu no hacer intervenir otros modos fundados en el dilogo, la contrastacin, la proposicin,
el balance, la palabra? Por qu no comprometer otra posibilidades personales adems de los
ojos y los odos? (Pensamos cuntas dificultades tienen los alumnos a medida que avanzan en
la escolaridad para defender y sostener con argumentos propios una apreciacin?) Dnde
queda el ingenioso discurso argumentativo de los infantes?... En qu instancia se pierde? Es
la adultez la que mutila el espritu de la pregunta, la osada para hipotetizar, la sencillez para
expresar el propio punto de vista acerca del mundo?)
2 - Por qu pensar la evaluacin como un proceso asimtrico?: uno evala, otro es evaluado...
Qu significa en esta relacin desigual la mirada del otro? Un lmite? Un veredicto? Un ojo que
juzga lo que merezco?
LA EVALUACIN - 15
Una prctica necesaria para atender a la diversidad
Decamos en la primera cartilla
... validacin es el valor de uno mismo proyectado en el propio hacer y
trascendido en las incalculables posibilidades que genera tambin en los otros.
Creemos que significa la asignacin de importancia a la comprensin del otro.
Contrariamente, lo sedimentado en los imaginarios colectivos es que la educacin encarnara el ideal
de la realizacin humana, y esa realizacin entendida como posibilidad de alcanzar un nivel o de
ingresar a una franja de saber legitimada como valiosa en s misma e igual para todos.
No ser que habra que pensar desde una perspectiva al revs de los parmetros que encauzan la
problematizacin colectiva, o subvertir la sintaxis de los indicadores que cotidianamente interpelan? Por
ejemplo, pensar la tarea de evaluar...
disponindose con una actitud abierta para que no slo quede en el discurso la afirmacin de que
tanto docentes como alumnos deben disfrutar de un grado mayor de autonoma, sino que hay
que generar las oportunidades para ejercer la autonoma.
Imaginar, crear, poner en accin, tradiciones de pensamiento y reflexin que fundamenten tales
declaraciones. La meta principal es aprender a interpretar, comprender y reflexionar sobre la
enseanza y la realidad de forma colectiva. "Esto supone adems un cambio en la cultura
institucional, donde el ejercicio de la autonoma no se entienda como trabajo individual, solitario
(a veces necesario) sino la construccin de una cultura colaborativa.
Progresivamente para que el dilogo, la contrastacin, el balance, sean los ejes que articulen los
controles educativos de calidad y estn en manos de los interesados y comunidades de
insercin: corresponsabilidad de la comunidad educativa...
Para que evaluadores - evaluados sean capaces de desarrollar y evaluar los procesos de
innovacin; modificando la propia tarea educativa continuamente para poder atender a la
diversidad del alumnado.
Para repensar la idea de Sujeto creativo, libre. Y al hablar de libertad, nos referimos
expresamente a una de las capacidades que nos es propia como hombres; libertad entendida
no slo como capacidad de eleccin, sino como capacidad para trascender lo dado y empezar
algo nuevo, para trascender la naturaleza al actuar.
Para que evaluar implique un potenciarse en la idea de un "otro" que no est para dictaminar,
juzgar, sancionar sino para apoyar, animar, orientar, sostener, comprender. Otro que se
reconoce y sostiene en la autoridad del que evala porque sabe escuchar, interpretar,
reorientar, profundizar y, de este modo, otorga validez al evaluado...
16 - LA EVALUACIN
Una prctica necesaria para entender la diversidad
Tambin creemos que "no hay nada nuevo bajo el sol" sin un discurso y una accin que
concrete y conmemore, aunque sea tentativamente, "lo nuevo" que aparece. Para ello, se
necesita ejercer el poder de la memoria que acompae el abrirse paso desde lo comnmente
aceptado hacia lo extraordinario, "lo otro", lo que no siempre es visible a los ojos. Que
replantee nuestro pensar y actuar sobre los "problemas histricamente no resueltos"
expresin con la que, a veces, designamos nuestra visin o percepcin pesimista de los
cambios y con la que congelamos la utopa, la produccin de alternativas viables, la
modificacin concreta de nuestra existencia material y simblica.
ACERCA DE LA EVALUACIN DE LOS DOCENTES
Con la llegada de las cartillas a las escuelas, los Equipos Regionales fueron recogiendo por parte de
los docentes, distintas sugerencias en relacin al proceso de evaluacin de la capacitacin y, en el marco
de los encuadres planteados.
En este sentido seguimos manteniendo como criterios fundantes:
Esta propuesta de capacitacin se ofrece a todos; se adhieren los que estiman que constituye
una oportunidad significativa.
La capacitacin se funda esencialmente en un principio de equidad: para asegurar la concrecin
de este principio, la equidad se concreta con la modalidad a distancia, a travs del material
de las cartillas.
El eje de la capacitacin es la modificacin permanente de las prcticas pedaggicas.
La evaluacin debe ser una oportunidad para comprender entre todos en qu medida
se resignificaron las prcticas, cules son sus posibilidades, cules sus lmites.
En orden a estos criterios avancemos en precisiones:
Los docentes trabajan con las cartillas y en funcin de sus sugerencias, perspectivas y
problematizaciones, revisan, formulan, analizan, debaten sus propias propuestas de aula; en
equipos -institucionalmente-: con las/os compaeras/os del rea y tramo.
Para acompaar esta tarea todas las cartillas plantean actividades.
Adems, los equipos Regionales de Capacitacin y/o los I.F.D. que trabajen en red con las
escuelas propondrn actividades de "acompaamiento" tutoras, talleres, jornadas que,
por lo tanto, son optativas: cada institucin decide si necesita de ese respaldo u orientacin
para continuar el proceso de aprendizaje en accin.
LA EVALUACIN - 17
Una prctica necesaria para atender a la diversidad
Para registrar los procesos institucionales de las reas y tramos el circuito que se cumple es
el siguiente:
1.Cmo se registra?
a- La institucin recibe un
diskette, con instructivo: lo graba en
su PC.
las
e
que se vayan
realizando.
b- A partir de all, se realizan
cargas, de las actividades d
capacitacin
3. Qu importancia
tienen los registros?
a - Establecer una red de
comunicacin para:
acompaar los procesos
institucionales.
adecuar las propuestas de
capacitacin a la realidad de los
contextos de accin.
b - Evaluar el impacto del
Programa: pertinencia,
adecuacin, articulacin.
2. Cundo se registra?
c- Al concluir el trayecto -30 de
noviembre- se graban en el diskette
los registros y se los reenva al
Equipo Regional para que pueda
ser cargado en el Registro Regional
de Capacitacin.
ACERCA DE LA PRESENCIALIDAD
1. DISEO DE DISPOSITIVOS: Cada Equipo Regional disear, en coordinacin con los Supervisores de
cada nivel y modalidad, un plan de presenciales que contemple:
1.a. variedad en el carcter de las propuestas: talleres por rea, institucionales, interinstitucionales,
tutoras;
1.b. periodicidad de los encuentros; alcances: a qu seccin de escuelas, ciclos o modalidades va
dirigido
1.c. lugar, da y horario de realizacin;
2. VALOR DE LOS PRESENCIALES:
2.a. Los presenciales (talleres y tutoras) se plantean como acompaamiento del proceso de lectura,
anlisis y debate institucional del material a distancia, y tambin como espacios de experiencias
innovadoras.
2.b. La asistencia a los presenciales se registra como parte del proceso de capacitacin; no supone una
validacin distinta.
ACERCA DE LA VALIDACIN
A. Considerar "presenciales" todos los encuentros que se registran en las planillas proporcionadas
por el rea informtica (es decir actividades que suponen trabajo en equipo, debate institucional,
consultas, intercambio de experiencias):
tutoras,
encuentros por reas,
encuentros institucionales,
encuentros interinstitucionales
encuentros con capacitadores del Equipo Regional y/o Central (talleres y/o tutoras)
Por todas estas actividades presenciales que son optativas, y de las que quedar constancia en los
registros institucionales - realizadas fuera del horario escolar o sin haber desobligado alumnos- se
validarn 4hs. mensuales (40hs. en 10 meses)
18 - LA EVALUACIN
Una prctica necesaria para entender la diversidad
B. Las actividades de estudio que realiza el docente en forma personal, como parte de su tarea
cotidiana tales como:
lecturas de cartillas,
consultas a bibliografa sugerida u otras fuentes,
planificacin diaria.
Sern validadas del siguiente modo: 20 hs. mensuales, considerando 1 hora de trabajo diario que
equivalen a 20hs. mensuales y 200hs. en 10 meses.
OBSERVACIN: en total se le validara, contra presentacin de registros ante los Equipos
Regionales correspondientes sumando A. y B.: 240hs. sin evaluacin.
Los registros de estas actividades de capacitacin -presenciales y no presenciales- validaran
240hs.sin evaluacin; los mismos constituyen la evaluacin en proceso.
La tarea de registrar estas acciones de capacitacin, es de fundamental importancia y est
directamente vinculada a la gestin institucional.
Cada docente; cada equipo de rea, de ciclo, es responsable de su propio proceso de
capacitacin y arbitrar los modos ms operativos y menos engorrosos para facilitar la informacin
al Director o encargado de la carga.
EJEMPLO: Producida una reunin de docentes (de un turno, de un ciclo, de un rea), que no
sea coordinada por un capacitador regional, se presentar a quien cargue un resumen del
desarrollo de la misma: esa informacin deber consignar sencilla y puntualmente slo lo que pida
la planilla de registro correspondiente.
Nombre del Docente rea Fecha Tema ...
Es probable que -en primera instancia- se perciba esta tarea como una "carga" ms. Lejos de
esa intencin valoremos cunto puede aportar llevar una "memoria" de los procesos de
"aprendizaje" que desde siempre realizan los docentes, y generalmente no se recuperan como
parte de su "formacin docente continua"; lo que lamentablemente conlleva a una desvalorizacin
del propio hacer. Esta tarea apunta a fortalecer un anhelo comn de los docentes: la
sistematizacin de nuestras prcticas.
LA EVALUACIN - 19
Una prctica necesaria para atender a la diversidad
C. Los que no optaran por la presencialidad en todas sus variantes:
1. encuentros por reas,
2. encuentros institucionales,
3. encuentros interinstitucionales
4. encuentros con capacitadores del Equipo Regional y/o Central (talleres y/o tutoras)
... podrn compensar sta, con un Trabajo Prctico en el rea y tramo que corresponda; que se
plantear en la cartilla N 3, en dicha cartilla, adems se indicar cundo y dnde entregarlo.
La aprobacin del trabajo prctico le permitir validar las 240 hs. sin evaluacin.
D. A los que optaran:
1. por la presencialidad,
2. realizaran las actividades no presenciales,
3. enviaran los registros institucionales al Equipo Regional correspondiente y
4. deseen acceder voluntariamente a una instancia final escrita de evaluacin por rea y ciclo,
que se realizar simultneamente en distintos lugares de cada Regional -conforme a instructivo
que incluira la Cartilla N 3-:
Se les validarn 240 hs. con evaluacin
SNTESIS
ALCANCES VALIDACIN
A- 40 HS. PRESENCIALES 40 HS. SIN EVALUACIN
B- 200 HS. NO PRESENCIALES 200 HS. SIN EVALUACIN
C- 200 HS. NO PRESECIALES y TRABAJO PRCTICO 240 HS. SIN EVALUACIN
D- 200 HS. NO PRESENCIALES y 40 HS PRESENCIALES
y EVALUACIN ESCRITA
240HS. CON EVALUACIN
Las 240 hs con evaluacin por trayecto , de completar los tres trayectos, alcanzaran a 720hs. con
evaluacin, lo que abrira la posibilidad de una especializacin o post titulacin.
20 - LA EVALUACIN
Una prctica necesaria para entender la diversidad
BIBLIOGRAFA
ACHILLI, E. en Cultura escolar: el olvido de la heterogeneidad en la escuela; Rosario, 1984 - Rev. Paraguaya de
Sociologa. Ao 21- N 60 (Pg.93-102).
ALVAREZ MNDEZ, J.M., La evaluacin cualitativa, delimitacin conceptual y caracterizacin global - en
Didctica, Curriculum y Evaluacin. Edit. Alamex, Barcelona, 1985.
ANGULO RASCO, J.F. Evaluacin educativa, en Innovacin y evaluacin educativa. Univ. de Mlaga,1990.
ANGULO RASCO J.F., CONTRERAS Domingo J. y SANTOS GUERRA M.A. Evaluacin educativa y democratizacin
de la sociedad, Dpto. de Didctica y Organizacin escolar. Universidad de Mlaga, 1991.
ARIAS, Teresa en Documento acerca de la cultura de la homogeneidad. Santa Fe, 1998.
BATALLN G. GARCA F. Problemas de la investigacin participante y la transformacin de la escuela; Cuadernos
de Formacin Docente N5 - Univ.Nac.de Rosario
BERTONE, TEOBALDO Y POGGI, Evaluacin, nuevos significados para una prctica compleja, Edit. Kapelusz,
1985.
BRASLAVSKY, Cecilia: La discriminacin educativa en Argentina; FLACSO/Grupo Editor Amrica Latina. Bs.As.,
1985.
BURBULES, N: Una teora del poder en educacin; Rev. Propuesta Educativa, N 1.
CASVOLA, H; CASTORINA, J; FERNNDEZ, S. Y LENZI, A: El rol constructivo del error en la adquisicin de los
conocimientos. Aporte para una teora de los aprendizajes Ficha n 15 de Taller de Psicopedagoga. Fac. De Cs de la
educ. UNER. Paran. 1996.
CASTORIADIS C.: La institucin imaginaria de la sociedad; Tomos I y II, Tusquets Ediciones. Bs. As., 1993.
CRESAS: El fracaso escolar no es una fatalidad Editorial Kapelusz. Buenos Aires, 1986.
DE ALBA Alicia, Evaluacin curricular y conformacin conceptual del campo, Mxico UNAM, 1991
EMBN, M; BRITOS,M (colab.): Cmo se construye el fracaso escolar?. Editorial Homo Sapiens. Rosario, 1994.
EZPELETA, Justa: Escuelas y maestros: condiciones del trabajo docente; CEAL. Bs. As.,1991.
GIMENO SACRISTN, J. y PREZ GMEZ, A., La enseanza, su teora y su prctica. Akal. Madrid, 1983.
KOTN, M.; NICASTRO, S.; BALDUCCI, M. y otros. Directores y direcciones de escuela. Mio y Dvila. Bs. As., 1992.
LERNER, Delia: Accin y conocimiento. En Revista Limen. Ao XXVII. N 92. Noviembre. Buenos Aires, 1989.
PREZ GMEZ A., La cultura escolar en la sociedad posmoderna, Rev. Cuadernos de pedagoga N 225, Barcelona,
Fontalba, 1994.
PERRET CLERMONT, A.N.: La construccin de la inteligencia en la interaccin Social Ed. Visor. Madrid, 1984.
PIAGET, J.; GARCA, R. Psicognesis e historia de la Ciencia. Siglo XXI editores. Mxico. 1989.
PUIGGROS, Adriana. Volver a educar; Ed. Ariel, 1995.
PUIGGROS, Adriana. Sujetos, disciplina y curriculum en los orgenes del Sistema Educativo Argentino; Ed.
Galerna, Bs. As.
SANTOS GUERRA, M. A. Hacer visible lo cotidiano. Teora y prctica de la evaluacin cualitativa de los centros
escolares, Madrid, Ed. Akal, 1990.
ZEMELMAN, H. Uso crtico de la teora. El Colegio, Mxico.
GESTIN INSTITUCIONAL - 1
GESTIN INSTITUCIONAL. MATERIAL PARA LOS EQUIPOS DIRECTIVOS
POR QU CONSTITUIR LA PRCTICA DOCENTE EN OBJETO DE CONOCIMIENTO
Cuando les propusimos el Programa Provincial de Capacitacin Docente Permanente PROCAP
decamos que era una propuesta de capacitacin: en el grupo de trabajo de cada institucin donde
debemos analizar, debatir, acordar, programar cada accin, decisin o proyecto, tratando de
encontrar juntos el sentido profundo que se le da a cada tarea que se asume.
1
Entonces, y ahora nuevamente, realizamos esta afirmacin porque estamos convencidos de que la
capacitacin docente slo se puede plantear centrada en la escuela. Y pensarla centrada en la escuela
es pensar las posibilidades de transformacin desde un lugar concreto, con rostros, contexto,
modos de hacer que tienen una identidad, su lugar, sus rasgos.
Por esto, la capacitacin no es un momento paralelo a la vida de las instituciones, no es una instancia
de actualizacin en conocimientos producidos por otros, sino que es en s misma un quehacer y una
prctica docente que, en la medida que se replantea a s misma, va configurando propuestas de
enseanza crebles, posibles, autnomas.
Por qu pensamos que capacitacin es en s misma una prctica docente?
Porque si a travs de ella no nos autoexigimos volver sobre lo que hacemos para ponerlo frente a
nosotros como a un objeto que se valora en sus posibilidades y lmites- seguiremos haciendo con la
sensacin de ...
estar siempre empezando de cero,
sentir que esta rutina nos gasta las ganas, el humor, la paciencia,
trabajar impulsados por la inercia de: vivir cumpliendo sin saber con quin y para quin;
cambiando y probando sin saber qu, por qu, desde dnde, hacia dnde,
...Y lo que es peor, las posibilidades transformadoras de la capacitacin docente pueden quedar
reducidas a una moda que predica el cambio en los discursos pedaggicos o institucionales pero no entra
realmente a las aulas.
Si la capacitacin centrada en la escuela es en s misma una prctica docente...
Qu desafos entraa para nuestra condicin de directivos?
1
Ministerio de Educacin de la Provincia de Santa Fe - Dir. Prov. De Educac. Sup., Perfec. Doc., Program, y Desarrollo
Curricular. Programa Prov. de Cap. Doc. Permanente PROCAP. JORNADAS DE REFLEXIN INSTITUCIONAL ACERCA
DE LA CAPACITACIN DOCENTE EN SERVICIO. Santa Fe, agosto de 2000.
2 - GESTIN INSTITUCIONAL
En principio
disponernos a aprender desde nosotros mismos, revisando nuestras prcticas directivas
para transformarlas: ser aprendices...
asumir desde el rol de conduccin que esas prcticas directivas son tambin, y
fundamentalmente, prcticas docentes porque son prcticas que ensean: ser
enseantes
APRENDEMOS PORQUE...
A partir de las prcticas de capacitacin recuperamos de manera sistemtica lo que hacemos, y
desde esa reflexin proyectamos lo que debemos realizar enseando desde el rol directivo.
Y esa reflexin-sistematizacin de lo que hacemos nos permite apropiarnos de los conocimientos que
orientan la funcin directiva como prctica docente con una responsabilidad diferenciada; son saberes
especficos para la gestin institucional.
ENSEAMOS PORQUE...
La presencia de la enseanza como factor indispensable de todo proceso de capacitacin, acenta y
profundiza el sentido pedaggico-didctico de los equipos directivos, y desde ella se afirma su rol de
responsabilidad diferenciada; construyendo su autoridad desde las actitudes, aptitudes y conocimientos
necesarios para conducir un proceso institucional de aprendizaje.
Detengmonos un momento y analicemos el valor de enseanza que pueden tener nuestras
prcticas de directivos.
Una pregunta que seguramente nos hagamos es:
Qu podemos ensear los directivos si tuvimos la misma preparacin que cualquier docente?
Esta cuestin puede tener como respuesta otra pregunta:
Acaso lo que generalmente hacemos o dejamos de hacer no tiene mucho que ver con lo que
aceptamos o rechazamos de los directivos que tuvimos en nuestra historia escolar?.. Podemos pensar el
respeto, la escucha, la solidaridad; o la terquedad, la arbitrariedad, el egosmo, sin gestos y personas
concretos que los encarnen?..
GESTIN INSTITUCIONAL - 3
Podemos declarar hasta el cansancio la
importancia del compromiso y el trabajo
compartido, pero si luego en la
distribucin de tareas no consideramos
las capacidades de cada uno, ni
apoyamos y acompaamos el esfuerzo,
o establecemos un modo sutil de
distribuir tareas de tal modo que
algunos son los que se esfuerzan
ejecutores- y otros son los que ordenan
mandan-, estaremos en realidad
enseando que la responsabilidad es
cumplir, no asumir con creatividad y
entusiasmo propio una tarea comn...
Adems, tambin estaremos
enseando una concepcin de
autoridad y de participacin...
Tenemos en cuenta los contenidos
institucionales que enseamos
conviviendo, desde los gestos y
actitudes diarios?
Podemos expresamente decir a los
docentes que slo desde la franqueza y
el dilogo vamos a alcanzar un grupo
de trabajo, pero si luego stos observan
que dentro del equipo directivo
producimos mensajes contradictorios u
opuestos, establecemos vnculos no
fundados en la confianza y la escucha,
o nos desautorizamos; no slo estamos
propendiendo a que se empobrezca la
fuerza de lo que afirman las palabras
sino que estamos enseando la
incoherencia entre lo que se dice y se
hace...
Otra pregunta que nos podemos hacer:
Es esta una nueva exigencia al rol?
Volvamos nuevamente a la cuestin de asumir los desafos de una capacitacin centrada en la
escuela...
Esta cuestin de capacitarnos desde la autoexigencia de pararnos frente a nuestras prcticas
tratando de desentraar lo que verdaderamente ensean, es un ejercicio inobviable para un directivo porque
slo a travs de ellas podremos
...articular lo perdurable con lo novedoso, equilibrar lo que es necesario cambiar con lo que vale la pena
conservar... Dicho de otro modo, generar puentes entre la enseanza real y la deseable es tarea ineludible
del perfeccionamiento.
2
Equilibrar lo que es necesario cambiar con lo que vale la pena conservar nos desafa a mirar lo que
hacemos para:
replantear sus motivaciones,
descubrir los marcos tericos que le sirven de referencia de manera explcita o implcita, y desde
dnde fuimos construyendo los mismos,
2
LOMBARDI Graciela., en Conferencia. Junio de 1994.
4 - GESTIN INSTITUCIONAL
generar un clima de tolerancia y respeto por los distintos marcos de referencia que se tengan en
el contexto del equipo de trabajo institucional, con estrategias que permitan su acercamiento,
dilogo y revisin.
Tambin nos permite
descubrir cuntas cosas importantes llevamos adelante y somos capaces de hacer fructificar.
Pero para poder encontrar qu es lo perdurable y qu lo novedoso, qu es necesario cambiar y qu
vale la pena conservar, tenemos que disponernos para el estudio y anlisis con nuestros docentes
buscando modos que nos permitan:
mucho ms que sentarnos a charlar para conversar sobre lo que nos pasa,
mucho ms que dejar fluir espontneamente lo que recordamos o nos parece importante,
...porque asumir con estos criterios la capacitacin nos llevara a creer ingenuamente que la
circulacin de experiencias producira por s sola transformaciones.
Es decir, sentarnos a charlar o dejar fluir espontneamente lo que recordamos es un paso
necesario, pero por s solo no alcanza an cuando pueda resultar enriquecedor en grupos atentos,
vidos y abiertos porque para reflexionar sobre nuestras prcticas necesitamos analizarlas con un
orden y sistematizacin previamente acordado; hacer visible la lgica que tuvo su desarrollo,
descubrir todos los supuestos con que consciente e inconscientemente la fuimos configurando;
encontrar sus aciertos y los aspectos que pudieran ser revisados o modificados.
La capacitacin es una situacin de enseanza; y sta la enseanza supone procesos
sistemticos donde, adems de lo invalorable del intercambio entre pares se tienen que comprometer
actitudes y aptitudes docentes que permitan:
hacer visibles y conscientes los supuestos tericos que orientan nuestras propias prcticas y los
ncleos que le dan validez para encontrar sus lmites y caminos de transformacin:
Analizar, consensuar, proveer una variedad de recursos y estrategias para atender a la
imprevisibilidad de la enseanza:
Qu concepciones de hombre, de educacin, de enseanza, de aprendizaje, de
contenido, de mtodo, de alumno, de docente..., est implcita en cada gesto,
momento, situacin institucional de enseanza?
Para qu adoptamos este criterio, contenido, actitud? Qu pretendemos?
Cmo lo vamos a alcanzar? Se condice el modo elegido con lo que
pretendemos alcanzar?
GESTIN INSTITUCIONAL - 5
Implementar propuestas posibles, respetuosas de las circunstancias particulares de cada
entorno:
A quin alentamos, animamos, contenemos, interpretamos? Cundo? y...
Cmo? Con quin? Cmo son y qu necesitan estos actores concretos?
Recrear, construir y abrir a nuevas perspectivas tericas que fortalezcan al docente como
conductor de la enseanza:
Qu experiencias anteriores nos pueden resultar una fuente interesante? Qu
aportes tericos aportara explicaciones a esto que analizamos? Por qu?
Qu conexiones guardan esos aportes con esta circunstancias y contexto?
Cmo la vamos a recrear? Por qu, para qu? Con quines? ...)
... y para hacer visible, analizar, implementar, recrear es imprescindible que alguien cumpla el
rol de ensear entendiendo ste como el de anticipar lo imprevisto, tomar decisiones didcticas que
problematicen la propia prctica instalando procesos de reflexin...
Quin sino los directivos pueden asumir este rol en una circunstancia de aprendizaje institucional
donde todos son educadores ? (en realidad educadores educando)
En realidad estamos convencidos que esta afirmacin concluye confirmando dnde se centra la
autoridad de los directivos.
Dicha autoridad no se funda en la idea de superioridad frente a los otros sino que constituye una
indispensable condicin para la enseanza que s se debe traducir en:
capacidad de servicio para que cada docente pueda sentirse contenido;
disposicin solidaria de escucha y colaboracin para comprender y contener los distintos
procesos y ritmos;
autoexigencia para problematizar lo obvio, generando gusto por la pregunta;
apertura para comprender lo distinto de cada aporte con espritu de bsqueda para asumir
los obstculos pedaggicos como desafos,
actitud optimista para recuperar el error;
sabidura para desarrollar la agudeza que permita privilegiar lo fundamental sobre lo
circunstancial, accidental o anecdtico...
6 - GESTIN INSTITUCIONAL
UN CAMINO A RECORRER... PONER EN REVISIN LAS PRCTICAS DE LA
FUNCIN DIRECTIVA
Retomemos la invitacin de la primera cartilla y comencemos a recuperar los textos propios:
texto para confrontar con otros textos
3
-, los que surgen del hacer cotidiano, para re-conocerlos,
volverlos a pensar y construir desde ellos ese saber requerido para conducir mejores instancias de
enseanza dentro de cada institucin.
Muchas veces esta tarea no nos parece significativa; generalmente no acostumbramos a realizar un
balance de los textos que producimos cotidianamente, porque muchas veces creemos que los textos son
tales si estn producidos en un libro y desde la autora de un experto.
Y si lo intentamos?
... Recorramos las situaciones que ocurren todos los das:
Cmo vamos enfrentando las mismas?..
Qu comentarios o impresiones tenemos sobre las mismas?..
Cules son las que nos producen temor o nos resultan pesadas y cules asumimos como
naturales?
Cuntas se repiten da a da y cuntas son sorpresivas?
Por qu ocurren de este modo, o en el mbito de la escuela?...
Cules nos resultan desagradables o tediosas? Cules enriquecedoras?
Hagamos un esfuerzo por reconstruir nuestros das desde la funcin directiva y analicemos
pausadamente y en detalle qu momentos los constituyen y los posibles porqu de su aparicin; por qu
ocurren?
Para introducirnos en esta tarea de sistematizar la reflexin sobre nuestras propias prcticas
recuperamos el testimonio de un Director que apareci publicado por primera vez en la Revista Redes para
la organizacin y la administracin escolar, ao II N 11 y 12, enero-febrero de 1992. Este testimonio puede
ayudar en la tarea; indudablemente que ser enriquecido por las experiencias de cada uno, aun cuando sus
vivencias se aproximen a las propias.
Las clases empiezan a las 8.00. A las 7.25, cruzando la plaza, saludo a Doa Juana que ya
dej a los pibes en la escuela. Llego a la 7.35, doy una mirada meticulosa y distrada cuyo objetivo
es comprobar los resultados del trabajo de Marcelo. La recorrida me lleva al patio, saludo a los
tempraneros que aprovechan para intentar un picado, la pelota (de trapo como las de antes) me
queda cerca, a dos o tres pasos, le pego bien de abajo ensayando un centro que Cacho no alcanza a
cabecear, y sigo hacia los baos... Si Marcelo no arregla ese depsito, en cualquier momento se nos
inunda. Tal vez los de la Cooperadora no le compraron el repuesto. Los voy a llamar y de paso le pido
que insistan con la difusin de la Asamblea del sbado a la maana En la Direccin me pongo el
guardapolvo. Celia ya ha preparado el libro de firmas (firmo) y el libro de temas y los registros. Antes
que la tarea del da se complique, enseguida despus del izamiento de la bandera, (hay que intentar
3
Ministerio de Educacin de la Provincia de Santa Fe - Dir. Prov. De Educac. Sup., Perfec. Doc., Program, y Desarrollo Curric.-
Programa Prov. De Cap. Doc. Permanente PROCAP- Cartilla N 1. Gestin Institucional.
GESTIN INSTITUCIONAL - 7
otra forma de ceremonia, sta que pareci tan revolucionaria se est poniendo rutinaria) voy a mirar
el libro de temas y las planificaciones para ver cmo anda el desarrollo de lo planificado.
No debo olvidarme de mirar los cuadernos de tercero, ayer se lo promet a los chicos. A las
7.50 vuelvo al patio, ya con muchos chicos y unas cuantas madres y maestras; otra vez Sandra va a
llegar tarde el da que tiene turno, tengo que hablar con ella, es tan buena maestra pero no puedo
permitir su impuntualidad, ah llega, ahora los hace agrupar frente al mstil, sin un grito, siempre
sonriente, empieza bien el da, hoy... Lstima que Cacho no cabece el centro que le puse justo...
Cmo no se da cuenta de que el sol qued al revs? Y bueno... Cuando todos se vayan a las aulas,
bajo la bandera y la coloco bien. Algn otro se habr dado cuenta de que hoy, cuando izamos la
bandera, el sol estaba dado vuelta y ahora est bien? Alguna de estas cuatrocientas personas habr
pensado en el sol de la Bandera durante el da de hoy? Maana tengo que pedirle que tiren los
papeles en los cestos, es una barbaridad cmo queda la bandera antes de irnos. Tenemos que
colaborar con Marcelo, un solo portero para un edificio tan grande, vamos a ver si los de la
cooperadora pueden pagar una persona ms.
El da fue (como prometa la sonrisa de Sandra) bastante bueno; el desarrollo de los
programas, por lo que muestra el libro de temas y los cuadernos de tercero y de cuarto van bien;
pude charlar un rato sobre el grupo de quinto B con la seora Alicia. Por qu no puedo dejar de
decirle seora a esta mujer?
Los padres, hoy, me dejaron respirar un poco y la comida estaba sabrosa; a los chicos, sin
embargo, las milanesas a la marinera no les gustan, voy a sugerir que no las hagan ms as por unas
semanas. Ahora que viene el tiempo lindo debera tomar como costumbre el paseo por el barrio luego
del almuerzo. Las cinco y media, ya es hora de irme, habrn abierto el aula para el curso de la
escuela de capacitacin? El tipo que ensea computacin es macanudo, viene un rato antes y arregla
el aula l mismo... Ese profesor de computacin no nos dar una mano con las agresiones en los
recreos de la tarde?
ALGUNOS ORGANIZADORES PARA EL ANLISIS
Para poder comenzar una reflexin sistemtica es preciso seleccionar organizadores o categoras de
anlisis que ayuden a confrontar el texto de este testimonio con los propios.
Los vamos a plantear como ejes de trabajo y vamos a usar como fuente de consulta el material de los
TEBE, que est en las Bibliotecas de todos los establecimientos educativos de la jurisdiccin.
COMENCEMOS ...
Consigna de trabajo: Propuesta para un encuentro con el Equipo Directivo (o con algn directivo de
otra institucin, en el caso de escuelas rurales)
8 - GESTIN INSTITUCIONAL
a) Realizar un anlisis situacional de la problemtica de este Director, identificando las tensiones
entre
lo perdurable y lo novedoso, lo que es necesario cambiar con lo que vale la pena
conservar... Entre la enseanza real y la deseable
Anlisis Situacional
Lo perdurable
Lo que se debe conservar
Lo real
Lo novedoso
Lo que se debe cambiar
Lo deseable
La concepcin de institucin
que subyace
La concepcin de curriculum
La concepcin acerca de la
funcin del Director
PROPONEMOS...
Ir a las fuentes sugeridas para leer, debatir, comparar, y finalmente tomar sus aportes para la
caracterizacin
PERO... Hagan el esfuerzo de escribir con sus palabras las distintas conclusiones porque con
frecuencia nos ocurre que renunciamos a nuestra propia riqueza en funcin de respetar la palabra de los
que supuestamente saben ms. Esta auto-censura a las propias posibilidades vaca de significado nuestras
reflexiones y pronto las olvidamos porque en realidad no las sentimos parte de nuestra capacidad para
significar la realidad. Por eso hacemos un esfuerzo para aprehender nos tiene que quedar: tenemos que
memorizar -. Y no es memorizar el ejercicio que nos modifica sino sacar de nuestras memorias ; decir lo
propio, comprender desde uno...
Si as lo comprendemos la memoria dejar de ser un recurso fatigoso para grabar o formatear en
nosotros lo que viene de afuera: no es lo mismo saber de memoria que el saber de la memoria. La
memoria nos ayuda a ser nosotros mismos porque es:
Lo que guarda nuestra historia en y con el mundo. Por ello es:
desde donde entendemos el mundo,
el lugar de la sabidura de la propia cultura que guarda lo que somos y desde donde podemos
proponernos lo que queremos ser...
GESTIN INSTITUCIONAL - 9
Qu sera de nosotros en cada momento si no tuvisemos memoria? Por qu no memorizamos
algunas ideas, acontecimientos, explicaciones? (Estas cuestiones sern retomadas en prximos
desarrollos)
PROSIGAMOS ...
Es probable que el ejercicio sugerido se vea como de dificultosa resolucin por cuanto propone una
exhaustiva puntualizacin de aspectos que no estn expresamente dichos por el Director.
Nuestro propsito al plantear una situacin que relata vivencias semejantes a las que nos pueden
suceder a diario, es compartir con ustedes estrategias que luego puedan retrabajar tanto para la
comprensin de sus prcticas directivas como para ayudar a los docentes en esa misma tarea.
El valor del anlisis de casos reside en su inmejorable aporte a la formacin del juicio crtico, que es
una exigencia muy importante para quienes enseamos. Ellos nos ponen en situacin de dilogo con el
saber: entendiendo por saber, en sentido amplio, el saber que aportan las ciencias como el saber de la
experiencia personal y social.
De este modo, los casos analizados nos permiten articular el capital activo de conocimientos que
nos aporta la propia experiencia con el capital pasivo que acuan las teoras especializadas.
Esta articulacin conlleva a un proceso interesante pero muy complejo; muchas veces su tensin
puede dejarnos inmovilizados en la reflexin y las razones tienen que ver con muchas cuestiones que
actan en nosotros no siempre de manera consciente.
Una razn puede estar dada por la poca autoestima en el propio conocimiento, sntoma que
generalmente va acompaado de la sensacin de miedo a no decir lo que corresponde, como si la verdad
estuviera en un solo lugar y siempre afuera de nosotros. Tal percepcin nos expone a sentimientos de
debilidad, de dependencia respecto de los especialistas y va consolidando en nosotros una actitud de
autoproscripcin del lugar de la propuesta, de la explicacin, de la comprensin la que, en consecuencia,
puede constituirse en un obstculo insalvable al momento de capacitarnos desde la reflexin de las propias
prcticas.
Por eso creemos que es necesario detenernos un rato a analizar estas cuestiones. Nosotros
realizaremos algunas consideraciones que ustedes pueden ir debatiendo a la vez que incorporan sus
apreciaciones al desarrollo; pero tambin y prioritariamente- identificando qu situaciones de las que
sealamos ms abajo les sucedieron al realizar el ejercicio de lectura del testimonio del Director: ampliando
an ms este fragmento con lo "no dicho" pero que se entiende que se pudo querer decir; con lo "no escrito"
pero que se piensa o quiere...
10 - GESTIN INSTITUCIONAL
A - LA ARTICULACIN TEORA-PRCTICA
Es frecuente escuchar que los docentes atribuyamos el origen de muchos problemas a la falta de
conocimiento terico desde donde pensar el cmo hacer. De este modo, nos representamos lo terico
como:
el cuerpo de conocimientos que va a dar forma y sentido a nuestra prctica,
una especie de glosario, enciclopedia, vademcum, catecismo, que contiene todas las
respuestas.
Un cuerpo de saberes distintos a los que disponemos nosotros y superiores a estos.
Lo que debemos saber es que el conocimiento terico expresa aspectos, dimensiones, rasgos
de algunas prcticas investigadas con criterios rigurosos; por lo tanto nunca el conocimiento
terico puede configurar nuestra prctica como matriz o modelo de perfeccin sino que tiene que
proporcionarnos herramientas para leer o ser cuestionadas por sta.
Desde la perspectiva terica podemos observar cuntas dificultades tienen los alumnos recin
egresados de profesorados para encontrar conexiones entre sus aprendizajes en las aulas y lo que
realmente deben enfrentar en ellas. En este sentido es preciso saber que muchas teoras cuando
consiguieron convivir con la formacin docente, lograron ahogar otras fuentes de reflexin y trabajo escolar
porque, en general, fueron pensadas en laboratorios y alejadas de las escuelas: cuntos test aplicamos, o
cunto dejamos de lado o abrazamos a partir de lo que ellas proponan y las trasladamos al aula como si
entre las teoras y el aula no mediaran otras cuestiones de peso.
Qu ocurri desde que se difundiera el pensamiento Piagetiano: acaso alguna vez no se ense
la conservacin de la sustancia? Es la conservacin de la sustancia un contenido o un indicador de
madurez cognitiva?
Cuando nos decimos constructivistas : definimos nuestros criterios de enseanza o los modos en
que entendemos- aprende el alumno?
En qu sentidos debe revisarse nuestra enseanza desde ese modo de entender el cmo se
aprende? Acaso no nos dijimos muchas veces: no importa tanto la enseanza porque es el alumno el que
debe construir el conocimiento?
Puede construirse el conocimiento sin una buena propuesta de enseanza?
Tomamos conciencia que Piaget - el padre del constructivismo - con sus investigaciones pretenda
desarrollar una teora epistemolgica, no una teora del aprendizaje?
En realidad, pensar la capacitacin desde la reflexin de la prctica, exige tomar las teoras y
someterlas a juicio crtico en funcin de su potencialidad prctica. Ello significa que la mayor preocupacin
debe ser no la adecuacin de las prcticas a las teoras- sino la transformacin de la accin integrando
y articulando:
los casos de la prctica
sus problemas y dimensiones
los resultados, estudios y enfoques conceptuales,
los cursos de accin posibles y el reconocimiento en ellos de esos supuestos tericos.
GESTIN INSTITUCIONAL - 11
sus perspectivas y prospectivas a lo largo del tiempo: encrucijadas, obstculos, aciertos; el
anlisis de las experiencias de "xito" y de "fracaso escolar".
B LO OBJETIVO Y LO SUBJETIVO
Muchas veces tendemos a analizar lo que nos ocurre empeando un gran esfuerzo en determinar los
aspectos objetivos de la situacin analizada. Esta tendencia puede recortarnos muchos otros aspectos no
menos reales- que aportan mucho a la comprensin de las situaciones.
En realidad las prcticas humanas nunca se realizan por fuera de los sujetos; siempre son prcticas
actuadas, percibidas, pensadas por y desde estos.
Por extensin, las prcticas docentes, en tanto dependen de los sujetos que las encarnan, siempre
estn definidas por ellos; y sus problemas no son problemas hasta que ellos los vivencien como tales.
Creer que lo verdadero es lo que objetivamente se observa como real, es quizs uno de los factores
que ha colaborado a fracturar la teora que se imparte respecto de las prcticas que se realizan en las
escuelas; y en este sentido, esta consideracin, guarda estrecha relacin con lo que decamos en el punto
anterior.
El proceso educativo se realiza con sujetos y entre sujetos; por esta razn es fundamental a la hora
de trabajar para transformar nuestras prcticas- realizar un esfuerzo por revalorizar los modos con que cada
actor se representa lo que ocurre, lo que implcitamente expresa cada decisin o gesto...
Lo que entendemos como objetivamente real es lo que nosotros percibimos como real y esa mirada
nuestra modifica, condiciona, contextualiza la realidad; est atravesada por nuestra historia, por los
mandatos implcitos y explcitos del grupo de pertenencia, por las creencias que tenemos. Todos esos
elementos constituyen las teoras implcitas de los sujetos y de los grupos.
Aceptar que nuestras lecturas de la realidad tienen las limitaciones de las propias explicaciones, nos
obliga a un esfuerzo mayor por comprender otros puntos de vista.
Pero para poder nutrirnos de otros puntos de vista tenemos que sacar a la luz todo eso que subyace
como tcito. Slo as podremos:
cuestionar nuestras propias teoras: conocer las creencias, mitos y naturalizaciones que
determinan nuestros criterios, cmo cundo - desde dnde se fueron perfilando a travs
de la propia historia.
confrontar supuestos; la revisin de supuestos, comparacin de costumbres, desata las
ataduras a viejos hbitos y abre a la produccin de nuevas alternativas y valores.
Estas posibilidades derivan en consecuencias importantes en cuanto conducen a una
reestructuracin profunda de los modos de pensar sentir actuar, que son condiciones de posibilidad para
una buena enseanza. Decimos esto porque las dificultades para capitalizar la riqueza de las dimensiones
subjetivas se expresa en problemas tales como dificultades para escuchar a los otros, para producir
propuestas de enseanza que contengan la dimensin cultural de los sujetos de aprendizaje, para relevar la
12 - GESTIN INSTITUCIONAL
heterogeneidad, para integrar los procesos subyacentes del grupo escolar y facilitar una verdadera
produccin en equipos.
C - LA RELACIN PENSAMIENTO-ACCIN
Un rasgo que caracteriz a la Formacin Docente a travs de los aos fue la asignacin de valor casi
excluyente al saber hacer. Ello contribuy a generar en los docentes la conciencia de ser poseedores de un
saber tcnico, casi mecnico.
Esto impidi la conciencia de que siempre la accin se apoya sobre procesos de pensamiento; en
consecuencia, el docente queda atrapado en la creencia de que es un ejecutor-operario de procedimientos
aprendidos. Es comn escucharnos repetir la metfora del bombero para auto-definirnos como sofocadores
de incendios.
La idea de sofocar como analoga de la accin desplegada, y de incendio para caracterizar los
hechos o circunstancias enfrentadas, es una elocuente confirmacin de la autoconciencia de ser operarios;
fortalecida en la idea de que las respuestas surgen porque s, tienen el valor de soluciones de emergencia.
Aunque es cierto que la docencia enfrenta cotidianamente complejos problemas que exigen
resolucin activa e inmediata, y generalmente no se sabe de dnde surgieron esas indicaciones prcticas,
debemos considerar que an en medio de resoluciones rpidas y espontneas hay un conocimiento,
muchas veces desarrollado de manera intuitiva.
Ese conocimiento est constituido en gran medida por saberes del sentido comn o representaciones
generalizadas acerca de las atribuciones del rol, y/o representaciones o imaginarios propios logrados a
partir de la experiencia personal.
Justamente porque es habitual esta lgica de lo operativo -que el docente asume como explicacin
natural de su desempeo-, es frecuente el clamor porque se proporcionen modos o recetas que
garanticen una accin efectiva. Esta demanda expresa la desconexin entre el pensamiento y la accin que
progresivamente impidi al docente mantener un control racional sobre los conocimientos que apoyan su
accin.
Para restablecer el vnculo indispensable entre pensamiento-accin, un camino es el
tratamiento reflexivo que les proponemos desde esta capacitacin; desde el espacio que abre el
mismo podra revertir la tendencia a que las rutinas superen a los docentes. Una capacitacin
centrada en la escuela que se concreta desde el estudio de las prcticas institucionales puede
contribuir a que el fuego recupere el lugar que ocup en la historia de la humanidad en cuanto
generador de las ms grandes transformaciones y no ya como la amenaza cotidiana que atraviesa
las rutinas escolares.
GESTIN INSTITUCIONAL - 13
D LO INDIVIDUAL Y LO GRUPAL
Una de las claves que determinan los hechos de buena enseanza se apoya sobre la coordinacin de
grupos en las aulas. Sin embargo, un rasgo recurrente en la Formacin y luego en la organizacin de las
escuelas es la tendencia al individualismo: el docente y su grado, su rea, sus alumnos.
Cuando miramos otros aspectos o dimensiones de la vida docente observaremos que una constante
es el desarrollo de lazos dbiles entre sus miembros: lo vemos en la existencia de escasas Asociaciones
Profesionales o en la inestabilidad de las representaciones docentes en organismos gremiales e
intersectoriales. Si contrastamos estos rasgos con otros cuerpos profesionales de la sociedad, reforzamos
la certeza de pertenecer a un grupo profesional escasamente cohesionado. Distintas pueden ser las
razones que den cuenta de este rasgo; tal vez una explicacin la podamos encontrar en nuestra historia
escolar y en la formacin docente. Recordemos los rituales, normas, indicaciones relacionadas con la
evaluacin, con los materiales de trabajo:
"la fila": sucesin o serie individual de sujetos que se dan la espalda;
"el cuaderno, las carpetas": material de trabajo personal que "no se presta, para que no se
copie";
"las recomendaciones docentes":
"no le dictes, dej que se arregle solo"
"cada uno con sus cosas"
"las pruebas": individuales y con obstculos que eviten la consulta
Esta caracterstica -la tendencia al trabajo individual y aislado- debe ser considerada como un lmite
por cuanto la funcin docente es en s misma una invitacin a la coordinacin, animacin, integracin de
grupos.
Para remontar esta tendencia es necesario subvertir los criterios con que se organizan las escuelas,
cambiar la lgica de la fragmentacin y del aislamiento por la de la integracin, la solidaridad, el compartir.
Bajar del trono la tendencia de maestro fijo para construir cimientos fortalecidos en parejas pedaggicas o
equipos pedaggicos de rea, de ciclo.
Mientras tanto la capacitacin puede contribuir enormemente replantendose sus procedimientos y
enfoques: una capacitacin ensea no slo por lo que dice que ensea sino tambin, y fundamentalmente,
por el modo en que lo ensea.
Desde la afirmacin precedente, se propone el trabajo reflexivo sistemtico sobre situaciones donde
hay que comprometer el juicio crtico; el trabajo en grupos es esencial para producir toma de decisiones -
plataforma indispensable para despegar la accin- que tengan un sustento cooperativo, integral e integrador
y, desde estos parmetros, sean significativas para quienes las llevan adelante.
14 - GESTIN INSTITUCIONAL
E LA REFLEXIN Y LA MEJOR RECETA
Sealar la importancia del docente como profesional reflexivo y enfatizar la singularidad que comporta
cada contexto de desempeo, no implica negar que existen experiencias que vale la pena recuperar; qu
importante sera que tantas buenas ideas y acciones se constituyan en fuentes de consulta y recuperacin
para otros docentes.
Ocurre que muchas veces, considerar el campo de la enseanza como un cmulo de tcnicas y
destrezas que se pueden aplicar a cualquier situacin, da lugar a posturas fuertemente crticas respecto de
la aplicacin de buenas recetas en forma generalizada.
Tal vez sea oportuno diferenciar
la actitud que, fortalecida en la deslegitimacin de sus propias posibilidades clama por la
receta como la solucin para las incertidumbres que genera el no ejercicio de una actitud
reflexiva,
respecto de
el recuperar las buenas recetas como producto del ejercicio crtico de la reflexin, la
bsqueda y el reconocimiento de las genuinas fuentes de conocimiento que
potencialmente constituyen los docentes y su accin.
Indudablemente la inflexin est en el punto donde deben tensionar la reflexin con la
buena receta; la primera sin la segunda es un pensamiento sin memoria, la segunda sin la primera
es una reproduccin sin pensamiento.
Recuperar la buena receta reflexivamente posibilita al docente elegir entre distintas alternativas y
optar de manera creativa recreando propuestas conforme a las particulares condiciones de su contexto de
enseanza (institucin de pertenencia, expectativas y necesidades de los alumnos, realidad comunitaria), y
su capacidad creativa de pensar "lo inhspito", lo "no explorado", lo "no conocido".
F LA PERSPECTIVA DE LA ENSEANZA CUANDO LOS SUJETOS QUE
APRENDEN SON ADULTOS
Los docentes de una escuela, al igual que los nios o pberes, son sujetos de aprendizaje pues
estn en proceso de aprendizaje permanente. Son personas inacabadas, que pueden seguir creciendo. No
obstante esta semejanza, entre ambos sujetos existe una diferencia cualitativa fundamental: el docente es
un trabajador socio-cultural y al decir de Mara Cristina Davini: Ello requiere una pedagoga propia que
fortalezca la autonomizacin creciente, el trabajo colectivo y solidario, la toma de decisiones, el
pensamiento crtico, el manejo de variadas fuentes de informacin, y el que se elaboren trayectos de accin
que reconozcan crticamente la diversidad de sujetos y contextos culturales.
4
4
DAVINI, Ma. Cristina. La Formacin Docente en cuestin: poltica y pedagoga. Ed. Paids. Bs. As, 1994.
GESTIN INSTITUCIONAL - 15
Cuando la autora seala la necesidad de una pedagoga propia, expresa lo que entiende por
pedagoga propia cuando dice para qu es necesaria la misma.
Veamos y analicemos entonces ...
1. una pedagoga propia que fortalezca la autonomizacin creciente: si revisamos nuestra tradicin
docente, la autonoma del docente se circunscribe al espacio del aula. Por esta razn siempre se
entendi que, para formar docentes, bastaba con ensear a aplicar un bagaje de tcnicas o
conjunto de instrucciones con que dejarlo listo para enfrentar los desafos del aula, como si las
circunstancias que ocurren en las mismas fueran una constante universal: todas las aulas, todos
los alumnos, todos los contextos responden siempre de igual modo a las situaciones de
enseanza.
El aula se constituy de esta manera en una frontera de accin donde cada docente debe poner
en juego aplicar- el bagaje de instrucciones aprendidas. El aula entonces pasa a ser una
objetivacin del aislamiento: el docente solo con los alumnos, limitados a una esfera reducida
fsica y simblica, casi artificial, de la realidad.
Si la escuela es el lugar para que el conocimiento circule y se reproduzca:
Puede ser un mbito tan reducido, el lugar propicio para ello?
Puede comprenderse el sentido y valor de lo que se hace, cuando el horizonte
cotidiano se cierra en el pizarrn, los bancos, los frisos; un lugar fijo para cada cosa y
cada cosa en su lugar..?
Cuntas metforas se pueden inferir de las diarias rutinas!
2. una pedagoga propia que fortalezca el trabajo colectivo y solidario:
Circunscribir la autonoma del docente a las decisiones del aula, es atribuirle una autonoma virtual
porque en la soledad del aula cada docente trabaja para una fraccin de tiempo el que tendr a
esos alumnos bajo su responsabilidad-; para una fraccin de la realidad la que l comprende o
aprehende pero que tiene los lmites de una sola mirada; para una fraccin de alumno en la vida
de cada alumno quedan las dems horas de sus das-.
la verdadera autonoma se realiza en la construccin de proyectos colectivos, desde el
debate de todos: cada aula es problema de todos y por ende, cada aula es una ventana al
mundo no una parapeto del mundo.
Es la institucin toda la que tiene que plantear alternativas para los diversos problemas; y
no es el aula el centro del debate sino la particular realidad institucional en la que el aula
es un mbito ms del debate.
Cmo relaciona lo que ensea con la realidad de los alumnos?
Qu significados tienen esas propuestas de enseanza? Se conectan con lo que el alumno
sabe y con las representaciones que tiene del mundo?
Cmo se continuar eso que cada aula trabaja en tiempos acotados con grupos de alumnos
acotados?
Qu frecuente es escuchar que los docentes expliquemos el fracaso de un grupo culpabilizando
al que los tuvo el ao anterior!
No son esos alumnos parte de una institucin? Y cada docente?
Acaso la institucin es una suma de retazos o momentos? Qu perfiles de alumnos egresarn
de instituciones escindidas, incomunicadas, compartimentadas? A qu lgica respondern para
comprender el mundo: la del machaque o a la del doble discurso que existe entre lo que se
ensea se dice- y se predica con los gestos cotidianos se hace-?
Qu valor educativo tiene la institucin si reproduce hacia adentro incoherencias o
contradicciones semejantes a las que cuestionamos en la realidad?
NOTA: mucho puede aportar en la reflexin acerca de cun grandes son las distancias entre el aula y la realidad la
proyeccin de la pelcula Lo nios del cielo de Majid Majidi
16 - GESTIN INSTITUCIONAL
3. una pedagoga propia que fortalezca la toma de decisiones
que anime a comprometerse en una prctica de cooperacin, de iniciativa, de participacin
responsable en las decisiones y hacindose cargo de las derivaciones que stas tengan (es
muy frecuente la actitud de culpabilizar, de proyectar o de buscar salvadores afuera).
No es posible consolidar una actitud autnoma si el docente no participa en la reflexin de los
sentidos de la enseanza y del aprendizaje de toda la institucin, aportando
cooperativamente en la definicin de las relaciones que tienen esos sentidos respecto de lo
que pasa en el entorno de la escuela: por qu educar, para qu realidad se educa, qu
funcin cumple la y esta escuela en ella...
Cuntas veces los mismos alumnos reciben a lo largo de su recorrido escolar, mensajes
cambiados o contradictorios!. Veamos un ejemplo...
Un docente trabaja la importancia del autodominio o de la autoevaluacin comprometiendo a
sus alumnos en debates y acuerdos de convivencia, o trabajando para la construccin de una
moral autnoma a partir de la recuperacin y reflexin de los propios conflictos, para la
generacin de campaas solidarias o sistemas de animacin-tutoras de compaeros ms
grandes respecto de compaeros ms pequeos, y en la misma institucin-
otro docente utiliza sistemas de vigilancia que ponen en manos de los mismos alumnos:
anotar al que habla, brigadas para registrar indisciplinas...
4. una pedagoga propia que fortalezca el pensamiento crtico:
que permita no aceptar lo habitual como cosa natural;
que permita entender que la actitud crtica no es la de la oposicin sistemtica, ni dirimir todas
las cuestiones encontrando soluciones en dicotomas que no abarcan la realidad, ni permiten
explicarla para encontrar soluciones, sino que ms bien la distorsionan...
Cun difundida est la conciencia del complot! los padres no ayudan porque no se interesan
por los hijos; las autoridades no realizan indicaciones; los programas me exigen; el
supervisor no viene...
Todas estas respuestas y otras muchas se paran en un sola perspectiva de la realidad que
por otra parte no tiene una sola explicacin, ni se constituye de perspectivas paralelas o
desconectadas- y, al abordar una parte de la misma, la distorsionamos:
No est tambin la familia atravesada por profundas crisis?
Una propuesta educativa Debe forzar la realidad? o Debe tratar de explicarla-interpretarla y
proponerse estrategias para modificarla?
Por qu inexorablemente tendemos a ubicarnos en el lugar de los buenos y ponemos en el
lugar de los malos a los otros; a los corruptos, a los indiferentes, a los cmplices?
PAUSA
De vez en cuando hay que hacer
una pausa
contemplarse a s mismo
sin la fruicin cotidiana
examinar el pasado
rubro por rubro
etapa por etapa
baldosa por baldosa
y no llorarse las mentiras
sino cantarse las verdades.
Mario BENEDETTI
GESTIN INSTITUCIONAL - 17
5. una pedagoga propia que fortalezca el manejo de variadas fuentes de informacin:
que encuentre otras cajas de herramientas en buenas experiencias llevadas adelante por sus
pares, en lo que dicen y no dicen las propuestas editoriales, en las tradiciones institucionales,
en las demandas del entorno; tambin observando qu ocurre en el mundo de los medios, del
trabajo, de la produccin, del arte; lo que sucede y no sucede en la calle, en las otras
instituciones sociales -no para reproducir en la escuela las representaciones colectivas, sino
para transformarlas y/o recrearlas con mirada crtica y propositiva-.
que ponga frente a cada actor institucional los propios textos ( asumiendo la propia
palabra y la propia accin);
que consulte e interprete todos los textos de la realidad, no slo para escuchar lo
que dicen sino para desentraar qu se quiere decir con lo que se dice; qu
emergentes de la realidad se pueden comprender desde esos textos, qu explican,
qu omiten...Por qu...
Qu aspectos o rasgos de esa realidad, demanda redefiniciones de la escuela; de
su funcin, de sus perspectivas, de sus propuestas?
6. una pedagoga propia que elabore trayectos de accin que reconozcan crticamente la diversidad
de sujetos y contextos culturales
que ayude a cambiar la naturaleza de su contrato con la profesin, con la escuela,
que ayude a cambiar prcticas prescriptivas, autoritarias, sumisas, reproductivas, por
prcticas que promuevan el verdadero encuentro entre sujetos, entre saberes y culturas...
UNA LTIMA TENSIN
LO ADMINISTRATIVO...
Las ltimas consideraciones seguramente nos sumerjan en una serie de cuestiones; y, a lo mejor, no
porque haya profundos argumentos de desacuerdo sino porque los enormes desafos que demandan a la
funcin directiva se perciben como empresas inabordables. Es frecuente el clamor de los directivos en torno
a la problemtica de cunto los absorbe lo administrativo.
Esta cuestin que no es menor- tambin debe ser puesta en el centro de la reflexin para,
progresivamente, ir ubicndola en el lugar que debera estar.
Veamos...
Si nos centramos en las tareas administrativas tratando de remontar sus orgenes, sus supuestos y
sus sentidos nos encontraremos ms o menos con el siguiente panorama:
cartas que se envan pero que no siempre se leen: para todo hay que hacer notas que se
archivan; en el mejor de los casos, lo que se recupera de ellas es lo que se adelanta
verbalmente o lo que en el primer prrafo sucede a la expresin me dirijo a Ud. a fin de
solicitar...;
circulares apiladas en los escritorios o en los archivos: lo importante es que quede escrito lo
que se dice a los docentes por si viene el supervisor o para documentarnos ante posibles
conflictos;
18 - GESTIN INSTITUCIONAL
notificaciones que no siempre se comprenden;
instructivos que contienen directivas, programas, normas, nombramientos, suplencias,
traslados...
actas que reiteran con una forma inexorable ciertas rutinas reglamentarias;
planillas o registros que concentran una enorme cantidad de datos que generalmente se
traducen en denominaciones numricas volcadas en filas y columnas sntesis; no es comn que
esos datos traten de comprenderse o recuperarse para redefinir cuestiones institucionales, pero
s es comn que sean muy atendidos para lograr que coincidan los resultados de la lectura
vertical respecto de la horizontal...
En general, esta documentacin encierra formas de comunicacin de la superioridad al aula
cuyos rasgos merecen ser analizados:
son escritos de tono solemne y prescriptivo que aplanan las diferencias: Cmo distinguir
en esas formas de redaccin los aspectos puntuales, ocasionales o accesorios respectos de los
sustantivamente valiosos?
constituyen una herramienta del emisor; casi un arma de defensa personal; para cubrir la
espaldas de quien las enva y archiva. El que la recibe generalmente el docente en el aula-
acusa recibo, eleva los resultados, cumple en informar...
se los trata como a textos sagrados aunque paradjicamente no por su contenido sino por
su carcter de documento emanado de la superioridad.
Una reflexin a propsito del ltimo punto:
Es comn que este bagaje de documentacin est rodeado de un conjunto de procedimientos y
gestos que se cumplen como rituales solemnes: nunca quedan a disposicin de todos sino que estn
guardados en los estantes de armarios bajo llave de Direccin. Si algn receptor demanda su relectura se
presta generalmente documentando el prstamo- por un tiempo limitado y dentro del recinto de la escuela
o de la direccin pues no debe arruinarse ni perderse.
Estas prcticas tambin acompaan los documentos curriculares o, una situacin bien reciente: la
llegada de libros o publicaciones pedaggicas...
Circulan cotidianamente entre los docentes los documentos curriculares, los TEBE y los
libros que llegaron a todas las escuelas desde el ao 95?
Cmo fueron socializadas las cartillas al momento de ser recibidas en las instituciones?
Nadie negara la importancia de toda la documentacin oficial y la necesidad de preservarla. Lo que
s se debe revisar es el criterio de circulacin:
Pertenece a quien la emite?
Tienen que ser fijos los roles del emisor y del receptor?
Qu valor se le asigna?:
a) Importan slo los hbitos y normas que formaliza?
b) Se valora el sentido que puede dar a la accin su contenido?, o
c) Se intenta conjugar significativamente ambas perspectivas? Cmo?
GESTIN INSTITUCIONAL - 19
d) No se pueden generar modos ms democrticos, y de responsabilidad compartida para
desear y hacer posible su conservacin desde el aprecio de su carcter de fuente real de
comunicacin? Cules podran ser esos modos ms democrticos y de responsabilidad
compartida ?
Parte de la base que todos conocen el derecho; por lo tanto todos
comprenden el mensaje en su sentido natural...
Es real que ante un mismo mensaje, todos entienden lo mismo?
Es unvoco el valor de las palabras para personas que tienen historias, experiencias,
creencias distintas?
Qu ocurre cuando en un equipo se desconoce o niega lo que realmente entiende cada
uno?
Supone creer que basta emitir una notificacin para que los receptores
cumplan.
Estn realmente incluidos en la comunicacin los receptores que reciben y cumplen?
Es posible que slo circulen mensajes oficiales an cuando stos no admitan otras
posibilidades de comunicacin?
Cmo se canalizan las necesidades insatisfechas de comunicacin?
Qu supuestos sostienen el estilo de comunicacin fundado en la notificacin?
Generalmente la rigidez de la comunicacin formal -en un contexto socio-histrico de cambios
abruptos, y contextos inciertos- es caldo de cultivo para el desarrollo del rumor. Este aparece como una
forma de compensar la asimetra de las comunicaciones slo formales, jerrquicas.
Las fuentes del rumor, aunque siempre son mltiples, en medio de prcticas lentas y burocrticas
cobra la dimensin de noticia de ltimo momento, de fuente oficiosa... No siempre es daina la
naturaleza o carcter que lo impulsa, pero s debe ser un motivo de ocupacin de los directivos:
Por qu se produce? Qu expresa?
Qu compensaciones busca?
Tiene ms valor que las comunicaciones oficiales? Por qu?
El tema de la comunicacin encierra muy complejas aristas que por sus implicancias en la vida de
las instituciones- merece un desarrollo minucioso, razn por la cual va a ser retomado en cartillas
posteriores. No obstante ello, para finalizar, nos parece importante proponernos una reflexin que de algn
modo colabore en la tarea de dar otro sentido al panorama administrativo institucional; esfuerzo que
compromete fuertemente en la generacin de otros estilos de comunicacin...
Es lo administrativo una dimensin paralela de lo pedaggico?
Qu aspectos de lo administrativo reforzaran la perspectiva de una escuela que ensea?...
20 - GESTIN INSTITUCIONAL
Cmo?
PEDAGOGIZAR LO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAR LO PEDAGGICO
Por qu no
empezar a usar la informacin de registros,
planillas, informes para entender realmente qu
pasa con los alumnos y a travs de ello: qu est
pasando socialmente; si la escuela est dando
respuesta a las necesidades educativas que
estos alumnos y esta sociedad est requiriendo
para modificar los lmites que la atraviesan?
hacer que la informacin circule; no puede haber
agendas de trabajo y responsables de stas por
grupo?(as los alumnos tambin colaboran en la
previsin del material y los recursos que
diariamente se necesitan para trabajar).
impulsar que los alumnos participen de los
procesos de lectura y cargada de informacin
No sera sta una posible actividad de las aulas
de computacin donde, adems de permitir
aprender el manejo de herramientas como tablas,
listas de inters, etc., los docentes y alumnos se
familiarizan con la informacin y aprenden a
leerla comprendindose?
delegar responsabilidades y que las solicitudes,
los informes sean de construccin cooperativa
donde participen todos repartiendo los
compromisos en funcin de las posibilidades de
los grupos de alumnos y docentes que
constituyen la institucin
No podran analizarse los presupuestos de
comedor o de modificaciones y mejoras en el
marco de la enseanza de los contenidos de las
reas ? (no para forzar una integracin sino
porque constituyen problemticas integradoras e
integrales, significativas para la vida de los grupos
y ricas en porblematizaciones que comprometen,
involucran y cohesionan).
No tienen que participar todos en la construccin
de modelos de ordenamiento de la informacin;
en la recuperacin propositiva de la de la misma y
en la produccin y circulacin de nueva
informacin, como insumo de los aprendizajes
que necesariamente deben realizar todos los
integrantes de una institucin educativa?
no es lo administrativo un conocimiento y una
accin al servicio de los hombres y de sus
proyectos?
Por qu no
Debatir criterios que enmarquen la tarea de
ensear para consensuar con el equipo docente
y con los alumnos sobre cmo administrar los
recursos disponibles en funcin de ello; Cmo
integrar a los padres apuntando a que estos
tambin vayan modificando sus criterios respecto
de la escuela?
Pensar otros modos de distribuir el tiempo de
todos: Tienen que ser iguales para todos?
Tienen que tener la misma estructura en la
distribucin del trabajo y el descanso? Tienen
que atar grupos y docente a un espacio fijo, a
una sincrona natural que desgrana una
montono transcurrir de cuatro-cinco horas
inexorablemente iguales a travs de los cinco
das de la semana?
Pensar otros modos de distribuir los espacios.
Son los espacios fragmentos topogrficos para
salvaguardar el lugar que algunos asignan a
todos? o es un modo de dar significado al lugar
que cada uno le asigna a la realidad: Son las
aulas jaulas fijas? o son lugares de encuentros
donde se dinamiza la vida, el conocimiento y la
comprensin del mundo?
Se cambian pisos, pintan paredes, adquieren
bancos para propender a climas favorables, o se
resignan climas favorables en funcin de
cambiar pisos, pintar paredes... Qu sentido se
da a las escuelas la administracin de los
recursos?
Los pizarrones, las tizas, los libros de biblioteca,
son un recurso de todos? Cmo se gestiona
cooperativamente un uso compartido?
Por qu los pizarrones o los tiles de geometra
son atributos que el docente concede en los
momentos que lo considera oportuno? Cmo
lograr que los pizarrones estn en todas las
paredes e inviten a la produccin espontnea de
mensajes? Cmo hacer para que el recreo sea
una continuidad del aula? Cmo lograr que el
material didctico lo puedan usar
responsablemente los alumnos, en el aula, en
los recreos u otros momentos, sin que su
cuidado dependa de la vigilancia del maestro?
Cmo generar experiencias de material
compartido entre docentes y entre alumnos?
Cmo comprometer al alumno en la
administracin y produccin del material de
trabajo?
GESTIN INSTITUCIONAL - 21
ALGUNAS SUGERENCIAS
Todas las decisiones institucionales deben tener un sentido compartido y socializado...
el por qu lo hacemos?
hasta los gestos ms simples pueden tener un profundo sentido educativo;
hasta las acciones ms esforzadas pueden olvidarse rpidamente y no generar cambios de
actitud ...
Es educativo partir de una pedagoga de la desconfianza, que pone al otro como lmite
o como peligro potencial?... Intentemos volver virtual el peligro y sumemos desde la
confianza voluntades para arriesgar...
Ahora les proponemos:
a) Convoquen a sus docentes; smenlos a una tarea que les pertenece protagnicamente a ambos,
y debatan acerca de qu sentido le dan a algo que ya estn haciendo para explcitamente-
pedagogizar lo administrativo y administrar lo pedaggico...
b) Registren los obstculos y facilidades con que cuentan para continuar/revisar/modificar, sus
prcticas administrativas para poder integrarlas a la dimensin pedaggica
c) Luego, piensen estrategias puntuales que prioricen, generen y fortalezcan esa integracin.
22 - GESTIN INSTITUCIONAL
BIBLIOGRAFA
ABRAHAM, A., El mundo interior de los enseantes. Ed. Gedisa. Madrid, 1987.
ALEN, B. y DELGADILLO, C., Capacitacin Docente: aportes para su Didctica. Tesis-Grupo Editorial Norma, Buenos
Aires, 1994.
CEPAL-UNESCO, O REALC, Educacin y Conocimiento: eje de la transformacin productiva con equidad.
Santiago de Chile, 1992.
DAVINI, Mara C. La Formacin Docente en cuestin: Poltica y Pedagoga. Ed. Paids. Buenos Aires.
DIKER, G. Y TERIGGI, F. La Formacin de Maestros y profesores: hoja de rutas. Ed. Paids. Buenos Aires.
FERNNDEZ ENGUITA, M. La Cara Oculta de la escuela. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1990.
GARCA M., 1995. Formacin del Profesorado para el cambio Educativo. EUB. Barcelona, 1995.
HABERMAS, J, Conciencia moral y accin comunicativa. Ediciones Pennsula. Barcelona, 1985.
HABERMAS, J, Textos y contextos. Ed. Ariel, Barcelona, 1993.
HIDALGO, Carmen G. Comunicacin interpersonal. Programa en entrenamiento en habilidades sociales. Edic.
Universidad Catlica de Chile. Santiago de Chile, 1992.
HUBERMAN, S. Cmo aprenden los que ensean. Ed. Aique. Buenos Aires, 1992.
HUBERMAN, S. Cmo se forman los capacitadores. Arte y saberes de su profesin. Ed. Paids. Buenos Aires,
2000.
LOMBARDI, G., La Capacitacin Docente en las Instituciones Educativas. Serminario Cooperativo para la
transformacin de la Formacin Docente. M.C.y E.. Mar del Plata, 1998.
EDUCACIN ESPECIAL - 1
LA EDUCACIN ESPECIAL EN NUESTRA PROVINCIA HOY II
La discapacidad no le quita al ser humano sus valores como tal,
de modo que debemos hablar de su participacin en las distintas
formas de organizacin social, desde el nacimiento hasta la
muerte.
Stella Canizza de Pez.
SU ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La poltica educativa de nuestra provincia, plasmada en documentos elaborados en la Comisin de
Diseo Curricular, determina que la estructura organizativa de las escuelas especiales sea bsicamente la
misma que la establecida en la Ley Federal para el resto del sistema educativo nacional. Esto es:
NIVEL INICIAL ESPECIAL
1 Ciclo (0 a 3 aos)
2 Ciclo (4 y 5 aos)
EGB ESPECIAL
1 Ciclo (6 a 8 aos)
2 Ciclo (9 a 11 aos)
3 Ciclo (12 a 14 aos)
Los contenidos que en ellas se ensean son seleccionados de los Diseos Curriculares Jurisdiccio-
nales, garantizando as un marco de referencia comn para todos los nios, independientemente de sus
capacidades. Estos contenidos deben ser adaptados a las posibilidades de la poblacin escolar, segn la
modalidad de que se trate.
Cada modalidad, tal como aparecen detalladas en la Cartilla N1, brinda tambin formacin en el uso
de recursos especiales que facilitan el acceso al curriculum y el desempeo autnomo. Esto supone la ela-
boracin de contenidos que son especficos de estas instituciones y que se detallan en cada una de las
descripciones que se desarrollan a continuacin.
Teniendo en cuenta las nuevas concepciones que manejamos hoy en educacin, es posible que todo
docente reciba un alumno con NEE en su aula, por lo tanto me voy a referir de forma breve y general a al-
gunas caractersticas que adquieren los aprendizajes en estos nios, segn la patologa de la que se deri-
van.
ALUMNOS CON NEE DERIVADAS DE LA DEFICIENCIA MENTAL
La ltima definicin de retraso mental de la Asociacin Americana para el estudio del Retardo Mental
(l997) dice:
"Retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el funcionamiento actual. Se caracte-
riza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que generalmente coexiste junto
a limitaciones en dos o ms de las siguientes reas de habilidades de adaptacin: comunicacin, autocui-
dado, vida en el hogar, habilidades sociales, utilizacin de la comunidad, autodireccin, salud y seguridad,
2 - EDUCACIN ESPECIAL
habilidades acadmicas funcionales, tiempo libre y trabajo. El retraso mental se ha de manifestar antes de
los 18 aos de edad".
Los descubrimientos de J. Piaget y sus aportes al campo cognitivo, comienzan a influenciar nuestras
prcticas en las escuelas alrededor de los aos 70, valorizando el papel del nio como investigador.
Desde esta escuela de Ginebra, Barbel Inhelder, mediante el empleo del mtodo clnico de las prue-
bas operatorias, efectu un estudio sobre el desarrollo de la inteligencia en los nios con retraso mental. Su
importante aporte consiste en describir las diferencias en los procesos de desarrollo y, fundamentalmente,
de la construccin y utilizacin de las estructuras cognitivas, en los sujetos con retraso mental. Esto qued
expresado en forma de leyes:
-Ley del paralelismo psicogentico: teniendo en cuenta las etapas psicogenticas del desarrollo de
la inteligencia: sensoriomotriz, pre-operatoria y operatoria (concreta y abstracta), los nios con debilidad
mental recorren cada etapa sin producir saltos ni construcciones y/o formas de pensamiento diferentes al
que realizan todos los nios. En este sentido los nios con debilidad mental desarrollan su pensamiento en
forma paralela al nio normal.
-Ley del inacabamiento: los nios con retardo mental no concluyen la construccin de las estructu-
ras del pensamiento, se detienen en el perodo de las operaciones concretas. Aun cuando atraviesan las
mismas etapas en la construccin del conocimiento, no logran acceder al pensamiento lgico formal, es
decir que comienzan la construccin operatoria pero no pueden concluirla.
-Viscosidad gentica: el pensamiento del dbil mental presenta regresiones frente al desequilibrio
que les ocasiona el pasaje de una etapa a la otra. Si el nio opera con los esquemas de accin propios del
nivel operatorio concreto, puede suceder que frente a variaciones significativas del contexto retome los es-
quemas de accin del nivel anterior para intentar resolver la situacin.
Es decir, que pueden llega a construir sus aprendizajes como producto de una real actividad cogniti-
va, y al hacerlo siguen la misma evolucin, en trminos de sucesin psicogentica de problemas y solucio-
nes, que todos los nios.
Para favorecer este proceso es importante tener en cuenta que algunas de las NEE que habitualmen-
te presentan estos alumnos son:
Propuestas y actividades basadas en sus potencialidades a fin de que puedan construir sus
aprendizajes.
Experiencias de aprendizaje ricas y variadas. Si bien es importante establecer rutinas, tambin lo
es evitar la rutinizacin.
Despertar el inters a travs de la significatividad de los contenidos.
Flexibilizar los horarios y actividades para adaptarlas a sus ritmos de produccin.
Adaptar las expectativas de logro y las tcnicas de enseanza: los tiempos, los recursos, la com-
plejidad de las propuestas.
Flexibilizar los tiempos previstos para la enseanza.
EDUCACIN ESPECIAL - 3
Vincular las habilidades y conocimientos de sus experiencias cotidianas con las reas del apren-
dizaje.
Implementar diferentes modalidades de evaluacin, ponderando cuidadosamente los contenidos
a considerar para la misma, a fin de poder dar cuenta de los avances ms significativos.
Los servicios educativos que ofrecen las escuelas especiales de nuestra provincia que atienden a es-
tos nios son:
Escolaridad en Nivel Inicial y EGB especial.
Integracin en Nivel Inicial y EGB comn.
Formacin Profesional Bsica, que comprende un primer ciclo de Orientacin Manual y el segun-
do ciclo de Pre-talleres.
Escuelas de Formacin Laboral para adolescentes y adultos.
Finalmente quiero compartir con Uds. una preocupacin histrica en Educacin Especial, que es el
tema del fracaso escolar. Tradicionalmente, los nios que fracasan en la escuela comn son derivados para
su evaluacin diagnstica a los servicios psicopedaggicos de las escuelas especiales, colocando en el
nio la causa de dicho fracaso. En la mayora de los casos las evaluaciones contradicen este supuesto,
derivando la causa ms bien a razones de tipo culturales, sociales, lingsticas, ambientales en general, no
siempre comprendidas y respetadas por los docentes.
Es cierto que la deprivacin socio cultural no favorece el desarrollo de los nios, por lo que las escue-
las que trabajan con esta poblacin escolar debern partir de las necesidades individuales para brindarles
los apoyos ms apropiados.
Considero que ste es un tema importante ha ser tenido en cuenta en este programa de capacitacin
ya que se ha visto agudizado con la implementacin del 8 y 9 ao. Muchos nios se han hecho acreedo-
res de un certificado de 7 que no refleja sus logros reales por lo que se reducen las posibilidades de com-
pletar la EGB.
Solemos pensar y planificar para un alumno deseoso de aprender, interesado, curioso, vido de nue-
vos conocimientos. Lamentablemente pocas veces la realidad se adecua a este ideal, lo que hace infructuo-
sa la tarea del docente as planteada.
ALUMNOS CON NEE DERIVADAS DE TRASTORNOS EMOCIONALES SEVERO
En la mayora de los casos no se trata de nios deficientes, aunque al presentar problemas de apren-
dizaje de los ms variados, concurren a escuelas especiales para discapacitados mentales.
En tanto en el proceso de aprendizaje se articulan aspectos que hacen tanto al desarrollo cognitivo
como a la constitucin subjetiva, un nio con trastorno emocional severo mostrar comprometido dicho
proceso.
Muchos nios con diagnstico de psicsis suman y restan, leen y escriben, es decir logran construc-
ciones cognitivas pero stas no llegan a constituir sistemas. Cada esquema de accin, cada esquema re-
4 - EDUCACIN ESPECIAL
presentativo, cada operacin se constituyen como estructurados pero no como estructurantes. No aparece
as la posibilidad de generalizacin, sino que ms bien son estereotipias.
Es por ello que las adquisiciones pueden desvanecerse y se alcanzan niveles de produccin muy di-
ferentes en las distintas reas curriculares.
Una aproximacin general permite decir que se trata de la imposibilidad del nio para sostenerse en
una escena simblica, en tanto la imagen y la palabra no adquieren valor de representacin. Por esta razn,
la relacin con los otros se le torna amenazadora.
Este quedar fuera del orden simblico produce sus efectos en:
Los aspectos estructurales del desarrollo cognitivo.
Los aspectos funcionales de la construccin del conocimiento.
Los procedimientos y estrategias de actualizacin en la resolucin de situaciones problemticas.
Por ejemplo, presentan fallas en la nocin de conservacin, pues esta se relaciona con la construc-
cin de las identidades. Haber construido la nocin de identidad es lo que nos permite disociar de un objeto
o situacin aquellos caracteres que permanecen estables a travs de las transformaciones, para desatender
lo que cambia y retener slo lo que permanece estable. Por ejemplo, estos nios pueden llega a descono-
cer a su maestra slo por haberse cortado el pelo.
En lo que hace a los aspectos funcionales, es decir, el mecanismo responsable del pasaje de un es-
tado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, hay una falta de equilibrio cualquiera sea
el nivel cognitivo alcanzado. As, el conflicto cognitivo pierde su lugar de motor del desarrollo, convirtindose
en un factor desestructurante si se produce.
Por otro lado, son alumnos capaces de reproducir modelos de forma idntica, pero sin que aparezca
nada del orden de la significacin. Quedan atrapados en la perseverancia de estereotipos que no pueden
ser generalizados a nuevas situaciones. Si esto se favorece desde las intervenciones educativas, ya que
muchas veces puede ser interpretado como que se ha logrado un aprendizaje, se corre el riesgo de introdu-
cir al nio en la robotizacin y no se le posibilita un verdadero acceso al conocimiento.
La intervencin profesional especializada es fundamental, pues se debe operar en funcin de favore-
cer la constitucin de un yo y la construccin de una realidad, que se encuentra aun en los momentos de su
estructuracin. No se trata de negarle al nio la posibilidad de la educacin ya que esta desempea un rol
importante en la estructuracin de un sujeto. Pero slo el trabajo interdisciplinario especializado para orien-
tar y apoyar la intervencin pedaggica permitir que el docente pueda comprender lo que el nio hace y
adecuar sus intervenciones. Se trata, adems, de poder ubicar en cada momento y situacin particular cul
es el espacio institucional que dar al nio la mayor posibilidad de hacer lazo social.
Cuando trabajamos con cualquier nio con dificultades en el clculo o en la lecto-escritura, se nos
hace imprescindible conocer acerca del nivel que el nio presenta, su funcionamiento cognitivo, sus estrate-
gias y procedimientos, acerca de sus teoras e hiptesis sobre los objetos de conocimiento que le ofrece-
EDUCACIN ESPECIAL - 5
mos. Los nios con trastornos emocionales severos muestran una estructura cognitiva en la que los
elementos se organizan tomando formas particulares o un modo de funcionamiento que presenta otras
regularidades o lgica. Se hace necesario conocer acerca de ellas a travs del asesoramiento profesional
especializado para poder intervenir pedaggicamente en forma adecuada.
En nuestra provincia hay dos Escuelas Especiales que abordan esta problemtica de manera espec-
fica, en la ciudad de Rosario la escuela privada CON.NAR y en la ciudad de Firmat la Escuela Especial
N2108 "Jos Pedroni".
Esta ltima desarrolla desde 1993 el proyecto "Escuela Teraputica y Centro de Investigacin en Psi-
cosis y Autismo Infantil", destinado a dar respuestas adecuadas a las necesidades que plantean los nios y
jvenes que presentan algunos de los siguientes cuadros clnicos: Psicosis, Autismo secundario, Trastorno
Narcisstico no Psictico, Trastornos Severos de la Conducta, Retardo Mental con algunas de las anteriores
patologas.
El objetivo general de este proyecto consiste en:
Sostener un espacio en el interior de la Escuela Especial con una funcin teraputica-educativa des-
tinado a nios/jvenes con patologas psquicas severas.
Los objetivos especficos son:
Favorecer la integracin de los nios /jvenes al medio social a travs de la escolarizacin y/o el
trabajo.
Promover la investigacin y formacin de recursos humanos en el rea.
Crear redes interinstitucionales a los fines de propiciar la integracin y trabajar sobre prevencin.
El equipo de trabajo est formado por un Coordinador General y un Terapeuta, ambos Psiclogos,
dos docentes de Educacin Especial y los coordinadores de los talleres.
Estos talleres son: expresin corporal y musical, huerta, carpintera, cuentos y paseos.
El funcionamiento institucional est organizado en los siguientes espacios:
Equipo de admisin.
Talleres.
Reuniones clnicas.
Entrevistas individuales y grupales con padres.
Interconsultas y supervisin profesional.
La psicosis y el autismo infantil, como perturbaciones graves en la constitucin subjetiva, interpelan a
la educacin especial y la enfrentan a un serio desafo: reconocerlas como problemticas que la ataen y
posibilitar la flexibilidad institucional necesaria para su abordaje.
6 - EDUCACIN ESPECIAL
ALUMNOS CON NEE DERIVADAS DE TRASTORNOS VISUALES
La falta de audicin y/o visin afectan ms que la falta de otros sentidos para la formacin de concep-
tos.
La visin tiene una importante funcin al servir como sentido unificante, totalizador y estructurante.
Por mucho tiempo se crey que las personas ciegas estaban automticamente compensadas por la prdida
de un sentido, aumentando la efectividad de los otros. Las investigaciones cientficas de los umbrales sen-
soriales comparativos no confirmaron esta postura.
No hay duda, sin embargo, que ellas deben confiar en los datos sensoriales no visuales para acceder
al conocimiento de su realidad. Las experiencias tctiles y kinestsicas, junto con la audicin son las ms
importantes para desarrollar su conocimiento del mundo circundante.
El sentido kinestsico es el que requiere de mayor estimulacin para su desarrollo ya que a ve-
ces est ausente en los nios con impedimentos visuales por miedo propio o de sus padres. Es
importante que se les ensee desde pequeos a realizar actividades con los movimientos correc-
tos, pues es mediante este aprendizaje como construyen su percepcin kinestsica y su memoria
muscular, muy tiles para controlar sus posiciones y movimientos corporales.
La audicin da indicaciones de distancia y direccin (cuando son objetos que emiten sonido) pero
no ayuda a conseguir ideas concretas del objeto como tal. Esto slo se logra a travs de expe-
riencias y asociaciones.
El olfato nos ofrece importantes indicaciones en cuanto a la presencia, distancia y calidad de los
objetos.
El tacto provee conocimientos referidos a forma, tamao, textura, elasticidad, temperatura, peso,
dureza. Sin embargo, al requerir del contacto directo con el objeto, tiene sus limitaciones.
Las experiencias sensoriales de los nios con impedimento visual estn limitadas en su alcance y va-
riedad, por lo que la intervencin docente es fundamental para superar esta limitacin. Al ayudar al nio a
desarrollar tempranamente sus sentidos restantes, se le estn dando las bases para que comprenda su
medio y funcione en l con un mnimo de dificultades.
Esta tarea de estimulacin temprana se realiza en las escuelas para nios ciegos de nuestra provin-
cia, donde se trabaja tambin con la modalidad de integracin a la escuela comn para el desarrollo de los
aprendizajes curriculares, siempre con el apoyo de la maestra integradora. En las escuelas sede se los ca-
pacita, adems, en el uso de recursos que les permitan llevar una vida con la mayor independencia posible.
Los servicios que ofrecen son:
Estimulacin temprana.
Estimulacin visual.
Actividades bsicas cotidianas.
Empleo material especfico.
Informtica especfica.
Orientacin y movilidad.
Desarrollo manual.
Educacin musical y fsica.
Escolaridad en Nivel Inicial y EGB.
Integracin en escuelas comunes.
Algunas de las funciones de las maestras de nios ciegos son:
Alfabetizar con el sistema de lectura y escritura Braille.
EDUCACIN ESPECIAL - 7
Asesorar sobre el material didctico adecuado a las condiciones de percepcin del alumno.
Capacitar al nio en el uso de los tiles de geometra, baco, etc.
Asesorar al docente comn acerca de las adaptaciones curriculares que cada alumno requiera
para acreditar los aprendizajes correspondientes al ao que cursa.
Capacitar al alumno en la tcnica de uso del bastn blanco.
Ensear las actividades bsica cotidianas para que logre un desempeo personal y social
independiente.
La educacin gestual que facilita su comunicacin con el medio social.
Educar al nio con impedimentos visuales significa conducirlo al uso de todas sus facultades y me-
dios a su alcance para conocer, captar y comprender su contexto, de manera de tener una participacin
activa mediante el empleo de medios o formas compensatorias de su dficit sensorial.
ALUMNOS CON NEE DERIVADAS DE TRASTORNOS EN LA AUDICIN
La sordera de nacimiento o antes de los 2 aos, es una de las deficiencias ms graves que deba en-
frentar un nio ya que lo somete a un progresivo aislamiento psicolingstico. Slo dispone de referencias
visuales, tctiles y kinestsicas. El nio sordo necesita una gua adecuada para interesarse por el entorno y
utilizar sus posibilidades, siendo vctima permanente de la incomunicacin. Muchas veces entiende al revs,
no hace lo que tiene que hacer. No comprende ni las reacciones ni las exigencias de los otros, no logra
hacerse comprender. Estos desajustes lo llevan, frecuentemente, al aislamiento. Suele presentar disturbios
en la conducta y dificultades de aprendizaje generalizadas.
En condiciones favorables de comunicacin desde la familia y el adecuado asesoramiento de los pro-
fesionales que los ayudan y atienden al nio, esto puede variar notablemente. Con un nio sordo se debe
estar muy atento para aportarle seales que utilicen otros canales de comunicacin (gestuales, visuales,
trabajo sobre restos auditivos, etc.)
El nio sordo es un nio diferente, lingsticamente hablando, y no puede apropiarse por s mismo de
la lengua oral de su grupo, requiriendo de la intervencin de un especialista. Por lo mismo, enfrenta la rela-
cin pedaggica desde una dificultad previa, provocada por la diferencia lingstica entre l y su maestro
oyente.
El nio sordo puede tener intactas sus capacidades intelectuales y sin embargo, presentar un escaso
desarrollo cognitivo relacionado con el poco desarrollo de sus capacidades comunicativas.
Es importante que dispongan de un cdigo oral, con la finalidad de acceder a la comprensin de la
cultura fonocntrica de los que lo rodean. Algunos podrn llegar a disponer del mismo para un dilogo,
aunque sea de tipo utilitario.
Las lenguas de seas son los sistemas lingsticos viso-gestuales cuyas formas significantes, basa-
das en gestos manuales, faciales y corporales, fueron creadas por las comunidades sordas. No son univer-
sales, al igual que las lenguas fnicas. Sin embargo existen algunas convenciones gestuales comunes, que
8 - EDUCACIN ESPECIAL
permiten que se comuniquen ms fcilmente entre ellos que las personas no sordas que hablan lenguas
diferentes. Existe una lengua de seas argentina (L.S.A.)
Las formas gramaticales y la sintaxis tienen sus reglas propias. La decodificacin implica la compren-
sin de muchos elementos instantneos: forma, posicin, movimiento de las manos, expresin del rostro,
del cuerpo, actitud global. Durante mucho tiempo su conocimiento era privativo de los sordos.
La lengua de seas es de fcil acceso para el nio sordo y por lo tanto el auxiliar ms eficaz para la
comunicacin, la educacin y el desarrollo cognitivo, con todo lo que estos aspectos significan en su desa-
rrollo general y sus posibilidades de integracin social.
La lectura labial permite a muchos sordos comprender la palabra de los oyentes a partir de los movi-
mientos de los labios y en virtud de un conocimiento previo de las estructuras de la lengua fnica.
Ahora bien, la lengua de seas, lengua sin escritura, no tiene correspondencia trmino a trmino con
la lengua escrita. Sin embargo, permitir al nio sordo disponer del sistema cognitivo y de la red semntica
as como de los comportamientos socio-lingsticos de base. La lengua de seas se utiliza, fundamental-
mente, para la enseanza y la explicacin, pero el nio sordo deber alfabetizarse en la lengua escrita, que
le permitir acceder a informacin y al bagaje cientfico y cultural de la humanidad.
La lengua escrita, enfocada en tanto cdigo visual independiente de su correspondencia fono-grfica,
permite hacer de ella un objeto de aprendizaje perfectamente accesible al nio sordo.
Los servicios que nuestras escuelas para discapacitados auditivos ofrecen son:
Estimulacin temprana.
Escolaridad en Nivel inicial y EGB.
Integracin en escuelas comunes.
Informtica especfica.
Educacin manual.
Educacin fsica y manual.
Adems de talleres alternativos como: Lengua oral, lengua de seas para docentes y comunidad en
gral.
Las adaptaciones curriculares constituyen un aspecto sustancial en la atencin de los alumnos con
NEE. No se trata de restringir conocimientos, sino de buscar caminos alternativos sin barreras ni prejuicios,
para optimizar en todos los nios con deficiencia el acceso a las adquisiciones escolares. La incorporacin
de la lengua de seas en la educacin de los nios sordos es la adaptacin curricular ms importante.
Es por ello que se est organizando, dentro del PROCAP, la capacitacin en L.S.A. a implementarse
a partir del corriente ao. Estar destinada a los docentes de las escuelas especiales y de los profesorados
para discapacitados auditivos, hacindose extensiva la participacin a docentes de Nivel Inicial y EGB que
tengan alumnos integrados o que deseen capacitarse para poder integrar nios sordos en sus aulas.
EDUCACIN ESPECIAL - 9
10 - EDUCACIN ESPECIAL
BIBLIOGRAFA
COMISIN DE DISEO CURRICULAR. MINISTERIO DE EDUCACIN DE LA PROVINCIA. La integracin de alumnos
con NEE en la escuela comn. 1999.
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIN DE LA NACIN. El aprendizaje en los alumnos con Necesidades Educa-
tivas Especiales. 1999.
PALACIOS y COLL. Desarrollo Psicolgico y Educacin. Tomo 3. Alianza Psicologa. 1999.
PUIGDELLIVOL, Ignasi. La Educacin Especial en la Escuela Integrada. Una perspectiva desde la diversidad. Grao.
Barcelona, 1998.
Publicacin de F.E.P.I. (Fundacin para el Estudio de los Problemas de la Infancia). Escritos de la Infancia.
RED FEDERAL DE FORMACIN DOCENTE CONTINUA. MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIN DE LA NACIN.
Necesidades Educativas Especiales.1993.
EDUCACIN ARTSTICA - 1
ENCUADRE TERICO PARA LOS NIVELES DE CONDUCCIN
INTRODUCCIN
Nos encontramos nuevamente en este espacio que abrimos hacia la reflexin y el anlisis de las
prcticas docentes.
En la cartilla anterior, compartimos algunos interrogantes acerca del lugar que ocupa la Educacin Ar-
tstica en el Nivel Inicial y establecimos la importancia que sta tiene el desarrollo integral del nio.
Los caminos que desde la escuela se siguen para organizar y acompaar el aprendizaje en los nios
son mltiples y estn plenos de sensibilidad, optimismo, inquietud, asombro, errores, aciertos, creencias,
etc., caractersticas que vale la pena ser descubiertas y que forman parte del docente, del grupo y del en-
torno. La escuela ofrece a sus alumnos la posibilidad de acceder a experiencias artsticas a travs de la
apreciacin y la produccin desde los diferentes lenguajes.
Es por eso que destacamos la importancia de dar a este rea, su lugar particular dentro de la Insti-
tucin. Para esto, les proponemos reflexionar sobre la relacin con el conocimiento que establecemos en
nuestro hacer diario. La propuesta es revisar los marcos tericos implcitos que manejamos en nuestro ha-
cer cotidiano en las salas; analizando aquellas actitudes que los ponen en evidencia y las concepciones
que las atraviesan, ya que no siempre existe relacin entre las intenciones educativas y la prctica.
REDISEAR EL HACER EN LA SALA IMPLICA CAMBIOS...
La investigacin en el aula ayuda a explicitar creencias y supuestos, dando la oportunidad de esta-
blecer planes de intervencin para resolver diversos problemas. Es el docente quien tiene la oportunidad de
identificar dificultades, realizar hiptesis y evaluarlas, seleccionar actividades y recursos, relacionar conoci-
mientos, etc.; en definitiva es el docente quien tiene la oportunidad de realizar la investigacin en la ac-
cin. Esta tarea necesita estar respaldada y contenida en el marco de la institucin, que debe involucrarse,
apoyando estrategias y participando en la toma de decisiones.
Stenhouse (1980) destaca algunas caractersticas que necesariamente debe tener el docente que se
interesa por llevar a cabo la investigacin de su prctica:
El compromiso de poner sistemticamente en cuestin la enseanza impartida por uno mismo,
como base de desarrollo.
El compromiso y la destreza para estudiar el propio modo de ensear.
El inters por problematizar teoras y prcticas .
Reflexionar juntos directivos y docentes sobre el lugar que tiene la Educacin Artstica dentro de la
institucin es la base para iniciar esta investigacin-accin, abarcando diferentes aspectos que involucran
nuestro hacer cotidiano.
2 - EDUCACIN ARTSTICA
A partir de la siguiente vieta, analicemos nuestra realidad institucional.
En el rea artstica:
Recuerdan algunas clases en el Profesorado de Nivel Inicial? No se les vino a la mente algn
tpico/a profesor/a como ste/a?
En algn momento estando trabajando ya en el Jardn... no reproducen esta relacin ya sea
en algn espacio con alumnos o en algn otro con docentes?
Se presentan dificultades en la Institucin para establecer lazos entre el discurso y la ac-
cin?
El espacio de arte tiene su lugar en la toma de decisiones en relacin a algunas situaciones
escolares (actos, fiestas, muestras, etc.)?
Han surgido inquietudes por realizar modificaciones en el rea Artstica del Jardn? Cules?
El directivo acompaa y alienta estos cambios que puedan ser propuestos por el/los docen-
te/s? Cules pueden ser las causas de que los cambios que proyectamos, en algunas oportu-
nidades no se realicen?
ACERCNDONOS AL REA
Dentro de las propuestas que desde una mirada Artstica se generan en el Nivel Inicial, el equipo di-
rectivo tendr en cuenta que las mismas deben contemplar:
El desarrollo evolutivo: Es importante atender al grado de madurez y la sensibilidad de los
alumnos para determinar los contenidos, valorando la autonoma, la capacidad de abstraccin,
el nivel de socializacin y los aspectos psicomotrices. La finalidad es poder desarrollar habilida-
EDUCACIN ARTSTICA - 3
des dentro de un proceso espiralado, en el cual los contenidos se complejicen de acuerdo a las
caractersticas evolutivas de los alumnos y sus capacidades. En cuanto a las actitudes, han de
entenderse como cada vez ms habituales, es decir, procurar en el alumno desde el principio
una misma disposicin frente al rea.
La importancia de los procedimientos y actitudes: estos contenidos son los que darn sentido a
los conceptos, y, de alguna manera son los que caracterizan el rea. A partir de la experimenta-
cin, la expresin, la percepcin, la comunicacin, la reflexin, etc., se funda el desarrollo de la
Educacin Artstica en el nio.
El desarrollo de los contenidos propios de cada disciplina: las propuestas abordadas desde el
rea no deben descuidar los aportes especficos de la plstica y de la msica.
Es importante que, en cada propuesta, los Diseos Curriculares estn presentes como herramientas
importantes para el trabajo ulico, atendiendo al desarrollo de:
Capacidades relacionadas con el hacer perceptivo.
Capacidades necesarias para expresarse a travs de los lenguajes artsticos.
Capacidad para entender el hecho artstico como fenmeno cultural.
El desarrollo artstico en el nio no se realiza en forma natural, sino que debe ser acompaado, guia-
do, estimulado desde las propuestas docentes. La escuela tiene la responsabilidad de ofrecer a los alumnos
espacios que impulsen y enriquezcan este proceso.
Lectura sugerida (para compartir con el grupo de docentes)
HARGREAVES, D.J. (1989) Infancia y Educacin artstica, Captulos uno, cuatro y ocho. Ediciones Morata, Madrid
GARDNER, H (1997) Arte, mente y cerebro, Parte Dos. Paids Bsica
EISNER, E. (1995) Educar la visin artstica, Captulo Tres. Paids Educador.
(Esta bibliografa se encuentra en las escuelas, al menos una de las tres, ya que corresponde al listado de Bibliografa en-
viada por el Ministerio de Educacin de la Nacin, Red Federal de Formacin Docente Continua)
Los aportes de nuevos conocimientos en el campo de la didctica que se sucedieron en los ltimos
aos, nos brinda elementos para revisar los enfoques con el fin de enriquecerlos y precisarlos.
Actividad sugerida:
Elaborar conclusiones por medio de un informe, acerca del papel del Nivel Inicial en relacin al desa-
rrollo esttico del nio, que sirva de fundamentacin para el encuadre del rea en el P.C.I.
EL REA ARTSTICA VINCULANDO AL NIVEL INICIAL
Puede la educacin artstica generar proyectos institucionales?
Apuntar a que tambin desde Educacin Artstica se puedan generar proyectos que involucren al toda
la institucin, es un desafo; y an mayor si contagiamos a padres, abuelos, personajes del barrio, de la
comunidad o de los alrededores y los incorporamos a nuestro trabajo, acrecentando de esta manera los
vnculos escuela-comunidad. Docentes de distintas reas tienen la posibilidad de desarrollar sus conteni-
4 - EDUCACIN ARTSTICA
dos especficos a partir de ejes propuestos por Artstica. Estos proyectos ponen en movimiento la creativi-
dad, la cooperatividad, el intercambio de opiniones, etc. Y desde los espacios extraescolares... quin no
tiene algn granito de arena para aportar, si de trabajar por el arte se trata?
Existen muchas experiencias realizadas en diferentes escuelas y Jardines, inclusive dentro de nues-
tra provincia que demuestran que estos proyectos no slo son posibles sino que tambin son verdaderos
espacios de aprendizaje para alumnos, docentes y comunidad en general.
Disear un plan de accin, distribuir tareas, concretar el proyecto y evaluar los resultados, promueven
la relacin entre docentes, alumnos y directivos en un marco de identidad grupal, y posibilitan la descentrali-
zacin del propio punto de vista, valorizando el hacer de todas las reas.
PROMOVER TRANSFORMACIONES
EN LA PRCTICA DE LOS ESPACIOS DE REA
JERARQUIZAR ESTE ESPACIO
DENTRO DE LA INSTITUCIN
GENERAR, DESDE LA EDUCACIN ARTSTICA,
PROYECTOS INSTITUCIONALES
Investigar nuestras prcticas y las teoras que la sustentan, reconocer los vnculos entre el discurso y
la accin, tomar consciencia de las posibilidades que el rea artstica puede ofrecer a la escuela y a la co-
munidad, son instancias de reflexin que se vuelven significativas si se realizan en forma conjunta, involu-
crando a toda la institucin.
Actualmente, en los albores del siglo XXI, son necesarios formadores que comprendan la
necesidad de profesionalizarse en forma continua y que conciban su formacin permanente
como un modo de estar en la profesin y en la vida, que le permita encontrar caminos para
revisar su propia biografa personal y profesional, superando las dicotomas y disociaciones
entre su propio mundo, el de las instituciones educativas y el de un afuera en vertiginoso
cambio.
Huberman, Susana, 1999.
EDUCACIN ARTSTICA - TRAMO I - 1
ESPACIO DE TRABAJO COMN PARA DOCENTES - NIVEL INICIAL
(Msica y Plstica)
INTRODUCCIN
Diego no conoca la mar. El padre, Santiago Kovadloff,
lo llev a descubrirla.
Viajaron al sur.
Ella, la mar, estaba ms all de los altos mdanos, esperando.
Cuando el nio y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, despus de
mucho caminar, la mar estall ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar, y tanto su
fulgor, que el nio qued mudo de hermosura.
Y cuando por fin consigui hablar, temblando, tartamudeando, pidi a su padre: -
AYDAME A MIRAR!
Eduardo Galeano
Volvemos a encontrarnos en este espacio que iniciamos juntos para ayudarnos a mirar la mar de
nuestras prcticas... ojal podamos ayudarnos! ojal podamos mirar juntos! ojal tengamos el valor y la
sinceridad de pedir ayuda!, en esto que durante tanto tiempo nos sentimos solos o solas, en esta carrera-
rutina de nuestro trabajo como maestras/os jardineras/os.
Ya el encuentro con un otro es un avance en este sentido; por eso lo clido y culido de los
tiempos de trabajo juntos, que quizs ms que cunticos, apuntan a recuperar sentidos, que muchas
veces por la vertiginosidad de los tiempos de hoy, quedan en recodos del camino...
2 - EDUCACIN ARTSTICA - TRAMO I
La lnea de trabajo que hemos iniciado es fundamentalmente reflexiva. Buscamos compartir
interrogantes que movilicen a abordar nuestro hacer en la sala como una investigacin en la accin,
generando replanteos para enriquecer la tarea.
En la cartilla anterior se deline el enfoque del desarrollo artstico del nio en la escuela, destacando
algunos ejes de trabajo: los espacios expresivos en el nivel inicial; aprender a travs de los sentidos,
focalizando la percepcin y la expresin; y una primera y acotada si nos permiten- inclusin de la
problemtica de la diversidad. Estos ejes posicionados en nuestra tarea docente, no descuidan la
formacin integral del alumno a la vez que introducen la particularidad especfica del lugar que ocupa la
Educacin Artstica en este nivel.
Como docentes estamos permanentemente tomando decisiones, haciendo juicios crticos, buscando
respuestas a diversas situaciones que ocurren en la sala y expresando teoras y prcticas.
Es necesario destacar algunas actitudes que se hacen indispensables en esta tarea que propone la
investigacin de la propia prctica. Basndonos en el pensamiento de L. Stenhouse (1984), las resumimos
en:
Capacidad para cuestionar permanentemente la propia prctica.
Inters en problematizar la teora y la prctica
Necesidad de revisar ideas mediante la investigacin en la sala.
Este camino que intentamos andar tiene ms preguntas que respuestas y ms bsquedas que
certezas. Nos invita a pensar y probar nuevas formas de aprender y ensear, que tiendan a
acortar las distancias entre las teoras y las prcticas, la cultura docente y la cultura alumno,
entre el jardn y lo que sucede fuera de l.
ABRIENDO INTERROGANTES...
Detrs de toda accin educativa hay una teora, un principio, un concepto de la educacin,
un modo de ver al alumno, una manera de asumir el rol docente...
Medaura
Es necesario plantearnos interrogantes sobre las teoras que evidenciamos en la sala, para posibilitar
que se manifieste lo inconsciente, que se explicite lo implcito, que se fundamente lo obvio, con el fin
de confrontar nuestras concepciones con nuestras prcticas.
POR QU NOS PARECE IMPORTANTE REVISAR NUESTRAS CONCEPCIONES SOBRE
LA ENSEANZA Y EL APRENDIZAJE?
Porque en la realidad no siempre hay una relacin directa entre nuestras intenciones educativas
y nuestro hacer en la sala.
EDUCACIN ARTSTICA - TRAMO I - 3
Porque se dificulta la reflexin sobre la prctica, como consecuencia del carcter emergente de
las clases.
Porque necesitamos enriquecer las diferentes situaciones educativas con recursos conceptuales.
La relacin con el conocimiento que como docentes vamos construyendo, tiene influencias de las
vivencias personales, del medio en el que trabajamos y de diferentes corrientes de pensamiento que, dentro
de la educacin, han ido transformando la concepcin de nuestro rol. Revisar los diferentes modelos
educativos, es importante tanto para comprender los procesos de aprendizaje como para validar la accin
docente.
Les proponemos revisar las diferentes concepciones, los distintos paradigmas aparecidos en las
ltimas dcadas, desde mltiples perspectivas. No deberamos caer en la superficialidad de mirarlas por
arriba, ni en el reduccionismo de cerrarnos a una sola postura. Se tratara de descubrir en qu situaciones
podemos identificarnos con una u otra, y qu sucede en nuestras prcticas cuando se ponen en juego las
concepciones.
Para trabajar con los documentos:
Serie de Documentos Transformacin Educativa Basada en la Escuela. Modelo TEBE Documento 4: El Proyecto
Curricular Institucional. Mdulo 2 Apuntes para la Elabooracin del Proyecto Curricular Institucional. Ministerio de
Educacin de la Provincia de Santa Fe, PRODYMES. Santa Fe, 1997.
Fundamentos del Diseo Curricular Jurisdiccional. Ministerio de Educacin de la Provincia de Santa Fe. 1999.
Registrar una experiencia ya realizada (desde Msica o Plstica), y analizar:
1. Aparecen en la clase momentos en los que se pueda identificar el andamiaje del que habla
Bruner? Cundo? Para qu nos sirve identificarlo? Qu efecto produjo en el otro -alumno-?
Descubrimos momentos de andamiaje alumno-alumno y no slo docente-alumno?
2. La actitud como docente, responde a potenciar las posibilidades del nio a partir de la idea de
zona de desarrollo prximo que presenta Vygotsky? Cmo?
3. Se puede observar en el desarrollo de la clase si existe una intencin docente de llevar al alumno
hacia una aprendizaje significativo? Cules son los elementos que definen, para nosotros, la
significatividad? Qu entendemos por aprendizaje significativo?
EL CURRCULO... UNA INTENCIN, UN PLAN, UNA PRESCRIPCIN?
el currculum se interesa por la relacin entre dos acepciones: como intencin y como realidad. Creo que nuestras
realidades educativas raramente se ajustan a nuestras intenciones educativas.
Stenhouse(1984)
En la realidad, se entremezclan actitudes que responden a determinadas concepciones en las cuales
confiamos, con otras que pueden resolver distintas situaciones dentro la sala, pero que no son
consecuentes con las primeras.
La transformacin de la prctica implica una actitud reflexiva, que nos ayude a indagar acerca del
currculo.
4 - EDUCACIN ARTSTICA - TRAMO I
Los mltiples fenmenos de relacin social que ocurren en una clase, y que a veces pasan
inadvertidos, inciden directamente en los procesos de enseanza y aprendizaje.
Existen diferentes planos en las situaciones que ocurren dentro de la sala:
Lo que los docentes tenemos prescrito para la enseanza.
Lo que creemos o decimos ensear.
Lo que realmente enseamos.
Lo que los alumnos dicen aprender.
Lo que los alumnos en realidad aprenden.
...el profesor piensa ensear lo que sabe, lo que recogi de los libros y de la vida. Pero el alumno aprende del profesor
no necesariamente lo que este quiere ensear, sino aquello que quiere aprender. As el alumno puede aprender lo
contrario o algo diferente de lo que el profesor ense. O aquello que el maestro no sabe que ense, pero que el
alumno retuvo. El profesor, por esto, ensea tambin lo que no quiere, algo de lo que no se da cuenta y que pasa
silenciosamente por los gestos y por las paredes de la sala.
Alfonso Romero de SantAnna
Pensar en estos planos que ocurren en la clase, nos lleva a establecer una diferencia entre el
currculum prescrito y el currculum oculto. Este ltimo tiene dos claras caractersticas: que no se pretende
(conscientemente) y que no se planifica:
Cuntas veces nuestros alumnos han llegado a conclusiones que no han sido fruto de nuestras
intenciones educativas? (Ms all de que esas conclusiones hayan sido beneficiosas para ellos).
Cuntas veces nos proponemos desarrollar contenidos y los alumnos no los incorporan de la
manera esperada? (Ms all que la incorporacin resulte significativa)
Es decir, estamos hablando de aquellas situaciones que ocurren en la sala con resultados lejanos a
nuestras intenciones, que no evidencian las expectativas.
En este sentido, la investigacin accin nos ayuda a:
Realizar diagnsticos.
Identificar problemticas.
Develar supuestos que albergan determinadas situaciones.
Interpretar lo que ocurre.
Determinar los aspectos susceptibles de cambio.
Formular hiptesis.
Establecer estrategias.
EDUCACIN ARTSTICA - TRAMO I - 5
QU RECURSOS PODEMOS IDEAR PARA DESCUBRIR EL CURRCULO OCULTO DE NUESTRAS
CLASES?
Existen distintos instrumentos de recogida de datos para llevar adelante la investigacin en el aula.
Tomamos algunos ejemplos:
Llevar un registro o diario de clase, con el fin de extraer datos de lo que ocurre en la realidad del
aula. Esto nos permite cotejar lo sucedido con lo planificado y con nuestras intenciones
educativas. Nos ayuda a analizar y explicitar algunos aspectos de nuestra conducta que inciden
en la clase. Debe contener observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones,
reflexiones, corazonadas, hiptesis y explicaciones personales (Kemis, 1981). Estas narraciones
deben transmitir la sensacin de que quien investiga, es partcipe de los hechos.
Hacer uso del Portafolios: el cual consiste en una coleccin deliberada de trabajos orientada por
objetivos de aprendizaje. En l se concentra la produccin del alumno y su reflexin sobre esa
tarea. As ambos, docente y alumno, supervisan en forma conjunta la evolucin del conocimiento,
las habilidades y las actitudes promoviendo un proceso de autorreflexin.
Formar equipos de monitoreo: hay experiencias muy interesantes en las que, al complementar
con la mirada de otro compaero, al compartir o contraponer opiniones, se descubren actitudes y
comportamientos en los que podemos incurrir sin proponrnoslo.
Presentar cuestionarios a los alumnos sobre el desarrollo de la clase (en forma escrita o de
intercambio oral): permiten evaluar tambin nuestras estrategias didcticas. Es otra manera de
recoger la impresin de los nios sobre el avance del proceso y la respuesta que hemos dado a
sus intereses, a sus expectativas, etc.
Realizar registros fotogrficos: ellos pueden recoger aspectos visuales de una situacin, dando
cuenta del trabajo de los alumnos en el aula, la distribucin fsica de la misma, las pautas de
organizacin social (en grupos, aislados, en filas, etc.) Puede ser importante a los fines de
intercambiar opiniones con otros compaeros sobre la situacin investigada.
Producir registros de grabaciones y videos: las grabaciones nos permiten explorar, por ejemplo
producciones musicales como seguimiento de los alcances de un grupo, en donde los alumnos
pueden as, por etapas, ir escuchando trabajos anteriores y reconociendo avances y dificultades
a travs del tiempo. El uso del video permite registrar en forma fidedigna algunas situaciones
dentro y fuera de la clase, aunque puede ser perturbador en algunos grupos. Tanto las
grabaciones como los videos posibilitan el revisar hacia delante y hacia atrs una misma
situacin.
Efectuar entrevistas: es una forma apropiada para mirar la situacin desde otro punto de vista.
Sirve para ampliar, explicar o aclarar determinados aspectos en relacin al tema investigado. Las
posibilidades que brinda son mltiples ya que se pueden realizar a diferentes participantes, nios,
padres, etc.
El instrumento elegido para llevar adelante la investigacin debe ser adecuado al contexto para que
sea pertinente.
La investigacin en la accin demostrar aquellos supuestos que forman parte del currculo oculto y
que funcionan como obstculo para que las propuestas didcticas sean significativas desde diferentes
aspectos. Evidenciar aquellas situaciones que, sin saberlo limitan la tarea, posibilitar las transformaciones
necesarias para optimizarla, ya que en este tipo de investigacin no se diferencia la prctica que se
investiga del proceso de investigacin.
Trabajar en equipo, disentir, acordar, compartir ideas y propuestas nos brinda alternativas diferentes,
que especialmente en este trabajo de investigacin se hacen fundamentales para buscar nuevos caminos.
6 - EDUCACIN ARTSTICA - TRAMO I
A continuacin, la propuesta es seguir abordando el tema, pero desde cada disciplina del rea
Artstica.
Actualmente, en los albores del siglo XXI, son necesarios formadores que comprendan la necesidad de
profesionalizarse en forma continua y que conciban su formacin permanente como un modo de estar en la profesin y
en la vida, que le permita encontrar caminos para revisar su propia biografa personal y profesional, superando las
dicotomas y disociaciones entre su propio mundo, el de las instituciones educativas y el de un afuera en vertiginoso
cambio.
Huberman, Susana (1999)
EDUCACIN ARTSTICA - TRAMO I - 7
BIBLIOGRAFA
Correspondiente al rea Educacin Artstica (Plstica y Msica)
ABAO RUIZ, LPEZ GARCA Y MAESO RUBIO. Educacin Plstica y Visual. Editorial Everest, S.A., Len.
1997.AKOSCHKY, BRANDT, SPRAVKIN, TERIGI, otros. Artes y Escuela. Aspectos curriculares y didcticos de la
Educacin Artstica. Paids. Buenos Aires, 1998.ALSINA, PEP. El rea de Educacin Musical. Gra, Barcelona, 1997.
BAQUERO, RICARDO. en revista: Novedades educativas. N 60. Ao 7. pg.16-17 Uso de conceptos vigotskyanos en
el anlisis de las prcticas educativas. Algunas cuestiones referidas a la ZDP.
BOZZINI, F. ROSENFELD, M. VELZQUEZ, M. El juego y la msica. Novedades Educativas, Buenos Aires, 2000.
DANIELSONABRUTYN. Una introduccin al uso del portafolios en el aula. Fondo de cultura econmica, Buenos
Aires, 1998.
EDWARDS, D. MERCER, N. El desarrollo de la comprensin en el aula. Paids. Barcelona,1994.
EISNER, E. Educar la visin artstica. Paids, Buenos Aires, 1995.
ELLIOT, J. El cambio educativo desde la investigacin-accin. Morata. Madrid, 1997.
ELLIOT, J. La investigacin-accin en educacin. Morata. Madrid, 1997.
FREGACALVO. Sonido, msica y ecoacstica. Marymar, Buenos Aires, 2000.
GARDNER, H. Arte, mente y cerebro. Paids Bsica, Buenos Aires, 1997.
GARDNER, H. La teora de las inteligencias mltiples. Fondo de Cultura Econmica. Mxico, 1987.
GARDNER, H. Educacin Artstica y desarrollo humano. Paids. Buenos Aires, 1994.
GAUNA, G. Entre los sonidos y el silencio. Artemisa. Rosario, 1996.
GIMENO SACRISTN -PREZ GMEZ. Comprender y transformar la enseanza. Morata. Madrid, 1993.
HARGREAVES, D.J. Infancia y Educacin Artstica. Morata. Madrid, 1989.
HERNNDEZ - SANCHO Para ensear no basta con saber la asignatura. Paids. Buenos Aires, 1992.
HERNNDEZ, F. Educacin y cultura visual. Octaedro, Buenos Aires.
HUBERMAN, SUSANA. Cmo aprenden los que ensean. Aique didctica. Buenos Aires, 1996
JACKSON, PHILIP. La vida en sus aulas. Morata. Madrid, 1994.
KEMIS, S. Cmo planificar la investigacin-accin. Alertes. Barcelona, 1988.
LACRCEL MORENO J. Psicologa de la msica y educacin musical. Visor. Madrid, 1995.
LOWENFELD, V. Desarrollo de la capacidad creadora. Kapelusz. Buenos Aires, 1994.
OLSON, M. La investigacin-accin entra al aula. Aique. Buenos Aires, 1991.
PORLAN MARTN. El diario del profesor. Serie Prctica. Sevilla, 1993.
REED, H. Educacin por el arte. Paids. Buenos Aires, 1997.
Revista Msica y Educacin. Musicalis. Madrid, 2000.
Revistas Eufona. Gra, Barcelona.
SPRAVKIN, M. Educacin Plstica en la escuela, un lenguaje en accin. Novedades Educativas. Buenos Aires, 1996.
STENHOUSE, L. La investigacin como base de la enseanza. Morata. Madrid, 1996.
SWANWICK K. Msica, pensamiento y educacin. Morata. Madrid, 2000.
TERIGI, FLAVIA. Notas para una genealoga del currculum escolar, en Propuesta Educativa, ao 7, N 14,
FLACSO/CIID/Novedades Educativas. Buenos Aires, 1996.
VIGOTSKY. La imaginacin y el arte en la infancia. Biblioteca de ensayo. Madrid, 1998.ILLS, P. PETER, M. Msica
para todos. Akal Madrid, 2000.
WITTROCK, MERLIN. La investigacin de la enseanza, I. Paids educador. Barcelona, 1989.
PLSTICA - TRAMO I - 1
PARA DOCENTES - NIVEL INICIAL
DESDE LA PLSTICA
Soy un aventurero en busca de un tesoro
Paulo Coelho
Los caminos que desde la escuela se siguen para organizar y acompaar el aprendizaje en los nios
son mltiples y estn sembrados de sensibilidad, optimismo, equilibrio, errores, justicia, parcialidad,
creatividad, creencias, etc., caractersticas que valen ser descubiertas y que forman parte del docente, del
grupo y del entorno.
Siendo nuestro propsito formar personas autnomas, crticas y solidarias, es que necesitamos
establecer las condiciones ms beneficiosas para que los alumnos construyan los conceptos necesarios
que les permitan expresarse espontnea y personalmente. Esas condiciones dependen de diversos
aspectos y factores, entre los que se encuentra la larga lista de lo que hacemos, decimos, sugerimos
La finalidad de esta cartilla es, entonces, revisar el enfoque que hacemos del momento de Plstica
que tenemos con los chicos, de los aspectos tericos y de su didctica, en definitiva de cmo hilvanamos
teora y prctica. La intencin es combinar prescripciones y aperturas, tendiendo lazos entre lo que ya
existe, lo que ya hacemos y algo nuevo por lograr. El marco referencial del conocimiento que hasta aqu
hemos intentado revisar, busca articular estrategias que refuercen an ms el vnculo enseanza-
aprendizaje.
Si pensamos que el desarrollo del nio es un proceso social e influido por la escolaridad, el
proporcionar una formacin plstico-visual que represente a su vez una experiencia de hacer y de pensar,
necesariamente debe estar acompaada y llevada de la mano por docentes que busquemos producir
verdaderos aprendizajes, que desarrollemos actitudes, que tengamos la necesidad de complementar la
docencia con los conocimientos de nuestra propia experiencia y la investigacin.
UNA BREVE REVISIN HISTRICA
Somos conscientes de que la Plstica estuvo presente en el jardn desde siempre, ocupando un
lugar importante.
El tiempo recorrido nos hizo dar cuenta de que un momento de expresin plstica puede llegar a ser
an ms importante si entendemos que en esa expresin el chico pone en juego sus emociones, sus
vivencias los sentimientos, la forma personal de expresin, lo que quiere transmitir, sus angustias, sus
temores, sus limitaciones, sus gustos...
Por eso nos es tan importante ir aportando elementos que colaboren con la capacitacin-formacin
de los docentes de Nivel Inicial, en este arte en particular.
2 - PLSTICA - TRAMO I
Seleccionamos, en este sentido, un eje histrico con el inters de recuperar algunos eslabones
perdidos que quizs hayan quedado olvidados y sea necesario encontrar.
Como lo manifiesta Mariana Spravkin (1998), desde la Plstica hemos sustentado la importancia de la
imagen, del lenguaje, de la materia y de su proceso de transformacin, ms all de las corrientes
pedaggicas vigentes en cada poca. Lo que ha ido cambiando es el sentido de ese hacer, la relacin del
docente con la actividad que realiza el nio, y la importancia otorgada al proceso de produccin o a la
produccin plstica misma.
Por mucho tiempo, la educacin de las capacidades artsticas en la escuela se centr en la copia de
modelos, tendientes a desarrollar en los alumnos la destreza manual, y donde el docente intervena para
mostrar el cmo se deba hacer. El docente tena que ensear contenidos prescriptos y organizados
sistemticamente y se otorgaba poca importancia a la imaginacin. Asociamos esta etapa al modelo de
transmisin-recepcin.
A principios del siglo XX, con los aportes del campo de la psicologa y de la pedagoga (que centran
su atencin en el sujeto que aprende), y en coincidencia con las profundas innovaciones en las propuestas
de los movimientos de vanguardia (como el expresionismo, el fauvismo, el surrealismo, el cubismo), se
encamina, en forma lenta pero irreversible, una transformacin en la enseanza de la Plstica en la escuela.
Hacia 1920 el pensamiento de Dewey aparece con fuerza en las revistas de educacin. Sus ideas se
centraban en torno a la planificacin maestro- alumno (el docente no tena que prescribir, sino guiar y
facilitar) y en la conviccin de que la experiencia artstica surgiera de los intereses y necesidades de los
nios.
se acuan conceptos como educacin por el arte (para diferenciarla de Educacin Artstica) y libre expresin,
conceptos que se convertirn en pilares de la enseanza ms progresista
Spravkin, 1998
Se conceba la infancia como una etapa de gran caudal creativo, y al arte como una herramienta para
explorar la imaginacin. El proceso de creacin era en s mismo ms importante que el producto creado. En
los aos cuarenta las publicaciones de Lowendfeld y de Reed tienen marcada influencia en el campo de la
Educacin Artstica.
Lowenfeld, () aplic sus ideas sobre el proceso creativo en el proyecto de objetivos y mtodos para la educacin
de arte, estos objetivos y mtodos tuvieron, quiz ms que ningunos otros, profundas consecuencias en este terreno. Y
Reed, el erudito filsofo ingls, recurri a una a gran profundizacin de la enseanza para ilustrar en qu medida la
realizacin natural del potencial infantil nico poda contribuir a un orden social armnico. Todos estos escritores
consideraron que el arte era una forma de explotar el manantial creativo del nio. A todos ellos les interesaba la
utilizacin del arte en beneficio del desarrollo personal
Eisner, 1995
El movimiento de renovacin pedaggica, que en nuestro pas toma auge en la dcada del sesenta,
tiene por modelo el aprendizaje por descubrimiento. Estas ideas cambiaron radicalmente la vida en el aula.
La intervencin del docente se vio asociada ms a crear condiciones y ambientes apropiados para la
expresin, que con la relacin a los procesos didcticos en la escuela.
La Educacin Artstica, como otras ramas del saber, ha ampliado sus objetivos con el paso del
PLSTICA - TRAMO I - 3
tiempo. En la actualidad est generalizado el enfoque constructivista. Las vivencias y las necesidades
personales concretas del nio, afectan hoy el modo en que el docente se relaciona con l. Bajo esta
perspectiva, se hace necesario:
Partir del grado de madurez del alumnado.
Considerar el entorno cultural en que el nio se desarrolla, ya que influye en su concepcin del
mundo y de la realidad.
Detectar los intereses y motivaciones del nio para incorporarlos en las prcticas pedaggicas.
Pero qu involucra este concepto? Lo conocido por los nios est en relacin con su edad, su
desarrollo, sus vivencias sociales, etc. Atender a sus intereses significa ampliar su estructura de
referencia, en la conviccin de que nuevas experiencias despertarn nuevos intereses.
Indagar en las ideas previas de los alumnos como punto de partida para la construccin de
conceptos. En general, la indagacin se gua por preguntas o actividades que facilitan a los nios
detectar en el registro de su memoria aquellas percepciones, vivencias y conceptos, con el fin de
abordar una idea nueva. Implica la reflexin de los alumnos acerca de la validez y vigencia de
sus conocimientos.
Crear el conflicto cognitivo desmontando aquellos esquemas iniciales que expresan los alumnos,
planteando problemas sobre el tema a desarrollar, despertando su curiosidad y motivndolo en la
bsqueda de nuevos conceptos.
La funcin moral del propio arte es eliminar los prejuicios, acabar con las capas que
impiden que el ojo vea, arrancar los velos originados por la rutina y la costumbre,
perfeccionar la capacidad de percepcin.
John Dewey
ALGUNAS PROPUESTAS PARA COMENZAR A PENSAR
Podramos resumir la idea de currculo como la expresin de una filosofa que transforma los fines en
estrategias, como un verdadero puente entre sociedad y formacin. Paralelo a ste se desarrolla el currculo
oculto, el que abarca sobre todo, valores y actitudes. La enseanza es intencional, tenemos la
determinacin de llevar a nuestros alumnos por un camino que, como docentes inmersos en un contexto
particular, trazamos.
Desde el Nivel Inicial conocemos el currculo prescripto; sin embargo el mismo, es resignificado de
acuerdo al nfasis que otorgamos a algunos aspectos, como tambin, en algunos casos, al encuadre del
rea que plantea la institucin.
todo currculum define prioridades y realiza exclusiones, de lo que se trata es de que estas ltimas no devengan en
un empobrecimiento decisivo de las oportunidades que ofrecemos a los alumnos y los jvenes que asisten a la escuela
en calidad de alumnos, de tomar contacto con obras de arte y producir arte en sus diversas manifestaciones, en la
pluralidad y la especificidad de sus diversos lenguajes.
Terigi, 1998
Todos los planos del anlisis que tracemos, involucran a la prctica educativa.
Las omisiones, las ausencias, ciertas jerarquizaciones, las indiferencias, las opciones, forman parte
del currculo oculto. En un plano general lo podramos identificar, por ejemplo, con:
La jerarqua que otorgamos a ciertas manifestaciones artsticas en detrimento de otras.
La determinacin de extrema importancia a solamente aspectos tcnicos y a la manifestacin de
habilidades.
4 - PLSTICA - TRAMO I
El planteo dual del arte, que lleva a entenderlo, por un lado como una actividad del hacer y por
otro, como una actividad del pensar.
La indiferencia o el desconocimiento de las manifestaciones actuales en el campo del arte.
La tendencia a oponer lo culto a lo popular.
La legitimacin de solo algunos materiales como artsticos, apropiados a la enseanza del
lenguaje plstico en el jardn.
En el plano de lo inmediato y en el contexto de la sala existen particularidades que caracterizan y
acompaan las intervenciones del docente y que tienen que ver con la simultaneidad de situaciones, lo
imprevisible de las distracciones, interrupciones, lagunas en los conocimientos previos de los alumnos, etc.,
y que tambin influyen en las actividades de enseanza-aprendizaje.
Solemos planificar articulando los contenidos de los distintos ejes de los Diseos Curriculares,
intentando mantener un hilo conductor coherente con los saberes a trabajar y los intereses de los alumnos.
En algunas oportunidades los emergentes que surgen en clase, nos llevan a establecer nuevas relaciones y
a profundizar en nuevas direcciones. En otras ocasiones, esos emergentes distraen nuestros objetivos y,
entonces, decidimos no tenerlos en cuenta. Estas determinaciones arbitrarias responden a nuestras
concepciones, creencias, etc., y si bien en algunas ocasiones pueden ser beneficiosas, en otras nos alejan
de las propias expectativas. El revisarlas surge de la necesidad de establecer puentes entre los esquemas
con que resolvemos lo cotidiano de las clases y el marco conceptual generador de respuestas.
El docente desde lo que hace, cmo lo hace, lo que dice, a qu le presta atencin, a qu le da
importancia, qu normas de convivencia promueve en sus clases, sus hbitos y exigencias, etc., pone de
manifiesto sus propios valores y normas.
Pensemos, adems en las actitudes. Somos personas que interaccionamos con otras personas, las
opciones que realizamos evidencian nuestra manera de ver las cosas. Desde este punto de vista es que
somos responsables de las actitudes que ayudamos a construir. Cuesta definir lo que es una actitud,
encuadrar en un marco intelectual lo que pertenece al mbito de los sentimientos. Se trata de proponer
experiencias que busquen el logro de la disposicin para. Los contenidos actitudinales son transversales
al rea, constituyendo un nexo de unin entre la misma. Estn ligados sobre todo a la educacin de valores.
Revisemos algunas actitudes que, aunque resumidas, reflejan la propuesta desde el Diseo
Curricular:
VALORACIN: De la propia produccin, del vnculo afectivo, sensible e interno con la posibilidad
de exteriorizacin. De las obras de arte, de otras formas estticas, del hecho artstico como
manifestacin cultural. De la expresin de los otros, de la diversidad de propuestas, de lo
diferente.
AFIRMACIN: De la identidad en la propia produccin.
DISFRUTE: De la realizacin propia, de las expresiones grupales.
DISPOSICIN: Para utilizar creativamente el lenguaje plstico como medio de comunicacin y
expresin de ideas, emociones, pensamientos, etc. Para conocer las posibilidades que otorgan
distintos materiales e instrumentos.
PARTICIPACIN: Para contribuir en la construccin del grupo como posibilidad de identificacin
y de expresin.
PLSTICA - TRAMO I - 5
RECONOCIMIENTO: Del medio cultural, de las formas particulares que se traducen en valores,
propuestas, etc.
RESPETO: Por la diversidad, lo distinto, por la expresin artstica propia y de sus pares.
SENSIBILIDAD: Que permita apreciar los valores estticos de la propia cultura o de otras.
Los mantenemos presentes al momento de pensar en nuestras clases?
Proponemos reflexiones que permitan su construccin?
Las experiencias y vivencias que sean significativas para los alumnos, a partir de nuestras propuestas
de trabajo, constituirn la disposicin para, disposicin dirigida hacia uno mismo, hacia los dems, hacia
el medio, los objetos, la institucin El objetivo general de la educacin que apunta hacia la formacin
integral del hombre, destaca la necesidad del desarrollo no slo intelectual, sino tambin sensible y
afectivo.
La reflexin sobre las propuestas, actitudes e ideas que volcamos a la sala nos permitir como
docentes refrescar nuestras convicciones acerca de la posibilidad que otorga el arte de obtener otras
respuestas, que permitan al alumno desarrollar su sensibilidad comprendiendo la propia realidad y la de su
contexto.
...NUESTRA PRCTICA
La enseanza de la Plstica requiere crear conexiones entre la exploracin, la produccin, la reflexin
y el contacto con la cultura. Toda bsqueda expresiva por parte de los alumnos hace necesaria la accin
conjunta y conectada de procesos perceptuales, sensibles y cognitivos. Nuestra propuesta, intenta abordar
una investigacin personal que nos permita revelar si mantenemos presente este objetivo.
Cmo abordar una investigacin que nos permita conocer
ms a fondo nuestra tarea como educadores?
Un primer paso de la investigacin, podra consistir en cuestionarnos sobre algunos aspectos que
forman parte del proceso:
EL DOCENTE
EL OBJETO DE APRENDIZAJE
EL CONTEXTO
EL ALUMNO
EL ALUMNO:
Investigar sus gustos, intereses y sus respuestas nos permite entender el significado que le otorga al
arte y a la expresin.
6 - PLSTICA - TRAMO I
Qu valoracin hace de la expresin plstica?
Desarrolla su autonoma y su creatividad?
Qu motiva en l respuestas positivas, ante propuestas desde la Plstica?
EL OBJETO DE APRENDIZAJE:
El saber artstico posee un lenguaje propio y un conjunto de teoras que a travs de la didctica, se
convierten en contenidos a ensear y por lo tanto a ser aprendidos. Su investigacin nos alentar a ampliar
los mrgenes de nuestro propio conocimiento.
Qu es el arte? Por qu existe? Para qu sirve?
Qu significado tiene el arte en nuestro tiempo?
Deben entenderse las obras de arte?
Es la Educacin Artstica el espacio donde propiciar un ejercicio sistemtico y gradual de
reflexin y de accin, que posibilite un crecimiento desde lo actitudinal?
EL MAESTRO
Investigar nuestras estrategias y nuestros estilos ampliar las posibilidades de resolucin de los
desafos que otorga la tarea docente.
Tenemos en cuenta el ejercicio de los sentidos como posibilidad cierta de conocimiento? Se
manifiesta esta conviccin en las propuestas que formulamos?
Buscamos la manera de acceder a material bibliogrfico para actualizarnos y para reflexionar
sobre el arte y sobre la educacin en el arte?
Nos ubicamos como animadores de las actividades que proponemos?
Atendemos a los fundamentos de la enseanza de la Plstica a lo largo de todo el proceso?
Cmo se relacionan nuestras expectativas con las de los alumnos?
De qu manera intervenimos para erradicar estereotipos?
Cmo garantizamos, a travs de las propuestas metodolgicas, el carcter integral y progresivo
que caracteriza a la Educacin Plstica?
Consideramos necesario establecer relaciones entre los contenidos a desarrollar con los de
otras reas? Buscamos estrategias que posibiliten esta relacin?
Estimulamos las capacidades expresivas de cada alumno, atendiendo a sus posibilidades?
Con qu estrategias afrontamos la atencin a la diversidad en el grupo?
Hemos construido nuestro propio material didctico? Buscamos actualizarlo?
EL CONTEXTO
En una sociedad caracterizada por la mecanizacin y la despersonalizacin, se hace imprescindible
desarrollar la sensibilidad en nuestros alumnos.
Cmo acercamos los valores culturales incorporados en nuestros alumnos a los nuestros?
Atendemos, desde nuestras propuestas, a la diversidad cultural dentro de la escuela?
PLSTICA - TRAMO I - 7
Promovemos la reflexin sobre valores y creencias que pertenecen al conjunto de la sociedad?
Entendemos la sala (el jardn) como un verdadero espacio de divulgacin y encuentro cultural?
Los aspectos cuestionados se reflejan en la planificacin de la clase. Proponemos ahora detenernos
en esta ltima.
ACTIVIDAD:
1- Analizar una planificacin realizada a partir de las siguientes preguntas (a la luz de los
aspectos desarrollados anteriormente: docente, alumnado, contexto y objeto de aprendizaje).
EN CUANTO A
Objetivos
Estn graduados para atender a las necesidades progresivas de profundizacin de contenidos, en
relacin a las competencias que se desean desarrollar?
Fueron pensados a partir de las posibilidades de cada grupo?
La seleccin de contenidos
Se articulan teniendo en cuenta los ejes del Diseo Curricular, partiendo de la realidad contextual o
socio-cultural?
Se designan como prioritarios algunos? Cules? Por qu?
El diseo de las actividades
Se planifican teniendo en cuenta las posibilidades e intereses de los alumnos? Cul es la idea que
sustentamos acerca de hacer propuestas a partir de los intereses de los alumnos?
Qu consideramos que debe tener una propuesta de actividad para ser interesante?
El grado de libertad con que se plantea la consigna es siempre el adecuado?
Son suficientes las propuestas de percepcin, de exploracin de las formas, del entorno, etc.? Se
adaptan a las necesidades de cada momento y a las posibilidades de los alumnos?
Se plantean como desafo de bsqueda de una respuesta personal?
Abordan la percepcin, la expresin y la reflexin que toda actividad plstica supone? Nos hace
falta hacer ms nfasis en alguno de estos aspectos?
Son pertinentes en relacin a los contenidos seleccionados?
Se sugieren actividades de ampliacin y de refuerzo atendiendo a la diversidad?
Las propuestas son innovadoras?
Nuestra intervencin como docentes
Est previsto algn momento para indagar sobre las ideas previas que tienen los nios sobre el
tema que queremos desarrollar?
Ideamos espacios para extraer ideas fundamentales de lo visto o de lo experimentado por los
alumnos?
Realizamos sntesis a medida que cerramos algunos temas?
Promovemos actividades respetando la autonoma y la creatividad de cada alumno?
Qu estrategias utilizamos para atender a las necesidades de los alumnos en forma personalizada?
Se reflejan opciones metodolgicas para desarrollar las capacidades de manera ms eficaz?
8 - PLSTICA - TRAMO I
Los materiales y los recursos
Estn contemplados para el desarrollo de las actividades?
Buscamos estrategias para poner en contacto al alumno con nuevos materiales?
Tenemos en cuenta lo que nos ofrece el contexto?
Buscamos recursos innovadores (por ejemplo: lupas, larga-vistas, espejos, vidrios, etc.) que como
objetos intermediarios permitan descubrir otra realidad?
Organizacin del tiempo y del espacio
Est prevista cierta flexibilizacin en el manejo del tiempo?
Sugerimos experiencias al aire libre (si la actividad lo posibilita)?
Otorgamos el tiempo necesario para reflexionar sobre lo producido?
Existen estrategias que nos permitan atender a los requerimientos individuales?
La evaluacin
Tenemos en cuenta la evaluacin inicial para comprender el punto de partida de cada alumno?
A qu atendemos al realizarla el proceso, el producto, las relaciones establecidas con el arte, etc.?
Reflexionamos sobre las dificultades y los progresos? Para qu nos sirve?
Recogemos informacin que nos oriente en la toma de futuras decisiones? Qu instrumentos
utilizamos para ello?
La pensamos como global y continua? Cmo y cundo evaluamos?
Flexibilizamos nuestro criterio con el fin de adaptarlos a los diferentes aspectos a evaluar?
2- Extraer conclusiones valorando aquello que se considere positivo, elaborando alternativas
para modificar algunas situaciones que lo merezcan.
Nuevamente, quedan abiertas las preguntas. Desde el propio accionar, y en el intercambio con
nuestros compaeros y el equipo directivo, buscaremos las respuestas.
La Educacin Plstica de maana, sienta sus bases hoy en la calidad y en la cantidad de ideas
creativas que seamos capaces de desarrollar los maestros para la elaboracin de respuestas, tambin
creativas por parte de los alumnos, desde el fomento de una actitud crtica.
No alcanza con diversificar las propuestas. Es necesario conceder un espacio para descubrir o
reafirmar qu caminos transitar a partir de las amplias posibilidades que la expresin plstica ofrece.
Existe una senda por recorrer para lograr, mediante el arte, un mundo ms sensible y ms humano.
Una vez msdepende de nosotros.
Lo trivial contribuye a revelar lo sublimeA veces las cosas que uno llama pequeas son
grandes, mayores de lo que parecen o de lo que uno sospecha. A veces, con el paso de los
aos, resultan ser enormes.
Walter Teller
PLSTICA - TRAMO I - 9
10 - PLSTICA - TRAMO I
BIBLIOGRAFA
Correspondiente al rea Educacin Artstica (Plstica y Msica)
ABAO RUIZ, LPEZ GARCA Y MAESO RUBIO. Educacin Plstica y Visual. Editorial Everest, S.A., Len. 1997.AKOSCHKY,
BRANDT, SPRAVKIN, TERIGI, otros. Artes y Escuela. Aspectos curriculares y didcticos de la Educacin Artstica. Paids.
Buenos Aires, 1998.ALSINA, PEP. El rea de Educacin Musical. Gra, Barcelona, 1997.
BAQUERO, RICARDO. en revista: Novedades educativas. N 60. Ao 7. pg.16-17 Uso de conceptos vigotskyanos en el
anlisis de las prcticas educativas. Algunas cuestiones referidas a la ZDP.
BOZZINI, F. ROSENFELD, M. VELZQUEZ, M. El juego y la msica. Novedades Educativas, Buenos Aires, 2000.
DANIELSONABRUTYN. Una introduccin al uso del portafolios en el aula. Fondo de cultura econmica, Buenos Aires, 1998.
EDWARDS, D. MERCER, N. El desarrollo de la comprensin en el aula. Paids. Barcelona,1994.
EISNER, E. Educar la visin artstica. Paids, Buenos Aires, 1995.
ELLIOT, J. El cambio educativo desde la investigacin-accin. Morata. Madrid, 1997
ELLIOT, J. La investigacin-accin en educacin. Morata. Madrid, 1997.
FREGACALVO. Sonido, msica y ecoacstica. Marymar, Buenos Aires, 2000.
GARDNER, H. Arte, mente y cerebro. Paids Bsica, Buenos Aires, 1997.
GARDNER, H. La teora de las inteligencias mltiples. Fondo de Cultura Econmica. Mxico, 1987.
GARDNER, H. Educacin Artstica y desarrollo humano. Paids. Buenos Aires, 1994.
GAUNA, G. Entre los sonidos y el silencio. Artemisa. Rosario, 1996.
GIMENO SACRISTN -PREZ GMEZ. Comprender y transformar la enseanza. Morata. Madrid, 1993.
HARGREAVES, D.J. Infancia y Educacin Artstica. Morata. Madrid, 1989.
HERNNDEZ - SANCHO Para ensear no basta con saber la asignatura. Paids. Buenos Aires, 1992.
HERNNDEZ, F. Educacin y cultura visual. Octaedro, Buenos Aires.
HUBERMAN, SUSANA. Cmo aprenden los que ensean. Aique didctica. Buenos Aires, 1996
JACKSON, PHILIP. La vida en sus aulas. Morata. Madrid, 1994.
KEMIS, S. Cmo planificar la investigacin-accin. Alertes. Barcelona, 1988.
LACRCEL MORENO J. Psicologa de la msica y educacin musical. Visor. Madrid, 1995.
LOWENFELD, V. Desarrollo de la capacidad creadora. Kapelusz. Buenos Aires, 1994
OLSON, M. La investigacin-accin entra al aula. Aique. Buenos Aires, 1991.
PORLAN MARTN. El diario del profesor. Serie Prctica. Sevilla, 1993.
REED, H. Educacin por el arte. Paids. Buenos Aires, 1997.
Revista Msica y Educacin. Musicalis. Madrid, 2000.
Revistas Eufona. Gra, Barcelona.
SPRAVKIN, M. Educacin Plstica en la escuela, un lenguaje en accin. Novedades Educativas. Buenos Aires, 1996.
STENHOUSE, L. La investigacin como base de la enseanza. Morata. Madrid, 1996.
SWANWICK K. Msica, pensamiento y educacin. Morata. Madrid, 2000.
TERIGI, FLAVIA. Notas para una genealoga del currculum escolar, en Propuesta Educativa, ao 7, n 14,
FLACSO/CIID/Novedades Educativas. Buenos Aires, 1996.
VIGOTSKY. La imaginacin y el arte en la infancia. Biblioteca de ensayo. Madrid, 1998.ILLS,P. PETER, M. Msica para
todos. Akal Madrid, 2000.
WITTROCK, MERLIN. La investigacin de la enseanza, I. Paids educador. Barcelona, 1989.
MSICA - TRAMO I - 1
PARA DOCENTES - NIVEL INICIAL
LAS CLASES DE MSICA
Como docentes estamos permanentemente generando proyectos que pueden ser eficaces e
innovadores en determinado contexto y en otros no. Es por eso que esta propuesta de capacitacin se basa
en esta potencialidad que tenemos de ser productores de las transformaciones necesarias: cada
docente sabe cules situaciones pueden ser significativas para sus alumnos y cules no.
La investigacin-accin es una forma de indagar, revisar y sugerir acciones. A travs de ella
conocemos ms profundamente nuestra tarea escolar y el contexto donde la realizamos.
El andamiaje que realizamos para abordar nuevos contenidos, la forma de desarrollarlos, la relacin
que construimos con los alumnos, el dilogo que establecemos clase a clase, son todos aspectos que
marcan la forma de trabajo de cada uno y que forman parte del currculo que muchas veces permanece
oculto.
Siempre se ensea y se aprende algo, aunque en algn caso se aprenda lo contrario que se ensea, o se ensea a no
aprender
Josep Zaragoza,1999
Este currculo oculto, se conforma, entre otras cosas, de las ausencias, las omisiones, las
indiferencias, las jerarquizaciones que aparecen en cada clase. Por ejemplo:
Jerarquizar unas culturas musicales con respecto a otras.
Dar total importancia a aspectos artsticos y tcnicos de la msica, dejando de lado otros (como
pueden ser los psicolgicos, pedaggicos, antropolgicos, etc.)
Dar validez a la msica como objeto de estudio en s misma y no en relacin a su funcionalidad o
a su contexto social.
Por lo general estas actitudes que, sin ser manejadas en forma consciente, a veces resultan
beneficiosas y otras no. De ah la importancia de indagar en ellas, ya que se pueden convertir en actitudes
cerradas, con la apariencia de verdades incuestionables. La consecuencia ms negativa es relegar a un
segundo plano la voluntad reflexiva, ya que sta es la base de cualquier propuesta de investigacin.
Proponernos indagar todos los supuestos que subyacen en nuestras clases, exige una actitud
comprometida y crtica hacia nuestras prcticas, teniendo en claro que el fin es enriquecerlas y buscar
dentro de las posibilidades de cada uno, la capacidad de crear y generar propuestas cada vez ms
interesantes para nuestros alumnos.
Qu fcil es dar informacin y conocimiento!. Hacer seres sensibles y capaces de accin solidaria es ms difcil, ms
lento y ms trascendente.
Leticia Cossettini
2 - MSICA - TRAMO I
LAS EXPERIENCIAS DE INTEGRACIN
El bosque tambin es llanura.
Pero nuestra llanura boscosa fue destruida.
Los rboles no se talaron a una altura que permitiera la reproduccin, ni se arrancaron de raz para dejar las
tierras libres.
Quienes as actuaron fueron fuerzas econmicas que no atendieron al desarrollo, al porvenir del pas. No
supieron, no pudieron o no quisieron pensar que las nuevas generaciones
se quedaban sin bosques y sin tierras.
Ana Crespi
Cmo hacemos para comprender? ...que el bosque tambin es llanura; ...que nuestra llanura
boscosa se destruye en tanto y en cuanto no se respeten las condiciones de existencia del bosque. Cmo
hacemos para que ninguna fuerza externa o interna, desconociendo las ideas pensadas y proyectadas en
un porvenir compartido, no intervengan? Sabemos, podemos y queremos pensar para que las nuevas
generaciones no se queden sin bosque y sin tierras?
Cul es el bosque? Qu es la llanura?
Esta imagen profundamente potica, es la que les proponemos que analicemos para pensar en el
rea de expresin artstica y el tipo de relacin que entabla con los otros saberes; para especificar el lugar
de la msica en relacin a los lugares de la plstica, de la lengua, de sociales, de matemtica... Los
espacios de intercambio institucionales que frecuentamos, formales e informales para pensar en el
bosque, respetando nuestra llanura...
Al bosque podramos llamarlo interdisciplinariedad, trabajo integrado, y hasta quiz mtodo
global...
Esta eleccin como forma de trabajo con el contenido, desde un mtodo, desde una concepcin de
enseanza, desde una concepcin de aprendizaje quiz requiera de alguna revisin de los supuestos
fundantes.
Les propongo analizar nuestras concepciones desde el siguiente interrogante:
De qu hablamos cuando hablamos de trabajos integrados y qu lugar ocupa en este caso, la
msica? ...para pensar en la llanura, sin perder el bosque... y viceversa...
Para interrogarnos, necesitamos de otro que lo haga.
Y nada ms sincero que si el otro que me interroga, que interroga mis prcticas pedaggicas, lo
hace desde su experiencia, no slo por experimentarlo sino ms all de la situacin concreta, desde una
reflexin y sistematizacin de sus acciones, desde un ida y vuelta entre sus concepciones tericas y sus
saberes prcticos...
Por esto pensamos en una experiencia santafesina, all por 1935, la escuela de la seorita Olga.
Recuerdan, ese video -quienes lo han visto y quienes no, es una buena oportunidad para hacerlo- que
transmite la vida de la escuela?
MSICA - TRAMO I - 3
Desde un trabajo gremial santafesino, Augusto Bianco, recopila biografas, descripciones, cartas,
experiencias, problematizaciones y fragmentos de los tericos ms representativos del Movimiento de la
escuela Nueva y en esto revive a Olga y Leticia Cossettini en La Escuela Cossettini. Cuna de la
Democracia
1
Por qu recuperar la Escuela de la seorita Olga para pensar en la relacin del bosque y la
llanura?
... Porque es una experiencia educativa santafesina
...Porque guarda los principios que sustentamos en este espacio de formacin-capacitacin, los de la
Investigacin en la accin, que supone un docente como prctico reflexivo
... Porque est situada en un contexto histrico poltico y social adverso a las concepciones que se
quieren promover desde la educacin
... Porque la prctica y la teora mantienen una relacin dialctica en un marco institucional de
enseanza y aprendizaje...
... Porque la concepcin de conocimiento, de enseanza y de aprendizaje que sustentan, comparten
los supuestos constructivistas, interdisciplinarios, de integracin...
Como el autor escribe el relato a manera de diario, no lo queremos interrumpir sino que dejaremos
hablar primero para que cada uno vaya haciendo sus reflexiones en relacin a su espacio de enseanza en
el Nivel Inicial.
Adems, si una de las opciones que tenemos para recoger y sistematizar este espacio de formacin -
capacitacin es el diario docente, comenzar por compartir el de otro, puede ser un gustoso comienzo...
Acotacin: la seleccin de los fragmentos que se incluyen y se excluyen guarda el criterio de trabajar
el tema de este apartado: la problematizacin de la forma de trabajo integrado vs. rea, apuntando al
sentido que guardan el bosque y la llanura...
A mediados de 1935 cuenta Olga- llegu a Alberdi para hacerme cargo de la direccin de la
escuela. Me cautiv el barrio, su gente, su ro, sus quintas, las arboledas llenas de pjaros y las zanjas
orladas de verbenas rojas y lilas que llegaban florecidas hasta el umbral de la escuela. Los vecinos eran
silenciosos y cordiales. Los nios, el marco adecuado de aquel paisaje: andariegos, alegres, en bandas
bulliciosas
2
1- ...para seguir pensando
Olga llega a Alberdi madura para realizar su sueo.
Pero ms all de su recuerdo embellecido a la luz de los aos, la tarea no ser fcil. La aguarda un
plantel docente de casi 30 personas en buena medida adverso, casi hostil. Es gente que viene de otra
experiencia, del plan Dalton 2- para seguir pensando
La conquista de ese plantel de maestros recuerda Leticia- fue la cosa ms lcida que se pudo hacer
para cambiar la mente de un maestro que cree que todo lo que l ha estado haciendo hasta ese momento
est bien hecho. Las grandes obras no surgen por milagro, se hacen un poco todos los das... Olga no
1
Bianco Augusto. La Escuela Cossettini. Cuna de la democracia. Ediciones AMSAFE. 1996.
2
Cossettini Olga. La Escuela Viva. Losada. Bs.As. 1939.
4 - MSICA - TRAMO I
encontr terreno frtil. Lo hizo frtil. Con un discurso amable, firme y conciso fue enseando cmo deba
funcionar una escuela primaria con visin renovada
3
Cules son las ideas gua que llevaron a Olga a definir su programa?
Olga entenda:
1- al hombre como ser social;
2- a la educacin como un vnculo afectivo-intelectual;
3- a la enseanza como una actividad interdisciplinaria.
... Estos puntos van a definir a la Pedagoga Cossettini como una pedagoga de los vnculos.
1-Olga prioriza los vnculos sobre los hechos aislados. Cree, como Rousseau, que cada nio tiene
en s mismo, por naturaleza, los elementos necesarios de autoconstruccin, pero que la personalidad que
surja de esa materia prima depender en buena medida de los vnculos que establezca en el entorno... Por
eso, ms que poner el acento en el sujeto que de por s explica todo- Olga pone el acento en la tensin
existente entre el sujeto y su entorno, tanto fsico como social.
2-Olga y Leticia conciben el proceso de enseanza- aprendizaje como un proceso integral, fruto de
una actividad tanto intelectual como afectiva y moral... Los padres dice Leticia- generalmente miden la
educacin de sus hijos por el grado de saber que adquieren. Nosotras la medimos primero por el grado de
felicidad que ramos capaces de proporcionar. Y recuerda una cita de Mart: Poco hace en el mundo quien
no ha sido amado. ...Si se puede educar haciendo feliz al nio habremos logrado nuestro ideal ms caro
...Sus ex - alumnos parecen darle la razn: ...Esa escuela me ense a ver las pequeas cosas que luego
entend hacen la felicidad. Esos tres aos (en la escuela) me ayudaron a ser yo mismo. Cada uno tiene algo
adentro, pero que lo saque afuera depende de la maestra, sostiene Jorge Olano
3- Si el hombre es el producto de sus vnculos materiales y espirituales, intelectuales y afectivos, si se
mueve permanentemente en el seno de una compleja trama social, la efectividad de sus movimientos
depender de su capacidad de adquirir y mantener una visin de conjunto, mediante una metodologa
interdisciplinaria, que le permita conocer a cada instante su posicin en la red. ... Por poco apego que se le
tenga a las ciencias, lo primero que se experimenta al dedicarse a ellas es su enlace, que hace que se
atraigan mutuamente, se ayuden y se aclaren, y que una no pueda subsistir sin la otra. Aunque la
inteligencia humana no baste para abarcarlas a todas y sea siempre preciso dedicarse a una con
preferencia a las dems, si se carece de nociones de las otras, an en la preferida se halla uno con
frecuencia oscuras Escribe J.J.Rousseau. ...Cmo ha triunfado la ciencia? se pregunta Piaget. Y se
contesta: construyendo un instrumento intelectual de coordinacin gracias al cual el espritu puede
relacionar los hechos entre s
4
...La ciencia no es un casillero de materias aisladas, -coincide Olga-. No se
podr ensear Cs. Sociales separando las materias porque no habra ilacin entre un conocimiento y otro
5
Nos preguntan si tenemos un mtodo especial para ensear. Nuestro mtodo es nuestra actitud
como maestros frente al nio, nuestro mtodo es nuestra fe en su capacidad, nuestra confianza en su obra,
nuestro mtodo es nuestro cario, nuestro apoyo, que l siente y de tal manera nos devuelve pagado y con
creces lo poco que le damos y lo mucho que de l recibimos en afectos y obras, porque de l son y nada
ms que de l sus msicas, sus cantos, sus trabajos manuales; y por sobre todo esto de nadie es ms que
de l, esa armona, esa amistad, ese ambiente alegre y bullicioso que se mueve en el aire... Nuestra actitud
es de estmulo, de gozar con ellos frente a toda creacin por pequea e insignificante que sea.
6
3- para
seguir pensando
3
Paccotti Amanda. Olga Cossettini y la Escuela Serena. Ediciones de Aqu a la Vuelta N 19. Rosario, 1992
4
Piaget, Jean. A Dnde va la educacin. Pg. 74. Teide Barcelona, 1974
5
Cossettini Olga. Acta interna N3 de reunin con el personal. 1948. IRICE Rosario.
6
Cossettini Olga. El nio y su expresin. Gobierno de la provincia de Santa Fe, 1939.
MSICA - TRAMO I - 5
...para seguir pensando
1- Qu describiramos del barrio donde est situado nuestro jardn... Qu de la gente... qu de los
chicos y sus caractersticas regionales?
2- Qu supuestos tena sobre la educacin y la realidad del Nivel Inicial algunos aos atrs? Y de
la Expresin Artstica y la Msica en particular? Se modificaron? Por qu?
3- Qu concepcin de hombre circula en nuestro Jardn? Qu concepcin de educacin? Qu
concepcin de enseanza?
Queremos recuperar en este ltimo espacio de la cartilla, un apartado del diario de la escuela donde
se habla especficamente de la msica
Aunque Leticia adscribe a la corriente de educacin por el arte, no lo hace de manera
ortodoxa, a partir de estudios especficos, ni con la intencin de hacer del nio un artista, sino de
hacer de cada individuo un ser integral, formado en su intelecto y su corazn. Enemiga de aquellos
que piensan que el arte es fin en s mismo, Leticia lo concibe como una expresin ms del ser
humano. 1- ... para seguir pensando
La escuela precisa de la belleza para cumplir su ideal educativo la finalidad de la escuela para
Leticia no es suministrar un supuesto saber, sino ensear a disfrutar de la existencia pues cuando se
disfruta el saber viene solo y no se borra ms. Ese fue su aporte. Esa su revolucin leve. Para ella,
el arte verdadero, el que arrastra todos los dems, es el arte de vivir: el arte est en el saber
cotidiano, sostiene. Traspasado por el arte, el ser no envejece: el tiempo no pesa. 2- para seguir
pensando
...para seguir pensando
1- Conocen la corriente de educacin por el arte? Qu sostiene? La comparten? Por qu?
(en el caso de que cuenten con un profesor de msica y quienes no lo sean, que se animen a
arriesgar respuestas):
2- Cul es tu concepcin del arte musical? Para qu, la msica en el Jardn?
Y ahora, una joyita del diario de la escuela de la seorita Olga para todos los maestros que
enseamos msica en la escuela:
El coro de pjaros
Fue en 1936. Yo tena un grupo de chicos, 8 a 10 aos, ms bien inestables. haba que sacarlos a
tomar aire, que corrieran un poco y se apaciguaran. Nos sentamos a la sombra de un rbol. Pidieron un
cuento. Hoy ya nadie cuenta cuentos. En esa ocasin cont un cuento clsico de una nia que, encerrada
en una torre, tena que hilar una cantidad enorme de lino para quebrar el hechizo. Hilaba y lloraba. Los
pjaros la escucharon, la ayudaron con el lino y el hechizo se rompi. La solidaridad de los pjaros le
devolvi la libertad. Estaban encantados. Se me ocurri preguntarles: Quin sabe imitar el canto de algn
pjaro? Yo! dijo alguien que tena el alma transparente, y se escuch la voz de una paloma, con una nota
de medio tono trmula y desafinada hasta dar con la nota justa. Brot el primer do. Pero este do con sus
voces pequeas e ntimas poda tener matices infinitos, conversar entre s, apoyar una nota ms que otra,
sostenerse en el aire in crescendo, buscarse en el espacio... Siento que es necesario armonizar las voces.
Comienzo a orlas aisladamente y trato de fusionar el canto de dos, tres, cuatro de ellos. Fracaso muchas
veces y vuelvo a empezar... Empezamos a entendernos. Mi cara y mis manos fueron antenas de
6 - MSICA - TRAMO I
transmisin. No haba partitura. bastaba un gesto para saber que ah, en ese instante, deba entrar el
instrumento (fuese voz de paloma, gorrin, canario o zorzal). Yo pulsaba la calidad de los sonidos, los
enhebraba, ordenaba la msica, la marcaba con un signo: alto, grave, agudo, breve, rpido, sostenido,
suave.. Los msicos, llammosle as, msicos elementales, en estado originario, estaban atentos para
entrar dentro del tempo y el tono que mis manos les indicaba. Hubo que agruparlos por especies, as como
se agrupan los instrumentos de una orquesta. No haba acompaamiento musical. No estaba ms que el
silencio y en el silencio se movan las voces de los pjaros
7
. El coro creci a lo largo de los aos a tal
punto que hubo que abrir un registro para anotar a los aspirantes. Hubo hasta 60-70 aspirantes. El jurado lo
componan los ms hbiles imitadores. Era conmovedor. Se imaginan a un solista que se presenta frente a
los compaeros para hacer de calandria, de hornero? Se humedeca los labios, preparaba el cuerpo.
Algunos se posesionaban de tal modo que, como los buenos actores, haba que darles un cierto tiempo de
recuperacin. Una vez elegidos, vena la reorganizacin del coro. estaban los instrumentos de esmerados
gorjeos: calandrias, zorzales y canarios. Los instrumentos estridentes: pirinchas, horneros, bentescos. Los
metlicos, como los tordos y los congos. Los instrumentos de voces breves: tocianitos, corbatitas y mirlos.
Los de tono bajo: el papagayo y el capecho. Los de tonos menos expresivos, como gorriones y cachitos.
Los instrumentos sedosos como las trtolas... Los solistas eran prodigiosos. Y, como la vida, el coro nunca
sala igual... Leticia. 1- para seguir pensando
...para seguir pensando
1- Qu les parece? No hay mucho por decir!! No hay nada por acotar!!! Disfrutemos del gusto de
compartir experiencias vitales entre compaeros, y relatemos:
a. Proyectos, unidades temticas o espacios de talleres que tengan relacin con alguna
caracterstica particular del grupo de alumnos y el medio en que viven. (teniendo como
referencia esta experiencia)
b. Si tienen otra significacin explictenla, y piensen en alguna otra que tenga aquellas
caractersticas: algo particular del grupo de alumnos y algo que se relacione con sus vidas
cotidianas, con sus ambientes naturales y familiares
CMO INTERVENIR DESDE LA INVESTIGACIN ACCIN EN LA TAREA DE EDUCADORES DE
MSICA?
J. M. Vilar, plantea, que como punto de partida para realizar acciones de investigacin, es necesario
cuestionarnos acerca de:
EL CONTEXTO
EL OBJETO DE APRENDIZAJE
EL DOCENTE EL ALUMNO
7
Novedades Educativas N 41. Bs. As. 1994.
MSICA - TRAMO I - 7
EL ALUMNO:
Es necesario que conozcamos cada grupo de alumnos, para realizar propuestas que respondan a sus
intereses y los haga protagonistas activos de su formacin musical.
Algunos interrogantes para plantearnos, podran ser:
Cmo son las respuestas a las propuestas musicales que recibe del jardn?
Cules son las experiencias musicales que ha tenido anteriormente?
Qu elementos de este lenguaje maneja con soltura, y cules no?
Ha logrado encontrar en el movimiento corporal un medio de expresin? Si no lo ha logrado...
en qu puedo ayudarlo como docente?
Qu otras preguntas te haras con respecto a tus alumnos?
Investigar los gustos de nuestros alumnos, sus intereses musicales y sus respuestas nos permite
acercarnos a los significados de su cultura musical.
...Los procesos cognitivos y las motivaciones de los estudiantes interaccionan con los mtodos de enseanza que se
emplean en la clase. En esta interaccin el papel de los conocimientos previos del alumnado resulta esencial, sobre
todo si se tiene en cuenta que el conocimiento anterior est marcado por la historia personal y escolar del estudiante.
Hernndez 1998
EL OBJETO DE APRENDIZAJE:
Indagar acerca de nuestra propia relacin con la msica nos ayuda a considerar la formacin
permanente, como la nica manera de seguir alimentando nuestra relacin con ella.
Podemos preguntarnos:
Enriquecemos el propio conocimiento musical? Cmo? Por qu medios?
Buscamos acercarnos al aporte de nuevas tecnologas? Cules? Qu opinin nos merece?
Qu significado tiene para vos la msica y qu significado tiene en el jardn?
Investigar el objeto de aprendizaje, nos alienta a querer ampliar nuestro conocimiento, buscar ms
informacin y nuevas respuestas.
Deberemos contar con tcnicas suficientes para ampliar el propio conocimiento estrictamente musical: repertorios,
estilos, realidades y hechos musicales. Ello va a basarse tanto en la necesaria curiosidad, como en una ampliacin
progresiva de las tcnicas y tecnologas que lo permitan y que tambin debern ser sujetos de investigacin. As
tambin el profesorado realizar un aprendizaje significativo y funcional, y seguir aprendiendo a aprender
J. Vilar
EL DOCENTE:
Indagar nuestra biografa, relacionada a lo formativo y laboral, nos permite ahondar en las lneas de
investigacin didctica y establecer estrategias que sean realmente transferibles.
Nos inquieta saber ms sobre pedagoga musical?
Conocemos a fondo nuestras estrategias docentes?
Tenemos claros los mecanismos de planificacin y desarrollo curricular?
Conocemos los problemas y ansiedades de nuestro desempeo en la sala?
Intentamos articular nuestra tarea con otros docentes dentro de la institucin?
Una forma de promover el autoconocimiento es recurrir a la metacognicin, como una de las
8 - MSICA - TRAMO I
expresiones fundamentales del aprender a aprender. Ella nos brinda la capacidad de poder autorregular el
propio pensamiento, descubrir los procesos que lo rigen en las situaciones de aprendizaje: cmo
conocemos, cmo aprendemos y pensamos. Hace posible que seamos conscientes de los procesos y las
decisiones que nuestra mente gestiona, ayudndonos a diagnosticar las propias dificultades: podemos
detectar un problema, analizarlo y abrir diferentes caminos de intervencin y optimizacin.
Reflexionar sobre nuestro propio pensamiento nos permite descubrir lo implcito y realizar
modificaciones, si son necesarias.
Creo que cualquier proyecto educativo que no hace crecer al maestro es falso. Creo que el maestro es
fundamentalmente un alumno, y que en el momento en que deja de serlo la filosofa de la educacin tiene problemas.
R.M. Shafer
EL CONTEXTO:
Es primordial comprender las costumbres y las pautas con las que los alumnos se manejan, y que
dependen del contexto (que muchas veces no es el mismo que el nuestro). Esto nos acorta distancias para
comunicarnos.
Conocemos los hechos musicales sociales que vivencian los alumnos, y que forman parte de
sus relaciones culturales y familiares en particular?
Sabemos que msica influye en sus espacios de ocio?
Nuestras propuestas escolares, forman parte del contexto musical de los alumnos, o ellos las
separan claramente?
Sabemos hasta dnde la msica de nuestro contexto, nos limita en tomar elementos de otros?
Promovemos temas transversales, como pueden ser la reflexin sobre los valores que se
manejan en el entorno?
Incorporamos los instrumentistas, cantantes o autores del barrio a algunas actividades dentro o
fuera de la escuela, (es decir a tareas extraescolares, por ej. entrevistas, grabaciones etc.)?
Conocer plenamente el contexto en que se sita el jardn, carga a nuestra tarea docente de
funcionalidad y significatividad, ya que el elemento sociolgico mediatiza todos los componentes educativos.
La msica no es un lenguaje universal. Si es universal la necesidad de expresin musical del ser humano, pero cada
cultura tiene un lenguaje musical propio y una particular manera de utilizar este lenguaje en el conjunto de sus pautas,
costumbres, valores.
Aguilar, 1996
Todos los aspectos que intervienen en el proceso educativo deben ser tenidos en cuenta, para
comenzar un trabajo de Investigacin Accin. Debemos indagar en ellos para poder extraer con mayor
claridad la problemtica a abordar.
MSICA - TRAMO I - 9
FICHA DE TRABAJO
Analizar y extraer conclusiones:
En los siguientes casos los docentes quisieran investigar en sus clases las siguientes ideas
generales:
1-Las producciones musicales:
Situacin: El docente considera que, las producciones musicales realizadas con nios de 4 aos son
siempre pobres, a pesar de haber intentado abordarlas con variadas propuestas. Reconoci estas
problemticas fundamentales:
+ Los alumnos no logran el clima necesario para escucharse y concentrarse en el trabajo.
+ No los entusiasma la exploracin del material sonoro, por lo tanto los trabajos son siempre
parecidos.
+ No cuenta con el espacio y los recursos necesarios.
Qu le preguntaras al docente para ayudarlo a cuestionarse sus clases?
Imagina a este docente, trabajando en tu contexto Qu estrategias le sugeriras para comenzar
a investigar su prctica?
Qu instrumentos idearas?
2- El movimiento corporal como organizador del lenguaje musical:
Situacin: Este docente ocupa una gran parte de sus actividades intentando trabajar con el cuerpo,
como organizador de algunos elementos del lenguaje musical, pero por ms empeo que ponga en mejorar
las propuestas, advierte lo siguiente:
+Los alumnos rechazan las propuestas que incluyan el movimiento.
+Cuando logra motivarlos adecuadamente, los alumnos slo pasan un buen momento.
Qu le preguntaras al docente para que comience a cuestionarse algunas posibles causas?
Si esto sucediera en tu contexto qu estrategias de investigacin le sugeriras?
Qu instrumentos idearas?
3- La particularidad del primer ciclo de Nivel Inicial
El docente llega a mitad de ao y siente que ya trabaj todos los ejes de msica. No sabe qu hacer
de ahora en ms y cree que por otro lado no ha llegado a interpretar los intereses de los alumnos, ya que l
no puede entenderlos... se siente perdido, sin saber si lo que hizo fue importante para los chicos o no.
Qu le preguntaras al docente para que comience a cuestionarse algunas posibles causas?
Si esto sucediera en tu contexto qu estrategias de investigacin le sugeriras?
Teniendo en cuenta que la Propuesta curricular para el Primer Ciclo de Nivel Inicial se formaliza
en un documento en el ao 1997 en la provincia de Santa Fe, lo cual significa que en la
formacin no sabemos si an se ha incorporado como objeto de estudio y los que hace tiempo
10 - MSICA - TRAMO I
estamos transitando por las instituciones, no recibimos formacin al respecto: Habra algunos
saberes pedaggico-disciplinares que hara falta conocer? Especific algunos y comenz a
indagar en la biblioteca ms cercana que tengas si es que ya indagaste en los libros de CBC
para Inicial, en los cuales algunas cuestiones se abordan- hac una sntesis de los elementos que
te parecen importantes; ide estrategias para llevarlos adelante; no te olvides de ir registrando
anecdticamente lo que sucede, posteriormente a cada encuentro, para incorporar la mirada
evaluativa cada 3 o 4 experiencias. Esto te va a ir permitiendo conclusiones parciales y al final del
ao, podrs apreciar si aumentaste o no el conocimiento de tu trabajo con estas edades.
La bsqueda es, entonces, parte esencial de este perfil de docente que cuestiona, pregunta, indaga y
analiza...
El maestro de msica buscar su rumbo, entre conocimientos, conceptos e ideas; entre
emociones y sensaciones;
entre intuiciones y precisiones; entre reglas y libertades; entre inspiraciones y repeticiones.
Permanentes contrastes que dan ritmo y armona, sonido y silencio, reposo y vibracin, al
oficio de ensear msica,
a la incansable tarea de transmitir msica, a la arcaica y renovada voz de Msica Maestro!
J. Akoschky 1998
MSICA - TRAMO I - 11
BIBLIOGRAFA
Correspondiente al rea Educacin Artstica (Plstica y Msica)
ABAO RUIZ, LPEZ GARCA Y MAESO RUBIO. Educacin Plstica y Visual. Editorial Everest, S.A., Len. 1997.AKOSCHKY,
BRANDT, SPRAVKIN, TERIGI, otros. Artes y Escuela. Aspectos curriculares y didcticos de la educacin artstica. Paids.
Buenos Aires, 1998.ALSINA, PEP. El rea de Educacin Musical. Gra, Barcelona, 1997.
BAQUERO, RICARDO. en revista: Novedades educativas. N 60. Ao 7. pg.16-17 Uso de conceptos vigotskyanos en el
anlisis de las prcticas educativas. Algunas cuestiones referidas a la ZDP.
BOZZINI, F. ROSENFELD, M. VELZQUEZ, M. El juego y la msica. Novedades Educativas, Buenos Aires, 2000
DANIELSONABRUTYN. Una introduccin al uso del portafolios en el aula. Fondo de cultura econmica, Buenos Aires, 1998.
EDWARDS, D. MERCER, N. El desarrollo de la comprensin en el aula. Paids. Barcelona,1994.
EISNER, E. Educar la visin artstica. Paids, Buenos Aires, 1995.
ELLIOT, J. El cambio educativo desde la investigacin-accin. Morata. Madrid, 1997.
ELLIOT, J. La investigacin-accin en educacin. Morata. Madrid, 1997.
FREGACALVO. Sonido, msica y ecoacstica. Marymar, Buenos Aires, 2000.
GARDNER, H. Arte, mente y cerebro. Paids Bsica, Buenos Aires, 1997.
GARDNER, H. La teora de las inteligencias mltiples. Fondo de Cultura Econmica. Mxico, 1987.
GARDNER, H. Educacin artstica y desarrollo humano. Paids. Buenos Aires, 1994.
GAUNA, G. Entre los sonidos y el silencio. Artemisa. Rosario, 1996.
GIMENO SACRISTN -PREZ GMEZ. Comprender y transformar la enseanza. Morata. Madrid, 1993.
HARGREAVES, D.J. Infancia y Educacin artstica. Morata. Madrid, 1989.
HERNNDEZ - SANCHO Para ensear no basta con saber la asignatura. Paids. Buenos Aires, 1992.
HERNNDEZ, F. Educacin y cultura visual. Octaedro, Buenos Aires.
HUBERMAN, SUSANA. Cmo aprenden los que ensean. Aique didctica. Buenos Aires, 1996
JACKSON, PHILIP. La vida en sus aulas. Morata. Madrid, 1994.
KEMIS, S. Cmo planificar la investigacin-accin. Alertes. Barcelona, 1988.
LACRCEL MORENO J. Psicologa de la msica y educacin musical. Visor. Madrid, 1995.
LOWENFELD, V. Desarrollo de la capacidad creadora. Kapelusz. Buenos Aires, 1994.
OLSON, M. La investigacin-accin entra al aula. Aique. Buenos Aires, 1991.
PORLAN MARTN. El diario del profesor. Serie Prctica. Sevilla, 1993.
REED, H. Educacin por el arte. Paids. Buenos Aires, 1997.
Revista Msica y Educacin. Musicalis. Madrid, 2000.
Revistas Eufona. Gra, Barcelona.
SPRAVKIN, M. Educacin Plstica en la escuela, un lenguaje en accin. Novedades Educativas. Buenos Aires, 1996.
STENHOUSE, L. La investigacin como base de la enseanza. Morata. Madrid, 1996.
SWANWICK K. Msica, pensamiento y educacin. Morata. Madrid, 2000.
TERIGI, FLAVIA. Notas para una genealoga del currculum escolar, en Propuesta Educativa, ao 7, n 14,
FLACSO/CIID/Novedades Educativas. Buenos Aires, 1996.
VIGOTSKY. La imaginacin y el arte en la infancia. Biblioteca de ensayo. Madrid, 1998.ILLS,P. PETER, M. Msica para
todos. Akal Madrid, 2000.
WITTROCK, MERLIN. La investigacin de la enseanza, I. Paids educador. Barcelona, 1989.
EDUCACIN FSICA - 1
ENCUADRE TERICO PARA LOS NIVELES DE CONDUCCIN
INTRODUCCIN
Estimados colegas, es un placer llegar a ustedes en este nuevo contacto, es nuestro deseo que esta
cartilla les resulte de utilidad. Sabemos de las dificultades que se presentan cotidianamente en la tarea del
directivo. Por lo tanto, el objetivo permanente de esta propuesta ser ofrecerles algunos puntos de vista,
algunos pensamientos e ideas que permitan comprender la problemtica del ensear y aprender hoy en la
Educacin Fsica escolar.
Las distintas situaciones que se presentan en torno al desarrollo de este rea en la escuela, nos per-
miten observar en muchos casos las dificultades de los equipos de conduccin para responder a las de-
mandas de la misma. Sabemos de lo complejo al momento de orientar a los docentes del rea fundamen-
talmente en cuestiones que tienen que ver con lo disciplinar, con relacin al rea y su didctica.
Esta situacin ha trado como consecuencia, en muchos casos, dificultades para la integracin en el
proyecto institucional. La falta de una visualizacin clara en las propuestas del rea de Educacin Fsica en
la escuela, la marcada preocupacin por las demandas en el desarrollo de las llamadasreas intelectuales
(Matemtica, Lengua, Ciencias Sociales) y las exigencias en el orden administrativo, han colocado al direc-
tivo en una posicin expectante con relacin al rea y al aporte del docente de la misma.
La Educacin Fsica escolar necesita atencin, el docente del rea, sentirse parte de ese equipo do-
cente y la escuela, encontrar las vas de integracin que posibiliten concretar los proyectos. Todos deben
colaborar para dar respuestas y potenciar la calidad educativa, para lo cual, intentar recuperar los tiempos
de encuentro, compartir las preocupaciones, reflexionar juntos sobre las dificultades, los proyectos y la ne-
cesidad de hacer juntos; es no slo un desafo sino una necesidad.
La Educacin Fsica tiene un potencial enorme para generar situaciones educativas de calidad en los
alumnos, y tambin en los docentes. Es muy importante que quienes estn a cargo de la conduccin de la
escuela puedan comprender el rea y generar espacios para los acuerdos. Atendiendo a sto intentaremos
reflexionar respecto a algunos temas y aspectos relacionados a lo disciplinar. La idea es aportar una mayor
comprensin, en funcin de una adecuada articulacin del rea en el contexto escolar.
Para hacerlo nos introducimos en un tema particularmente interesante, el cual tiene que ver con la
presencia de lo corporal en la escuela. Dentro del mbito escolar se ha dado histricamente el famoso
dualismo: mente cuerpo, evidentemente, siempre se ha destacado una fuerte orientacin hacia la forma-
cin intelectual del alumno. Slo basta comparar la cantidad de horas destinadas a las llamadas reas
acadmicas en relacin con las reas artsticas o de expresin.
Esto que nos preocupa no es algo nuevo, no es inventado por la escuela contempornea. Ya en la
antigua Grecia los filsofos y maestros de la poca plasmaban en su retrica este dualismo, revalorizando
la mente sobre el cuerpo como si fueran realidades diferentes. Este pensamiento se ha mantenido en el
tiempo con distintos matices. Es as, que el materialismo mecanicista del siglo XIX genera un pensamiento
2 - EDUCACIN FSICA
sostenido desde el mismo discurso dualista, donde slo el pensar es capaz de concebir y querer, de lo que
se desprende el acto; el cuerpo se reduce a una sencilla mquina movida por el espritu.
La aparicin de la Educacin Fsica en el plano escolar comienza respondiendo a las demandas de
tipo funcionalista, con una marcada orientacin a un reduccionismo biolgico, lo que se instala en sus prc-
ticas escolares con una gran fuerza.
Todas estas apreciaciones y muchas ms que podramos realizar, han tenido una fuerte impronta en
la educacin en general, y en la Educacin Fsica en particular, a lo largo de su historia. Muchos autores
han hecho referencia a esta situacin tratando de reflexionar y encontrar una mirada diferente, aparente-
mente el lugar del cuerpo en una concepcin intelectualista de la educacin, es modesta, y se cie prcti-
camente al mantenimiento de la salud. (Le Boulch 1978)Qu sentido puede tener en una propuesta pe-
daggica de esta naturaleza la Educacin Fsica, como asignatura escolar? Puede ser entendida y valori-
zada al mismo nivel de las otras reas?
Recin a partir de las investigaciones y aportes de distintas ciencias y disciplinas a principios del si-
glo XX, fundamentalmente desde la psicologa evolutiva, se comienzan a generar otras miradas hacia lo
corporal. La importancia de los trabajos y estudios de Piaget, all por los aos 30, comenzaron a reflejar la
relacin relevante entre el movimiento y el intelecto. Desde esta perspectiva toman ingerencia las teoras
del desarrollo humano, las que van dando pie a una nueva concepcin del cuerpo. Ya la mirada ha cambia-
do, ya no tenemos un cuerpo sino que somos un cuerpo y nos realizamos a travs de l. Esta revisin muy
sinttica y simplificada de la presencia de la corporeidad en la educacin, nos permite reflexionar ms acer-
ca del valor del cuerpo y el movimiento en la escuela.
DESCUBRIENDO EL CUERPO
El hombre se muestra en su corporeidad, ste a travs del accionar con su cuerpo se relaciona con el
mundo, interacta con los otros y con los objetos. El sujeto se manifiesta en cada instante, global y total-
mente a travs de su postura, actitudes, y sus acciones. ( Wallon)
Lo que cada uno de nosotros manifestamos y somos, se construye a cada momento, durante toda
nuestra existencia; vamos pasando por diferentes etapas, las que se van enriqueciendo con las distintas
experiencias de vida.
Para el nio el cuerpo, funciona como una pantalla donde proyecta sentimientos, ansiedades y valo-
res.
Cmo vemos ese cuerpo en la escuela?
EDUCACIN FSICA - 3
Qu cuestiones refleja?
Qu demandas aparecen?
El nio se muestra tal cual es desde su corporeidad, por lo tanto debemos estar alertas. Dos factores
caracterizan los aspectos de la percepcin del cuerpo:
En primer trmino: el cuerpo es el nico objeto que se percibe y a la vez forma parte del sujeto
que percibe, por ejemplo el que toca su cuerpo siente la sensacin de tocar y ser tocado.
En segundo trmino: la percepcin del propio cuerpo compromete intensamente al Yo. Todo in-
dividuo al percibir su cuerpo siente de una manera distinta y particular que no se puede compa-
rar con la percepcin de cualquier otro objeto externo.
Por esta razn necesitamos de una Educacin Fsica que contemple la realidad existencial de nuestra
corporeidad. El cuerpo en la escuela siempre est presente, pero casi siempre olvidado, integrar el cuerpo,
la accin, la afectividad y el pensamiento, no es habitual en un sistema educativo tradicional. Todava se
pueden ver las estructuras fijas en la organizacin del aula, los bancos alineados, silencios impuestos, acti-
tudes receptivas ms que participativas, de inmovilidad ms que de exploracin activa.
La mayora de las escuelas no cuenta con instalaciones adecuadas para contener cuerpos vitales,
que necesitan moverse. Las mismas han sido diseadas para cuerpos que solamente deben pensar y movi-
lizarse poco. En cuntos establecimientos hemos podido ver carteles en los patios que dicen Prohibido
correr en los recreos, patios reducidos que se tornan riesgosos a la hora de jugar, aulas rgidas e inaltera-
bles y saturadas de alumnos, mobiliarios inadecuados que restringen la movilidad de los que los utilizan.
Los interrogantes vuelven a surgir. Qu tipo de aprendizajes estamos generando en esos nios?.
Cul es el mensaje que deseamos transmitir?. Qu pasa con ese cuerpo no contemplado? Cmo
responde a tales agresiones? Todo lo dicho hace imperativo intentar una nueva mirada de la corporeidad.
Comprender esta idea de cuerpo, es pensar en ese nio, en ese adolescente o en ese joven, es
pensar todo su ser, es considerar la persona como unidad estructural de pensamiento, sentimiento y accin,
sujeto cultural e histrico, perteneciente a un espacio propio, dotado de libertad, abierto a los dems y a la
trascendencia.
Por lo tanto en la escuela se debe promover una armnica integracin de las vivencias de la corpo-
reidad a las distintas dimensiones del ser humano, entendiendo que cuerpo y movimiento son componentes
esenciales en la adquisicin del saber del mundo, de la sociedad, de s mismo y de la propia capacidad de
accin.
Atendiendo a esto, la Educacin Fsica se muestra con un rol preponderante dentro del contexto es-
colar, al ser un rea disciplinar que por excelencia utiliza como medio fundamental el movimiento para llevar
adelante su cometido educativo. Los propsitos de la Educacin Fsica, planteados desde su posicin como
disciplina pedaggica, exponen no slo lo que la disciplina refleja desde su identidad y desde su corpus de
conocimiento, sino tambin los lineamientos de la poltica educativa y las necesidades peculiares de la co-
munidad y sus integrantes (Diseo Curricular Jurisdiccional).
4 - EDUCACIN FSICA
Snchez Bauelos (1992) seala, con relacin a los propsitos de la Educacin Fsica: han sido es-
tablecidos segn muchos niveles de complejidad. En conjunto, puede decirse que sus metas son el desarro-
llo individual, la adaptacin al ambiente y la integracin social. Los seres humanos de todas las edades tie-
nen los mismos propsitos fundamentales para moverse. El nio necesita aprendizaje respecto al
movimiento, con el cual funcionar de manera significativa en un mundo real; el joven necesita desarrollar
sus capacidades de movimiento, lo que le ayudar a ser un adulto con plena capacidad funcional; el adulto
necesita realizar actividades motrices que le permitan una continua auto-actualizacin y una relacin
individuo ambiente ms completa. Las experiencias que proporciona la prctica de actividades fsicas,
satisfacen los mismos propsitos claves a todas las personas.
El cuerpo en la escuela (1974) Franccesco Tonucci.
Actividades sugeridas: Atentos al dibujo y a la experiencia personal Qu reflexin se puede hacer al
respecto Regstrelo por escrito.
Despus de haber ledo la cartilla Qu cuestiones podemos recuperar en funcin de diagramar es-
trategias, que favorezcan a la integracin del rea Educacin Fsica al proyecto institucional?
EDUCACIN FSICA - 5
BIBLIOGRAFA
CHOKLER Mirtha Hebe. Los organizadores del desarrollo psicomotor. Ediciones cinco, 1988.
GOMEZ Ral. Fuentes para la transformacin educativa. MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIN DE LA NACIN.
1996.
GOMEZ, Jorge. La Educacin Fsica en la educacin primaria. Ed. Stadium. Buenos Aires, 1986.
LE BOULCH, Jean. Hacia una ciencia del movimiento humano. Ed. Paidos. Buenos Aires, 1978.
MINISTERIO DE EDUCACIN DE LA PROVINCIA DEL SANTA FE. Diseo Curricular Jurisdiccional Provincial primero,
segundo y tercer Ciclo de la E.G.B., 1997.
SANCHEZ BAUELOS, Fernando. Bases para una didctica de la educacin fsica y el deporte. Ed. Gymnos. Madrid,
1992.
VAZQUEZ GOMEZ. La Educacin Fsica en el Educacin Bsica. Ed. Gymnos. Madrid, 1990.
LECTURA COMPLEMENTARIA
DEVIS DEVIS, Jos. Educacin Fsica deporte y curriculum. Ed. Aprendizaje Visor, 1996.
EDUCACIN FSICA - TRAMO I - 1
PARA DOCENTES - NIVEL INICIAL
PENSANDO EN EL CAMBIO
Estimados colegas: es un gusto establecer este nuevo contacto. Es nuestro deseo que esta nueva
cartilla les resulte de utilidad. Como ya lo mencionramos en la anterior, el objetivo permanente de esta
propuesta ser intentar ofrecer algunos puntos de vista, pensamientos e ideas que permitan ser
disparadores de nuevas miradas sobre la problemtica del ensear y aprender hoy en el contexto de la
Educacin Fsica en el Nivel Inicial.
En la primera cartilla hacamos referencia a la importancia de recuperar nuestras propias prcticas
como insumo para la reflexin. Esto nos debe permitir, un camino de bsquedas y desafos, en funcin de ir
dando respuestas a los tantos interrogantes que se nos presentan en el da a da de nuestra tarea docente.
El revisar algunos conceptos y supuestos en los que se vienen sustentando la enseanza de la
Educacin Fsica, nos puede permitir atender a una nueva perspectiva de la misma. Por que en definitiva,
en la mayora de las ocasiones, quedamos ms fcilmente persuadidos por aquellas razones que vamos
descubriendo por nuestra propia cuenta, que por las que nos vienen sugeridas de otros.
Por lo tanto es de suma importancia que podamos disponer de ese ir descubriendo.
Fundamentalmente atendiendo a nuestra realidad contextual, personal e institucional. La idea de la reflexin
no debe quedar implcita como la sola intencionalidad de..., sino como el principio del cambio real que
queremos construir, al cual nos abocamos desde el pensar para poder actuar.
Sabemos que si hay dificultades en la Educacin Fsica escolar no es algo aislado, sino que se da en
un contexto de crisis de las Instituciones Sociales en la que la escuela no est ausente. En toda prctica
docente se expresan matrices que tienen sus soportes tericos y fundamentos epistemolgicos, porque
toda teora se expresa en una prctica y toda prctica se sustenta en una teora. Cuando un sistema entra
en crisis se ponen en tela de juicio aquellos modelos que de algn modo lo han sostenido.
Estas tensiones, tambin forman parte del marco general de las crisis sociales que sacuden al
sistema. Por lo tanto en este marco nos vemos involucrados todos los docentes. Comenzar a visualizar una
transformacin en la Educacin requiere de cada uno y de todos, un saber mirar hacia adentro, requiere un
revisar, hacer un repaso examinando lo hecho en funcin de lo por hacer.
Somos conscientes de que existen muchos factores que conspiran y dificultan el cambio, factores que
en algunos casos van ms all de nuestras posibilidades. Pero es esta la realidad en la que nos toca
desempearnos, la que nos preocupa, nos moviliza y en la cual hay que dar respuestas, tratando de
superarla. No es fcil, muchas veces no sabemos cmo, pero es bueno intentarlo. La posibilidad de un
cambio, de una transformacin slo es factible si se hace consciente y se comprende la necesidad de
cambiar, de modificar.
Ante estas cuestiones, buscar respuestas en algunos interrogantes, nos pueden ayudar a pensar con
mayor claridad en ese camino de cambio, en funcin de esa transformacin, de esa nueva mirada, que nos
2 - EDUCACIN FSICA - TRAMO I
permita atender mejor nuestra realidad educativa.
En esta oportunidad dejaremos las siguientes preguntas para colaborar en la reflexin.
Cules son las demandas que la educacin actual presenta hacia el rea de la Educacin
Fsica en el Nivel Inicial?
Qu ocurre cuando no se cuenta con el docente del rea en la institucin?
Debera el o la maestra jardinera, organizar las actividades de Educacin Fsica en ausencia del
especialista?
Qu Educacin Fsica queremos y cul tenemos?
Cmo es visto el rol de profesor de Educacin Fsica dentro de la organizacin escolar y dentro
de la comunidad educativa en la que nos corresponde participar?
Qu sentimientos se generan, hacia nuestra rea, en nuestros alumnos, padres y compaeros
docentes? Y nosotros, docentes de Educacin Fsica, cmo nos vemos?
A qu situaciones cotidianas nos enfrentamos, qu nos significan obstculos en la prctica?
Nos estamos dando los tiempos personales e institucionales necesarios para reflexionar
cuestiones como las planteadas?
Hacer una revisin crtica de nuestro desempeo, de nuestro accionar cotidiano, nos puede posibilitar
proyectar acciones, en funcin de un nuevo saber hacer para poder ser.
Es conveniente recordar que el objetivo de todo cambio es mejorar la calidad educativa, por lo tanto
ser necesario potenciar nuestra participacin, no en forma singular o aislada, sino trabajando coordinada y
cooperativamente en la institucin a la que pertenecemos, participando en forma activa dentro de los
equipos docentes, generando proyectos que den respuestas a las demandas puntuales.
Los argumentos conscientes e inconscientes con los que cada uno legitima su propia prctica, tienen
un origen, un punto de partida en nuestras propias vivencias, stas han ido marcando una huella,
inscribindose en nosotros, instaurando una modalidad particular de ver, de captar la realidad,
posicionndonos ante ella.
La problemtica se torna compleja, el desafo se hace visible. Intentar una nueva manera de mirar la
realidad, revisando los esquemas adquiridos, las tradiciones heredadas, y nuestras propias matrices de
aprendizaje, es difcil y lleva tiempo. Tiempo que muchas veces no encontramos, pero que debemos buscar
y que es necesario recuperar e instalar en nuestras prcticas.
Esta propuesta de capacitacin intenta ser una oportunidad ms para colaborar en ese hacer
reflexivo del docente, intentando potenciar otros momentos que se dan en el da a da, por ejemplo cuando
planificamos, cuando generamos un proyecto desde el rea, en la charla con los compaeros de trabajo o
en la lectura de algn material bibliogrfico.
Sustentando lo expuesto a continuacin intentaremos abordar algunos temas, que hacen a la
problemtica disciplinar y su didctica dentro del Nivel Inicial. En el esquema que presentamos a
continuacin, se marcan los ejes a tratar en esta cartilla y en la prxima.
EDUCACIN FSICA - TRAMO I - 3
EL CUERPO
IMAGEN Y PERCEPCIN
EL NIO EN EL NIVEL INICIAL
ESTRUCTURACIN
ESPACIO TEMPORAL
CONTROL TNICO
POSTURAL
LA CORPOREIDAD EN LA CLASE
EL NIO Y EL DOCENTE
EN BSQUEDA DE LA CORPOREIDAD
Autores como Piaget, Bruner, Ajuriaguerra, Schilder, Waallon, Le Boulch, Lapierre, Aucouturier, entre
otros, han destacado el papel de la motricidad en el desarrollo del ser humano, por lo tanto sabemos que
cuando el nio se relaciona con el medio escolar comienza un perodo de adaptaciones y transformaciones,
que lo llevarn a tomar conciencia de s mismo y del mundo que lo rodea.
Es a travs de su accionar en el mundo que el nio lo percibe, comprende su naturaleza dinmica y
se predispone para interactuar en el mismo. Por lo tanto es imprescindible volver a destacar que, una
propuesta pedaggica desde la Educacin Fsica que confiera al nio un papel de espectador, no permitir
que ste se desarrolle adecuadamente. El nio necesita aprender a organizar la realidad, no a copiarla
desde la mirada del adulto.
Suele pasar en nuestras clases de Educacin Fsica, que al hacer la propuesta no dejemos margen al
descubrimiento, ni a la creatividad por parte del nio. En muchas ocasiones solemos abusar de
frases hechas donde les pedimos a los nios determinadas tareas a realizar, pensando que
estimulamos su creatividad por ejemplo: Quin es capaz de saltar con un pie y mostrarnos cmo
hacerlo? O Quin puede lanzar como el profesor?. El arraigo de nuestros propios modelos de
aprendizaje se hace carne muchas veces al ensear; sin darnos cuenta utilizamos repetidamente
recursos, que son vlidos y pueden ser de mucha utilidad, pero que el abuso dificulta el desarrollo del
proceso creativo del nio. Atendiendo a estas circunstancias, por qu no plantear interrogantes de
manera que quede lugar a distintas posibilidades de respuesta, por ejemplo, partiendo de lo que el
nio sabe: Quin sabe saltar? Ante la respuesta de los nios... Podemos inventar distintas maneras
de saltar en el lugar? Propuesta: Inventemos formas de saltar junto a un compaero; podemos
preguntar Para qu nos sirve saltar? Aprovechando la respuesta de los nios hacer las propuestas.
4 - EDUCACIN FSICA - TRAMO I
El comportamiento humano, que se expresa a travs de la accin y el lenguaje, es el resultado de
mltiples y complejos procesos. La posibilidad de generar y estimular la creatividad en los alumnos no debe
desaprovecharse, un contexto rgido, carente de opciones, difcilmente pueda desarrollarse. Pensar en una
Educacin Fsica que contemple la multiplicidad de esos procesos permitir una estimulacin ptima del
desarrollo integral del nio en este perodo escolar.
Recuperar el sentido de la corporeidad en la escuela es recuperar el sentido del ser. El nio no es
un producto pasivo, no es una tabla donde se inscriben los mandatos sociales, es un ser que siente, piensa
y dice, es un constructor activo de sus ideas, de sus movimientos, de sus formas de comunicacin.
Ajuriaguerra
1
afirma: Para algunos la construccin del acto motor, arquitectura en movimiento, no es
ms que la suma de contracciones musculares, pero en realidad, es tambin un querer, un dominio y una
destruccin. El desarrollo del acto motor, implica un funcionamiento fisiolgico, pero tambin un deseo, un
motivo.
A modo de ejemplo podramos decir que, pasar la pelota a un compaero de juego puede representar
el juego sinrgico de los msculos agonistas y antagonistas que permiten la accin, pero al mismo
tiempo, representa un acto de comunicacin, un acto de relacin con el otro. Observando el juego de
los nios, vemos a diario cmo se conjuga la accin con la intencin; es en el gesto, en las actitudes
antes que en sus palabras donde podemos hacer distintas lecturas, sobre su sentir, su estado de
nimo, sus gustos y disgustos.
El cuerpo y sus capacidades se construyen antes del nacimiento, pero la nocin de su existencia no
nace con l. (Ajuriaguerra
2
). Descubrimiento y toma de conciencia, son las resultantes de un proceso
evolutivo posterior que se entrelaza con el desarrollo vital del nio. Es por eso que, el cuerpo se nos
aparece como el ente centralizador de todos los procesos psico-orgnicos, convirtindose en el centro de
recepcin totalizador de sus propias vivencias, en las cuales se funden las impresiones de su mismo ser y
las resultantes de sus experiencias.
Cuando comenzamos a contemplar las propuestas para el rea, que se desprenden de nuestro
Diseo Curricular Jurisdiccional para el Nivel Inicial, podemos observar la importancia que se le da a la
posibilidad de que el alumno disponga de oportunidades que le permitan vivenciar intensamente con su
cuerpo. Plantendose en sus contenidos los siguientes propsitos:
Permitir el descubrimiento y comprensin de las posibilidades globales de movimiento y
expresin del propio cuerpo, facilitando su conocimiento elemental.
Posibilitar el aprendizaje de una amplia gama de habilidades motrices bsicas.
Favorecer la integracin con el medio fsico y social, propiciando actitudes de cuidado del propio
cuerpo, del cuerpo del otro y del medio ambiente habitual.
Hablar del conocimiento del cuerpo, sus partes, sus posibilidades y limitaciones, es comenzar a
referirse a la construccin del concepto esquema corporal, nocin que se nos presenta a grandes rasgos
1
Tomado de Le Boulch. Hacia una ciencia del movimiento humano. Ed. Paidos. Buenos Aires, 1978.
EDUCACIN FSICA - TRAMO I - 5
como la representacin mental del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus posibilidades de movimiento y
de sus limitaciones espaciales. Para Coste
3
es el resultado de la experiencia corporal, de la que el
individuo toma poco a poco conciencia, internalizando esas vivencias, a travs de las cuales se va
construyendo la imagen del propio cuerpo. En cuanto a la gnesis del esquema corporal Wallon
4
nos dice lo
siguiente: El esquema corporal es una necesidad. Es el resultado y la condicin de las justas relaciones
entre el individuo y el medio.
Por lo tanto sin una correcta elaboracin de la propia imagen corporal sera muy dificultoso pensar en
desarrollar una adecuada disponibilidad corporal para la accin, ya que su construccin, presupone la
formacin de representaciones mentales de los actos a realizar, de los segmentos corporales implicados y
del movimiento necesario para lograr el objetivo propuesto.
La imagen del cuerpo es construida; como tal, el movimiento y la accin son factores sobresalientes
en esa construccin, as como la funcin de la memoria que permite recuperar los aprendizajes previos para
que se integren a nuevas organizaciones.
El esquema corporal entendido como el conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades, se
desarrolla poco a poco, en un largo proceso que se completa casi en forma definitiva alrededor de los doce
aos. Este desarrollo depende en parte de la maduracin del sistema nervioso, conjuntamente con la
influencia que el ambiente y las relaciones afectivas que el nio tenga con las personas que lo rodean.
En el Nivel Inicial lo corporal siempre ha tenido una especial atencin, son infinitas las acciones
que se llevan adelante en funcin de desarrollar este contenido, pero en muchas ocasiones nos
puede pasar que ese hacer, se convierta en un activismo irreflexivo que alimente solamente la
necesidad de movimiento y juego en el nio, cuestiones sumamente importantes, pero que nos
pueden hacer olvidar o parcializar el sentido de nuestra intervencin, la cual va mucho ms all
de brindar un espacio ldico y de descarga.
El cuerpo se presenta como ente centralizador de las vivencias del nio, de esta forma el desarrollo
del esquema del cuerpo, se realiza paralelamente al desarrollo sensorio motor. El nio descubre su cuerpo
descubriendo tambin el mundo que lo rodea. Atendiendo a lo dicho, la dinmica corporal se asienta en una
representacin interiorizada del cuerpo y de la identificacin con los dems. Por lo tanto buscar la
corporeidad implica no slo tener un cuerpo sino ser un cuerpo; cuerpo que corre, salta, trepa, pero que
tambin siente, piensa y se emociona.
En estas circunstancias la clase de Educacin Fsica toma una relevancia fundamental, ya que se
dimensiona como un espacio recuperador de lo corporal, como un momento donde el juego y el movimiento
se potencian para la adquisicin de nuevos saberes. Ahora bien, teniendo en cuenta lo hasta aqu
mencionado podramos comenzar a reflexionar hacindonos algunos interrogantes, por ejemplo:
2
Tomado de Le Boulch. Hacia una ciencia del movimiento humano. Ed. Paidos. Buenos Aires, 1978.
3
COSTE. Las cincuenta palabras claves en la psicomotricidad. Ed. Paidotribo. Barcelona, 1983.
4
WALLON. Del acto al pensamiento. Ed. Psique. Buenos Aires, 1978.
6 - EDUCACIN FSICA - TRAMO I
Qu tipo de experiencias sern las ms significativas para el nio de esta edad, en
funcin de la estructuracin final de su imagen corporal?
Qu propuestas concretas se hacen efectivas en la clase de Educacin Fsica, que
permitan favorecer, el conocimiento y enriquecimiento de sus posibilidades corporales?
stas le permiten la elaboracin final de su imagen corporal?
Actividades para el docente: Registrar las reflexiones y comentarios que generen las preguntas
por escrito, para luego compartir con otros colegas.
Atendiendo a estas preguntas podramos hacer algunas aproximaciones, con el fin de colaborar para
que vayamos encontrando nuestras propias respuestas.
EN BSQUEDA DEL CUERPO
En este momento, en el lugar preciso en que usted se
encuentra, hay una casa que lleva su nombre, usted es el nico
propietario, pero hace mucho tiempo que ha perdido las llaves.
No vive en ella. Esa casa, albergue de sus recuerdos ms
enterrados, ms rechazados, es su cuerpo.... (Bertherat y
Bernstein En su cuerpo esa casa que usted no habita)
5
Sin lugar a duda en el Nivel Inicial el lugar del cuerpo es indiscutido, pero el asunto es De qu
manera?, Cmo se hace su abordaje? En funcin de qu?
Cuerpo ests? Jugando con el cuerpo, propuestas de la clase: Adivina adivinador con qu
parte del cuerpo te saludo hoy? - Cada miembro del grupo saluda con una parte del cuerpo
movindose, interactuando con los dems, explorando posibilidades y tratando de cumplir con
la adivinaza.
Atendiendo a stas cuestiones podemos mencionar dos factores que caracterizan la percepcin del
cuerpo:
En primer trmino, el cuerpo es el nico objeto que se percibe y a la vez forma parte del sujeto
que percibe, por ejemplo el que toca su cuerpo siente la sensacin de tocar y ser tocado.
En segundo trmino la percepcin del propio cuerpo compromete intensamente al Yo. Todo
individuo al percibir su cuerpo siente de una manera distinta y particular que no se puede
comparar con la percepcin de cualquier otro objeto externo.
Seguimos jugando, seguimos saludando... Algunas alternativas para enriquecer la propuesta...
entre todos acordamos las partes del cuerpo a movilizar... Buscamos distintas formas de mover
el segmento elegido. Nos observamos entre todos para descubrir semejanzas y diferencias
personales en cada segmento.
EDUCACIN FSICA - TRAMO I - 7
Pensar en el cuerpo como objeto de conocimiento, (ver Cartilla N1) implicara actuar sobre las
distintas posibilidades de accionar y sentir con el mismo. No hay aprendizaje sobre el cuerpo si el cuerpo
mismo no es movilizado, no es experimentado, no es explorado, tanto en sus posibilidades como en sus
limitaciones. Pero cuidado, debemos tener en cuenta que no slo tenemos un cuerpo, sino que somos un
cuerpo, es imprescindible estar atentos a esto.
En muchas oportunidades y en determinadas circunstancias al establecerse esa relacin de
sujeto/objeto perdemos la idea de integralidad del sujeto, reavivando antiguos dualismos
5
, que no han
beneficiado para nada a la Educacin Fsica. Cuando el nio acciona con su cuerpo pone en
funcionamiento una serie de mecanismos que le permiten tomar conciencia de ese accionar. Es en el juego
donde se activa y motiva el deseo y el placer por resolver problemticas propuestas.
Sin embargo muchas veces, se suele resaltar un sentido utilitario, tomando al cuerpo como un
instrumento eficaz para ganar, salir primero o derrotar al contrincante. Poder detenerse para observar la
tarea desde otro lugar, puede ser un hermoso desafo para recrear, reinventar los contenidos, conectando al
cuerpo no slo como un rgano biolgico sino como manifestacin de un ser humano que, cuando corre,
salta o arroja una pelota, no ejercita sus habilidades motrices solamente, sino que est contando un mundo
fascinante de sueos, miedos y deseos que de no tenerlos en cuenta solo crecer parcialmente.
Haciendo referencia a Ajuriaguerra (1979)
5
podramos afirmar que la elaboracin progresiva del
esquema corporal pasara por tres niveles de integracin:
- El cuerpo vivenciado, se fundamenta en una nocin sensoriomotora del cuerpo, que acta en un
espacio prctico en el que se desenvuelve, gracias a la organizacin progresiva de la accin del nio sobre
el mundo exterior (el nio pequeo acciona sobre el espacio que lo circunda, se desplaza, hacia los objetos,
los toma, los levanta, los transporta; se trepa, empuja, tira de los objetos). Las acciones de los segmentos
se perciben como totalidades actuantes. El nio pequeo acciona con su cuerpo sin tener conciencia de que
tiene un cuerpo y que es un cuerpo, recin sobre el final de esta etapa (aproximadamente 2 aos).
- El cuerpo percibido, se fundamenta en una nocin preoperatoria del cuerpo, condicionada a la
percepcin, que se encuadra en el espacio, centrado an sobre el cuerpo. Las experiencias vividas y las
asociaciones concientes e inconscientes con el lenguaje, el dibujo y el juego, en el marco de la repercusin
emocional que le transmite un contexto ms o menos rico, como devolucin de sus acciones. Al comienzo
de la etapa el nio tiene una imagen global de s mismo, en relacin directa con la percepcin de su
accionar, piedra fundamental en el desarrollo de la personalidad. Para finalizar esta etapa entre los 6 y 7
aos, con un grado de articulacin interna, con una imagen de s mismo, una desarrollada conciencia de
sus segmentos corporales orientados espacial y temporalmente.
- El cuerpo representado, se fundamenta en una nocin operatoria del cuerpo que se encuadra sea
en el espacio objetivo representado, sea en el espacio euclidiano y que se halla directamente relacionado
con la operatividad general y en particular con la operatividad en el terreno espacial y temporal. Tiene un
5
Leer Cartilla N 2 para Directivos: ENCUADRE TERICO PARA LOS NIVELES DE CONDUCCIN.
8 - EDUCACIN FSICA - TRAMO I
mayor control de las acciones, accediendo a las fases de las operaciones concretas, el nio podr disponer
de una imagen corporal dinmica y anticipadora de las acciones a realizar.
De esto resulta claro que el nio o la nia, tendr que ir atravesando estas etapas hasta alcanzar una
representacin de su cuerpo. El nio del Nivel Inicial, se encamina hacia la posesin de una imagen de s
mismo con cierto grado de articulacin interna, en esta etapa ser importante acentuar la mirada en el
desarrollo de la conciencia de los segmentos corporales y en una adecuada representacin topolgica de su
cuerpo orientado espacial y temporalmente (Gmez R.)
6
Pensando en una propuesta desde el rea, podramos comenzar recuperando aquellos elementos
considerados fundamentales para el logro de una adecuada internalizacin del esquema corporal.
La asociacin de los datos o de la informacin tctil, cinestsica y ptica, permiten la organizacin del
esquema corporal, lo que implica:
Percepcin y control del propio cuerpo.
Equilibrado control postural.
Lateralidad bien definida y afirmada.
Independencia de los segmentos con respecto al tronco, y unos con respecto a los otros.
Dominio de las pulsiones e inhibiciones ligado a los elementos situados y al control
respiratorio.
En funcin de los puntos anteriores, podemos comenzar a tener en cuenta elementos fundamentales
que le permitirn al nio del Nivel Inicial ir concretando una adecuada elaboracin de su esquema corporal.
Estos elementos son:
El control Tnico - Postural.
La estructuracin espacio temporal.
Indudablemente es en el cuerpo, donde el individuo proyecta sus sentimientos, ansiedades y valores.
Mostrndose tal cual es, lo corporal funciona como una pantalla donde se visualiza todo su ser. En esta
oportunidad haremos especial referencia a los aspectos tnico posturales, dejando para la prxima cartilla el
tema de la estructuracin espacio - temporal.
6
AJURIAGUERRA. Manual de psiquiatra infantil. Ed. Toray Masson. Barcelona, 1979.
6
GMEZ, Raul H. El aprendizaje de las habilidades y esquemas motrices en los nios y jvenes. Ed. Stadium. Buenos
Aires, 2000.
EDUCACIN FSICA - TRAMO I - 9
JUGANDO, JUGANDO, MI CUERPO VOY ENCONTRANDO...
En el camino del aprendizaje, entonces, habr
que tener en cuenta que el cuerpo siempre est
diciendo cosas y que muchas veces ser
necesario e importante trabajar sobre ellas.
Como ya sabemos el tono muscular es el estado permanente de ligera contraccin en que se
encuentran los msculos estriados. Su finalidad es la de servir de teln de fondo a las actividades motrices
y posturales. De este modo el tono se manifiesta por un estado de tensin muscular que puede ir desde una
contraccin exagerada, hasta una decontraccin en estado de reposo, en la que, aunque en forma muy
dbil, todava se percibe un grado de tensin muscular.
Pero la cuestin tnica no se agota solamente en lo antes expuesto, va mucho mas all, convendra
recordar lo que con nfasis Wallon
7
resalta al subrayar el papel del tono muscular en la adaptacin
emocional al medio. En el mismo sentido Ajuriaguerra
8
habla del dilogo tnico, donde el cuerpo propio se
aprehende vivindolo en el intercambio gestual con los otros.
La importancia del tono muscular es mltiple y variada, se dimensiona en el gesto como el lenguaje
del cuerpo, en el que se traduce los estados de nimo, el placer y displacer, donde el componente
emocional impacta con gran fuerza, revelando al nio en toda su intencionalidad.
Entendiendo la actividad corporal del nio, como resultado de sus intentos de adaptacin al medio, el
intercambio tnico gestual se produce permanentemente. Por lo tanto, en nuestras clases tenemos la
oportunidad, no slo de ser espectadores privilegiados de la constitucin psicosociomotriz de ese nio, sino
de estimularla y favorecerla, facilitando as distintas situaciones que lo movilicen e incentiven a accionar
interactuando con los otros en funcin de la adquisicin de mltiples aprendizajes.
Atendiendo a lo expuesto, la actividad tnica es una fuente de estimulaciones propioceptivas
9
permanente, que continuamente nos informa cmo estn nuestros segmentos corporales y cmo es nuestra
postura.
En primer lugar, podramos mencionar que el control tnico nos permite adaptar el esfuerzo a las
circunstancias de la situacin.
7
WALLON. Del acto al pensamiento. Ed. Psique. Buenos Aires, 1974.
8
AJURIAGUERRA. Manual de psiquiatra infantil. Ed. Masson. Buenos Aires, 1984.
9
Informacin proveniente de los propioceptores (receptores de informacin que se encuentran en los msculos, articulaciones
y tendones, que permiten captar la informacin kinestsica: posicin del segmento corporal, grado de tensin muscular, etc).
10 - EDUCACIN FSICA - TRAMO I
Para trabajar estos aspectos sera importante considerar la posibilidad de hacerlo a travs de
actividades que propongan el ajuste y control entre la excitacin y la inhibicin, entre tensin y
distensin. La propuesta puede orientarse hacia juegos con objetos que dispongan de estas
propiedades; por ejemplo, con cmaras de auto o de bicicleta, con elsticos y sogas. Las
actividades sin elementos con el compaero, en juegos de empujar, de arrastrar, de transportar
distintos objetos de diferentes tamaos y pesos.
Una actividad que no tenemos mucho en cuenta, son aquellas propuestas dirigidas a la
relajacin global y segmentaria, experimentando distintas situaciones. A modo de ejemplo:
despus de terminar una actividad con las pelotas, podemos proponerles a los nios, que en
parejas hagamos un juego. Solicitamos que uno de los nios se acuesta boca abajo y que
intente aflojar su cuerpo mientras el compaero, con el baln se arrodilla a un costado y
comienza a recorrer todo su cuerpo apoyando suavemente la pelota sobre l... Hacindola rodar
con una leve presin sobre el cuerpo. Es una sensacin muy placentera que los nios la
pueden disfrutar plenamente. Podemos proponer el juego con un nombre de fantasa: por
ejemplo Viajando por el cuerpo en 4x4. Podramos utilizar distintos tipos de pelotas para
generar distintas sensaciones. Tambin la propuesta puede ser adoptando otras posiciones
sentados o parados.
En segundo lugar, esta relacin tnico postural, debe ser el punto de partida para posibilitar
experiencias que lleven al nio a vivenciar acciones motoras en distintas posiciones y circunstancias. En tal
caso podramos plantear tareas donde los nios, partiendo desde distintas posturas bsicas (acostados,
sentados o parados) iniciaran distintas acciones, explorando otras formas intermedias, tambin es
interesante como para que los nios dispongan oportunidades para proponer y desarrollar su creatividad.
Poesa y meloda... jugando, jugando, el cuerpo vamos encontrando... Proponemos rimas para
descubrir las posibilidades de movimiento. Por ejemplo: Girando, girando mi cuerpo se pone
blando.... Saltando, saltando, duro como una estatua me voy quedando... De aqu para all, el
cuerpo viene y va... Pisando, pisando el cuerpo se va doblando... Mi cuerpo doblado se estira,
se estira, si el de al lado me mira... (Inventar con los chicos).
El tema de la tonicidad muscular, tambin tiene una relacin directa con los ajustes equilibratorios
los cuales sern fundamentales para interpretar las distintas posturas. Para trabajarlo como contenido del
rea, sugerimos algunos puntos a tener en cuenta para desarrollar una propuesta:
Aumentar o reducir la cantidad de apoyos del cuerpo, utilizados para mantener la
situacin de equilibracin (equilibrio con un pie, apoyando los dos pies y una mano en
el suelo, buscando distintas alternativas).
Reducir la superficie de apoyo corporal (en punta de pie, con los talones y otras).
Reducir la superficie donde se realiza la actividad de equilibrio (caminos marcados en
EDUCACIN FSICA - TRAMO I - 11
el suelo, sobre una soga gruesa en el suelo, marcas en el piso).
Elevar la superficie donde se ejercita el equilibrio (banco sueco, canteros del patio,
plataformas, otras posibilidades).
Resolver situaciones de equilibrio en superficies inestables (cubiertas, sogas, pila de
colchonetas).
Disminuir de los receptores perceptivos (por ejemplo con los ojos vendados).
Variar la direccin y velocidad de los desplazamientos (trayectos curvos, en zigzag,
seguir un ritmo que vara en su velocidad, actividades con sonidos y msica).
Mantener y/o transportar objetos en equilibrio. (aros sobre la mano, bolsitas sobre la
cabeza o sobre el hombro).
Recuperacin del equilibrio esttico luego de acciones dinmicas (por ejemplo correr,
saltar, caer y mantenerse quieto algunos segundos).
Resolver situaciones de equilibracin con otros (en parejas o grupos).
En tercer lugar, es importante volver a resaltar la influencia directa que la cuestin tnica tiene sobre
las actitudes y emociones; por lo tanto, la forma de reaccionar y de actuar van exponiendo la forma de ser y
los sentimientos del alumno. Existe una relacin recproca entre lo afectivo situacional y lo tnico emocional;
razn por la cual las tensiones emocionales se reflejan en las tensiones musculares.
Actividad sugerida para el docente: Atendiendo a lo expuesto sobre el equilibrio,
pensar distintas propuestas para trabajar con los nios, en funcin de las orientaciones
sugeridas. Realizarlo por escrito.
La idea es, que en nuestras clases se generen y faciliten entornos donde se provoquen
vivencias placenteras, donde el nio disponga de grandes posibilidades de xito para su resolucin,
donde pueda hacer uso de su imaginacin en total interaccin con los otros. Es en el juego y en el
proceso creativo del nio donde se da el espacio para lo vincular y para generalizacin de lo
aprendido.
Es muy interesante pensar en la produccin de esos espacios de juego. A veces nos encontramos
con que no contamos con un lugar apto para desarrollar las clases. No obstante, con un poco de ingenio y
mirando al espacio en forma diferente, podemos generar nuevas instancias muy valiosas y atractivas para
nuestros alumnos y, por qu no, para nosotros mismos.
12 - EDUCACIN FSICA - TRAMO I
Jugamos a modificar los espacios de trabajo y a ponerle una nueva tnica a nuestras
clases? Propongamos a los alumnos la bsqueda de elementos en desuso en distintos mbitos de la
escuela (en el patio, en el aula, en el saln de actos) y que puedan utilizar en el armado y la
delimitacin de sectores para jugar. Procuremos conseguir con nuestros alumnos, por ejemplo: sillas,
sogas, una tarima, una escalera de madera, dos cubiertas de auto, un andamio o tabln grande, un
trozo de tela tambin grande
Entre todos, armemos una plaza de juegos. Luego organicemos con los alumnos qu hacer
en cada lugar, de manera de trazar un recorrido con distintas estaciones. Aprovechemos las
posibilidades del edificio escolar y su entorno para generar situaciones de juego: escalinatas
pequeas, paredes bajas, arboledas, senderos en el jardn, lneas de baldosas de diferente colores,
etc. Si en la escuela (o en un espacio alternativo para las clases) tiene a su disposicin un arenero,
pensemos qu espacios de juegos podramos preparar en l, para que los chicos puedan jugar
descalzos.
Sugerimos aprovechar tambin espacios que ya estn construidos para realizar all una
propuesta no habitual, no convencional. Por ejemplo, detenerse a pensar cmo utilizar el sector de
juegos infantiles de la plaza ms cercana, de la escuela o del club, por qu no la sala y sus muebles.
Jugamos a modificar los espacios de trabajo y a ponerle una nueva tnica a nuestras clases?-
Propongamos a los alumnos la bsqueda de elementos en desuso en distintos mbitos de la escuela
(en el patio, en el aula, en el saln de actos) y que puedan utilizar en el armado y la delimitacin de
sectores para jugar. Procuremos conseguir con nuestros alumnos, por ejemplo: sillas, sogas, una
tarima, una escalera de madera, dos cubiertas de auto, un andamio o tabln grande, un trozo de tela
tambin grande
Entre todos, armemos una plaza de juegos. Luego organicemos con los alumnos qu hacer
en cada lugar, de manera de trazar un recorrido con distintas estaciones. Aprovechemos las
posibilidades del edificio escolar y su entorno para generar situaciones de juego: escalinatas
pequeas, paredes bajas, arboledas, senderos en el jardn, lneas de baldosas de diferente colores,
etc. Si en la escuela (o en un espacio alternativo para las clases) tiene a su disposicin un arenero,
pensemos qu espacios de juegos podramos preparar en l, para que los chicos puedan jugar
descalzos.
Sugerimos aprovechar tambin espacios que ya estn construidos para realizar all una
propuesta no habitual, no convencional. Por ejemplo, detenerse a pensar cmo utilizar el sector de
juegos infantiles de la plaza ms cercana, de la escuela o del club, por qu no la sala y sus muebles.
(Cuadernillo Propuesta para el Aula N 1 de EGB 2: "Construccin y armado de espacios de juego." Programa de innovaciones
educativas Ministerio de Educacin de la Nacin ao 2000)
EDUCACIN FSICA - TRAMO I - 13
En cuarto y ltimo lugar es muy importante para el proceso de enseanza-aprendizaje, la estrecha
relacin de las modificaciones tnicas con los procesos de atencin y percepcin. De este modo al
intervenir sobre el control de la tonicidad muscular, lo hacemos tambin sobre los procesos atencionales. El
tono muscular que mantiene la actitud, prepara y gua el movimiento, es tambin expresin de las
fluctuaciones emocionales, el placer o el disgusto, cuestiones que influirn directamente sobre la motivacin
para aprender.
En relacin con lo mencionado en el ltimo punto, podramos reflexionar sobre el modo en
que muchas veces invitamos a los nios a hacer la actividad, hemos podido observar situaciones
donde el alumno vive experiencias educativas negativas. Las exigencias desmedidas, los malos
modos, la desatencin o la falta de una mirada ms profunda sobre el nio con alguna dificultad,
suelen generar situaciones incmodas que marcan huellas negativas, en muchos casos definitivas en
las actitudes de los alumnos tanto en relacin al rea, como en su competencia para moverse.
El tono muscular es variable, se modifica continuamente, atendiendo a las adaptaciones y
equilibraciones de cada accin que realiza el sujeto. Por lo tanto cada nio, atendiendo a su individualidad
presenta un estilo tnico propio, que incide y determina un ritmo propio de evolucin motriz. Con la
informacin tnica (propioceptiva) y la informacin laberntica del movimiento, la aceleracin y los cambios
de posicin a los que se unirn la informacin visual y tctil, se elaboran en una sntesis aferente que
constituye la base funcional del sistema postural. (Quiros y Schrager, 1980)
10
Cualquier situacin que provoque mantenimiento, aumento o disminucin de la tensin
muscular general o segmentaria, est contribuyendo al control del tono, por ejemplo jugando con
elementos como pelotas, aros y otros, podemos generar estiramientos con el simple juego de alcanzar
el objeto al compaero sin moverse del lugar, o en distintas posiciones poner el objeto lejos del
cuerpo, realizando movimientos que permitan ejercitar en estiramientos a los distintos segmentos
corporales.
El sentido de las posturas desempea un papel fundamental en la construccin del conocimiento que
tenemos sobre nuestro cuerpo. El nio al moverse, al mirar y tocar va coordinando una localizacin postural
de las distintas partes del cuerpo entre s. El contacto corporal con los objetos, con los otros y el registro
que proveen todos los canales sensoriales le permiten al nio disponer de un teln de fondo, con
sensaciones, emociones, imgenes y memoria.
El sistema postural posibilita la integracin de los aprendizajes al liberar la corteza cerebral de la
responsabilidad del mantenimiento de la postura, lo que favorece la participacin de niveles inferiores de
regulacin, propias de procesos automatizados. Es lo que los autores antes mencionados han denominado
potencialidad corporal, lo cual no es otra cosa que la exclusin corporal del plano de la conciencia como
consecuencia de la automatizacin de los procesos de reequilibracin y mantenimiento de la postura.
14 - EDUCACIN FSICA - TRAMO I
En virtud de este fenmeno, la atencin y la conciencia quedan disponibles para desarrollar o iniciar
nuevos procesos de aprendizaje (proceso de aprendizaje motor), atendiendo a la posibilidad de resolver
distintos problemas de movimiento.
Para finalizar este segundo contacto, podramos mencionar la importancia de la gestualidad,
movimiento y expresin del que ensea, ya que nuestra propia corporeidad se involucra profundamente en
cada accin, en cada gesto, en cada propuesta. El trabajo de lo corporal implica necesariamente poner el
cuerpo. En este sentido cuntas veces hemos prestado atencin a las expresiones de nuestro cuerpo?
Qu tipo de compromiso corporal estamos imponiendo en nuestras intervenciones? Cuntas veces
hemos estado nerviosos y hemos tomado con fuerza a un nene para llamarle la atencin con un tono
adusto? La idea es recuperar nuestra corporeidad, tratando de ser coherentes entre el discurso y el
accionar. Recuperarla para disfrutarla y transmitirla a nuestros alumnos.
Actividad sugerida para el docente: analizar los interrogantes sobre nuestra corporeidad y
reflexionar sobre lo expuesto, registrarlo por escrito. escrito
10
COSTALLAT, D. La entidad Psicomotriz. Ed. Losada, 1986.
EDUCACIN FSICA - TRAMO I - 15
BIBLIOGRAFA
AISENSTEIN, ANGELA El modelo didctico en la educacin Fsica Art. Entre la Escuela y la
Formacin Docente. Ed. Mii y Davial. Buenos Aires, 1994.
Ajuriaguerra Manual de psiquiatra infantil. Ed. Masson Buenos Aires. 1984.
BERRUEZO Y ADELANTADO PEDRO PABLO La pelota en el desarrollo Psicomotor. Ed. C.E.P.E.
Espaa. 1995.
CARRETERO MARIO Constructivismo y Educacin. Ed. Aique 1996.
COSTALLAT D. La entidad Psicomotriz. Ed. Losada Buenos Aires. 1985.
CHOKLER MIRTHA HEBE Los organizadores del desarrollo psicomotor. Ed. Ediciones cinco, 1988.
GOMEZ RAUL H. El aprendizaje de las habilidades y esquemas motrices en los nios y jvenes.
Ed. Stadium. Buenos Aires, 2000.
GUIRALDES MARIANO Didctica de una cultura de lo corporal. Ed. El autor. Buenos Aires, 1994.
LAPIERRE A. Y ACUTURIER B. Educacin Vivenciada. Ed. Cientfico-Mdica. Barcelona, 1982.
LE BOULCH, JEAN Hacia una ciencia del movimiento humano. Ed. Paidos Buenos Aires, 1978.
LE BOULCH, JEAN Desarrollo psicomotor desde el nacimiento hasta los 12 aos. Ed. Paidos. Bs.
As. 1983.
LOPEZ QUINTAS; ALFONSO. Como lograr una formacin integral. Ed. San Pablo. Madrid, 1996.
MARCHESI, COLL Y PALACIOS Desarrollo Psicolgico y Educacin. Tomo I. Ed. Alianza. Espaa,
1992.
MINISTERIO DE EDUCACIN DE LA PROVINCIA DEL SANTA FE Diseo Curricular Jurisdiccional,
Provincia para el Nivel Inicial, 1997.
ROZENGART, Rodolfo.. Art. Los nios como sujetos de unas prcticas pedaggicas corporales..
Revista digital www.efdeportes.com. Lecturas Educacin Fsica y Deporte, Argentina ,1998.
RUIZ PREZ LUIS MIGUEL Competencia Motriz. Ed. Gymnos Espaa, 1996.
RUIZ PEREZ, LUIS MIGUEL, Desarrollo Motor y Actividades Fsicas. Edit. Gymnos. Espaa, 1996.
VAZQUEZ GOMEZ La Educacin Fsica en el Educacin Bsica. Edit. Gymnos. Madrid, 1990.
Wallon Del acto al pensamiento. Ed. Psique. Buenos Aires, 1974.
Cuadernillo Propuesta para el Aula N 1 de EGB 2: "Construccin y armado de espacios de juego."
Programa de innovaciones educativas Ministerio de Educacin de la Nacin ao 2000.
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - 1
ENCUADRE TERICO PARA LOS NIVELES DE CONDUCCIN
EFEMRIDES Y ACTOS ESCOLARES
ADVERTENCIA IMPORTANTE:
Interrumpimos el plan de trabajo planteado en la Cartilla N 1. Abandona-
mos por ahora el trabajo por trayectos, para salir a dar respuesta a un requeri-
miento reiterado y urgente. Desde el PROCAP pensamos que, en vez de abordar
la problemtica de los actos escolares desde Ciencias Sociales, la misma mereca
el doble tratamiento que desde el rea y la transversalidad puede encarar Forma-
cin tica y Ciudadana.
NOS REENCONTRAMOS
Hola, cmo ests! Ya has recibido la Cartilla N 1. Qu te pareci? La trabajaste con los docentes
de la Institucin? Cmo encaraste esta tarea?
Te inclinaras a la posibilidad de que algunas de las cuestiones planteadas se incorporen a las prc-
ticas educativas institucionales?
Pudieron los docentes coordinar tareas intercurso, interturno, interreas, acaso interinstitucionales?
Pensaste si en el futuro ms o menos inmediato, el PCI puede ver reflejados algunos de los criterios
propuestos?
Crees que el PROCAP puede, a travs de las cartillas, que los docentes vayan trabajando, colabo-
rar a una mayor integracin institucional?
Piensas que los alumnos pueden comenzar a verse favorecidos por el proceso de reflexin acerca
de las propias prcticas por parte de sus docentes y que intentamos desencadenar o profundizar, segn los
casos?
Crees que la funcin pedaggica de los equipos directivos puede verse reforzada por este progra-
ma?
Como podrs ver, estamos inmersos en este camino de preguntas que tratamos de empezar a reco-
rrer junto a la docencia santafesina.
Apenas comencemos a recibir algunas observaciones, creemos que posiblemente cuando nos
sumerjamos en la redaccin de la Cartilla N 3, adjuntaremos los prrafos necesarios, con las aclaraciones
que respondan a cuestiones que se reiteren o que hayamos advertido.
2 - FORMACIN TICA Y CIUDADANA
POR QU EFEMRIDES Y ACTOS?
Cualquier dspota puede obligar
a sus esclavos a que canten him-
nos a la libertad
Mariano Moreno
8 de diciembre de 1810
Cuando les preguntbamos a los docentes por sus preferencias para continuar con el programa de
capacitacin, pensbamos tambin algunas propuestas, que tal
vez no eran todo lo orgnicas que hubiera sido dable desear.
Por qu entonces? Porque estamos persuadidos de que
hay problemticas claves que requieren del aporte de una mirada
desde dentro del mbito educativo, pero tambin desde fuera de
cada institucin, entendiendo que nuestra obligacin es atender a las demandas ms inmediatas.
Demandas que por otro lado, hemos recibido desde algunas instituciones educativas, as como desde
otros mbitos acadmicos, comunitarios, polticos.
Tiene que ver con estos aspectos el de las fiestas patrias, actos, efemrides, clases alusivas, el re-
novar el respeto por los smbolos nacionales y lo ms importante, por lo que ellos representan?
Nuestra experiencia en el sistema nos dice que s, que es motivo de preocupacin de maestras/os y
profesoras/es; de alumnas/os y familias; de equipos directivos y niveles de conduccin; de responsables de
polticas educativas y estamentos administrativos, de la comunidad educativa de cada institucin y de la
sociedad en general.
Esto parecera implicar un prejuicio que estara indicando: Se hace mal. Pero no es as, o por lo
menos no es habitualmente as. Creemos s, que resulta necesario llegar con algunas reflexiones, con algu-
nos pensamientos acerca de estos temas, que ayuden a la toma de decisiones acerca de estas actividades
institucionales, que descompriman las ansiedades, que ayuden al Uf, qu hago!, cuando a principios de
ao cada uno nos notificamos del acto que nos corresponde coordinar, dirigir, co-coordinar, hacernos cargo.
Volvemos a las preguntas y detengmonos a pensar si en nuestras escuelas estamos usando algn
criterio aceptado, aceptable, vlido, desde lo: epistemolgico, didctico, pedaggico, psicolgico, filosfico,
antropolgico, sociolgico, espacio/temporal, para decidir la estructura de cada uno de los actos a desarro-
llar durante el ao.
Trabajamos junto a nuestros compaeros la consideracin de aquellas efemrides que ameriten una
clase alusiva? Antes an, el de decidir cules seran las que tienen mritos para ello? Nos sentamos
juntos a revisar la reglamentacin al respecto, tenemos en cuenta que las mismas no son aplicables al pri-
mer ciclo?
Recordamos que si bien la calificacin de la forma del acto est establecida en el calendario Escolar
nico, ste se renueva anualmente en base a las solicitudes que se elevan y cada Institucin seguramente,
a travs de la revisin de sus acciones podr influir en la misma y an en la inclusin, exclusin, o cambio
de la conmemoracin a tener en cuenta para cada da.
La manera de recordacin de ese cada da: Cmo se establece? Hay criterios institucionales, deci-
siones diarias de directivos, buena voluntad de algunos?
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - 3
Todas las fechas, o sea, todos los das, revisten el mismo carcter de importancia en tu Institucin?
Con relacin a los actos, especficamente los Forma I y II: Se constituyen en una instancia privile-
giada de aprendizaje? Tienen algn elemento unificador que les d sentido a lo largo del ao? Realiza-
mos actividades pre y pos-acto? Reflexionamos sobre si estas actividades, colaboran o interfieren en los
procesos de aprendizaje?
Solamente nos preocupamos por cumplir, como en otros aos, con la conmemoracin histrica; en
que los maestros y alumnos responsables del acto escolar garanticen el xito del mismo, sin crear espa-
cios de reflexin, de apropiacin, de reconocimiento e identidad con los acontecimientos que se lleven a
cabo, impidindonos a directores, alumnos, padres y dems espectadores participantes, incorporarlos da a
da a nuestras prcticas sociales?
A lo largo del ao establecemos una secuenciacin o concatenacin lgica de contenidos de los ac-
tos escolares? Cul es el elemento que nos permite afirmarlo y verificar su cumplimiento?
Al respecto, queremos pensar junto a ustedes, si por ejemplo el Ao de..., la tolerancia, la paz, la
educacin para todos, los pueblos originarios, la mujer; que establece la UNESCO, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, u otras organizaciones internacionales y que en general coincide con alguno de los
valores mencionados en la Ley Federal de Educacin, no pueden ser tomados como referencia anual para
servir de hilo conductor de todos los actos.
Tenemos por evidentes en s
mismas estas verdades: que todos
los hombres son creados iguales;
que estn dotados por su creador
de ciertos derechos inalienables;
que, entre stos, estn la vida, la
libertad y la bsqueda de la felici-
dad; que para asegurar esos de-
rechos se instituyen entre los
hombres los gobiernos...
Declaracin de Independencia de
las Colonias Americanas redac-
tada por Thomas Jefferson, 4 de
lio de 1776.
En el caso de las escuelas privadas, las confesionales, especficamente las catlicas; y tal vez no tan
slo de ellas, alguna de las frases de Juan Pablo II, como las de la jornada mundial de la paz que anual-
mente se identifica con un lema, pueden ser la luz que alumbre el
recuperado sentido pedaggico de los actos.
Tambin puede ser otro elemento, como el que en el ao
2000 encabeza el membrete de todos los documentos oficiales:
Ao del Libertador Gral. Jos de San Martn.
ju
Otro caso podra ser el de la decisin institucional, que
puede incluir alguna idea fuerza que contenga uno de los valores
que se plantean desde la Ley Federal de Educacin, pero tambin
otro que consideremos trascendente, por qu no elegir un lema
que resalte la importancia de la alegra? Estamos pensando en la alegra del acto en s, la de aprender, la
de compartir, la de vivir, en suma.
La eleccin del eje anual alegra como transversalizador de las diferentes propuestas que en las
cartillas presentamos se sustenta, entre otras cosas, en uno de los contenidos actitudinales de nuestros
Diseos Curriculares Jurisdiccionales que refiere al optimismo, alegra de vivir y sentido esperanzado y
trascendente de la vida. Siguiendo a Carlos Cullen (1996), la enseanza de la tica no est desvinculada
del planteamiento de cuestiones como la felicidad y la alegra, que tanto tienen que ver con el desarrollo de
la autoestima.
4 - FORMACIN TICA Y CIUDADANA
Volvemos a la reflexin acerca de los actos en sus cinco formas, los consideramos como integrando
los procesos de aprendizaje, o los vemos como una obstruccin al seguimiento de la secuenciacin de con-
tenidos establecida para cada ao, ciclo, nivel?
Si entendemos que cada acto debe ser una instancia de aprendizaje programamos, planificamos,
establecemos objetivos para cada uno, expectativas de logro para los actos incluidos en el calendario esco-
lar del ao? Se verifican los mismos con relacin a los fines de la educacin ciudadana en particular, de la
educacin para el ciclo y de la educacin en general, de acuerdo a la legislacin vigente?
Si cada acto debe ser esa instancia de aprendizaje privilegiada de la que venimos hablando nos
preocupamos realmente por ver si se privilegia el inters de los alumnos? Las presiones de las familias,
son conducentes a este proceso de aprendizaje, o estn bastardeadas por el mandato de la cmara de
fotos y/o la filmadora?
Todas las actividades que se realicen en las instituciones educativas, deben despertar el inters de
las/os educandas/os; tambin los actos, por supuesto. Es real o es slo nuestra impresin que muchas
veces en los actos esta preocupacin es superior a la cotidiana, llegando a subvertir el sentido en aras del
entretenimiento?
No nos encontramos acaso con actos que son una mnima adaptacin de programas televisivos, de
presentaciones teatrales, de cualquier tira cmica, o de los vdeos de Enrique Pinti, material del que no po-
nemos en discusin su calidad ni importancia para otros mbitos; para dar un ejemplo que nos consta que
se utiliza?
Si en las escuelas, como en pocos lados asistimos a una gran cantidad de formas de expresin Por
qu la mayora de los actos se encarnan en dramatizaciones y las, a veces, anacrnicas palabras alusivas?
Promocionamos a los alumnos en la posibilidad de tomar la palabra, de decidir, de poder elegir, de
poder debatir, de hacer preguntas, de cuestionar nuestro pasado, nuestro presente, reconociendo que el
modo o la amplitud para llevar a cabo dicho ejercicio se diferenciar en cada persona, en cada campo con-
textual?
Si cada uno de ellos responde a una fecha histrica, pero tambin representa, por lo menos, un valor
predominante. Cul sera el criterio que avalara la continuacin de la representacin de la ancdota?
Si todos aceptamos que las Humanidades, en el sentido ms
amplio, hacen una utilizacin del pasado para ayudar a la
comprensin del presente y su prospectiva. Por qu quedarse,
como algunas veces nos ocurre en el pasado que dio origen al
festejo o conmemoracin y no actualizarlo? Por qu el acto puede
llegar a ser pura historia y abandonar la educacin en valores, para
la democracia, para la convivencia, para la paz?
Tell Esta felicidad [de haber
expulsado al gobernador], queri-
dos conciudadanos, no es sino el
primer paso. Acordaos que la li-
bertad debe ser consolidada.
Joseph Zimmermann Wilhem Tell
1777. Suiza.
En un pas como el nuestro, que tantas veces ha sufrido como consecuencia de la desmemoria, es
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - 5
preciso aclarar que no es nuestro deseo dejar de lado el pasado, sino que apostamos a su actualizacin
para significarlo desde la realidad de nuestra sociedad, nuestra escuela, nuestros alumnos.
Decimos, entonces, pura historia e inmediatamente nos preguntamos ser pura historia o slo el
tradicionalismo congelado, estereotipado de alguno de los mitos fundadores de la nacionalidad, reiterado
acrticamente, sin conexin con el presente y el futuro, como deba entenderse a la Historia por definicin?
Si, por otro lado, hay un consenso social acerca de la lucha contra la violencia Cul es la razn que
avala la utilizacin de uniformes militares y armas, an por parte de los ms chiquitos?
Acaso la libertad, la independencia, la Patria, en fin No la hicimos y la continuamos haciendo entre
todos, todos los das? No es verdad que no se trata de un obsequio, sino que es el resultado de la lucha
cotidiana que los hombres y mujeres, adultos y nios de nuestra tierra, encaren en forma cotidiana, para
continuar ganndola, para mantenerla, para incrementarla?
No estaremos dndole una bofetada a toda/os la/os argentina/os no uniformada/os, que colabora-
ron, colaboran, en la construccin de la nacionalidad, de la identidad nacional, an a nosotros mismos?
Si aceptamos acrticamente los mitos histricos y fundacionales No estaremos desconociendo todos
aquellos procesos, ideas y acciones llevadas a cabo a travs del tiempo, para lograr el esforzado alumbra-
miento de estos bebs: patria, dignidad, libertad?
Podremos pensar que no hay ningn acontecimiento puntual que implique el nacimiento de la Pa-
tria, sino que este proceso, que reconoce antecedentes anteriores a 1810, se contina hasta hoy; seguir
maana?
No estamos ante el peligro cvico de que los ms altos valores de la nacionalidad se reduzcan al da
de...? No ser que la conmemoracin colectiva, tericamente significativa, puede relativizarse en lo ef-
mero de las efemrides?
Ser posible asomarnos al futuro desde la realidad presente, las fortalezas que histricamente han
permitido afirmar el camino por la libertad, la independencia, la nacionalidad, el cuidadoso estudio de las
razones que han implicado retrocesos y el fuerte deseo de un maana mejor?
A los estereotipos que suelen acompaar los actos, podremos romperlos para hacer de cada opor-
tunidad un acto de reconocimiento a los aportes de las etnias condenadas al silencio y la invisibilidad, para
perdonar a los afroargentinos la condena impuesta de vender empanadas y velas cada 25 de mayo, a los
indoargentinos a ser el enemigo?
Podremos reconocernos en los que hoy son indgenas indigentes, negros negados, ya que estn
presentes en la cultura de cada uno de todos nosotros y en la sangre de muchos ms de los que as lo re-
conocemos?
Si pensamos en estos actos conmemorativos en relacin a nuestras fechas patrias, a nuestros hroes
nacionales, himnos y marchas Consideramos realmente que no hay razn para incluir en nuestra historia
6 - FORMACIN TICA Y CIUDADANA
a aquellos mitos, leyendas, relatos populares?, Somos capaces de reconocer el valor que tienen dichos
discursos como parte de nuestra realidad?. Dejemos de condicionar nuestra mirada al pasado que no hace
ms que reafirmar visiones acotadas del mismo, incluyamos el reconocimiento de otras historias de otros
hroes callados, silenciados.
Lo que venimos exponiendo, pensamos que nos permitir no slo lograr una mirada ms abierta del
mismo, sino tambin considerarlo como algo que nos incumbe a todos, ya que todos los integrantes de la
sociedad argentina tenemos derecho a una memoria colectiva que significa el derecho a definir en el pasa-
do lo que pesa y lo que ayuda... en una palabra, nuestro pasado es algo demasiado importante para que
continu reproducindose, conmemorndose framente como mera exposicin, dramatizacin, recordacin
de un acto festivo sin dialogar, sin interpretarlo, sin analizarlo desde nuestro presente, sin tener en cuenta
las diferentes visiones de las historias que lo integran.
La libertad tiene asiento en Buenos Aires y la independencia en Tucumn, la cuna de la bandera es
Rosario, Sarmiento tiene que ver con su casa natal en San Juan, es posible que trabajemos el espacio con
una conceptualizacin diferente, que nos ayude a escapar de la ancdota? Podremos acudir a los actos
para reflexionar acerca de la universalidad o correspondencia regional de los valores?
En el espritu del PROCAP, insistimos fuertemente en la integracin de todos los aspectos que hacen
a la realidad social y hasta aqu slo tangencialmente estamos refirindonos a la ubicacin espacial Es tan
slo un error? Estamos siguiendo la costumbre que criticamos desde los paradigmas epistemolgicos ac-
tuales?
En consecuencia podremos concretar propuestas vlidas para lograr la integracin del rea: perso-
na, valores, normas, pero tambin tiempo, espacio, sociedad, en los actos escolares? Vemos habitualmen-
te los aspectos geogrficos presentes, o son nada ms que las ancdotas histricosociales? Qu pasa
con los ejes propios de Formacin tica y Ciudadana?
Esas propuestas sern una recurso a la transversalidad, se mantendrn encerradas en un eje de
una disciplina, podremos recurrir a todos los aspectos integrables en cada caso?
Partimos del convencimiento de que los actos escolares slo tienen sentido si en ellos educamos en
valores, ya sean estos polticos, culturales, humanos, sociales. No pretendemos acaso, como docentes,
que nuestra escuela al preparar para la vida, eduque para la libertad y para el fiel cumplimiento de toda la
legislacin que procure la defensa de los derechos inalienables de la humanidad? Valgmonos de esta ins-
tancia pedaggico didctica, que son los actos escolares, para mostrar como los hombres han ido alcan-
zando, a lo largo del tiempo, un mayor acercamiento a la plena vigencia de esos derechos, aquellos por los
cuales aun es preciso seguir luchando, aquellos que se conquistan en el da a da. Pensemos en el pasado
como un largo camino por alcanzar esos derechos, proceso todava no concluido, necesario para la cons-
truccin de los valores que hoy sostenemos tras un largo perodo de bsquedas, avances, retrocesos.
No se trata de una mera recitacin de los derechos, sino de un ejercicio cotidiano en donde el acto
escolar representar un privilegiado momento, complementario de todos los que en la escuela se llevan a
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - 7
cabo, de una reflexin diaria, de una prctica incesante.
Svarzman (1998) expresa que el verdadero sentido de los actos escolares radica en ser el momento
propicio para que:
chicos y adultos piensen juntos en los valores que hemos consensuado como sociedad organi-
zada;
reflexionar acerca de la necesidad de hacerlos verdaderamente efectivos;
rememorar el extenso camino recorrido en pos de su consecucin;
recordar que esos valores nunca estn absolutamente garantizados y que, en el esfuerzo coti-
diano, se hacen efectivos.
Un sinnmero de valores pueden ser trabajados en los actos escolares conjuntamente a los dere-
chos que los garantizan: el derecho a la vida, a la libertad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, el
derecho a la salud, a la vida digna, a la vida poltica.
Es posible pensar que cada institucin puede plantear la posibilidad de trabajar un proyecto anual
con el tema, por ejemplo Efemrides, clases alusivas, actos que sea transformador y enriquecedor de los
aprendizajes de los alumnos en particular y de la Institucin y la comunidad, en general?
Vamos a tratar de desarrollar algunos ejemplos, a ttulo de propuesta de va de accin, a adecuar en
cada caso, para cada nivel y modalidad, que apunten a dar respuestas parciales, provisorias a las pre-
guntas planteadas.
Te invitamos a trabajar codo a codo con tus docentes, para que desde la escuela resignifiquemos,
revaloricemos, los actos escolares en todas sus formas.
CONCRETANDO LA PROPUESTA
La crisis es una bendicin que
puede acontecer a personas y
pases.
Porque la crisis trae progreso;
La creatividad nace de la angustia
Y el da lindo viene del vientre
De la tempestad oscura."
Mauricio Gois.
Escritor y poeta
brasileo contemporneo
Podramos coincidir en que siempre tendemos a buscar y
darle sentido a lo que conocemos? Si esto es as, Aceptaramos
que el hecho de darle sentido, implica a la vez otorgarle a ese
segmento del saber una cierta importancia? Y en un tercer
momento: Compartiramos que al asignarle una cierta im-
portancia, en la prctica, estamos valorando?
Entonces, a nivel institucional sera conveniente establecer,
de acuerdo al proyecto de institucin, a los objetivos fijados, al perfil del alumno y del egresado que busca-
mos, por lo menos para privilegiar en un ao escolar determinado, atendiendo a la contextualizacin histri-
ca concreta, un valor, aquel al que consideremos para dichas circunstancias el ms importante, ese, el que
hoy tiene sentido para nosotros trabajar.
A partir de que la decisin sea consensuada y tomada, se deber hacer pblica y para que logre la
adhesin necesaria, deberemos hacerlo a travs de un lema, frase, idea fuerza, que resulte no slo signifi-
cativa, tambin atractiva, como mencionbamos ms arriba.
8 - FORMACIN TICA Y CIUDADANA
A ttulo de ejemplo de trabajo, nosotros plantearemos la recuperacin de la alegra. Por qu? Por-
que es el valor, la actitud, que nos permite gozar de los momentos que integran nuestro devenir; es la que
se hace presente cuando nos reconocemos a nosotros mismos en los dems, cuando nos sentimos necesa-
rios, cuando nos sabemos considerados, tenidos en cuenta, amados, cuando somos capaces de darnos. La
que nos permite agradecer los pequeos momentos de la cotidianeidad. Aquella que, si hacemos opcin por
ella, nos dice del placer del encuentro conmigo mismo, con los otros, con el aprender.
Claro est que esta propuesta puede llevarnos a una primera reaccin: De qu alegra me hablan,
en un contexto de desocupacin, hambre, educacin en crisis, sociedad escindida entre los muy pobre y los
muy ricos, dirigencia sospechada, inestabilidad laboral. Y es en todo esto en lo que estamos pensando,
para proponer recuperar un valor que sea facilitador del aprovechamiento de los momentos de gozo posible,
sin renunciar a la lucha por los derechos y libertades que nos son escatimados.
Por todo ello, es que plantearemos, en este ejemplo del mensaje que intentamos como lema anual, el
siguiente:
Siento alegra porque la vida me lo da todo a cambio de nada,
y ms siento alegra porque mi esfuerzo, junto al de los dems,
fructifica en aprendizajes, saberes y en ser con el otro.
Claro est que este lema guiara todos los momentos, todas las actividades, pero veamos ahora al
tema que nos ocupa: los actos escolares.
Tambin sera posible que estableciramos tan slo este lema, no como un imperio institucional, sino
que lo aplicramos nada ms que a los actos.
De cualquier manera, en ellos estar y a ellos guiar el lema y el valor que privilegia, referenciando
todos los actos del ao.
Por otro lado, cada fecha que es motivo de recordacin, implica a la vez un valor preponderante, por
ejemplo: El 25 de mayo es interpelado desde la libertad, el da de la bandera, desde los smbolos de
la nacionalidad, o de la Patria, el 9 de julio, desde la independencia, el da de San Martn desde
las luchas por la libertad, el da de la raza desde la identidad; para mencionar slo algunos de los
ms trascendentes en el calendario escolar.
Nuestra propuesta es unir a ambos valores, o los que cada institucin considere pertinentes de
acuerdo a las fechas motivo de conmemoracin, s, pero tambin a su realidad concreta.
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - 9
As es que podramos tener el acto de libertad y alegra, smbolos de la patria y alegra, indepen-
dencia y alegra, luchas por la libertad y alegra, identidad y alegra, dentro del ejemplo que estamos
proponiendo.
Si bien estamos enfatizando el eje Valores, no olvidamos el tratamiento de los aspectos incluidos en
el eje Persona, a travs del cual podran abordarse diferentes cuestiones. Por ejemplo:
Trabajar el tema del conflicto en la va de la recuperacin de los derechos sociales, permite abordar la
resolucin pacfica de los mismos, ya sean estos personales o grupales. Esto est muy relacionado con
la autoestima (uno de los contenidos que habrn de trabajarse desde el rea), en la medida en que
una sana autoestima facilitar la resolucin de conflictos. En efecto, aquellos sujetos que valoran sus
capacidades y han desarrollado un autoconcepto positivo, sentirn menos temor a ser rechazados por
el grupo, fundamentalmente en el caso de perder una discusin en la que se confronten distintas opi-
niones. Son conscientes de que se discute sobre algo pero que de ningn modo se pone en duda su
propia vala y la de los dems. Esto, consecuentemente, los pondr menos a la defensiva, estarn ms
predispuestos a escuchar el punto de vista de los otros y se preocuparn ms por el problema que los
convoca que por las diferencias interpersonales.
De aqu la necesidad de promover un ambiente escolar en el que se estimulen las cualidades persona-
les de cada alumno y de cada uno de los agentes de la comunidad educativa, as como las crticas que
revistan un carcter constructivo; y se abandonen las referencias descalificativas hacia los dems.
Es muy importante que tanto nosotros como docentes as como los alumnos demos cuenta de esta re-
lacin conflicto-autoestima, en la medida en que el reconocimiento del propio valor y el respeto hacia
uno mismo posibilitarn el respeto hacia el otro, la tolerancia ante la perspectiva diferente a la propia y
el dilogo constructivo.
Actos y efemrides, a partir de la conmemoracin histrica de los sucesos y valores que han ido conso-
lidando nuestra Nacin y su interpretacin a la luz del presente, constituyen un factor esencial en el
proceso de desarrollo y afianzamiento de la identidad personal y la identidad colectiva de nuestros
alumnos. La construccin de un marco de referencia compartido sobre los conceptos de nacin, patria,
ciudadana, identidad, memoria; el sentimiento de pertenencia a una comunidad con la que se comparte
una historia, valores y proyectos comunes, crearn el entorno adecuado para que el individuo pueda
desarrollarse como sujeto individual, fuente de deberes y derechos, miembro de una sociedad y una
cultura determinadas, que aportando sucesivos elementos de identificacin, coadyuvan en la formacin
de su personalidad. Por otra parte, es preciso tener en cuenta que en la conformacin de la identidad
colectiva se integrarn no slo los diferentes aspectos cognitivos y afectivos, sino fundamentalmente y
en esto le cabe a la escuela una responsabilidad ineludible, los aspectos histricos y culturales de dicha
comunidad. Tal como expresan Rebagliati y Lusetti (2000) La identidad es una construccin que se re-
lata (...) y la escuela representa uno de los lugares ms decisivos en la construccin de nuestra narra-
cin histrico-cultural.
El abordaje del valor libertad representa una cuestin medular a la hora de plantearnos la formacin
tica responsable de nuestros alumnos, en la consideracin de todas las dimensiones de su vida ps-
10 - FORMACIN TICA Y CIUDADANA
quica: afectiva, cognitiva y volitiva. Ser capaz de conocer, comprender y dar cuenta de las razones de
sus opciones valorativas y actuar consecuentemente con ellas. Este valor, que aqu se presenta como
aspiracin colectiva, est presente en realidad en cada una de las acciones que conforman nuestra vida
y slo puede pensarse en relacin con la actitud responsable. Dado que la responsabilidad personal es
lo mnimo que se puede exigir a una persona libre: que responda como actor de los hechos realizados
por l, enfrentando las consecuencias de sus propias opciones. De igual modo, la responsabilidad so-
cial implica un compromiso comunitario mayor, pues supone comprender que la sociedad est formada
por cada una de nuestras decisiones y que si deseamos una sociedad ms justa esto depender de
nuestras conductas. Camps (1994) nos habla de una responsabilidad compartida, la corresponsabili-
dad, en la que el sujeto responde ante s mismo (la forma ms genuina de responsabilidad moral); pero
tambin aprende y sabe responder ante la sociedad.
Retomemos ahora la Cartilla N 1 (ver La formacin de la persona moral) en el punto en que aludamos
a la constitucin de la conciencia moral de los individuos. Los autores trabajados en aquella oportuni-
dad, coincidan en afirmar que lo definitivo para dicha constitucin radica en el pasaje desde una moral
heternoma a una moral autnoma, lo que tiene lugar cuando el individuo acepta autnomamente sus
normas, es decir, cuando estas son asumidas no porque son impuestas externamente, sino porque se
considera que son valiosas en s mismas y dignas de ser respetadas. sto debe ser especialmente te-
nido en cuenta en el primer ciclo, pues habiendo superado el nio su perodo egocntrico, comienza a
aparecer en l un cierto criterio moral que no necesariamente ha de coincidir con el criterio de autoridad
paterna. El nio, sobre todo al final de este ciclo, logra colocarse ya en la perspectiva de los dems (pe-
ro de los que no exceden a su experiencia diaria); requisito fundamental para dar origen a una de las
actitudes bsicas sobre las que se asienta la moral respecto a los dems: la reciprocidad. En el segun-
do ciclo, ya ser capaz de mantener fidelidad a los grupos de pertenencia de sus iguales. Sus relacio-
nes con los otros estarn presididas por el sentido de justicia, que asienta y da contenido a la idea de
reciprocidad. Ser capaz, adems, de enjuiciar la conducta como defectos o virtudes, no como actos
sueltos.
Esto dara lugar a que no se trate de expresiones aisladas, a que se puedan planificar con una orien-
tacin cierta, a que puedan resultar instancias didcticas importantes, integradas, transversales, participati-
vas, previsibles para poder ser planificadas.
Este ltimo aspecto ser importante de tener en cuenta, todos los actos merecern una planificacin,
que los enmarque dentro de la decisin institucional de educar en valores y de privilegiar determinado valor,
ampliar y profundizar consideraciones acerca del mismo, relacionarlo con otros elementos de la tradicin
histrica, evitando el tradicionalismo, trayndolo permanentemente a la actualidad, haciendo una prospec-
cin hacia el futuro.
En este marco es que iremos presentando una planifica-
cin de cada uno de los actos mencionados, para cada uno de los
niveles y/o modalidades a los que llegue el PROCAP.
Si la libertad significa algo, es el
derecho a decir a los dems lo
que no quieren or
tor
George Orwell (1903-1950) Escri-
ingls.
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - 11
Esperamos que este aporte que pretendemos hacer y el esfuerzo de integracin, transversalizacin,
conceptualizacin, contextualizacin, adecuacin que estamos haciendo, pueda resultar de utilidad y ayudar
a reflexionar sobre las propias prcticas de los que de verdad saben; aquellos que aportan en forma directa
al proceso de aprendizaje de los alumnos de las escuelas santafesinas.
Hasta la cartilla 3 y Qu nos vaya bien a todos!
BIBLIOGRAFA ESPECFICA
BIBLIOGRAFA
AMUCHSTEQUI, Martha (1995). Los rituales patriticos en la escuela pblica. En PUIGGROS, A. (Dir.) Discursos
pedaggicos e imaginario social en el peronismo (1945-1955). Galerna, Buenos Aires.
AMUCHSTEGUI, M. (2000). El orden escolar y sus rituales. En GVIRTZ, S. (comp.) Textos para repensar el da a da
escolar. Sobre cuerpos, vestuarios, espacios, lenguajes, ritos y modos de convivencia en nuestra escuela. Santi-
llana, Buenos Aires.
ARTOLA, M. ngeles y DOMNGUEZ, M. Dolores (1989). Las mams en la escuela. En Revista Cuadernos de Peda-
goga, Junio, N 171.
CARRERAS, H.; EIJO y otros (1994). El Compartir como valor. En Cmo educar en valores. Narcea, Madrid.
CARRERAS, H.; EIJO y otros (1994). La Cooperacin como valor. En Cmo educar en valores. Narcea, Madrid.
CARRIQUE, Violeta (1998). Sobre diferencias y desigualdades. Una reflexin necesaria en el fin de siglo. En Forma-
cin tica y Ciudadana. Aportes para la capacitacin N3. Buenos Aires: Edicin N92 de Novedades Educativas.
CARUSO, DUSSEL (1995). Modernidad y escuela, los restos del naufragio. En De Sarmiento a los Simpsons. Kape-
luzs, Buenos Aires. Pg. 89/103.
CERRONI, Humberto (1991). Reglas y valores de la democracia. Alianza, Mxico.
DAHRENDORF, Ralf (1996). La cuadratura del crculo. Bienestar econmico, cohesin social y libertad poltica.
FCE, Mxico.
DE VRIES, Reta y ZAN, Betty (1994). Ambiente sociomoral en el aula. Desarrollo sociomoral temprano en la infan-
cia. Buenos Aires, AIQUE.
DRUBACH, FINOCCHIO, GOJMAN, SVERDLIK (1993). Efemrides: El 17 de agosto. El 11 de setiembre. ORT. Bue-
nos Aires.
FINOCCHIO S. Y GOJMAN S. (1993). Las efemrides: Conceptos y fuentes. ORT. Buenos Aires.
FLORES, Fernando y VARELA, Francisco (1993/1994). Educacin y transformacin. Preparemos a Chile para el si-
glo XXI. (Mmeo) Berkeley/ Paris/ Madrid.
FORRESTER, Viviane (1997). El horror econmico. FCE, Buenos Aires.
FURASTIE, Jean (1997). Por qu trabajamos. En La realidad econmica. Pg. 17/39.
HERSCH, Jeanne (1984). El derecho de ser hombre. Tecnos, Madrid.
LA PORTA, Patricia A. (1999). Libertad y Derechos Humanos. En Revista La Obra; Noviembre; 65-69.
.................................... (2000). Educacin para la paz. En Revista La Obra; Abril; 65-68.
LEVI-STRAUSS, C. (1993). Antropologa Estructural. Cap. XI. La estructura de los mitos. EUDEBA, Buenos Aires.
............................................ El pensamiento salvaje. Cap. IX. Historia y dialctica. FCE, Mxico.
LIPOVETSKY, Gilles. (1986). La era del vaco. Ensayo sobre el individualismo contemporneo. Anagrama, Barcelo-
na.
MINUJIN Y KESSLER (1998). Sueos argentinos y Empobrecimiento y educacin. En La nueva pobreza en la Argen-
tina. Temas de hoy. Buenos Aires. Pg.18 a 32 y 175/189.
MORN, Edgar (1986). El mtodo. Antropologa del conocimiento, TOMO III, Cap. VIII: El doble pensamiento; Cte-
dra, Madrid.
12 - FORMACIN TICA Y CIUDADANA
NEFFA, Julio (1999). Significacin de la exclusin social en la Argentina, vista desde el mercado de trabajo. En DI
MARCO, Luis (Dir.) Humanismo econmico y tecnologa cientfica. Bases para la refundacin del anlisis econ-
mico. Tomo III. El desempleo en la Argentina de los aos 1990. Centro de Investigaciones econmicas de Crdoba.
U.N.C. Crdoba. (Argentina). Pg. 19/48.
OLORON, C. (2000). Imgenes de unos rituales escolares. En GVIRTZ, S. (comp.) Textos para repensar el da a da
escolar. Sobre cuerpos, vestuarios, espacios, lenguajes, ritos y modos de convivencia en nuestra escuela. Santi-
llana, Buenos Aires.
QUIROGA, Hugo (1991). Mercado y solidaridad social. Reflexiones a partir de la crisis del estado de bienestar. En Revis-
ta Estudios sociales. N 1. U.N.L. Santa Fe. Pg. 125/148.
ROMN R. (1999). La cultura de la paz. Reflexiones acerca de Formacin tica y Ciudadana en Sedes Sapientiae.
UCSF. Santa Fe. Pg. 64/69.
SANCHEZ, Jordi (1996). El Estado de bienestar. En CAMINAL BADIA, M. Manual de ciencia poltica. Tecnos, Madrid.
Pg. 236/260.
TOURAINE, Alain (1995). Qu es la democracia? FCE, Buenos Aires.
VAZQUEZ VAILLARD (1997). Desafos actuales al derecho del trabajo. Buenos Aires. Pg. 482/491.
VILLORO, Luis (1997). Estado plural, pluralidad de culturas. Paidos, Barcelona.
ZELMANOVICH, Perla (Coord.) (1994). Efemrides, entre el mito y la historia. Paids, Buenos Aires.
CIBERSITIOS
BALDERRAMA, NOGALES Y SALDAS (1984). Los ritos en la cultura escolar como medios de opresin al nio. En.
Idem. Escuela y comunidad: una propuesta hacia el cambio. CEBIAE. La Paz. Bolivia. www.reduc.cl (Nmero rae
00.758.01).
CALDARELLI Y MONDINO. Proyecto teatro en el aula. Ponencia presentada en el Tercer congreso de Educacin Cat-
lica. Intendencia de Montevideo. Uruguay (Mmeo). www.reduc.cl (Nmero rae 00.157.24)
CASALS, Ester y TRAV, Carme (2000). La educacin en valores en las primeras edades. Programa de Educacin en
Valores (PEVA). OEI, Boletn N 9 del Programa Educacin en Valores. En www.campus-oei.org/valores/boletin9.htm
MOMBELLO, L. (1998). Puesta en escena, consagracin y reconocimiento. Poltica y diferencia en los rituales del
Da de la Raza. Primer Congreso Virtual de Antropologa y Arqueologa. En:
http://www.naya.org.ar/congreso/ponencia1-1.htm
REVISTAS
BARROS Y FERNANDEZ (2000). Nuestra independencia. En Todo es Historia en La escuela. Suplemento de ciencias
sociales para docentes de EGB y Polimodal. Suplemento N 7 mes de julio. Buenos Aires.
DE PABLO, Pedro. (1996) El desempleo. En Revista Criterio. Buenos Aires, 28-03. Pg. 79/86.
GORIS, Beatriz (2000). Actos y efemrides. Sobre el tratamiento de la historia en el Jardn. En Revista 0 a 5. La
educacin en los primeros aos. Actos escolares. Efemrides, encuentros y festejos. Ediciones Novedades Educativas,
Ao 3, N 25. Pg. 41/55.
GRASA, Rafael (1988). La concrecin de los valores en el Proyecto Educativo de Centro. En Revista Cuadernos de
Pedagoga, Abril N 158.
KLACHKO, Paula (1999) El trabajo en tiempos de crisis En supl. Zona. Diario Clarn. Buenos Aires. 28-03. Pg. 10/11
MASNOU I PIFERRER, Fina (1992). Un programa de educacin moral. En Revista Cuadernos de Pedagoga, Marzo,
N 201.
REBAGLIATI, Ma. Silvia y LUSETTI, Liliana E. (2000). Los actos escolares en el Nivel Inicial: en bsqueda del sentido.
En Revista 0 a 5. La educacin en los primeros aos. Actos escolares. Efemrides, encuentros y festejos. Ao 3,
N 25. Pg. 3/16.
RMOLI, Ma. del Carmen (2000) La participacin, el compromiso y las rutinas escolares. En Revista 0 a 5. La educa-
cin en los primeros aos. Actos escolares. Efemrides, encuentros y festejos. Ediciones Novedades Educativas,
Ao 3, N 25. Pg. 19/37.
RODRIGUEZ, M. Ester.(1999) En el jardn... trabajamos efemrides o preparamos los actos? En Revista 0 a 5 la edu-
cacin en los primeros aos-Cuadernos de ciencias sociales N 3 Novedades Educativas. Buenos Aires. Pg. 58/72.
ROMN, Rubn (2000). 25 de mayo de 1810 Nacimiento de la Patria? Revista Setbal. Santa Fe.
ROULIER, Sergio. (1999) "Los actos escolares ya no se celebran como en otros tiempos Diario La Capital, martes 25 de
mayo.
SCHMIT, Roberto (1997). El Centenario. Coleccin el pas y su gente. Diario para chicos curiosos N 18.
ORT/Novedades Educativas. Buenos Aires. Mes de Febrero.
SVARZMAN, Jos H. (1998). Los actos escolares y los valores compartidos". En Revista En la Escuela. Propuestas
Didcticas para trabajar en el aula 1 a 6 . Ao III, N 30. Pg. 22/24.
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - 13
DOCUMENTOS
Boletn de educacin (Digesto Escolar). CONSEJO General de educacin. M.C.E. - P.S.F. Santa Fe. Octubre de 1962.
Calendario Escolar nico. Distribucin de la actividad escolar. M.C.E. P.S.F. Santa Fe. 1980.
Ceremonial de la Bandera. Monumento Histrico nacional de la Bandera. Rosario. 1986.
Cuaderno de Trabajo N 2. Ciencias sociales. 8 ao Tercer ciclo E.G.B. Escuelas rurales. M.C.E. de la nacin. Captu-
los 3 y 4 de Formacin tica y Ciudadana.
DISEO CURRICULAR JURISDICCIONAL. EGB Primer ciclo.
DISEO CURRICULAR JURISDICCIONAL. EGB Segundo ciclo.
DISEO CURRICULAR JURISDICCIONAL. EGB Tercer ciclo.
DISEO CURRICULAR JURISDICCIONAL. Nivel inicial.
La transversalidad, la escuela y su compromiso con la comunidad. Comisin de diseo curricular. (Bolsi y Gar-
ca).
Propuestas para el aula. Material para docentes. Formacin tica y Ciudadana. EGB 1 (Coord. G. Schujman) Pro-
grama nacional de innovaciones educativas. M.E.C. de la Nacin.
Propuestas... dem. EGB 2.
Este listado se completa y ampla con los ttulos incluidos en la bibliografa de la Cartilla N 1.
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I - 1
PARA DOCENTES - NIVEL INICIAL
EFEMRIDES Y ACTOS ESCOLARES
PAUTAS PARA LA PLANIFICACIN DEL ACTO DEL DA DE LA BANDERA
FESTEJAMOS EL DA DE LA BANDERA
INTRODUCCIN TERICA
Trataremos de establecer algunas relaciones entre la situacin socioeconmica de nuestra sociedad
en la actualidad, la educacin en general y Formacin tica y Ciudadana en particular:
Las polticas educativas han tratado de preparar a la poblacin para el mundo del trabajo, basndo-
se en la experiencia histrica de las posibilidades de empleo, en vez de hacerlo buscando generar la
flexibilidad mental y operativa que permita el cambio y la adecuacin a un futuro incierto en este cam-
po. Podemos entender esto como el proceso a travs del cual las capacidades laborales son redefini-
das permanentemente, as como las posibilidades de lograr dicha cualificacin.
Nos podramos preguntar si no se contina privilegiando la igualdad de oferta educativa por sobre
las posibilidades personales y sociales de los educandos. Se dejara de lado, si as fuere, la diversi-
dad, que se enuncia en el discurso sin aplicaciones concretas en el campo de la realidad.
En la actualidad, la mayora de la poblacin tiene ms aos de escolaridad que la generacin de
sus padres, pero eso no es suficiente garanta para lograr empleo, por inadecuacin de los objetivos y
logros con referencia a la situacin laboral.
Se produce una relacin de ida y vuelta entre el mercado de trabajo y el sistema educativo, ya que
si por un lado la escolarizacin no habilita eficaz y eficientemente para lograr empleo, la falta del
mismo trae aparejada la expulsin, con lo cual se dificulta la posibilidad de ingreso a la educacin
formal sistemtica.
La diferencia entre educacin pblica y privada se va ahondando y la primera, corre el peligro de
convertirse en inadecuada. As quedara reservada para los sectores de menores ingresos, reprodu-
ciendo la situacin social en vez de transformarse en palanca de cambio.
En definitiva, la falta de presupuesto educativo suficiente, la falta de llegada de los planes de actua-
lizacin a la totalidad del personal docente, la preponderancia de saberes tradicionales, la falta de
modificacin adecuada de los planes de estudio, la ausencia de estudios de prospectiva laboral para
adecuar las terminalidades de los diferentes niveles de la educacin sistemtica, sobre todo en el ca-
so de la escuela pblica, atentan seriamente a las posibilidades laborales.
Por ello debemos entender la formacin de los docentes, partiendo de los contenidos que en su
momento vieron y adquirieron, como un proceso en permanente revisin, que rendir sus frutos si se
insertan en una nueva situacin comunicativa, nueva o fortalecida, funcin bsica del educador, que
podr utilizar las tcnicas y recursos adecuados a tal fin.
A toda esta situacin debemos sumar los restos de educacin autoritaria, que implica socializacin
dura e intolerante. La pervivencia del convencimiento de la cultura de Occidente como monoplica de
la verdad, democracia, libertad, deja fuera a las minoras tnicas que no comparten totalmente los
fundamentos de esta expresin cultural, planteada como nica.
2 - FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I
Pero es esta misma educacin a la que venimos criticando, desde la cual tienen y pueden aportar-
se intentos de solucin a la situacin descripta:
Comenzaremos por reconocer dos metas de gran importancia en la educacin: la formacin de la
razn y el accionar racional por un lado; y el desarrollo de la creatividad en un marco de reconoci-
miento por el otro.
Tambin debera apuntarse a la polivalencia de las capacidades y competencias, tanto para acortar
la espera del empleo para los que egresan del sistema educativo, como para la reconversin de los
adultos a travs de ofertas de educacin informal y de programas de adecuacin ciudadana.
Podramos pensar que tan importante como aprender oficios, incorporar saberes, es aprender a
aprender, conocer cmo se conoce, reconocer la importancia de desarrollar y asumir una actitud
abierta al cambio, cuando reinan la deriva y la incertidumbre.
Tambin es imprescindible otro tipo de objetivo de la educacin: el orgullo de pertenencia a la iden-
tidad personal y grupal, la apertura a otras culturas cercanas en el tiempo y el espacio y el reconoci-
miento del otro como portador de diferencias que ayuden a reconocer y reconocernos en nuestra pro-
pia identidad, pudiendo resultar tambin inspiradoras de las soluciones que estamos buscando.
Dejamos as planteada la problemtica, para intentar una reflexin que abra o profundice la polmica:
Hace mil aos, Europa viva una situacin que estaba signada por el hambre, la inseguridad, el fana-
tismo religioso, el miedo al diferente, el odio y el desprecio al otro por incapacidad cognitiva, como deno-
mina Kwame Appiah a la imposibilidad intelectual de comprender, de ponerse en el lugar del otro.
El mundo del dos mil, pese a los innegables avances, se enfrenta nuevamente al hambre; a las gue-
rras llevadas muchas veces adelante por algunos de los fieles de las religiones del amor!; la globalizacin y
el nuevo orden mundial provocan migraciones, preferentemente centrpetas, que incrementan el racismo, el
etnocentrismo y la xenofobia; la exclusin genera inseguridad y la barrera del color contina siendo una
frontera social difcil de traspasar, que implica entre nosotros la expulsin del mercado laboral de todos los
tipos de negros discriminados.
Hacemos votos por la utopa de encontrar en la educacin vas de solucin para las dos vertientes
centrales de la problemtica, derrotar la exclusin por falta de trabajo y derrotar la exclusin por la diferen-
cia, potenciada culturalmente y basada muchas veces en el color de piel, en aras de la convivencia pacfica.
Desde nuestra rea, trabajaremos por ayudar a hacer realidad esta propuesta/deseo.
EDUCANDOS... SOBERANOS
Pensamos que es ineludible comprender que en la era en que vivimos, la tecnologa es imprescindi-
ble, pero la ternura tambin; el afecto, la sonrisa, la responsabilidad, la capacidad crtica, que haga de los
educandos de hoy los ciudadanos soberanos de maana.
Si realizbamos en el apartado anterior la crtica a los resultados que la educacin sistemtica est
produciendo y apuntbamos alguna idea referida a solucionarlos, queremos ampliar y aclarar que es im-
prescindible hacer hincapi en la educacin para la democracia, que posibilite a cada uno conocer y poder
hacer respetar sus derechos, as como aprender a respetar las diferencias, los derechos del otro, en fin, los
Derechos Humanos.
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I - 3
Este aspecto asegura, en parte, la posibilidad de mantener y hacer valer la soberana, la ciudadana,
de intentar ser considerados en carcter de ciudadano antes que de cliente; si pensamos en esta progresin
de grandes etapas culturales por las que hemos pasado, de la cultura del creyente de las sociedades tradi-
cionales, a la del ciudadano en la modernidad y ahora con la posmodernidad afianzndose, a la del cliente.
Por esto deber tenerse presente en los fines de la educacin apuntar a la generacin de ciudadanos
responsables, con la capacidad de generar una autodisciplina que implique libertad con responsabilidad,
para poder construir la ciudadana desde la participacin, portando derechos y obligaciones, aspirando a la
concrecin de posibilidades, pero reconociendo los lmites de nuestro propio poder.
Quizs debamos pensar en nuestros alumnos, no como en buenos tcnicos, ingenieros, mdicos,
abogados, profesores, etc. Claro que no estamos proponiendo dejar de lado la preparacin para las carre-
ras medias, terciarias y universitarias tradicionales, sino que por el contrario, estamos pensando en la nece-
sidad de agregarle pautas para el desarrollo de la inteligencia creativa, que posibilite la capacidad de adap-
tacin de la que hablbamos antes, para enfrentar al mundo laboral cambiante en el que vivimos en la ac-
tualidad.
Creemos que un resumen de todas estas ideas que venimos exponiendo, podra ser expresado como
que la educacin debe:
Incrementar la capacidad de vivir en la incertidumbre.
Transformarse para atender las necesidades sociales, fomentar la solidaridad y la equidad.
Preservar el rigor en el campo de conocimientos para alcanzar la calidad deseada.
Colocar a los educandos en el primer lugar de importancia, preocupaciones y ocupaciones.
Pensarse a lo largo de toda la vida, integrando a los sujetos en la sociedad del conocimiento del si-
glo XXI.
A lo que podramos agregar, atendiendo a otros ordenes conceptuales, que tambin debe:
Reconocer la existencia de las identidades particulares y colectivas de sus alumnos.
Centrarse en las diversidades histricas, culturales; reconociendo, respetando al otro, generando
espacios de dilogo, participacin, comunicacin.
Visualizar una escuela heterognea social y culturalmente, que permita a sus alumnos respetar, re-
conocer las diferencias siempre desde un lugar de libertad.
Abrir nuevos caminos en estos tiempos de cambios sociales, tecnolgicos, econmicos.
Basar dicha bsqueda principalmente en procesos democrticos que exijan una convivencia pacfi-
ca.
Promover una reorganizacin que otorgue oportunidades a los miembros de la comunidad de de-
fender sus ideales, sus identidades sociales, lingsticas, nacionales, tnicas.
Ampliar el concepto de convivir pacficamente, que no solo significar vivir juntos sino tambin
compartir experiencias de vida.
Atribuir a este proceso de democratizacin, un papel activo que fortalezca, que socialice, que edu-
que a los alumnos para vivir estos nuevos y rpidos cambios de nuestras sociedades de manera libre,
participando activa y solidariamente.
4 - FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I
Tambin sabemos que es difcil enfrentar la crisis desde una escuela en crisis: planes de estudio que
cambian, maestros desconcertados, protestas sociales contra la escuela que tenemos. Por ello es que de-
bemos colaborar con plantear una escuela que sea, ms que transmisora de conocimientos, formadora de
ciudadanos democrticos, responsables, pacficos, capaces de superar los insalvables conflictos sin recurrir
a la violencia, entrenados en la comprensin de las diferencias culturales de este ser humano producto de
mil mestizajes como somos los integrantes de las sociedades actuales.
Por ello es que pensamos que deberemos aprender de aquellos a quienes tradicionalmente descon-
sideramos, a fin de incorporar a nuestras prcticas educativas formas de aprendizaje no slo para nuestros
alumnos, sino tambin para los docentes de nuestras escuelas, que tengan en cuenta las ricas experiencias
de las minoras, como ser el aprendizaje observacional, casi exclusivo de las sociedades tradicionales o de
comunidades rurales poco numerosas, o de algunos grupos familiares u oficios artesanales.
La formacin ciudadana, educacin para la convivencia pacfica, educacin multicultural, educacin
para la democracia o no importa cul sea el nombre elegido, debe regir la idea de educacin formal y no
formal, ya que no debe constituirse en una carga ms de planes de estudio enciclopdicos, sino sugerir
nuevos elementos y tcnicas de aprendizaje en los alumnos y por lo tanto en la formacin permanente de
los docentes.
Pensemos que tal vez las divisiones disciplinares no se correspondan con las necesidades del mer-
cado laboral y sea necesario incluir procesos de aprendizaje que trasciendan estas fronteras disciplinares
rgidas.
Son importantes, a ttulo de ejemplo, los aportes de la antropologa socio-cultural que, como otras
disciplinas cientficas, tiene un carcter en cierta forma expansivo y permite, por lo tanto, abordar las dife-
rentes reas incluidas en los currculos desde su mirada, prcticamente en todos los niveles de la educacin
sistemtica, brindndonos un interesante acercamiento entre cultura y persona, derecho y revs de una
misma realidad, vista en la exteriorizacin o en la interiorizacin de la vida, permitindonos de esta manera
ser ms comprensivos, respetuosos de las diferentes culturas y formas de vida de nuestros alumnos, en
definitiva, de nosotros mismos.
La educacin no puede romper con las tradiciones culturales conservadas por grupos minoritarios,
porque las mismas, encerradas generalmente en el uso de la lengua, implican la actitud hacia la vida, la
escala de valores, el orgullo de autoidentidad, que permiten a esas personas ser quienes son. Si estas prc-
ticas se rompen desde los mbitos educativos, generaremos un vaco que implicar rechazo, violencia,
abandono, fracaso, que redundar en perjuicio de la sociedad en su conjunto.
Debemos tomar conciencia de que la formacin ciudadana que pretendemos para nuestros educan-
dos, entre ellos los futuros docentes, debe comenzar a ejercerse desde nosotros mismos; con la intencin
de romper con el exclusivismo cultural, la exclusin del diferente; para que la integracin que propiciemos
parta del reconocimiento y se haga cargo de las diferencias y no que implique una fusin de las mismas.
Por otro lado, este esfuerzo deber ser trabajado conjuntamente por todos los colaboradores posibles
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I - 5
desde los distintos mbitos educativos, diseando y ejecutando proyectos innovadores que puedan encau-
zar y ms an enraizar, esta cultura de la paz, propiciando valores, actitudes y comportamientos en esta
frontera del tiempo en que socialmente con independencia de las polmicas cientficas al respecto, se
ha convertido al emblemtico 2000 en horizonte de un nuevo siglo y de un nuevo milenio.
Aclaramos el concepto de cultura de la paz, en un prrafo breve, pero que entendemos cargado alta-
mente de significatividad; deber ser, entonces: el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que
reflejen el respeto por la vida, la persona y la dignidad humana.
...Y DOCENTES... TAMBIN CIUDADANOS
Intentaremos realizar algunas reflexiones para poder avanzar en el anlisis de la funcin docente,
siempre desde nuestra rea, ya que la concentracin ulica se tensiona fuertemente por la fuerza de los
multimedios. Las identidades se diluyen a veces ante los estmulos globalizados, el mestizaje tradicional se
incrementa cotidianamente, la recomposicin de las sensibilidades ante los mensajes culturales, es constitu-
tiva de la cultura mediatizada.
Pero la propuesta de modificacin de esta funcin, no se deber reducir a la casi obvia mencin de la
influencia de otras vas educativas que la sociedad ofrece, muchas veces compulsivamente, sino que, acla-
rando el objetivo de la razn de la educacin, se deber hacer una fuerte apuesta a la nter / multi / poli /
disciplinariedad, siguiendo en sto a E. Morin.
Otra vez la total actualidad del anlisis, a travs de diversas voces, nos traer tanto el diagnstico
como la propuesta, que intenta ser superadora. La batalla acerca de qu tan bien hay que preparar a los
alumnos en el siglo XXI, gira alrededor de los objetivos y no slo de los mtodos. La eleccin de lo que que-
remos que nuestros alumnos conozcan, es poltica y tica, por ello los encontrados sentimientos y aspere-
zas que esta problemtica implica.
Debemos tener en cuenta adems que las modificaciones que se vienen implantando en la educacin
formal, no tienen en cuenta, en general, a los egresados salvo el caso parcial de apoyo a los docentes en
ejercicio, lo que trae aparejada una profunda injusticia con relacin a los adultos, que van quedando cada
vez ms rezagados en su formacin.
Es interesante el esfuerzo realizado por algunas organizaciones intermedias, las iglesias y ONGs, pa-
ra salvar esta brecha, ya que los adultos con deficiencias educativas, reflejan una realidad que puede impli-
car familias sin posibilidades reales de dar una buena educacin a sus hijos, frente a la funcin educativa
que estn cumpliendo los medios masivos y la sociedad en general.
De all la necesidad previa, para poder educar a nuestros hijos, de lograr una educacin de los pa-
dres y ante la imposibilidad inmediata de este proceso complejo y costoso, de actualizar a los docentes
principalmente en su educacin ciudadana.
Los docentes, en su momento han sido, podramos decir, son y continuarn siendo, tambin educan-
6 - FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I
dos. Queremos advertir una diferencia con el resto de las profesiones, ya que en nuestro caso, la educacin
para la democracia que venimos mencionando, como una salida posible a la situacin actual, cumple con el
doble rol de formacin ciudadana y formacin laboral.
Creemos que aqu est el quid de la cuestin, todos los estudiantes deben ser preparados para un fu-
turo o presente, segn los casos de soberanos. En lo que se refiere a los estudiantes de carreras do-
centes, esta preparacin debe cumplir la doble condicin de esa formacin personal necesaria para su vida
en la sociedad democrtica que todos queremos y adems, debe integrar los principios didcticos que le
permitan trabajar la problemtica en su vida laboral, ante las generaciones de futuros educandos a los que
se vea enfrentado, para que esos tambin se constituyan en ciudadanos democrticos.
Para el caso de los docentes ya en ejercicio, esta formacin inicial deber completarse con la educa-
cin permanente en los aspectos sealados.
Para que todos estos diagnsticos negativos y propuestas potencialmente positivas mejoren realmen-
te, deber tenerse en cuenta que la contribucin al mejoramiento del sistema educativo en su conjunto,
girar en torno a la formacin permanente del personal docente.
Creemos necesario traer ahora a colacin la discusin posible acerca de la relacin escue-
la/sociedad, frente a esta propuesta que estamos desarrollando.
Para ello recurriremos a cinco niveles posibles de interaccin:
Independencia escuela/sociedad.
Escuela dependiendo de la sociedad.
Primaca de la escuela sobre la sociedad.
Interdependencia recproca.
No hay dependencias de una u otra. Ambas se conforman mutuamente.
Hacemos opcin por la ltima posibilidad y en consecuencia, pensamos que la escuela no puede te-
ner como funcin slo educar para s, tambin tiene que educar para la vida en sociedad, como instrumento
de la misma, ya que la primera no debe inhibir la educacin para la sociedad, puesto que por definicin el
hombre es un ser social y es en ella que se hominiza, se completa. Por otro lado, nuestro centro de inters
est en el valor subjetivo de la educacin, que es este hombre, ciudadano, democrtico, que con-vive, si se
nos permite la insistencia, con el otro.
A medida que hemos venido avanzando en el desarrollo de esta introduccin, nos ha invadido el te-
mor de perder el equilibrio entre posibilidades y anhelos, ya que puede existir el peligro de supervalorar la
escuela si la consideramos como panacea para superar cualquier y todos los obstculos.
Aqu queremos ser especialmente cuidadosos. Creemos que debemos incorporar a nuestras accio-
nes algunas de las prescripciones que hemos desarrollado para mejorar las condiciones de la educacin y
de la vida. Pensamos que es hora de efectuar la incorporacin de la negociacin, aquella que planteramos
como posibilidad de superacin no violenta de los conflictos y afirmar que estamos haciendo un enorme
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I - 7
esfuerzo para negociar entre nosotra/os y con nosotra/os misma/os. Una negociacin entre realidad y uto-
pa, entre esperanza y desazn, entre voluntad de cambio y descreimiento, entre deseo y limitaciones con-
cretas.
Por ello es que sin pretender avanzar ms all de las posibilidades reales, incluidas las presupuesta-
rias y los lmites financieros que imponen, creemos que debern adoptarse medidas para democratizar,
generalizar las oportunidades de la educacin ciudadana, buscando su impacto en el mejoramiento de las
condiciones de empleo de los educandos, pero principalmente, el mejoramiento de su carcter de ciudada-
nos potenciales.
En esta oportunidad hemos pensado trabajar acerca de un aspecto algunas veces descuidado, ya
que no debemos dejar ningn flanco al descubierto para poder obtener logros concretos en la educacin
ciudadana, por ello las propuestas para distintos niveles y modalidades en referencia a los actos escolares y
las efemrides Pensamos que representan una valiosa instancia educativa en la vida institucional, no slo
para el abordaje conjunto de la formacin tica para la ciudadana, sino tambin para acortar las distancias
en esa relacin escuela/sociedad a la que aludamos.
Ningn hombre es una isla,
algo completo en s mismo;
todo hombre es un fragmento
del continente, una parte de
un conjunto (...) la muerte de
cualquier hombre me dismi-
nuye, porque yo formo parte
de la humanidad; por lo tanto,
nunca mandes a nadie a pre-
guntar por quin doblan las
campanas; doblan por ti.
John Donne.
Inglaterra. 1624
FUNDAMENTACIN:
Un primer prrafo con una advertencia que implica recordar el
espritu del PROCAP. Intentamos trabajar con nuestros colegas do-
centes codo a codo, de igual a igual, pensando juntos para actuar jun-
tos. Por ello, se darn diferentes tipos de situaciones, de las que
mencionaremos slo dos para hacer hincapi en aquello que ahora
nos interesa destacar.
Para algunos colegas, llegaremos con propuestas de vas de
accin realmente novedosas, Nos congratulamos de que as
sea!
En otros casos, presentaremos aspectos prcticos compartidos en la experiencia cotidiana, a los
que les agregaremos una fundamentacin terica diferente. Tal vez sta sirva para mejorar la com-
prensin del hacer y as marcar con ms seguridad el rumbo elegido. Nos plantebamos durante el
trabajo realizado la falta de preparacin en la formacin inicial en FEyC y su didctica, por lo que
abundamos en aspectos tericos e incluimos abundante bibliografa actualizada.
Ahora bien, intentemos recordar de qu modo hemos vivenciado a lo largo de nuestra propia historia
escolar los actos escolares y efemrides tal como se representaban en la escuela. Tarde o temprano, acudi-
rn a la mente de todos nosotros ciertas palabras, tales como: patria, nacin, libertad, hroe. Palabras
cargadas de sentido, presentes en el discurso de los docentes para la ocasin, en las representaciones de
los alumnos en los actos, en las canciones patrias, en los letreros que vestan las paredes de nuestra
escuela.
Detengmonos ahora en torno al ltimo de los conceptos mencionados, el de hroe, para realizar
juntos una pequea reflexin.
En la primera cartilla de Formacin tica y Ciudadana, hacamos referencia a la posibilidad del
docente de constituirse en modelo de identificacin axiolgica para sus alumnos. En aquella oportunidad, al
8 - FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I
cente de constituirse en modelo de identificacin axiolgica para sus alumnos. En aquella oportunidad, al
hablar de modelo tico aludamos a la evidencia permanente de la realidad de que ningn modelo humano
es una figura inmaculada y no podemos esperar de l la coherencia perfecta entre el pensar, el sentir, el
decir y el hacer. Y que es justamente la debilidad como posibilidad de aprendizaje humano, de camino hacia
la autosuperacin, lo que acercar el modelo aun ms a nuestros alumnos como encarnacin de valores
susceptibles de ser imitados.
Ms cuando pensamos en los hroes tal como los conocimos en la escuela, ocurre exactamente to-
do lo contrario. Seres sin defecto alguno, seguros de s mismos, valientes, portadores de incontables virtu-
des, distantes. Tan inalcanzables en el tiempo como en la posibilidad de imitarlos exitosamente o encarnar
algunas de sus cualidades. En efecto, hasta podramos suponer en nuestro pensamiento de nios, que si
podan ser tan perfectos era justamente porque eran de otra poca.
Muchos de nosotros afirmaremos sin dudar que en el Nivel Inicial esto no ocurre, porque creemos
que no hay modo posible de acercar estos conocimientos a los chicos si no es a travs de la historia perso-
nal de estos prceres, de su entorno cotidiano, de las costumbres de la poca, de sus familiares ms cerca-
nos.
Los menos, por el contrario, adoptan la otra postura y continan presentando a los hroes como figu-
ras inmaculadas, semidioses lejanos en el tiempo que contribuyeron con la construccin de nuestra nacin.
A ellos les sealamos la conveniencia de contextualizarlos en su dimensin humana, desentraando los
ideales que dimensionaron su accionar, las decisiones que tomaron, los aciertos y desaciertos y problemti-
cas que debieron superar. Por qu no adentrarnos en sus modos de ser, pensar y sentir, en funcin tam-
bin, de las particularidades de la poca sociohistrica y cultural en que vivieron?
Estos hroes, como cada uno de nosotros, incluidos nuestros alumnos, se enfrentaron a situaciones
cotidianas y conocidas, vividas por todos, conflictos resueltos por la va del dilogo y tambin de forma vio-
lenta, coraje para enfrentar el peligro y temor ante el mismo. Por qu no homenajear a las figuras de nues-
tros prceres, a travs de los valores que han encarnado para nuestra sociedad a travs del tiempo y que
se han expresado y se continan expresando en las acciones de hombres y mujeres, muchas veces anni-
ma/os?
Como decamos en la Cartilla N 1, hasta dnde, o de qu manera, podemos lograr que los prceres
sean un modelo de identificacin axiolgica vlido para nuestros alumnos.
No hay que dejar de estimular
el amor al prjimo
Discurso sobre el amor
universal.
Mo Tseu. China.
Siglo.V Ade C
Para ello, pues, es necesario revisar permanentemente los fundamentos epistemolgicos, didcticos
y psicolgicos en los que se sustenta el abordaje de los actos y las efemrides en el nivel. Qu entende-
mos por ser un hroe? Por qu San Martn o Belgrano lo son?
Qu significa hoy en da ser un hroe? Tiene alguna finalidad o
no trabajar esta nocin en el Nivel inicial? Cul? Estaremos
procediendo bien en la sala? Qu aprendieron los alumnos?
Estas reflexiones son aun ms necesarias si pensamos en
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I - 9
establecer una articulacin con EGB, donde las concepciones, a pesar de los insistentes esfuerzos por
cambiar la situacin, siguen estando aun ms vinculadas a ideas estereotipadas y rutinarias.
25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto, 11 de septiembre... fechas, efemrides que con-
memoran nuestra historia como pas, como Nacin, pero Qu significacin le damos en estos tiempos a
las mismas?, Slo las recordamos cuando a principios de ao nos repartimos en la reunin plenaria los
actos con nuestros compaeros de trabajo o cuando cae o se pasa para el viernes o lunes y as tener un
Fin de semana largo?
Reflexionemos sobre lo que representan para nosotros como integrantes de nuestro pas dichas fe-
chas, qu significaciones tienen para nosotros las ideas de libertad, de independencia.
La representacin que una comunidad tiene de s misma, de sus orgenes no siempre se torna tema
de reflexin, generalmente para dar sentido de unidad a la comunidad y marcarle tambin un sentido a su
accin se suele recurrir a cierta interpretacin de Nacin, manifiesta principalmente en imgenes simblicas
y en las narraciones sobre sus orgenes y metas. Son los dioses tutelares, los hroes y patricios, los relatos
fundadores; los gestos histricos pueden ser encarnados tambin por ciertas instituciones polticas y ritos
conmemorativos.
Ahora bien, mencionamos ritos, pensemos en sus derivados: Cul es la diferencia entre ritual y ru-
tina? Mientras que el primero alude a un conjunto de prcticas grupales que tienen por objeto representar
sentidos simblicos fundamentalmente vinculados con normas sociales y que es a su vez, gracias a esa
misma representacin, el medio por el que se transmite y afirma dicha norma; la rutina hace referencia a
prcticas que ordenan la tarea con economa de tiempo y esfuerzo.
La rutina repite, estereotipa y va haciendo que lentamente descuidemos y perdamos de vista el senti-
do de aquello que hacemos. De aqu que creamos, e insistiremos en ello, en que es necesario refrescar o
dotar de un nuevo sentido el mensaje y ms concretamente, los conocimientos y los valores implcitos en
ellos que intentamos acercar a nuestros alumnos a travs de los actos, ya que dichas conmemoraciones
son una ms de las formas de ritualizacin presentes en nuestras escuelas.
Pensemos en aquellos hechos, acontecimientos de nuestra cotidianeidad escolar que llevamos a ca-
bo rutinariamente sin cuestionarlos. Dmonos lugar a criticarlos, dejando de lado aquellas significaciones
provistas por los rituales incorporados, instituidos muchas veces como regentes del sentido de las acciones,
del pensamiento y del sentimiento presentes en nuestra comunidad escolar y general.
De esta manera, se interpreta que las efemrides significan mucho ms que un mero acontecimiento
histrico o revalorizacin especfica de algn hecho, acontecimiento, idea o valor a destacar, van ms all
de dicha definicin; consistiran en el punto de partida, el medio que nos conducir hasta nuestros orgenes
o hasta un pasado significativo.
Dicha idea va asociada a la de mito ya que ste es la explicacin sobre los orgenes de algo, brin-
dndonos informacin sobre la sociedad que le dio origen, permitindonos acercarnos a sus creencias, cos-
tumbres e instituciones.
10 - FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I
Un mito generalmente se refiere a acontecimientos pasados; consideramos tambin mito a todo lo
que concierne a identidad, pasado, presente, futuro, a lo posible, a lo imposible... a todo lo que implica
incertidumbre, dudas, necesidades, deseos, anhelos, ya que con l realizamos una constante bsqueda del
tiempo perdido.
La sustancia del mito se encuentra en la historia relatada. El mito se define por el conjunto de todas
sus versiones, es decir, no existe versin verdadera de la cual las otras seran solamente copias. Todas
las versiones le pertenecen. Siguiendo a Levi-Strauss, el mito contina siendo mito mientras se lo perciba
como tal.
E. Morn nos recuerda que la constitucin de los estados nacionales modernos fue acompaada por
una nueva y formidable concrecin mitolgica/religiosa.
El Estado/Nacin constituye una entidad animista de sustancia paternal/maternal (la
madre patria) que se nutre del sacrificio de sus hroes y transforma su historia en mito
(1986:169).
Los hombres son como dos
manos sucias. A cada una no
la puede lavar sino la otra.
Proverbio peul. frica.
En el mito se encuentra presente el proceso fundamental de
proyeccin/identificacin que permitir proyectar la subjetividad humana
al mundo exterior, natural, material e ideal. De esta manera se
modificara la historia de una comunidad, ciudad, nacin, convirtindola
en legendaria, tendiendo a desdoblar todo lo que ocurre en nuestro
mundo real y nuestro mundo imaginario para luego proyectarlo juntamente en el mundo imaginario.
Volviendo a Levi-Strauss, lo que hace posible a la historia es que para un perodo dado, una serie
de acontecimientos tiene aproximadamente la misma significacin para un grupo de personas que no nece-
sariamente vivieron tales sucesos, pudiendo considerarlo inclusive a varios siglos de distancia.
Al identificar la historia nacional con la historia patria, en general se ense a lo largo del ltimo siglo,
en nuestras escuelas, la idea de un pasado homogneo, de acontecimientos gloriosos, de lucha por la uni-
dad nacional, legitimando as la formacin del Estado Nacional.
Compartir es un acto de participacin
mutua en algo, ya sea material o inma-
terial.
El compartir lleva implcito el valor de
dar generosidad y el valor de reci-
bir, aceptar o acoger lo que otro me
ofrece. Al compartir se produce una
ruptura con el egosmo de aquel que se
cree autosuficiente y despticamente
posedo de riquezas diversas que siem-
pre puede dar, pero que no necesita
nunca nada de los dems. Tambin se
produce ruptura con la subestima de
aquel que piensa que no tiene nada que
dar u ofrecer.
Carrera -1994-
Contrariamente a esta concepcin hoy intentamos lo-
grar procesos de aprendizaje que impliquen que reconoce-
mos que la Nacin Argentina no es una unidad simple y ho-
mognea, sino que es toda susceptible de ser recortada de
maneras diferentes, segn se tomen criterios lingsticos,
culturales, sociales.
La diversidad siempre estuvo; aunque se la haya re-
chazado, ignorado, no ha desaparecido. Las identidades cul-
turales de los tiempos de la conquista europea de Amrica no
se han disuelto, por el contrario, se han reformulado en una
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I - 11
matriz cultural que les da un nuevo sentido. No es posible desconocer la heterogeneidad de nuestro pueblo.
Por lo tanto, si concebimos a las efemrides como mito en la medida en que contribuyen a dar res-
puestas a la bsqueda de nuestros orgenes como Nacin no debemos olvidar tampoco a las otras/os
protagonistas ignoradas/os durante mucho tiempo y que participaron tambin en la construccin de nuestra
compleja actualidad.
La democracia y las desigualdades econmicas, polticas, sociales, culturales, que problematizamos
desde nuestras vivencias no solo confieren una dimensin poltica a la institucin escolar, sino que tambin
apuntan a posibilitar comprender qu significa ser ciudadano en nuestro pas, en el mundo, lo que nos per-
mitir tambin como docentes, junto a nuestros alumnos, a partir de analizar el pasado, interrogarnos sobre el
presente y cuestionarnos nuestro lugar en la realidad social que estamos inmersas/os.
Siguiendo el eje anual alegra, hoy nos corresponde tratar el
valor solidaridad, unindolo al primero.
La opcin por educar en la solidaridad supone, entre otras
cosas, aprender a compartir y desarrollar una actitud cooperativa
hacia los dems.
Ahora bien qu entendemos exactamente por compartir?
Qu por cooperar? Aunque es probable que todos admitamos que
estas expresiones no son sinnimas, no todos seremos capaces de distinguir las sutiles diferencias que
albergan entre ellas.
La Cooperacin se puede definir
como la accin que se realiza
juntamente con otro u otros indi-
viduos para conseguir un mismo
fin. (...) Para que este acto se
considere cooperativo tiene que
existir una reciprocidad: si no
existe esta, no podemos hablar
de cooperacin, sino slo de
ayuda.
Carrera 1994-
Sin embargo, es seguro que como docentes, seamos conscientes de la necesidad ineludible de tra-
bajar desde nuestras salas para que ambos valores se conviertan en opciones de vida de nuestros alumnos
y persistan en la madurez. Ms aun si se trabaja, como en nuestro caso, con nias/os pequeas/os que
comienzan a relacionarse en forma permanente y continuada con personas ajenas a su entorno familiar.
Permitmonos acompaarlos en esta etapa de su infancia, inspirndoles en cada una de nuestras
acciones ejemplos cotidianos que abarquen dichos valores; para ello es fundamental tambin que nos
acompae la familia de las/os chicos/as, ya que ella representa el contexto donde se desarrollan los prime-
ros indicios de socializacin; el ncleo donde se establecen los primeros vnculos emocionales. Siendo as
tambin, la receptora y transmisora de los valores sociales, culturales, econmicos de la sociedad de la cual
forma parte.
De esta manera, la familia ser para la/el nia/o, intrprete con sus comentarios, juicios, actitudes,
dems opiniones de ese mundo exterior que comienza poco a poco a abrirse para ella/l. Pensemos, en-
tonces, en la interaccin que juntos, docentes y familiares, podemos llevar establecer para que nuestras/os
nias/os crezcan en espacios que les permitan llevar a cabo actitudes solidarias, donde el compartir y el
cooperar estn presentes cotidianamente.
Tanto uno como otro valor, interactan con otros valores y a su vez con contravalores:
12 - FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I
Compartir implica ayuda, compaerismo, colaboracin, amistad, respeto, generosidad, imaginacin,
amabilidad, respeto y solidaridad; a la vez que se opone a individualismo, desprecio, irresponsabili-
dad, enemistad, egosmo, insolidaridad.
Cooperar supone, por ejemplo, la honradez, la participacin, la comprensin, la gratitud, la amabili-
dad; y entra en contradiccin con el egosmo, la ingratitud, el ser insolidario e irrespetuoso.
En una sociedad como la actual, que muchas veces promueve actitudes competitivas motivadas por
el afn de tener, antes que de ser, pensemos primero como sujetos sociales y luego como docentes que
somos, De qu modo, en el da a da, en la ms nimia y cotidiana accin, damos muestras de nuestra ca-
pacidad de compartir y obrar conjuntamente con los dems?
Proponemos continuar con la modalidad ms extendida para los actos del Nivel: trataremos de lograr
la participacin de la totalidad del personal docente de aula, de los docentes especiales y auxiliares, de
integrantes de las familias de los nios y de todos los alumnos en las actividades pre-acto.
La inclusin de la comunidad educativa en las actividades de preparacin, en ningn caso justificar
que se deje de lado la consideracin pedaggica, la utilizacin de esta instancia como un momento privile-
giado de aprendizaje, teniendo en cuenta que los nios son los principales destinatarios del acto.
Posteriormente plantearemos el acto con un grupo de familiares y slo algunos docentes que colabo-
ren en la presentacin pblica. La totalidad de la/os nia/os deber tener alguna forma de participacin acti-
va, aunque sea colateral a los aspectos centrales del acto, pero que colabore con el desarrollo de sus capa-
cidades fsicas, intelectuales, espirituales y emocionales.
En esta oportunidad, como en otras, ser preferible no dividir a la/os nia/os por salita, sino mezclar-
los entre los integrantes de las salas de la misma edad y tambin con la/os ms grandes y chica/os. Otro
tanto pensamos que podra hacerse cuando se integren en las actividades, para el caso que nos ocupa de
preparacin y puesta de los actos, a alumna/os del primer ciclo de la EGB.
En este ejemplo de planificacin obviaremos los aspectos formales que deben seguirse reglamenta-
riamente. (Suspensin de actividades, horarios, banderas, himno nacional.)
En otro orden y retomando las ideas expresadas en la primera cartilla, buscaremos una adecuacin
en las planificaciones de los actos a las posibilidades madurativas de los alumnos, en las diferentes expre-
siones posibles.
Como docentes de Nivel Inicial, sabemos la importancia que
reviste la estimulacin del desarrollo de todos los medios expresivos
que posee el individuo. La/el nia/o del nivel puede expresar a travs
de mltiples lenguajes cosas que solamente con palabras no podra
lograr; tal es el caso de la expresin plstica, esttica y mvil. La
misma nos posibilita, como seres humanos, poner en actividad el pensamiento creador y aumentar nuestra
capacidad de iniciativa, siempre en funcin del desarrollo progresivo de los aspectos visomotor, de observa-
cin, de anlisis y sntesis que hayamos alcanzado.
Vivir para los dems
No es solamente la ley del de-
ber,
Sino tambin la ley de la felici-
dad.
Augusto Comte
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I - 13
Todo lo cual, contribuye a formar personas creativas y libres, aptas para actuar de acuerdo con sus
propias convicciones, aportando a la comunidad sus autnticas capacidades y producciones.
Lo importante es que como docentes dejemos a un lado nuestros prejuicios y evitemos establecer
comparaciones entre el resultado del trabajo de los chicos y nuestra concepcin adulta de una correcta re-
presentacin.
Comprobaremos, de este modo, que no existe ningn tema que el nio no pueda representar y que
las diferencias en el trabajo del alumno estarn dadas por lo que puede, segn sus posibilidades madurati-
vas y las experiencias previas, comprender, aprehender y vivenciar del tema y la forma de representarlo.
Lo fundamental de todo ello, no obstante, radica en la idea
de trabajar todos juntos en torno a una idea en comn, comple-
mentando los diversos recursos expresivos plsticos y verba-
les para plasmar los pensamientos, valores e ideales que sos-
tiene la comunidad educativa en su totalidad.
Retomemos ahora uno de los postulados esenciales de la
Cartilla N 1, aquel en el que hacamos mencin a la necesidad de comenzar a trabajar con los alumnos
desde su ms temprana infancia, los conceptos, procedimientos y actitudes que hagan posible la construc-
cin de criterios morales propios, basados en la razn y el dilogo.
La cooperacin es importante para
el ambiente sociomoral porque
refleja el respeto por la igualdad de
los miembros de la clase igualdad
en los derechos y las responsabili-
dades.
De Vries y Zan (1994)
Tal como mencionbamos en aquella oportunidad, muchas veces se cree, como consecuencia de
una lectura reduccionista de las principales posturas psicolgicas que se han encargado de investigar el
desarrollo sociomoral en el individuo, que por encontrarse el nio en una etapa evolutiva de caractersticas
fundamentalmente heternomas, toda intervencin por parte del adulto destinada a coadyuvar en la madu-
racin de sus facultades en este plano de la personalidad, resulta por completo infructuosa y ms an, intil.
Estos nios, que desde luego presentarn para el aprendizaje condicionantes ligados a su edad, no
constituyen una tbula rasa, no pueden ser inculcados o instruidos segn determinados postulados educa-
tivos. Muy por el contrario, son nios que, a pesar de su corta edad, poseen ya una historia, provienen de
una cultura determinada; que son fundamentalmente activos, porque poseen el potencial afectivo y cognitivo
para ir descubriendo sus posibilidades psquicas, fsicas, sociales y afectivas, con la ayuda de los adultos
partcipes en su educacin.
El nio, en esta etapa de la niez, busca, explora, observa, es espontneamente curioso y presta es-
pecial atencin al comportamiento y las actitudes de las figuras adultas significativas en su vida. Como sus
docentes, no debemos desaprovechar semejante potencial puesto al servicio del conocimiento del mundo
que lo rodea. Aunque aun no estuvieran en condiciones de comprender en profundidad el sentido de las
normas, ni preparados todava para justificar plenamente el por qu de sus propias acciones.
Los valores elegidos en la presente propuesta como alternativa de trabajo para con los alumnos, re-
visten una particular importancia en esta etapa madurativa del nio.
14 - FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I
Pensemos en la alegra. Sin desconocer que la realidad en ocasiones est teida para algunos nios
de situaciones adversas, No asociamos comnmente la infancia, al juego, al placer, a la fiesta, a la espon-
tnea alegra? Si esta alegra es adems el resultado de poder compartir lo propio con los dems y trabajar
conjuntamente en pro de objetivos comunes, las nuevas actitudes aprendidas se vern reforzadas por haber
representado el proceso un momento de gozo y placer para los alumnos.
La solidaridad, decamos hoy, implica entre otros valores, el de la cooperacin y el compartir. Y estos
ltimos sern posibles a partir de la interaccin que el nio establezca con las personas de su entorno. Ya
que como hace un instante sealbamos, el alumno es un ser activo y esto supone necesariamente la inter-
accin con sus pares y el docente. La cooperacin, con la reciprocidad implcita que la caracteriza, es fun-
damental para el ambiente sociomoral: es razn y consecuente del desarrollo intelectual, social y moral.
Porque cooperar implica poder descentrarme de m mismo para poder comprender la perspectiva del
otro; qu piensa, qu siente y qu desea. Si ambos estamos colaborando para obtener un mismo fin, debe-
remos articular nuestras acciones, ajustarnos a normas que ordenen nuestro trabajo; reglas conscientemen-
te asumidas y respetadas por todos.
Ya en los primeros aos de su vida, el nio evidencia actitudes que poseen todas las caractersticas
de una amistad: preferencias para trabajar con determinados compaeritos; la desolacin ante la ausencia
reiterada de alguno de ellos; la tristeza resultante de una pelea por un juguete o por ocupar algn rincn
de la sala. El deseo y el hbito de jugar juntos surgen de los lazos socioafectivos que se establecen entre
los chicos y va cimentando las races para futuras formas de cooperacin de mayor complejidad.
En la medida en que como docentes propiciemos los espacios de trabajo grupal en los que los nios
tengan oportunidad de intercambiar sus experiencias, confrontar perspectivas, enfrentar problemticas e
intentar conjuntamente su resolucin, guiando los procesos algunas veces, o posicionndonos como un
compaero ms, jugando o investigando a la par de nuestros alumnos, cooperaremos con los chicos en el
desarrollo de actitudes de colaboracin y generosidad para con el prjimo.
HACIA UNA PROPUESTA CONCRETA:
La siguiente planificacin est basada en un acto que fuera realizado en un Jardn de Infantes de
nuestra jurisdiccin. Sobre la misma haremos los aportes y comentarios que apunten a lograr su adecuacin
en el marco de los supuestos tericos que hemos presentado.
Festejamos el da de la Bandera
Planificacin Abierta
Fecha de iniciacin: 18/06/00 Fecha de culminacin: 21/06/00
Objetivos:
Identificar al prcer Manuel Belgrano y algunos hechos relevantes de su historia personal, a
travs de lectura de imgenes, dilogos, relatos.
Participar en el proyecto con actitud interesada y gozosa ante la celebracin, proponiendo
creativamente al expresarse en variados lenguajes.
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I - 15
Contenidos:
Conceptuales:
La Historia Nacional: personaje histrico. Su significacin para la Nacin.
Discurso de la lengua oral: argumentacin adecuacin del registro en funcin de la situacin
comunicativa.
Procedimentales:
Obtencin de informacin a travs de conversaciones.
Interpretacin de la informacin.
Actitudinales:
La valoracin y respeto por los smbolos patrios.
La valoracin de la lectura como fuente de placer, recreacin, informacin y transmisin.
Incentivacin:
Representacin de una obra mimada a cargo de los practicantes, referida al smbolo patrio. (Asis-
ten los alumnos de las secciones del Jardn y Preescolar.)
Conversacin diagnstica y asamblea para relevar el inters:
Cuntos colores tiene nuestra bandera?
Por qu se eligieron esos colores?
Los otros pases: tienen la misma bandera que la Argentina?
En qu lugares se cuelga la bandera de nuestra patria?
Cundo se usa para representarnos?
Quin la cre? Quin era?
Cundo se festeja el da de la bandera?
Proyecto: Festejamos en el Jardn el Da de la Bandera
Propuestas de los nios:
Adornar con dibujos el saln de actos.
Crear poesas referidas a la bandera.
Cantar la cancin que les ense la Profesora de msica.
Bailar.
Enviar tarjetas de invitacin a familiares.
Propuestas de la docente:
Conocer la historia de Manuel Belgrano.
Comparar la bandera de nuestra Patria con otros pases.
Confeccionar murales.
Decorar tortas.
16 - FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I
Actividad 1: Creador de la bandera.
Narrar brevemente la historia del prcer General Manuel Belgrano a travs de dibujos que
sealan distintos momentos de su vida.
Conversar grupalmente: vida de Manuel Belgrano.
Proponer decorar un mural del prcer para adornar la sala. Tcnica: bolillado de papel cre-
pe.
Actividad 2: Invitar a los familiares.
Proponer realizar tarjetas de invitacin.
Entregar los soportes.
Rellenar con bollitos de papel crepe.
Actividad 3: Respetar a nuestra bandera.
Conversar sobre las lminas presentadas:
Qu observamos?
Por qu se encuentra en esa posicin?
Cundo izamos la bandera?
Cundo la arriamos?
Puede quedar izada la bandera durante la noche?
Bandera a media asta.
Bandera en alto.
Dictar a la docente frases que expresen sentimientos de respeto y amor hacia la bandera.
Proponer dibujar la bandera.
Actividad 4: Dibujar la bandera del jardn.
Proponer ir al patio, lugar en donde se encuentra la bandera.
Observarla e identificar sus partes.
Juego con los sentidos (cerrar los ojos, escuchar qu nos dice, con quin juega, tiene per-
fume?, etc.).
Dibujar la bandera.
Actividad 5: Decorar la torta.
Presentar la torta.
Presentar las banderitas confeccionadas con papel y escarbadientes.
Pintar las partes de la bandera.
Pegar el sol en la franja correspondiente.
Incorporar las banderitas confeccionadas a la torta decorada.
Actividad 6: Armar escarapelas.
Propuesta de confeccionar escarapelas para lucir en el acto y para los padres que vendrn a
compartir la merienda.
Presentar tres crculos.
Hallar las diferencias en color y tamao.
Pegar los crculos.
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I - 17
Actividad de culminacin:
Participar en el acto como motivo del Da de la Bandera.
Compartir una merienda con los padres que participaron en la celebracin.
Evaluacin grupal.
A travs de tarjetas que se presentan a los alumnos, con imgenes que guan la evaluacin
oral.
Resultados obtenidos en la evaluacin grupal:
La Bandera tiene tres colores, dos partes en celeste y una blanca, la del medio que tiene el sol
amarillo.
La Bandera que tiene el sol se llama oficial.
Otras banderas de la Argentina no tienen el sol, porque no son oficiales. A veces, las usan en
las casas o cuando vamos a la cancha.
Vemos la bandera en: las escuelas, comisaras, hospitales.
La Bandera es respetuosa, porque cuando hay otra bandera en la sala la saluda.
A veces, en los actos, a la bandera la tiene el abanderado.
Todas las maanas saludamos a la bandera con una cancin y ella nos contesta flameando,
que es su modo de saludarnos.
Los chicos de la tarde despiden a la bandera y la guardan.
No se puede dejar izada la bandera en la noche porque es una falta de respeto hacia nuestra
patria.
Manuel Belgrano tena muchos hermanos.
Cuando creci fue a estudiar a Espaa, que es otro pas.
Le dieron el diploma porque estudi mucho y se recibi.
Cuando regresaba a su pas en el barco, pensaba en todas las cosas que podra hacer en l.
Tengamos en cuenta que estamos planteando una propuesta desde Formacin tica y Ciudadana,
con nfasis en el eje valores y por lo tanto la coincidencia con la planificacin incluida no puede ser total.
Por ejemplo, Podramos apuntar a la posibilidad de incluir contenidos correspondientes a otras
reas? Concretamente, situndonos desde la perspectiva del rea Formacin tica y Ciudadana, creemos
conveniente considerar la posibilidad de trabajar los actos desde los valores y no necesaria o nicamente
desde Historia. An ms, el Diseo Curricular Jurisdiccional del Nivel Inicial, delimita los contenidos concep-
tuales del rea fundamentalmente como de carcter transversal. Adems del respeto por los smbolos pro-
pios, en este acto puede trabajarse la valoracin de aquello que nos identifica culturalmente y del legado
histrico de nuestros antepasados; el respeto y la aceptacin de las diferencias, entre otros.
Buscamos coherencia interna en la planificacin entre los objetivos, los contenidos, las actividades y
la evaluacin?
Revisamos los conceptos subyacentes alrededor de nociones tales como: historia nacional,
personaje histrico, patria, nacin, prcer, bandera, smbolo patrio; si partimos del conocimiento de la
ausencia que en los mbitos formativos de los docentes del Nivel se verifica en torno a las reas de
Ciencias Sociales y Formacin tica y Ciudadana?
18 - FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I
Creemos que las actividades propuestas son suficientes para promover actitudes en los alumnos, si
entendemos que estas representan uno de los objetivos fundamentales a desarrollar en el rea?
Cmo podemos trabajar los contenidos programados, de modo que nuestra propuesta trascienda la
mera ancdota para redundar en aprendizajes significativos?
Es coincidente la mencin de las diferentes banderas con la reglamentacin vigente?
Tuvo en cuenta la planificacin de las actividades previas y las posteriores al acto?
La propuesta concreta elaborada por esta docente, se enmarca en una planificacin anual de los ac-
tos de la institucin, a travs de alguna idea, eje, valor, concepto, que les d unidad?
La cooperacin, la solidaridad y la alegra, ejes de la actividad cotidiana de los Jardines de Infantes,
estn pensadas en esta instancia de enseanza-aprendizaje?
Al pensar los actos escolares, Ampliamos la visin histrica-social muchas veces olvidada en la
historia oficial?, Reconocemos, junto a la historia de Belgrano las otras voces protagonistas tambin del
Da de la bandera?. Si hacemos referencia a las otras voces y trabajamos en jardines de infantes parte de
cuya poblacin la integran nias/os descendientes de estas diversas voces Les reconocemos su lugar, las
integramos o seguimos reproduciendo el discurso homogneo negador que lejos de permitir la integracin,
la atencin a la diversidad, las calla una vez ms?
Al planificar los actos escolares y atendiendo a la temprana edad de nuestros/as alumnos/as, Orien-
tamos las actividades para que los/las mismos/as puedan continuar o comenzar a construir su identidad, a
partir de su participacin en los actos, con lo que se representa, en este caso un smbolo patrio?
Retrabajemos el paradigma psiclogico en funcin del cual concebimos a este sujeto del aprendizaje
del Nivel Inicial, que es para quin planificamos y por quin trabajamos.
Estos interrogantes van ms all de las crticas a este ejemplo concreto, ya que procuran oficiar como
una gua que promueva la reflexin sobre el modo en que podemos encarar las planificaciones de los futu-
ros actos.
Al respecto y para modificar el carcter de rituales rutinizados de los actos escolares al que aluda-
mos en prrafos precedentes, tal como expresa Rmoli (2000), deberemos transformarlos en objetos de
conocimiento, lo cual significa interrogarnos acerca de ellos:
Cul es el sentido y a quin van dirigidos los momentos de entrada y saludo de la bandera?
Son muy pequeos nuestros alumnos para poder comprender otros mensajes?
Por qu se realizan a determinadas horas de la jornada? Por qu no en otras?
Qu significados, que valores, se trabajan en momentos de apertura a la comunidad?
Qu pretendemos de los padres que nos acompaan? En qu radica la importancia de su par-
ticipacin?
FORMACIN TICA Y CIUDADANA - TRAMO I - 19
Dejamos abiertos estos interrogantes, que nicamente podrn ser respondidos por cada docente,
desde cada institucin, a partir de la realidad de la comunidad particular de la que se trate.
ACTIVIDAD PARA LOS DOCENTES
Les proponemos tomar la planificacin de un acto escolar que hayan realizado Uds. o sus com-
paeros en el Jardn. Tras haberla ledo detenidamente, realizar las siguientes tareas:
- Analizarla a la luz del marco terico propuesto en la cartilla (es importante adems,
realizar la lectura de la cartilla del rea Formacin tica y Ciudadana para Niveles de
Conduccin).
- Identificar el o los valor/es que se han trabajado en dicho acto. Pensar qu otros valo-
res pueden incorporarse a los ya presentes.
Te invitamos ahora a elaborar tu propia planificacin en la que se vea reflejada la propuesta que
juntos hemos compartido.
A MODO DE DESPEDIDA:
Esperamos haber hecho un aporte para el trabajo de los actos escolares desde Formacin tica y
Ciudadana.
Recordamos que el mismo tiene un carcter de propuesta y que seguramente se podran pensar en
otras muchas, como por ejemplo, trabajar en forma articulada con el Primer Ciclo de EGB, para los casos de
jardines nucleados, o tambin hacer que los alumnos de sexto ao preparen el acto para los nios de Nivel
Inicial.
Recomendamos que para ampliar el marco terico de esta actividad, recurran a la cartilla para Perso-
nal de Conduccin, que incluye la bibliografa.
Por otro lado, para comprender a qu nos estamos refiriendo al hablar de una lectura diferente de los
diseos, o en su caso del PCI, recomendamos efectuarla en forma horizontal, vinculando cada uno de los
tres ejes con relacin a la problemtica en cuestin. En futuras cartillas volveremos y ampliaremos este
particular.
Suerte, hasta la prxima y que nos vaya bien a todos.
MATEMTICA DEL ESPACIO - 1
ENCUADRE TERICO PARA LOS NIVELES DE CONDUCCIN
LA GEOMETRA EN EL JARDN (PRIMERA PARTE)
... a la profesin, mimarla como t sabrs hacerlo, ella se merece todos tus sacrificios porque te ser una
fuente llena de emociones y de experiencias...
Pere Puig Adam
INTRODUCCIN
Nos volvemos a encontrar con la alegra de darle continuidad a nuestro trabajo. En la anterior entrega
les propusimos una serie de temas que ojal les hayan sido tiles, en esta ardua pero satisfactoria tarea de
ensear y/o conducir.
Les recordamos, que el aprovechamiento del mismo crece, en la medida que juntos nos reunimos
para su anlisis, adaptamos las propuestas y registramos todo lo que sucede en el aula, como equipo lo
evaluamos haciendo los reajustes necesarios. Apostamos a una Institucin que se capacita en forma
permanente, si no lo han hecho, les proponemos que animen a sus docentes y promuevan este modo de
trabajo institucional.
En esta entrega seguimos en la misma direccin. Somos conscientes de la importancia de la tarea del
director en su rol pedaggico, esta es la razn y el sentido de este trabajo, dar orientaciones para una mejor
comprensin del rea. Nuestro aporte puede ayudar a responder algunos interrogantes o provocar an
nuevas reflexiones dentro de la Institucin. Todo ello es positivo, nuestro trabajo est impregnado de
dinamismo, de dudas y de certezas, en definitiva de desafos que no podramos enfrentarlos solos, es por
eso que deseamos que nos tengan en cuenta y nos hagan llegar sus sugerencias.
Estamos convencidos que con un trabajo reflexivo, utilizando los Diseos Curriculares, nuestras
Cartillas y otros materiales con que ya cuentan, podrn elaborar actividades integradas que produzcan
aprendizajes genuinos. Muchas de las situaciones fortuitas que se presentan a diario pueden ser
aprovechadas si tenemos un profundo conocimiento de los temas que tenemos que desarrollar y cmo
hacerlo.
2 - MATEMTICA DEL ESPACIO
LA GEOMETRA EN EL JARDN
La actual entrega tiene como eje la Geometra en el Nivel Inicial, en concordancia con la cartilla
dirigida a EGB. No es casual esta eleccin; ms bien tiene que ver con nuestros deseos de que en toda la
Provincia, los docentes reflexionemos sobre su importancia en la formacin de nuestros alumnos. Es una
invitacin a incluirla en forma continua en nuestro trabajo en el aula, a planificar actividades intentando poco
a poco hacer realidad el retorno de la geometra en nuestras clases de matemtica.
Para iniciar les proponemos reflexionar, junto a sus docentes, sobre algunos argumentos que
fundamentan el por qu de su inclusin.
Para nosotros algunos de ellos son:
La geometra est presente en diversas situaciones del mundo cotidiano.
La geometra es una disciplina til.
La geometra tiene fuertes conexiones con otros temas de la matemtica y con otras reas.
La geometra permite la utilizacin de diferentes formas de razonamiento.
Cada uno de estos argumentos deberan impregnar nuestro trabajo, por eso es importante su anlisis
o quiz la bsqueda de otros. Es posible que como docentes nos resulte difcil valorar la enseanza de la
geometra, porque nuestras experiencias ms bien han producido un cierto rechazo o temor a la misma. De
numerosas investigaciones surge que la mayora asocia la geometra con la aplicacin de frmulas
relacionadas al clculo de permetro, rea y volumen, a figuras estereotipadas y en espacios limitados.
Los nios que desarrollan un sentido slido de relaciones espaciales y que dominan los conceptos y
el lenguaje de la geometra estn mejor preparados para aprender ideas numricas y de medicin.
Cuando hablamos de Geometra en este nivel, se la puede asociar con dos campos interrelacionados
de conocimiento: por una parte, el de los conocimientos que el nio necesita para controlar sus relaciones
habituales con el espacio, campo designado desde hace un tiempo como estructuracin del espacio y por
otra parte, el de la geometra propiamente dicha.
Recin en estos ltimos aos hemos comenzado a asignar un tiempo importante a la organizacin del
espacio cercano y el de los desplazamientos estructuracin del espacio-. En los diseos curriculares
notamos su inclusin y nos parece importante un trabajo extenso sobre las nociones: de orientacin, de
proximidad, de interioridad, y de direccionalidad. Hemos hecho un aporte sobre su secuencia,
convencidas que las tareas de organizacin del espacio son muy importantes en la evolucin lgico-
geomtrica de los nios pequeos.
La estructuracin del espacio se puede considerar como requisito para acceder al conocimiento de
figuras y sus propiedades.
MATEMTICA DEL ESPACIO - 3
Si observamos sus comportamientos, notamos que el espacio es para ellos algo desestructurado,
carente de una organizacin objetiva, sin embargo para nosotros los adultos nos resulta fcil
representarnos lugares y objetos que estn alejados, representarnos un recorrido mentalmente.
Nuestro punto de partida sern los conocimientos informales de nuestros nios
Los nios son activos por naturaleza, descubren al ejercitarse en sus desplazamientos tanto la
coordinacin de sus propios movimientos, como la importancia de los itinerarios, sus destrezas espaciales
superan las numricas, y sus exploraciones y descubrimientos comienzan antes de la adquisicin del
lenguaje. Estas experiencias previas le han permitido a cada nio construir un particular conocimiento
espacial, una organizacin mental representada segn sus posibilidades de accin. Este proceso contina
en el Jardn y es necesaria la accin pedaggica para que esos conocimientos se estructuren, logrando un
verdadero dominio del espacio en cuanto a su relacin con los objetos, a las posiciones relativas y a los
desplazamientos.
Por eso creemos necesario conocer las nociones espaciales adquiridas, pero fundamentalmente en la
forma que las adquiri, para valorarlas y tenerlas en cuenta en nuestro trabajo. Tengmoslas siempre
presentes a fin de no crear una ruptura entre las ricas experiencias de los nios en el mundo cotidiano y el
mundo matemtico de las aulas.
Los nios reciben informacin a travs de la vista, el tacto, el sonido y el movimiento, es por
eso que nuestras propuestas promueven actividades de psicomotricidad que le permitan seguir
construyendo las nociones espaciales.
El enfoque del espacio es diferente al abordado en Educacin Fsica o en Ciencias Sociales, pero es
importante aprovechar esas experiencias, seguramente desde la matemtica tendr una especificidad y una
exigencia particulares.
Cul es nuestro propsito?
Permitir a los nios a ubicarse en el espacio que les rodea y desplazarse con seguridad.
RESOLVIENDO PROBLEMAS EN GEOMETRA.....
Les recomendamos volver sobre la primera cartilla donde le acercbamos argumentos para concebir
a la matemtica en el jardn, como una matemtica-herramienta, til para resolver problemas.
La historia de la matemtica nos muestra como el hombre a travs del tiempo, se ha interesado en
comprender lo que le rodea, estableciendo y expresando relaciones sobre su contexto real. Estos
conocimientos matemticos se han ido ampliando en forma permanente, cada vez ms independientes de
lo real y configurndose como teoras cada vez ms complejas y abstractas. Tenemos en cuenta esta
historia de la matemtica como una larga construccin de conceptos? Qu nos puede aportar a nuestro
4 - MATEMTICA DEL ESPACIO
trabajo?
La geometra no es aprender una serie de frmulas, o indicar de memoria las propiedades de los
cuerpos. Quiz acuerden con nosotras en que no necesitamos alumnos que repitan las propiedades sino
que las utilicen en situaciones tanto del mundo cotidiano como en problemas internos de la matemtica.
Tambin en geometra conviene buscar, en la actividad del aula, el sentido de los contenidos teniendo en
cuenta su utilidad para resolver problemas.
Los problemas que sugerimos sern aquellos que permitan a nuestros nios explorar, construir,
dibujar y ms adelante, aprender a justificar sus procedimientos. Creemos que la Institucin debe promover
este aprendizaje a partir de problemas, en un clima de confianza, donde los alumnos suplan con la intuicin
la capacidad de razonar que todava no han desarrollado.
Lo concreto, el mundo observable, moviliza todos los sentidos e invita a actuar en ese medio,
entonces acordamos conque el material juega un papel esencial en nuestras actividades.
Si bien trabajar con material concreto, con objetos manipulables, es un requisito; no necesariamente
se logran avances significativos en sus ideas por hacerlos trabajar de esta manera sino que la situacin
tiene que tener sentido para el nio, y a la manipulacin deber seguir la observacin dirigida y la reflexin
sobre lo que se hizo.
Para esto es necesario realizar una tarea sistemtica y sostenida que vaya superando las
dificultades; y el ambiente ms adecuado para esto es la Escuela.
En este marco es que cobra importancia el Jardn de Infantes:
Realizando una tarea sistemtica y sostenida.
Ofreciendo a los nios un medio rico, en el que vaya superando las dificultades.
Que les otorgue la oportunidad de moverse libremente y que disponga de los materiales
variados y adecuados a los objetivos propuestos.
Es conveniente entonces:
Favorecer acuerdos entre los docentes para plantear problemas a partir de materiales que permitan
desarrollar la observacin, la manipulacin y la comprobacin de intuiciones.
Contar en nuestras salas con variedad de recursos, teniendo en cuenta que un mismo concepto
puede y debera trabajarse con variedad de materiales.
Recordar que el mejor material se encuentra en la vida, en la calle, en el juego, en la naturaleza.
Aprender con los juegos de construccin: ladrillos, bloques.
MATEMTICA DEL ESPACIO - 5
Aprender en el aula pero tambin afuera. Nuestro trabajo en relacin a las nociones espaciales
requiere ampliar el espacio, que ser primeramente el aula, el patio, la escuela y ms adelante el
barrio.
El uso del material debe hacerse en forma regular. Su utilizacin en forma ocasional convierte a ste
ms en una curiosidad que en una herramienta metodolgica.
PARA TENER EN CUENTA:
1.
por ejemplo una actividad puede integrar dos o ms nociones, sin embargo pondremos nfasis en las
Hemos separado cada una de las nociones para poder describirlas, pero es evidente que pueden ir
relacionndose unas con otras, aunque no necesariamente se deben trabajar una detrs de la otra. As
nociones de orientacin y en otra oportunidad en las de direccionalidad
La estructuracin del espacio en el nio pequeo slo puede efectuarse adecuadamente cuando ste ya
ha adquirido una imagen mental correcta de su propio cuerpo. Este trabajo pasa necesariamente por
actividades pluridisciplinarias que trabajan entre otras cosas la motricidad y la destreza manual, as como
las actividades que tienen que ver con el medio familiar y las prcticas extraescolares.
Lo fundamental aunque trabajemos en la sala, es partir de las vivencias de los nios.
Aprovechar las actividades motrices. Que el proceso comience con la accin y contine con la
observacin y expresin oral. Sabemos que en este nivel se reconoce la importancia del desarrollo del
estimular a los nios a que justifiquen sus elecciones o sus respuestas.
Pasar a las representaciones grficas slo con los nios ms grandes y despus de habernos
asegurado que han adquirido las nociones en situaciones reales
2.
3.
4.
lenguaje, es por eso que aunque no lo mencionemos, en cada caso en nuestro rol docente debemos
5.
PARA REFLEXIONAR JUNTO A SUS DOCENTES
1. A continuacin transcribimos una carta de Claudi Alsina EL RETORNO DE LA GEOMETRA
Luego de su lectura, analcela y comntela junto a sus docentes.
se muestre la transposicin al aula de las ideas expuestas en la carta.
a.
b. Pregunte si algn compaero docente puede comentar alguna actividad trabajada con sus alumnos, donde
6 - MATEMTICA DEL ESPACIO
EL RETORNO DE LA GEOMETRA
Hay un consenso general en el mundo de la Educacin Matemtica sobre la necesidad del retorno
de la Geometra...
No est!. Debera estar!... por ello, tiene sentido reflexionar sobre este posible retorno y en especial
sobre las caractersticas que este encuentro debera tener.
Convencidos sobre la necesidad del regreso (nunca debi desaparecer, camuflarse!) me gustara, ya
de entrada, evocar la tesis principal de esta conferencia y que el resto de la misma sirva acaso de
aclaracin a los puntos explicitados en primer lugar. Me he permitido expresarlos en forma de carta para as
dar un tono al discurso que sin despreciar la racionalidad permita tambin poner una pequea dosis de
emotividad. La carta dice as:
Querido/a profesor/a de Matemtica:
Queremos invitarte a participar en un acontecimiento hermoso. Hacer posible que la Geometra
retorne a tu maravillosa aventura de ensear. Te invitamos a mantenerte alejado de los que nunca
tienen tiempo de nada porque quieren darlo todo dando slo una parte.
Te rogamos que no te subas al "Mathematics Express", el tren de los asesinos que mataron
sucesivamente a la Geometra con sus formalismos y estructuralismos. Nos gustara que te prepararas para
un regreso de la Geometra pero con planteamientos renovados.
Tu Geometra debe partir de la realidad. No te adelantes a ella. Mira la realidad y mmala. Dibjala,
moldala, analzala. Y de ah para adelante. No llames a la Geometra por su apellido. T no eres
consumidor de espacios afines, vectoriales o cartesianos. Tu espacio es la hoja de dibujo, el espacio es el
de la casa y el de la calle, el espacio debe vivirse y andarse. Es un espacio con color y textura, un espacio
que tiene luz, confort y alegra.
Tu Geometra necesita de muchos lenguajes. No te rindas a un modelo nico. Dale a cada
problema un lenguaje adecuado pero no te centres en un lenguaje sobre el que plantear problemas. Tu no
haces Geometra en tu clase para que Euclides te considere hijo predilecto o Descartes te enve un libro
dedicado o Monge una postal en perspectiva o el general Bourbaky te ascienda de categora. Agradece a la
historia el progreso alcanzado y vistala siempre que puedas. Pero no lleves a tu clase discusiones
centenarias que los siglos han tolerado, pero que tu curso no admitir. No intentes nunca reducir tu
Geometra a lo versos perfectamente rimados de una teora ya acabada. En tu clase el verso es la
comprensin y la rima es el entusiasmo, el inters y el gozo de aprender.
Tu geometra debe empaparse de modernidad. Recupera la representacin y el dibujo, visita el
exterior y dale realidad a la medida de las cosas de hoy, intenta la vivencia del taller y del proyecto. Tu lugar
no es el teatro griego, ni tu problema el radio de la tierra, ni tu intriga la altura del castillo.
Tu paisaje es el urbano. Tus rectas son autopistas llenas de trfico. Tu 2 est en una pizza. Tus
MATEMTICA DEL ESPACIO - 7
cilindros en las motos. Tu vector es la calle de direccin nica. Tus paralelas son los cdigos de barras. Tus
rectas pasando por dos puntos son lneas de metro. Tu ortoedro tiene hoy pantalla y video. Aprovchate!
Tu geometra debe ser emocionante. Haz posible que tu Geometra sea como la nica. Ni t ni los
tuyos tienen que componer la partitura. Quizs sea bueno saber algo de solfeo, pero por encima de todo
disfrutar con la audicin y el descubrimiento de ideas sentimientos y emociones. S, los polgonos deben ser
misteriosos, los poliedros dar carcajadas, los giros deben vivir en los caleidoscopios de colores y las
simetras en espejos. Todos los problemas deben ser un reto. Deja que la emocin y la fantasa sean
compaeros de viaje.
Tu Geometra no es un fin sino un medio. En realidad tu camino no se hace para definir el
baricentro, conocer la pirmide y calcular la distancia, las figuras, las medidas y las transformaciones son
simplemente un instrumento para educar el ingenio, para instruir sobre la realidad plana y espacial, para dar
a los futuros ciudadanos una prctica de la inteligencia, un conocimiento til y un sentimiento de placer
intelectual y entusiasmo cultural.
Geomtricamente vuestro Claudi Alsina.
BIBLIOGRAFA
Remitirse a la bibliografa de la cartilla para docentes.
MATEMTICA - TRAMO I - 1
PARA DOCENTES - NIVEL INICIAL
LA GEOMETRA EN EL JARDN (PRIMERA PARTE)
La Geometra es aprehender el espacio ese espacio en el que vive, respira y se mueve el nio. El espacio
que el nio debe aprender a conocer, explorar, conquistar, para poder vivir, respirar y moverse mejor en l.
Hans Freudenthal
INTRODUCCIN
Nos volvemos a encontrar a travs de estas cartillas.
Estas propuestas, como las anteriores nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias prcticas, lo
hemos hecho?
Sabemos que el corazn de la matemtica es la resolucin de problemas, adecuamos a nuestras
clases las actividades propuestas en la cartilla anterior?
Sabemos que los destinatarios de nuestras acciones son los alumnos, qu actitud evidenciaron ante
nuestra propuesta de actividades?
Sabemos que esta capacitacin es un desafo qu logros y dificultades se pusieron de manifiesto?
Sabemos que para poder avanzar necesitamos del apoyo e intercambio con nuestros colegas se
produjo el trabajo en equipo?
Seguimos apostando por una enseanza de la matemtica que convierta a nuestras clases en un es-
pacio donde estemos dispuestos a asumir el desafo de hacer cosas que no sabemos hacer, para que
juntos aprendamos a hacerlo. Necesitamos comprometernos en humanizar la matemtica, para que la
misma se manifieste en nuestras aulas en un clima de confianza, para generar una actitud positiva, valoran-
do los razonamientos realizados.
Nuestro trabajo estar centrado en la Geometra, con el propsito de:
2 - MATEMTICA - TRAMO I
EXPERIMENTAR UNA FORMA MS DINMICA Y CREATIVA DE TRABAJARLA, AL TIEMPO QUE
PODAMOS ANALIZAR LAS CONDICIONES DIDCTICAS QUE FAVORECEN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
GEOMTRICO DE LOS ALUMNOS.
Lo que hemos sido obligados a descubrir por nosotros mismos deja una senda en la mente que se usa
nuevamente cuando surge la necesidad
Lichtemberg. Aforismos
POR QU LA GEOMETRA?
La rama ms utilizada de la Matemtica, por el hombre comn, es la Geometra. Continuamente nos
desplazamos entre cuerpos, actuamos sobre ellos, los transformamos, hacemos apreciaciones mtricas,
medimos, establecemos relaciones, nos imaginamos el interior de una casa, o el lugar de paseo que que-
remos realizar...
Es la rama de la Matemtica que ms se presta para pasar de lo concreto a lo abstracto y de ello a lo
formal; y esto porque la misma se refiere a algo concreto: el espacio fsico.
Nosotros acordamos con numerosos autores que la Geometra debe recuperar el espacio que fue
perdiendo a travs del tiempo. En los diseos curriculares aparece con una nueva fuerza y es nuestra inten-
cin acompaarlos para que esta recuperacin se manifieste en las aulas.
POR QU?
A- La geometra est presente en diversas situaciones del mundo cotidiano
En la naturaleza con su belleza armoniosa de formas.
En el arte es un componente esencial (mosaicos, vitreaux).
En el diseo de todo tipo de productos.
En la publicidad.
En la arquitectura.
Nuestro entorno est formado de objetos con diversidad de formas, donde las propiedades geomtricas se
hacen presente.
En la observacin de esos entornos se basan las primeras experiencias visuales de geometra y muchos de
los conceptos aprendidos sern aplicados en acciones en dichos entornos.
B- La Geometra es una disciplina til.
Porque nos aporta una mirada distinta dentro de la matemtica.
El conocimiento de las formas geomtricas y las relaciones espaciales son indispensables pa-
ra orientarnos.
MATEMTICA - TRAMO I - 3
Nos ayuda a representar y describir en forma organizada el mundo en que vivimos.
La geometra permite desarrollar habilidades y destrezas indispensables para nuestro desem-
peo cotidiano.
C- La Geometra tiene fuertes conexiones con otros temas de la matemtica y con otras reas.
Dentro de Matemtica: Contribuye al desarrollo de conceptos numricos y de medicin.
Ejemplo de relaciones entre la parte y el todo utilizando figuras planas.
Puedes formar el entero sabiendo que: es la cuarta parte del mismo?
Posibles soluciones
Los nios que desarrollan un sentido slido de relaciones espaciales y que dominan los conceptos y el len-
guaje de la geometra estn mejor preparados para aprender ideas numricas y de medicin.
Con Ciencias Naturales: Muchos elementos de la naturaleza que nos rodean, por ejemplo, fru-
tos y flores, cristales minerales, panales de abejas, copos de nieve, formas de animales, etc. son
descriptibles a travs de la geometra; as como tambin la misma estructura del Universo se
puede explicar en trminos geomtricos.
Con Ciencias Sociales: El conocimiento de un espacio abierto y amplio como puede ser el ba-
rrio involucra ciertas acciones de bsqueda de puntos de referencia externos a la persona (doblar
a la derecha de, cruzar hacia, est entre, etc)
4 - MATEMTICA - TRAMO I
Con Tecnologa: Todos los materiales tcnicos producidos por el hombre tienen formas y fun-
ciones especficas. Descubrir esto puede ser una motivacin excelente para plantear actividades
geomtricas, que a su vez permitan descubrir nuevas cosas.
Con Educacin Artstica: En la estructura de la obra artstica en diversos campos como la pin-
tura, escultura, arquitectura, diseo, etc., se emplean elementos geomtricos. Los nios a travs
del plegado, recortado, modelado de objetos, pueden relacionar las formas geomtricas en el es-
pacio y en el plano con las producciones artsticas
Con Educacin Fsica: Las actividades que permiten organizar el espacio son variadsimas,
muchas de ellas contribuyen a la construccin del esquema corporal, a orientarse y situarse en el
espacio cuya importancia es fundamental en la evolucin lgico-geomtrica de los nios, porque
el espacio es para ellos algo desestructurado, ms bien ligado a sus vivencias afectivas.
No olvidemos que depende de nosotros que se establezcan las conexiones necesarias para que los
alumnos no consideren a la matemtica como un conjunto de temas aislados.
MATEMTICA - TRAMO I - 5
Sera conveniente que la Enseanza de la Geometra incluya:
el estudio del espacio y de los movimientos y relaciones que se desarrollan en l.
el trabajo con figuras bi y tri-dimensionales, yendo del espacio tridimensional al bidimensional (pla-
no) y del plano al espacio.
vinculaciones con otras reas.
experimentaciones en el entorno apropiado.
la posibilidad de descubrir el entorno mediante una dinmica activa: visitar, buscar, explorar y vivir
la realidad.
LA GEOMETRA Y LA RESOLUCIN DE PROBLEMAS
La geometra naci para resolver problemas.
Los problemas pueden ser situaciones que ayuden a los nios a buscar respuestas donde antes hubo
preguntas. Siguiendo con lo propuesto en la anterior cartilla estamos convencidos que nuestros alumnos
aprenden si se le presentan desafos posibles.
Cuntas veces nuestros alumnos dejan de interrogarse en la escuela, mientras que situaciones como
las siguientes los inquietan: buscar el camino ms corto, construir la choza para jugar, o cuando se pregun-
tan cunto tendran que caminar para ir hasta un determinado lugar. Fantasa y realidad. Lejos de desesti-
mar estos interrogantes es vlido aprovecharlos didcticamente, generando situaciones de aprendizaje. Los
nios debern apropiarse de los conocimientos geomtricos a travs de acciones sobre la realidad, porque
es a partir de stas que se puede avanzar hacia un espacio reflexionado y conceptualizado.
Nos animamos a proponerle a nuestros alumnos situaciones que les permitan explorar, cons-
truir, dibujar y/o discutir sobre las producciones?
Nos animamos a crear en el aula un ambiente de confianza de manera que toda afirmacin
hecha, tanto por el profesor como por los alumnos, pueda estar abierta a posibles preguntas, re-
acciones y re-elaboraciones por parte de los dems?
RECORDAR: Qu hay que hacer?
Observacin: Cada vez que nos remitamos a la primer cartilla utilizaremos el smbolo
"La enseanza de la Geometra, en las ltimas dcadas, haba pasado a segundo plano, por no decir que
en muchos casos haba desaparecido. Su retorno al aula en el marco de una enseanza contempornea,
debe estar basado, ms que en un cambio de los contenidos, en la forma de ensearla, en la metodologa
aplicada, en los recursos utilizados."
Buschiazzo y otros
6 - MATEMTICA - TRAMO I
ACTIVIDAD N 1:
1. Revise con sus compaeros las experiencias que como alumno/a ha tenido en sus clases de geometra.
a. Qu recuerda de ellas? En su formacin matemtica predomin la enseanza del clculo aritm-
tico sobre la geometra?
b. Coincide que, con nuestras experiencias a veces condicionamos nuestra tarea docente? Comente
con sus compaeros y propongan estrategias para superarlos.
c. Vuelva a leer la Sntesis Explicativa de los Diseos Curriculares. Seleccione prrafos que considera
orientadores en su labor docente con el objetivo de revalorizar la presencia de la geometra en la
educacin matemtica.
LA GEOMETRA EN EL NIVEL INICIAL
Cuando hablamos de Geometra, en este nivel, se la puede asociar con dos campos de conocimientos inter-
rrelacionados: por una parte, el de los conocimientos que el nio necesita para controlar sus relaciones
habituales con el espacio, campo designado desde hace un tiempo como estructuracin del espacio y
por otra parte el de la geometra propiamente dicha. Ambos interrelacionados.
Recin en estos ltimos aos hemos comenzado a asignar un tiempo importante a la organizacin del es-
pacio cercano y el de los desplazamientos estructuracin del espacio. En los diseos curriculares no-
tamos su inclusin y convencidas de que se trabaja mejor aquello que se conoce les proponemos juntos
encontrar algunas respuestas a las siguientes preguntas:
Por qu es importante su inclusin?
Cules son sus objetivos?
Cmo adquieren las nociones nuestros nios?
Vivimos en un mundo geomtrico rodeado de estructuras, formas y movimientos.
En la vida cotidiana se presentan obstculos, que debemos resolverlos a travs de las concep-
ciones espaciales construidas a lo largo de nuestras experiencias con los objetos, con nuestro
cuerpo, en definitiva resolviendo problemas espaciales. Por ejemplo estacionar un auto.
Muchos personas reconocen tener dificultades y limitaciones referidas a la organizacin espacial:
problemas de ubicacin, imposibilidad de representarse un recorrido antes de efectuarlo, dificul-
tades de lateralidad entre otras. Por ejemplo poder ubicarse en espacios amplios (shopping) no
conocidos.
En los alumnos se presentan dificultades para ubicarse en espacios concretos como ser la hoja,
ubicarse en un mapa, plano, etc.
Para nuestros nios, no es nada evidente que si se recorre cierto camino para ir a determinado
lugar se estar recorriendo la misma distancia que al retornar (si se vuelve por el mismo camino).
Por ejemplo esa distancia constante es un conocimiento que nuestros alumnos debern comen-
zar a explorar a partir de nuevas situaciones que el docente propondr.
MATEMTICA - TRAMO I - 7
La estructuracin del espacio se puede considerar como requisito para acceder al conocimiento
de figuras y sus propiedades.
En funcin de este anlisis es conveniente proponer actividades relacionadas con la ubicacin espa-
cial del alumno, en relacin con su entorno y con otros seres u objetos, as como la ubicacin de los seres y
objetos entre s.
CUL ES NUESTRO PUNTO DE PARTIDA? CMO ADQUIEREN LAS PRIMERAS NOCIO-
NES ESPACIALES NUESTROS NIOS?
Los nios y nias ingresan al Jardn con un conjunto de conocimientos informales que sern la plata-
forma para comenzar a construir las nociones que nos proponemos. En este sentido podemos decir que es
fundamental no slo conocer lo que saben, sino en la forma que ellos se fueron apropiando de esas nocio-
nes.
Los nios de corta edad se sienten fascinados de forma natural con su entorno y constantemente
reciben informacin a travs de la vista, el tacto, el sonido y el movimiento.
Estos adquieren nociones espaciales intuitivamente mientras se mueven dentro de su entorno e
interactan con los objetos que se hallan en l.
Para adquirir las relaciones espaciales los nios pasan por distintas experiencias exploratorias,
que le han permitido reconocer poco a poco su espacio y organizar sus movimientos. Desde pe-
queos:
se mueven
se acercan a los objetos
acercan los objetos a ellos
tocan los objetos
los deforman y los vuelven a su forma original
cambian los objetos de posicin
tiran y empujan los objetos y los montan.
Gran parte de la conducta inicial de nuestros nios es esencialmente espacial. Estas capacidades exceden
las competencias numricas, y sus exploraciones y descubrimientos comienzan antes de la adquisicin del
lenguaje. Todas las actividades previas le han permitido a cada nio una conceptualizacin de su entorno
espacial.
Como dijimos, es fundamental que tengamos en cuenta los conocimientos informales y cmo los ad-
quiri. Seguramente fueron situaciones relacionadas con el juego, como ser embocar una pelota en un aro,
o el desafo de introducir un objeto en una cajita, observemos que en ambos casos es indispensable apelar
a la representacin mental de ciertas experiencias vividas, probar e intentar varias veces para lograr un
objetivo. Sera importante que estas conclusiones nos aporten criterios para nuestro trabajo en el aula y el
diseo de las actividades.
Sigamos en nuestro anlisis. Contamos con algo muy positivo: el nio desde que nace explora su en-
8 - MATEMTICA - TRAMO I
torno cotidiano comienza a construir un particular conocimiento espacial, una organizacin mental re-
presentada segn sus posibilidades de accin. Este conocimiento tiene sus limitaciones ya que:
Para el nio slo existe lo que puede observar y manipular.
La organizacin del espacio se realiza fundamentalmente en torno al yo y a la orientacin del yo
en ese espacio.
La accin est relacionada con lo subjetivo, muy ligado a sus afectos. Las propiedades de los ob-
jetos varan en funcin de la significacin afectiva que despiertan en el nio.
Los objetos en el espacio carecen de una forma y tamao precisos, porque para ellos varan con
la distancia y con la posicin respecto al sujeto.
Es oportuno destacar que si bien alguien puede afirmar que por instinto o por imitacin el nio puede
actuar con y sobre los objetos del espacio esto no garantiza la construccin matemtica de las propiedades.
Vimos anteriormente las dificultades de los adultos para situarse, podemos afirmar que no es suficiente vivir
un espacio para lograr dominarlo, dicho de otro modo, estos conocimientos no se adquieren nicamente por
estar inmersos y actuar en un particular entorno
Para esto es necesario realizar una tarea sistemtica y sostenida que vaya superando las dificulta-
des; y el ambiente ms adecuado para esto, es la escuela.
Es en este marco que cobra importancia el jardn de infantes, ofreciendo a los nios un medio rico
que les otorgue la oportunidad de moverse libremente y que disponga de materiales variados y adecuados a
los objetivos propuestos.
ACTIVIDAD N 2
1. Despus de la lectura del punto anterior analice con sus compaeros:
a. En relacin a la importancia de la estructuracin del espacio, cul es su opinin al respecto? se
manifiesta la importancia del mismo en sus prcticas ulicas? Por qu?
b. Coincide con las limitaciones del conocimiento espacial propuestas? cul otras agregara? co-
noce alguna persona, joven o adulto que tenga dificultades para ubicarse u orientarse en determi-
nados lugares?; en caso afirmativo, cules podran ser las causas?
c. Piense en sus ltimas clases, indag sobre los conocimientos informales o intuitivos de los nios
antes de plantear alguna actividad referida al tema en cuestin? cul es la utilidad de tener en
cuenta los conocimientos previos de los alumnos?
d. Analice los procedimientos informales de los nios, con respecto al tema que estamos tratando, y
puntualice cules de ellos sera conveniente recuperar en el aula.
MATEMTICA - TRAMO I - 9
QU NOCIONES TRABAJAR?
A los efectos de una organizacin de nuestro trabajo sugerimos para su anlisis la siguiente propues-
ta :
NOCIONES DE SITUACIN VOCABLOS BSICOS QUE LAS EXPRESAN
DE ORIENTACIN delante-atrs
arriba-abajo
derecha-izquierda
DE PROXIMIDAD cerca-lejos
DE INTERIORIDAD dentro-fuera
regin interior y exterior frontera
abierto-cerrado
DE DIRECCIONALIDAD desde-hacia
En muchas oportunidades hemos ledo que debemos ayudar a nuestros nios en el pasaje del espa-
cio vivido al espacio pensado, cmo ayudar en este largo proceso?
o partiendo de la accin, de situaciones vividas que le permitan explorar su entorno,
o en este proceso continuo promoveremos la observacin,
o invitaremos a nuestros alumnos a expresar oralmente las acciones y las relaciones
descubiertas,
o procuraremos trabajar en una progresiva descentralizacin del yo ampliandosu propio
espacio.
Atendiendo a este ltimo punto podemos pensar en las siguientes etapas, para trabajar las nociones
propuestas:
Primera etapa: de construccin del esquema corporal propio
Segunda etapa: referida a los objetos exteriores respecto del yo.
Tercera etapa: de descubrimiento de relaciones entre los seres y objetos que estn fuera del yo.
A modo de ejemplo, siguiendo este orden, en las relaciones de orientacin, primero se descubre que partes
del cuerpo se tienen delante, detrs, se las reconoce, se las nombra y se las utiliza en variadas actividades.
Se proseguir luego con los objetos que estn delante del nio, detrs de l. Para ms adelante descubrir
que tambin en los otros seres y algunos objetos (orientados) podemos distinguir un delante y un detrs.
C NOCIONES DE ORIENTACIN
Solo cuando el nio tiene en cuenta la ORIENTACIN de su cuerpo ser capaz de trasladarla a otros
seres u objetos.
10 - MATEMTICA - TRAMO I
Muchas de estas nociones ya fueron vividas por los nios, nosotros continuamos este proceso rela-
cionndolas con el juego, con el movimiento y con la msica.
Algunas sugerencias:
Nuestros nios se desplazan LIBREMENTE por el patio a un ritmo determinado.
Nos movemos juntos pero hacia atrs, hacia delante.
Extendemos el brazo derecho hacia arriba.
Corremos con la mano izquierda sobre la cabeza.
Hacemos movimientos determinados con partes del cuerpo que tenemos delante o detrs.
Miramos algo arriba, algo abajo.
Nos acostamos sobre la colchoneta.
Dentro de las nociones de ORIENTACIN queremos dedicar un espacio especial a las nociones de
izquierda-derecha, porque en esta etapa nuestros nios comienzan a descubrir su lateralidad cuando en
forma progresiva:
Descubren y reconocen los costados de su cuerpo. (levanten el brazo derecho ).
Interpretan y ejecutan consignas variadas que los lleven a ubicar objetos respecto de la orienta-
cin de su cuerpo ( colocar un pincel a su derecha, una pelota a la izquierda) o mirar hacia la de-
recha, mirar hacia la izquierda.
Pueden ubicarse en relacin a otro elemento externo a l, (se coloca la maestra en un lugar del
saln y solicita por ejemplo que ngeles se coloque delante de ella , detrs ir Mara Laura, a su
derecha Marcos, a su izquierda Matas).
Luego cada nio puede dar su posicin en voz alta, u otro nio puede hacer lo mismo como
observador (en relacin al ejemplo anterior).
Reconocemos la dificultad que presenta la ADQUISICIN DE LA LATERALIDAD, sobre todo en otros
objetos fuera del nio, pero bien vale nuestro esfuerzo.
Estas experiencias deben ser repetidas varias veces, de modo que intervenga toda la clase, y no co-
rrer el riesgo de seguir slo con los que trabajan; aprovechando las actividades de rutina para utilizar estas
relaciones.
La adquisicin de la lateralidad comienza en el nivel inicial y continua en ciclos posteriores con nuevas pro-
puestas.
C NOCIONES DE PROXIMIDAD
Nuestra propuesta tiene que ver con actividades sicomotrices como:
Nos movemos libremente por el saln al ritmo de la msica.
Nos acercamos al rincn de la matemtica.
Formamos parejas, nos acercamos y alejamos entre si.
MATEMTICA - TRAMO I - 11
Nos movemos manteniendo los pies cercanos entre s, juntos, separados muy separados...
Estas nociones que inicialmente son simples, cotidianas, sirven de iniciacin a la medida de longitu-
des. Si el grupo lo permite, pueden complejizarse con otras nociones, como por ejemplo: colocarse cerca
del aro azul, observar como disminuye el tamao de un objeto al estar ms lejos, o con movimientos que
mantengan igual distancia etc.
C NOCIONES DE INTERIORIDAD
Nuestros nios a travs de sus experiencias, han descubierto intuitivamente:
- en que parte de la casa estn,
- saben que si est cerrada la puerta de una habitacin no pueden salir,
- saben cuando estn dentro del automvil o fuera de l.
- que con algunos objetos, para llegar a su interior deben atravesar algo (el cartn de la caja, el
papel del alfajor etc).
Como vemos todas las situaciones vistas, nos presentan un interior, y para llegar a l se debe atrave-
sar una frontera.
Aclarando trminos:
Regin es una parte de superficie o de un volumen limitado por una frontera.
Una frontera es una lnea cerrada o una superficie cerrada.
Ya en el jardn, las primeras rdenes que se imparten a los nios, en cuanto a ingreso, egreso,
salir y entrar, toman en cuenta nociones de exterior e interior. Revisemos cuntas veces utilizamos en
actividades de rutina frases como, salgamos de entremos a, adentro de, afuera de. Todas estas ex-
presiones (tan obvias para nosotros los maestros) pueden ser excelentes oportunidades para que los nios
reconozcan las regiones. Adems de estas actividades nos parece fundamental que diseemos otras tales
como:
Nos colocamos dentro de una bolsa grande, dentro de una caja.
Reconocemos el lmite de esa regin.
Nos colocamos dentro de una bolsa y fuera de una caja u otra va-
riante, dentro de una caja, pero fuera de la habitacin.
Delimitamos sobre el piso la regin que corresponde a cada equi-
po, en un juego determinado; podemos utilizar una tiza y trazamos
lneas para marcar la frontera.
12 - MATEMTICA - TRAMO I
Jugamos a la rayuela, all no slo se evidencia la serie numrica ordenada, sino que se deben mar-
car muy bien las regiones para poder determinar, al tirar el tejo o piedra, en que regin cay.
En una actividad de este tipo, hay que distinguir bien con los nios el tiempo dedicado a esta tarea, la
parte motriz (la duracin del juego) y la parte matemtica (donde se reflexiona y se verbaliza lo que se
vivi).
Como vemos el juego puede ayudar a tomar conciencia de que para separar regiones en una su-
perficie (el piso), necesitan fronteras que son lneas continuas y cerradas (por ejemplo el trazo de la tiza).
Que pasara si las lneas no fueran continuas? No sabran determinar si la piedra cay en una regin o en
la frontera
C NOCIONES DE DIRECCIONALIDAD
Estas nociones permiten situarnos y orientar nuestros desplazamientos con mayor seguridad, por ello
pensamos en actividades iniciales como:
Nos movemos al ritmo de la msica
Formamos una fila y nos desplazamos hacia la puerta.
Partimos desde un objeto tomado como punto de partida y nos dirigimos hacia la puerta libremente.
Partimos desde un objeto ubicado en el piso y vamos hacia la puerta pasando a la izquierda de la
pelota que fue colocada entre el objeto primero y la puerta.
En principio nos podemos desplazar simultneamente maestro y alumno, luego se ir materializando
el recorrido con objetos utilizados como puntos de referencia, finalmente como culminacin del proceso, los
recorridos sern llevados a cabo con cdigos grficos o escritos. Podemos acompaar este momento con el
trabajo sobre cuadrculas y la utilizacin de cdigos alfa- numricos o grficos.
La presencia de obstculos en los primeros movimientos del nio tienen como propsito comenzar a
distinguir sobre las formas de acceder de un punto a otro. Es conveniente ir aumentando el nmero de posi-
bilidades para llegar de un sitio a otro y as se ir desarrollando INTELIGENTEMENTE el concepto de dis-
tancia o al menos de menor recorrido.
Todas estas acciones les permitirn a nuestros alumnos:
Efectuar recorridos siguiendo las indicaciones que le dan oralmente.
Descubrir diferentes caminos para ir de un punto a otro.
Iniciarse en la descripcin oral del recorrido efectuado por l o uno de sus compaeros utilizando pun-
tos de referencia.
MATEMTICA - TRAMO I - 13
PARA TENER EN CUENTA:
1. Para poder describir cada una de las nociones las hemos separado, pero es evidente que pueden ir
relacionndose, no necesariamente se deben trabajar una detrs de la otra. As por ejemplo una activi-
dad puede integrar dos o ms nociones, sin embargo pondremos nfasis en las nociones de orienta-
cin y en otra oportunidad en las de direccionalidad
2. La estructuracin del espacio en el nio pequeo slo puede efectuarse adecuadamente cuando ste
ya ha adquirido una imagen mental correcta de su propio cuerpo. Este trabajo pasa necesariamente por
actividades pluridisciplinarias que trabajan entre otras cosas la motricidad y la destreza manual as como
las actividades que tienen que ver con el medio familiar y las prcticas extraescolares.
3. Lo fundamental, sea en la sala que trabajemos, es partir de las vivencias de los nios, organizando los
juegos en distintos espacios, en el patio, en el aula o en la sala de msica.
4. Sabemos que en este nivel se reconoce la importancia del desarrollo del lenguaje es por eso que aun-
que no lo mencionemos en cada caso, en nuestro rol docente debemos estimular a los nios que justifi-
quen sus elecciones o sus respuestas.
5. Pasar a las representaciones grficas slo con los nios ms grandes y despus de habernos asegura-
do que han adquirido las nociones en situaciones reales.
6. Utilizar formas variadas y no nicamente crculos como lneas cerradas, sobre todo con nios de 4 y 5
aos.
7. Atrevernos a proponer situaciones ms complejas a los nios, ya que lo importante es graduar las difi-
cultades.
Aclarando trminos:
Trayectos: espacio que se recorre o puede recorrerse de un punto a otro.
Camino: tierra hollada por donde se transita habitualmente. Va que se construye para transitar.
Itinerario: Descripcin de un camino que indica los lugares por donde se ha de pasar.
Laberinto: Lugar artificiosamente formado de calles, encrucijadas y plazuelas, para que confundin-
dose el que est dentro, no pueda acertar con la salida.
ACTIVIDAD N 3
1. Analice y discuta juntos con sus compaeros:
a. Para qu sirve conocer las ideas previas de los nios, acerca de las nociones de orientacin?
b. Indag los conocimientos previos de sus alumnos, antes de planificar las nociones espaciales?. Si
la respuesta es positiva, ejemplifique con algn tema trabajado en las ltimas semanas. Si la res-
puesta es negativa tngalo en cuenta al planificar los temas para las prximas semanas.
c. Qu nociones, de las expuestas, trabaja y cules no? Por qu?
d. Qu dificultades se presentan al trabajar estas nociones? Cmo piensa que puede superarlas?
e. Qu articulaciones (horizontales y/o verticales) establece o establecera con los docentes de las
otras salas, referidas a las nociones de situacin?
f. Qu coordinaciones realiza con los docentes de educacin fsica y msica, si los hubiera?
14 - MATEMTICA - TRAMO I
g. De las sugerencias propuestas en Para tener en cuenta, las pens y las consider en sus prc-
tica ulicas? Cul cree que es la ms importante? Por qu?
2. Teniendo en cuenta lo ledo hasta el momento:
a. Elija un juego, donde se trabajen las nociones de situaciones.
b. Defina el propsito, describa sus reglas, seleccione los materiales a utilizar.
c. Pngalo en prctica.
d. Intercambie la experiencia con sus compaeros, para que stos lo adapten a sus alumnos respecti-
vos.
e. Luego, renanse nuevamente para evaluar la experiencia.
BIBLIOGRAFA
ARTHUR J. BAROODY (1997). El pensamiento matemtico de los nios. Madrid. Ed. VISOR
EDUCACIN INICIAL (1995) Contenidos en la enseanza. Aportes para el debate metodolgico y el anlisis insti-
tucional. Buenos Aires. Ediciones Novedades Educativas
PARRA,C SAIZ, I (comps)(1994). Didctica de la Matemtica. Buenos Aires. Ed. Paids.
PARRA, C; SAIZ, I; SADOVSKY, P.(1993/1994) Documentos editados para el Programa de Transformacin de la
Formacin Docente (P:T:F:D) Buenos Aires. Ministerio de Cultura y Educacin.
Materiales consultados:
-Selecciones bibliogrficas para el mdulo "Nmero, Espacio y Medida"
SAIZ, I Y PARRA D. COLAB: CASTRO, A. Y MOSCIARO, H: Los nios, los maestros y los nmeros. Buenos Aires.
Documento Curricular M.C.B.A.
KAMII, C. (1986) El nio reinventa la aritmtica Madrid. Ed. Visor.
MARA ELENA DUHALDE Y MARA TERESA GONZLEZ CUBERES. Encuentros cercanos con la Matemtica.
Buenos Aires. Editorial AIQUE
INFORME COCKCROFT (1985). Madrid. Estudios de Educacin.
ALSINA,C.; BURGUS,C. FORTUNY,J.; GIMENZ J. TORRA,M. Ensear Matemtica. Madrid. Ed. Grao.
ESTNDARES CURRICULARES Y DE EVALUACIN. (1992) Geometra y el sentido espacial. Edicin en castellano,
S.A.E.M.THALES. Espaa.
IAIES, GUSTAVO (comp.) (1997) Los CBC y la enseanza de la matemtica. Buenos Aires Ed. AZ.
CERQUETTI-ABERKANE (1998) Ensear Matemtica en el Nivel Inicial. Buenos Aires Ed. Edicial.
FUENLABRADA, IRMA obra colectiva. Block, D. (1991) Juega y aprende matemticas. Mxico: SEP, Libros del Rincn
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIN DE LA NACIN (1995) Material de apoyo para la capacitacin docente:
Geometra.
GARCIA CAMPRA H., BERGAD MUGICA Y OTRAS (1989) As aprendemos matemtica 1. Libro del maestro. Bue-
nos Aires. Editorial Edicial.
MINISTERIO DE EDUCACIN DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (1997) Diseo Curricular. Nivel Inicial.
MINISTERIO DE EDUCACIN DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (1997) Orientaciones Didcticas. Nivel Inicial.
QUARANTA, MARA EMILIA (1998) Qu entendemos hoy por hacer Matemtica en el Nivel Inicial? Buenos Aires.
Ediciones Novedades Educativas.
MARTNEZ RECIO, A. y otros (1989). Una metodologa activa y ldica para la enseanza de la geometra. Ed. Snte-
sis.
SECRETARA DE EDUCACIN PUBLICA, (1994) Libro para el maestro Matemticas primer ao. Mxico.
ALSINA, C. y otros.(1990) Invitacin a la Didctica de la Geometra. Ed. Sntesis. Madrid.
LENGUA - TRAMO I - 1
PARA EL PERSONAL DE CONDUCCIN Y DOCENTES DE NIVEL
INICIAL
LA LENGUA Y SU ENSEANZA II
1- LEER Y ESCRIBIR
Leer y escribir constituyen construcciones sociales y culturales. Como actos de lenguaje, implican
una relacin con alguien que interpreta y/o con alguien que ser interpretado. Leer y escribir, vinculan al
hombre consigo mismo y con los dems; lo instalan y lo devienen como tal en una dimensin comunicativa,
cognitiva y afectiva signada por la produccin y la aprehensin de sentido.
La lectura y la escritura son procesos que implican humano conocimiento. La escritura atrapa al
conocimiento, lo estructura; la lectura, en cambio, lo suelta, lo libera, en virtud de la accin interpretante que
sobre ella realiza el lector.
Todo acto de escritura comporta un proceso de seleccin de aquellas palabras y expresiones que
fijarn finalmente los conceptos, las ideas, los pensamientos, los sentimientos. Quedar, probablemente,
algn resto, algn residuo de significado que no haya podido encontrar su cauce lingstico. Ser tal vez
ese resto, por lo que guarda de oculto, de ntimo y de secreto que convoca el deseo del lector a la lectura,
que concita el desafo de la pregunta -a veces sin respuestas- sobre los mltiples sentidos que la escritura
encierra?
Todo acto de lectura implica un movimiento de voluntad. Hay, por decirlo de algn modo, un acto
inicial de aceptacin del texto por el cual nos entregamos a la travesa de viajar por entre la trama de su
escritura; hay, luego, un regreso a nosotros mismos, a nuestra subjetividad. Somos, en parte, lo que la
lectura ha hecho en nosotros.
1.1- APRENDER LEYENDO, APRENDER ESCRIBIENDO
Cuando escribimos, cuando leemos, se ponen en funcionamiento complejos procesos comprensivos-
cognitivos. Estos procesos permiten que al escribir y al leer, aprendamos; que desarrollemos las
competencias lingsticas y comunicacionales que como usuarios de una lengua poseemos.
La prctica lingstica que se hace necesaria en el acto de la escritura reclama, entre otros, el uso de
oraciones completas, el empleo de signos de puntuacin y de entonacin que orientarn el sentido del texto,
nexos coordinantes y subordinantes para vincular ideas, el uso de pronombres, expresiones sinnimas,
tiempos y modos verbales pertinentes al texto elaborado.
Esta prctica siempre supone la frecuentacin de textos ya escritos y el conocimiento acerca de cmo
hacen otros para escribir, qu escriben y por qu lo hacen. He aqu dos cuestiones claves: qu y cmo
escribir.
De all que los chicos necesitan ver cmo se escribe (ver a su maestra, a otros adultos, a sus
2 - LENGUA - TRAMO I
compaeros), manejar la informacin necesaria y pertinente sobre el qu escribir y conocer los propsitos
que guiarn la escritura.
1.2- LA ESCRITURA
La escritura es una de las pruebas ms concretas de que alguien existe. La escritura es la
huella fsica de la presencia de un ser humano ms all de la extensin de su vida o del alcance de sus
relaciones humanas concretas.
Es una forma de influir sobre el mundo ms all incluso de la realidad inmediata puesto que con ella
suscitamos la accin y el compromiso de otras subjetividades. La palabra escrita es una convocatoria
poderosa a la comunidad entre las personas (communio: participar en la construccin de algo, reforzar).
Es tambin un acto de trascendencia que permite registrar las incansables bsquedas del hombre a
travs de la historia. Conocer el sistema de escritura y dominar sus usos, posibilita nuestro protagonismo
como parte del gnero humano porque permite la comunicacin de nuestra interioridad, de nuestras
experiencias y de nuestros planes para el futuro. La escritura, as, nos vincula con otros hombres y ampla
nuestro horizonte cognoscitivo ms all del aqu y del ahora fugaces, propios de la palabra no registrada.
1.3- ESCRIBIR EN LA ESCUELA
La escuela es la institucin a la cual la sociedad le ha asignado, entre otras, la misin de ensear a
leer y a escribir.
Sabemos que saber leer y escribir son procesos constitutivos de la alfabetizacin que es, en primera
instancia, responsabilidad de la escuela.
Sabemos tambin que, a travs del tiempo, leer y escribir han tenido y tendrn distintos significados y
sentidos segn las demandas sociales de la poca histrica en la que se vive.
Sabemos hoy que leer es comprender y otorgar sentido a lo que se lee y no slo deletrear; que
cuando escribimos pensamos e incorporamos conocimientos acerca de lo que escribimos y que mientras lo
hacemos, desarrollamos el dominio de nuestras operaciones comunicativas y lingsticas.
Sabemos hoy que la alfabetizacin es un proceso que acompaa a los ciudadanos a lo largo de la
vida.
Sabemos hoy, que en su sentido profundo, alfabetizacin implica que los ciudadanos estn
alfabetizados para vivir y participar de la vida democrtica, para poder utilizar todos y cada uno de los
medios culturales y tecnolgicos a su alcance.
Sabemos que esto significa poder ingresar y manejar otros sistemas simblicos y otros sistemas de
comunicacin, produccin y expresin de conocimiento.
LENGUA - TRAMO I - 3
1.4-ALFABETIZAR: UN COMPROMISO INSTITUCIONAL... UN COMPROMISO DE TODOS.
PARA PENSAR Y DECIDIR INSTITUCIONALMENTE:
Para compartir:
Les proponemos la lectura de los tres textos que figuran en el Anexo I. stos son: los aportes de
Berta Braslavsky, Emilia Ferreiro y la Declaracin de Dakar 2OOO. Sobre la base de estas
lecturas, les pedimos:
Acordar criterios y pautas que orienten el trabajo a nivel institucin y/o a nivel aula en orden a las
demandas que plantea la alfabetizacin en el mundo de hoy: La alfabetizacin entendida como
las acciones permanentes destinadas a incorporar a la poblacin a los nuevos
requerimientos de la "sociedad y la cultura letradas.
Analizar la problemtica de la alfabetizacin en el contexto de la escuela y sealar en ella las
lneas de trabajo que favorecen la alfabetizacin permanente.
Relatar por escrito y compartir una buena experiencia de alfabetizacin permanente.
2- DE ENFOQUES, MTODOS Y DECISIONES DIDCTICAS...
La bsqueda del mejor mtodo:
Algo de historia: En general, todos los estudiosos del problema de la metodologa de la enseanza de
la lectura y de la escritura coinciden en afirmar que ste comienza en el mismo momento en que la
educacin se constituye en un derecho de todos. La obligatoriedad de la enseanza convierte a la lectura y
a la escritura en componentes claves del ejercicio de la ciudadana.
As, la preocupacin por extender la instruccin pblica, trae consigo tambin la preocupacin por el
mtodo ms eficaz. Trae, en consecuencia, la preocupacin terica acerca de la enseanza de la lectura y
la escritura.
A travs de su "Didctica Magna" -y de su posterior obra, el Orbis Sensualis Pictus (siglo XVII)- Juan
Ams Comenio, humanista precursor de la enseanza pblica, que entendi a la educacin como uno de
los medios ms relevantes para conseguir la comprensin entre los pueblos, inicia el recorrido en la
bsqueda del mejor mtodo para la enseanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura.
QU MTODOS?
En su obra "La querella de los mtodos en la enseanza de la Lectura" Berta Braslavsky clasifica a
los mtodos en dos grupos:
1-MTODOS DE MARCHA SINTTICA:
No les interesa la significacin ni como punto partida ni de llegada.
El alfabtico: Las primeras noticias de este mtodo se remontan a la civilizacin griega. Parte de
4 - LENGUA - TRAMO I
signos simples, letras o grafemas. Ensea el nombre de las letras y no los sonidos: la ene, la ese, la ele,
etc. Para poder traducir la visin de las letras que componen una palabra a su sonido, recurre al deletreo.
Se aprenden entonces los nombres de las letras, despus las slabas y despus las palabras. Memorizar los
nombres de las letras -vocales y consonantes- y todas sus combinaciones posibles, constituyeron la base
de la enseanza.
El fontico: parte de los sonidos simples o fonemas, o del sonido ms complejo de la slaba. Cuando
se parte de los sonidos simples, se comienza a ensear primero, por lo general, el sonido de las vocales,
sus combinaciones (ai, ia ei, ie); luego, el de las consonantes y sus combinaciones con las vocales (al, la,
ala, lila, ...), que deban aprenderse antes de la lectura propiamente dicha.
En los silbicos, la unidad que se toma como punto de partida es la slaba. Su combinatoria permite
la formacin de palabras y de frases.
En el psicofontico, las slabas se ensean mediante la comparacin de palabras. As, se identifican
"estructuras silbicas" de modo gradual y sistemtico. Las slabas se presentan en las palabras y este
mtodo se vale de recursos que corresponden al alfabtico y al fontico.
En la crtica a estos "mtodos", Braslavsky expresa que "implcita y espontneamente" respondan a
una concepcin psicolgica asociacionista segn la cual todos los conocimientos tienen su origen en las
sensaciones elementales que a su vez, reunidas en la percepcin, vuelven a asociarse en zonas superiores
de una inteligencia "aparentemente preexistente" que reproduce lo que se ha tratado de conocer.
Muy lejos est este deletreo de acercar la escritura al lenguaje, a la vida de las palabras y de
los textos.
MTODOS DE MARCHA ANALTICA:
Mtodo Global o ideovisual: parte siempre de la significacin, de la lectura de los signos grficos
complejos -una palabra, una frase, un cuento- para llegar luego al reconocimiento de las unidades menores.
En el caso del conocido como global analtico, es el maestro el que dirige el anlisis; en la aplicacin ms
estricta, del mtodo global, el maestro no debe dirigir el anlisis; es el nio el que debe llegar naturalmente
a l. Es a Ovide Decroly, representante de la llamada Nueva Educacin -comienzos del siglo XX- a quien se
le reconoce la formulacin de su teora del aprendizaje de la lectura sealando la importancia del principio
del inters y el rechazo del manejo de los smbolos abstractos, vacos de sentido.
Decroly, al ocuparse de la enseanza de distintas disciplinas, afirma: "hechos y objetos se ofrecen al
nio en bloque, sin orden previsto, sin sistema, pero un gran nmero de veces en sus relaciones naturales y
verdaderas, los unos en funcin de los otros y no separadamente ni por fragmentos", es decir que los
conocimientos se adquieren mediante la globalizacin.
Cuando hablamos de mtodo global, hablamos de la importancia de partir de la significacin de la
palabra, de la oracin o de un texto, es decir, totalidades portadoras de sentido; de la necesidad tener en
cuenta el inters y la motivacin para la enseanza; del papel asignado a la lectura de ideas o captacin de
LENGUA - TRAMO I - 5
significados; a la percepcin visual como actividad privilegiada en el aprendizaje; a la preponderancia del
carcter natural otorgado al proceso de adquisicin de la lectura, ya que el sincretismo o la globalizacin
son procedimientos considerados naturales e inherentes al acto de conocimiento.
En su aplicacin escolar, el mtodo global, reconoce varios momentos o fases que pueden
enunciarse de este modo:
En una primera etapa se vincula el dibujo con la escritura de lo que l representa. La maestra escribe
frases que los nios copian. Esta etapa persigue, adems de la adaptacin al medio escolar, despertar el
inters por el dibujo y la escritura y el conocimiento de la utilidad de la lectura. Las oraciones, las palabras,
son escritas en tiras de cartulina con dibujos que representan hechos u objetos de la vida cotidiana.
Se dedica bastante tiempo al trabajo de reconocimiento de las oraciones y con la representacin
grfica de las ideas -lectura mental- mediante el dibujo y la escritura.
As, las frases escritas en imprenta y en cursiva deben ser reconocidas por los nios y copiadas en
sus cuadernos; completadas y/o complementadas con dibujos que faciliten la comprensin Estas oraciones
pertenecen a temticas que se vinculan con la vida del nio en la escuela, en su casa, en el barrio, etc.,
como por ejemplo: la fecha del da; rdenes para aprender; para interactuar; el nombre completo de cada
nio; los saludos; oraciones que indican secuencias fundamentales de un cuento: "Mi escuela se llama
Manuel Belgrano", "Mi barrio tiene un parque con un lago", "Leo y copio", "Dibujo y escribo"; "Permiso ",
"Buenos das", "Hasta maana", etc.
En el segundo momento o fase el alumno debe desprenderse del dibujo como intermediario para la
lectura mental. Se vale directamente de la escritura.
1
A partir de este momento y, teniendo en cuenta que ya ha estado en contacto con una considerable
cantidad de oraciones, se comienza el trabajo con el reconocimiento de las palabras que componen las
oraciones y las slabas que integran las palabras. De este modo se avanza en la formulacin de nuevas
oraciones y en el reconocimiento de grafemas y fonemas.
El conocido mtodo de la "palabra generadora", tambin es considerado un mtodo analtico ya que
parte de la palabra con contenido significativo para el alumno. Despus, y en etapas sucesivas, se analizan
las slabas, stas se descomponen en las unidades fonticas. Luego, mediante el proceso de sntesis, se
recomponen las slabas, con ellas las palabras; se procede a la combinatoria de las slabas ya conocidas
para la formacin de nuevas palabras y, con stas, la conformacin de nuevas oraciones.
Con variantes actualizadas, desde la aparicin en nuestro pas de "El Nene" de Andrs Ferreyra a
fines del siglo XIX
2
, la propuesta editorial fue casi consagrando a lo largo del tiempo, ao a ao, la
aplicacin de este "mtodo" a travs de los "libros de lectura inicial". En ellos, y en forma progresiva, se
incorporan palabras cuya enseanza sigue los pasos arriba sealados.
1
BRASLAVSKY, Berta La querella de los mtodos. Kapeluz. 1962.
6 - LENGUA - TRAMO I
"El Nene", entraable en la memoria de varias generaciones de argentinos, presenta sucesivamente
en sus tres primeras lecciones las palabras t, mate, tela; a partir de la segunda leccin se integran las
anteriores en frases y textos breves. Cada leccin est ilustrada con bellos grabados a la manera de las
"lecciones de cosas" desde la planta del t, el rbol de la yerba mate, la tela de araa pasando por el
respectivo proceso de elaboracin. En lecciones posteriores, bien diferenciadas y sin ilustraciones presenta
las slabas de las palabras anteriores, y mucho ms lejos aparecen diferenciadas la vocales y diptongos,
pero nunca las consonantes, con excepcin de la "s" y la "l". En las ltimas lecciones aparecen textos
breves, en 'lenguaje familiar' ".
3
Esta breve descripcin de la propuesta, nos permite advertir su similitud -con las conocidas variantes-
con los libros utilizados en nuestras escuelas.
Una consideracin aparte merece el denominado "Mtodo Integral" del Profesor Oscar Oativia
que tuvo difusin en nuestro pas hace un poco ms de treinta aos. Segn sus seguidores, este mtodo
tuvo resultados comprobados en nios de escuelas comunes, en nios con dificultades especiales, en
adultos y aborgenes.
La denominacin de integral indica, para su autor la reunin y sincrona de los tres aspectos
fundamentales de la lengua: el semntico, el morfolgico y el sintctico.
"El nio no estudia normas, sino que asimila e internaliza las pautas bsicas de la gramaticalidad de
los enunciados de su propio idioma. Es por esta razn (y no por un mero capricho de agradar al nio) que
se introduce el color de fondo de las tarjetas, tanto pictogrficas como escritas para cada funcin
gramatical."
4
Esta propuesta de "aprendizaje inicial de la lectoescritura", considera dos perodos: el preparatorio y
el perodo propiamente dicho de la "lectoescritura" que corresponden a grupos de inicial y de primario
respectivamente.
Considera y trabaja una serie de factores especficos que intervienen en su aprendizaje tales como el
dominio del esquema corporal, del espacio grfico de la lectura y de la escritura, de las estructuras
temporales y de las estructuras semnticas que implican la consideracin del lenguaje como universo vivo
de sentido y que es el contexto total de la lengua el punto de partida y de llegada para la enseanza de la
"lectoesctritura.
El "mtodo" ideal, dice Oativia, es "el que va de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo
abstracto, del juego a la tarea seria". As, prev una serie de recursos didcticos -tarjetas dibujo y tarjetas
palabras de diferentes colores segn la categora gramatical (nombres, verbos, etc), a las que se les
incorporan tarjetas silabeadas que orientan la descomposicin de las palabras hasta llegar a la letra. Con
este material, el alumno realiza sustituciones y combinaciones de categoras gramaticales para producir
2
"El Nene" recoge las orientaciones de Francisco Berra, terico de la metodologa de la enseanza de la lectura en nuestro
pas, firme crtico de los mtodos alfabticos.
3
BRASLAVSKY, Berta. Para una historia de la pedagoga de la lectura en la Argentina. en Lectura y Vida. Dic. 1997.
4
OATIVIA ,Oscar V. Mtodo integral. Ed. Guadalupe 1986.
LENGUA - TRAMO I - 7
nuevas expresiones, a la vez que internaliza variaciones morfosintcticas y conoce los aspectos ortogrficos
del sistema de escritura.
El maestro, recuerda Oativia, no deber olvidar nunca que estos contextos oracionales sern
extrados siempre de conversaciones, narraciones y observaciones en las que participe activamente el nio.
En este contexto, recordamos la enorme importancia otorgada en nuestras escuelas durante un
importante perodo de la dcada del 70 y comienzos del 80 al conocido 'perodo de aprestamiento' para el
aprendizaje de la lectoescritura, en el cual se destinaba un tiempo considerable al trabajo con el esquema
corporal, con la coordinacin visomotora, con el desarrollo de la ubicacin espacial y el esquema temporal,
as como al trabajo con la expresin oral, antes de la enseanza de la lectura y de la escritura.
Nos hemos detenido en esta resea porque consideramos que es importante que el docente recuerde
cules son las opciones didcticas que se han realizado para la enseanza de la lectura y la escritura.
Quienes tenemos algn recorrido en los primeros aos de la escolaridad obligatoria reconocemos
en esto preocupaciones y tambin algunas de nuestras propuestas de trabajo. Ellas, durante dcadas,
ocuparon gran parte de la bibliografa y la propuesta editorial concretada en los libros de lectura, que nos
han acompaado en el trabajo de enseanza de la lectura y la escritura.
DE LOS MTODOS A LA "CONSTRUCCIN METODOLGICA
Todas estas propuestas de alfabetizacin, cualquiera fuesen sus bases psicolgicas o lingsticas,
buscaron hacer fcil el aprendizaje de la lectura y la escritura.
Las sucesivas propuestas han apostado, por lo menos desde la enunciaciacin terica, a la
superacin de la anterior en la bsqueda de aquello que otorgara mayor significatividad al aprendizaje de la
lectura y la escritura.
Cuando los estudiosos de esta temtica analizan los datos de analfabetismo, no se les escapa que
los procesos de alfabetizacin tienen vinculacin directa con las opciones polticas de cada pas.
Podramos afirmar sin equivocarnos, adems, que las bsquedas de los investigadores y docentes
preocupados por encontrar los mejores modos de ensear a escribir y a leer, dan cuenta de la preocupacin
fundamental por aquellos que no aprenden.
Podramos afirmar, tambin, que los sucesivos "cambios y/o marchas" han implicado nuevas
conceptualizaciones, nuevas perspectivas, nuevas dimensiones de anlisis de la problemtica que involucra
a ms de un aspecto comprometido con la enseanza.
De all que la enseanza de la lectura y la escritura sea un campo en continuo debate y
transformacin, caja de resonancia de los mltiples avances e investigaciones que provienen de diferentes
ciencias.
8 - LENGUA - TRAMO I
Ahora bien: si entendemos que toda situacin de enseanza exige una particular construccin del
discurso didctico
5
que se nutre y actualiza con los discursos de los diferentes aportes disciplinares,
hablaremos entonces de "construccin metodolgica", entendiendo por ella la propuesta de enseanza
que el docente debe elaborar y llevar a cabo a la hora de pensar y decidir sus clases; propuesta que se
conforma con aportes de la mayor cantidad de los conocimiento sobre el tema, de aquellos que provienen
de la propia prctica y del saber acerca de los contextos sociales e institucionales donde se configura la
enseanza.
"La expresin construccin metodolgica implica reconocer al docente como sujeto que asume la
tarea de elaborar dicha propuesta de enseanza. Deviene as fruto de un acto singularmente creativo de
articulacin entre la lgica disciplinar, las posibilidades de apropiacin de la misma por los sujetos y las
situaciones y contextos particulares que constituyen mbitos donde ambas lgicas se entrecruzan. La
adopcin por el docente de una perspectiva axiolgica, ideolgica (en el sentido de visiones del mundo),
incide en las formas de vinculacin con el conocimiento cuya interiorizacin se propone y, por lo tanto, tiene
su expresin en la construccin metodolgica".
6
Para compartir:
A continuacin, sobre la base de la experiencia profesional, y teniendo en cuenta la lectura
realizada, les proponemos:
Recordar y relatar a sus compaeros de qu modo se les ense y cmo aprendieron a leer y a
escribir.
Escribir y relaten a los compaeros, la propuesta de enseanza que ms resultado les dio para
ensear a leer y a escribir.
Enunciar cules fueron las condiciones que la favorecieron y analcenlas.
Sintetizar los elementos que son comunes a las propuestas.
3- LOS PROCESOS DE ADQUISICIN DE LA ESCRITURA
3.1- LO QUE HOY SABEMOS
En este punto haremos referencia a las contribuciones que desde diferentes lugares de la
investigacin se han hecho en torno a los procesos de construccin del lenguaje escrito por parte de los
nios.
Hemos de considerar los aportes efectuados por Lev Vigostky y su discpulo y colaborador Alexander
Luria sobre la base de un estudio realizado en la dcada del 20 con un grupo de nios rusos, pero
publicados al finalizar la dcada del 70, momento en el que tambin se daban a conocer los estudios de
Emilia Ferreiro, sobre la base de un trabajo experimental con nios entre 4 y 6 aos.
5
Decir, hacer, ensear. Semitica y Pragmtica Discursiva. U.N.L. 1997.
6
EDELSTEIN, Gloria . Imgenes e imaginacin. Iniciacin a la docencia. Kapeluz. 1999.
LENGUA - TRAMO I - 9
Ambos estudios dan cuenta de que el nio comienza progresivamente su proceso de alfabetizacin,
que posee conocimientos acerca del sistema de escritura mucho antes de que se lo ensee formalmente es
decir de su escolarizacin por una parte y, por otra, consideran que la escritura no es un cdigo que permite
transcribir la lengua oral, sino que la escritura es un modo de representacin de la realidad cuyo uso permite
desarrollar, adems, conocimientos sobre ella misma como construccin social y cultural.
Dice Lev Vigostky:
[...] a los nios debera ensersele el lenguaje escrito no la escritura de letras".
Dice Emilia Ferreiro:
"Si la escritura se concibe como un sistema de representacin, requiere que los esfuerzos se pongan
en lograr la comprensin del modo en que este sistema se construye."
Vigostky y Luria ponen atencin en su investigacin en lo que denominan la prehistoria del lenguaje
escrito y en ella sealan una secuencia que da cuenta de lo que los nios que todava no estaban
alfabetizados escriben cuando son instados a hacerlo. Estos nios, transitan desde la escritura de lneas y
garabatos indiferenciados, a marcas que designan frases y al dibujo de marcas independientes en distintos
puntos de la hoja que permiten asociar cada marca con una frase. Es decir que se opera la transformacin
de estos trazos y marcas indiferenciadas en imgenes y dibujos, que a su vez dan paso a los signos.
Las investigaciones de base piagetiana encaradas por Emilia Ferreiro, tambin concluyen en que
durante el proceso de adquisicin de la lengua escrita el nio va atravesando por diferentes perodos que
corresponden a las distintas ideas con las que pretende explicar el funcionamiento del sistema de escritura.
As, en primer lugar, el nio distingue entre el modo de representacin icnico y el no icnico
(diferencia lo que es dibujo de lo que es escritura) luego, construye formas de diferenciacin de los trazos a
partir de sus variaciones sobre la cantidad y sobre la variedad -es necesario tener un nmero mnimo de
caracteres para que "se pueda leer algo" / los caracteres no deben repetirse puesto que "con tres iguales no
dice nada" respectivamente, dicen los chicos- y, por ltimo, comienza la etapa denominada de fonetizacin
de la escritura, cuando llega a diferenciar las escrituras mediante las relaciones que establece con el valor
sonoro del habla.
7
(Ms informacin sobre estos perodos, la encontrarn en el Anexo II 1-)
Estos aportes pueden sintetizarse en las expresiones siguientes:
"La historia de la escritura en el nio comienza mucho antes de la primera vez que el maestro pone
un lpiz en su mano y le muestra cmo trazar letras". A. Luria, citado por E. Ferreiro.
8
"En lugar de un nio que recibe de a poco un lenguaje enteramente fabricado por otros, aparece un
nio que reconstruye por s mismo el lenguaje, tomando selectivamente la informacin que le provee el
7
CASTORINA, FERREIRO y otros .Piaget, Vigostky, contribuciones para plantear el debate. Paids.1996.
8
CASTORINA, FERREIRO y otros. Op. Cit.
10 - LENGUA - TRAMO I
medio".
9
Algunos ejemplos:
Estas producciones que a continuacin compartimos con Uds, escritas por nios entre 3 y 4 aos, sin
escolaridad muestran lo que conocen estos nios sobre la escritura y sus funciones y qu piensan sobre
ella.
En este texto, Ins usa alternativamente
letras y dibujos para representar la
escritura. Cuando debe expresar
zapatos los dibuja porque su escritura
le parece difcil y consigna la cantidad
que quiere trazando dos rayas. En
cuanto a los pescaditos que pide,
escribe la palabra y tambin los dibuja.
Para comunicar que los quiere vivos les
dibuja los ojos.
Conoce el formato textual atestiguado en
el uso de los dos puntos en el
encabezamiento. Al lado de la firma se
dibuja a s misma para asegurar que ella
lo escribi. Ins 4 aos y 4 meses.
9
FERREIRO, E., TEBEROPSKY, A. Los sistemas de escritura en el desarrollo del nio. Siglo XXI. 1988.
LENGUA - TRAMO I - 11
En este texto se evidencian varios
saberes acerca de la escritura. Ins ha
visto su nombre escrito y para escribirlo
reproduce una de las letras (la N con su
trazo invertido). Tambin conoce otras
letras, la E, la F, la L y las usa para
representar el lenguaje. El texto escrito
se completa con un dibujo, la
significacin est sostenida por ambos.
Escribe la palabra bicicleta: utilizando
una letra, la A, pintada de color azul, que
es el color del vehculo. Ins 3 aos y
11 meses.
En este texto el nio sabe que la
escritura posee una direccin y una
orientacin. Lo reescribe modificndolo y
agregndole informacin que l conoce:
Querida seorita...: Soy Daylan Kifki y
mi dueo me abandon porque no poda
darme sopita de avena Quaker. Nicols -
3 aos
12 - LENGUA - TRAMO I
Unos meses ms tarde escribe esta carta. Conoce el formato y la estructura convencional de la carta.
Agrega la estampilla para asegurar que llega a destino NICOLS- 3 aos y 2 meses
Estos ejemplos, tomados de nuestra vida familiar, permiten ver cmo, puestos en situaciones
interactivas de leer y escribir, los nios efectan conceptualizaciones y producen textos.
Algo ms sobre los procesos de adquisicin:
Desde otra perspectiva, desde la dcada del sesenta y en lengua anglosajona, aparecen
investigaciones y estudios sobre los conocimientos que los nios poseen sobre el lenguaje escrito a la hora
de ser alfabetizados. As, cobran relevancia los conceptos conciencia del lenguaje, claridad cognitiva y
disposicin para la lectura segn los cuales, la experiencia previa en lenguaje oral y escrito contribuye a la
disposicin para la lectura y al progreso en la instruccin en lectura. La disposicin para la lectura, a su vez
incluye el desarrollo de un conocimiento funcional de los propsitos del lenguaje escrito y los aspectos
tcnicos de lo impreso.
10
10
DOWING, John. Conciencia del lenguaje, claridad cognitiva y disposicin para la lectura. Lectura y Vida. Set. 1986.
LENGUA - TRAMO I - 13
Cabe sealar que en nuestro pas, esta orientacin ha sido trabajada despus por Ana Mara Borzone
de Manrique y su equipo de investigadores. Es conocido su Programa ECOS -experiencias comunicativas
en situaciones variadas de lectura y escritura- que tiene como finalidad vincular "las ideas de los nios sobre
el lenguaje con las exigencias de la enseanza destinadas a desarrollar la competencia en lectura y
escritura". Sus autoras explican que el ECOS no es un "mtodo", si por mtodo se entiende un nico
camino de aprendizaje como puede ser la frase corta o la palabra supuestamente familiar a los nios. Es un
programa, dicen, en el sentido de la integracin de factores actitudinales, cognitivos, comunicativos y
sociales que la investigacin ha puesto de relieve en el proceso de apropiacin de conocimientos en la
interaccin.
Como decamos ms arriba esta lnea de trabajo, desarrollada en la propuesta para el docente
acenta el aspecto referido a la segmentacin de las palabras en sonidos y de emisiones en palabras,
puntualiza acciones referidas a la segmentacin lxica (en palabras) y a la segmentacin fonolgica.
Desarrolla fuertemente la idea de la intervencin docente en los procesos de adquisicin basndose
en la relevancia que tiene la interaccin del nio con el adulto cuyas estrategias comunicativas apoyan,
organizan y orientan el proceso de adquisicin del lenguaje, ayudando al nio a emplear los medios
lingsticos necesarios. En tal sentido, las autoras recurren al concepto de 'andamiaje' desarrollado por
Jerome Bruner (l984) quien considera que el adulto (padre, madre) toma en cuenta seriamente las ideas del
nio tratando de interpretar su pensamiento y brindndole el apoyo que necesita para hacerlo progresar en
su expresin.
11
En el Anexo II 2 se encuentra el texto de referencia sobre el concepto de conciencia fonolgica
desarrollado por esta autora. Lo incluimos por preferir la lectura directa de la fuente.
Ms informacin:
Otras lneas de investigacin anglosajonas han advertido acerca del "pensamiento mgico de los
docentes" segn el cual los nios aprenden porque se les ensea y lo que se les ensea y crece as el
inters en generar conocimiento sobre la capacidad de los nios preescolares de escribir, y las
interacciones entre nios y adultos en actividades de lectura y escritura
.12
Estudios posteriores que se han venido realizando con nios de diferentes etnias y condicin social
revelan que es indiscutible que los chicos, -salvo que viviesen en comunidades sin lenguaje oral ni escrito-,
ingresan a la escolaridad obligatoria con conocimientos acerca del funcionamiento del sistema de escritura,
de los diferentes tipos de textos, orales o escritos en circulacin y de las funciones que stos cumplen.
Adems, confirman la estrecha relacin que existe entre la frecuentacin que han tenido los nios con
material impreso de diverso tipo, las lecturas que los adultos le han hecho, el tipo de interaccin -dilogo-
con otros sujetos, y los procesos de leer y de escribir que realizan.
11
BORZONE DE MANRIQUE,A.,MARRO,M. Lectura y escritura: nuevas propuestas desde la investigacin y la prctica.
Kapeluz. 1990.
12
TOLCHINSKY, Liliana. Aprendizaje del lenguaje escrito. Antrophos. 1993.
14 - LENGUA - TRAMO I
Para compartir:
Luego de la lectura del punto 3 sugerimos:
Considerar los aportes de los diferentes estudios y discutirlos en relacin con los grupos de
alumnos de la escuela.
Recuperar los relatos de las propuestas de enseanza de la actividad anterior y analizarlos
teniendo en cuenta los aportes que se han expuesto sobre los procesos de adquisicin
4- LAS IMPLICACIONES EN LA ENSEANZA
La mayora de las investigaciones sobre los procesos de adquisicin de la lengua escrita que hemos
consignado, provienen de estudios clnicos realizados en situaciones de investigacin y estudio y sin dudas,
aportan conocimientos valiosos pero no dan cuenta (porque no son sus propsitos) de estos procesos en el
complejo contexto del aula donde se explicita la enseanza. Estos conocimientos provienen
fundamentalmente de la psicolingstica y, de hecho, han influido en los ltimos diez aos en la enseanza,
provocando polmica por un lado y bastante confusin por otro.
A la hora de tomar decisiones, nos preguntaremos, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta
inicialmente para ensear:
Tomaremos como punto de partida una sistematizacin
13
que define una postura pedaggica
derivada de las investigaciones psicolingsticas:
No se considera el escribir slo como una habilidad motora, sino como un conocimiento
complejo.
No se considera necesario (ni posible) separar el aprender a escribir del escribir.
Se considera el escribir y el leer como actividades diversas, cada una con sus
particularidades. Ni el aprender a escribir es una consecuencia del leer, ni su inversa.
Se considera el escribir tanto una actividad individual como un producto de la interaccin
grupal.
Se distingue un orden de enseanza y un orden del aprendizaje.
Desde esta perspectiva, la "espera pedaggica" que postula que se debe esperar que el nio pase
las etapas o perodos de adquisicin del sistema de escritura para que la enseanza pueda plantearse, no
tiene asidero. El docente est obligado a conocer lo que los chicos saben pero debe adelantarse y
ayudarlos a llegar a saber lo que an no saben, para ir, inclusive, ms all.
Escribir no es slo una habilidad motora, sino un conocimiento complejo: Como conocimiento
complejo la habilidad motora queda incluida, entre otras clases y niveles de conocimiento. El inters del
docente se centra, en esta perspectiva, en las situaciones de comunicacin lingstica en las que se hace
13
TOLCHINSKY, Liliana. Op. Cit.
LENGUA - TRAMO I - 15
necesario, pertinente y vital el escribir; atiende al contenido, al qu decir, porque sabe que la escritura ha
generado una multiplicidad de discursos -sociales, literarios, cientficos, entre otros- y sabe que su
comprensin es un acto complejo de aprehensin de sentido que debe ser trabajado desde que el nio hace
su ingreso a la escolaridad obligatoria.
La preocupacin del docente, adems, est centrada en saber y estimular el qu, el cmo
comprenden los nios, qu saben y comprenden de lo escrito; cmo y qu conocimientos elaboran cuando
atribuyen valores sonoros a las grafas, no slo para saber en qu hiptesis estn como ha sido habitual en
estos ltimos aos, sino para conocer cules son los procesos que utilizan para acceder al conocimiento
sobre la escritura y lo escrito; qu estrategias construyen para hacerlo cuando estn en situacin de
escribir.
En sntesis: cuando se escribe, se aprende a escribir; cuando se aprende a escribir, se escribe. El
conocimiento formal e instrumental que implica el escribir slo se adquiere escribiendo. Toda situacin de
escritura implica la eleccin de la estrategia ms adecuada segn los propsitos que ella persiga. Para
cada situacin de escritura hay muchos y diferentes caminos: escribir o pensar qu, a quin, para qu y por
qu queremos escribir; hacer uno, dos o ms borradores; revisarlos, reescribir; leer o leerles a los chicos
una poesa con mucha rima, anotar las palabras que riman o suenan igual, anotar otras palabras que riman,
inventar nuevas rimas y escribirlas, etc. Aunque sean pequeos, los nios pueden escribir como cualquier
adulto escritor, pero deben hacerlo.
Para compartir:
A continuacin les proponemos:
Discutir las derivaciones didcticas sealadas anteriormente.
Retomar las propuestas de enseanza con las que venan trabajando y reformularlas, -si fuera
necesario- en funcin de las implicaciones didcticas sealadas.
Sobre la base de lo realizado, elaborar lneas de trabajo para la escuela y para el aula.
5- LOS TEXTOS Y NOSOTROS
Desde que nacemos, somos sujetos parlantes de una cultura parlante que bsicamente se expresa y
se ex-pone a travs de sus discursos. Somos sujetos individuales y colectivos de nuestros textos orales y
escritos que nos expresan y nos ex-ponen permanentemente; pero tambin, y a la manera borgeana,
nuestros textos son producto de la lectura de otros textos. Nosotros mismos somos ledos por nuestras
lecturas.
Somos sujetos intertextuales
14
herederos y legatarios de formas y contenidos textuales particulares y
universales que se van actualizando, que se van modificando con nosotros y en nosotros en el espacio y en
14
Texto/intertexto: El texto, lejos de ser una unidad cerrada (original, nica, monolgica), siempre aparece trabajado por una
multiplicidad de otros textos, a los cuales absorbe y transforma en su interior. Todo texto se evidencia de alguna manera como
un inter-texto, y el discurso que da cuenta de la construccin de su sentido es polifnico y dialgico. CAUDANA, Carlos: Temas
de Humanidades/3. Sobre Textos y Discursos en las construcciones de sentido. U.N.L. 1999.
16 - LENGUA - TRAMO I
el tiempo y que dan cuenta de los cambios que modifican al hombre y al mundo, desde la genuina dinmica
de la construccin textual.
Los nios que hoy alfabetizamos, sern los que deban agregar algo ms al pensamiento y a los
discursos del siglo XXI y, para algunos, la escuela es la nica oportunidad que les permitir conocer el valor
de la lectura, el valor de la escritura. sta es la demanda y la obligacin primera con la alfabetizacin
permanente.
5-1. LOS TEXTOS NOS EXPRESAN
Las afirmaciones anteriores nos ubican ante la decisin de sealar que es el texto la unidad
significativa con la que debemos trabajar. No importa su extensin.
Recordemos que un texto es una unidad significativa completa en s misma. Cuando pensamos o
decimos naturalmente lo hacemos en forma completa, con cierre semntico. Nuestros mensajes, relatos,
advertencias, informaciones tienen esta caracterstica que llamamos intuitivamente, coherencia. Lo mismo
sucede cuando leemos o escribimos: buscamos que sea significativo, que sea completo, que cierre en s
mismo.
No hablamos ni pensamos con palabras aisladas, descontextualizadas, sino con textos completos.
Estos textos estn en la comunidad, en la calle, en las actividades diarias, en el acervo cultural universal.
No es necesario crearlos especialmente para cada situacin de enseanza. Slo hay que tomarlos de
donde estn, respetando el uso social para el que fueron producidos o producirlos conforme a lo que una
situacin real de uso social exigira para su comprensin.
Los textos tampoco "andan solos surgiendo de la nada" esperando que alguien los tome para aplicar
algn concepto lingstico .Como producto de humano conocimiento, existen en polifona: se interrogan y se
contestan unos a otros y sus voces resuenan permanentemente en quien toma un libro o un lpiz.
5-2. UN TEXTO ESPECFICO: EL DILOGO COMO ENSEANZA
En este contexto, se postula que la intervencin del docente es esencial para que el alumno vaya
incorporando las claves que le permitirn desarrollarse como sujetos a travs de la produccin y la
comprensin textual.
A esta intervencin debemos precisarla en trminos de interaccin: interaccin comunicativa con
todos y cada uno de los alumnos y de los alumnos entre s. Es en este sentido que el conocimiento de los
chicos podr progresar y configurarse.
Hablamos del dilogo en la enseanza, precisamente de dilogo como enseanza entendido como
aquel que permite que las preguntas que se realizan hagan avanzar la discusin hacia una conclusin
determinada; persigue que el alumno trabaje activamente para establecer las relaciones conceptuales en
LENGUA - TRAMO I - 17
sus respuestas a las preguntas que el docente le formula.
15
El dilogo como enseanza, postula una propuesta 'andamiada' porque facilita y estimula la
colaboracin necesaria entre el que aprende y el docente, porque ste provee las estrategias cognitivas
para ir enlazando los aportes de los alumnos; la enseanza, lo que se quiere ensear, se hace explcita, se
aprovechan y se valoran todas las respuestas del alumno para que l pueda arribar a un nuevo
conocimiento.
En los ejemplos que leern a continuacin, se evidencia cmo, a travs del dilogo, el alumno, en
interaccin con el docente puede ir ajustando, seleccionando e incorporando sus ideas, otorgndoles
expresin a travs del lenguaje. Este proceso contribuye a la puesta en palabras de las mismas, a su
textualizacin. En todos estos casos, la intervencin del docente se realiza, segn el concepto
vigostkyano, en la denominada 'zona de desarrollo prximo".
Muchas veces son los mismos alumnos quienes, al compartir con sus compaeros la elaboracin de
un texto, interactan de modo similar al docente. Los alumnos que han experimentado la ayuda del docente,
muchas veces estn en condiciones de hacerlo con sus compaeros.
"Especficamente, son dos los elementos de un proceso educativo complejo que la estructura
interactiva del dilogo hace posibles. Primero, como se ha sealado, dar el modelo es suministrar un
ejemplo externo, competente y explcito de las estrategias que se aprenden, y en la interaccin entre
alumno y docente esos procesos se pueden repetir o acompaar de explicaciones que vayan paso a paso.
Segundo, cuando los alumnos se incorporan a esa interaccin, los maestros tienen una base inmediata y
precisa para juzgar su competencia e iniciar la realimentacin apropiada". (Palincsar y Brown. 1986, citado
por Burbules)
Si bien es cierto que a veces las aulas son numerosas, en esta lnea de trabajo es imprescindible la
interaccin del docente con cada alumno y de los alumnos entre s. Quiz sea un desafo poder
organizar los grupos y el tiempo, de modo tal que el alumno pueda recibir la gua que precisa para poder
llevar a cabo sus textualizaciones orales y escritas.
Creemos oportuno aqu incluir la perspectiva de Norma Desinano
16
, posicin que compartimos, quien
expresa que "una Didctica de la Lengua se centrar en un objetivo fundamental: cmo interactuar con el
nio para que aprenda aspectos de la lengua que desconoce mientras textualiza en la oralidad y en la
escritura, atendiendo a una priorizacin permanente de lo textual por sobre lo lingstico en el sentido de
que el lenguaje como fenmeno se apoya en reglas, pero se materializa en textos, que a su vez constituyen
fenmenos discursivos
Privilegiar el trabajo con los textos, el dilogo, la interaccin con el alumno, es clave para que l
mismo pueda revisar, reformular y volver sobre lo dicho o lo escrito para hacerse entender.
15
BURBULES, Nicols. "El dilogo en la enseanza". Amorrortu. 1999.
16
Didctica de la Lengua para 1er ciclo de E.G.B. Homo Sapiens 1997.
18 - LENGUA - TRAMO I
Extrado de: Didctica de la Lengua para el 1er. Ciclo EGB DESINANO, Norma
LENGUA - TRAMO I - 19
Extrado de: Ensear y aprender a leer CASTEDO MOLINARI
5-3. LOS TEXTOS, LAS TEXTUALIZACIONES Y EL TEXTO DEL DILOGO COMO
ENSEANZA
Cul es nuestro papel como docentes en este contexto?
Ayudar a los alumnos a comprender y a componer textos orales y escritos y saber que cuando lo
hace se incorpora a un proceso de produccin de significacin;
Considerar que el texto es plural, esto es que entreteje
17
, entre otras dimensiones: voces -del
que narra, de los personajes, del lector; informaciones explcitas o implcitas; relaciones entre
diferentes segmentos o secuencias, dentro del mismo texto o con otros textos; vnculos entre las
apreciaciones que el que enuncia expresa acerca de s mismo o del posible lector.
Intervenir en calidad de intrprete de quien habla o escribe para hacer progresar al texto en la
produccin de sentido, para otorgarle valor, no para darle un sentido, ni su sentido personal, sino
para que lo aprecie y oriente su devenir en la pluralidad de la que est constituido.
17
La idea de texto como tejido ha sido desarrollada por Roland Barthes. Reelaborada por Caudana, Carlos en Op. Cit.
20 - LENGUA - TRAMO I
Trabajar los borradores de las textualizaciones de los chicos con los chicos, en presencia, en
grupos pequeos, de a pares o individualmente, ya leyendo o haciendo leer al autor / autores lo
producido, mostrando, dialogando, posibilitando en primer lugar la propia revisin de lo escrito,
incorporando, adems las voces de los compaeros para ir haciendo los ajustes necesarios y
llegar as a la produccin final; utilizando las operaciones lingsticas de sustitucin, expansin,
ampliacin, reduccin, reposicin.
Entender que este trabajo es central en la enseanza de la lengua escrita: significa hacerse
cargo de cuidar que todo el contenido que aparece desde la primera textualizacin pueda ser
conservado, reescrito tantas veces como sea necesario en funcin de que pueda ser entendido
por el destinatario para el que ha sido escrito.
Instaurar el proceso de revisin y de ajuste de los escritos, en un espacio de enseanza
permanente: este es el momento de la diferencia, de la diversidad, de la consideracin y de la
comprensin del entretejido que supone producir un texto, es el momento de ubicar a quienes
escriben en posicin de lectores de sus propios textos. Es el momento en que docente y alumnos
toman distancia del texto para reformularlo, para hacerle decir lo que quiere decir, otorgndole
las condiciones de legibilidad.
Para compartir:
Los invitamos a realizar la lectura de los conceptos que hemos extrado de la obra citada de la
profesora Norma Desinano- perspectiva que compartimos - (ver Anexo No III -1):
Dialogar fundamentalmente sobre la intervencin docente - y el rol que le cabe en la
enseanza de la lengua escrita
Recuperar un concepto de alfabetizacin de la primera parte y escribir brevemente qu significa
alfabetizar hoy.
LENGUA - TRAMO I - 21
PARA LOS DOCENTES DE EDUCACIN ESPECIAL, E.G.B. 1 Y 2: UNA PROPUESTA
PARA COMPARTIR:
A continuacin, les proponemos conocer algunos aspectos de la propuesta de un grupo de docentes
que trabaj con grupos de alumnos en proceso de alfabetizacin.
Al finalizar un perodo de trabajo, los docentes releyeron sus carpetas de trabajo y las notas escritas
por ellos, las producciones de los chicos, los comentarios de sus directivos. Revisaron tambin sus
cuadernos de notas y apuntes que desde varios aos venan escribiendo: all estaban referencias de
charlas, cursos, reuniones, congresos, talleres y encuentros con colegas y especialistas del rea, as como
conceptos, remisiones a textos especficos, a experiencias ya probadas por otros docentes .
Reconstruyeron su trabajo para volver sobre sus propuestas y recuperarlas. De all, extraemos
algunas para compartirlas con Uds, con comentarios que pueden resultarles de inters:
Reconocieron que, tal como se haba acordado institucionalmente, los chicos haban tenido la real
oportunidad de mantener interacciones permanentes con la lengua escrita, oportunidad que para algunos de
sus alumnos slo era posible dentro de la escuela y reafirmaron la hiptesis de que muchsimas de las
actividades que histricamente vienen realizando aportan placentera y seguramente un contacto cierto con
la "cultura letrada", en el sentido de saber leer o escuchar leer, en el sentido de saber cmo se pone en su
forma grfica un texto, cmo se hace para escribir. Lo que haba variado, s, era el significado otorgado a
las mismas y el haber podido modificar cualitativamente su tarea.
En tal sentido consideraron de gran importancia haber podido organizar dinmicamente los materiales
para leer y los materiales que los chicos utilizaran para escribir.
Con respecto al material para poder leer las aulas fueron incorporando cuentos, enciclopedias,
revistas, diccionarios, folletos, diarios, revistas infantiles y de actualidad, de deportes, de juegos, de
propaganda y publicidad. Cada una tuvo el lugar correspondiente y los chicos tuvieron papel protagnico en
su ordenamiento y registro.
Con respecto al material para escribir; se provey de todo tipo de soporte para la escritura: los
mismos que se usan para la vida diaria: libretas, recetarios en blanco, agendas, anotadores, etiquetas,
papeles de cartas, sobres, papeles de diverso tamao, pizarra, cuadernos, tiras de cartulina de diverso color
y tamao, letras autoadhesivas y equipos de letras mviles de diferentes tipos; lpices, gomas de borrar, de
pegar, tijeras, sellos fechadores, rotuladores, tizas; mquina de escribir; ficheros para diverso uso, fichero
para el trabajo con el nombre propio. Todo este material se organiz con los chicos, quienes intervinieron en
la rotulacin de las cajas y en su ordenamiento durante todo el ao.
Del trabajo con la lectura y la escritura rescataron haber podido modificar cualitativamente la
organizacin de su tarea. As, sta incluy proyectos -algunos de corta duracin, otros ms extensos- que
permitieron la aparicin de situaciones didcticas permanentes. stas, introducidas a propsito y en
vinculacin estrecha con los proyectos, brindaron a los chicos las mejores oportunidades de aprender con
22 - LENGUA - TRAMO I
otros compaeros en interaccin con los materiales escritos.
Los proyectos ofrecen un contexto comunicativo en los cuales leer, escribir, hablar y escuchar cobran
sentido. Se orientan a la bsqueda de una produccin final -oral o escrita-. Posibilitan un manejo flexible del
tiempo de acuerdo con el objetivo que se persiga. Pueden durar unos das o desarrollarse durante ms
tiempo. Los proyectos permiten la vinculacin con todos los grupos de escolares y el trabajo con otros
docentes. En ellos es importante su cierre y la comunicacin del producto final alcanzado.
"Los proyectos de larga duracin brindan la oportunidad de compartir con los alumnos la planificacin
de la tarea y su distribucin en el tiempo: una vez fijada la fecha en que el producto final debe estar
elaborado, es posible discutir un cronograma retroactivo y definir las etapas que ser necesario recorrer, las
responsabilidades que cada grupo deber asumir y las fechas que habr de respetar para lograr el cometido
en el plazo previsto. Por otra parte, la sucesin de proyectos diferentes -en cada ao lectivo, en general en
el curso de la escolaridad- hace posible volver a trabajar sobre la lectura (escritura) desde diferentes puntos
de vista, para cumplir con diferentes propsitos y en relacin con diferentes tipos de textos."
18
Las actividades permanentes vinculan sistemticamente a los chicos con los textos, permiten el
desarrollo de los comportamientos lectores y los familiarizan con las estrategias globales de la escritura,
permiten explorar y conocer las posibilidades que brinda la expresin oral y la escucha atenta.
Del trabajo realizado, sealaron aquellos espacios de trabajo permanentes: "Club del Libro, Dictar al
maestro, Con el libro en las manos, Canto y juego, Tteres, Vamos a contar historias.
"Tteres": Uno de los tteres permiti jugar con la fantasa, con los equvocos. Se instal en el aula a
partir de un proyecto llamado "Los tteres en mis manos", en el que los chicos caracterizaron en forma muy
sencilla sus manos con guantes, medias, moos y accesorios para representar distintos personajes que
comenzaron a dialogar y a contar historias .
Su intervencin gener equvocos y la necesidad y el inters de los nios, por explicar palabras,
situaciones, corregir pronunciaciones y precisar significados; gener el espacio propicio para la invencin,
posibilit la escucha atenta, facilit, en sntesis, las situaciones de intercambio y de produccin de textos
orales y, muchas veces, provoc la necesidad de la escritura y tambin de la lectura.
El ttere, de algn modo, gener un continuo avance de los chicos ya que los animaba a hablar, a
escuchar a leer y a escribir, buscar libros y sealar palabras, escribir en la pizarra, mandarle mensajes,
explicarle, preguntarle, recordar los nombres de los libros, de los personajes de cada cuento, recordar el
nombre de los chicos, las letras de las canciones, contar secretos, decir el final o el comienzo de los
cuentos, contarle las novedades del barrio, de la casa, de la escuela, escucharlo para comprenderlo. De
este modo el ttere tuvo su lugar asignado dentro de las actividades semanales de la sala y se constituy en
un personaje con identidad propia.
18
LERNER, Delia. Lectura y Vida. Marzo 1996.
LENGUA - TRAMO I - 23
Adems fueron muchas las oportunidades en que se pudo trabajar con el lxico: el ttere esconda un
objeto y los chicos tenan que adivinar qu era a partir de sus rasgos semnticos. De este modo el juego
empezaba preguntando qu es lo que "tiene patas, se mueve, est cubierto de plumas y come semillas",
pero tambin en otras oportunidades el juego era al revs y los chicos tenan que nombrar los rasgos
semnticos que caracterizaban a cada objeto. Esto permita el trabajo con el vocabulario introducido a partir
de visitas, de experiencias de campo o simplemente del juego en los rincones de la sala.
"...el anlisis de los rasgos semnticos tiene la virtud de establecer vinculaciones significativas entre
los conocimientos previos de los alumnos y la informacin nueva presentada en la escuela. Examinar las
propiedades de las palabras y explorar las relaciones entre ellas ayuda a categorizar tanto los conceptos
que se estn aprendiendo como las palabras que los designan".
"El anlisis de los rasgos semnticos es una estrategia para el desarrollo del vocabulario que se basa
en el modo en que el cerebro organiza la informacin. Trabaja con semejanzas y diferencias que existen
entre las palabras incluidas dentro de una categora, contribuyendo a mejorar el vocabulario y las
habilidades clasificatorias de los alumnos y promoviendo su capacidad de establecer relaciones entre los
conceptos".
19
Esta estrategia de juego con los rasgos semnticos de las palabras realizada en forma oral emple el
conocido esquema de la adivinanza.
El ttere tambin posibilit la introduccin del "binomio fantstico"
20
como estrategia de invencin: los
chicos inventaron breves y divertidas historias a partir de dos palabras elegidas al azar y cuya vinculacin
generaba efectos impensados, as produjeron historias con un gallo y una bicicleta, un mono y un reloj, un
conejo y una computadora, por ejemplo.
En su Gramtica de la Fantasa, Gianni Rodari, expone algunas formas de inventar historias para los
nios y cmo ayudarlos para que ellos tambin las inventen. Se trata de estrategias que permiten segn el
mismo Rodari : "El uso total de la palabra para todos". Con referencia al binomio fantstico, nos dice: "Una
historia puede nacer a partir de un binomio fantstico. Caballo-perro no es en realidad un "binomio
fantstico", sino una simple asociacin dentro de una clase zoolgica. La imaginacin permanece
indiferente al evocar dos cuadrpedos. Un acorde de tercera mayor, no promete nada excitante. Es
necesario que haya una cierta distancia entre las dos palabras, que una sea lo suficientemente diferente de
la otra, y que su aproximacin resulte prudentemente inslita, para que la imaginacin se vea obligada a
ponerse en marcha y a establecer, entre ambas un parentesco, para construir un conjunto (fantstico) en
que puedan convivir los dos elementos extraos. Por esta razn, es aconsejable elegir el binomio fantstico
mediante el azar. En el binomio fantstico, las palabras no se toman en su significado cotidiano, sino que se
las libera de las cadenas verbales de las que normalmente son parte integrante. stas son extraadas",
"desarraigadas", lanzadas unas contra otras en un espacio nunca visto. Y es en ese momento cuando se
hallan en mejores condiciones para generar una historia".
19
PITTELMAN,S y otros.Trabajos con el vocabulario. Anlisis de rasgos semnticos. Aique 1991.
20
RODARI, Gianni. Gramtica de la fantasa. Colihue.1998.
24 - LENGUA - TRAMO I
Este juego con la fantasa permiti crear otro espacio permanente: "Ven que te cuento". Aqu los
chicos inventaron historias fantsticas pero tambin tuvieron la oportunidad de contar episodios de la vida
diaria. De este modo se cuid que cada uno de los nios tuviera la oportunidad de contar su historia. Hacia
fin de ao, alguien propuso escribirlas. Se apel al espacio "Dictar a la Maestra" y tambin colaboraron los
chicos de 7
mo
ao en un trabajo que se realiz en forma conjunta con la maestra de 4
to
ao. Algunos nenes
quisieron trabajar solitos, otros necesitaron bastante ayuda, pero todos, tuvieron su historia escrita.
En primer lugar debemos decir que, a travs del intercambio que el ttere mantiene con los chicos en
las diversas situaciones se plantean, surgen, textos orales. Del mismo modo ocurre cuando se los coloca
en situacin de tener que contar algo a alguien. Sabemos que, en su construccin este tipo de textos est
atravesado por la interaccin verbal, por la relacin dialgica que el docente mantiene con los chicos.
Muchas veces son varios los interlocutores que aportan a su construccin. El texto se inicia, crece, se
desarrolla y llega a su cierre semntico gracias a la intervencin deliberada del docente que lo abre, da
lugar, convoca a la participacin y a los aportes de los chicos.
En todos los casos, se estn creando condiciones textuales que otorgan sentido y significacin a lo
que se dice y a lo que se hace con las palabras: es lo que ocurre cuando se juega con las adivinanzas, con
la invencin de historias fantsticas, con el juego de equvocos.
Dictar al maestro qued instalado a partir del proyecto de escribir la nueva versin de un cuento
tradicional (ver primera cartilla). As dictaron rimas y nanas para un cancionero, los relatos de visitas para el
libro de viajes, experiencias y descubrimientos para el libro de las curiosidades, invitaciones para el lbum
de las fiestas, los acuerdos logrados para escucharnos mejor, para mantener ordenada la sala, para jugar
sin problemas.
"Dictar al maestro" es el espacio permanente en el que el adulto alfabetizado asume la actividad de
inscribir las marcas convencionales sobre el papel para dejar que los alumnos aprendan las operaciones
que normalmente se hacen cuando escribimos, operaciones fcilmente reconocibles en el procesador de
textos: borramos, sustituimos, ampliamos, cambiamos de lugar. Para concretar la actividad de dictar al
maestro los chicos tomaron decisiones en relacin con: a quin, de qu modo, para qu y qu escribir.
Es este el espacio en el que los chicos intercambian ideas, guiados por el maestro, discuten acerca
de los formatos textuales: carta, receta, noticia, cuento, aviso, poemas, invitaciones, etc, y deciden y
seleccionan las expresiones ms adecuadas, observan la separacin entre las palabras, advierten el uso de
los signos de puntuacin y de entonacin.
Adems se les muestra, a travs del proceso de escritura, cmo evitar repeticiones, como sustituir
expresiones, cmo ampliar ideas con el aporte de todos, cmo colocar las expresiones en los lugares ms
apropiados del texto.
Si se trata de relatos, es clave el manejo de los enlaces temporales y causales que otorgan cohesin:
ms tarde, un da despus, antes de eso, al mes siguiente, una vez; entonces, por eso, en consecuencia,
por esa razn, etc. Si se trata de textos descriptivos, se mostrar cmo evitar la repeticin del sujeto
LENGUA - TRAMO I - 25
expreso usando pronombres o su elipsis (sujeto tcito). Si se trata de cartas o invitaciones trabajarn su
particular formato a la vez que el contenido a comunicar. Si se trata de noticias, se hacen necesarias las
precisiones de lo que ocurri, quines intervinieron en el hecho, el lugar, el tiempo, las circunstancias en
que los hechos ocurrieron, las consecuencias que el hecho gener.
Las canciones, destrabalenguas, rimas, adivinanzas, que los chicos dictaron quedaron fijados en la
pared para ser ledos cuando los cantaban o simplemente cuando se los quiso recordar.
"Con el libro en las manos" fue el tiempo destinado a la lectura y a la escucha de textos literarios,
fbulas, cuentos maravillosos, mitolgicos, de hadas, poesas pertenecientes a un autor o a diferentes
autores. La funcin de este espacio fue compartir con los chicos la comprensin del texto y sus distintas
interpretaciones y contribuy a que los nios desarrollaran criterios para elegir qu queran leer, qu queran
releer para verificar o confrontar interpretaciones o recordar informacin, qu queran saltear, dnde queran
detenerse. En este contexto muchas veces se reiter la lectura de un mismo texto a pedido del grupo para
quien la repeticin fue una forma de construir el comportamiento lector, que incluye dar vueltas las hojas del
libro, anticipar su contenido, escuchar leer, leer a "su manera o como se sabe", leer con ayuda, y tambin
buscar o pedir fragmentos especficos o volver a leer.
Aunque el nio no realice todas estas actividades, o las realice con ayuda, est participando y a su
vez desarrollando e incorporando el comportamiento lector .
"Canto y Juego" qued instalado a partir de un proyecto que se realiz en forma conjunta con la
docente de Educacin Musical y que consisti en la creacin y recreacin de canciones, rimas, rondas que
fueron finalmente escritas en un Cancionero y grabadas en casetes para ser compartidas con otras salas y
con los padres. En este proyecto se utiliz la cancin como recurso. Los textos de las canciones de Mara
Elena Walsh proveyeron el argumento, permitieron la recreacin de onomatopeyas y de juegos de manos y
gestos con rimas.
A partir del trabajo con canciones que tienen " argumento", del juego con las palabras, con las
slabas, con los sonidos, se fue aumentando el caudal del conocimiento fonolgico tan necesario para los
procesos de adquisicin de la lectura y la escritura. La utilizacin y el acompaamiento con gestos y juegos
de manos fue til para el reconocimiento de unidades de significado: estrofas, oraciones, palabras, slabas,
sonidos y silencios que se entraman en los textos.
En este espacio los chicos recrearon canciones sustituyendo palabras, buscando nuevas rimas;
tambin se grab, se escucharon las producciones y tambin se armaron cancioneros.
El "Club del Libro" qued instalado despus de la realizacin del proyecto mediante el cual se
organiz la biblioteca del aula. Este espacio fue utilizado para el encuentro de los chicos con el material de
la biblioteca, en la que se encuentran libros literarios y de informacin general, diccionarios, enciclopedias,
revistas, folletos, diarios.
La actividad bsica de este espacio fue la exploracin del material para generar el intercambio de
experiencias lectoras: se trata de que los nios comentaran lo que han encontrado, lo que haban visto, lo
26 - LENGUA - TRAMO I
que haban podido leer.
En todo momento se los estimul para el comentario y la explicitacin de los aspectos de la lectura
que revistieron inters, ya sea en forma individual o en pequeos grupos.
Al cabo de un tiempo todos descubrimos que haba libros ms buscados que otros, que haba temas
que eran de mayor inters. Esto gener una lista de "favoritos" para cada una de las secciones de la
biblioteca, y la consecuente escritura de la cartelera de "Los favoritos de la sala".
El trabajo realizado con el nombre propio tuvo tambin su espacio permanente. De ms est decir el
sentido que posee el nombre de cada uno de los chicos. Su implementacin tuvo en cuenta que es, en
muchos casos, la nica escritura organizada convencionalmente antes del ingreso escolar. Los nios saben
reproducir con ms o menos exactitud la serie de letras que constituyen su nombre, aunque esta capacidad
no garantiza que se sepa cmo funciona el ordenamiento. Su conocimiento tiene varias implicaciones: es la
primera escritura descontextualizada ya que su interpretacin no depende de una imagen prxima;
atestigua el orden no azaroso de los caracteres; representa una permanente fuente de conflictos debido a
que si el nio confronta cualquiera de las hiptesis parciales con la escritura del nombre le ser posible
confirmarlas.
Los nios de clase baja tanto como los de clase media enfrentan los mismos problemas cognitivos
para constituir sus escrituras. El punto en el que se diferencian drsticamente ambas lneas evolutivas es el
siguiente: el medio provee a los de CM con una escritura estabilizada antes de entrar a la escuela primaria.
Esa escritura es la del nombre propio. Diez de los doce nios (sobre los que se realiz la investigacin) de
CM saben reproducir la serie de letras que componen su nombre antes de los 6 aos (algunos de ellos
mucho antes). Para los otros, los de CB, la escritura convencional del nombre propio es una adquisicin
escolar.
21
Para completar la informacin , en el Anexo IV encontraremos el trabajo de Myriam Nemirovsky sobre
el nombre propio incluido en "Leer no es lo inverso de escribir" Captulo 10 de "Ms all de la
alfabetizacin" Teberosky Tolchinsky. Santillana. 1995,cuya lectura recomendamos.
Para realizar con el grupo de docentes:
Luego de la lectura de la cartilla, les proponemos que discutan y elaboren propuestas de trabajo,
adecundolas al grupo de alumnos que poseen.
Pnganlas en prctica, comprtanlas con uno o dos docentes, realicen el registro y el comentario
de las clases.
Elaboren conclusiones vinculadas con las producciones orales o escritas de los alumnos y
enuncien lo que ellos han aprendido en orden a la produccin de textos orales o escritos y a la
escritura.
21
FERREIRO, E. y GMEZ PALACIO, M. Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y de escritura. Siglo XXI.
1990
LENGUA - TRAMO I - 27
ANEXO I
1-En la presentacin de su libro "La escuela puede" 1991, La profesora Berta Braslavsky dice:
"Desde la perspectiva antropolgica, la alfabetizacin es todava un proceso inconcluso aun en los
pases ms desarrollados y, con mayor razn, en el resto del mundo, incluyendo nuestros pases de
Amrica Latina. En consecuencia, no es tan pertinente hablar con tanta generalidad de una "sociedad
letrada" que, por su parte, no es tan predominante como lo fue histricamente la sociedad verbal. En el
mejor de los casos, cuando la alfabetizacin es extensa, recibe el impacto de los medios electrnicos. Y
donde an permanece el analfabetismo en gran escala, la cultura grfica coexiste con la oral y la
electrnica. La mayora queda en desventaja, y rezagada en el uso de la informtica, diferencindose cada
vez ms de la poblacin reducida que la puede aprovechar para localizar y hacer uso del material escrito
que permite avanzar en el conocimiento, con eso, abrirse el acceso a las posiciones de poder".
"La escuela puede recuperar la funcin que supo cumplir para democratizar la cultura, segn lo
demuestra la perspectiva histrica. Esta experiencia, a medio camino, realizada en medio de una profunda
crisis social y educativa, parece demostrar que puede hacerlo".
2- De la conferencia desarrollada por Emilia Ferreiro en oportunidad de realizarse en Buenos
Aires el XXVI Congreso Mundial de Editores 2000, extraemos algunos conceptos:
"El iletrismo es el nuevo nombre de una realidad muy simple: la escolaridad bsica universal no
asegura la prctica cotidiana de la lectura, ni el gusto por leer ni mucho menos el placer por la lectura. O
sea: hay pases que tienen analfabetos (porque no aseguran el mnimo de escolaridad bsica a todos sus
habitantes) y pases que tienen iletrados (porque a pesar de haber asegurado ese mnimo de escolaridad
bsica a todos sus habitantes no han producido lectores en sentido pleno)".
Con referencia a los objetivos bsicos de "educacin para todos" y, aludiendo a objetivos no
cumplidos de Jomtien l990 y a Dakar 2000 expresa:
"Y as seguir siendo mientras se siga apostando a los mtodos (concebidos para formar tcnicos
especializados) y se olvide de la cultura letrada (derecho de cualquier nio que nace en los tiempos de la
inter-conexin)
"Todas las encuestas coinciden en un hecho muy simple: si el nio ha estado en contacto con
lectores antes de entrar a la escuela, aprender ms fcilmente a leer y a escribir que aquellos que no han
tenido contacto con lectores".
"En qu consiste este saber pre-escolar? Bsicamente en una primera inmersin en la cultura
letrada: haber escuchado leer en voz alta; haber visto escribir; haber tenido la oportunidad de producir
marcas intencionales; haber participado en actos sociales donde leer y escribir tienen sentido; haber podido
plantear preguntas y obtener algn tipo de respuesta".
"La relacin entre las marcas grficas y el lenguaje es, en sus inicios, una relacin mgica que pone
en juego una trada: un intrprete, un nio y un conjunto de marcas".
28 - LENGUA - TRAMO I
"Qu hay en esas marcas que permite no solamente explicitar lenguaje sino provocar el mismo texto
oral, una y otra vez? La fascinacin de los nios por la lectura y relectura del mismo cuento tiene que ver
con ese descubrimiento fundamental: la escritura fija la lengua, la controla de tal manera para que las
palabras no se dispersen, no se desvanezcan, se sustituyan unas a otras. Las mismas palabras, una y otra
vez. Gran parte del misterio reside en esta posibilidad de repeticin, de reiteracin, de re-presentacin".
"Hay nios que ingresan a la lengua escrita a travs de la magia (una magia cognitiva desafiante) y
nios que entran a la lengua escrita a travs de un entrenamiento consistente en "habilidades bsicas". En
general, los primeros se convierten en lectores; los otros, en iletrados o en analfabetos funcionales".
"Estos nios y nias curiosos, vidos por saber y entender, estn en todas partes, en el Norte, en el
Sur, en el centro y en la periferia. No los infantilicemos. Ellos se plantean y desde muy temprano, preguntas
con profundo sentido epistemolgico: qu es lo que la escritura representa y cmo lo representa.
Reducindolos a aprendices de una tcnica, menospreciando su intelecto, impidindoles tomar contacto con
los objetos en los que la escritura se realiza, despreciamos (mal-apreciamos o hacemos intiles) sus
esfuerzos cognitivos".
3- Del Foro Mundial de la Educacin -Dakar 2000:
El Foro Mundial de la Educacin reunido en abril de 2000 en Dakar, ha extendido hasta el ao 2015
los alcances de la Alfabetizacin para Todos, ya que los objetivos fijados en Jomtien, Tailandia en el ao
1990 por una dcada, no han sido satisfactorios.
En el Prembulo de la Declaracin del Foro Mundial de la Educacin celebrado en Dakar -abril 2000-
leemos:
"La visin ampliada de la educacin bsica acordada en la Declaracin Mundial de Educacin para
todos (Jomtien, Tailandia,1999) se refera a una educacin capaz de satisfacer las necesidades bsicas de
aprendizaje de todos -nios ,jvenes y adultos- a lo largo de toda la vida, dentro y fuera de la escuela. La
alfabetizacin, de hecho, no tiene edad, se desarrolla dentro y fuera del sistema escolar, y a lo largo de toda
la vida. Es no slo una herramienta indispensable para la educacin y el aprendizaje permanente, sino un
requisito esencial para la ciudadana y el desarrollo humano y social. El derecho de cada persona a la
educacin, tal y como se reconoce en la Declaracin de los Derechos Humanos, est enraizado en el
derecho a la alfabetizacin".
Existe un "nmero creciente de nios, jvenes y adultos que saben leer y escribir pero que no usan
ese conocimiento de manera activa o significativa. El iletrismo ha surgido as, como un nuevo concepto y
una nueva preocupacin, no slo en sociedades altamente alfabetizadas sino en aquellas que estn an
lidiando con problemticas extendidas de analfabetismo. El iletrismo es sin dudas reflejo de algunas de las
contradicciones de los tiempos modernos: flujo sin precedentes de la informacin y el conocimiento junto
con niveles tambin sin precedentes de pobreza, desempleo y lucha por la supervivencia que hacen del
ocio, el estudio y el aprendizaje un lujo para unos pocos; era marcada por el apuro, dominada por la cultura
y los medios audiovisuales, con escaso margen para la expresin y la comunicacin interpersonales".
LENGUA - TRAMO I - 29
"Las perspectivas para lograr la alfabetizacin universal no son alentadoras. Segn las ltimas
estimaciones de la UNESCO y, de continuar las tendencias actuales, para el ao 2010, la poblacin adulta
analfabeta representara 830 millones de personas y la proporcin decrecera de 20% a 17% (es decir, uno
de cada seis personas adultas seguir siendo analfabeta).
"Mientras apenas una pequea parte de la poblacin mundial tiene acceso a los desarrollos y usos
ms sofisticados de la alfabetizacin, incluyendo el uso del correo electrnico y el Internet para la
comunicacin diaria, la mayora de la poblacin tiene acceso a formas y niveles elementales de
alfabetizacin o ni siquiera tiene acceso a ellas".
En este contexto, el Foro Mundial de la Educacin de Dakar 2000, ha definido desafos, compromisos
y principios significativos de los cuales citamos algunos que ayudan a enmarcar el trabajo de la escuela:
Promover ambientes favorables a la alfabetizacin: Los esfuerzos en pro de la alfabetizacin
universal requieren no slo incrementar la matrcula escolar o los programas para jvenes y adultos. Es
esencial contar con ambientes estimulantes y adecuados en el hogar, el aula de clase, el lugar de trabajo, la
comunidad, las bibliotecas, los lugares de juego y recreacin, etc. Leer y disfrutar de la lectura, escribir y
disfrutar de la escritura, son las vas ms efectivas para el desarrollo de la lectura y la escritura con sentido.
Los esfuerzos deben por ello incluir cuestiones tales como: provisin y mejor aprovechamiento de
bibliotecas escolares y comunitarias, diseminacin de materiales impresos, acceso ms amplio a peridicos,
radio, televisin, computadoras, as como a una variedad de actividades culturales capaces de estimular la
expresin y la comunicacin oral y escrita."
Atencin especial al desarrollo de la alfabetizacin de los propios educadores: Los educadores
y sus propias necesidades de aprendizaje constituyen una prioridad que debe ser encarada. Esto incluye
enriquecer su propia competencia como lectores y escritores, as como los ambientes y oportunidades para
desarrollar estas competencias. Si los propios educadores no aprecian y hacen uso significativo de la
lectura y la escritura, hay pocas posibilidades de que enseen a sus estudiantes lo que no tienen ni
practican. El acceso regular a materiales de lectura, peridico y otros medios, as como a la computadora y
a otras tecnologas modernas, han pasado a ser parte de las necesidades bsicas de la profesin docente."
Fortalecer la alfabetizacin y la educacin general de los padres de familia: Todo nio o nia
debera tener derecho no slo a su propia alfabetizacin sino a la de sus padres. Porque, segn revelan
abundantes investigaciones, el nivel educativo de los padres tiene fuerte impacto sobre la educacin y el
bienestar infantiles. La investigacin tambin confirma que el analfabetismo de los padres incide sobre las
expectativas y decisiones de los educadores en relacin al xito o el fracaso escolar de los estudiantes. No
obstante, no es suficiente que los padres sean alfabetizados; la meta es lograr que cada hogar sea un lugar
estimulante para el desarrollo de la alfabetizacin de nios y adultos, en el que padres e hijos aprendan
juntos y unos de otros, disfruten aprendiendo e incorporen la lectura y la escritura a las tareas de la vida
diaria.
Diversificar enfoques, estrategias, medios y mtodos: La educacin y la alfabetizacin en
particular son altamente sensibles al contexto y la cultura. Los programas efectivos tienen en cuenta el
30 - LENGUA - TRAMO I
conocimiento previo de quienes aprenden y ensean, las necesidades y expectativas de educandos y
educadores y las condiciones especficas de la cultura y el contexto locales. No existe una nica ruta hacia
la alfabetizacin o un nico mtodo capaz de ser aplicado a todos, de la misma manera y en toda
circunstancia.
La alfabetizacin es fundamental: La alfabetizacin para todos y la construccin de una sociedad
letrada sern una posibilidad real solamente cuando exista una toma de conciencia y una aceptacin
compartida de que la alfabetizacin es una necesidad bsica de aprendizaje de todos y uno de los cimientos
del aprendizaje permanente y de la ciudadana. Ms all de su valor instrumental para mejorar los
indicadores econmicos y sociales a nivel micro y macro, la alfabetizacin constituye un vehculo para la
adquisicin y la creacin del conocimiento, para ampliar la percepcin del tiempo y del espacio, para liberar
la mente de los confines estrechos del aqu y el ahora".
LENGUA - TRAMO I - 31
ANEXO II
1- Extrado de Ferreiro, Emilia: Alfabetizacin. Teora y prctica. Siglo XXI. 1997 y de
Ferreiro, E. y Gmez Palacio, M.: Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y de
escritura. Siglo XXI
1) La primera idea acerca de la escritura consiste en diferenciar lo que es dibujo de lo que es
escritura (representacin icnica y no-icnica). Cuando la forma de los grafismos no reproduce la forma de
los objetos se est dentro del campo de la escritura cuyas caractersticas son la arbitrariedad de las formas
elegidas (sin llegar a la convencionalidad) y su ordenamiento de izquierda a derecha. El logro en esta etapa
consiste en estructurar la concepcin de que la escritura puede sustituir al objeto, es decir simbolizarlo en
virtud de una relacin atributiva decidida por el sujeto.
2) Una vez que establece la forma en la que puede representar el lenguaje intenta diferenciar estos
trazos a partir de sus variaciones: a) sobre la cantidad (es necesario tener un nmero mnimo de
caracteres para que se pueda leer algo) y b) sobre la variedad (los caracteres no deben repetirse puesto
que con tres iguales no dice nada). Estas dos variables obligan a ejercer acciones combinatorias, en un
primer momento dentro de la misma palabra-enunciado y ms tarde entre dos palabras-enunciados o textos
diferentes. El nio se impone autorrestricciones en su afn por diferenciar los significantes para mantener
las diferencias de significado y combina un nmero restringido de caracteres para hacerlas visibles.
Durante esta etapa el control es progresivo y cuando una hiptesis entra en contradiccin consigo
misma busca otra que solucione el problema: as hace corresponder el nmero de letras con el nmero de
elementos de la imagen, y cuando la imagen muestra un solo personaje para no contradecir la hiptesis de
cantidad incluye en el texto que lee los elementos que le parece que son afines (gato, cielo, azul, bajo la
imagen de un gatito; gato, gato, gato, bajo la imagen de tres gatitos), o bien adiciona al nombre del objeto el
artculo (un/el gatito). El motivo de esta lectura es justificar la presencia de cada grafismo atribuyndole el
significado de una palabra en una correspondencia biunvoca entre la imagen y su repertorio de caracteres.
Otra cosa pasa en las actividades con escrituras descontextualizadas (dictado), en las que trata de controlar
la variedad de caracteres para que se lea una palabra, puesto que sabe que en general no se repiten las
letras ms de dos veces, y en cuanto a la cantidad su hiptesis le indica que con menos de tres caracteres
no se lee nada. Con la frecuentacin de este tipo de situaciones de escritura tender a controlar la cantidad
a partir de las pautas sonoras de las palabras. Esta actividad demanda un gran esfuerzo cognitivo y est
sometida a constante refutacin.
3) Una vez que logra establecer cules son las propiedades sonoras del significante ha ingresado a
otra etapa de la construccin del sistema, en ella las letras pueden corresponder a las slabas de la
palabra representada. En un comienzo el eje de la cantidad exige que el nmero de letras con el que debe
escribirse una palabra corresponda al nmero de partes que pueden reconocerse en la emisin oral y el eje
de la variedad exige que los trazos sean diferentes. Ambas hiptesis entran rpidamente en contradiccin
cuando se presentan palabras con una sola slaba, o palabras con slabas repetidas. La exigencia llega al
mximo cuando puede representar cada slaba de la emisin oral con una letra sin omitir slabas y sin
32 - LENGUA - TRAMO I
repetir letras. Pero entra en contradiccin al confrontarse con las escrituras de los adultos, que siempre
tendrn mayor nmero de letras que las que esta hiptesis permite anticipar. Esta hiptesis es de la mayor
importancia, por dos razones: permite tener un criterio general para regular las variaciones en la cantidad de
letras que deben escribirse, y centra la atencin del nio sobre las variaciones sonoras entre las palabras
Adems puede otorgarle un valor sonoro estable a las letras y representar las partes sonoras similares de
una palabra con letras similares, hasta que este modo de representacin tambin le genere un conflicto. Se
produce un cambio importante cuando empieza a pensar que no se pueden representar cosas diferentes
con idntica serie de trazos o letras y trata de diferenciar significados combinando un nmero muchas veces
limitado de caracteres.
La hiptesis silbica se va desestabilizando progresivamente hasta llegar a lo que se llama perodo
silbico-alfabtico, en el que el nio empieza a descubrir que la slaba puede ser descompuesta en
unidades menores. Los conflictos de este perodo aparecen porque no basta duplicar la cantidad de
caracteres para representar la slaba, ya que no hay regularidad en el nmero, y porque el mismo sonido
puede representarse con letras diferentes o viceversa, lo que da origen al conflicto ortogrfico. En general
puede establecerse que el recorte fontico de la palabra es posterior al recorte silbico, que las vocales se
estabilizan rpidamente por corresponder en castellano a fonemas definidos mientras que las consonantes
comienzan por adquirir un valor silbico en funcin de las iniciales de palabras conocidas (la M es ma de
Mara). La adquisicin ms relevante de este perodo es la comprensin de la relacin que mantiene cada
una de las partes (cada grafa) con la totalidad de la palabra al margen o independientemente de la relacin
de cada serie de grafas con la imagen que representan. Es en ese momento en que las partes se
constituyen en observables, pasan por primera vez a ser elementos cuya relacin con el todo se intenta
comprender. Surge as la descomposicin de la palabra en partes, y el intento de poner en correspondencia
las partes de la palabra (sus slabas) en el orden de emisin, con las partes ordenadas de la palabra escrita
(sus letras).
2.- Extrado de Borzone de Manrique, Ana Mara: Qu aprenden los nios cuando aprenden a
hablar? Aique. 2000.
Las primeras canciones de cuna, las rimas y juegos con sonidos, la lectura frecuente y repetida de
cuentos, los libros con el abecedario, la incorporacin del nio a acciones de lectura y escritura, y la
realizacin por l mismo de estas acciones en situaciones de juego u otras con un claro propsito de
comunicarse por escrito, son todas actividades necesarias para el aprendizaje de la lectura y escritura. A
travs de ellas, nias y nios van adquiriendo:
conciencia fonolgica
un conocimiento explcito de que las palabras estn formadas por sonidos
conocimiento sobre la orientacin de la escritura
conocimientos sobre las funciones que cumple la escritura
los propsitos que llevan a leer y a escribir
conocimiento sobre las relaciones entre los sonidos y las grafas
incremento del vocabulario
adquisicin de estructuras sintcticas ms complejas y de recursos de cohesin.
LENGUA - TRAMO I - 33
(...) tres aspectos del proceso de alfabetizacin que son fundamentales para comprender su curso: la
conciencia fonolgica, que le permite al nio descubrir el secreto alfabtico; las formas tempranas de
lectura y escritura que reflejan las estrategias y conocimientos que los nios ponen en juego al leer y
escribir; y la lectura de cuentos, considerada como un contexto privilegiado para promover la alfabetizacin.
La conciencia fonolgica:
En las lenguas como la nuestra, que utilizan un sistema de escritura alfabtico, cuyo principio
consiste en representar los sonidos (o fonemas) de las palabras a travs de formas grficas (letras), es de
fundamental importancia que los nios descubran este principio. Es indispensable que tomen conciencia de
que las palabras estn formadas por sonidos y que stos son representados por grafas. ... cuando
hablamos no articulamos los sonidos uno por uno separndolos (por ejemplo m-a-m-a), sino que los
pronunciamos juntos ...
Los nios pueden cortar la palabra, segmentarla en slabas, porque al hablar usamos la slaba como
unidad de produccin. Pero es mucho ms complejo cortar las palabras en sonidos: para darnos cuenta de
que estn ah es necesario prolongarlos y sentir su presencia en nuestra boca, en nuestra articulacin. La
conciencia fonolgica consiste entonces en ese darse cuenta, en atender a los sonidos o
estructura fonolgica de las palabras como algo distinto del significado ...
Las acciones con los sonidos comprenden el reconocer y producir rimas, darse cuenta de que las
palabras comienzan o terminan con el mismo sonido (sonido inicial o final), contar los sonidos de una
palabra o decir cuntos sonidos tiene (segmentar la palabra), decir qu palabra resulta de una secuencia de
sonidos (sntesis: s-o-l = sol), decir qu palabra resulta si se omite el primer sonido (qu queda si a sala le
quito la s = ala) ...
Formas tempranas de lectura y escritura:
Durkin (1966) fue una de las primeras en sealar que las formas de escritura y lectura de los
pequeos, aunque no sean iguales a las formas que utilizan los nios y adultos que leen y escriben
convencionalmente, constituyen parte del proceso de aprendizaje. Hemos visto que este se inicia cuando el
nio reconoce que la escritura tiene significado.
Desde la dcada de 1930, si no antes, se comenz a atender a las formas de escritura que
producan los nios pequeos, los trazos que producan en forma espontnea. Se observ que estas formas
variaban con el tiempo y pareca haber una progresin desde:
garabatos no organizados
garabato continuo en zig-zag sin variacin (o con forma de onda)
garabato continuo con variaciones en su estructura
formas ms diferenciadas parecidas a las letras
secuencia de letras que no guardan ninguna correspondencia con los fonemas de las palabras
que el nio dice escribir (secuencias de letras al azar)... , los nios pueden utilizar ms de una
forma, combinando un garabato con forma de onda con otros con forma de letras.
34 - LENGUA - TRAMO I
Es necesario distinguir dos estrategias, que no son necesariamente sucesivas, para explicar las
formas tempranas de escritura:
una estrategia visual perceptiva que dara cuenta de las formas en que an no se intenta
representar ninguna correspondencia sonido-grafa y que se basa en el conocimiento perceptivo
de la escritura: la linealidad, la multiplicidad de caracteres y las formas de las grafas.
otra estrategia, que podramos llamar fontica que se basa en las habilidades en conciencia
fonolgica y conocimiento de las correspondencias y lleva a producir formas ms o menos
completas segn esos conocimientos.
Con respecto a la escritura convencional u ortogrfica, esta es parte de la estrategia fontica, pero
implica un grado mayor de conocimientos de las convenciones ortogrficas propias de cada lengua. La
conciencia ortogrfica o reflexin sobre las relaciones entre las grafas y los sonidos comienza a
manifestarse, segn nuestras propias observaciones, ya a los 5 aos.
Otro aspecto a tener en cuenta es la incidencia a la exposicin de la escritura convencional. En
estudios experimentales se ha observado que al ver palabras escritas que no responden a las convenciones
ortogrficas, por ejemplo, ver slo la propia escritura inventada o fontica, tiene un efecto adverso sobre el
aprendizaje ortogrfico.
La lectura de cuentos:
Es precisamente en las situaciones que posibilitan relatar, volver a contar, transformar y reconstruir
historias, escuchar y hablar sobre cuentos que les leen, donde se produce la mayor parte del desarrollo
lingstico, cognitivo y social durante la primera infancia. El discurso narrativo cumple, en este proceso de
desarrollo, varias funciones:
una funcin comunicativa, en tanto organiza los intercambios;
una funcin cognitiva, que ya hemos sealado, en la configuracin de la memoria autobiogrfica;
una funcin social y cultural, al transmitir mensajes relevantes como costumbres, formas de ser,
de sentir y de comportarse de una comunidad.
La universalidad de este tipo de discurso, el hecho de que est presente en todas las culturas,
responde a esas funciones, al hecho de ser un medio para interpretar y organizar los eventos sociales en
base a los modelos culturales que se transmiten a travs de la narrativa.
(Como resultado de una investigacin se puede concluir) que la lectura de cuentos era el factor
que mejor explicaba el xito o fracaso en el aprendizaje de la lectura y la escritura. ... Se atribuye el
impacto de la lectura de cuentos a varios factores, entre ellos, al hecho de que, en estas situaciones, los
nios actan como espectadores, por lo que pueden adoptar una actitud ms reflexiva con respecto a los
eventos que cuando participan de ellos, pueden alcanzar una mejor comprensin de su experiencia al
relacionarla con la de otros, acceden a distintos modelos mentales del mundo, es decir, al conocimiento que
aportan disciplinas diversas. Asimismo estn en contacto con un estilo de lenguaje escrito, con la
representacin de significados ajenos a los contextos de experiencia concreta y personal...
LENGUA - TRAMO I - 35
ANEXO III
"Ciertamente",- expresa Norma Desinano, refirindose a alfabetizacin-, "cuando me he referido al
aprendizaje de los aspectos claves del sistema de escritura, he dejado transitoriamente pendiente lo que
realmente es clave para leer y escribir, es decir textualizar. Este trmino implica dos acciones
complementarias, muy parecidas entre s pero que, por lo menos a la observacin se manifiestan como
distintas. Escribir es textualizar en la medida en que ir realizando grafas sobre un soporte va surgiendo un
texto que presupone la existencia de un posible interlocutor. Quien escribe funciona en un discurso que
retoma formas discursivas sociales que ha escuchado o ledo en otros textos y por tanto el nuevo texto que
est surgiendo se plasma sobre la base de la intertextualidad, por eso no es extrao que todo texto que
escribamos presente las resonancias de otros textos. Es ms, esa condicin de iguales pero diferentes que
poseen los textos es la que asegura en gran medida su interpretabilidad por parte de los lectores. El que
escribe entonces retoma, reinterpreta y por eso mismo funciona en el discurso dejando huellas en el texto,
porque es l y no otro quien est escribiendo.
"La ltima oracin del prrafo anterior puede encabezar la caracterizacin del acto de lectura, el
sujeto que lee textualiza en la medida en que l tambin retoma y reinterpreta lo escrito desde su propia
subjetividad. No debe extraarnos entonces que ante una lectura cualquiera exista un sustrato de acuerdo
entre todos los lectores que coincide con lo ms literal del texto, pero de ah en ms las interpretaciones se
multiplican tanto como los lectores. Algunos textos dejan amplios campos de interpretabilidad como la
poesa y la literatura en general; otros proponen encuadres menos abiertos como una carta comercial o una
factura; pero todos admiten cierta libertad de interpretacin . Esta observacin es clave en lo que se refiere
a las actividades de lectura (...): no podemos exigir que todos los nios coincidan con nuestra interpretacin,
ni tampoco frente a un texto determinado. Siempre habr diferencias, porque los funcionamientos
discursivos difieren de un sujeto a otro".
"Sin embargo" -contina la investigadora-, "resulta imposible proponer 'ensear las formas de
textualizar' -sea en la lectura, sea en la escritura- porque si aceptamos la hiptesis de que los sujetos
funcionamos en el discurso, dicho funcionamiento no puede ser enseado, a lo sumo -y esto s es un criterio
didctico fundamental- se deberan abrir todas las posibilidades para que en la escuela los sujetos tuvieran
mltiples oportunidades para funcionar en los discursos. La nica garanta para asegurar las posibilidades
de textualizacin es textualizando(..... ).
"Si se acepta este primer criterio, tendremos que pensar que los primeros pasos de la alfabetizacin
tendrn que tomar como punto de partida tambin a los textos.
"Es probable que los maestros piensen que los nios son incapaces de escribir textos en la medida
que estos implican una cierta extensin. El primer malentendido surge del hecho de que un texto no tiene,
como ya aclar, lmites de extensin; lo fundamental es que se advierta su funcin, a quin va dirigido, cul
es el soporte en el que aparece. Esto nos da la pauta de que podemos trabajar con textos muy breves o con
textos de regular extensin y con textos largos. En ltima instancia quien decide la extensin de un texto es
quien lo escribe, entonces el nio mismo es el que decidir cuando no pueda o no quiera escribir ms".
36 - LENGUA - TRAMO I
"Qu quiere decir esto desde el punto de vista de la intervencin didctica? Creo que la
problemtica parte del hecho de que desde el primer da de clase el maestro propondr al nio la escritura
"como pueda" de algunos tipos de textos con los que quiera trabajar de acuerdo con su planificacin:
recetas, cuentos, carteles informativos, breves informes de actividades realizadas, adivinanzas, chistes
etc.,etc. Ciertamente si los nios todava no utilizan por desconocimiento los grafemas convencionales, ser
conveniente que el maestro los introduzca, promueva su reconocimiento y su escritura a travs de algunos
usos muy estables como los nombres de los chicos, de los das, de los meses, de los ttulos con que se
encabezan habitualmente las actividades, entre otras posibilidades. No hay un "orden" de aprendizaje, sino
un primer estadio que permitir al nio el empleo de un repertorio de grafemas que se identificarn por su
uso -es la primera de ..., o la ltima de...- por su nombre cuando alguno de los nios los conozca, por el
fonema del cual es notacin si alguno de los nios lo reconoce de ese modo en su nombre o en otra
palabra. El maestro estar atento a crear relaciones que permitan ver la aparicin repetida de los grafemas
en distintas palabras a partir de la falta, la agregacin o el cambio de algn grafema, por ejemplo entre Nora
Y Norma, entre rayo y raya, nmero y nmeros; la existencia de palabras largas y cortas contando los
grafemas, etc. etc..
"Todo esto de manera permanente pero con un objetivo preciso: que el nio se transforme en un
observador atento del texto escrito al mismo tiempo que lo produce. Esta tarea puede encararse como juego
o como adivinanza, pero siempre asignndole su objetivo "estamos aprendiendo a escribir y a leer.
"Al mismo tiempo los nios seguirn haciendo sus intentos de lectura y de escritura sobre la base de
las propuestas del docente. Las tareas de lectura y de escritura podrn realizarse grupalmente, en parejas y
en forma individual, con la ayuda del maestro o sin ella; los chicos podrn usar papel y lpiz o los equipos
de letras para la escritura, y los materiales de la biblioteca o los que proponga el maestro para las de
lectura; el maestro promover las preguntas para que pueda darles la ayuda si la necesitan y mostrar a los
nios la posibilidad de "ayudarse" con los textos escritos de la biblioteca para buscar letras o palabras que
les sirvan para lo que quieran escribir. Como vemos hay dos lneas de trabajo que coexisten y se
entrecruzan, por una parte el aprender lo bsico del sistema y por otra usar lo que se va conociendo en
escrituras y en lecturas que vayan desde las palabras sueltas pero plenamente contextuadas a partir de
actividades que las justifiquen -p. ej. inventariar por escrito el contenido del botiqun del aula, reconocer y
leer los nombres de los compaeros, y el propio en el listado mural- hasta textos de cierta extensin como
un cuento o un problema matemtico. Todo esto sostenido por actividades bsicas de exploracin de textos
y dictado al maestro (.....)".
LENGUA - TRAMO I - 37
ANEXO IV
Un ejemplo especfico: El Nombre Propio
22
Con este ejemplo pretendemos evidenciar la multiplicidad de situaciones que organizamos para
propiciar el aprendizaje del lenguaje escrito. Dicha multiplicidad se refiere a variaciones alrededor de un
mismo tipo de texto (el nombre propio), bsqueda de semejanzas y diferencias; posiciones de productor, de
intrprete, de observador, de evaluador, de juez; diversidad de finalidades, diferentes modos de escribir...
Sabemos la importancia y las razones que conducen al maestro a trabajar con el nombre de los
nios. Y es tal vez el tipo de propuesta que con mayor facilidad incorporan los maestros a sus clases, sin
demasiadas resistencias. Elaboran e introducen el fichero con las tarjetas con los nombres escritos de todos
los nios del grupo y, generalmente, la primera vez que lo hacen se asombran al notar el entusiasmo de los
nios. Ahora bien, qu significa utilizar el nombre propio para ayudar a los nios a avanzar en el
aprendizaje del lenguaje escrito? El objetivo es que cada nio aprenda a escribir y a leer
convencionalmente su propio nombre? No, es mucho ms que eso.
Para empezar: cmo preparar el fichero de nombres? Todas las tarjetas tienen el mismo tamao,
forma, material y se escriben con el mismo bolgrafo o rotulador y con el mismo tipo de letra; para que
justamente vare slo lo que est escrito en cada una de ellas. En cuanto al tipo de letra, con los nios muy
pequeos que inician estas actividades utilizamos letra de imprenta mayscula porque sabemos que les
facilita la tarea de escribir y de leer; progresivamente, conservamos de un lado de la tarjeta el nombre
escrito con letra de imprenta mayscula y del otro lado lo escribimos con letra cursiva, haciendo explcito
que dice exactamente lo mismo, u organizamos tres ficheros diferentes: uno con los nombres escritos con
letra imprenta mayscula, otro escrito con letra cursiva v otro con letra script. Para elaborar el fichero el
maestro se sienta con cada nio y deciden conjuntamente qu se va a escribir en su tarjeta, porque muchos
nios prefieren que en su tarjeta se escriba, por ejemplo, PACO aunque le digan habitualmente Francisco, o
a la inversa. Tambin es frecuente que varios nios de la clase tengan el mismo nombre y en ese caso el
maestro se sienta con ese grupo y resuelven la situacin de comn acuerdo, pero encontrando siempre
opciones para que no haya dos tarjetas donde est escrito lo mismo (agregan inicial del apellido, usan el
diminutivo, etctera). Es fundamental que cada nio sepa qu dice su tarjeta, porque muchas veces s se
establece una relacin de identidad con la tarjeta, y tanto el propietario como el grupo saben de quin es,
pero creen que all dice algo diferente a lo que est escrito (a veces, despus de varios meses de utilizarlas
el maestro descubre por ejemplo, que Jorge, en cuya tarjeta se agreg la M. como inicial del apellido, cree
que dice "Jorge Martnez" y Tere, cuya tarjeta tiene escrito TERE cree que dice "Teresa"). Por supuesto es
muy importante la relacin de identidad que los nios establecen con sus tarjetas, pero si suponen que est
escrito en ellas algo diferente de lo escrito, es poco til como material para ayudarlos a avanzar en el
aprendizaje de la lectura y la escritura.
Si en la clase hay 20 30 nios y es la primera vez que se utilizan las tarjetas, hacemos ficheros. Es
decir, se colocan 6, 8 12 tarjetas en cada caja (fichero) para que cuando el nio tenga que buscar la suya
22
NEMIROVSKY, Myriam. Leer no es lo inverso de escribir en Ms all de la alfabetizacin. Santillana. 1995.
38 - LENGUA - TRAMO I
no sea necesario que la encuentre entre 20 30 tarjetas. Es evidente que hay una relacin inversa entre
nivel de dificultad y cantidad de ficheros: a mayor cantidad de ficheros menor es la dificultad, por lo tanto,
probamos con ms o con menos ficheros de manera que ni el nio tenga que emplear media hora para
encontrar su tarjeta, ni tampoco la encuentre tan rpidamente que no implique ninguna dificultad. La
cantidad de ficheros se va reduciendo a medida que los nios avanzan, hasta que se agrupan todas las
tarjetas en un solo fichero. Por supuesto, el o los ficheros estn ubicados siempre al alcance de los nios.
En el fichero el maestro incorpora una tarjeta con su propio nombre, que se utilizar en muchas situaciones,
por ejemplo, cuando comparan nombres y por qu no? se compara tambin el suyo.
Desde el momento en que contamos con el fichero en la clase planteamos a los nios que ellos
copiarn sus nombres en los trabajos que realicen, usando como modelo la escritura de su tarjeta. Qu
implica ello? Implica que damos a esa escritura una finalidad: permitir identificar de quin es cada trabajo
sin necesidad de que el maestro lo escriba. Pero mientras los nios copian sus nombres de maneras no
interpretables esa escritura no puede cumplir dicha finalidad, por lo cual el maestro transcribe la escritura
del nio (abajo o arriba de la misma) de manera convencional, delante del nio. Al finalizar la transcripcin
le comenta: "Ahora los dos hemos escrito tu nombre. Esa transcripcin cumple la finalidad mencionada -
"poder identificar al propietario del trabajo-, pero tambin sirve para que el nio pueda, sistemticamente
comparar su propia escritura con la del maestro, no slo como producto final, sino como proceso de
escritura, y para verificar que si el producto tiene una diferencia notable es necesaria dicha transcripcin. Es
decir, si bien admitimos y propiciamos en la clase diferentes modos de escribir (de acuerdo con las
posibilidades de los nios) tambin transmitimos la idea de que para que una escritura sea interpretable es
necesario, al menos, cierto grado de convencionalidad. En estos casos el nio asume dos posiciones: el de
quien copia y el de quien observa la forma de escribir de un sujeto alfabetizado. Cambiar de posicin le
permite al nio ver la situacin desde otro lado y, como hemos dicho, las diferentes posiciones enunciativas
respecto a lo notacional generan y ponen en juego distintos tipos de conocimientos.
En algunas ocasiones el maestro tambin utiliza la tarjeta del nio como modelo al hacer su
transcripcin. Para qu? Para ayudar al nio a ir descubriendo una estrategia de copia. Cuando copiamos
seleccionamos cierto fragmento del texto-modelo y lo escribimos; luego el fragmento siguiente, y as hasta
finalizar -lo cual implica no escribir dos veces el mismo fragmento ni saltear ninguno-. Pero en las etapas
iniciales de la alfabetizacin el nio no tiene porqu conocer esa estrategia y si para l hay una serie de
grafas -letras- en su tarjeta, hace una serie de grafas en su hoja. Por eso el maestro realiza una simulacin
de una actividad de copia. En primer lugar plantea al nio el siguiente problema: "Dnde voy a escribir tu
nombre?" -lo cual implica reflexionar conjuntamente sobre un aspecto de la organizacin del espacio
grfico-, y una vez resuelto, seala la primera grafa de la tarjeta dicindole que sa es la que intentar
hacer primero y que la har lo ms parecida posible. Despus de trazarla le pregunta al nio si ha salido
bien, si "se parece" a la del modelo. Lo mismo con la segunda letra. Al terminarla, pregunta al nio: "Y ahora
cul tengo que hacer?". As, adems, muestra la direccionalidad del sistema de escritura. En algn
momento traza una letra que puede no quedar idntica al modelo y le dice al nio que aunque es la misma
letra no le ha quedado igual, entonces borra ese trazo y vuelve a hacerlo, con la intencin de enfatizar que
en una copia se debe reproducir el modelo lo ms fielmente posible. A veces, mientras escribe una letra,
tapa en la tarjeta las restantes para que quede a la vista especficamente aquella que est haciendo, a fin
LENGUA - TRAMO I - 39
de facilitar al nio la centracin en la misma. En alguna ocasin propone al nio que cierta letra la realice l
y luego el maestro prosigue la copia. Esta situacin favorece tambin el trabajo sobre dnde termina una
letra y empieza otra (justamente en el momento de cambiar de posicin enunciativa y el lpiz de mano de
uno al otro-). Esta misma situacin se realiza a veces en la pizarra y de manera grupal, con todos o parte de
los nios del grupo, as corno tambin entre parejas de nios.
Para trabajar la direccionalidad del sistema de escritura en una situacin grupal, el maestro, por
ejemplo, escribe la S en la pizarra y les dice a los nios: "Ya puse la primera de Sandra dnde pongo la
segunda? Aqu o aqu?" (sealando a la izquierda y a la derecha de la S). Lo mismo realiza trabajando con
un pequeo grupo y utilizando las letras mviles: "Dnde pongo, la 'a' (mostrando la A seleccionada de las
letras mviles y sealando a la derecha e izquierda de la S)?"
Trabajamos regularmente con las letras mviles. Es un material que permite que el nio se centre en
ciertos aspectos de la produccin de textos pudiendo dejar de lado otros, como el trazado (lo mismo permite
la mquina de escribir y la computadora: las letras ya estn trazadas, quien escribe se ocupa de otras
tareas del escritor). En cuanto al nombre propio con las letras mviles: no es lo mismo que el nio
seleccione del conjunto total de letras disponibles aquellas que necesita para su nombre a que el maestro le
entregue las letras que necesita para poner su nombre y el nio tenga que, colocar cada una en la posicin
correspondiente y ordenarlas; o bien, que el maestro coloque en la mesa las letras del nombre de cuatro
nios y cada uno tenga que encontrar las de su nombre y ver juntos cules estn en los nombres de los
otros. Es evidente que las dificultades varan, que unas situaciones hacen que el nio se centre en ciertos
aspectos y otras situaciones que se centre en otros (cules y cuntas; o cmo van puestas y cul va antes
y cul despus; o cules- de "mis letras" tienen los otros compaeros). Organizamos las actividades de-
todas las formas posibles porque sabemos que cada variante implica diferencias en el rol y en las
dificultades que el nio asume.
Hay situaciones donde los nios seleccionan y copian. Por ejemplo, cinco nios reciben cartas de
compaeros de otra escuela con quienes se escriben regularmente. Se organizan para responder, y el
maestro transcribe luego los textos escritos por cada nio, se sienta entonces con ese grupo y escribe en
forma de lista los nombres de cada uno y lee sealando cada nombre: "Aqu dice Javier, aqu dice Alicia,
aqu dice Susana, aqu dice Germn y aqu dice Irene. A ver, quin se acuerda qu dice aqu? (y seala
uno de los nombres)"- Cuando considera que los nios saben, aproximadamente, qu dice en cada nombre
les propone que en lugar de buscar la tarjeta, cada uno copie su nombre de la lista, para ponerlo al final de
su carta. Es decir, el nio tiene que seleccionar de lo que est escrito en la lista, qu tiene que copiar.
Escribir el nombre propio en la hoja donde se hizo un trabajo sirve para identificarlo. Si en la clase
hay nios que realizan escrituras indiferenciadas entonces el maestro les propone: "Hoy vas a copiar dos
nombres: el tuyo en tu hoja y el nombre de... (otro nio del grupo cuyo nombre comience por una letra
diferente) en la suya", utilizando las respectivas tarjetas. Es muy probable que los dos productos finales
obtenidos por el nio sean muy similares, en ese caso el maestro plantea: "Cmo podemos hacer para
saber de quin es cada hoja?", poniendo as el nfasis sobre la funcionalidad seala un elemento de su
nombre escrito en la tarjeta, la primera letra, comparndola con la primera letra del nombre del compaero
40 - LENGUA - TRAMO I
Y destacando las diferencias: ...a ver, ahora vuelve a copiarlo, pero trata de que la tuya (su inicial) te
quede ms parecida". Lo mismo realiza en otra ocasin en relacin con la primera letra del nombre del
compaero. De esta manera ayudamos a los nios a centrarse en las diferencias entre otras escrituras de
los nombres y a escoger un elemento especfico -la primera letra- para intentar registrar dicha diferencia.
Sabemos que la primera letra del nombre propio suele ser la que los nios reconocen y escriben antes que
las otras, que establecen una relacin de identidad que suele llevarlos a denominarla "la ma", que es la
letra que ubican en diferentes textos ms rpidamente, de ah que tomamos en cuenta ese hecho para
ayudar al nio a avanzar. En cuanto a las diferentes posiciones y situaciones, una cosa es escribir el propio
nombre en una produccin propia y otra es escribir un nombre ajeno en una produccin ajena. Esta
actividad puede generalizarse, atendiendo a los niveles de escritura de los nios: con nios que hacen de
manera diferenciada slo la inicial de su nombre, se elige como nombre del otro nio, uno cuya inicial sea la
misma.
En relacin a la importancia de la primera letra del nombre y como tipo de actividad que puede
propiciar mltiples situaciones de aprendizaje, dedicamos una zona de una pared para colocar una hoja o
cartulina para cada nio del grupo. En esa hoja, el maestro escribe el nombre de cada nio y plantea que
cada vez que encuentren una palabra que empiece con la misma letra del nombre escriban dicha palabra
en su hoja. Las escrituras de los nios son transcriptas por el maestro si se considera necesario. Ahora
bien, un requisito que se plantea es que para agregar una palabra a la lista es necesario que el nio sepa
qu dice all y qu significa. Cada palabra puede provenir de algn material escrito que el nio utiliz en su
casa o en la escuela, a veces se plantea incluso como tarea: A ver quin puede traer maana alguna
palabra escrita que empiece con la misma de su nombre"; en cualquier caso se conversa respecto a dnde
se obtuvo esa palabra, es decir, el tipo de texto del cual se extrajo. Ello puede dar lugar al anlisis sobre por
qu esa palabra est en ese texto, si podra estar en otro, cundo, en qu situacin. Es decir, si estamos
trabajando, por ejemplo, sobre el cuento, en algn momento se plantea a los nios que cada uno busque en
los cuentos de la biblioteca alguna palabra que empiece con la inicial de su nombre, indague qu dice ah y
qu significa -si es necesario puede utilizar diversos informantes: nios mayores de otras clases, otros
maestros o adultos en general que trabajan en la escuela, llevar el libro a su casa y consultar a los
familiares, etctera-. Esta situacin hace que las palabras que en ese perodo amplan las listas individuales
sean, algunas, prototpicas de los cuentos. Cuando se est trabajando con el peridico sern, algunas,
prototpicamente periodsticas. As, una de las propiedades de cada tipo de texto -su lxico- se convierte en
objeto de anlisis en el grupo.
Al mismo tiempo, estas actividades dan como resultado hojas con listas de palabras que tienen en
comn su letra inicial. Con cierta frecuencia una hoja en particular se utiliza como material de reflexin para
todo el grupo. El autor informa a los compaeros qu palabras tiene en "su" lista, de dnde las obtuvo, o se
propicia la anticipacin de los dems: "Dnde creen que ... (el nombre del nio) encontr esa palabra?'. Y,
por supuesto, el maestro favorece que los nios reflexionen acerca de porqu todas esas palabras
empiezan con la misma letra. Ello tambin da lugar en muchos casos a la reflexin ortogrfica; por ejemplo,
en la lista de Cecilia, hay palabras como: castillo, Cenicienta, con, cierto, casaron, cerca, carruaje, cenizas,
etctera y los nios verifican que aunque la inicial es la misma los inicios suenan diferentes.
LENGUA - TRAMO I - 41
Hacer las listas de palabras a partir de la inicial tambin implica trabajar sobre la separacin entre
palabras porque para seleccionarlas del texto dnde empieza y termina cada una? Por otra parte, las listas
conducen en algunos casos a ciertas reflexiones gramaticales: qu clase de palabra es sa?, aunque la
pregunta como tal no surja de los nios ni la formule el maestro. Hay grupos donde los nios propusieron
dibujar al lado de cada palabra algo vinculado a su significado para recordar mejor qu deca. Por supuesto,
se les permiti hacerlo y surgi entonces que haba palabras sobre las cuales lograron realizarlo con cierta
facilidad (algunos sustantivos, ciertos verbos), con otras les fue ms difcil (adjetivos, adverbios) y con
algunas no encontraron alternativas (artculos, preposiciones); as se cuestionaron sobre "las clases de
palabras.
Es evidente que durante el desarrollo de estas actividades se estn intercalando momentos de lectura
y momentos de escritura. No se trata de separarlas y trabajar aisladamente sobre cada una de ellas: Pero s
es necesario saber que la lectura y la escritura son diferentes y plantean demandas diferentes.
Veamos algunas actividades donde se promueve especficamente la lectura utilizando los nombres
propios. El maestro comienza diciendo a los nios: "Hoy los ayudantes sern... (y levanta las dos tarjetas
con los nombres correspondientes a los nios elegidos)", pero sin nombrarlos. Puede ocurrir que los nios
cuyos nombres estn en las tarjetas presentadas an no logren leerlas y que otros nios que ya pueden
hacerlo ayuden a sus compaeros. En cada ocasin que se utiliza el conjunto de tarjetas de los nombres,
algunos nios se encargan de repartir las tarjetas a los otros. Al entrar del recreo el maestro distribuye las
tarjetas en toda la clase, en el suelo, en sillas, sobre mesas, y les dice a los nios que al entrar cada uno
debe sentarse sobre su tarjeta. Tambin se hacen adivinanzas: "Tengo una tarjeta que tiene cuatro letras y
empieza como la de Fernando cul ser?". Regularmente el maestro analiza con el grupo en qu se
parecen y en qu se diferencian tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Trabajamos
tambin en torno a la anticipacin en la lectura. Una actividad con los nombres propios que propicia la
anticipacin es escoger, por ejemplo, los nombres de los nios que empiezan por la misma letra, digamos:
Sara, Sonia y Sandra. El maestro plantea que empezar a escribir en la pizarra el nombre de un miembro
del grupo y que deben darse cuenta de quin es, escribe la S y los nios cuyos nombres empiezan por esa
letra se ponen de pie. Una vez que Sara, Sonia y Sandra lo hacen -si es necesario con ayuda-, el maestro
dice que escribir la segunda, letra y pone la A: "A ver, a ver, de quin ser el nombre?". Si Sonia no
asume que no se trata de su nombre, el maestro la ayuda a darse cuenta proponindole que traiga su
tarjeta y compare la segunda letra de la misma y de lo escrito en la pizarra. Cuando ya todos asumen que
no se trata del nombre de Sonia (y Sonia se sienta), el maestro les dice que pondr la tercera letra, y agrega
la N, Y se reitera el tipo de anlisis para llegar al acuerdo que slo puede ser el de Sandra. En ese
momento la actividad termina, agregar DRA puede hacerse y puede no hacerse, de acuerdo al criterio del
maestro. Porque con esta actividad se busca que los nios avancen en el uso de la anticipacin durante la
lectura, que requieran la menor cantidad de informacin visual posible y, en este caso, ya es lo que se hizo.
En la clase elaboramos conjuntos diversos de tarjetas, por ejemplo con los nombres de los
personajes de los cuentos que vamos leyendo. A veces se organizan situaciones de clasificacin juntando
esas tarjetas con las de los nombres propios del grupo y analizamos: qu nombres de los nios empiezan
como el de Blancanieves, qu nombres tienen ms letras que el de Pinocho, qu nombres son compuestos
42 - LENGUA - TRAMO I
como el de Caperucita Roja.
Si el tipo de actividades mencionadas se hace cotidianamente, en pocos meses todos los nios del
grupo logran leer y escribir sus nombres y el de muchos de sus compaeros. Pero como vemos a partir de
los ejemplos, el trabajo sobre el nombre propio excede en mucho a que los nios escriban y lean
convencionalmente su propio nombre. Sin embargo, hemos ejemplificado actividades que bsicamente
plantean slo escribir y leer palabras y, hemos dicho anteriormente, las situaciones no se restringen en
absoluto a ello, ni siquiera durante las etapas ms iniciales.
Simultneamente con el desarrollo de actividades como las ejemplificadas, los nios escriben y leen
textos de diversas extensiones. En relacin con los cuentos, escriben listas de ttulos de cuentos. Leen y
escriben diferentes versiones de un mismo cuento, analizan qu conservan y en qu varan. Comparan,
analizan y escriben las caractersticas de los personajes de cuentos. Hacen bsqueda de los datos
biogrficos de los autores y escriben libros que contienen biografas de autores de cuentos. Comparan
diferentes prrafos de un cuento y opinan acerca de: cul tiene ms informacin argumental, cul es ms
bello, cul es ms corto o largo, cul nos habla del protagonista, cul tiene ms palabras prototpicas de los
cuentos, cul usa dilogo directo. Es decir, realizan el anlisis desde diferentes puntos de vista. Anticipan y
escriben de qu se tratar un cuento a partir del ttulo, el ttulo a partir de la lectura del cuento, la
continuacin del cuento a partir del inicio, el desenlace a partir del nudo argumental. Escuchan cuentos
ledos por padres, abuelos o nios de niveles ms avanzados invitados a la clase para ello. Se pide a los
nios que lean -o les lean- cuentos en su casa y luego traigan el libro a la clase y lo lean, a modo de re-
lectura, o cuenten al grupo, etc.
Es mediante la multiplicidad y diversidad de situaciones, mediante los distintos tipos de texto y
mediante las diversas funciones y posiciones en las actividades de escritura y lectura como contribuimos al
avance de los nios en este dominio. Elegimos desarrollar el nombre propio como ejemplo porque creemos
que es una de las propuestas ms difundidas y asumidas; pero muy poco aprovechadas para ensear a
escribir y a leer.
LENGUA - TRAMO I - 43
BIBLIOGRAFA
BORZONE DE MANRIQUE, A.. Escribir a los 5. Aique. 1995.
BORZONE DE MANRIQUE, A.. MARRO, M. Lectura y escritura: nuevas propuestas desde la investigacin y la
prctica. Kapeluz. 1990.
BORZONE DE MANRIQUE, A.., ROSEMBERG, C. Qu aprenden los nios cuando aprenden a hablar? Aique. 2000.
BRASLAVSKY, Berta. Para una historia de la pedagoga de la lectura en la Argentina. Lectura y Vida. Dic.1997.
BRASLAVSKY, Berta. La querella de los mtodos. Kapeluz. 1962.
BURBULES, Nicholas. El dilogo en la enseanza. Amorrortu.1999.
CASTORINA y otros. Piaget, Vigostky: contribuciones para plantear el debate. Paids.1996.
CAUDANA y otros. Decir, Hacer, Ensear. Semitica y Pragmtica discursiva.U.N.L.1999.
CAUDANA, Carlos. Sobre textos y Discursos en las construcciones de sentido. U.N.L.1999.
COMENIO, Juan Ams. Didctica Magna. Porra. 1999.
DESINANO, Norma. La Didctica de la Lengua para primer ciclo de E.G.B. Homo Sapiens.1997.
EDELSTEIN, Gloria. Imgenes e imaginacin .Iniciacin a la docencia. Kapeluz.1999.
FERREIRO, E y GMEZ PALACIO, M. Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. Siglo XXI
FERREIRO y TEBEROSKY. Los sistemas de escritura en el desarrollo del nio. Siglo XXI. 1988.
LUZURIAGA, Lorenzo. Ideas pedaggicas del siglo XX. Losada. 1968.
OATIVIA, Oscar V. Mtodo Integral. Guadalupe. 1986.
PITTELMAN, S y otros. Trabajos con el vocabulario. Anlisis de rasgos semnticos. Aique. 1991.
RODARI, Gianni. Gramtica de la fantasa. Colihue. 1998.
ROSETTI, Molina. La gramtica actual: nuevas dimensiones. Plus Ultra. 1983.
TEBEROSKY y TOLCHISKY. Ms all de la alfabetizacin. Santillana. 1995.
TOLCHINSKY, Liliana. Aprendizaje del lenguaje escrito. Antrophos. 1993.
VIGOSTKY, Lev. El desarrollo de los procesos psicolgicos superiores. Crtica. 1991.
CIENCIAS SOCIALES - 1
ENCUADRE TERICO PARA LOS NIVELES DE CONDUCCIN
REFLEXIONANDO CON LOS EQUIPOS DIRECTIVOS
En esta segunda instancia de encuentro y comunicacin nos convoca una nueva temtica para dialogar
nuevamente sobre la necesidad de contribuir a la formacin de sujetos de aprendizaje pensantes, creativos,
solidarios, capaces de comprender y modificar la realidad.
Con respecto a la Cartilla anterior:
De qu manera la abordaron?
Qu sugerencias desean plantear?
Qu aspectos an creen necesarios considerar?
Y transitando este nuevo momento del replanteo educativo:
Qu recuperar?
Qu modificar?
Cmo hacer?
Es materia comprobable que las estrategias de cambio educativo son factibles de ser implementadas en
el mbito local y no a nivel general dado que se dificulta el abordaje de contextos socio/culturales dismiles.
Esto reivindica la necesidad de cultivar mayor autonoma desde la escuela promoviendo la capacidad de
innovar a travs de proyectos educativos institucionales y/o interinstitucionales.
En el marco de una propuesta integral y desde el rea, nos podramos interrogar acerca de algunas
cuestiones inherentes a la tarea educativa:
Ha sido lo suficientemente participativa?
Se convocaron a los diferentes actores sociales?
Se sustent sobre la base de una visin globalizadora?
Es realidad la configuracin de una imagen del/con futuro que se intenta construir, condicin
necesaria para asumir la tarea y generar compromisos genuinos?
Es posible el trabajo en equipo mediante la generacin de espacios de sensibilizacin y dilo-
go?
El reemplazo de aprendizajes adaptativos por aprendizajes creativos Es an un interrogante?
El conocimiento generado por las diferentes parejas pedaggicas y/o equipos Ha sido comuni-
cado, integrado, consensuado y/o compartido?
La propia prctica Es objeto de reflexin y anlisis en un camino de fortalecimiento del trabajo
pedaggico? Desde qu concepcin de prctica educativa se ha entramado el quehacer en la
escuela? Se halla divorciada de los para qu, para quin, con quin?
En una aproximacin a la toma de decisiones a nivel curricular Se crearon estrategias para la
organizacin de los conocimientos a partir del avance de la informacin y de las relaciones que
se establecen entre los conocimientos?
Se han enfocado las Ciencias Sociales desde una perspectiva problematizadora, posibles de
ser abordadas desde realidades y/o problemas de gran relevancia?
Considerando que la heterogeneidad es la constante de los grupos ulicos Se intentaron algu-
nas propuestas de clase organizativas y facilitadoras de su tratamiento?
As vista la potencialidad y posibilidad de la escuela, sta se convierte en una unidad educativa que
2 - CIENCIAS SOCIALES
gestiona y organiza los aprendizajes. Fomentar y desarrollar tales potencialidades implica el aprendizaje del
trabajo en equipo abriendo el dilogo y percibiendo los patrones de interaccin individual con el propsito de
superar las barreras que podran obstaculizar la comunicacin.
En nuestra Cartilla anterior, nos referimos a la importancia de crear estos espacios de dilogo y re-
flexin como ejes de la gestacin de esta nueva cultura institucional basada en el trabajo en equipo y como
propuesta superadora de la tarea aislada y solitaria en que a veces solemos caer.
EL DISCURSO DIRECTIVO/DOCENTE EN SOCIALES
Las formas de comunicacin en las ltimas dcadas han implicado un giro dado en distintas dimensio-
nes, que merece ser atendido por los niveles de conduccin, especialmente, en lo que a nosotros compete,
en el trabajo con los docentes que trabajan en el rea de Ciencias Sociales.
Seguimos con los criterios expuestos en la Cartilla 1, en lo que hace a las consideraciones epistemol-
gicas, para recordar que el monismo metodolgico impuesto por el positivismo, se expresa en un discurso
de autoridad, de verdad absoluta e inamovible, de prcticas pedaggicas autoritarias.
Las formas usuales de expresin pueden indicarnos la incorporacin o no del cambio impulsado por una
comprensin crtica de la realidad. Por ello, deberemos estar atentos a los discursos utilizados tanto en for-
ma verbal como escrita. Las planificaciones e informes pueden indicarnos el grado de arraigo de prcticas
tradicionales ya superadas desde la teora cientfica, desde la mirada epistemolgica y disciplinar o de rea.
El discurso hegemnico del positivismo ha implicado tambin al discurso hegemnico del docente, una
comprensin y manejo del poder desde la autoridad jerrquica, un conservadurismo social, una transmisin
acrtica de valores.
Por el contrario, las posiciones relativistas, sin caer en el fundamentalismo relativista que es absoluto,
la irona y la paradoja, conforman un discurso fcilmente identificable que trasunta posiciones epistemolgi-
cas crticas.
As la pedagoga entendida como comunicacin, el realismo moderado, la interaccin teora/prctica, el
odo a los conocimientos previos y su respeto, deben ser componentes del proceso de conocimiento que
reconozca la complejidad del sistema social en el tiempo y el espacio.
El discurso en el aula tambin implica posicionamientos polticos, que se expresan en el privilegio de:
las problemticas del individuo frente a las sociales,
el enunciado unvoco por sobre el dilogo y el consenso,
lo privado antes que lo pblico,
el egosmo sobre la tolerancia y la solidaridad,
la autoridad frente a la democracia,
la rigidez de las estructuras antes que la movilidad permanente de los fenmenos y actores
sociales.
CIENCIAS SOCIALES - 3
El discurso en definitiva, lo estamos usando como metaterico, como comunicador de posiciones. Nues-
tra propuesta indica que si logramos comenzar a expresar la convivencia de diferentes concepciones terico
epistemolgicas, a aceptar las diferencias de criterios, a mediar entre autores y corrientes, estaremos lo-
grando un discurso que sea representativo de la sociedad plural en que vivimos, en el marco de una socie-
dad actual impactada por el nuevo orden mundial.
PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA
Recuperemos tanto las metodologas como la historia de la pedagoga, pero dentro de la
reflexin sobre las prcticas y los procesos educativos prestando atencin ante todo a la
prctica diaria del maestro como la fuente de donde surge el saber pedaggico
Carlos E. Vasco (1993)
Las acciones pedaggicas desarrolladas en una institucin educativa dan cuenta de una serie de cues-
tiones que subyacen de manera medular en la formacin de cada uno de nosotros.
El porqu y para qu enseamos implican concepciones de conocimiento, educacin, enseanza y
aprendizaje; como as tambin los criterios de seleccin de contenidos, metodologas, recursos.
La problemtica de la organizacin, secuenciacin y temporalizacin de los contenidos, refleja el qu,
cmo y cundo enseamos pivotando en un segundo nivel de reflexin. Finalmente, el diseo y la puesta en
accin de propuestas ulicas constituyen un desafo profesional, en el marco de una planificacin entendida
como hiptesis de trabajo.
La contrastacin en la prctica de lo estipulado en los prrafos precedentes, de las intenciones
manifiestas y de las estrategias abordadas podran constituir un avance institucional en la medida en que
equipos directivos y docentes se conviertan en investigadores de su propia experiencia.
En este contexto y de acuerdo con las reflexiones epistemolgicas y pedaggicas fundamentales plan-
teadas en la primera Cartilla proponemos algunos ejes de trabajo que posibiliten el abordaje de la problem-
tica de los contenidos.
LOS CONTENIDOS A ENSEAR Y APRENDER: UN CAMINO POSIBLE...
Quizs hayan sido varios los debates institucionales que esta temtica haya generado en torno a las si-
guientes preguntas:
Cmo podemos organizar los contenidos, una vez seleccionados?
Qu implica la secuenciacin en un tiempo real y concreto?
Con qu criterios podemos elaborar las secuencias? Cmo las realizamos?
Desde una perspectiva actual de anlisis y debate didctico respecto de los contenidos escolares y es-
pecficamente de las Ciencias Sociales, cabe mencionar el criterio curricular de rea -a travs de la multi -
pluri - inter - o trans - disciplinariedad, siguiendo a Morin y de acuerdo al Modelo TEBE Documento 4, pero
orientado hacia el estudio de problemas sociales
4 - CIENCIAS SOCIALES
POR QU ORIENTAMOS LA MIRADA HACIA PROBLEMAS?
Nuestra propuesta se basa en esta perspectiva considerando que puede ser vlida en la medida en que
se acercan a la escuela las cuestiones humanas espacio/temporalmente ubicadas; dotando al conocimiento
escolar de un significado socialmente relevante y articulado desde la lgica de la educacin integral del
alumno
En este sentido, se hace necesario repensar la seleccin de contenidos no slo revisando concepciones
psicolgicas sino ampliando aspectos ligados a la didctica, adems de los paradigmas cientficos. No obs-
tante, entendemos que esta opcin admite variadas posibilidades de hacerlo como as tambin de estrate-
gias de implementacin en el aula.
Consideramos como insumo importante para este camino el conocimiento de determinados enfoques de
las disciplinas sociales que posibiliten una explicacin racional y crtica de las grandes problemticas del
mundo de hoy.
QU PROBLEMAS PODRAMOS PLANTEARNOS EN CIENCIAS SOCIALES?
La orientacin que propiciamos hacia problemas supera el conocimiento cotidiano de los mismos im-
pregnado de matrices de comprensin, influencias de los medios de comunicacin, posicionamientos ideo-
lgicos y apunta a problemas de conocimiento relevantes para las disciplinas del rea, trabajados por los
investigadores y didactas sociales y que son a la vez, portados por las sociedades. La pertinencia oscila
alrededor de criterios de recurrencia, complejidad y diversidad acordes a los distintos niveles de escolariza-
cin de los sujetos
El criterio de recurrencia, aproxima el enunciado a los problemas bsicos de las sociedades: conflictos,
desigualdades, poderes. La complejidad, interacta las caractersticas del conocimiento con las posibilida-
des de aprendizaje de los alumnos, a la vez condicionadas por las concepciones de mundo, desde las pro-
pias experiencias. El criterio de diversidad, implica miradas y perspectivas mltiples en relacin con los pro-
blemas que se abordan en cada unidad didctica y an dentro de un proyecto escolar.
As, la planificacin podra ser articulada y estructurada en torno a problemas sociales que pueden ser
formulados como enunciados problemas y a partir de los cuales se secuencian los contenidos curricula-
res. En esta tarea, la adopcin de metodologas adecuadas posibilitan la apertura desde nuevas motivacio-
nes hacia otros campos del conocimiento.
PARA PENSAR...
Tal vez, esta propuesta nos posibilite esbozar algunas explicaciones a tantas preguntas que se inscri-
ben en nuestra experiencia docente:
Si la complejidad de nuestro mundo y de nuestro tiempo atraviesa la vida de cada ser humano.
CIENCIAS SOCIALES - 5
No deberamos intentar una comprensin holstica, desde las distintas dimensiones de la reali-
dad social para proponer a nuestros alumnos una lectura consciente y responsable? No logra-
ramos quizs brindar elementos o caminos en pos de erradicar visiones cerradas y/o estticas
ganando miradas abiertas, relativas y cambiantes?
Si el pensamiento crtico no puede validar la realidad existente con un grado de certeza absoluta.
No podramos contribuir a potenciar el pensamiento emancipador encauzando las posibilidades
transformadoras a travs de la accin coordinada?
Si se ensea y se aprende desde la realidad, en la realidad y para la realidad.
No sera factible que desde la escuela se impulse el protagonismo comunitario accediendo al
aprendizaje social mediante la dinmica reflexin - accin?
Si las sociedades y comunidades viven con y en el conflicto entendido como proceso motivador.
Sera demasiado insistir, tal como lo manifestamos en nuestra Cartilla anterior, en plantear y
abordar el gran desafo de cooptar el desorden para conducirlo provechosamente?
Si la escuela se piensa como un espacio de recuperacin - aproximacin del ncleo tico - espa-
cio - tiempo - cultura.
No sera conveniente y necesario reflotar cuestiones como el abordaje de contenidos, criterios
de seleccin y secuenciacin de los mismos?
... Y PARA HACER.
Si enunciamos y trabajamos problemas es necesario que tengamos ms preguntas que respuestas, da-
do que su tratamiento significa el abordaje de todas las variables y/o dimensiones que conforman la comple-
ja realidad.
Proponemos un ejercicio de preguntas que podramos realizar con los docentes y/o con los alumnos,
segn su edad y ao de escolarizacin:
NIVEL 1:
Formular preguntas a partir de una informacin dada, que puede ser un texto y/o imagen del
rea.
NIVEL 2:
Formular preguntas a partir del texto o imagen pero requiriendo mayor informacin.
NIVEL 3:
Formular preguntas que excedan la informacin disponible y apunten a problematizar las diferen-
tes posibilidades.
Estos niveles de preguntas indican o sealizan el camino de lo concreto a lo abstracto, de lo visible a lo
invisible, dejando abiertas muchas preguntas y, tal vez, algunas respuestas.
Por ahora dejaremos estas reflexiones y vas de accin aqu, en la confianza de estar colaborando con
la escuela santafesina, y esperando tus observaciones. Hasta la prxima.
6 - CIENCIAS SOCIALES
BIBLIOGRAFA
AISENBERG, Beatriz y ALDEROQUI, Silvia (Compiladoras) (1998) Didctica de las Ciencias Sociales II Cap. 6 Buenos
Aires, Paids.
BENEJAM, Pilar y PAGES, Joan (Coord.) (1997) Ensear y aprender Ciencias Sociales, Geografa e Historia en la
Educacin Secundaria. I.C.E. Universitat Barcelona.
DURAN, Diana; DAGUERRE, Cecilia y LARA, Albina (1993) Los cambios mundiales y la enseanza de la Geografa
Pg. 81 a 88, 179 a 194. Buenos Aires, Troquel.
DUSCHATZKY, Silvia (1997) El instrumentalismo y el pragmatismo crtico, dos opciones para pensar la educacin.
En Apuntes y Aportes para la Gestin Curricular. Coleccin Tringulos Pedaggicos (1997) buenos aires. Kapeluzs.
FINOCCIO, Silvia. (1993) Ensear Ciencias Sociales Pg. 150 a 155. Buenos Aires. Troquel.
FULLAN, M y HARGREAVES, A. (1997) Hay algo por lo que merezca la pena luchar en la escuela? Cap. 3 y 4 Sevi-
lla. MECP
GUREVICH, Raquel (1994) Un desafo para la geografa. Explicar el mundo real. En AISENBERG, B. Y ALDEROQUI,
S. Buenos Aires, Paids
GUREVICH, Raquel(1999) Mdulo Didctica, en la carrera de Especializacin en problemticas sociales de la geo-
grafa. UNL. FAFODOC. Toma de Notas.
POZNER DE WEINBERG, Pilar (1997) El directivo como gestor de aprendizajes escolares Cap. 1 y 2 Buenos Aires
Aique
TISHMAN; PERKINS y JAY Un aula para pensar Pg. 13 a 31 Buenos Aires Aique
VISINTIN DE TREVIGNANI, Marta y LAMOTTA BUGNON, Mara del Carmen (1993) La escuela... s! Santa Fe La cor-
tada
XOUTO GONZLEZ, Xos (1999) Didctica de la Geografa. Ediciones del Serbsl
Modelo TEBE Documento 4 El Proyecto Curricular Institucional (1997) Santa Fe Ministerio de Educacin de la Provin-
cia de Santa Fe Prodymes.
Diseo Curricular Jurisdiccional Nivel Inicial (1996) Ministerio de Educacin. Prise - Prodymes.
Revista AULA DE INNOVACIN EDUCATIVA Nmero 61
Revista EDUCACIN Y CULTURA Nmero 30. Fecode. Bogot. 1993
NOTA: Esta bibliografa ampla, completa y contextualiza la incluida en la Cartilla 1
CIENCIAS SOCIALES - TRAMO I - 1
PARA DOCENTES - NIVEL INICIAL
SELECCIN, SECUENCIACIN Y ORGANIZACIN DE LOS CONTENIDOS
QU INTENCIN NOS MOVILIZA?
Al comenzar nuestra tarea convendra indicar que el punto de partida son los problemas sociales
. A
dicho inicio pretendemos arribar sugiriendo algunos criterios para recortar la realidad y organizar los conte-
nidos a desarrollar desde las Ciencias Sociales. Al igual que en la Cartilla N 1, aclaramos que, de acuerdo
a la estructura curricular vigente, corresponde incluir este planteo dentro del rea integrada.
Es conveniente explicitar que, el desarrollo de esta propuesta no debe entenderse como un plan de
trabajo o plan de clase sino como la organizacin, que los maestros necesitamos tener, del entramado con-
ceptual y juego de relaciones posibles y/o factibles entre las diferentes variables que conforman la realidad,
a ser indagada luego por los educandos pero con trabajos especficos para el nivel. Quizs, esta Cartilla
permita transparentar y/o complementar los fundamentos tericos de las actividades que, en forma cotidia-
na, se realizan en las diferentes Instituciones.
Seleccionar, secuenciar, jerarquizar y organizar contenidos curriculares en funcin de problemas so-
ciales es hoy un reto y/o un desafo de la Didctica de las Ciencias Sociales; por ello nuestro propsito ms
importante es acercarnos para reflexionar juntos respecto de la necesidad de abordar, desde sus diferentes
dimensiones, la compleja realidad del mundo en que vivimos y viven nuestros alumnos. Consideramos que,
el aporte de otros ejes como la vida y los objetos, posibilitara articular saberes estableciendo entre ellos
relaciones significativas.
CMO PODEMOS SELECCIONAR?
Entendemos que los problemas debieran inspirar los ncleos organizadores o enunciados didcticos
de contenidos programados. Cada ncleo organizador constituye el eje/tema/problema, vertebrador del
planteo problemtico y desarrolla una unidad didctica, que requiere de contenidos a seleccionar. Dicha
seleccin estar en concordancia con los logros esperados en la enseanza/aprendizaje de cada problema.
En la propuesta didctica se ejemplifica cada uno de estos tems pero conviene destacar que, el ncleo
organizador es el que los docentes necesitamos clarificar y tener presente en todo momento porque orienta-
r y guiar nuestro trabajo con los nios.
El enunciado o planteo de un eje/tema/problema debiera contener elementos conocidos y elementos
novedosos; con ellos, el alumno podr descubrir que para comprender algo nuevo es necesario darse cuen-
ta que hay algo que no conoce, transformando as la incertidumbre en motivacin del conocimiento. En
nuestra primera Cartilla delineamos la importancia de estas cuestiones bajo el ttulo Cul es, entonces, la
participacin de los docentes en el trabajo del rea?
Para ampliar este tema, recomendamos recurrir a la Cartilla para personal de conduccin.
2 - CIENCIAS SOCIALES - TRAMO I
Lo dicho hasta aqu podra esquematizarse de la siguiente manera:
QU IMPLICA SECUENCIAR?
La secuenciacin implica la forma en que se ordenan, relacionan y distribuyen los contenidos a des-
arrollar en un tiempo concreto y real. Consideramos imprescindible: por un lado, establecer el orden general
en que sern abordados dichos contenidos, y por otro, las relaciones ms importantes entre ellos, con el
propsito de lograr aprendizajes significativos.
En consecuencia, la pertinencia de los contenidos seleccionados para el acercamiento al eje verte-
brador depende, en gran medida, de la secuenciacin que haremos de los mismos, incluyndolos coheren-
temente al ncleo organizador.
Creemos que dichas secuencias necesitan ser elaboradas y consensuadas por los equipos docentes
cuyos acuerdos pueden constituirse en garantas de continuidad, coherencia y aplicacin a lo largo de los
diferentes encuentros pedaggicos. Tal vez, el esquema incluido en la pgina siguiente, permita clarificar
los criterios ms relevantes a tener en cuenta.
As, las secuencias elaboradas se contrastan con la prctica ulica, motivo por el cual es conveniente
que adopten un formato posibilitador de modificaciones y/o rectificaciones en un camino de potencial re-
construccin progresiva de toda la secuencia.
El cuadro que contina, como el referido a categoras conceptuales, y de acuerdo a la lnea epistemo-
lgica que estamos siguiendo, lo presentamos de forma tal que su lectura puede iniciarse en cualquiera de
sus partes, dado que hemos evitado una disposicin que implique jerarquizacin alguna
Asimismo, las relaciones posibles van mucho ms all que lo que las flechas incluidas puedan pare-
cer significar, ya que todos los componentes pueden ser conectados con cualquiera de los dems. Elegimos
esta manera de presentacin como una opcin, ante la imposibilidad prctica de hacerlo con todos los jue-
gos de relaciones posibles. Es de suponer que estas interacciones se expresan en el marco de un contexto
socio cultural.
CIENCIAS SOCIALES - TRAMO I - 3 CIENCIAS SOCIALES - TRAMO I - 3
4 - CIENCIAS SOCIALES - TRAMO I
CMO PRESENTAMOS LOS CONTENIDOS?
La organizacin de los contenidos ensambla las dos instancias explicitadas anteriormente y la forma
que sugerimos se estructura en funcin de lo que hasta aqu fuimos presentando, inclusive en el encuadre
terico para niveles de conduccin y se articula con las vas de accin desarrolladas en nuestro anterior
material en las que se visualiza como entendemos la presentacin del trabajo dentro del rea de Ciencias
Sociales.
Por ello, el esquema secuenciado es el de la pgina siguiente:
AMPLIAMOS EL TRABAJO POR REA.
QU ENTENDEMOS POR CATEGORAS CONCEPTUALES?
En la primera Cartilla y bajo el ttulo Cmo se presentan los saberes que se aprendern de esta
realidad social? Nos referimos a las mismas como conceptos organizadores bsicos que centran los aportes
de cada una de las disciplinas y que, en su conjunto dan cuenta al alumno de la realidad y de los problemas
del mundo en que viven.
Tal como lo establecimos oportunamente las categoras espacio, tiempo y sociedad slo son bsi-
cas y convendra aclarar que los problemas sociales a travs de planteos problemticos tambin deberan
ser tratados desde la lgica de otras categoras conceptuales y que, para no caer en una cuestin de enca-
sillamiento resulta engorroso planificar cada una de ellas.
Creemos necesario ampliar las consideraciones sobre este aspecto y, desde la Didctica de las
Ciencias Sociales podramos intentar seleccionar algunos conceptos claves o categoras conceptuales que
faciliten la estructuracin del rea y a la vez, posibiliten el tratamiento de todos los juegos posibles de rela-
ciones entre ellas. Por ejemplo:
Cambio y continuidad: el cambio es una constante de las sociedades pero no obstante hay elementos
que permanecen. Es importante que los alumnos aprendan a vivir en un mundo cambiante, preservan-
do y reinterpretando el patrimonio, no slo cultural sino tambin natural.
Estructura y proceso: los grupos humanos se relacionan, se hallan en continua interdependencia y con
su accionar van construyendo el mundo, en un constante proceso en el que coexisten cambios y per-
manencias. En esa interrelacin es posible explorar nuevas vas de solucin, recurriendo al dilogo, al
consenso, a la cooperacin e intentando una educacin para la paz.
CIENCIAS SOCIALES - TRAMO I - 5
ESQUEMA SECUENCIADO
PROBLEMA SOCIAL
NCLEO ORGANIZADOR
E
V
A
L
U
A
C
I
N
EJE/TEMA/PROBLEMA
PLANTEO DEL PROBLEMA
UNIDAD DIDCTICA
OBJETIVOS
CONTENIDOS A SELECCIONAR
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
PERTINENTES
AL REA
TRANSVERSALES
CATEGORAS CONCEPTUALES
ESPACIO TIEMPO SOCIEDAD
6 - CIENCIAS SOCIALES - TRAMO I
Entendemos que el trmino estructura: indica una cierta rigidez; implica un recorte muy fuerte de la rea-
lidad en el tiempo y en el espacio; hace aparecer a dicho recorte, como una fotografa inmovilizada, sin
conexiones con el antes y el despus, sin contactos con otros espacios, sin relaciones con otros fen-
menos sociales. Esta forma de presentacin, dificulta la contextualizacin y la ubicacin relativa del
alumno frente a determinado tema en estudio.
Multiplicidad de razones propias: los problemas sociales ocurren desde una causalidad -contextual-
mltiple, lo cual comporta complejidad y relatividad en su comprensin, necesitando ser identificadas
las distintas variables que conforman su interpretacin.
Actores sociales: en el escenario interactan distintos participantes, que son, a la vez, portadores de
valores, creencias, tradiciones, identidades, capacidades, intencionalidades, los que sustentan la com-
pleja urdimbre de la realidad social.
Relaciones sociales: los heterogneos grupos sociales se relacionan enfrentando sus contradicciones,
oponiendo sus diferentes racionalidades y actuando desde sus dismiles niveles de poder.
Escalas de anlisis: la resignificacin de la espacio/temporalidad de la vida social implica tener en cuen-
ta decisiones que son tomadas en diferentes mbitos y momentos. Actualmente, ningn espacio, nin-
gn tiempo, ni sociedad, pueden explicarse sin el interjuego de las escalas local, nacional y global.
Consideramos que, para ampliar la mirada y la lectura totalizadora de la realidad se hace necesario,
por parte del maestro, tener en cuenta y clarificar las categoras conceptuales y sus posibles relaciones para
integrar en el pensamiento lo que despus se llevar a la prctica Esto no significa que, al realizar una pro-
puesta de trabajo se necesiten planificar diferentes actividades para cada categora conceptual; sino a la
inversa, en cada actividad que se pretenda desarrollar, el abordaje mediante preguntas, de todas las cate-
goras y sus interrelaciones, posibilitar al sujeto, paulatinamente, ir comprendiendo y organizando la reali-
dad.
Por ejemplo, en una actividad concreta de salida a una escuela, se abordarn las diferentes catego-
ras conceptuales mediante preguntas tales como:
Quines vienen a esta escuela? Son ms grandes o ms chicos que ustedes? Quines son los
maestros en esta escuela? Estn vestidos como las maestras del Jardn? Por qu les parece que no?
Los chicos de esta escuela Cmo nombran a sus maestros?, les dicen seo o seorita como ustedes?
Por qu habr una escuela tan cerca de la nuestra?
Miremos ahora el patio Tienen hamacas y trepadores como tienen ustedes en el patio? Por qu
creen que no hay juegos? Qu tienen los chicos de esta escuela en el patio, que tambin hay en la nues-
tra? y en el frente? Todas las Escuelas tienen banderas y escudos? y los Jardines tambin? Por qu
les parece que esto es as? En qu otros edificios vimos banderas y escudos? En esta escuela hay unos
caos que sirven para apoyar las bicicletas, por qu necesitarn tenerlos?
As, el medio natural y social ser considerado como un todo y su anlisis a partir de un enfoque
globalizador, contribuir a ampliar el universo de significados que el nio construye desde su percepcin,
comprensin y experiencia.
CIENCIAS SOCIALES - TRAMO I - 7
8 - CIENCIAS SOCIALES - TRAMO I
PROPUESTA DIDCTICA
En un primer intento de acercar esta forma de seleccin, secuenciacin y organizacin de los con-
tenidos, tratamos de presentarlos en funcin del o los problemas. Ensear a problematizar la realidad no
supone caer en traumas infantiles, sino prepararlos para un no fracaso en el aprendizaje de las cien-
cias sociales. Se pone, as, el acento en la realidad observada, que es fundamental para el posterior
desarrollo de las capacidades de autonoma intelectual de los alumnos.
1
Por supuesto que aqu no podemos, ni creemos que debamos intentarlo, desarrollar todos los pro-
blemas posibles para cada una de las escuelas santafesinas, los distintos grupos de alumnos, los diferentes
momentos, los mltiples contextos. Por ello, slo planteamos un ejemplo que esperamos contribuya a acla-
rar el desarrollo terico que estamos haciendo.
En consonancia con lo que venimos desarrollando, tomamos como punto de partida la Unidad Te-
mtica trabajada en la primera Cartilla: EL AMBIENTE, redimensionando su planificacin hacia un enuncia-
do problema.
La diagramacin podra ser la siguiente:
NIVEL
PROBLEMA
NCLEO ORGANIZADOR
OBJETIVOS
CONTENIDOS CONCEPTUALES
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
CONTENIDOS ACTITUDINALES
Aclaramos que, los contenidos se presentan en forma separada a los efectos de planificar en cada
uno de ellos las categoras conceptuales pertenecientes al rea. Las actividades que el docente realizar en
el aula permitirn el abordaje integrado de los mismos y sin perder de vista su posible incorporacin al rea
integrada.
Quizs, la problemtica general del nivel podra esbozarse como LA VIDA DEL HOMBRE EN SU
ESPACIO INMEDIATO Y EN SU TIEMPO CERCANO; por eso, las unidades didcticas apuntarn a dicho
enunciado.
1
XOUTO GONZLEZ, Xos (1999) Didctica de la Geografa. Ediciones del Serbsl
CIENCIAS SOCIALES - TRAMO I - 9
PLANIFICACIN DE UNIDAD DIDCTICA DEL REA DE CIENCIAS SOCIALES
NIVEL INICIAL
PROBLEMA LAS TRANSFORMACIONES DEL AMBIENTE
NCLEO
ORGANIZADOR
LA COMUNICACIN E INCOMUNICACIN DE LOS HOMBRES EN EL EN-
TORNO INMEDIATO
OBJETIVOS . Reconocer la accin transformadora del hombre en su espacio y tiempo vivido.
. Iniciarse en el conocimiento de la organizacin de las actividades cotidianas y
de las relaciones entre los componentes de la realidad, sus caractersticas y los
trabajos de esa comunidad.
. Identificar rasgos caractersticos de diversos grupos sociales, respetando las
diferencias.
a) Espacio
El espacio cercano y propio
Los espacios compartidos por todos: la plaza, el club, el parque, otros.
El espacio cercano y propio. Los medios de transporte comunican los espa-
cios prximos y lejanos: beneficios que brindan y problemas que provoca al
ambiente. Transformacin del espacio.
b) Tiempo
El tiempo de descanso.
Costumbres, lugares visitados, otros lugares.
La historia de la comunidad: aspectos significativos de los festejos. Trans-
formaciones en la vida cotidiana.
CONTENIDOS
: Concep-
tuales
c) Sociedad
Las instituciones de la comunidad.
Las instituciones recreativas, sociedades vecinales, clubes, vecinales. Impor-
tancia de su accin.
Las instituciones de la comunidad: las instituciones educativas y las institu-
ciones recreativas. Las actividades humanas a travs del trabajo.
CONTENIDOS: Procedi-
mentales
a) Espacio
Observacin activa y orientada hacia la formulacin de preguntas.
Registro sencillo o con grficos de la informacin.
Comparacin, obtencin de semejanzas y diferencias e intercambio de opi-
niones.
Los contenidos sealados con , corresponden a la copia textual de los de los Diseos. Aqullos sealados con , son las
adaptaciones realizadas en funcin del ncleo organizador.
10 - CIENCIAS SOCIALES - TRAMO I
b) Tiempo
Narraciones sencillas y explicaciones en base a relatos histricos.
Intercambio de informes y registro de conclusiones a travs de dibujos.
c) Sociedad
d) Clasificacin y comparacin de actividades humanas segn las necesida-
des que satisfacen.
e) Observacin de los comportamientos, registro de datos y explicaciones
sencillas.
1. -) PERTINENTES AL REA
a) Espacio
Respeto y cuidado del entorno al que pertenece y comparte con todos los
miembros de la comunidad.
Inters por la indagacin respecto de las problemticas surgidas de la ocu-
pacin y transformacin del espacio.
b) Tiempo
Aceptacin de las diferencias y respeto por los aportes para el bien de todos.
Inters por la bsqueda de explicaciones a problemticas de la realidad so-
cial inmediata.
c) Sociedad
Aceptacin de las normas sociales basadas en la solidaridad y la tolerancia.
Reconocimiento y valoracin del trabajo como forma de lograr el crecimiento
personal y el bien comn.
CONTENIDOS: Actitudi-
nales
2. -) TRANSVERSALES
Respeto por el pensamiento ajeno.
Respeto por las opiniones ajenas y el conocimiento producido por otros.
Confianza en s mismo para tomar decisiones y aceptar responsabilidades.
Respeto por los valores democrticos: libertad, igualdad y cooperacin.
Respeto por los smbolos patrios.
Inters por la curiosidad, la apertura y la duda en relacin a los conceptos y
los procedimientos.
El problema descripto sera factible que lo trabajaras en un trimestre de clases?; A travs de qu
actividades parciales podras abordarlo? Cmo evaluaras el proceso? Qu actividades de cierre se po-
dran realizar para integrar y comunicar el trabajo, tal vez una maqueta, un afiche, un jugar a... dramatizan-
do las experiencias vividas? La perspectiva del rea y tal como la explicitamos anteriormente implica que,
en la medida en que vamos trabajando sus categoras conceptuales, estamos construyendo una imagen
integrada de la realidad y posibilitando, que el nio tambin lo haga adecuando progresivamente dichas
construcciones.
CIENCIAS SOCIALES - TRAMO I - 11
Es conveniente que, cuando planifiquemos las actividades no olvidemos algunas cuestiones referidas
a la comprensin de la orientacin y representacin espacial, como por ejemplo, el ordenamiento en el
tiempo y en el espacio y la necesidad de relacionar las partes con un todo y dar cuenta de un orden general.
Esbozando el camino hacia el rea integrada.....
Si tomamos el problema: Las transformaciones del ambiente y le incorporamos las categoras/ejes:
vida y objetos Cul podra ser a tu criterio, el ncleo organizador? Qu objetivos nos podramos plan-
tear?, Sera posible desarrollar el problema, tambin durante un trimestre de clases? o en caso contrario
En qu tiempo podra pensarse su abordaje? Recordemos por ltimo la importancia que tiene el ncleo
organizador en la planificacin ya que, a manera de columna vertebral, atraviesa el problema y estructura la
propuesta.
EVALUACIN
Seguimos en este acpite la propuesta de la Cartilla N 1. Ser necesario que realices la verificacin
de la puesta en ejercicio de lo desarrollado en tu propia prctica. En esto tambin puedes atenerte a lo des-
arrollado en la Cartilla de Evaluacin del PROCAP.
A MODO DE DESPEDIDA
Estimado colega: esperamos estar haciendo algunos aportes a tu proceso de autoreflexin, y colabo-
rar brindndote la posibilidad de confirmar o modificar tus prcticas en beneficio de todos.
Hasta la Cartilla 3.
CIENCIAS NATURALES - 1
ENCUADRE TERICO PARA LOS NIVELES DE CONDUCCIN
Si la ciencia es un tpico de inters general... si su encanto y sus consecuencias sociales son discutidos
con competencia y regularidad en las escuelas, en los medios de comunicacin y en la mesa familiar...,
habremos incrementado la perspectiva de conocer cmo es realmente el mundo natural, aumentando las
posibilidades de mejorarlo y de mejorarnos.
Carl Sagan. Astrnomo estadounidense, 1934 - 1998
CONOCIMIENTO PROFESIONAL DESEABLE
Retomemos el esquema de anlisis presentado en la cartilla anterior
1
CUESTIN 4
Qu ensear a mis alumnos en relacin a
un contenido determinado?
DIMENSIN DISCIPLINAR
Cmo hacerlo?
ESTRATEGIAS DIDCTICAS
CUESTIN 5
Cmo obtenemos informacin significativa
del desarrollo del proceso del ensear y del
aprender?
EVALUACIN
CUESTIN 6
Cul es nuestro Modelo Didctico personal?
CUESTIN 3
Qu finalidad tiene la en-
seanza de las Ciencias en
Nivel Inicial?
DISEO CURRICULAR
CUESTIN 2
Qu saben nuestros alumnos
sobre ese contenido?
SABERES PREVIOS
Cmo lo detectamos?
INDAGACIN DE IDEAS
PREVIAS
CUESTIN 1
Qu sabemos los docentes
sobre determinados conte-
nidos curriculares?
MARCO TERICO
1
PROCAP. Trayecto 1. Cartilla N 1 Ciencias Naturales pg. 9.
2 - CIENCIAS NATURALES
Este planteo est organizado en torno a problemas o cuestiones que interactan entre s. Cada una
de ellas se correspondera con distintos elementos del currculo: los fines de la educacin, el conocimiento
escolar (qu ensear), los procesos mediante los cuales se puede facilitar su construccin (cmo ense-
ar), los procesos que permiten regular y ajustar todo lo anterior (la evaluacin), etc. Posee potencialidad en
la medida que pueda ser utilizado como instrumento para el anlisis de las situaciones educativas y como
herramienta til para la toma de decisiones inteligentes en la planificacin, puesta en marcha y evaluacin
de la enseanza. Creemos que su utilidad reside en que plantea preguntas fundamentales y que nos permi-
te contestarlas, aunque nunca definitivamente, en un marco articulado y coherente.
En esta cartilla y en las prximas, intentaremos abordar, aunque no agotar, algunas de estas cues-
tiones. Si bien nuestra intencin es focalizarnos en cada una de ellas, es necesario tener presente su inter-
relacin. Estas problemticas orientan la reflexin sobre la propia prctica y, en la medida en que se abor-
dan, permiten sistematizar ideas que generen un conocimiento profesional genuino como referente en la
implementacin concreta del currculo en el aula.
En este sentido el conocimiento profesional que se propone como deseable, en palabras de Porln,
R y Martn Toscano, J.
2
no es un conocimiento acadmico, aunque toma en consideracin los aportes de
diversas disciplinas. Tampoco es un conocimiento emprico, aunque se basa en la experiencia y pretende
incidir en ella. Es un conocimiento epistemolgicamente diferenciado, mediador entre las teoras formaliza-
das y la accin profesional, heredero del concepto de praxis y que pretende una accin profesional funda-
mentada.
Se hace necesario entonces, definir un nuevo conocimiento profesional que tenga en cuenta las cues-
tiones mencionadas con relacin a la enseanza del rea, incorporando una perspectiva ms didctica a la
hora de disear un currculo que promueva prcticas deseables.
Esto significa que el saber del docente al ensear Ciencias Naturales no puede reducirse al conoci-
miento de las disciplinas que integran el rea, sino que debe organizarse en esquemas terico-prcticos en
los que se articulan aportes provenientes de:
las diferentes disciplinas cientficas y sus perspectivas: lgica, histrica, sociolgica y
epistemolgica (dimensin cientfica);
las disciplinas que estudian los procesos de enseanza y aprendizaje en general (dimensin
psicopedaggica);
la propia experiencia y la acumulada histricamente como resultado de trabajos de investigacin
(dimensin emprica);
la didctica especfica, en una sntesis de las dimensiones anteriores.
Las dos primeras dimensiones corresponden al saber acadmico, incorporando la idea de que los
procesos de enseanza y aprendizaje necesitan del sustento del saber formalizado.
2
PORLN, R. y MARTN TOSCANO, J. El saber prctico de los profesores especialistas. Aportaciones desde las didc-
ticas especficas. Investigacin en la escuela, 24, pp. 49-58. 1994.
CIENCIAS NATURALES - 3
La didctica especfica se sita en un plano intermedio entre dicho saber formalizado y el saber hacer
emprico, constituyendo lo que se denomina un saber prctico fundamentado que se identifica, como ya se
ha mencionado, con la idea de praxis.
El saber profesional que se propone no es una sumatoria de dichos conocimientos, sino el resultado
de elaborar, a partir de ellos y de ciertos problemas o cuestiones relevantes como los planteados en el es-
quema citado, un conocimiento de carcter estrictamente didctico, lo que no significa estrictamente tcni-
co. Este conocimiento debe contar con un marco conceptual que lo sustente, debe orientar conscientemente
la actuacin del docente, pero debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a contextos y situaciones
escolares diversas; debe proporcionar rigor y fundamento a las pautas de accin, pero no debe inhibir la
espontaneidad imprescindible del trabajo del aula.
Es fundamental tener en cuenta que este saber prctico es evaluable y modificable a la luz de la ex-
periencia, adquiriendo un carcter evolutivo y dinmico en un proceso de actualizacin y desarrollo profe-
sional permanente.
ACTIVIDAD:
Partiendo de la concepcin de una prctica docente que se identifica con la idea de praxis, reflexio-
ne acerca del significado de mala praxis en el contexto escolar.
Le sugerimos compartir esta instancia con sus docentes y registrar las conclusiones obtenidas.
Las condiciones reales no dan todo el espacio que necesita la enseanza de las Ciencias Naturales
en el Jardn, pero tambin es cierto que estas limitaciones no deberan servir para justificar la enseanza
de siempre y descartar la posibilidad de una buena enseanza de ciencias. Slo el conocimiento de cmo
debe llevarse a cabo sta, permitira alcanzar los resultados ms satisfactorios posibles entre los que se
desearan y los que realmente se obtienen.
Antes de que la Didctica de las Ciencias se perfilara como disciplina, los problemas relacionados
con la enseanza y el aprendizaje como objeto de estudio se trataban desde el sentido comn: se ensea
explicando los contenidos y se aprende estudiando y memorizando. Este es un estereotipo social tan exten-
dido que cuesta adoptar una perspectiva cientfica, de all que esta didctica especfica tardara en alcanzar
status disciplinar. El objeto de estudio no se consideraba digno de investigacin cientfica ya que se lo daba
por conocido. Recin cuando se constata que esto no es as, fundamentalmente al comprobar el fracaso
escolar que pone a la escuela como frgil en cuanto a sus objetivos frente a la sociedad, empieza a enten-
derse la necesidad de investigar causas.
La Didctica de las Ciencias Naturales presenta todos los defectos y virtudes de una disciplina emer-
gente, fruto de una multitud de investigaciones especficas llevadas a cabo desde comienzos de los 80 has-
ta hoy, pero con mucho futuro. Es un dominio de conocimientos especficos que va adquiriendo fuerza en la
formacin inicial de las carreras docentes asociadas a este campo y en la formacin permanente de los
egresados. En este sentido, existe una comunidad cientfica que tiene un campo de investigacin propio,
con numerosas revistas especializadas, departamentos universitarios, realizacin de congresos, etc.
4 - CIENCIAS NATURALES
Esta Didctica Especfica es actualmente un cuerpo coherente de conocimientos, relativo a aspectos
y problemas relacionados con la enseanza de las ciencias y no slo la suma de contenidos de asignaturas
cientficas y psicopedaggicas.
La Didctica de las Ciencias Naturales es un campo en formacin. En este camino de bsqueda de
soluciones a los problemas que investiga esta disciplina, existe una diversidad de planteos iniciales,
metodologas, constructos tericos, etc. Por esto no podemos hablar de un cuerpo de conocimientos
altamente consensuado; lo ms acertado sera adecuar las propuestas didcticas segn el contenido y
contexto de enseanza.
Una de las alternativas propuesta mayoritariamente se relaciona con un modelo de enseanza de
corte constructivista y un aprendizaje por investigacin del alumno, y con la construccin de un conocimien-
to de la propia actuacin profesional que se aproxime a un modelo de docente-investigador de su prctica,
que utiliza los resultados obtenidos para transformarla. Este conocimiento profesional considerado desea-
ble, supone un docente capaz de:
conocer la estructura conceptual fundamental del rea que ensea, teniendo en cuenta tambin
los conceptos puente que le permitan establecer relaciones con otras reas curriculares;
considerar el contexto histrico, social e ideolgico donde se gener cada teora cientfica rele-
vante, as como los obstculos epistemolgicos que subyacen en las mismas;
tener una concepcin epistemolgica acerca de la ciencia y la investigacin cientfica coherente
con los paradigmas vigentes;
saber visualizar, analizar e interpretar las concepciones y representaciones de sus alumnos para
poder orientar sus aprendizajes;
saber abordar los contenidos especficos en el contexto ms amplio de los conceptos estruc-
turantes o metaconceptos del rea (unidad/diversidad, estructura/funcin, interaccin, cam-
bio/permanencia...) y promover el aprendizaje de procedimientos como capacidades ms ge-
nerales (resolucin de problemas, diseos exploratorios, registro de informacin...) y de una se-
rie de valores bsicos (autonoma, cooperacin, pensamiento divergente...), que sirvan de refe-
rentes continuos del proceso de enseanza y aprendizaje;
saber formular problemas relevantes e interesantes atendiendo a la lgica de los alumnos, a la
coherencia cientfica y a las necesidades socioambientales;
establecer, a modo de hiptesis, una progresin del conocimiento escolar que tomando como
punto de partida las representaciones de los alumnos, sugiera posibles itinerarios de aprendizaje
hacia la construccin de ideas bsicas cada vez ms amplias y complejas;
saber disear secuencias de actividades que favorezcan la investigacin de los alumnos y la evo-
lucin de sus concepciones iniciales. Las mismas deberan aportar datos significativos para la
evaluacin de los aprendizajes de los alumnos y de su propia actuacin.
La reflexin sobre este conocimiento profesional, que orienta nuestro hacer, puede permitirnos cono-
cer las posibilidades reales y deseables de cambio para lograr una transformacin gradual de la enseanza,
coherente con el principio de calidad que pretendemos.
CIENCIAS NATURALES - 5
QU DEBEN SABER Y SABER HACER LOS DOCENTES QUE ENSEAN CIENCIAS
3
ACTIVIDAD:
Le sugerimos convocar a los docentes de su escuela para una lectura compartida del siguiente texto
4
;
intentando establecer desde el mismo, relaciones con las cuestiones planteadas en el esquema sobre pro-
blemas profesionales, tratado en el inicio.
Las situaciones didcticas no se pueden manejar slo con el conocimiento disponible sobre el desa-
rrollo cognitivo de los alumnos. El aula es el lugar donde mejor se refleja el pensamiento del docente y
de sus alumnos; es por esto que se tiene que tomar en cuenta esta situacin como objeto de conoci-
miento, tanto en relacin con la concepcin de enseanza y de aprendizaje que all se da, como de las
nociones de ciencia y de los contenidos del rea que se abordan.
En el momento de planificar, cada docente cuenta con un currculo prescrito, libros de texto editados
en funcin de este currculo, su prctica docente y el conocimiento del grupo de alumnos a su cargo.
Partiendo del supuesto de que siempre se ensea en forma totalmente relacionada con lo que se
3
Adaptado de Material de Apoyo del Seminario Nacional de Fortalecimiento Profesional de Capacitadores. Ministerio de
Educacin de la Nacin. Julio 2000.
4
Extracto resumido y adaptado de: GRINSCHPUN, M. y GMEZ ROS, M., Construir un lugar para las Ciencias Naturales
en Primer Ciclo, Novedades Educativas, Cap. 1, pp. 7 a 13. Buenos Aires, 2000.
6 - CIENCIAS NATURALES
piensa, es fundamental analizar la prctica docente personal. Los docentes enfrentamos cada situacin
de trabajo con una mochila propia que contiene nuestras creencias, experiencias, y los conocimientos
que tenemos del rea que tenemos que ensear.
Para ensear los contenidos se organizan unidades didcticas que dependen de las personas involu-
cradas en su realizacin, de la adecuacin a cada grupo clase y de los modelos institucionales en los
que se aplicarn.
Cuando seleccionamos qu se quiere ensear, debemos primero documentarnos sobre el tema, bus-
cando elementos que nos permitan conocerlo mucho ms all de la informacin que luego trabajaremos
con los alumnos/as.
A partir de esta lectura podremos definir mejor las ideas bsicas a las que queremos arribar en clase.
Estas ideas bsicas generalmente se refieren a las relaciones causales entre la cultura humana y el
mundo natural, las leyes cientficas o determinados principios, adecuadas al nivel de escolaridad del
alumno. Cuando decimos que el conocimiento se construye, definimos esta construccin tambin como
una secuencia; esto implica que cada paso que vamos dando sentar una base para los conocimientos
posteriores. Las ideas bsicas tienen absoluta relacin con la estructura del objeto a ensear, describen
estos hechos con generalidad y organizan las relaciones entre los hechos. La eleccin cuidadosa de
aqullas permite definir todo lo que los alumnos de determinado nivel de escolaridad estn en condicio-
nes de aprender y pueden estructurar el ncleo a partir del cual organizar la planificacin.
Ante la pregunta por qu y para qu se quiere ensear un tema determinado? se debe tener en
cuenta la relacin entre el contenido a ensear y su significatividad para el nivel de alumnos con los que
se trabaja. Esto implica pensar en las limitaciones que se dar a los conceptos involucrados y, a la vez,
en la construccin conceptual a la que se apunta a lo largo de la escolaridad.
Es decir, se debe pensar en porqu es importante que el alumno trabaje esos conceptos y hasta dn-
de el docente pretende llegar.
Definir las caractersticas de la unidad didctica es responder a cmo se va a ensear?, poniendo
en juego las concepciones profesionales del proceso de enseanza y de aprendizaje.
A partir de las ideas de nuestros alumnos podremos establecer los diferentes niveles de conocimien-
tos que poseen. Entonces deberemos disear estrategias que pongan en cuestin ciertas ideas, permi-
tan la profundizacin de otras o la posibilidad de relacin con otras situaciones u objetos.
CIENCIAS NATURALES - 7
En sntesis, en toda propuesta didctica deben estar presentes las siguientes relaciones:
DESDE EL ALUMNO
- Conocimientos previos.
- Ritmos de aprendizajes y aptitudes.
- Intereses.
- Cultura propia del grupo de perte-
nencia.
DESDE EL DOCENTE
- Conocimientos sobre los temas
seleccionados.
- Intereses y fortalezas.
- Modalidad de enseanza.
DESDE EL CONTENIDO
- Estructura del rea a trabajar.
- Definicin del contenido.
- Ideas bsicas seleccionadas.
- Secuencias de abordaje posibles.
DESDE LAS NECESIDADES INSTI-
TUCIONALES Y SOCIALES
- Poltica institucional.
- Propuestas curriculares.
- Definiciones ministeriales.
- Articulacin entre niveles y ciclos.
DEL CURRCULO PRESCRIPTO AL AULA
Para Stenhouse, L.
5
, el currculo es una propuesta educativa tentativa, abierta a la discusin crtica al
ser trasladada efectivamente a la prctica, resaltando el carcter singular de cada aula y de la forma de
hacer de cada docente.
Coll, C.
6
, en convergencia con la concepcin anterior, expresa: proyecto (el currculo) que preside las
actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guas de accin adecuadas y tiles
para los profesores que tienen responsabilidad directa en su ejecucin.
La enseanza es una actividad poco sensible a los cambios porque existen estereotipos de lo que es
ensear, de manera que el currculo no es percibido como una hiptesis tentativa susceptible de ser modifi-
cada, sino como la manera en que deben hacerse las cosas, como la nica opcin posible.
La viabilidad de las propuestas educativas no depende tan slo de la bondad de las mismas, ya que
su implementacin en el aula est mediatizada por el docente. La forma en que ste las asuma y se capaci-
te para desarrollarlas, influir en forma determinante en el xito de las mismas.
5
STENHOUSE, L. Investigacin y desarrollo del currculo. Morata. Madrid, 1984.
6
COLL, C. Psicologa y curriculum. Laia. Barcelona, 1987.
8 - CIENCIAS NATURALES
El currculo no se cambia por un mero acto administrativo que se concreta solamente en un documen-
to escrito, sino que implica que los docentes cambiemos nuestras concepciones acerca del proceso de en-
seanza y aprendizaje y, consecuentemente, nuestras formas de intervencin y el saber hacer profesional.
Un docente que acte como un mero ejecutor de un currculo externo dejando de lado la dimensin reflexi-
va, tender a la rutinizacin a travs de esquemas curriculares rgidos que favorecern la aparicin de
alumnos en serie, en lugar de promover el pensamiento divergente.
Un docente capaz de disear, experimentar y evaluar proyectos curriculares para convertir, a travs
de un trabajo en equipo, los nuevos enfoques tericos de la enseanza de las ciencias en una praxis riguro-
sa, se convierte en un participante activo en el desarrollo del conocimiento y la prctica profesional. Al ela-
borar una planificacin, ponemos en juego concepciones epistemolgicas, psicolgicas y didcticas que
influyen en la toma de decisiones acerca de los diferentes problemas curriculares: qu ensear, cmo en-
searlo, qu y cmo evaluar, etc. El conjunto de estas decisiones debera actuar como una hiptesis de
intervencin que al ser llevada a la prctica nos permita valorar lo acertado o no de la misma, los problemas
que resuelve, los que deja sin resolver, y la validez de nuestras concepciones.
Esto implica que los docentes debemos prever la evaluacin de nuestras prcticas para modificarlas
en consecuencia. De lo contrario, qu lugar nos queda para el cambio y la mejora de la enseanza?, qu
margen para el crecimiento profesional?
El proyecto curricular as concebido ser un instrumento en construccin y adecuacin permanente a
la realidad a la que se dirige y a los principios y teoras en que se sustenta. Es una propuesta abierta en la
que no se pueden predeterminar rgidamente las actividades a poner en juego, ni la secuencia, ni los aspec-
tos temporales de su desarrollo. Ello no significa improvisacin, sino la programacin de diferentes estrate-
gias a seleccionar de acuerdo al desarrollo de la enseanza.
La existencia de espacios institucionales destinados a la reflexin crtica y conjunta sobre los conteni-
dos de enseanza y el diseo de un proyecto curricular compartido para orientar la elaboracin de las pro-
gramaciones de aula, permite instalar espacios de discusin y de toma de decisiones compartidas, impli-
cando a todos los actores y generando mayor compromiso a la hora de llevarlas a la prctica.
ACTIVIDAD:
Le proponemos la lectura compartida del siguiente texto con los docentes
En la vida hay dos clases de individuos: los que todava hacen experimentos y los que ya no los
hacen.
Ya no los hacen porque se han sentado al borde de la charca de aguas dormidas, donde el musgo
ha borrado la nitidez y el poder que tienen a veces las charcas de cambiar de colores segn los ca-
prichos del cielo que reflejan. Se han esforzado en definir las reglas del agua estancada, y les parece
desordenada, incongruente y pretenciosa la impetuosidad del torrente que turba el agua de la charca,
o el viento que barre por un instante hacia la orilla el musgo estancado, devolviendo al manto verdoso
una corta preocupacin de profundidad azulada.
Ya no hacen experimentos porque sus piernas cansadas han perdido hasta el recuerdo de las
montaas que escalaron antao con una audacia que triunfaba porque iba siempre ms all de las
disposiciones y las prescripciones de los que se empean en reglamentar la ascensin en lugar de
vivirla. Se han instalado cmodamente en la llanura sealizada con carreteras y barreras y pretenden
CIENCIAS NATURALES - 9
juzgar segn su medida la audacia de las montaas cuyas agujas parecen desafiar el azul.
FREINET, C. 1967. Parbolas para una pedagoga popular. Barcelona. Laia.
Les sugerimos reflexionar sobre las siguientes cuestiones y registrarlas por escrito:
Qu factores actan como obstculos reales para que, como docentes, podamos analizar crtica-
mente nuestra actuacin en el aula con el objeto de introducir cambios que puedan mejorarla?
Qu iniciativas se podran adoptar en el marco de la institucin para la superacin de los mismos?
Qu papel podra desempear el PROCAP al respecto?
El modelo curricular actual es de carcter abierto y flexible, en donde no se prescriben criterios de or-
ganizacin y secuenciacin de contenidos, dejando que sean los equipos docentes los que los concrete-
mos, en los proyectos curriculares, aquellos que consideremos ms pertinentes de acuerdo a las caracters-
ticas del alumnado, de la institucin y de su entorno sociocultural. Por otro lado, los docentes en el marco de
estos proyectos, debemos elaborar nuestra planificacin, en la que recojamos los contenidos que nos pro-
ponemos trabajar en el aula. La concepcin de un currculo como hiptesis, el qu ensear y el qu
aprender suponen contenidos que deben seleccionarse en funcin del contexto, los conocimientos previos
de los alumnos, sus intereses, etc., y que estar acorde a los objetivos.
La seleccin y formulacin de los contenidos que sern trabajados, deben tener como referentes fun-
damentales tanto las posibilidades de aprendizaje de los sujetos como la conexin con su experiencia. El
conocimiento cotidiano encierra en gran medida las ideas que poseen los nios acerca de distintos temas.
Aunque tambin influya en ellas el conocimiento escolar previo, son las vivencias de los alumnos en su re-
lacin con el entorno y los estereotipos sociales adquiridos en el medio familiar o a travs de los medios de
comunicacin, los determinantes de las creencias que se pondrn de manifiesto durante el proceso de en-
seanza y aprendizaje. Difcilmente podrn alcanzarse los fines educativos si no se considera la perspectiva
del alumno para que pueda dotar de significado a los contenidos seleccionados.
HACIA UN PLANTEO INTEGRADO DEL REA
Desde el Diseo Curricular Jurisdiccional se opta por un enfoque integrado de las Ciencias Naturales,
las Ciencias Sociales y la Tecnologa, orientado a proporcionar una visin ms amplia de la realidad. Ello
exige revisin de las estructuras conceptuales para rescatar aquellos contenidos puente que permitan
superar la fragmentacin y la yuxtaposicin de contenidos sin unidad significativa.
Algunas estrategias para lograr la integracin pueden ser:
Organizar el currculo en torno a conceptos estructurantes como, por ejemplo, uni-
dad/diversidad, interaccin, cambio, etc.
Orientarse por contenidos transversales como Educacin Ambiental o Educacin para la salud.
Abordar problemas multidisciplinares significativos para los alumnos como los relacionados
con el cuidado de la salud y del ambiente.
10 - CIENCIAS NATURALES
Cada disciplina posee conceptos especficos que se reflejan en los contenidos curriculares, pero
tambin existen otros ms generales, de mayor nivel de abstraccin, que hacen a la organizacin concep-
tual disciplinar atravesando a todos los dems y actuando como puentes facilitadores de la integracin del
rea.
Son conceptos integradores, que se basan en la complementariedad de los trminos opuestos: la di-
versidad no puede entenderse sin la unidad, los sistemas sin la interaccin de las partes, etc.
Estos conceptos organizadores, que no deben considerarse como contenidos a ensear ya que se
accede a ellos a travs de los contenidos conceptuales especficos de las disciplinas de cada rea, pueden
orientar la propuesta didctica. Por ejemplo, los conceptos de unidad/diversidad permiten establecer compa-
raciones, jerarquas y clasificaciones con alto nivel de dinamismo. Es oportuno analizar el significado de
estas ideas:
... la idea de unidad se refiere a las propiedades comunes que permiten agrupar los elementos de
un sistema. El concepto de diversidad se relaciona con la variedad de los elementos que integran el siste-
ma. Estas nociones no son excluyentes y esta dupla se basa en la idea de diversidad de elementos que
forman parte del medio, como as tambin en la idea de que dichos elementos presentan caractersticas
comunes (unidad). En todo sistema hay diversidad de elementos y de relaciones, pero existe un nivel de
organizacin que intenta mantener la unidad.
7
Para iniciar la construccin de la categora fruto (unidad), se parte de la diversidad existente en el
entorno. De la misma manera, con relacin a la categora materiales, se sugieren actividades de explora-
cin que proporcionen a los nios experiencias a partir de la diversidad de propiedades que ellos presen-
tan.
ACTIVIDAD:
Revise con sus docentes, la planificacin de alguna unidad didctica, tratando de determinar desde
qu contenidos conceptuales se trabaja o se podra trabajar la unidad/diversidad.
BIBLIOGRAFA
COLL, C. y otros. El constructivismo en el aula. Barcelona. Gra. 1997.
GARCIA, E. Hacia una alternativa sobre los contenidos escolares. Sevilla. Dada. 1998.
GRINSCHPUN, M. y GMEZ ROS, M. Construir un lugar para las Ciencias Naturales en Primer Ciclo. Buenos Aires.
Novedades Educativas. 2000.
MORIN, E. La cabeza bien puesta. Bases para una reforma educativa. Buenos Aires. Nueva Visin. 1999.
PORLN, R. Constructivismo y escuela. Hacia un modelo de enseanza aprendizaje basado en la investigacin.
Sevilla. Dada. 1994.
PORLN, R. y RIVERO, A. El conocimiento de los profesores. Sevilla. Dada. 1998.
7
MERINO, G. Ensear Ciencias Naturales en el Tercer Ciclo de la E.G.B. Aique. Buenos Aires, 1998.
CIENCIAS NATURALES - TRAMO I - 1
PARA DOCENTES - NIVEL INICIAL
Siempre que ensees, ensea a la vez a dudar de lo que enseas.
Ortega y Gasset, J.
INTRODUCCIN
Sera ingenuo suponer que para ensear Ciencias Naturales desde el rea integrada basta el dominio
de los contenidos, de los modos de razonar propios de la ciencia y de los saberes psicopedaggicos y di-
dcticos correspondientes, como si la prctica fuera una simple aplicacin de la teora. Ello implicara con-
fundir saber con saber ensear.
Tampoco se puede pensar que sea suficiente la prctica sin ninguna teora que la sustente. Desde
esta perspectiva el ejercicio de la docencia dara lugar, por ensayo y error, a un saber hacer profesional
que significara priorizar el saber producto de la actividad cotidiana frente a la reflexin, basndose en una
visin simplista: a ensear se aprende enseando. La actividad docente quedara reducida al dominio
experto de un conjunto de pautas de accin como: mantener el inters de los nios, elegir el material ade-
cuado, establecer una previsin real entre las actividades propuestas y el tiempo disponible, etc. As la in-
tervencin profesional, sin posibilidad de contraste crtico, se nutrira de s misma en una retroalimentacin
sin sentido, ya que las tcnicas y metodologas slo adquieren significado a travs de una interaccin regu-
ladora entre la teora y la prctica.
Prez Gmez, A. (1994.)
1
propone una alternativa frente a las posturas reduccionistas anteriores: de-
sarrollar un conocimiento profesional como un saber prctico fruto de la integracin consciente entre los
conocimientos tericos y los adquiridos a travs de la experiencia cotidiana, en las interacciones de la vida
del aula, teniendo en cuenta que los primeros por s solos no garantizan la calidad de la intervencin edu-
cativa si no se articulan con la experiencia profesional, a travs de la reflexin sobre la propia prctica y la
aplicacin y evaluacin de innovaciones curriculares.
Es decir que el conocimiento docente deseable no se identifica con el conocimiento de ninguna disci-
plina, ni siquiera de la Didctica especfica de las Ciencias Naturales, pero tampoco es un conocimiento slo
experiencial. Es un conocimiento prctico en la medida que est relacionado con una prctica: la de la en-
seanza, pero que no se reduce a una simple accin. Como en todo conocimiento profesional el saber
hacer debe transformarse en una intervencin intencionada y fundamentada que se identifica ms con la
idea de praxis, entendiendo a sta como la interrelacin teora-prctica en la que cada una transforma la
otra.
Para orientar la reflexin sobre la propia prctica a travs de su contraste con otras propuestas alter-
nativas, consideramos oportuno abordar problemas relevantes en relacin al diseo y desarrollo del currcu-
lo escolar, a cuestiones vinculadas a aspectos curriculares concretos que tienen que ver en gran medida
1
PREZ GMEZ, A. 1994. La cultura escolar en la sociedad posmoderna. Cuadernos de Pedagoga. 225, 80-85.
2 - CIENCIAS NATURALES - TRAMO I
con la toma de decisiones antes, durante y despus de la actuacin en el aula. El siguiente cuadro
2
organi-
za dichas cuestiones, cada una de las cuales se correspondera con distintos elementos del currculo: los
fines de la educacin, el conocimiento escolar (qu ensear), los procesos mediante los cuales se puede
facilitar su construccin (cmo ensear), los procesos que permiten regular y ajustar todo lo anterior (la
evaluacin), etc
CUESTIN 4
Qu ensear a mis alumnos en relacin a
un contenido determinado?
DIMENSIN DISCIPLINAR
Cmo hacerlo?
ESTRATEGIAS DIDCTICAS
CUESTIN 5
Cmo obtenemos informacin significativa
del desarrollo del proceso del ensear y del
aprender?
EVALUACIN
CUESTIN 6
Cul es nuestro Modelo Didctico personal?
CUESTIN 3
Qu finalidad tiene la en-
seanza de las Ciencias en
el Nivel Inicial?
DISEO CURRICULAR
CUESTIN 2
Qu saben nuestros alumnos
sobre ese contenido?
SABERES PREVIOS
Cmo lo detectamos?
INDAGACIN DE IDEAS
PREVIAS
CUESTIN 1
Qu sabemos los docentes
sobre determinados conte-
nidos curriculares?
MARCO TERICO
Este cuadro posee potencialidad en la medida que pueda ser utilizado como instrumento para el an-
lisis de las situaciones educativas y como herramienta til para la toma de decisiones inteligentes en la pla-
nificacin, puesta en marcha y evaluacin de la enseanza. Creemos que su utilidad reside en que plantea
preguntas fundamentales que pueden contestarse, aunque nunca definitivamente, en un marco articulado y
coherente.
2
Adaptacin de: PORLN, R. y RIVERO, A. 1998. El conocimiento de los profesores. Sevilla. Dada.
CIENCIAS NATURALES - TRAMO I - 3
Estos planteos no tienen por qu limitarse al plano profesional individual. Por el contrario, la reflexin
y el consenso que supone un trabajo en equipo, resulta ms fructfero si se realiza en torno a las grandes
decisiones que afectan a la enseanza y que se concretarn en el Proyecto Curricular Institucional. En esta
cartilla y en las prximas, intentaremos abordar, aunque no agotar, algunas de estas cuestiones.
EL MARCO TERICO DEL DOCENTE
La expresin tantas veces escuchada: Nadie da lo que no tiene nos remite a pensar en que Nadie
puede ensear desde lo que no sabe. La toma de conciencia del saber previo personal es el punto de par-
tida a tener en cuenta para planificar y ejecutar profesionalmente una propuesta didctica viable.
Los docentes estamos acuciados por la diversidad actual de conocimientos, lo cual obliga a dar res-
puesta adecuada a la pregunta qu ensear?. Simultneamente debemos responder a otras dos pregun-
tas fundamentales: cmo ensear? y para qu?. Nuestra formacin nos orientar en la bsqueda de ar-
gumentos para estas dos ltimas, pero la primera queda sin contestacin si no se toman en cuenta los con-
tenidos especficos actualizados del rea que se ensea. Esta caracterstica de la tarea docente, requiere
de una actitud profesional que nos predisponga a la investigacin y a la realizacin de nuevos aprendizajes.
Como mediadores en el proceso de transposicin didctica, somos responsables de ir trabajando
nuestros saberes en una construccin dinmica y permanente de marcos tericos con la suficiente solidez y
flexibilidad para organizar nuestra prctica. Estos sistemas de ideas son sistemas abiertos que intercalan
4 - CIENCIAS NATURALES - TRAMO I
con otros sistemas de ideas, por lo tanto se reorganizan permanentemente y por ello evolucionan.
En cualquier profesin la prctica no resulta del azar sino de la puesta en juego de conocimientos es-
pecficos. En relacin a la prctica docente, esos conocimientos muchas veces no son los deseables res-
pecto a las teoras cientficas y educativas vigentes.
Cuando nos referimos a la organizacin del marco terico del que ensea no estamos limitando el
mismo al conocimiento cientfico y tecnolgico organizado desde la lgica y la historia de las disciplinas,
sino que estos saberes se vern atravesados por un conocimiento metadisciplinar (filosfico, epistemol-
gico) y por un conjunto de creencias, mitos e ideologas, todos integrados con los conocimientos psicope-
daggicos generales y los de la Didctica Especfica.
Muchas veces los docentes desconocemos que ciertas formas de pensar y actuar presuponen deter-
minadas teoras. As, una estrategia de enseanza basada fundamentalmente en la transmisin verbal de
los contenidos disciplinares sustenta, aunque no se sepa conscientemente, una teora del aprendizaje de
mente en blanco sin ideas previas ni obstculos que interfieran en el proceso. De la misma manera, en la
concepcin del conocimiento escolar como una versin simplificada del cientfico, los contenidos son verda-
des absolutas que se van adquiriendo acumulativamente sin admitir la existencia de niveles intermedios de
formulacin. Por ejemplo, como lo citamos en la Cartilla N 1 (pg. 25), muchos docentes opinan que los
contenidos de Fsica y Qumica son inabordables en este Nivel, por su complejidad, olvidando que podemos
ayudar a los nios pequeos a desarrollar ciertas ideas (cuando un material se disuelve en agua no desapa-
rece aunque no lo podamos ver) an cuando las mismas estn muy alejadas todava de las explicaciones
cientficas (naturaleza discontinua de la materia).
Para organizar el conocimiento escolar relativo a una determinada temtica a ensear ser necesario
identificar los conceptos que harn esto posible y las relaciones entre ellos. Adems cabe preguntarse
cul/es podran actuar como nociones puente con las otras reas del rea Integrada y con otras reas
curriculares ayudando a establecer una visin global del conocimiento.
Para ensear en forma coherente con una visin actual de ciencia, deberamos ser conscientes de
las relaciones entre Ciencia, Tecnologa y Sociedad (C.T.S.) ya que la ciencia no es una actividad neutra,
sino que puede obedecer a intereses diversos, desencadenando problemas socioambientales y ticos rele-
vantes (contaminacin, preservacin de la biodiversidad, etc.).
Por la misma razn tendramos que tener en cuenta cmo se construyen los conceptos en la historia
de la ciencia. La consideracin de este aspecto contribuye a mostrar que el desarrollo de las ideas cientfi-
cas depende de un contexto socio-cultural, y no slo de la observacin objetiva de los hechos; que el co-
nocimiento cientfico no es producto de un descubrimiento, sino de un acto creativo de la mente humana.
Vale la pena enfatizar el carcter dinmico de los conceptos, su evolucin histrica, que pone en
evidencia su no correspondencia estricta con la realidad. Por ejemplo, el concepto planta ha ido variando en
el tiempo a la par de los criterios que los bilogos sustentaron para establecer su clasificacin. En la actuali-
dad se considera planta a los seres vivos que renen las siguientes caractersticas: ser pluricelulares com-
CIENCIAS NATURALES - TRAMO I - 5
plejos, formados por clulas eucariotas, fotosintticos y con su cuerpo diferenciado en rganos como raz,
tallo y hojas. A partir de esta idea queda claro que una bacteria, an cloroflica, no es una planta; los hongos
tampoco lo son, ya que adems de carecer de clorofila no tienen diferenciacin de raz, tallo y hojas; ni las
algas pluricelulares, que pese a ser todas fotosintticas, tampoco presentan rganos especializados. Sin
embargo, en el siglo XVIII se consideraba planta a los seres vivos que no se movan, ni coman y que crec-
an indefinidamente, de esta forma, hongos, bacterias y algas eran conceptuados como plantas. En el siglo
XX, las nuevas tcnicas microscpicas permitieron estudios celulares ms detallados, como la diferencia-
cin entre clulas procariotas de eucariotas y en 1969, los bilogos consideraron que hongos y bacterias se
clasificaran en grupos separados de las plantas.
Partiendo de que las clasificaciones son teoras y que como tales tienen carcter provisional, queda
explcita, a travs del ejemplo anterior, la importancia de la actualizacin del saber disciplinar del docente
para organizar un marco terico claro y confiable, que le posibilitar adecuar su propuesta didctica.
ACTIVIDAD
El material bibliogrfico abajo indicado puede clarificar cmo evolucion en la historia de la
ciencia la clasificacin de los seres vivos. Sugerimos su lectura atendiendo a lo comentado acerca
de la naturaleza de la ciencia.
SOLOMON, E.; VILLE, C. y otros. 1996. Biologa. Mxico. Interamericana. Mc. Graw-Hill. Pg. 463.
CURTIS, H. Y BARNES, S. 1993. Biologa. Buenos Aires. Panamericana. Pg. 441 a 443.
Las concepciones de enseanza y de aprendizaje que sostenga el docente tambin forman parte de
su marco terico. En relacin a este punto es importante entender que no siempre que hay enseanza se
da el aprendizaje. Entendemos al aprendizaje significativo como una construccin compartida, con proyec-
cin social e histrica. La verdadera construccin parte de la idea de que el conocimiento de cada uno es
algo inacabado en coherencia con la dinmica histrica de los conceptos. Esta significatividad, atravesada
por la subjetividad, es la base de la cultura como creacin humana.
La anterior concepcin del aprender debe orientar a una enseanza que d oportunidad a que los
alumnos formulen preguntas sobre los contenidos propuestos, priorizando la curiosidad como actitud de
bsqueda. Un docente que no se juegue por esta idea puede llegar a promover un saber repetitivo, repro-
ductivo y cerrado que no posibilita el rol activo y transformador del sujeto que aprende en su dimensin so-
cial.
Conclusiones de trabajos de investigacin acerca del pensamiento docente, indican que poseemos,
adems de creencias y principios didcticos de carcter explcito y consciente, concepciones implcitas que
hemos incorporado durante nuestros aos como alumnos y durante nuestra prctica profesional. Las mis-
mas tienen una gran influencia en nuestra conducta y guardan ms coherencia con la tradicin que con los
avances en el campo de las Ciencias de la Educacin:
Cuando el maestro explica con claridad y el alumno est atento, se produce aprendizaje.
6 - CIENCIAS NATURALES - TRAMO I
Los alumnos han aprendido cuando saben responder correctamente a las preguntas que les hace
el maestro.
Una amplia seleccin de material didctico es indispensable para una enseanza de calidad.
El carcter tcito de muchas de estas concepciones hace que escapen a nuestro control, tendiendo a
bloquear los cambios en el plano de la prctica y provocando una disociacin entre lo que pensamos y lo
que hacemos. Por ejemplo, si bien adherimos que el juego en este nivel es el medio ideal para que se lo-
gren aprendizajes significativos, muchas veces se pierde de vista esta intencionalidad abordando los conte-
nidos de manera anecdtica, fragmentada e inconexa.
ACTIVIDAD
- Escriba durante 10 minutos, sin consultar fuente alguna, sobre aquello que Ud. sepa acerca de: los
seres vivos: sus caractersticas bsicas y diversidad.
- Consulte diversas fuentes de informacin sobre la temtica planteada y ordene las ideas obtenidas
agrupndolas segn criterios por Ud. seleccionados.
- Organice una trama de contenidos en torno a esta temtica.
Ahora reflexione sobre lo que Ud. ha hecho:
- Su planteo permitira abordar en el aula problemticas ticas, ambientales o sociales relacionadas con
el tema tratado?
- Seale conceptos puente que posibiliten establecer relaciones con las otras reas del rea Integrada.
LAS IDEAS DE LOS ALUMNOS
Segn Pozo, J. I. y Gmez Crespo, M. A. (1997)
3
el objetivo de la educacin, y ms especficamente
de la enseanza de las ciencia, es lograr que los alumnos aprendan, cambiando algunas de sus actitudes,
mejorando sus destrezas y estrategias y adquiriendo nuevos saberes que les ayuden a dar sentido al mun-
do que les rodea. Por tanto, el xito de cualquier propuesta educativa y tambin de la enseanza de la
ciencia tiene como uno de sus criterios fundamentales el grado en el que promueve aprendizajes estables
y duraderos. A la hora de juzgar un currculo, o de tomar una decisin sobre qu propuesta curricular o qu
materiales utilizar en un curso, es importante tener esto en cuenta. No deben juzgarse slo sus propsitos u
objetivos, ni la cantidad y calidad de sus contenidos, sino tambin su adecuacin a los alumnos a los que va
dirigido.
La mayora de los nios cuando ingresan a la escuela ya poseen muchas ideas acerca del mundo en
3
POZO, J. I. Y GMEZ CRESPO M. A. 1997. Qu es lo que hace difcil la comprensin de la ciencia? Algunas expli-
caciones y propuestas para la enseanza en La enseanza y el aprendizaje de las ciencias de la naturaleza en la Educa-
cin Secundaria. Barcelona. Ice HORSORI.
CIENCIAS NATURALES - TRAMO I - 7
que viven. Segn Einstein, la mayor parte de lo que sabemos en relacin a lo que nos rodea se aprende
durante los tres primeros aos de vida. Un nio que empieza a comer y que deja caer la cuchara al suelo
una y otra vez, est aprendiendo que cuando suelta un objeto, este no se va para cualquier lado, sino que
siempre lo hace hacia abajo. Evidentemente los nios no esperan llegar a sexto ao de la EGB para cons-
truir mentalmente una explicacin coherente acerca de la cada de los cuerpos.
Tambin a travs del desarrollo del lenguaje, desde pequeos empiezan a manejar palabras cientfi-
cas como luz, vapor, animal, planta, aunque a veces los significados que les atribuyen no sean exactamen-
te iguales a los de la ciencia. Por supuesto, para los nios, sus propias representaciones de la realidad y los
significados que ellos dan a los trminos son ms razonables y tiles que los que le ensean en la escuela.
Es ya sabido el papel fundamental que representan las concepciones de los alumnos para un apren-
dizaje verdaderamente significativo. Conocer estas ideas se convierte as en una necesidad para el docen-
te, que debe ensear a partir de ellas.
Si no sabemos lo que piensan los nios con relacin a los contenidos escolares que vamos a trabajar,
y por qu piensan as, es poco probable que nuestra enseanza logre el impacto deseado. No se trata de
aceptarlas como perlas que enriquecen el anecdotario escolar, sino de adecuar la lgica de la enseanza
a su lgica.
Efectivamente, las concepciones de los alumnos van a determinar sus respuestas ante las diferentes
situaciones de aprendizaje: van a influir en sus observaciones y en la informacin que recojan de ellas, en la
interpretacin que hagan de esta informacin, en las anticipaciones que formulen, en cmo piensen las pre-
guntas, etc. La clave del aprendizaje va a residir en las relaciones que los alumnos puedan establecer entre
ese conocimiento y el que les proponemos en la sala con el objetivo de que puedan iniciarse en la com-
prensin del mundo de una manera ms prxima a los planteos de la ciencia.
Veamos algunas caractersticas propias de las concepciones, ideas, representaciones o esquemas
de conocimientos de los alumnos:
Son estables, se mantienen en el tiempo y se resisten al cambio. Por ejemplo, muchos adul-
tos que han transitado su escolaridad primaria y secundaria siguen pensando que el alimento de
las plantas lo constituye el agua y las sales minerales del suelo.
8 - CIENCIAS NATURALES - TRAMO I
No es raro que, los conocimientos escolares coexistan con las concepciones de los nios, lo que
se traduce en un aprendizaje superficial: los primeros se movilizan cuando el nio trabaja de
alumno, pero las segundas vuelven a aparecer inalteradas, en contextos ms sencillos no rela-
cionados aparentemente con los contenidos escolares. La idea que tienen los nios de que el
Sol se mueve porque los sigue ofrece resistencia ante la que da la ciencia (El Sol est quieto y
la Tierra se mueve) ya que sta es fuertemente contraintuitiva.
Tienen coherencia interna, ya que se relacionan con lo que conocen y no surgen del azar.
Poseen una lgica que resulta de su funcionalidad al ser aplicadas a situaciones asociadas a la
propia experiencia. Por ejemplo, al ser interrogados acerca de la forma de la Tierra los nios sue-
len contestar que es redonda. Ante la pregunta: Entonces, cmo podemos caminar en ella sin
caernos? surgen respuestas ingeniosas como sta: la Tierra es redonda y no nos caemos por-
que en realidad estamos caminando dentro de ella. En general, los argumentos de los nios no
suelen ser para nada irracionales como lo prueba esta explicacin.
Son personales, si bien existen rasgos comunes en el grupo ulico. Es decir que presentan
generalmente patrones relevantes de regularidad que comparten ciertos alumnos entre s y que
permiten al docente categorizarlas y establecer las diferentes ideas bsicas de su grupo clase.
Las ideas previas incluyen una amplia variedad de tipos de conocimiento sobre la realidad, tal como
lo demuestra el siguiente ejemplo
4
: El conocimiento que tiene Juan sobre los rboles, incluye conocimien-
tos de distinto tipo, tales como que estn vivos, que tienen partes (races, ramas y hojas), que muchos rbo-
les juntos se llaman un bosque (conceptos), que a algunos se les caen las hojas, que son ms altos que l,
que son verdes y marrones (hechos), que para plantarlos hay que hacer un agujero en la tierra, que se pue-
den cortar y los trozos sirven para encender fuego en la chimenea (procedimientos), que su madre dice que
no hay que romperlos o maltratarlos (normas), que crecen cuando llueve (explicaciones), que a l le gusta ir
al bosque en verano porque no hace calor (actitudes) y que su abuelo tiene unos rboles en su casa que se
llaman tilos y huelen bien (experiencia personal).
Como vemos, el esquema de conocimiento de Juan, como el de cualquiera de nuestros alumnos,
puede ser ms o menos completo; incluir explicaciones errneas, como la idea de que los rboles crecen
slo cuando llueve; tener mayor o menor organizacin y coherencia, ya sea en comparacin con el de otro
alumno o en relacin al mismo alumno en otro momento de su propio proceso de aprendizaje.
La experiencia personal, los conocimientos procedentes del entorno familiar, y social, los saberes tra-
bajados en la escuela y la informacin adquirida a travs de fuentes como la televisin, la lectura, el cine o
Internet son algunas vertientes que nutren estas representaciones que poseen los sujetos en funcin del
contexto en que se desarrollan y viven.
4
MIRAS, M. 1997. Un punto de partida para el aprendizaje de nuevos contenidos: Los conocimientos previos. En El construc-
tivismo en el aula. Barcelona. GRAO.
CIENCIAS NATURALES - TRAMO I - 9
El siguiente cuadro identifica las fuentes de origen de las concepciones alternativas de los alumnos:
Veamos algunos ejemplos:
CONCEPCIONES
ESPONTNEAS
- Los objetos ms grandes se hunden y los ms pequeos flotan.
CONCEPCIONES SOCIALES
- El sol sale y se pone.
CONCEPCIONES ANALGICAS
- La lluvia se produce cuando chocan dos nubes.
ACTIVIDAD
Al Indagar las ideas de sus alumnos: cundo lo hace? al iniciar el ao escolar? al comienzo de
cada unidad? antes de trabajar con un contenido determinado?
Qu tcnicas y recursos utiliza en la indagacin?
Las concepciones previas de cada uno de sus alumnos quedan registradas en el cuaderno o carpe-
ta de clase? Las utiliza para confrontar con las que el alumno posee luego de haber desarrollado y
trabajado en una temtica o unidad?
CONCEPCIONES
ANALGICAS
CONCEPCIONES
SOCIALES
CONCEPCIONES
ESPONTNEAS
Actividad Cotidiana mbito Escolar
CONOCIMIENTO
ESCOLAR
Entorno Social
CONOCIMIENTO
CULTURAL
CONOCIMIENTO
SENSORIAL
10 - CIENCIAS NATURALES - TRAMO I
Cmo indagar estas concepciones? Cmo sistematizar esta informacin obtenida? Cmo proce-
der a partir de esta informacin obtenida? Son algunas de las cuestiones que debemos enfrentar profesio-
nalmente para avanzar en la enseanza.
Los saberes previos de los alumnos son teoras implcitas que stos tienen sobre el mundo. Debe-
mos lograr que se expresen e inferir sus concepciones a medida que las explicitan a travs de dibujos, ver-
balizacin, acciones. Para esto se pueden utilizar diferentes tcnicas e instrumentos como entrevistas,
cuestionarios de carcter individual y/o grupal, observacin y registro. Si el docente ensea desde una pro-
puesta investigativa, las ideas previas de sus alumnos se ponen en evidencia cuando formulan anticipacio-
nes ante situaciones problemticas que se les plantean.
Las ideas o concepciones alternativas de los alumnos son esquemas de conocimiento o representa-
ciones que posee el sujeto en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. No
deben ser interpretadas como obstculos a la hora de ensear sino como momentos o pasos de un proceso
de construccin personal, de conceptos, procedimientos y actitudes que debe ser mediado gradual y opor-
tunamente por el docente.
Algunas estrategias didcticas para indagar concepciones previas que proponen Giordan, A. y Vec-
chi, G. (1988) pueden ser:
Pedir dibujos con leyendas sobre lo dibujado o, en caso de nios pequeos, escribir lo que ellos
dicen sobre su produccin.
Hacer preguntas sobre la explicacin de hechos puntuales que se encuentran cotidianamente,
que se pueden complementar mediante entrevistas.
Pedir que expliquen un dibujo tomado de un libro.
Hacer que se discuta la idea de otro alumno.
Colocar a los alumnos en situaciones donde tengan que razonar en negativo (por ejemplo: y si
el sol no existiera?).
Hablar sobre analogas y argumentar sobre su eleccin (por ejemplo: al verterse el aceite lo
hace como el agua, como la miel o como ...?).
Provocar una contradiccin aparente y dejar que los alumnos la discutan (por ejemplo si en la ca-
rrera de autitos todos partieron juntos, cmo puede ser que el azul haya llegado antes que los
otros?).
Hacer juegos de rol, sobre todo con alumnos pequeos (por ejemplo: soy el corazn, soy el
viento, soy una planta).
Veamos a continuacin ejemplos concretos de algunas concepciones de nios entre 5 y 6 aos en
respuesta a la pregunta: Por qu es de da o de noche?
5
El Sol aparece y desaparece, as es de da o de noche. Nicols.
(El da es) cuando aparece y sale el Sol, (y la noche es) cuando el Sol desaparece, se va a otro lado
y oscurece. Daiana.
(Es de da) ahora, porque el Sol est para este lado y en otros pases es de noche. Pablo.
5
Adaptacin de TIGNANELLI, H. 1997. Astronoma en Liliput. Buenos Aires. Colihue.
CIENCIAS NATURALES - TRAMO I - 11
Se hace de da cuando sale el Sol y de noche el Sol se va a dormir debajo de la Tierra y sale la Lu-
na. Florencia.
Porque el Sol y la Luna vienen y se van. Sofa.
Luca coloca la luna y las estrellas en la noche y al Sol y las
nubes en el da; da y noche son zonas que dividen al plane-
ta.
Anaclara interpreta el da y la noche como situaciones dife-
rentes. Aqu dibuja el planeta en cada una de ellas: da (un
perro despierto), noche (un nene dormido en su cama).
La mayora de los nios suele asociar el da con la presencia del Sol y la noche con la Luna; eviden-
temente pocos perciben la presencia simultnea de ambos astros. En la idea de Florencia se evidencia la
visin de la desaparicin del Sol en el horizonte.
Son muy pocos los nios que relacionan el da y la noche
con los movimientos de la Tierra.
Franco dibuja el da y la noche; asegura que se producen como
consecuencia de la rotacin de la Tierra.
Lucas cree que al girar se provocan das y noches; desde la
zona oscura (noche) se ve a la Luna, y en la clara (da) al Sol.
Curiosamente, como sinnimo de actividad, en toda la zona
diurna, Lucas seala que erupcionan volcanes.
12 - CIENCIAS NATURALES - TRAMO I
ACTIVIDAD:
Reflexione a partir de esta conocida vieta de Tonucci, F.
6
y anote sus ideas para compartirlas con
algn colega:
De la misma manera que los alumnos, los docentes tenemos concepciones explcitas e implcitas so-
bre la naturaleza de la ciencia, las cuales influyen en el desarrollo de nuestras clases, ya sea en los mode-
los de enseanza como en las perspectivas sobre el aprendizaje de los alumnos. Estas ideas tambin son
resistentes al cambio, de ah que muchas veces tengamos dificultades para reflexionar sobre nuestra prcti-
ca a la luz de planteos tericos innovadores.
ACTIVIDAD
Lea el siguiente texto
7
y establezca relaciones entre este planteo didctico y las si-
guientes ideas acerca de la ciencia:
6
TONUCCI, F. Cmo ser nio. Barcelona. REI. 1989.
7
TONUCCI, F. 1995. Con ojos de maestro. Buenos Aires. Troquel.
CIENCIAS NATURALES - TRAMO I - 13
La ciencia es un conjunto de evidencias, lgica y creatividad.
- La observacin se realiza dentro del marco de una teora.
- El conocimiento cientfico es producto de una construccin dinmica y abier-
ta.
Una maestra pidi a sus alumnos que representaran grficamente el sistema
circulatorio tal como ellos crean y pensaban que era. Utilizaron la tcnica de la si-
lueta, es decir que cada uno de los nios se pona sobre una cartulina, otro lo dibu-
jaba y luego cada nio, con su perfil dibujado, utilizaba la cartulina para representar
los elementos del cuerpo.
Un nio represent su sistema circulatorio pintando de rojo todo el cuerpo. La
maestra, despus de algunos das concluy el trabajo llevando un atlas con una l-
mina que explicaba el sistema circulatorio, con la imagen convencional que todos
conocemos, los ros y afluentes rojos y azules.
Lo preocupante de esta experiencia es su aspecto metodolgico, ya que esta
maestra ha ofendido muy gravemente a sus alumnos. Por un lado les ha pedido que
expresen qu piensan acerca del interior del organismo; o sea que los ha conducido
a reflexionar sobre una abstraccin muy compleja, pero luego no ha aceptado la
idea que los nios efectivamente han demostrado poseer, ni tampoco ha intentado
relacionarla con la idea convencionalmente aceptada.
Es como si les hubiera dicho: primero jueguen con sus ideas, les he permitido a
ustedes que digan tonteras, pero ahora les ensear cul es en verdad la realidad
que figura en dicho atlas.
Resulta muy preocupante el hecho de que la maestra cometiese a nivel cientfico
un error tan grave, al considerar que la lmina del atlas fuera ms correcta objeti-
vamente que la imagen del nio, cuando en realidad se trata de dos abstracciones
que no son verdaderas ni una ni la otra, y sin embargo podran ser verdaderas las
dos.
El nio viene de la experiencia de que si se pincha surgir sangre independien-
temente del lugar del cuerpo donde esto ocurra. Y si fuera verdadera la imagen que
la maestra les propone, l tendra que tener muy mala suerte porque cada vez que
se pincha justo lo hace en los pocos lugares donde pasa la sangre, los ros y afluen-
tes. Y creo que no existira ningn cientfico que pudiera refutar que, si quisiramos
ilustrar grficamente el sistema circulatorio con capilares incluidos, tendramos que
pintar de rojo toda la imagen del cuerpo.
14 - CIENCIAS NATURALES - TRAMO I
ACTIVIDAD
Lectura recomendada para compartir y comentar: TIGNANELLI, H. 1998 Introduccin a la as-
tronoma infantil en 0 a 5 La educacin en los primeros aos. Ao 1 N 4, pg. 42 69. Buenos Aires.
Novedades Educativas.
Nota: Cada Capacitador Regional del rea dispondr de copia de este material impreso.
UNA REFLEXIN FINAL
... desarrollemos una nueva clase de conocimiento que sea humano, no porque incorpore una idea
abstracta de humanidad, sino porque todo el mundo pueda participar en su construccin y cambio, y em-
pleemos este conocimiento para resolver los dos problemas pendientes en la actualidad, el problema de la
supervivencia y el problema de la paz; por un lado, la paz entre los humanos y, por otro, la paz entre los
humanos y todo el conjunto de la naturaleza.
Feyerabend, P. (1984)
BIBLIOGRAFIA
ASTOLFI, J. P. 1999. El error, un medio para ensear. Sevilla. Dada.
COLL, C.; MARTN, E.; MAURI, T. y otros. 1997. El constructivismo en el aula. Barcelona. GRA.
CUBERO, R. 1997. Cmo trabajar con las ideas de los alumnos. Sevilla. Dada.
CURTIS, H. y BARNES, M. S. 1996 (5 edicin). Invitacin a la Biologa. Madrid. Panamericana.
DRIVER, R.; GUESNE, E. y TIBERGHIEN, A. 1992. Ideas cientficas en la infancia y la adolescencia. Madrid. Morata
POZO, J. I. 1996. Las ideas del alumnado sobre la ciencia: de dnde vienen, a dnde van... y mientras tanto qu
hacemos con ellas. En Alambique N 7: Las ideas del alumnado en ciencias. Barcelona. GRAO.
TIGNANELLI, H. 1997. Astronoma en Liliput. Buenos Aires. Colihue.
TONUCCI, F. 1995. Con ojos de maestro. Buenos Aires. Troquel.
VILLEE, C., SOLOMON, E. y otros. 1996 (3 edicin). Biologa. Mxico. Interamericana. Mc. Graw-Hill
TECNOLOGA - 1
ENCUADRE TERICO PARA LOS NIVELES DE CONDUCCIN
ACERCA DE LA INTERVENCIN DOCENTE Y LA PRODUCCIN DE
CONOCIMIENTO EN TECNOLOGA
Las intervenciones docentes en el proceso de enseanza y de aprendizaje pueden interpretarse
como condicionadas por fenmenos mltiples; en ella concurren factores institucionales, culturales,
familiares, polticos, econmicos, sociales, etc.
Cada intervencin docente tiene como sustento su conocimiento de la funcin en cuanto campo
interdisciplinario atravesado por:
1. Los conocimientos especficos de su campo de especializacin.
2. Los conocimientos de las disciplinas afines a su campo de especializacin.
3. Los conocimientos de los fundamentos epistemolgicos de su campo.
4. Los conocimientos pedaggico didcticos y psicolgicos generales y especficos del nivel.
En muchas ocasiones, los conocimientos tericos pasan a segundo plano y aquellos que aprendimos
como docentes se sustentan, fundamentalmente en sus vivencias y experiencias. De cualquier modo
podemos decir que los docentes actuamos en general de dos modos diferentes, an el mismo docente:
como reproductor de contenidos y metodologas y como productores y gestores de aprendizajes en los
alumnos.
Poner la autonoma y la autogestin en el centro de la escena institucional, supone repensar la
enseanza de las ciencias y de la tecnologa, porque la reconstruccin, el redescubrimiento y la inventiva
ocupan un lugar central en la tarea compartida de ensear y aprender.
El ensear hoy, supone capacidades complejas de actuar e interactuar con nuestros alumnos. La
formacin de equipos de trabajo en la enseanza de tecnologa cumple un papel clave por varios motivos:
en primer lugar porque es una tarea que genera entusiasmo, pero tambin puede ayudar al crecimiento
tanto individual como grupal al aliviar o despejar las dudas, el desconcierto, por la falta de recursos; sobre
todo esto sucede cuando no hay formacin para la enseanza del rea.
Si bien en teora la funcin docente consiste en generar un espacio de aprendizaje en el aula, las
intervenciones con cada grupo van posibilitando (o no) un clima adecuado para la construccin-apropiacin
compartida del conocimiento cientfico y tecnolgico. Este clima institucional debe ser construido individual,
grupal y colectivamente desde la experiencia viva del aula, generando proyectos a travs de equipos de
trabajo.
Las tradiciones institucionales pueden facilitar o impedir estas iniciativas, no obstante los problemas
podrn convertirse en oportunidades de aprendizaje.
Lo primero que debemos saber como docentes de Tecnologa es que antes de saber tal o cual
disciplina somos docentes. Otro saber importante que debe poseer es que la Tecnologa se aprende mejor
operando con ella. Por ello se destacan el anlisis de productos y los proyectos tecnolgicos como
2 - TECNOLOGA
procedimientos que articulan los contenidos del rea. En este sentido puede resultarles de utilidad dirigirse
a los objetivos de la Educacin Tecnolgica tal como lo planteramos en la primera cartilla.
AHORA, ALGO ACERCA DE LA GESTIN...
En las dos ltimas dcadas, las organizaciones se han transformado estructuralmente. En general los
cambios han sido profundos y vertiginosos. Aqu hablamos de todo tipo de organizaciones: de produccin,
de servicios, cientficas, religiosas, etc.
Estos nuevos modelos de organizaciones han demandado por s mismos nuevas formas para ser
gestionados.
La escuela como organizacin tambin cambi y requiere por lo tanto, nuevos modelos de gestin.
Ser directivo de una institucin con metas claramente explicitadas implica necesariamente planificar. Este
trmino debe ser comprendido en su acepcin actual, como un aspecto de la gestin.
Planificar es pensar anticipadamente una realidad deseada y hacerlo posible en un diseo que
reduzca al mnimo la imprevisibilidad, la incertidumbre y la improvisacin. Pensemos, por ejemplo, en el
reacomodamiento institucional que produjo la inclusin curricular del rea Tecnologa, si no demand de
estrategias especiales para mantener un equilibrio institucional bastante frgil por s mismo. Es por eso que
proponemos un estilo de planificacin estratgico.
La tecnologa, como Uds. saben, integra reas y/o disciplinas tales como BIOLOGA, MATEMTICA,
LENGUA, HISTORIA, GEOGRAFA y otras... Es este carcter interdisciplinar el que le da presencia en las
instituciones y al mismo tiempo y por el mismo motivo provoca movimientos, dudas, interrogantes.
La Educacin Tecnolgica, por ser eminentemente integradora, es una disciplina que provoca
cambios y modificaciones en la tradicin escolar. Y esto, como es natural, a veces molesta, porque
condiciona otras acciones institucionales tales como horarios, creando una suerte de inestabilidad laboral a
docentes existentes en espacios curriculares de larga data (talleres manuales y actividades prcticas),
demanda reuniones extra para la integracin de reas, y muchas ms que Uds. como directores conocen
muy bien. A veces no somos conscientes de esta particularidad de la educacin tecnolgica precisamente
porque la asociamos con espacios curriculares con los que sus fundamentos y desarrollos no son
coincidentes con los que aquella propone; no obstante, la Tecnologa s se instal en lugar de ellos.
A Uds. colegas directivos, no les parece que es un tanto complicado este espacio de Tecnologa que
se instal en la escuela y presenta tantas demandas?
Posee un lenguaje propio, no es fcil de entender, se extiende a todos lo niveles del sistema hasta el
Nivel Inicial, tiene horas especficas, requiere para ser enseada un perfil que... bueno... dnde lo
conseguimos?
Como si esto fuera poco, no hay casi profesorados de la especialidad. Cunta molestia causa...
TECNOLOGA - 3
Ser territorio de los arquitectos, los ingenieros, los bioqumicos, los maestros de educacin manual o
de los contadores?
En fin: su presencia se hace sentir. Tal vez amigo director, Ud. crea que estas cosas sucedan slo
en su escuela.
Creemos que el tiempo dar lugar a la formacin integral de especialistas en educacin tecnolgica.
Para ello habr que esperar, respetando las diferencias y las modificaciones institucionales que provoca.
VAMOS POR PARTES...
Actualmente el trmino gestin ha ido reemplazando al de direccin en lo relativo al gobierno de una
escuela. Aclaremos el trmino: gestin hace referencia al conjunto de acciones que se realizan en una
escuela de modo de facilitar la movilizacin de todos los elementos de su organizacin orientndolos hacia
la concrecin de las metas y propsitos claramente definidos Cuadernillos para la transformacin N 7
Ministerio de Educacin y Cultura 1996.
Cada escuela tiene su propio estilo de gestin que resume su historia como tal. Como se puede
apreciar, gestin es un trmino que tanto refiere a la planificacin en un sentido estratgico como a los
procesos que la hacen posible.
Ahora bien, los modelos y estilos de gestin no se instalan y desarrollan de un da para otro. En
general acompaan los factores contextuales que tienen lugar durante este. De modo tal que es necesario
reconocer que del mismo modo en que las organizaciones han ido cambiando, los modos de gestionarlas
tambin.
Una concepcin tradicional de conduccin escolar fuertemente instalada en nuestro sistema
educativo rene las siguientes caractersticas:
La escuela es una institucin cerrada, funciona a partir de factores internos que son
determinantes, con exclusin de lo contextual.
Se caracteriza por la toma de decisiones verticales, predominan las individualidades y
consecuentemente con una participacin escasa o nula. Opera fuertemente el Curriculum oculto,
lo que se dice y no se hace, lo que se hace y no se dice, los comentarios de pasillo, es decir un
clima que propicia un manejo familiar y poco profesional.
Las evaluaciones son parciales y realizadas desde arriba hacia abajo.
Hay un divorcio entre la escuela y la vida, entre el conocimiento escolar y el conocimiento
cotidiano.
El ltimo responsable de todo es el jerrquico y como siempre hay uno ms arriba, las
responsabilidades se diluyen.
ACTIVIDAD:
Reconozca algunos indicadores de este modelo en su escuela. Discuta con sus pares y registren sus
conclusiones. De ser posible, aplquenlo a la inclusin del rea Tecnologa en su escuela, analizando los
factores de gestin que ha movilizado y cmo se han abordado y resuelto los mismos. Tambin, que
obstculos o elementos problemticos se presentan y cmo podemos afrontarlos.
4 - TECNOLOGA
Una perspectiva innovadora de gestin, nos habla de instituciones cuya evolucin y desarrollo renen
estas caractersticas.
La organizacin es un sistema abierto y flexible.
La planificacin es estratgica y situacional.
La evaluacin es permanente e intervienen todos los actores del sistema.
El mejoramiento es continuo y lo realizan todos los miembros involucrados.
Hay cooperacin, participacin y comunicacin horizontal.
Se orienta por un Proyecto Institucional coherente, concertado y estratgico.
ACTIVIDAD:
Reconoce algunos indicadores de estas caractersticas en su escuela? Discuta con sus pares y
registren sus conclusiones. De ser posible, aplquelo a la inclusin del rea Tecnologa en la misma
analizando los factores de gestin que ha movilizado y cmo se han abordado y resuelto.
SIGAMOS ANALIZANDO...
Actualmente se distingue entre:
La gestin institucional nos remite a las relaciones interpersonales, los modos, sus tiempos e
idiosincrasias, relativas a la interaccin en la escuela. Por ejemplo, los acuerdos o desacuerdos acerca de
un hecho como pueden ser los criterios de evaluacin de la institucin, los actos escolares, los horarios, los
talleres, la conveniencia e inconveniencia de ciertas decisiones, etc.
La gestin curricular, por otra parte, nos indica el trabajo, la interaccin dirigida ms focalmente a lo
referido a la enseanza y el aprendizaje, los contenidos, las metodologas, la interdisciplinariedad, etc.
Ambas, la gestin institucional y la curricular, se supone que interactan en la trama escolar. No hay
Curriculum vivo si no es en una institucin y la institucin escolar se sustancia en lo curricular.
ACTIVIDAD:
Podra Ud. ejemplificar aspectos de la gestin integral que estn mas referidos a lo institucional por
una parte y a lo curricular por otra? Desarrolle al menos ocho tems en cada una, cuidando que toquen en
forma central y/o tangencial la Educacin Tecnolgica.
Discuta con sus pares y registren las conclusiones o los ejemplos a los que arriben.
GESTIN CURRICULAR
GESTIN INSTITUCIONAL
TECNOLOGA - 5
SINTETIZANDO...
La gestin de instituciones escolares podra denominarse genricamente integral, lo que a su vez
permite distinguir dos aspectos, a saber: el institucional y el curricular.
De acuerdo a lo desarrollado hasta aqu se pueden percibir claramente dos estilos, modos o modelos
de gestin. Uno es abierto, participativo, flexible y el otro es cerrado, jerrquico, rgido, individualista.
Cada uno de estos modelos generales tiene su correlato pedaggico, tiene un modelo de enseanza
y aprendizaje que se le corresponde.
A su vez, los modelos de gestin no aparecen en las instituciones por generacin espontnea, si no
que se dan en culturas institucionales concretas que los posibilitan a la vez que los contienen.
A ESTA ALTURA UD. SE PREGUNTAR SI ESTO ES UNA CAPACITACIN EN
TECNOLOGA...
Eso pretendamos. La idea es colaborar con los directivos en lo institucional y lo curricular para la
instalacin del rea de educacin tecnolgica en la escuela.
Ahora bien, qu supone instalar el rea en la escuela?
Qu le parece si intentamos dar una respuesta en comn?
LO AYUDAMOS CON OTRAS PREGUNTAS...?
El rea de lengua est instalada en su escuela?
Y la de ciencias sociales y la de matemtica?
Qu decimos cuando hacemos referencia a que est instalado algo en algn lugar?
ACTIVIDAD:
Seleccionemos las notas comunes que denominamos cuando decimos que algo est instalado y
tendremos la respuesta.
Lo invitamos a registrar con sus pares las dificultades que presenta el rea de Educacin Tecnolgica
en su escuela, cotejar con otros directivos o docentes pertenecientes a otras escuelas y verificar si las
dificultades son semejantes.
Ahora puede Ud. analizar si esas dificultades se deben a la novedad del rea, o a otros factores
institucionales.
Como corolario de esta actividad le solicitamos que discuta y registre las conclusiones relativas a lo
siguiente:
A qu modelo de gestin institucional y curricular pertenece su institucin?
Est conforme con ello?
Qu beneficios y dificultades se le presenta?
Cmo afectan las ventajas y/o desventajas de ese estilo de gestin al rea de tecnologa?
6 - TECNOLOGA
Todos sabemos, que definir y resolver lo que preguntamos no es sencillo, no obstante, suponemos
que el ejercicio de pensarlo participativa y sistemticamente puede facilitar el hallazgo de soluciones.
Lo relativo al rea de Tecnologa se encuentra plagado de situaciones nuevas, problemticas,
inditas. Casi se dira que resulta una caja de sorpresas. Ya hemos analizado algunas de las razones por
las cuales esto es as.
Esperamos que algunos de estos aportes les sean de utilidad para mejorar la tarea institucional en lo
relativo a la enseanza de la Tecnologa.
Hasta pronto!
TECNOLOGA - TRAMO I - 1
PARA DOCENTES - NIVEL INICIAL
Apreciados colegas:
Reiniciamos el encuentro con Uds., habiendo elaborado el material de un modo mas
focalizado esta vez.
Creemos que esta cartilla nos encontrar con la experiencia de haber interactuado
con sus pares y directivos en esta capacitacin. Por ese motivo, continuaremos la dinmica de trabajo que
llevamos en la primera.
En esta oportunidad realizaremos una aproximacin a los Productos Tecnolgicos, a
partir del procedimiento de anlisis, de modo tal que el nio partiendo de su entorno inmediato pueda
desarrollar competencias de anlisis en un grado de complejidad creciente. Adems, que pueda reconocer
fcticamente la interdependencia de la tecnologa con los otros subsistemas, en particular con las otras
reas con las que sta se encuentra involucrada en cada caso.
Como siempre quedamos a disposicin de Uds., abiertos a sugerencias o inquietudes
que nos podrn hacer llegar a travs de sus directores y/o equipos regionales.
Hasta la prxima.
2 - TECNOLOGA - TRAMO I
INTRODUCCIN AL ANLISIS DE PRODUCTOS
Por la difusin masiva que ha tenido el rea de tecnologa, as como por la variedad de oportunidades
de capacitacin de los ltimos aos, el ttulo no resultar una novedad para nadie. No obstante ello, cabe
reconocer que es uno de los aspectos metodolgicos centrales de la educacin tecnolgica: El poder
conocer y reconocer el producto o el proceso tecnolgico.
El hombre se encuentra en el centro de tres medios que se interrelacionan; el medio ambiente
natural, el social y el tecnolgico. Los tres conforman "el ambiente" en el que se desenvuelve la vida de las
personas y donde se crea cotidianamente la cultura. Adultos, jvenes y nios construyen all su
conocimiento.
El explosivo desarrollo de la Ciencia y la Tecnologa a lo largo de los ltimos 100 aos ha provocado
grandes cambios en el ambiente en el que desarrollamos nuestras actividades. Hoy estamos inmersos en
un mundo que es ms tecnolgico que natural, un mundo que podemos denominar "artificial", creado por el
hombre en su deseo de satisfacer sus necesidades y expectativas por mejorar su calidad de vida.
La velocidad de crecimiento de ese mundo artificial y el ritmo innovador que caracteriza este
desarrollo ha permitido que adquiera un nivel de importancia comparable a la que tienen el mundo natural y
el social. Esto plantea la necesidad de un nuevo enfoque, teniendo en cuenta que si bien la relacin
hombre-naturaleza y hombre-sociedad merecen nuestra atencin, hoy es imperativo ocuparnos tambin de
la relacin hombre-mundo artificial.
La escuela es por excelencia un lugar clave para ello por medio de la educacin tecnolgica que
estudia cmo se relaciona el hombre con la naturaleza en el contexto socio-cultural donde se encuentra,
centrndose en el mundo artificial.
TECNOLOGA Y CAPACITACIN DOCENTE
La enseanza y el aprendizaje escolar no pueden seguir siendo lo que eran hasta el advenimiento de
la revolucin cientfico-tecnolgica, aunque en muchos casos pareciera no ser as. No es lo mismo ensear
o aprender en medio de esta sociedad digital e informatizada que en el marco de la sociedad industrial. En
este sentido la educacin tecnolgica asume un papel clave en esta tarea de ensear y aprender en
general, pues nos prepara para una sociedad en la que el cambio puede ser su motor o palanca de
desarrollo.
El desarrollo tecnolgico ha producido un giro de 180 grados en la sociedad y en toda la trama de sus
relaciones.
La escuela debe dejar de ser transmisora de saberes estticos. La dinmica actual le exige preparar
a los futuros ciudadanos como actores responsables en ste mundo que se est gestando, dinmica que
contemple no slo lo que es hoy sino lo que puede llegar a ser en un futuro no muy lejano, sin perder la
mirada en lo que fuimos haciendo para evitar cometer los mismos errores.
TECNOLOGA - TRAMO I - 3
Conservar, transmitir e innovar son tareas que competen a la sociedad en general y a la escuela
particularmente.
La propuesta de esta segunda cartilla avanza en el sentido que acabamos de mencionar. Nos
proponemos trabajar con los contenidos propios de tecnologa y el mejor modo de para su abordaje en el
aula.
Tal como dijramos, el hombre hoy se encuentra inmerso en un mundo que posee ms componentes
artificiales que naturales. Basta para ello observar a nuestro alrededor .A su vez ese mundo artificial va
cobrando cada vez mayor autonoma en relacin a lo natural. La propuesta de la educacin tecnolgica es
estudiar ese mundo y el modo de manejarse en l, sin perder un bien tan preciado como lo es la libertad
humana.
Para ello les proponemos estudiar de ese mundo, los objetos y artefactos, que son los que primero
impactan y cobran significado para el nio. Estudiar luego sus usos, sus formas, los materiales que los
componen, los cambios que se van operando en ellos, el impacto que esos objetos producen en el ambiente
cuando se construyen, usan o descartan, etc.
Para lograr esta primera aproximacin les proponemos comenzar por lo que es considerado una
metodologa central en la Educacin Tecnolgica.
EL ANLISIS DE PRODUCTOS
Se trata de un procedimiento de aproximacin a los productos tecnolgicos y una fuente de
conocimientos que nos ayuda a comprender mejor el entorno ms artificial que natural que enmarca nuestra
vida y as poder actuar con mas idoneidad frente a los problemas del quehacer cotidiano.
Este procedimiento tiene especial relevancia en el logro de competencias vinculadas con el consumo
y el uso inteligente de productos tecnolgicos y la adopcin de tecnologas convenientes, considerando una
pluralidad de factores y superando en consecuencia el pragmatismo que generalmente predomina a la hora
de tomar decisiones respecto de los productos artificiales.
Por otra parte, puede ayudar al proceso de diseo que abordaremos como parte de los contenidos de
la prxima cartilla, analizando cmo se van superando determinados problemas que va planteando el
mismo desarrollo de la tecnologa.
Como es sabido, los productos de la tecnologa pueden ser objetos o servicios, es por ello que este
anlisis habr de revestir diversas formas segn sea el producto a analizar. As, muchos de los pasos de
este anlisis sern comunes a todos los objetos, mientras que otros estarn vinculados slo a algunos de
ellos.
Para que el anlisis mencionado resulte exhaustivo tendremos que plantear un proceder que ponga
en juego la mayor cantidad de variables posibles.
4 - TECNOLOGA - TRAMO I
As podemos observar que la lectura de objetos permitir descubrir aspectos tales como el
morfolgico, el funcional, el estructural, el del funcionamiento, el tecnolgico y el comercial propio del objeto,
as como otros valores que permitan relacionarlo con su entorno y vincularlo con la estructura sociocultural.
El anlisis que aqu les proponemos es bastante exhaustivo, no obstante muchas veces por razones
pedaggicas conviene simplificarlo, hasta llegar a plantear simplemente algunos interrogantes tales como:
Para qu sirve?
Qu forma tiene?
De qu material est realizado?
Uds. en su sala sern los ms indicados para disear sus propias estrategias, ya que es a travs de
ese saber hacer donde todo contenido puede ser resignificado a la luz de un contexto que lo contenga y lo
recree.
Planteemos algunas rutas posibles acerca de cmo se pueden trabajar en el saln de clases:
Qu forma tiene? Anlisis morfolgico
Qu funcin cumple? Anlisis funcional
Cules son sus elementos y cmo se
relacionan?
Anlisis estructural
Cmo funciona? Anlisis de funcionamiento
Cmo esta hecho y de qu material? Anlisis tecnolgico
Qu valor tiene? Anlisis econmico
En qu se diferencia de objetos
equivalentes?
Anlisis comparativo
Cmo est relacionado con su entorno? Anlisis relacional
Cmo est vinculado a la estructura
sociocultural y a las demandas sociales?
Anlisis del surgimiento y evolucin histrica
del producto
Adems Uds. podrn proponer otras variedades de anlisis que no se hayan enfocado en el cuadro
precedente. Para profundizar la informacin les sugerimos leer el texto, muy difundido, de Aquiles GAY y
Miguel FERRERAS La Educacin Tecnolgica. Prociencia. Conicet.
Todo lo relativo a la cuestin metodolgica, epistemolgica, filosfica y psicolgica est en revisin
permanente desde la didctica en todas las reas y disciplinas. Es este sentido, la tecnologa no est
TECNOLOGA - TRAMO I - 5
ausente. Histricamente hablando, se ha abordado a travs del anlisis de productos, diseo de proyectos y
resolucin de problemas. Tambin en la enseanza de la tecnologa la mirada se renueva.
Sabemos que no hay un modelo nico, pero cualquiera sea el camino por el cual se opte, siempre
podemos distinguir tres fases o momentos:
fase de reconocimiento y anlisis del problema,
fase de sntesis,
fase de conclusin.
El primer momento abarca la fase de anlisis, "el anlisis del problema". que se centra en determinar
los interrogantes cuyas respuestas se buscarn a lo largo de ese tiempo. A continuacin mencionamos
algunos de los interrogantes que se podran plantear teniendo en cuenta las caractersticas del producto.
Este, como se sabe puede ser tangible o intangible, al ser captado sensorialmente segn pueda ser captado
por los sentidos (un radiograbador) o a nivel de abstracciones lgicas (la velocidad que desarrolla un auto).
Podramos preguntarnos en esta fase de anlisis por ejemplo:
Cmo se present el producto? Qu forma tiene?
Cmo es?
Estticamente es agradable?
Qu funcin cumple?
Para qu sirve?
Cules son sus elementos y cmo se relacionan entre s?
Cmo funciona y cmo est hecho?
De qu material?
Se puede reciclar?
Qu valor tiene y cul es su costo?
En qu se diferencia de objetos equivalentes?
Cmo est relacionado con su entorno?
Cmo est vinculado a la estructura sociocultural?
A qu demanda social responde?
Resulta obvio que en el Nivel Inicial se adaptarn las preguntas y el objeto a analizar al nivel de
comprensin de los nios y nias.
Tomemos un ejemplo... el radiograbador en el cual escuchan msica en la sala o en su casa.
La segunda y la tercera fase abarcan las etapas que surgen como bsqueda de respuesta a los
interrogantes planteados en la primera.
La segunda fase abarca las vinculadas al anlisis del producto en s, es decir la bsqueda de
respuestas al, Cmo es?, Qu funcin cumple?, Cmo funciona?, Cul es su costo?, etc.
La tercera fase abarca las vinculadas al anlisis de las relaciones del producto con su entorno, con la
6 - TECNOLOGA - TRAMO I
estructura socio-cultural, etc.
Recordemos, una vez ms, que en la prctica, la secuenciacin de las etapas no ser estrictamente
lineal, sino que habr idas y vueltas, en muchos casos el proceso ser recursivo y se plantear la necesidad
de reconsiderar etapas ya tratadas.
Cuando el mtodo de anlisis se aplica a productos tangibles (objetos) lo llamamos lectura del objeto.
La adopcin del trmino lectura" se fundamenta en el hecho de considerar a cada objeto como un sistema
de signos que soportan un significado que se puede interpretar. Los objetos adems de responder a una
funcin son portadores de una significacin y ella implica informacin. Podemos considerar la lectura de un
objeto como un acto de interpretacin de signos.
En este caso se parte de la percepcin de una materialidad (el objeto) para llegar a una
conceptualizacin. Es decir, pasamos de la captacin sensible del objeto a establecer las caractersticas
que le son propias, que no slo es captable por los sentidos, sino y ms particularmente por la inteligencia,
que es capaz de convertir en concepto aquello que capta intuitiva sensiblemente.
Por ejemplo: Cmo sabe el nio cuando lo que uno le muestra es un radiograbador? Por sus notas
comunes, en general es un objeto que emite sonidos, tiene cables, botones, teclas, etc.
LA LECTURA DEL OBJETO
El camino que seguimos en este anlisis o lectura del objeto es el mismo que el que transitara un
usuario u hombre corriente: de lo perceptual e intuitivo a lo conceptual (marco referencial, necesidad que
satisface, impacto, desarrollo histrico, etc.).
Las diversas etapas del mtodo de anlisis o lectura surgen como respuesta a interrogantes que
normalmente un observador crtico se planteara frente a los objetos en general y a un objeto en particular
que le interese:
En el Nivel Inicial, slo es posible realizarlo con objetos muy simples, familiares a los nios. Siguiendo
con el ejemplo del radiograbador...
Qu forma tiene?, Qu funcin cumple?, Cules son sus elementos y cmo se relacionan?,
Cmo funciona?, Cmo est hecho y de qu material?, Qu valor tiene?, Cmo est relacionado con
su entorno?, Cmo est vinculado a la estructura sociocultural y a las demandas sociales?
Obviamente que el maestro adecuar el nivel del lenguaje al de su grupo de alumnos.
Desde la perspectiva del anlisis o lectura del objeto, cualquiera de ellos puede considerarse como
una materialidad estructurada que mediante progresivos niveles de aprehensin sensible y
conceptualizaciones se desarticula en sus partes significativas, para analizar tanto los principios que lo
estructuran como los que optimizan su uso. La lectura permitir determinar el aspecto morfolgico, el
funcional, el estructural, el de funcionamiento, el tecnolgico y el comercial propios del objeto, as corno
TECNOLOGA - TRAMO I - 7
otros valores posibilitarn relacionarlo con su entorno y vincularlo con la estructura sociocultural.
VAMOS POR PARTES...
QU FORMA TIENE?
ANLISIS MORFOLGICO
Todo objeto, como hecho material, tiene una forma que se aprehende perceptivamente y
normalmente permite su identificacin. El fenmeno de aprehensin de la forma es complejo y se realiza en
funcin de mltiples condicionantes tanto fsicas como psicolgicas. Frente a un objeto, el observador
estructura la imagen de la forma de manera instantnea en base a los impulsos que recibe y que impactan
sus rganos sensoriales. Estos impulsos los filtra y articula de acuerdo a los esquemas que elabor a partir
de su contacto con el medio, y de las pautas culturales que haya internalizado. Estos son los denominados
aprendizajes previos.
La forma de un objeto es una totalidad y su percepcin suele ser bastante intuitiva. De los diversos
pasos de la lectura de un objeto, la percepcin de la forma es normalmente el nico que el gran pblico
practica, y generalmente es verbalizada en trminos ambiguos, con un lxico muy limitado y poco preciso.
Si tomramos como ejemplo el caso del calzado deportivo: ante un modelo nuevo se podran
expresar diciendo es moderno, inflado, aerodinmico Acaso no se podra decir todo esto mismo de un
juguete, de un avin o de un peinado..?
La percepcin de la forma es la primera etapa en todo proceso de anlisis de objetos. Luego se pasa
al anlisis de la misma. Se observa al objeto desde distintos ngulos y se analizan los aspectos
morfolgicos. Se buscan as las analogas con otras formas, sean stas naturales, artesanales o industriales
y se establecen escalas.
Se analiza tanto lo visual como lo tctil, lo sinestsico y lo auditivo evaluando las contradicciones que
eventualmente puedan surgir. En lo visual si es lindo o bello, colorido, si el formato es diferente segn a los
deportes a que est destinado, etc.. En lo tctil, si es suave, rugoso, etc. Lo sinestsico nos va a indicar si
es liviano, cmodo, incmodo, apretado, etc.. En lo auditivo, los sonidos o ruidos que produce al caminar,
correr o girar.
Mediante un proceso de abstraccin, producto de la reflexin sobre lo que se est observando,
podemos llegar a otro nivel de lectura y plantear lo que se llama la estructura formal. Consiste en las
relaciones descripciones vinculadas a la forma del objeto. No es un dato que se obtiene de la simple
captacin sensorial, sino que es una construccin intelectual del observador, resultado del anlisis y de la
bsqueda de relaciones entre las partes de ese todo que es el objeto.
En esta etapa se descompone el objeto en unidades significativas, buscando establecer las formas
bsicas elementales (desde el punto de vista geomtrico) y cmo se combinan; las soluciones de transicin;
8 - TECNOLOGA - TRAMO I
las relaciones proporcionales de cada parte; las leyes geomtricas generativas; la existencia o no de un
mdulo.
El observador se posiciona en el espacio determinando las soluciones de apoyo, la existencia de un
bastidor portante y un revestimiento (carrocera, piel, etc.), o de una estructura autoportante (monocasco),el
tamao y el peso, las relaciones morfolgicas entre el objeto, o sus partes y la ergonoma, es decir la
adaptabilidad anatmica al objeto, etc. Es importante registrar el nivel de correspondencia entre la
estructura morfolgica total y la de cada una de las partes, recordando que las caractersticas morfolgicas
son, en gran parte, consecuencia de aspectos funcionales, estructurales y tecnolgicos.
An desde el Nivel Inicial, sera conveniente comenzar a realizar con los nios registros simples
(escritos o grficos) de los anlisis efectuados, los que sin duda se realizarn en el grupo total de alumnos:
la maestra escribe lo que los nios le dictan, es decir, los datos pertinentes al objeto.
En trminos generales, en el Nivel Inicial las formas de registracin son bsicas y fundamentalmente
verbales, o de grficos muy sencillos de la lectura que realizan del objeto.
QU FUNCIN CUMPLE?
ANLISIS FUNCIONAL
El anlisis funcional est centrado en el papel que cumple el objeto (no debemos confundir, anlisis
funcional con anlisis de funcionamiento).
Se llama funcin a la manera en que el objeto cumple el propsito para el cual fue concebido y
construido.
El concepto de funcin es polismico, pudindose hablar de funcin prctica, funcin esttica, y
funcin de significacin (esta ltima asociada al valor de signo: connotador de status, definidor de gustos,
de actitud frente a la vida, etc.). Evaluemos por ejemplo el calzado deportivo que tanto atrae a los chicos,
as entonces la funcin prctica sera la de ser til para la prctica de diversos deportes, ser cmodo, ser
liviano; la funcin esttica es clara al apreciar la combinacin de formas, colores. En cuanto a la funcin de
significacin , sabemos la opcin que realizan los nios (y tambin los jvenes y adultos) entre, por ejemplo,
zapatillas de marca reconocida y alpargatas de yute. Sin soslayar estas cuestiones tendremos que brindar
elementos que faciliten la comprensin de la funcin de significacin por un lado y por otro poner el acento
en otras significaciones: Para venir a la escuela son ms cmodas y ms frescas las alpargatas; adems,
con el dinero que cuestan las zapatillas xxx, se pueden comprar alpargatas para todos los hermanos, etc. Y
esto es lo que responde a la diferenciacin de gustos y de actitudes frente a la vida.
La funcin y la forma son dos cualidades de un producto ntimamente vinculadas. Podemos decir que,
en general, la forma denota la funcin.
Corresponde a esta etapa analizar el repertorio de funciones elementales que el objeto debe cumplir
TECNOLOGA - TRAMO I - 9
para satisfacer los requerimientos que motivaron su creacin. Cabe recordar que la tecnologa se propone
la solucin de problemas de tipo prctico. Por ejemplo un problema de este tipo prctico se presenta cuando
tengo un calzado inadecuado para el descanso, entonces busco un par de alpargatas; en cambio, si
necesito correr rpido, buscara unas zapatillas de correr. Se incluye en este anlisis lo operativo, el
reconocimiento de su modo de uso, su ergonoma y su relacin con el usuario, con el entorno. Se deber
analizar la secuencia de todas las manipulaciones a efectuar con el objeto conforme a la misin para la que
ha sido proyectado. La analoga operativa puede presentar variaciones y es interesante cotejar diversas
alternativas buscando la ptima cuando realizamos comparaciones, como en el ejemplo del calzado en
relacin a la funcin o necesidad.
Es interesante analizar tambin en esta etapa el criterio de confort. El nivel de confort visual puede
ser dismil al que se manifiesta en el plano operativo y esto influye, muchas veces, en el grado de
aceptacin o de rechazo de un objeto. Por ejemplo no habra confort visual cuando observramos un
hombre vestido con traje y calzado con alpargatas o zapatillas deportivas. En cambio si lo hay cuando
alguien viste bermudas, remera y alpargatas.
Como sabemos, el criterio de confort est ntimamente relacionado con la escala de valores culturales
vigentes. Pensemos en los autos que usaban nuestros abuelos y los automviles de la actualidad y la
distancia en confort es casi infinita.
Recordemos lo que veamos en la primera cartilla en lo relativo al valor al cual responde la tecnologa,
que es la utilidad.
CULES SON SUS ELEMENTOS Y CMO SE RELACIONAN?
ANLISIS ESTRUCTURAL
Aqu se plantea un reconocimiento de la estructura del objeto, cules son las partes, el modo en que
estn dispuestas y de ser necesario, un despiece del mismo, la confeccin de un listado de componentes, el
anlisis de estos, la determinacin de la misin de cada uno y las relaciones entre ellos. Si el objeto es
complejo eventualmente conviene ampliar el material grfico con nuevas plantas, cortes y vistas. No
olvidemos que estamos analizando un marco terico, el cual necesariamente deber ser adaptado al Nivel
como lo veremos mas adelante.
Siguiendo con el ejemplo... en el calzado deportivo, sus partes son : tipo de suela, tela o material de
capellada, cordones, cpsula, puntera, plantilla, etc. El modo en que estn dispuestos: suela que apoya en
el suelo, la plantilla que separa la suela del pie, la capellada que protege al pie y las relaciones que hay
entre ellos son: la suela est pegada y cosida o vulcanizada a la capellada, la plantilla pegada con un
cemento liviano de manera que pueda removerse y cambiarse fcilmente.
10 - TECNOLOGA - TRAMO I
CMO FUNCIONA?
ANLISIS DE FUNCIONAMIENTO
Con este anlisis se busca determinar los principios de funcionamiento, la explicacin de cmo
funciona, el tipo de energa si la requiriera para su funcionamiento y el consumo que requiere su operacin,
el costo operativo, el rendimiento del producto y las relaciones entre ellas que en el caso ejemplificado son
la suela vulcanizada o pegada a la capellada, la plantilla pegada con un cemento dbil de manera que
pueda removerse y cambiarse fcilmente.
Teniendo en cuenta la relacin que existe entre estructura y funcionamiento se puede plantear
globalmente el anlisis estructural y de funcionamiento partiendo de establecer la relacin entre la
estructura y el funcionamiento del producto, es decir la identificacin de cmo cada uno de los elementos
contribuye al funcionamiento del producto y, a su vez, la explicacin de la funcin y los principios de
funcionamiento de cada elemento y cmo contribuye cada uno de ellos al del conjunto. Se puede efectuar
una graficacin, con smbolos y diagramas adecuados.
Por ejemplo... podramos preguntar a los nios Por qu les parece que a las zapatillas las fabrican
con suela de goma? o... Por qu suponen que los botines para jugar al ftbol tienen tapones?
CMO EST HECHO Y DE QU MATERIAL?
ANLISIS TECNOLGICO
Este anlisis se centra en la identificacin de las ramas de la tecnologa que entran en juego en el
diseo y la construccin de un determinado producto. Es decir, los conocimientos que participaron en el
diseo del producto y los materiales, las herramientas y las tcnicas empleadas para su produccin, abarca
adems los procedimientos de fabricacin. El anlisis de lo relevado permitir determinar los requerimientos
que condicionaron la eleccin de los materiales.
Por ejemplo... No tiene la misma flexibilidad ni la misma adaptabilidad al terreno la suela de las
zapatillas de caminata que los zapatos de jugar al ftbol.
Se buscar establecer entonces una correspondencia entre las posibilidades que ofrece el material y
su aprovechamiento, buscando determinar qu valores se han tenido en cuenta y en qu grado, y cules
han sido minimizados, tanto desde el punto de vista estructural como del perceptual.
QU VALOR TIENE?
ANLISIS ECONMICO
Se trata de establecer las relaciones entre el costo y el precio de un producto y la conveniencia de
comprarlo o no. Involucra variables tales como la duracin, su costo de funcionamiento, las posibilidades y
TECNOLOGA - TRAMO I - 11
la forma de amortizacin y las relaciones costo-beneficio para su uso.
Por ejemplo... Se puede citar aqu un caso clsico como es el de la compra de una gaseosa chica de
un litro cuyo precio es menor que el de una grande, pero que sin embargo, alcanza para que beban mayor
cantidad de nios.
ACTIVIDAD:
Le proponemos que realice el mismo anlisis con los adhesivos para papeles que usan los nios en
la escuela. Cunto cuesta el que tiene menor contenido y cunto el que tiene ms. Comparativamente cul
rinde ms? (relacin costo-beneficio).
EN QU SE DIFERENCIA DE OBJETOS EQUIVALENTES?
ANLISIS COMPARATIVO
Haciendo una comparacin entre un objeto con otros que cumplen la misma funcin, por ejemplo...
alpargatas, ojotas, zuecos, botas, zapatos, galochas, etc., vemos que los anlisis desarrollados en los
pasos anteriores involucran lo intrnseco del objeto. Estos anlisis configuran lo que llamaremos la etapa
objetual. El prximo paso es vincular el objeto a su entorno global, lo que implica analizar todos los objetos
vinculables al que es motivo de lectura.
ACTIVIDAD:
Analice la relacin que tienen los objetos mencionados con el entorno con el cual se corresponden.
Se busca establecer las diferencias y similitudes del producto con relacin a otros que cumplen la
misma funcin; de acuerdo a los criterios que surgen de los anlisis anteriores y ayudado por la
construccin de esquemas clasificatorios o tipolgicos.
En el Nivel en que nos encontramos se buscarn esquemas clasificatorios sencillos como la dureza
del material, los colores ms convenientes, las formas mas parecidas, diferentes o las ms apropiadas, etc.
Se comparar el objeto con otros equivalentes (anlisis paradigmtico; anlisis de una serie de
objetos similares), pero que presentan diferencias en lo morfolgico o en lo tecnolgico, incluyendo los de
distintos perodos histricos. El relevamiento de las diferentes respuestas morfolgicas o tecnolgicas para
satisfacer una necesidad derivar en un planteo tipolgicos. En los elencos tipolgicos resultantes sern
sometidos a una evaluacin comparativa buscando registrar coincidencias, oposiciones, conflictos, niveles
de integracin, aspectos formales, operativos, funcionales, estructurales, tecnolgicos, etc.
12 - TECNOLOGA - TRAMO I
CMO EST RELACIONADO CON SU ENTORNO?
ANLISIS RELACIONAL
En el anlisis de las relaciones del objetos con su entorno se busca comprender la vinculacin del
producto con otros asociados al mismo, o de la misma familia, destinados a satisfacer una funcin, o un
conjunto de necesidades. Por ejemplo: la cuchara permite satisfacer una necesidad (comer); la olla, la
sartn, el cuchillo, el tenedor, el plato, etc. permiten satisfacer un conjunto de necesidades (cocinar, comer,
etc.), o una funcin (alimentarse).
En e! anlisis de objetos de una misma familia deben relevarse las variables que los hacen
reconocibles como integrantes de un elenco.
El objeto y estos elencos deben a su vez someterse a un anlisis relacional con el entorno y con otras
manifestaciones de la produccin humana de la poca (arte, arquitectura, mobiliario, vestimenta, orfebrera,
objetos en general, etc.).
CMO EST VINCULADO A LA ESTRUCTURA SOCIOCULTURAL Y A LAS
DEMANDAS SOCIALES?
ANLISIS DEL SURGIMIENTO Y EVOLUCIN HISTRICA DEL PRODUCTO
La confrontacin entre forma, funcin, estructura y tecnologa permite aproximarnos a los orgenes
del producto, analizar las posibles causas de su surgimiento, as como su evolucin histrica.
Si el objeto pertenece a pocas pasadas, se deber establecer los niveles de obsolescencia, vale
decir, determinar las variables que conservan su vigencia, o las pautas culturales que han cambiado o
desaparecido.
Por ejemplo... cmo han cambiado las zapatillas desde la poca del abuelo, del pap de los nios, a
la actualidad?
ACTIVIDAD:
Los objetos no responden solamente a los imperativos que consciente y racionalmente deban
satisfacer, sino que tienen tambin una carga expresiva que podemos llamar el "espritu de la poca. A
travs de la lectura del objeto se puede sacar a luz ese espritu de la poca.
Proponga una actividad para el aula que rastree esta informacin.
Del anlisis desarrollado hasta aqu se desprende que contamos con los datos bsicos que permiten
TECNOLOGA - TRAMO I - 13
reconstruir el programa de diseo (listado. ordenamiento, caracterizacin y cuantificacin de los
requerimientos planteados), el marco terico de referencia, el momento histrico, etc.
Evidentemente el anlisis aqu propuesto es exhaustivo, pero muchas veces, por razones
pedaggicas conviene simplificarlo, hasta llegar (en el caso de alumnos de corta edad) solamente a algunos
interrogantes como: Qu forma tiene, para qu sirve?, De qu material est hecho?, tal como se lo
planteamos en su momento.
El desarrollo anterior sobre los diferentes niveles de anlisis, puede resultarle un tanto detallado, no
obstante consideramos necesario en esta oportunidad profundizar en ellos.
A continuacin se presenta una propuesta completa y simplificada de lectura de un objeto.
LECTURA DE UN OBJETO
Nombre del objeto:
Nombrarlo, tomarlo con las manos, palparlo, olerlo...
Anlisis morfolgico - La forma:
Identifique la forma y descrba de manera clara planteando sus caractersticas, por ejemplo: filar,
laminar volumtrico simple o muy complejo; etc. Adems, busque su analoga, formas conocidas. El anlisis
debe abarcar tanto lo visual (configuracin, color, brillo, textura, etc.) como lo tctil (textura) y lo sinestsico.
Anlisis morfolgico - La estructura formal:
Distinga, desde un punto de vista de la forma significativa, sealando sus relaciones y en lo posible
asocindolo a formas bsicas elementales. Seale si la estructura es autoportante o con bastidor (soporte) y
si posee un revestimiento (con piel o carcaza).
Anlisis funcional:
Defina la funcin (para qu sirve)
Por ejemplo... una lapicera, est hecha para escribir.
Analice cmo cumple la funcin; si la forma denota (manifiesta) la funcin; cmo se usa (anlisis
operacional); si se adapta a las caractersticas anatmicas del hombre (anlisis ergonmico). Busque, si la
hubiera, otra forma distinta de cumplir la funcin que realiza este objeto. Establezca los lazos entre forma y
funcin y analice los valores que consideramos agregados y de los cuales pensamos que se puede
prescindir. Valorice la relacin utilidad-costo, teniendo en cuenta que la utilidad puede ser no tan slo
operativa, sino tambin significativa.
14 - TECNOLOGA - TRAMO I
Por ejemplo.... Como planteo general, no podemos decir que un florero, contenga mejor que otro.
Anlisis estructural y de funcionamiento:
Reconozca la estructura del objeto, es decir las relaciones (desde el punto de vista organizacional. de
funcionamiento, etc.) entre los elementos componentes. Haga un listado de componentes y un anlisis de
los mismos. Analice los aspectos tcnico-funcionales y los principios de funcionamiento.
Anlisis tecnolgico:
Identifique el (o los) material (es) y las tcnicas constructivas. Determine la vinculacin entre forma,
funcin y material (el material y la tcnica constructiva condicionan la forma, que depende de la funcin).
Identifique adems, la lgica de la forma del objeto y del material empleado en relacin a la funcin que
debe cumplir.
Anlisis comparativo:
Compare el objeto con otros equivalentes (anlisis paradigmtico; anlisis de una serie de objetos
similares), incluyendo los de distintos perodos histricos. Detecte las similitudes y las diferencias. Analice
las razones que las justifican y haga un anlisis del objeto en el tiempo, ilustrando esta etapa.
Anlisis relacional:
Analice las relaciones del objeto con su entorno y confronte crticamente el objeto con otros objetos
que tienen analogas pero que presentan diferencias en lo morfolgico tecnolgico. Vincule el objeto con
otros pertenecientes a la misma familia, en otras palabras con otros objetos asociados a la misma
necesidad o funcin (por ejemplo: la cuchara, tenedor, el cuchillo, el plato, etc.), asociados a una necesidad.
Comprelo con otras manifestaciones de la produccin humana de la poca (arte, arquitectura, mobiliario,
orfebrera).
Reconstruccin del momento histrico y evolucin del objeto en el tiempo:
Los objetos no responden solamente a los imperativos que consciente y racionalmente deban
satisfacer, sino que tiene una carga expresiva que podemos llamar el espritu de la poca. El objetivo de
esta etapa es precisamente, a travs de la lectura, sacar a la luz ese espritu de la poca. En la
reconstruccin de lo histrico se debera tener en cuenta los lenguajes vinculados a las diversas
manifestaciones de la produccin (arte, arquitectura, ingeniera, ciencia, etc.), as como tambin los valores
institucionalizados jerrquicamente de la poca y de las preferencias de la sociedad y que se encuentran
materializados en objetos. Cada objeto representa una etapa en el proceso continuo que es la bsqueda de
satisfacer una necesidad real o no; la lectura de los objetos permite revivir sus historias y proyectarnos en el
futuro.
En la siguiente pgina les presentamos un planteo esquemtico de las secuencias de la lectura de un
objeto.
TECNOLOGA - TRAMO I - 15
Seguimos con un anlisis concreto a un objeto seleccionado para el nivel.
A continuacin les presentamos una actividad de anlisis que plantea a los nios del nivel una
aproximacin distinta a un objeto que les resulta muy significativo. Queremos sealar que, a los efectos de
hacer un poco ms simple lo complejo, tomamos la actividad en forma aislada. Sin embargo ustedes ya
saben que el/la maestro/a la propone en un contexto de significacin para los nios. Por ejemplo estn los
vasos, las servilletas qu nos falta para tomar la leche? Vamos a buscarlas dnde estn guardadas?
por qu las guardan all? son iguales a las que uds. utilizan? A partir de all, realiza el anlisis.
Queremos aclarar con esto, que todos los ejemplos precedentes deben poseer significado para los
nios; por lo tanto, el docente los plantea en situaciones concretas. Diferenciamos aqu la intencionalidad
del docente, al incluir el anlisis en una situacin tan cotidiana para los nios, del significado que tiene para
ellos la actividad misma.
La docente les presenta el objeto y a partir de all comienza a hacer las preguntas que se detallan
integrando las respuestas que los nios dan a cada interrogante, ampliando y completando la informacin
que los nios ya poseen.
16 - TECNOLOGA - TRAMO I
ANLISIS DE UNA CUCHARA
LA CUCHARA TIENE UNA FORMA?:
ALARGADA REDONDEADA FILOSA AHUECADA EN UN EXTREMO
LA CUCHARA SIRVE PARA?:
CARGAR CORTAR
QU TIPO DE COMIDA?:
LQUIDA SLIDA PUR
LA CUCHARA EST HECA DE?:
MADERA METAL PLSTICO
CUL ES LA PARTE PARA TOMARLA O AGARRARLA Y CUAL ES LA PARTE PARA
CARGAR COMIDA?
ACTIVIDAD:
A partir del marco terico propuesto, responda las siguientes preguntas. Registre y conserve sus
respuestas.
Qu intencin tuvo el docente con esta actividad de anlisis?
Qu contenido/s quiso tratar?
Cmo realizara un anlisis comparativo relacional del mismo objeto?
OTRO EJEMPLO DE ANLISIS.
Incluimos una nueva actividad de anlisis, pero esta vez orientada a conocer alguna de las
propiedades de los materiales usualmente recomendados en las actividades tecnolgicas del Nivel Inicial
como ser: LA ARCILLA.
ANLISIS DE UNA PORCION DE ARCILLA
La docente les presenta una porcin de este material y algn objeto representativo hecho con arcilla.
A partir de all, comienza a hacer las preguntas que se detallan, integrando las respuestas que los nios dan
a cada interrogante, ampliando y completando la informacin que los nios ya poseen.
TECNOLOGA - TRAMO I - 17
Qu color tiene ?
De dnde creen que se obtiene la arcilla?
Qu pasa si le agregamos ms agua?
Qu objetos de arcilla podran nombrar y qu pueblos la utilizaban en la vida cotidiana y con
qu fin?
Cmo se le dar la forma de vasijas ?
Qu pasa si se seca el agua? Seleccionemos un trozo y dejmoslo al aire libre para ver qu
pasa.
Cmo se podra lograr que una vez elaborado y seco sea ms resistente?
Continuemos observando durante varios das.
Los niveles del anlisis deben indudablemente tener una directa relacin con la seleccin de
contenidos realizada a partir del Diseo Curricular y de all deben surgir las preguntas que la docente puede
elaborar para abordar el anlisis
Cada uno de estos interrogantes nos remite a contenidos del material, podra preguntarse por
otros que nos llevarn a conocer la rigidez o su propiedad para conservar temperaturas.
ACTIVIDAD:
Plantear una actividad de anlisis para conocer el funcionamiento de un objeto y los cambios que
sufri en su evolucin, a partir de contenidos seleccionados del Diseo Curricular correspondientes al Nivel
Inicial.
Flexibilidad del anlisis
Como se puede inferir de lo estudiado anteriormente, la utilizacin del anlisis en el saln de clases
como mtodo para el abordaje de contenidos, no es para nada una cuestin rgida y permite al docente
desarrollar toda su creatividad en la planificacin de estas actividades, siendo los contenidos a abordar los
que van a marcar desde los diseos curriculares y a partir de una cuidada seleccin el camino a seguir para
su planteo. Seguramente los ejemplos incluidos y las actividades requeridas servirn para orientar la tarea
de planificacin.
Actividades y microactividades no constructivas
Dentro del repertorio de actividades de aproximacin y reconocimiento de los productos tecnolgicos,
no slo las de anlisis pueden llegar a ser vlidas. A continuacin, presentamos otro tipo de actividades que
puede resultar muy interesante y a las que se puede recurrir en el momento de la planificacin.
Ejemplo:
1. Distribuya en los grupos de chicos herramientas.
2. Solicite a los nios que determinen por dnde se las toma y digan por qu en algunas el mango
est hecho de otro material.
18 - TECNOLOGA - TRAMO I
3. Solicite a los alumnos que digan qu trabajos se realizan con ellas y en lo posible quines las
utilizan.
4. Invtelos a realizar la mmica de los movimientos de las personas qu las utilizan.
5. Brinde elementos para que los nios las utilicen (maderas blandas para cortar y clavar, maderas
unidas por tornillos grandes para destornillar, cables para cortar con un alicate, etc.)
6. Retome al da siguiente, o en sucesivos das, con la introduccin de material figurativo para armar
(rompecabezas con figuras de las herramientas que utilizaron)
LOS REGISTROS Y SUS MODOS
Resulta interesante que los conceptos que van tratndose a partir de las actividades, puedan quedar
reflejados en registros apropiados en la sala para que los nios puedan volver hacia atrs en sus propios
recorridos de aprendizaje, comunicarlos a otros nios, exponerlos a los padres, etc.
ACTIVIDAD FINAL:
Seleccione un contenido del Diseo Curricular y elabore una actividad de aproximacin a un producto
de uso cotidiano.
Ya en el final de esta segunda entrega volvemos a decirles que quedamos a la espera de vuestros
interrogantes y sugerencias que nos permitan una mejora constante de la propuesta.
Hasta la prxima.
BIBLIOGRAFA
Artculos de las publicaciones Novedades Educativas, La obra, A construir, Ser y expresar referidos a la Educacin
Tecnolgica.
BUCH, Toms. El Tecnoscopio .Editorial Aique, 1997.
DOVAL, Luis y GAY, Aquiles. Tecnologa. Finalidad educativa y acercamiento didctico. CONICET. Buenos Aires,
1995.
FIGARI, C., DE FRAGA, A y PETROSINO, J: TECNOLOGA 5. Editorial Aique.
GAY, Aquiles y BULLA, Roberto: La lectura del objeto.
GAY, Aquiles. La Educacin Tecnolgica. PROCIENCIA - CONICET.
GAY, Aquiles: La cultura Tecnolgica y la Escuela.
GOMEZ OLALLA y RODRGUEZ, Silvia. Tecnologa II: Sistemas tcnicos y operadores tecnolgicos. Editorial Mc
Graw Hill.
GRAW, Jorge. Tecnologa y Educacin. FUNDEC.
HURREL, Julio y CANDA, Germn. Taller de Tecnologa. Serie Talleres Educativos. Buenos Aires,1995.
LINIETSKI, Csar y SERAFINI, Gabriel. Tecnologa para todos. Editorial Plus Ultra. Buenos Aires,1997.
PEREZ, L y BERLATZKY, M. Tecnologa y Educacin Tecnolgica. Editorial Kapelusz.
Proyecto Galileo 2000. Espaa, 1991.
RODRIGUEZ DE FRAGA, Abel. Tecnologa se ofrece, un espacio en la escuela se busca. Editorial AIQUE.
RODRGUEZ DE FRAGA, Abel: Educacin Tecnolgica (se ofrece) Espacio en el Aula (se busca). Editorial Aique.
SERAFINI, Gabriel. Introduccin a la Tecnologa. Editorial Plus Ultra,1996.
ULRICH-KLANTE Iniciacin Tecnolgica. Editorial Colihue.
TECNOLOGA - TRAMO I - 19
ESCUELAS RURALES - 1
APORTES PARA LOS DOCENTES RURALES
En la cartilla anterior dejamos tres temas pendientes y propusimos abordarlos en las cartillas
sucesivas. El primero, que es el que trataremos en sta, se centra en los criterios de distribucin de los
tiempos, espacios y agrupamientos.
Tambin les sugerimos que comiencen a escribir sus memorias: lo intentaron? podramos tener a
mano esas memorias y retomarlas en las pausas? Si no lo hicieron. pueden intentarlo a medida que
avanzamos?
ALGUNAS CONSIDERACIONES NECESARIAS...
Antes de abordar la problemtica de la regulacin del tiempo, el espacio y los agrupamientos, es
necesario que nos situemos en una cuestin que en esta cartilla es recurrente: los sujetos de la educacin.
Cuando decimos los sujetos de la educacin, estamos diciendo el que aprende y el que ensea:
ambos como eje que da sentido a la tarea. Y es muy importante anteponer a cualquier reflexin la
consideracin sobre los sujetos de la educacin, porque el modo de concebirlos y comprenderlos
determinar todos nuestros posicionamientos posteriores. Podemos citar como ejemplo dos
posicionamientos pedaggicos: la escuela que se muestra en Juvenilia u otras novelas del Siglo XIX y la
escuela de la Seorita Olga.
Las diferencias que entre una y otra podemos observar en cuanto a modos de concebir la disciplina,
el aprendizaje, los contenidos, radica en los distintos modos de entender al sujeto que aprende y de
entender-se el sujeto que ensea.
Para una lo fundamental era cultivar y disciplinar la mente porque la idea de hombre era la de un ser
racional, cuya inteligencia - principio y fin de todas sus posibilidades humanas- se constitua en la mejor
herramienta para aprender.
En la otra se sostena, desde una significativa valoracin de la naturaleza y del arte, la idea de un
hombre integral como expresin ms completa de ese mundo natural: un hombre que aprender y
conocer desde comprometer no slo la inteligencia sino tambin, y fundamentalmente, los sentidos.
Podramos agregar otros ejemplos, pero estos dos nos alcanzan para entender que todas las
decisiones pedaggicas que tomamos tienen que ver con una idea del hombre y del mundo. Por eso es
importante que cuando analicemos lo que nos ocurre como docentes, nos propongamos un espacio y
momento para hacer visible cules son nuestras concepciones al respecto.
PAUSA
reconstruyamos alguna de nuestras charlas del momento de llegada a la escuela, del
recreo o cuando fuera de la escuela nos encontramos con otro docente:
Qu decimos de la escuela, de los alumnos, de nuestro trabajo? ..
Qu concepcin del mundo y del hombre predomina?
2 - ESCUELAS RURALES
CMO CONCEBIR HOY AL HOMBRE
Hoy se habla mucho de la atencin a la diversidad y , desde ella es frecuente que se acepte esta
idea de heterogeneidad. Sin embargo, lo que parece como obvio en el discurso, en los hechos no es
sencillo hacer realidad. Consultemos el documento de Evaluacin que se incluye al principio y revisemos el
proceso de constitucin del Sistema Educativo Argentino.
Las prcticas homogeneizantes que marcaron aquellos inicios, en la actualidad, son cuestionadas
de manera muy generalizada por los docentes; en virtud de esa revisin de criterios, muchas escuelas
han intentado modos de revisin que van desde pensar la escuela con alternativas no graduadas o
experiencias de integracin hasta la modificacin de la distribucin de alumnos en fila dentro del aula.
Todos estos gestos institucionales, que marcan modificaciones muy importantes, creemos que deben ser
permanentemente fortalecidos con la reflexin acerca del sentido que se les va dando para que sus
formalizaciones estn acompaadas de significados equivalentes: los alumnos pueden estar organizados
en grupo, pero si el eje de la actividad es slo su cuaderno como registro de una actividad igual para todos
- donde hasta el diseo del registro es sugerido -, el eje no es el trabajo en equipos. Tampoco esa
distribucin grupal apunta a la recuperacin de las posibilidades que permite la diversidad.
En este sentido es que afirmbamos al principio: lo que parece obvio en el discurso, en los hechos no
es sencillo hacer realidad. Tal vez una razn puede ser el hecho que nuestra historia de escolaridad estuvo
atravesada por el aprendizaje de la homogeneidad, y son esos supuestos los que de manera
generalmente inconsciente- afloran al momento de la toma de decisiones.
CMO ORIENTAR LA REFLEXIN?
Nadie discutira ya la diversidad que encarna cada hombre. Por tanto, si aceptamos que cada alumno
es una realidad absolutamente nica, diferente, irrepetible, llegaremos a la conclusin que todos los
docentes afrontamos grupos heterogneos.
Sin embargo persisten modos y criterios pedaggicos que hacen corresponder grados y edades
como franjas fijas y necesarias. Esta actitud confirmara de manera universal que todos los alumnos
debieran cumplir con los siguientes parmetros de escolaridad:
Primer Aos 6 aos
Cuarto Ao 10 aos
Octavo Ao 13 aos ...
Esta gradualidad, aunque la realidad la contradiga muchas veces, se acepta con tanta naturalidad
que, cualquier desajuste es asumido como circunstancia especial...
Y ese especial no tiene la perspectiva de lo respetablemente distinto, sino de lo contradictoria y
fatalmente desajustado. Es cierto tambin que esta carga pesimista tiene que ver con la coincidencia de
ESCUELAS RURALES - 3
que los distintos, los que no se encuadran dentro de esas regularidades, suelen ser los ms pobres, los ms
desprotegidos...
Estas evidencias, en realidad debieran fortalecer nuestra bsqueda de caminos para que el trnsito
por el sistema educativo, desde estrategias diferenciadas, pueda contener las diversas posibilidades de
todos. Esta tarea, supone un fuerte ejercicio de mutuo fortalecimiento de los docentes entre s, que pueda
hacer frente a una lgica homogeneizante que no slo es patrimonio de la escuela: muchas veces los
padres tal vez por la reprobacin social que comportan los fracasos escolares, son los que ms
presionan por tiempos y exigencias comunes para todos. Esto profundiza las exigencias a nuestro
compromiso de enseantes, pues el ensear tambin demandar estrategias para la modificacin de
actitudes familiares y comunitarias respecto del aprender...
Es comprensible que los adultos deseemos que el crecimiento de nuestros nios sea armnico y que
socialmente sea respetada y contenida su evolucin. La cuestin sera flexibilizar los criterios de armona:
no todos aprenden las mismas cuestiones al mismo tiempo, ni del mismo modo...
Llevemos esta afirmacin al plano de la vida cotidiana y observemos que, ante situaciones nuevas,
an conviviendo y teniendo edades afines, reaccionamos de distinta manera y con diferentes niveles de
acomodacin: en algunas oportunidades nos percibimos ms aptos que los otros, en otras demoramos
ms para afrontar obstculos que los dems sortean sin dificultades.
Entonces - flexibilizar los criterios de armona- sera entender que la armona no es un estado que se
fuerza desde fuera como si la armona consistiera en la adecuacin a un ritmo universal, nico,
homogneo que se nos impone... No percibimos exactamente lo contrario a lo armnico cuando nos
apuran o nos exigen respuestas sobre cuestiones que no comprendemos?
Pese a tener experiencias acerca del significado vital de la diversidad No tendemos cuando de
educacin se trata- a referir como heterogneo o diverso a ...
las escuelas rurales,
las escuelas especiales,
tambin las escuelas de adultos.
Pensemos un momento que muchas veces estas escuelas las rurales, las especiales, las de
adultos- fueron surgiendo por la misma fuerza del modelo homogeneizador: quien gener espacios
distintos para que las realidades diferentes no fracturaran la misma. De este modo se aisl lo distinto
donde realmente s poda prosperar la integracin:
Qu mayor posibilidad de integracin que posibilitar lo distinto ?
Es cierto que pensar la enseanza aceptando la diversidad es una cuestin complejsima y, sobre
todo, porque nuestra formacin nos prepar para la homogeneidad... Para que arraigue esta cuestin es
probable que denodadamente tengamos que estrecharnos en la construccin de una pedagoga de la
diversidad, reto en el que, indudablemente la escuela rural puede realizar aportes invalorables:
4 - ESCUELAS RURALES
en general, las escuelas rurales, especiales, de adultos, son experiencias educativas donde lo
especial es lo comn (mientras que en las escuelas comunes, lo comn es especial...)
Esta reflexin no es un ataque y mucho menos apunta a establecer una discriminacin entre ambas
propuestas educativas sino que, es una consideracin que los docentes nos debemos, para no buscar tan
lejos las pistas que orienten la tarea...
Hoy, y despus de ms de cien aos de vida de nuestro sistema educativo, la realidad ha cambiado
pues los tiempos y los criterios humanos dan lugar a otras perspectivas: las grandes guerras, los
genocidios, las luchas raciales, los fundamentalismos que espantaron a los pueblos, exigen
posicionamientos ms amplios y plurales... En nuestros das, desde distintos lugares se alzan voces que
reafirman la igualdad pero slo desde el reconocimiento efectivo de la diferencia...
CMO COMPRENDER ESTA PARADGICA AFIRMACIN?
Desde la filosofa, pensadores como Hannah Arendt sostienen que en la multiplicidad humana se
encuentran las caractersticas de igualdad y distincin al mismo tiempo, pues, si no furamos iguales no
podramos entendernos, proyectar ni conjeturar acerca de nosotros y las necesidades de los dems, y si no
furamos distintos, o sea, nicos, no necesitaramos de la palabra y la accin para entendernos.
Precisamente esto es lo que nos hace distintos.
Al actuar el hombre demuestra su capacidad creadora, lo cual significa que cabe esperarse de l lo
inesperado; es capaz de realizar lo infinitamente improbable porque cada hombre es nico y esto es la
realizacin de la condicin humana: vivir como ser distinto entre iguales.
En este continuo relacionar humano mediante la accin y la palabra los hombres conocen u ocultan
sus cualidades, dotes, talentos y defectos por lo que hacen o dicen.
Como este no es un proceso que pueda llevarse a cabo a solas consigo mismo, sino que supone la
presencia y el estimulo de los otros, es a la vez una dinmica de diferenciacin e integracin con los dems.
Desde la simbiosis originaria madre hijo, en el largo camino de construirse a s mismo, se da la paradoja
de distinguirse respecto de los otros ( ser cada uno s mismo ) pero necesitando de la unidad - sin anularse,
sin mimetizarse - para establecer vnculos constructivos y maduros ( ser cada vez ms uno con los otros ).
Los procesos de personalizacin y socializacin son, en realidad, como dos caras de la misma moneda.
La identidad propia, el ser s mismo no es algo que se logra de una vez y para siempre. Los procesos
de diferenciacin e integracin son tareas a realizar, logros a obtener, metas a alcanzar. Aunque estn de
algn modo presentes desde el origen del ser humano.
Por una parte, el ser propio (esa unidad totalidad que se es) est presente desde el origen de la
vida. Por eso reconocemos ser la misma persona que ayer, que hace diez, veinte o cincuenta aos atrs,
por mucho que hayamos cambiado. La misma que naci de tales padres, en tal fecha y que fue gestada por
una determinada mujer desde la originaria condicin de clula primera. Y hasta el momento de la muerte,
nuestro nombre propio nos nombrara siempre y slo a nosotros mismos. Por eso nadie puede vivir la vida
ESCUELAS RURALES - 5
por otro, ni ocupar su lugar en el mundo. Aunque las propias funciones puedan ser ejercidas por otros y
quizs mejor que por uno mismo, sin embargo, desde el punto de vista del ser personal nadie puede ser
sustituido en la existencia.
Por otra parte, dijimos que nuestro ser es tarea a realizar. Ser persona es hacerse persona. Y
hacerse tal persona.
Como veamos antes, nunca estamos hechos o acabados. A diferencia de una piedra, la existencia
humana por no estar nunca terminada, concluida, es una permanente construccin.
La identidad propia, el ser s mismo no es algo que se logra de una vez y para siempre
Qu cuestiones deben reformular las escuelas - en general - en relacin a esta afirmacin?
Los procesos de diferenciacin e integracin son tareas a realizar, logros a obtener, metas a
alcanzar. Aunque estn de algn modo presentes desde el origen del ser humano.
Qu rasgos de las escuelas rurales propenden a los procesos de diferenciacin e integracin?
Recuperemos dos de los que la caracterizan
En un mismo mbito aprenden alumnos de diferentes niveles, ciclos;
Muchas veces los que estn en grados superiores son ms chicos que los de grados inferiores;
Qu formas de agrupamiento y de distribucin de tiempo se pueden idear?
POSIBILIDAD 1
a) Tomar esta realidad de la heterogeneidad como punto de partida y,
b) Se organizan las propuestas de clase considerando que el grupo de alumnos es uno.
POSIBILIDAD 2
a) El grupo heterogneo se toma en cuenta pero para diferenciar las estrategias,
b) Se toman decisiones didcticas desde perspectivas diferentes: adecuando las propuestas de
enseanza y las actividades de aprendizaje a la realidad de cada grupo.
POSIBILIDAD 3
a) Se trabaja como si en realidad hubiera tantos grupos como grados;
b) Se dividen los tiempos y los espacios escolares de modo que cada subgrupo (aunque sea un
solo alumno) tenga un tiempo de atencin diferenciado.
Cada una de las posibilidades exige:
Una cuidadosa planificacin del tiempo.
Distribuir y organizar la tarea.
6 - ESCUELAS RURALES
Asignar diferentes formas al espacio:
1. A veces hay grupos de alumnos que se ubican frente a un pizarrn, dando las
espaldas a otros que permanecen alrededor de una mesa.
2. A veces se disponen los grados enfrentados, dejando un espacio en el centro por
donde circula el docente.
NOTA: Por lo general, cada grado tiene su pizarrn, cartelera, armario propios.
Los tres modos de trabajo se distinguen fundamentalmente por el valor que toma la heterogeneidad
como opcin didctica; con esta afirmacin de ninguna manera se est anticipando que en alguna de
ellas se puedan lograr mejores aprendizajes (en general la primera alternativa no es la ms elegida):
a) para algunos la heterogeneidad desafa a pensar estrategias para la diferenciacin.
b) para otros la heterogeneidad desafa a pensar estrategias para la integracin.
c) los dems, pretenden lograr ambas cuestiones.
d) otros puede que an no se planteen esta cuestin.
LA HETEROGENEIDAD COMO OPCIN DIDCTICA
Antes de avanzar analizando las distintas situaciones que se pueden dar en la realidad concreta de
un aula con plurigrado, es preciso aclarar qu se entiende por opcin didctica.
Veamos entonces qu se quiere decir cuando se dice Didctica y, luego acordemos qu es una
Opcin Didctica
En general la Didctica qued definida como la disciplina que explica los procesos de enseanza
para proponer su realizacin.
De acuerdo a esta definicin la Didctica tendra dos sentidos:
explicar: le preocupa conocer la estructura y el funcionamiento de los procesos concretos de
enseanza, pero no slo eso interesa sino tambin...
proponer nuevas posibilidades. No se ata o detiene en los fenmenos de enseanza tal cual
ocurren, sino que aspira a lo posible, lo deseable, aunque todava no sea real.
Tradicionalmente se conceba la Didctica como una ciencia aplicada que tomaba elementos de la
Psicologa, la Sociologa u otras Ciencias Sociales para explicar fenmenos de enseanza como casos
particulares de los fenmenos que ellas estudian. Por eso, generalmente la Didctica refiere a los
instrumentos o modos de hacer: explicacin didctica, recurso didctico...
En otras cartillas ahondaremos ms sobre este tema, ahora nos interesa que empecemos a pensar
en la Didctica como la ciencia que se ocupa de la enseanza como posibilidad de una nueva realidad:
por consiguiente su campo de estudio siempre estar en construccin, nunca definitivamente creado;
abordando mucho ms que el cmo ensear. Le preocupa tambin, y fundamentalmente, por qu
ESCUELAS RURALES - 7
enseamos, para qu enseamos, a quin enseamos, con quin enseamos, desde dnde enseamos,
qu enseamos...
La Didctica sera la ciencia que se ocupa de una actividad prctica humana la
enseanza- no slo porque le interesa conocer acerca de esa actividad sino tambin
porque su afn es intervenir en ella para mejorarla.
As concebida la Didctica podemos entender que una Opcin Didctica es mucho ms que elegir un
recurso para el aula, una forma de trabajo, una tcnica novedosa:
una opcin didctica es elegir ensear conforme al modo en que se valore debe ser
configurada la realidad: supone una comprensin crtica de la realidad y una decisin de actuar
sobre ella, desde ella... Luego, y en virtud de esa decisin, se elegirn los modos posibles, se
intentarn caminos con esta u otra actividad, con aquel recurso, escogiendo determinada
tcnica...
Entonces, asumir la heterogeneidad como opcin didctica no es:
aceptar la diferencia porque no me queda otra, o
porque en el campo son pocos los alumnos y hay que agruparlos, o
porque es muy evidente la diferencia de edades, intereses, competencias...
Asumir la heterogeneidad como opcin didctica:
es entender que la enseanza se desafiar a producir condiciones de aprendizaje para
distintos: respetando ritmos y facilitando la convivencia de lo distinto,
es comprender que si los hombres son diversos entre s y desde que nacen as conviven y
comienzan a conocer y comprender el mundo, la enseanza como prctica humana tendra que
caracterizarse por ese rasgo...
es, antes de cualquier toma de decisiones, interrogarse acerca de cmo proceder para posibilitar
esa doble dimensin humana de igualdad-diferencia...
Las reflexiones anteriores nos llevan a afirmar que la heterogeneidad debiera ser una opcin
didctica no slo de las escuelas rurales... y tambin que, cuando la heterogeneidad es tan obvia como en
las escuelas rurales, el desafo ser asumir la heterogeneidad como una posibilidad, no como una fatalidad.
8 - ESCUELAS RURALES
LA DISTRIBUCIN DE LOS ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS
Pensemos ahora cmo la distribucin del tiempo y los espacios puede robustecer la opcin didctica
por la heterogeneidad. Tomemos algunos organizadores para el anlisis:
a). La importancia del pizarrn
Analizar el papel del pizarrn creemos que es fundamental porque es un recurso que se usa
siempre y que, muchas veces, ms que un recurso es el centro de atencin y el patrn en que se debe
mirar y copiar. Por esta razn entendemos que se podran realizar muchas consideraciones acerca del
pizarrn.
En esta oportunidad vamos a trabajar con:
El pizarrn en el espacio fsico del aula: Tradicionalmente el lugar del pizarrn era el frente del
aula, al costado se ubicaba el escritorio del maestro. Este lugar adelante- puede haberse
introducido en las escuelas porque fue el lugar hacia adonde todos miraban. No obstante este
intento de explicacin podramos preguntarnos:
Por qu adelante es un lugar fijo?
Por qu ese lugar fijo es asignado al maestro y al pizarrn?
Sera importante analizar qu sentido le damos a los lugares: si un valor fijo o si un valor funcional.
El valor fijo, ms all de cmo incide en la atencin e inters de los alumnos un mismo lugar para
cada elemento del paisaje del aula durante cada jornada y todas las jornadas del ao, nos sugiere revisar
Por qu el pizarrn al costado del maestro: no debiera pensarse como un espacio pblico-comn-
cooperativo-deseado ?
... tanto como que las paredes del aula sean un pizarrn hasta la altura de los alumnos (convertirlas
en tal puede ser un esfuerzo de produccin conjunta y cooperativa con los alumnos y los padres)
...tanto como que los alumnos puedan acceder a l para registrar, calcular, producir mensajes,
cuando y cuanto lo necesiten: donde sus producciones fluyan espontneas, sean deseadas, resulten una
accin para proyectar realmente hacia los dems a la persona que la produce;
...tanto como que es contribuir a mayores posibilidades de autonoma: el pizarrn deja de ser el lugar
oficial para demostrar-comprobar lo que se sabe al maestro; o para indicar lo que se tiene que hacer y
cmo debe hacer el alumno, para ser un lugar comn, de todos...
ESCUELAS RURALES - 9
El pizarrn en el espacio simblico del aula:
Por qu todos tienen que mirar hacia ese lugar?
Qu vinculacin puede mantenerse respecto de que pertenece al que sabe ms? Inspirar la
misma confianza y espontaneidad que lo que es de todos ?
..tanto como no asignar un solo, permanente y circunscripto foco de atencin -tan central- a este
recurso. Si decimos que aprender es ampliar el foco de la mirada y, ms an, a chicos que en la
inmensidad del campo estn acostumbrados a ver espacios inconmensurables; tal como alcanzar con los
ojos el horizonte que es el lugar lejano donde se unen el cielo y la tierra.
... tanto como que cuando congelamos con una referencia el adelante contradecimos el
pensamiento divergente, reversible, metafrico que necesitamos para que el alumno comprenda la
complejidad de la realidad: porque adelante no tiene el mismo significado para el maestro que para el
alumno, el compaero que est a la izquierda tiene otra referencia de compaero a la izquierda ; la
provincia que est al norte de la nuestra tiene otra provincia en su norte y el sur de los venezolanos es ms
reducido que el sur de los canadienses...
PAUSA: otros testimonios acerca del valor simblico de los lugares
Analicen qu significados podrn tener los recursos utilizados por los docentes.
Qu rescataran como Opcin Didctica para la heterogeneidad y qu aspectos
habra que seguir retrabajando... Cmo?
Testimonio 1
Los chicos de primer grado como son poquitos, estn alrededor de una mesa
con su pizarrn, su repisa y la Pepa. Pepa es un ttere que ellos han elegido. En
mi escuela hay una caja de tteres. El ao pasado eligieron a Juancito y ahora han
cambiado. Cualquier chiquito la toma y va dando las directivas: Repartan los
cuadernos, borren el pizarrn. Hacen de maestra cuando yo estoy con el
cuarto
PAUSA: Recuperemos un testimonio acerca del valor asignado al pizarrn
Tengo un pizarrn para primer y segundo grado y el otro para tercer grado; estn
todos de espaldas as que no se molestan; ellos trabajan ac, aunque se dan vuelta cuando
estoy dando clases () cuando termina la actividad, tercer grado pasa al pizarrn. Todos
trabajan en el pizarrn. Son pizarrones largos y alcanza para que trabajen todos. Mientras
trabajan paso al otro grado
Qu aspectos rescataran de la estrategia planteada por la docente
Qu aspectos incluiran o qu preguntas le haran: Por qu?
10 - ESCUELAS RURALES
Testimonio 2
Primero atiendo a los chiquitos, ellos tienen un pizarroncito donde tienen la fecha,
el da. Cmo est el da, si es nublado o con sol. Hoy que da es. Eso lo hacen los
alumnos de segundo y tercer grado. Mientras, van colocando la fecha que es una
casita con ventanitas para poner el da Estn los nmeros, todo en la mesa;
ellos van sacando y armando como un rompecabezas. Ponen el da y buscan la
tarjeta que le corresponde. Estn amontonaditos jugando, mientras yo voy al otro
grado a entregar las tarjetas a cuarto, quinto y sexto. Ellos ya saben leer. Llego
con las tarjetas. Primero les armo un juego, referido al tema que van a ver, ya sea
de lengua o matemtica; despus le presento la tarjeta al jefe coordinador de ese
grupo. Estn de a cuatro, cinco o seis. Primero se la leo yo, estn todas las
actividades que se van a realizar; despus el jefe del grupo la lee, la copia en el
pizarrn y empiezan a trabajar esa ficha lo mismo con el otro grupo cuando
estn trabajando vuelvo a primero a dar la tarea, palabras base o numeracin, yo
trabajo con palabras de la zona, tambin con cuentos y cantos Por ejemplo la
palabra base es oca en vez de oso. Los chiquitos trabajan con el mtodo natural
italiano. Les presento el dibujo y despus el qu es esto, para qu sirve, qu
hace la mam con la oca, el pap. Bueno, hago un dilogo y despus puede ser
con golpes de mano, puede ser separando palabras. En matemtica con
numeracin, ellos tienen la cortadera, que son palitos que se van haciendo baco
de unidades, decenas y centenas, lo van armando y formando numeritos y listo.
b). El valor asignado a los lugares
Estrechamente vinculado al punto anterior, decamos en la cartilla de evaluacin que muchas veces
las filas, tomar distancia, integrar o no un cuadro de honor, pasar o no pasar de grado sern distintas
versiones de un modo de situar al sujeto como eslabn de una serie homognea, deshistorizada, lineal,
sincrtica. Distintas versiones porque ...
Una guarda relacin con el espacio fsico de cada sujeto y
la otra, con el espacio para ser s mismo que se le permite a cada sujeto.
Pensemos ahora en el lugar del grado: marca el valor asignado al alumno ?: en el primer banco
porque molesta.; Sacarlo del fondo que es el lugar de los terribles; o marca el valor que los alumnos le
dan a ese espacio...
Cmo trabajar para que los alumnos puedan llenar de significados un espacio?... Se nos ocurre que
debiera ser generar juntos lugares
...que en vez de atar cuatro horas al mismo sitio; aten los sitios a las cuatro horas;
... que sea una oportunidad para aprender a afrontar diversas circunstancias y contextos, a hacerse
cargo de sus cosas; a prever lo que necesita para la funcin especfica que todos le asignan a cada lugar.
ESCUELAS RURALES - 11
Muchas veces los docentes somos reticentes a permitir los desplazamientos de aulas por los efectos:
pierden sus cosas, pierden tiempo en los traslados, se dispersan,... Contrariamente a lo que ensea la
escuela con tanto estatismo, la vida le pedir permanentemente cambiar de contextos, de situaciones y
adaptarse a cada circunstancia...
PAUSA: Sugerimos ver la pelcula Nios del Cielo de Majid Majidi
Para analizar :
Cmo se ve el mundo desde la perspectiva de los nios; el lugar de ellos,
las cosas que ven y no ven los adultos,
Cmo se ve el mundo desde la perspectiva de los adultos, que no ven de
los nios
El papel de la escuela...
PAUSA: recuperemos otro testimonio a propsito de los espacios
Con respecto a las aulas, nosotros habamos pensado con la maestra,
distribuir las aulas por material... porque al tener poco material (por ejemplo, tenemos
una sola caja de Qumica y otra de Ecologa), para no andar llevndolo de un lado a
otro, pensamos que es mejor que en un aula est todo lo que sea de Arte, que estn
las carpetas, las cartulinas, las tijeras, los pinceles, las tmperas; todo, todo ah. En
el teatro de tteres que estn los tteres. Entonces no hace falta andar trasladando
un ttere para un lado y para el otro. As ya uno se organiza y el trabajo que estaba
haciendo queda, y no hace falta guardarlo. Adems no se pierden las cosas.
Se trasladarn los chicos, y los maestros.
Tenemos tres aulas para agrupar los temas. Ahora tenemos que ver cmo
lo vamos a aplicar. Yo deca, por ejemplo, Tecnologa, Matemtica, Geometra,
Fsica y Qumica dentro de un aula.
Trabajaran todos Lengua Todos Matemtica, de acuerdo al nivel, con
distintas actividades. Pero todos dentro del mismo tema.
Cada uno tendra una tarea distinta, claro, porque las actividades de sexto y
sptimo no van a ser las mismas que las de primero. Pero basadas en el mismo
tema
Se va a tratar tal tema, la descripcin de algo, primer grado lo va a dibujar,
sexto y sptimo lo va a escribir y el otro va a hacer una carta, el otro va a hacer una
obra de teatro.
Son chicos que no estn agrupados por grado. A veces hay de segundo y
tercero en un mismo grupo, pero es la capacidad que tiene l de trabajar.
Como son poquitos nosotros los conocemos por las actividades que hacen.
Por las respuestas que dan. Hay chicos de tercer que pueden andar bien en quinto,
en el rea de Matemtica, pero vemos que en el rea de Lengua, no.
O sea que puede ocurrir que un chico est en Matemtica con un grupo y en
Lengua con otro grupo.
Qu rasgos de este testimonio daran cuenta de una opcin didctica por la
heterogeneidad?
Qu cuestiones Uds. recuperara y/o reformulara? Por qu?
12 - ESCUELAS RURALES
c). El sentido de los agrupamientos
No creemos que haya un solo sentido para constituir grupos capaces de generar aprendizajes
comunes. Los grupos humanos tienen tantas posibilidades de cohesin o disgregacin como las
particulares combinaciones que se puedan establecer entre sus integrantes.
Tal vez una perspectiva enriquecedora acerca de la importancia de la interaccin entre pares la
podemos encontrar en los aportes de la concepcin psico-sociolgica de la inteligencia. Esta se pregunta
acerca de la influencia del handicap sociocultural que muchas veces se establece entre los distintos nios
de una clase o curso; tal handicap socio-cultural disminuye cuando realmente se proporcionan elementos
para que estos nios trabajen juntos, pues se entiende que es fundamental que los alumnos se
comuniquen sobre temas que guardan relacin con su nivel cognitivo; sobre temas cuya complejidad vayan
en aumento, sin lo que desaparecera la motivacin de sus intercambios
1
Permitir que los alumnos generen sus propios intercambios apunta a abandonar el esquema clsico
de relacin entre docente y alumno para establecer una red de interacciones entre los alumnos.
El docente no se relega sino que pasa a desempear otro papel que apuntar a sugerir al grupo de
alumnos la resolucin de problemas desequilibradores, que le permitan pensar la realidad, - que no es
idntico a recibirla pasivamente sino desde una reconstruccin activa y crtica - y repensarse a s mismo
junto a los compaeros, situados en ella.
Los cambios metodolgicos que esta actitud genere se orientarn a posibilitar el desarrollo pleno de
todos, en orden a la construccin de conocimientos, la motivacin intrnseca con respecto al trabajo escolar
y la intensificacin de las comunicaciones y las interacciones entre los alumnos. Optar por este criterio
metodolgico significa romper con el modelo didctico clsico de clase:
Un gran porcentaje de la clase corresponde al docente; y una gran parte de ese porcentaje
corresponde a preguntas que generalmente ya tienen UNA respuesta y a explicaciones
introductorias, aclaratorias, ampliatorias. Ahora bien, el aludir a las necesarias modificaciones en
la actitud docente no significa poner el acento en lo metodolgico como excluyente, como valioso
en s mismo, sino que esta perspectiva implica la resignificacin del rol como un lugar de
mediacin.
Las observaciones que desde la investigacin se realizaron sobre las interacciones sociales en este
proceso de construccin del conocimiento han permitido desarrollar una categora central - la del conflicto
sociocognitivo -. Ella permite entender los efectos de los intercambios de ideas entre nios integrantes de
grupos pequeos.
Para que se produzcan conflictos sociocognitivos es necesario que se cumplan ciertas condiciones
que conciernen a dicho conflicto. Por una parte, los pre-requisitos individuales y, por otra, la dinmica
interactiva de los sujetos en la situacin social de co-resolucin
.
1
PERRET CLERMONT, A.N. Op. cit
ESCUELAS RURALES - 13
La primer condicin, como en toda situacin de aprendizaje, apunta a provocar progresos cognitivos.
Esto remite a otro de los principios piagetianos, que es el de considerar los saberes previos del alumno,
referidos a los conocimientos que ste tiene al iniciar el aprendizaje. Esto supone desde un primer
momento entender que, cuando un alumno se enfrenta a un contenido nuevo lo hace armado de una serie
de teoras y representaciones, adquiridas en sus experiencias previas y que las utiliza o dispone como
instrumento de lectura o interpretacin al determinar qu, cmo y cundo seleccionar, organizar y
relacionar las informaciones recibidas. Ello contribuir a discriminar si el aprendizaje efectivo que se est
gestando es de naturaleza significativa o repetitivo-mecnica: si el sujeto logra integrar los conocimientos
previos con el nuevo objeto, le da significado, construyendo su propia representacin o modelo mental,
evidentemente se ha producido la primera posibilidad.
La segunda condicin, provoca progresos si se dan ciertas caractersticas como que se permitan
espacios de dilogo adonde tengan lugar las oposiciones de respuestas entre los sujetos; estas oposiciones
seran la explicitacin de diferentes puntos de vista o de centraciones.
Esas oposiciones entre pares tienen las siguientes posibilidades:
al aceptar cada alumno- confrontar sus respuestas y puntos de vista con otros, sus intercambios
tendrn una estructura horizontal, lo que a su vez le permite
aceptar cooperar en la bsqueda de una solucin cognitiva comn.
Entonces, se puede uno preguntar cmo se producen los progresos cognitivos en el sujeto que
aprende?
Aqu aparece la doble naturaleza del conflicto: Por un lado, la naturaleza socio-cognitiva, por el
conflicto entre respuestas sociales diferentes, pero tambin cognitiva, porque la toma de conciencia en
cada sujeto de una respuesta diferente de la propia, es susceptible de producir un conflicto interno. Existe
aqu un desequilibrio doble: inter-individual e intra-individual
2
. Al coordinar puntos de vista para llegar a un
acuerdo, o sea, en la bsqueda de la superacin del conflicto socio-cognitivo inter-individual es donde los
sujetos podrn superar su propio desequilibrio intra-individual.
14 - ESCUELAS RURALES
PAUSA: confrontemos otros testimonios
Traten de confrontar los tres testimonios que a continuacin incluimos y analicen
qu condiciones facilitaran o impediran el conflicto sociocognitivo
Que perspectivas agregaran ustedes.
Testimonio 1
Un solo maestro para tantos nios de primer grado es una dificultad, por eso los
dividimos, para que sea ms fcil para el docente.
Testimonio 2
En reunin de personal se decidi que primero y segundo no tenan que estar juntos; a
pesar de tener las mismas caractersticas de edad a veces es un trabajo mucho ms pesado
para el maestro. El chico de cuarto puede hacer un trabajo de apoyo a los de primer grado
Testimonio 3
Teniendo juntos a los ms grandes con los ms chiquitos, stos me ayudan a borrar el
pizarrn, a repartir cuadernos o a darles alguna tarea
Testimonio 4
Ellos van decidiendo los tiempos para pasar de un grupo a otro; supongamos que
estoy en el aula taller, vamos a cocinar, tenemos que ir a mi cocina, entonces queda toda mi
casa invadida por cuarto grado. Como no puedo dejar a los de primero solitos, los hago
participar de esta experiencia y de ah introduzco otro tema. Pero cuando son tareas bien
pautadas, con un tiempo de ejercitacin, que me permiten comprobar si un tema se aprendi,
sigo adelante o retrocedo. Yo trabajo con cuarto grado en un sentido y con primero separado;
por ejemplo vamos afuera, jugamos, aprendemos el nmero que voy a ensear, por ejemplo
el nmero 5; los de cuarto grado, mientras tanto, estn trabajando en lectura o narracin
Haciendo una lectura global de la cartilla sera interesante examinarnos, revisar nuestros pasos
para poder crecer, potenciar y revisar supuestos que cotidianamente refrendamos en nuestras prcticas.
Desde all podemos crear/re-crear/compartir nuestro Cuaderno de Memorias tanto personal como colectivo-
institucional.
Eso s, que no nos invada la nostalgia de lo que pude hacer para ..., lo que falta por... sino de lo
que podemos seguir transformando, los inditos viables, las poderosas razones para mejorar. Con este
nimo nos seguiremos encontrando!!
2
Ibid. Op.Cit.
ESCUELAS RURALES - 15
BIBLIOGRAFA
BAQUERO, Ricardo. Vygotsky y el aprendizaje escolar. Aique. Buenos Aires, 1996.
COLL, Cesar. Un marco de referencia psicolgica para la educacin escolar: la concepcin constructivista del
aprendizaje y de la enseanza. En Coll, Palacios y Marchesi (comps.) Desarrollo Psicolgico y Educacin II. Alianza.
Madrid, 1991.
CRESAS. El fracaso escolar no es una fatalidad. Editorial Kapelusz. Buenos Aires, 1986.
DUCKWORTH, Eleanor. Tener ideas maravillosas en Psicologa gentica y aprendizajes escolares.
FERREIRO, Emilia. Proceso de alfabetizacin. La alfabetizacin en proceso. Centro Editor de Amrica Latina. 3
edicin. Buenos Aires, 1988.
FIRPO Jos Mara. En Qu porquera es el glbulo!. Ed. De La Flor. Bs. As, 1977.
IGLESIAS Luis F. En La escuela rural unitaria. Ed. Magisterio del Ro de La Plata. Bs. As, 1995.
LERNER, Delia. Accin y conocimiento. En Revista Limen. Ao XXVII. N 92. Noviembre. Buenos Aires, 1989.
MINISTERIO DE EDUCACIN DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. El papel del problema en la construccin de
conceptos matemticos. Documento del Ministerio. de Educ. de la Prov. de Santa Fe. Convenio Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Gob. de la Prov. de Santa Fe. Santa Fe. 1987.
PERRET CLERMONT, A. y NICOLET, M. (directores). Interactuar y conocer. Desafos y regulaciones sociales en el
desarrollo cognitivo. Mio y Dvila editores. Buenos Aires. 1992.
PERRET CLERMONT, A. N. La construccin de la inteligencia en la interaccin social. Editorial Visor. Madrid, 1984.
C
A
R
T
I
L
L
A
N
2
C
A
R
T
I
L
L
A
N
2
C
A
R
T
I
L
L
A
N
2
C
A
R
T
I
L
L
A
N
2
C
A
R
T
I
L
L
A
N
2
C
A
R
T
I
L
L
A
N
2
C
A
R
T
I
L
L
A
N
2
C
A
R
T
I
L
L
A
N
2
C
A
R
T
I
L
L
A
N
2
C
A
R
T
I
L
L
A
N
2
C
A
R
T
I
L
L
A
N
2
C
A
R
T
I
L
L
A
N
También podría gustarte
- Bloque2 FINAL 17DIC2015 Mate Leng Socia NatuDocumento145 páginasBloque2 FINAL 17DIC2015 Mate Leng Socia NatuNadia SuarezAún no hay calificaciones
- MULTIPROPUESTADocumento4 páginasMULTIPROPUESTAjaquelinAún no hay calificaciones
- Unidad Didactica Reciclado 2022Documento13 páginasUnidad Didactica Reciclado 2022Andrea IdemiAún no hay calificaciones
- Proyecto El Pirata AlpargataDocumento13 páginasProyecto El Pirata AlpargatagracielaAún no hay calificaciones
- SD Plantas AromaticasDocumento2 páginasSD Plantas AromaticasSofi Giglio100% (2)
- Lec. 12 Piedra Libre Al Taller en El J de NDocumento7 páginasLec. 12 Piedra Libre Al Taller en El J de NMaggie DiazAún no hay calificaciones
- Las Ciencias Naturales en Primer Grado de Educación Primaria, Las PlantasDocumento54 páginasLas Ciencias Naturales en Primer Grado de Educación Primaria, Las PlantasEugenio Melo CastilloAún no hay calificaciones
- Planificacion 17 de AgostoDocumento7 páginasPlanificacion 17 de AgostoMacarena Vera PerezAún no hay calificaciones
- TIERRA - GOTERA 5 AñosDocumento5 páginasTIERRA - GOTERA 5 AñosPaqui Cámara100% (2)
- Eulato SecuenciaDocumento12 páginasEulato SecuenciaIrina Borghetti100% (1)
- Beatriz Moereno - La Enseñanza de Contenidos Numéricos en Educación InicialDocumento56 páginasBeatriz Moereno - La Enseñanza de Contenidos Numéricos en Educación InicialRosana100% (1)
- Proyecto Los Seres VivosDocumento8 páginasProyecto Los Seres VivosRosy AndradeAún no hay calificaciones
- PROYECTO - Juegos de ManosDocumento1 páginaPROYECTO - Juegos de ManosMari ABAún no hay calificaciones
- SantillanaDocumento8 páginasSantillanaPaulina Garcia100% (1)
- Tercer Proyecto Ciencias CompletoDocumento10 páginasTercer Proyecto Ciencias CompletoSoledad Schiorlin100% (1)
- Diseño Curricular Primaria Dic.2017 (Final)Documento340 páginasDiseño Curricular Primaria Dic.2017 (Final)Facundo Arriola CabjAún no hay calificaciones
- Cebas RevistaDocumento26 páginasCebas RevistaAnonymous ehXgyygAún no hay calificaciones
- Proyecto Institucional Educacion AmbientalDocumento17 páginasProyecto Institucional Educacion Ambientalcarolina cespedesAún no hay calificaciones
- Garabato SegundoDocumento22 páginasGarabato SegundoRoxana MartinezAún no hay calificaciones
- Pastorino, E. - El Tiempo en El Ni - 9pDocumento9 páginasPastorino, E. - El Tiempo en El Ni - 9pBian De RomanisAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico #1 Practicas Del LenguajeDocumento6 páginasTrabajo Practico #1 Practicas Del LenguajeCarito MoyanoAún no hay calificaciones
- Tiza Casera PDFDocumento2 páginasTiza Casera PDFSophie ElizabethAún no hay calificaciones
- Sapo VerdeDocumento26 páginasSapo VerdeBiblio AchavalAún no hay calificaciones
- Proyecto El Jardin de Las FragancisDocumento4 páginasProyecto El Jardin de Las FragancisGisela SaezAún no hay calificaciones
- Educar en IgualdadDocumento14 páginasEducar en IgualdadEzequiel MorenoAún no hay calificaciones
- Bernardi-Grisovsky-Las Efemérides en El Nivel Inicial, DGCyEDocumento10 páginasBernardi-Grisovsky-Las Efemérides en El Nivel Inicial, DGCyEGriselda V. MilioneAún no hay calificaciones
- Secuencia 9dejulioDocumento19 páginasSecuencia 9dejulioMaira AmoiaAún no hay calificaciones
- Bombas de Semilla para Mi EscuelaDocumento2 páginasBombas de Semilla para Mi Escueladaniela guzmánAún no hay calificaciones
- Itinerario DidácticoDocumento8 páginasItinerario DidácticoLore BarríaAún no hay calificaciones
- 4d3e389f - 006 DidácticaDocumento8 páginas4d3e389f - 006 DidácticaJulieta AgueroAún no hay calificaciones
- 1.9 SOTO Efemérides en La Escuela InfantilDocumento17 páginas1.9 SOTO Efemérides en La Escuela Infantilandrea san martin100% (1)
- ACUARELA Inicial 5Documento214 páginasACUARELA Inicial 5Kathy SilveraAún no hay calificaciones
- Berdichevsky Enseñar Artes Visuales A Los NiñospatriDocumento6 páginasBerdichevsky Enseñar Artes Visuales A Los NiñospatriAntonella AixaAún no hay calificaciones
- CLASE 2 PEP Modelo DidácticoDocumento9 páginasCLASE 2 PEP Modelo DidácticoSILVIAAún no hay calificaciones
- Proyecto Aulico Periodo de InicioDocumento16 páginasProyecto Aulico Periodo de Inicio5pm100% (1)
- Diseño Curricular Nivel Inicial - "Resumen"Documento36 páginasDiseño Curricular Nivel Inicial - "Resumen"Pablo Daniel ArruetaAún no hay calificaciones
- Guia1 PDFDocumento65 páginasGuia1 PDFEUGENIA100% (1)
- El Juego y El Jugar - EFIPATIODocumento13 páginasEl Juego y El Jugar - EFIPATIOJorgeAún no hay calificaciones
- Proyecto de BibliotecaDocumento17 páginasProyecto de BibliotecaNiña De Tus OjosAún no hay calificaciones
- MULTITAREADocumento4 páginasMULTITAREAMelina Aylen MayolAún no hay calificaciones
- 25 de Mayo de 1810Documento5 páginas25 de Mayo de 1810FlorMorenoAún no hay calificaciones
- Hacemos Papel de Papel JARDINES en FERIADocumento7 páginasHacemos Papel de Papel JARDINES en FERIAElba Monica RoldánAún no hay calificaciones
- JORNADA COMPLETAprimerapruebaescuelaDocumento5 páginasJORNADA COMPLETAprimerapruebaescuelaCecilia GomezAún no hay calificaciones
- Juegos Orales LimericksDocumento5 páginasJuegos Orales LimericksPattAQAún no hay calificaciones
- Cuento Hansel y GretelDocumento4 páginasCuento Hansel y GretelAndrea PerezAún no hay calificaciones
- Unidad DidácticaDocumento22 páginasUnidad DidácticaLisette BecerraAún no hay calificaciones
- Educared-Recortes Del AmbienteDocumento12 páginasEducared-Recortes Del AmbienteGaby CanilAún no hay calificaciones
- Secuencia Didáctica Sala de 4 AñosDocumento7 páginasSecuencia Didáctica Sala de 4 AñosGeorgii CannitoAún no hay calificaciones
- Secuencia Didáctica Susurrando A Nuestra PatriaDocumento3 páginasSecuencia Didáctica Susurrando A Nuestra PatriaLucianaAún no hay calificaciones
- SECUENCIA DIDÁCTICA 1° de MayoDocumento6 páginasSECUENCIA DIDÁCTICA 1° de MayoValeria JuarezAún no hay calificaciones
- Planificación de Ciencas NaturalesDocumento10 páginasPlanificación de Ciencas NaturalesNati MartinezAún no hay calificaciones
- Final - Educacion TempranaDocumento23 páginasFinal - Educacion TempranaGiselle RománAún no hay calificaciones
- Algunas Reflexiones Acerca de La Cultura Institucional Del IPPMDocumento20 páginasAlgunas Reflexiones Acerca de La Cultura Institucional Del IPPMInstituto Provincial del Profesorado de Música de RosarioAún no hay calificaciones
- Proyecto de AlfabetizaciónDocumento3 páginasProyecto de AlfabetizaciónNelly AngelAún no hay calificaciones
- Experiencias de Educación Ambiental Integral: Proyectos didácticos colaborativos. Ciudadanía crítica y cultura del cuidadoDe EverandExperiencias de Educación Ambiental Integral: Proyectos didácticos colaborativos. Ciudadanía crítica y cultura del cuidadoAún no hay calificaciones
- Docencia universitaria: Sentidos, didácticas, sujetos y saberesDe EverandDocencia universitaria: Sentidos, didácticas, sujetos y saberesAún no hay calificaciones
- Teoría de la Educación: Educar mirando al futuroDe EverandTeoría de la Educación: Educar mirando al futuroAún no hay calificaciones
- Diálogos de educación: Reflexiones sobre los retos del sistema educativoDe EverandDiálogos de educación: Reflexiones sobre los retos del sistema educativoAún no hay calificaciones
- El Diseño Universal para el Aprendizaje: Guía práctica para el profesoradoDe EverandEl Diseño Universal para el Aprendizaje: Guía práctica para el profesoradoAún no hay calificaciones
- Planificacion de Formación Ética y Ciudadana 5Documento4 páginasPlanificacion de Formación Ética y Ciudadana 5RomiCouAún no hay calificaciones
- Trabajo de Circuito de La ComunicacionDocumento1 páginaTrabajo de Circuito de La ComunicacionRomiCouAún no hay calificaciones
- Jornada EsiDocumento2 páginasJornada EsiRomiCouAún no hay calificaciones
- Ciencias Naturales Planificación AprobadaDocumento12 páginasCiencias Naturales Planificación AprobadaRomiCouAún no hay calificaciones
- Facu Tp1Documento5 páginasFacu Tp1RomiCouAún no hay calificaciones
- argMSC 203 Ac PDFDocumento7 páginasargMSC 203 Ac PDFRomiCou100% (2)
- Planificacion Ciencias Sociales Presenciales.Documento4 páginasPlanificacion Ciencias Sociales Presenciales.RomiCouAún no hay calificaciones
- Escuela S RuralesDocumento94 páginasEscuela S RuralesRomiCouAún no hay calificaciones
- Avior Pasaje SDQ - CcsDocumento2 páginasAvior Pasaje SDQ - CcsSandraAún no hay calificaciones
- Matriz PSSO PVRS Musa MajlufDocumento3 páginasMatriz PSSO PVRS Musa Majlufluzmira urzuaAún no hay calificaciones
- Abecedario en MamaaaDocumento14 páginasAbecedario en MamaaaEstercita VasquezAún no hay calificaciones
- Discurso FinalDocumento2 páginasDiscurso FinalAlberto CantilloAún no hay calificaciones
- MFP-51-13 (Manual Ejercicio Del Mando)Documento158 páginasMFP-51-13 (Manual Ejercicio Del Mando)Daniel Zugasti100% (5)
- Crown Cork and Seal CaseDocumento25 páginasCrown Cork and Seal CaseJuan Edgardo Chacano PeñaAún no hay calificaciones
- Caso Analisis de La ConductaDocumento3 páginasCaso Analisis de La ConductaLina CiprianAún no hay calificaciones
- 4-Mi FamiliaDocumento6 páginas4-Mi FamiliaLidya Rosa Cardenas PajueloAún no hay calificaciones
- Método EPR: (Evaluación Postural Rápida)Documento3 páginasMétodo EPR: (Evaluación Postural Rápida)eduardo peñaAún no hay calificaciones
- Quintana - Sistemas Bancarios en Centroamerica Evolución Consolidación y RegionalizaciónDocumento0 páginasQuintana - Sistemas Bancarios en Centroamerica Evolución Consolidación y RegionalizacióndernstAún no hay calificaciones
- 01 Normas de ContabilidadDocumento11 páginas01 Normas de ContabilidadErika alexandra Condori mamaniAún no hay calificaciones
- Mercado InmobiliarioDocumento231 páginasMercado Inmobiliarioyoselyn Ocampo RodriguezAún no hay calificaciones
- Place PuerperioDocumento5 páginasPlace PuerperioAngel sosaAún no hay calificaciones
- Informe TurboDocumento28 páginasInforme TurboDaniel GomezAún no hay calificaciones
- Balanced ScorecardDocumento12 páginasBalanced ScorecardAlexAraujoValverdeAún no hay calificaciones
- Laboratorio Nro 4 RectificadoresFiltrosYMultiplicadoresDeTensiOnDocumento8 páginasLaboratorio Nro 4 RectificadoresFiltrosYMultiplicadoresDeTensiOnEdgarRevillaChirinosAún no hay calificaciones
- Introductory TopologyDocumento23 páginasIntroductory TopologyIsaí SosaAún no hay calificaciones
- MANUAL Mag-3 TunnelingDocumento33 páginasMANUAL Mag-3 TunnelingGustavoBentosAún no hay calificaciones
- Sesión de Aprendizaje Comportamiento Etico E.t-V-S 02-07-20Documento2 páginasSesión de Aprendizaje Comportamiento Etico E.t-V-S 02-07-20Henry Erasmo Farfan PaisacaAún no hay calificaciones
- Actividades de EstimulaciónDocumento2 páginasActividades de EstimulaciónStacy MorenoAún no hay calificaciones
- Sisat Tercer GradoDocumento4 páginasSisat Tercer Gradoanayeli80% (5)
- GUIA FINAL DIRECCION EN FINANZAS (Autoguardado)Documento13 páginasGUIA FINAL DIRECCION EN FINANZAS (Autoguardado)Karen BalmacedaAún no hay calificaciones
- Convocaroria Maestría en CS y P.Documento9 páginasConvocaroria Maestría en CS y P.Angel PérezAún no hay calificaciones
- Amado Padre CelestialDocumento2 páginasAmado Padre CelestialJackeline Narvaez SuarezAún no hay calificaciones
- Act.1 Rodríguez Téllez JosuéDocumento2 páginasAct.1 Rodríguez Téllez JosuéJosue TellezAún no hay calificaciones
- Matemática Básica CLASE 16-17 Problemas de Aplicación DMBDocumento14 páginasMatemática Básica CLASE 16-17 Problemas de Aplicación DMBclaudia camachoAún no hay calificaciones
- Crehan 2004 Gramsci Cultura y Antropolog A PDFDocumento124 páginasCrehan 2004 Gramsci Cultura y Antropolog A PDFDianaVictoriaAún no hay calificaciones
- Acta de Tranferencia Del Titular 2022Documento4 páginasActa de Tranferencia Del Titular 2022Sosa ElmerAún no hay calificaciones
- Tipos de Párrafos (Ejercicios)Documento4 páginasTipos de Párrafos (Ejercicios)Yáñez Natalia69% (26)
- Actividad Asincrónica 4Documento5 páginasActividad Asincrónica 4Magda Rocío García VargasAún no hay calificaciones