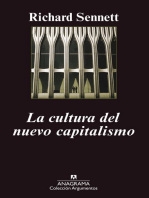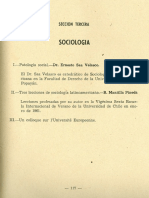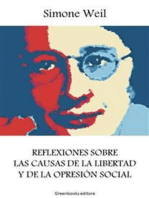Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Trabajo en La Sociedad Moderna
El Trabajo en La Sociedad Moderna
Cargado por
michael0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas9 páginasTítulo original
EL TRABAJO EN LA SOCIEDAD MODERNA
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas9 páginasEl Trabajo en La Sociedad Moderna
El Trabajo en La Sociedad Moderna
Cargado por
michaelCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
EL TR AB AJ O E N L A SO C IE D AD M OD ER N A | PO R
Z Y GMU NT B AU M AN
Por: Zygmunt Bauman
Las sociedades tienden a formarse una imagen
idealizada de sí mismas, que les permitirá «seguir su
rumbo»: identificar y localizar las cicatrices, verrugas y
otras imperfecciones que afean su aspecto en el
presente, así como hallar un remedio seguro que las
cure o las alivie. Ir a trabajar —conseguir empleo, tener
un patrón, hacer lo que este considerara útil, por lo que
estaría dispuesto a pagar para que el trabajador lo
hiciera— era el modo de transformarse en personas
decentes para quienes habían sido despojados de la
decencia y hasta de la humanidad, cualidades que
estaban puestas en duda y debían ser demostradas.
Darles trabajo a todos, convertir a todos en trabajadores
asalariados, era la fórmula para resolver los problemas
que la sociedad pudiera haber sufrido como
consecuencia de su imperfección o inmadurez (que se
esperaba fuera transitoria).
Ni a la derecha ni a la izquierda del espectro político se
cuestionaba el papel histórico del trabajo. La nueva
conciencia de vivir en una «sociedad industrial» iba
acompañada de una convicción y una seguridad: el
número de personas que se transformaban en obreros
crecería en forma incontenible, y la sociedad industrial
terminaría por convertirse en una suerte de fábrica
gigante, donde todos los hombres en buen estado físico
trabajarían productivamente. El empleo universal era la
meta no alcanzada todavía, pero representaba el
modelo del futuro. A la luz de esa meta, estar sin trabajo
significaba la desocupación, la anormalidad, la violación
a la norma. «A ponerse a trabajar», «Poner a trabajar a
la gente»: tales eran el par de exhortaciones imperiosas
que, se esperaba, pondrían fin al mismo tiempo a
problemas personales y males sociales compartidos.
Estos modernos eslóganes resonaban por igual en las
dos versiones de la modernidad: el capitalismo y el
comunismo. El grito de guerra de la oposición al
capitalismo inspirada en el marxismo era «El que no
trabaja, no come». La visión de una futura sociedad sin
clases era la de una comunidad construida, en todos
sus aspectos, sobre el modelo de una fábrica. En la era
clásica de la moderna sociedad industrial, el trabajo era,
al mismo tiempo, el eje de la vida individual y el orden
social, así como la garantía de supervivencia
(«reproducción sistémica») para la sociedad en su
conjunto.
Empecemos por la vida individual. El trabajo de cada
hombre aseguraba su sustento; pero el tipo de trabajo
realizado definía el lugar al que podía aspirar (o que
podía reclamar), tanto entre sus vecinos como en esa
totalidad imaginada llamada «sociedad». El trabajo era
el principal factor de ubicación social y evaluación
individual. Salvo para quienes, por su riqueza heredada
o adquirida, combinaban una vida de ocio con la
autosuficiencia, la pregunta «Quién es usted» se
respondía con el nombre de la empresa en la que se
trabajaba y el cargo que se ocupaba. En una sociedad
reconocida por su talento y afición para categorizar y
clasificar, el tipo de trabajo era el factor decisivo,
fundamental, a partir del cual se seguía todo lo que
resultara de importancia para la convivencia. Definía
quiénes eran los pares de cada uno, con quiénes cada
uno podía compararse y a quiénes se podía dirigir;
definía también a sus superiores, a los que debía
respeto; y a los que estaban por debajo de él, de
quienes podía esperar o tenía derecho a exigir un trato
deferente. El tipo de trabajo definía igualmente los
estándares de vida a los que se debía aspirar y que se
debían obedecer, el tipo de vecinos de los que no se
podía «ser menos» y aquellos de los que convenía
mantenerse apartado. La carrera laboral marcaba el
itinerario de la vida y, retrospectivamente, ofrecía el
testimonio más importante del éxito o el fracaso de una
persona. Esa carrera era la principal fuente de
confianza o inseguridad, de satisfacción personal o
autorreproche, de orgullo o de vergüenza.
Dicho de otro modo: para la enorme y creciente mayoría
de varones que integraban la sociedad postradicional o
moderna (una sociedad que evaluaba y premiaba a sus
miembros a partir de su capacidad de elección y de la
afirmación de su individualidad), el trabajo ocupaba un
lugar central, tanto en la construcción de su identidad,
desarrollada a lo largo de toda su vida, como en su
defensa. El proyecto de vida podía surgir de diversas
ambiciones, pero todas giraban alrededor del trabajo
que se eligiera o se lograra. El tipo de trabajo teñía la
totalidad de la vida; determinaba no sólo los derechos y
obligaciones relacionados directamente con el proceso
laboral, sino también el estándar de vida, el esquema
familiar, la actividad de relación y los entretenimientos,
las normas de propiedad y la rutina diaria. Era una de
esas «variables independientes» que, a cada persona,
le permitía dar forma y pronosticar, sin temor a
equivocarse demasiado, los demás aspectos de su
existencia. Una vez decidido el tipo de trabajo, una vez
imaginado el proyecto de una carrera, todo lo demás
encontraba su lugar, y podía asegurarse qué se iba a
hacer en casi todos los aspectos de la vida. En síntesis:
el trabajo era el principal punto de referencia, alrededor
del cual se planificaban y ordenaban todas las otras
actividades de la vida.
En cuanto al papel de la ética del trabajo en la
regulación del orden social, puesto que la mayoría de
los varones adultos pasaban la mayor parte de sus
horas de vigilia en el trabajo (según cálculos de Roger
Sue para 1850, el 70% de las horas de vigilia estaban,
en promedio, dedicadas al trabajo [18] ), el lugar donde
se trabajaba era el ámbito más importante para la
integración social, el ambiente en el cual (se esperaba)
cada uno se instruyera en los hábitos esenciales de
obediencia a las normas y en una conducta disciplinada.
Allí se formaría el «carácter social», al menos en los
aspectos necesarios para perpetuar una sociedad
ordenada. Junto con el servicio militar obligatorio —otra
de las grandes invenciones modernas—, la fábrica era
la principal «institución panóptica» de la sociedad
moderna.
Las fábricas producían numerosas y variadas
mercancías; todas ellas, además, modelaban a los
sujetos dóciles y obedientes que el Estado moderno
necesitaba. Este segundo —aunque en modo alguno
secundario— tipo de «producción» ha sido mencionado
con mucha menor frecuencia. Sin embargo, le otorgaba
a la organización industrial del trabajo una función
mucho más fundamental para la nueva sociedad que la
que podría deducirse de su papel visible: la producción
de la riqueza material. La importancia de esa función
quedó documentada en el pánico desatado
periódicamente cada vez que circulaba la noticia
alarmante: una parte considerable de la población
adulta podía hallarse físicamente incapacitada para
trabajar de forma regular y/o cumplir con el servicio
militar. Cualesquiera fueran las razones explícitas para
justificarlo, la invalidez, la debilidad corporal y la
deficiencia mental eran temidas como amenazas que
colocaban a sus víctimas fuera del control de la nueva
sociedad: la vigilancia panóptica sobre la que
descansaba el orden social. La gente sin empleo era
gente sin patrón, gente fuera de control: nadie los
vigilaba, supervisaba ni sometía a una rutina regular,
reforzada por oportunas sanciones. No es de extrañar
que el modelo de salud desarrollado durante el siglo XIX
por las ciencias médicas con conciencia social fuera,
justamente, el de un hombre capaz de realizar el
esfuerzo físico requerido tanto por la fábrica como por
el ejército.
Si la sujeción de la población masculina a la dictadura
mecánica del trabajo fabril era el método fundamental
para producir y mantener el orden social, la familia
patriarcal fuerte y estable, con el hombre empleado
(«que trae el pan») como jefe absoluto e indiscutible,
era su complemento necesario; no es casual que los
predicadores de la ética del trabajo fueran también, por
lo general, los defensores de las virtudes familiares y de
los derechos y obligaciones de los jefes de familia. Y,
dentro de esa familia, se esperaba que los
maridos/padres cumplieran, ante sus mujeres y sus
hijos, el mismo papel de vigilancia y disciplina que los
capataces de fábrica y los sargentos del ejército
ejercían sobre ellos en los talleres y cuarteles. El poder
para imponer la disciplina en la sociedad moderna —
según Foucault— se dispersaba y distribuía como los
vasos capilares que llevan la sangre desde el corazón
hasta las últimas células de un organismo vivo. La
autoridad del marido/padre dentro de la familia conducía
las presiones disciplinarias de la red del orden y, en
función de ese orden, llegaba hasta las partes de la
población que las instituciones encargadas del control
no podían alcanzar.
Por último, se otorgó al trabajo un papel decisivo en lo
que los políticos presentaban como una cuestión de
supervivencia y prosperidad para la sociedad, y que
entró en el discurso sociológico con el nombre de
«reproducción sistémica». El fundamento de la
sociedad industrial moderna era la transformación de
los recursos naturales con la ayuda de fuentes de
energía utilizables, también naturales: el resultado de
esa transformación era la «riqueza». Todo quedaba
organizado bajo la dirección de los dueños o gerentes
del capital; pero ello se lograba gracias al esfuerzo de
la mano de obra asalariada. La continuidad del proceso
dependía, por lo tanto, de que los administradores del
capital lograran que el resto de la población asumiera
su papel en la producción.
Y el volumen de esa producción —punto esencial para
la expansión de la riqueza — dependía, a su vez, de que
«la mano de obra» participara directamente del
esfuerzo productivo y se sometiera a su lógica; los
papeles desempeñados en la producción eran
eslabones esenciales de esa cadena. El poder
coercitivo del Estado servía, ante todo, para
«mercantilizar» el capital y el trabajo, es decir, para que
la riqueza potencial se transformara en capital (a fin de
ser utilizada en la producción de más riqueza), y la
fuerza de trabajo de los obreros pasara a ser trabajo
«con valor añadido». El crecimiento del capital activo y
del empleo eran objetivos principales de la política. Y el
éxito o el fracaso de esa política se medía en función
del cumplimiento de tal objetivo, es decir, según la
capacidad de empleos que ofreciera el capital y de
acuerdo con el nivel de participación en el proceso
productivo que tuviera la población trabajadora.
En resumen, el trabajo ocupaba una posición central en
los tres niveles de la sociedad moderna: el individual, el
social y el referido al sistema de producción de bienes.
Además, el trabajo actuaba como eje para unir esos
niveles y era factor principal para negociar, alcanzar y
preservar la comunicación entre ellos.
La ética del trabajo desempeñó, entonces, un papel
decisivo en la creación de la sociedad moderna. El
compromiso recíproco entre el capital y el trabajo,
indispensable para el funcionamiento cotidiano y la
saludable conservación de esa sociedad, era postulado
como deber moral, misión y vocación de todos los
miembros de la comunidad (en rigor, de todos sus
miembros masculinos). La ética del trabajo convocaba
a los hombres a abrazar voluntariamente, con alegría y
entusiasmo, lo que surgía como necesidad inevitable.
Se trataba de una lucha que los representantes de la
nueva economía —ayudados y amparados por los
legisladores del nuevo Estado— hacían todo lo posible
por transformar en ineludible. Pero, al aceptar esa
necesidad por voluntad propia, se deponía toda
resistencia a unas reglas vividas como imposiciones
extrañas y dolorosas. En el lugar de trabajo no se
toleraba la autonomía de los obreros: se llamaba a la
gente a elegir una vida dedicada al trabajo; pero una
vida dedicada al trabajo significaba la ausencia de
elección, la imposibilidad de elección y la prohibición
misma de cualquier elección.
También podría gustarte
- Ensayo Sobre Sociología para PrincipiantesDocumento3 páginasEnsayo Sobre Sociología para PrincipiantesFabian Castillo83% (6)
- La cultura del nuevo capitalismoDe EverandLa cultura del nuevo capitalismoMarco Aurelio Galmarini RodríguezCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (27)
- TAREA 3 Elementos Esenciales de Las Primeras Escuelas SociológicasDocumento8 páginasTAREA 3 Elementos Esenciales de Las Primeras Escuelas SociológicasYuridia Silva100% (2)
- La Posmodernidad y El Desencanto Con La ModernidadDocumento2 páginasLa Posmodernidad y El Desencanto Con La ModernidadAndrés Sebastián Terra100% (1)
- El Modelo de SolowDocumento8 páginasEl Modelo de SolowMarta Bravo DiazAún no hay calificaciones
- El Trabajo en La Sociedad ModernaDocumento4 páginasEl Trabajo en La Sociedad ModernaFernado PereaAún no hay calificaciones
- Antecedentes Históricos de La SociologíaDocumento9 páginasAntecedentes Históricos de La SociologíaAnayeli San Martin GarciaAún no hay calificaciones
- Ángel C. Colmenares E. - 16 04 2023 - Recuerdos Del FuturoDocumento24 páginasÁngel C. Colmenares E. - 16 04 2023 - Recuerdos Del Futuroaccolmenarese3985Aún no hay calificaciones
- M. 1 Alvarez-Uria en Torno A La Crisis de Los Modelos de Intervención SocialDocumento6 páginasM. 1 Alvarez-Uria en Torno A La Crisis de Los Modelos de Intervención SocialAndrea Carolina Segovia0% (1)
- SOCIOLOGIA tp1Documento6 páginasSOCIOLOGIA tp1Aylen Peralta50% (4)
- Dialnet ModernidadIdentidadYSubjetividadSocial 6538672Documento18 páginasDialnet ModernidadIdentidadYSubjetividadSocial 6538672Sergi B. GarcíaAún no hay calificaciones
- ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA CarlaDocumento7 páginasORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA Carlacarla Guadalupe GonzalesAún no hay calificaciones
- KISNERMAN N.,Servicio Social de Grupo - U1Documento21 páginasKISNERMAN N.,Servicio Social de Grupo - U1Catan Rafael AlejandroAún no hay calificaciones
- Germinal Análisis Desde MarxDocumento10 páginasGerminal Análisis Desde MarxSantiago Harriett BonéAún no hay calificaciones
- Gilles Dauvé Capitalismo y ComunismoDocumento22 páginasGilles Dauvé Capitalismo y ComunismoEdgardo GarciaAún no hay calificaciones
- Qué Es El Pensamiento Único - Carlos Alvarez de Sotomayor ReynaDocumento6 páginasQué Es El Pensamiento Único - Carlos Alvarez de Sotomayor ReynaJulián CenteyaAún no hay calificaciones
- Primer Parcial Sociología JurídicaDocumento6 páginasPrimer Parcial Sociología JurídicaOriana GaonaAún no hay calificaciones
- 494 993 1 SMDocumento22 páginas494 993 1 SMmarinaAún no hay calificaciones
- Imaginación SociológicaDocumento11 páginasImaginación Sociológicaediliacardona07Aún no hay calificaciones
- Nuevos Horizontes en Relación A La Responsabilidad en Casos de Violencia Económica Patrimonial A La Mujer Trabajadora en El Ámbito LaboralDocumento10 páginasNuevos Horizontes en Relación A La Responsabilidad en Casos de Violencia Económica Patrimonial A La Mujer Trabajadora en El Ámbito LaboralCoordinación y Asistencia Equipo ProfesionalAún no hay calificaciones
- SEMANA 05 El Pensamiento de Marx DurkheimDocumento8 páginasSEMANA 05 El Pensamiento de Marx DurkheimStefany Lisbeth Farfan CamisanAún no hay calificaciones
- Revolución Cultural MundialDocumento10 páginasRevolución Cultural MundialmanudpAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico SociologiaDocumento4 páginasTrabajo Practico SociologiaDiego NazaralaAún no hay calificaciones
- Leyendo A MarxDocumento4 páginasLeyendo A MarxPARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYAAún no hay calificaciones
- Feos Sucios y Malos La Regulación en Norbert EliasDocumento12 páginasFeos Sucios y Malos La Regulación en Norbert EliasMaría Teresa García SchlegelAún no hay calificaciones
- Resumen Sociologia Completo PDFDocumento18 páginasResumen Sociologia Completo PDFmg4215296Aún no hay calificaciones
- Rev71 Tironi PDFDocumento26 páginasRev71 Tironi PDFTania Díaz A.Aún no hay calificaciones
- La Cultura Del Nuevo Capitalismo. ApunteDocumento8 páginasLa Cultura Del Nuevo Capitalismo. ApunteMatias Emanuel LeguizaAún no hay calificaciones
- Ensayo SociologiaDocumento4 páginasEnsayo SociologiaSteve Alexander Palacios SanchezAún no hay calificaciones
- La Decadencia Del Funcionalismo y Las Nuevas EscuelasDocumento2 páginasLa Decadencia Del Funcionalismo y Las Nuevas Escuelasgonza machadoAún no hay calificaciones
- 3a ACTIVIDAD HUMANIDADES II COD d6303476Documento14 páginas3a ACTIVIDAD HUMANIDADES II COD d6303476EDER GARZON GARZONAún no hay calificaciones
- Informe de Lectura de Sociedad LiquidaDocumento6 páginasInforme de Lectura de Sociedad LiquidaKristen BallAún no hay calificaciones
- El Materialismo Histórico de Karl MarxDocumento9 páginasEl Materialismo Histórico de Karl MarxDavid Burgos100% (1)
- Teorías Sociológicas ClásicasDocumento17 páginasTeorías Sociológicas ClásicasLuz Marina TorresAún no hay calificaciones
- Concepto de Socilogia Precursores, SAINT SIMON Y AUGUSTO COMTE, Marx, Durkheim Herbet Spencer y WeberDocumento26 páginasConcepto de Socilogia Precursores, SAINT SIMON Y AUGUSTO COMTE, Marx, Durkheim Herbet Spencer y WeberDavid Villafuerte VasquezAún no hay calificaciones
- Fitness CrespoDocumento18 páginasFitness CrespoAgustina MeloneAún no hay calificaciones
- Cuestionario Capítulo 4Documento4 páginasCuestionario Capítulo 4Yuleidi GuillenAún no hay calificaciones
- Traduccion Del Libro Argumentos A Favor Del SocialismoDocumento24 páginasTraduccion Del Libro Argumentos A Favor Del SocialismoJuan Manuel VianoAún no hay calificaciones
- Antecedentes Históricos Del SocialismoDocumento8 páginasAntecedentes Históricos Del SocialismoNicolás Martínez CárdenasAún no hay calificaciones
- 334964-Texto Del Artículo-155309-2-10-20211005Documento9 páginas334964-Texto Del Artículo-155309-2-10-20211005María Isabel JaraAún no hay calificaciones
- Cuts ADocumento12 páginasCuts AJuanita LagosAún no hay calificaciones
- Marxism oDocumento5 páginasMarxism oFlorencia PierpaoliAún no hay calificaciones
- Modo de Produccion, Formacion Social y Coyuntura Politica P. 116-134Documento19 páginasModo de Produccion, Formacion Social y Coyuntura Politica P. 116-134LorenaAún no hay calificaciones
- Primera Persona Singular PDFDocumento163 páginasPrimera Persona Singular PDFIgnacio Javier FierroAún no hay calificaciones
- Castell ExclucionDocumento17 páginasCastell ExclucionroloticoAún no hay calificaciones
- Dialnet OrdenSocialYBienComun 2649224Documento20 páginasDialnet OrdenSocialYBienComun 2649224Edwin Omar Monroy ChávezAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Cultura Del Nuevo Capitalismo de R. SennetDocumento7 páginasEnsayo Sobre La Cultura Del Nuevo Capitalismo de R. SennetmarishawwaAún no hay calificaciones
- CBC Sociología Sameck CuestionarioDocumento7 páginasCBC Sociología Sameck CuestionariodaiweenAún no hay calificaciones
- 09 Potyara PereiraDocumento10 páginas09 Potyara PereiratrabajosocialivAún no hay calificaciones
- Sociologia LICEO 1Documento8 páginasSociologia LICEO 1Lucas OliveiraAún no hay calificaciones
- Meritocracia. Revisión Crítica Desde Una Perspectiva Anarquista. 2018.Documento19 páginasMeritocracia. Revisión Crítica Desde Una Perspectiva Anarquista. 2018.Anzelmo SeguiAún no hay calificaciones
- 3 Teorías Sociológicas ClásicasDocumento11 páginas3 Teorías Sociológicas ClásicasErnesto RoblesAún no hay calificaciones
- Recuperatorio SociologiaDocumento3 páginasRecuperatorio SociologiaLaura CrucianiAún no hay calificaciones
- Teoria CriticaDocumento37 páginasTeoria CriticaRIOFA100% (1)
- La Cultura Moldea El ComportamientoDocumento3 páginasLa Cultura Moldea El ComportamientoRamón Espinosa TrujilloAún no hay calificaciones
- Inteligencia EmocionalDocumento7 páginasInteligencia EmocionalPacucuAlvezAún no hay calificaciones
- Sociologia. Origen y AlcancesDocumento8 páginasSociologia. Origen y AlcancesAlejandra RojasAún no hay calificaciones
- El Pensamiento de Marx DurkheimDocumento9 páginasEl Pensamiento de Marx DurkheimFrank Yovera JiménezAún no hay calificaciones
- Las cadenas de la subjetividad: un estudio de los dispositivos de control de la vida socialDe EverandLas cadenas de la subjetividad: un estudio de los dispositivos de control de la vida socialAún no hay calificaciones
- La Universidad Alcance De Su Labor Educativa Y Social Y Conferencias FilosóficasDe EverandLa Universidad Alcance De Su Labor Educativa Y Social Y Conferencias FilosóficasAún no hay calificaciones
- Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión socialDe EverandReflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión socialAún no hay calificaciones
- La Dialéctica de La NegatividadDocumento9 páginasLa Dialéctica de La NegatividadmichaelAún no hay calificaciones
- El Vaciamiento de La DemocraciaDocumento11 páginasEl Vaciamiento de La DemocraciamichaelAún no hay calificaciones
- 2022 - Ortega TelloDocumento171 páginas2022 - Ortega TellomichaelAún no hay calificaciones
- Tres Problemas A Enfrentar en El 2021Documento5 páginasTres Problemas A Enfrentar en El 2021michaelAún no hay calificaciones
- La Manipulación Del MiedoDocumento8 páginasLa Manipulación Del MiedomichaelAún no hay calificaciones
- Por Qué Toleramos La DesigualdadDocumento6 páginasPor Qué Toleramos La DesigualdadmichaelAún no hay calificaciones
- Ejemplo Modelo No Receta de Programa Analitico y Didactico-UmipDocumento11 páginasEjemplo Modelo No Receta de Programa Analitico y Didactico-UmipmichaelAún no hay calificaciones
- Del Concilio de Nicea A La Semana SantaDocumento2 páginasDel Concilio de Nicea A La Semana SantamichaelAún no hay calificaciones
- UniversalesDocumento9 páginasUniversalesmichaelAún no hay calificaciones
- 07 Tecnicas e InstrumentosDocumento8 páginas07 Tecnicas e InstrumentosmichaelAún no hay calificaciones
- Por Qué Se Celebra La Semana SantaDocumento1 páginaPor Qué Se Celebra La Semana SantamichaelAún no hay calificaciones
- LecturaDocumento25 páginasLecturamichaelAún no hay calificaciones
- La Iglesia en La Edad MediaDocumento6 páginasLa Iglesia en La Edad MediamichaelAún no hay calificaciones
- 11 ReligionDocumento7 páginas11 ReligionmichaelAún no hay calificaciones
- Nacionalismo Contra GlobalismoDocumento6 páginasNacionalismo Contra GlobalismomichaelAún no hay calificaciones
- Actividad 2 AuditoriaDocumento4 páginasActividad 2 AuditoriamichaelAún no hay calificaciones
- Modelo de GuíaDocumento3 páginasModelo de GuíamichaelAún no hay calificaciones
- 9 ReligionDocumento9 páginas9 ReligionmichaelAún no hay calificaciones
- Profundi Zau 1Documento14 páginasProfundi Zau 1michaelAún no hay calificaciones
- Quién Domina El MundoDocumento24 páginasQuién Domina El MundomichaelAún no hay calificaciones
- Actividad de Auditoria y Control InternoDocumento6 páginasActividad de Auditoria y Control InternomichaelAún no hay calificaciones
- El Fracaso Del ProgresismoDocumento2 páginasEl Fracaso Del ProgresismomichaelAún no hay calificaciones
- Es Viable La Socialdemocracia en América LatinaDocumento4 páginasEs Viable La Socialdemocracia en América LatinamichaelAún no hay calificaciones
- ARTÍCULO DE ACTUALIZACIÓN - Marketing Digital Vs Marketing OfflineDocumento8 páginasARTÍCULO DE ACTUALIZACIÓN - Marketing Digital Vs Marketing OfflinemichaelAún no hay calificaciones
- Trabajo de Modulo 6 - RealizadoDocumento3 páginasTrabajo de Modulo 6 - RealizadomichaelAún no hay calificaciones
- Karl Kautsky, Capital Financiero y Crisis (1911) PDFDocumento32 páginasKarl Kautsky, Capital Financiero y Crisis (1911) PDFSebastian ParisAún no hay calificaciones
- Cuántos Socios Lo Conforman Las Sociedades ColectivasDocumento5 páginasCuántos Socios Lo Conforman Las Sociedades ColectivasFabio CollinsAún no hay calificaciones
- SEN ANAND Desarrollo Humano SostenibleDocumento35 páginasSEN ANAND Desarrollo Humano SostenibleAriel Ibañez100% (2)
- La Crisis Ambiental Consecuencia Del Sistema CapitalistaDocumento7 páginasLa Crisis Ambiental Consecuencia Del Sistema CapitalistaIsrael PachacamaAún no hay calificaciones
- EPS TesisDocumento50 páginasEPS TesisGerardo FonsecaAún no hay calificaciones
- Solucionario UD1 Economia 2B PDFDocumento11 páginasSolucionario UD1 Economia 2B PDFNerea Acedo PalmaAún no hay calificaciones
- FINANZAS 2007 - Problemas Sobre Estados FinancierosDocumento30 páginasFINANZAS 2007 - Problemas Sobre Estados Financieroslokaso777770% (1)
- Registro de InventarioDocumento8 páginasRegistro de InventarioChemito GMsacAún no hay calificaciones
- Mauro SalazarDocumento4 páginasMauro SalazarKathy QuezadaAún no hay calificaciones
- Tarea Matematicas FinancierasDocumento126 páginasTarea Matematicas FinancierasMarisol Cortines AyalaAún no hay calificaciones
- Compañia AnonimaDocumento4 páginasCompañia Anonimaanon_850174178Aún no hay calificaciones
- CiudadaniaDocumento5 páginasCiudadaniaPROBAún no hay calificaciones
- Metodo CamelDocumento3 páginasMetodo CamelAndredsAún no hay calificaciones
- Las Funciones Básicas de La Empresa Según Henry FayolDocumento5 páginasLas Funciones Básicas de La Empresa Según Henry FayolAlejandra Hernandez100% (1)
- Bolivar y El Cooperativismo Por Carlos Molina CamachoDocumento8 páginasBolivar y El Cooperativismo Por Carlos Molina CamachoCarlos MarchanAún no hay calificaciones
- Glosario de TérminosDocumento27 páginasGlosario de TérminosNailetiAún no hay calificaciones
- Finanzas Cuadeno Asdf PDFDocumento110 páginasFinanzas Cuadeno Asdf PDFEduardo Espinoza100% (1)
- Chunga GirónDocumento59 páginasChunga GirónSusana Carolina Restrepo RiveraAún no hay calificaciones
- Trabajo de InvestigaciónDocumento4 páginasTrabajo de Investigacióndiogosanchezbarcia537Aún no hay calificaciones
- Diez Conceptos Clave y Estrategias de Creacion de Valor PDFDocumento16 páginasDiez Conceptos Clave y Estrategias de Creacion de Valor PDFanalizAún no hay calificaciones
- Seminario 3. Elección Racional en El Margen - SoluciónDocumento30 páginasSeminario 3. Elección Racional en El Margen - Soluciónvickytah96Aún no hay calificaciones
- Herrajes ViladrichDocumento14 páginasHerrajes ViladrichJuan Andres Ramirez CamachoAún no hay calificaciones
- Manual MicroeconomiaDocumento74 páginasManual MicroeconomiaAlex Teseo MartinezAún no hay calificaciones
- Hegemonía y Lucha Política en Gramsci. Selección de Textos.Documento158 páginasHegemonía y Lucha Política en Gramsci. Selección de Textos.Gastón Ángel Varesi100% (4)
- Guía de Lectura - Dobb, M - Qué Es El CapitalismoDocumento4 páginasGuía de Lectura - Dobb, M - Qué Es El CapitalismoMathy TagarelliAún no hay calificaciones
- CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS Actualizado Clase 2Documento13 páginasCLASIFICACION DE LAS EMPRESAS Actualizado Clase 2Cap Carlos RomeroAún no hay calificaciones
- Meta-Análisis Sobre La Determinación de La Estructura de Capital en Empresas ColombianaDocumento59 páginasMeta-Análisis Sobre La Determinación de La Estructura de Capital en Empresas ColombianaJose Daniel Guzman AlvarezAún no hay calificaciones
- Tema 3 UNITEC Eco EmpresaDocumento17 páginasTema 3 UNITEC Eco EmpresakoreAún no hay calificaciones
- La Desvalorización de La TierraDocumento34 páginasLa Desvalorización de La TierraMarcelaArroyoAún no hay calificaciones