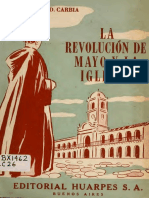Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-52
Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-52
Cargado por
kadosDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-52
Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-52
Cargado por
kadosCopyright:
Formatos disponibles
retrasar estos cambios hasta que los gobernadores no recabaran información
suficiente, para evitar improvisaciones en los nombramientos de las gestoras. Pero en
las localidades donde las izquierdas eran fuertes y se habían movilizado a favor del
cambio, esas indicaciones fueron ignoradas. El clima de intimidación influyó, desde
luego, en que los gestores nombrados por Portela abandonaran sus cargos, amén de
que, donde en efecto hubo reposición, la gran mayoría de los concejales de centro y
derecha prefirieron no presentarse a tomar posesión de sus cargos. Los cambios en
los ayuntamientos, por supuesto, tenían influencia allí donde faltaban por verificarse
las elecciones, ya sea por repeticiones en mesas que no completaron la votación el 16
de febrero o ante la segunda vuelta. Pero no menos relevante era que el control del
poder local suponía un resorte muy importante para presionar desde abajo por el
cumplimiento y hasta el desbordamiento del programa del Frente Popular. Como ya
había ocurrido en Cataluña, en el resto de España las nuevas autoridades aprobaron
de inmediato la reposición de funcionarios y empleados cesados en octubre de 1934,
y la expulsión inmediata de todos los contratados después de esa fecha. En algunas
localidades también se retomaron, en esa misma fecha, medidas de fuerte carga
simbólica, como la retirada de cruces de los cementerios o los cambios en los
nombres de las calles. A veces, como el caso de Huelva, también se adoptaron
acuerdos para exigir responsabilidades a los concejales anteriores por asuntos tales
como las subvenciones a las procesiones de Semana Santa de 1935. En otros, como
Marbella y alguna localidad de Ciudad Real, el nuevo alcalde ordenó el registro de
las casas particulares del párroco, el maestro, el médico y de los dirigentes de la
CEDA, buscando armas. Pero más importancia tuvo en el día a día posterior el cese
inmediato de los guardias municipales y la designación de nuevos guardias cívicos.
Todo, como se dijo desde el ayuntamiento de Málaga, para asegurar que se
materializaba la victoria del Frente Popular «republicanizando» el municipio[552].
Un presidente fastidiado
En el primer Consejo de Ministros que presidió Azaña en la mañana del 20, este
tuvo que enfrentar la cuestión del orden público, inaugurada esa jornada con la
noticia de la quema de iglesias en Alicante. Con una distancia impropia del cargo que
ocupaba, anotaba en su diario: «Esto me fastidia. La irritación de las gentes va a
desfogarse en iglesias y conventos, y resulta que el Gobierno republicano nace, como
el 31, con chamusquinas. El resultado es deplorable. Parecen pagados por nuestros
enemigos[553]».
Lo parecían, pero no lo estaban. Las «chamusquinas» de las que hablaba Azaña
alcanzaron proporciones notables, si bien discontinuas. La violencia antirreligiosa
coincidió con las regiones donde proliferaron los asaltos a centros conservadores
entre el 19 y el 20: Andalucía, Levante y Galicia. Si en Almería la intervención de
ebookelo.com - Página 256
algunos vecinos y la rápida aparición de la policía sofocaron los incendios en al
menos cuatro edificios, no ocurrió lo mismo en otros lugares, donde el fuego y los
saqueos hicieron estragos[554]. Con diferencia, las provincias donde se registró más
actividad antirreligiosa fueron Valencia, Málaga, Córdoba, Alicante, Murcia y La
Coruña, amén de algún otro caso aislado, por ejemplo en Barcelona, Zaragoza,
Salamanca, Burgos, Sevilla o Melilla. En muchos casos fueron grupos que actuaron
con rapidez y por sorpresa, en circunstancias que hacían difícil la vigilancia policial.
En otros, los asaltos se produjeron durante manifestaciones y conllevaron diversas
formas de profanación, entre las que destacaba la ocupación de los templos, la
celebración de bailes y otros actos lúdicos no religiosos en ellos, o el robo y el
destrozo de objetos sagrados. A veces la rápida intervención de la policía impidió que
la destrucción total de los templos, caso de Benaoján (Málaga). Pero, en general, en
un porcentaje elevadísimo del casi medio centenar de episodios, los extremistas
lograron su propósito de destruir por completo los edificios religiosos y todo lo que
contenían[555].
En algunas localidades, esa violencia alcanzó proporciones tan alarmantes que
varios sacerdotes y religiosos huyeron temporalmente de sus pueblos, en una diáspora
que se acentuaría durante la primavera. Fue el caso de varios municipios de Córdoba
o de Torrijos (Toledo), donde el cura había participado en la actividad electoral
conservadora, se convirtió ahora en un objetivo tan señalado como los dirigentes de
derechas, según escribió él mismo a su obispo. Otros, que no se fueron, empezaron a
notar la presión de las nuevas autoridades y temieron por sus vidas, como los
párrocos de Huéscar (Granada) o Valenzuela (Córdoba). Y si bien es cierto que los
incendios o asaltos de edificios religiosos rara vez estuvieron ligados a agresiones
directas al clero, sí hubo algún caso: en La Coruña, por ejemplo, un sacristán fue
maltratado sin que la Guardia de Asalto, presente, lo evitara[556].
No fue ajena a esa situación la visita que hizo el nuncio Tedeschini a Azaña la
mañana del día 21. No trascendió casi nada del encuentro, aunque es muy probable
que además de cumplimentar al nuevo presidente, al que no veía desde principios de
1934, el nuncio se quejara de la proliferación de actos de violencia contra los
católicos y la Iglesia. Aunque Tedeschini era conocido por su moderación y para la
izquierda republicana representaba al sector de la Iglesia más proclive a desligar la
política de la religión, el nuevo Gobierno carecía de una posición nítida. Estaba claro
que a Azaña le «fastidiaba» empezar esa nueva andadura con incendios de iglesias,
pero no era menos cierto que entre los republicanos se tendía a justificarlos como una
manifestación de desahogo y, como le dijo el propio Azaña a Giménez Fernández, el
«resultado fatal de una opresión de casi dos años». En todo caso, el presidente
aseguró al nuncio que las violencias eran resultado de los problemas derivados de la
falta de coordinación durante el rápido cambio de autoridades, en el que unos pocos
se habían aprovechado para cometer «desmanes». Tedeschini salió de allí con «la
esperanza de que una vez constituidos y asentados el nuevo Gobierno y las
ebookelo.com - Página 257
respectivas Autoridades locales, y dueños estos de todos los resortes, ningún atentado
se repetiría[557]».
No obstante, la jerarquía eclesiástica sabía que las malas noticias podían
prolongarse en el tiempo. Porque, como escribiría días más tarde Vidal i Barraquer,
no creían que esas «bárbaras violencias» fueran «ajenas» a «las iniciativas públicas
de las propagandas disolventes» y, por tanto, que se acabaran sin una enérgica
defensa del orden y de la ley. Eran conscientes de que la implicación de parte del
clero en la campaña electoral y, sobre todo, la asociación que las izquierdas hacían
entre la política del segundo bienio y los católicos les pasaría factura, por más que
esto no casara con una República que había separado la Iglesia del Estado. Todo eso,
ligado al miedo que provocaba el hecho de asociar al Frente Popular con la liberación
de quienes habían participado en la insurrección de 1934, pintaba un panorama
oscuro. No en vano el cardenal Gomá reconocía, en una circular enviada a los
párrocos el 20 de febrero, las «voces de desaliento que llegaban hasta él» y se
mostraba alarmado porque esas «dificultades transitorias» condujesen a la supresión
de los actos de culto y al «apocamiento» de los curas. Quizá porque sabía que no
todos los párrocos habían estado al margen de las elecciones, insistía también en que
«se abstuvieran de intervenir en cuestiones políticas o pertenecer a partidos políticos,
se llamaran como se llamaran», y prohibía «expresamente que en la cátedra sagrada
se trataran cuestiones políticas». Las nuevas autoridades civiles merecían, además,
«cortesía y atención», y «espíritu de concordia». Gomá trataba, por tanto, de contener
el creciente pánico que podía apoderarse de algunos sacerdotes, a la vez que temía
que cualquier pequeño desliz político en esas circunstancias sirviera de pretexto para
incitar a la violencia antirreligiosa[558].
A remolque de los hechos
Ciertamente, el día 20 no amaneció igual para todos. Para la derecha monárquica
no cabía esperar nada bueno del nuevo Gobierno, por lo que admitían estar alerta,
aunque prometían respetarlo y apoyarlo solo si, como mínimo, aseguraba que la ley
fuera igual para todos. Los carlistas daban por hecha la revolución y admitían seguir
organizándose para no ser sorprendidos cuando llegara el momento decisivo. La
Falange, sin embargo, abandonó su primera reacción de pánico ante una posible
insurrección «marxista» y trató de sacar ventaja del cambio de circunstancias. Primo
de Rivera «ordenó a los editorialistas de Arriba que concentraran su fuego sobre las
derechas desacreditadas y tratasen bien a los líderes liberales del Frente Popular»,
convencido de que estaban, realmente, ante una oportunidad de crecimiento para su
organización. Es más, parece que el día 21, en plena fase de asentamiento del nuevo
Gobierno, Primo de Rivera dijo a los jefes provinciales del partido que no fueran
hostiles con el gobierno Azaña y que «desoyeran terminantemente todo
ebookelo.com - Página 258
requerimiento para tomar parte» tanto en «conspiraciones» como en «alianzas de
fuerzas de orden[559]». Por su parte, la CEDA buscaba su sitio reafirmando un
legalismo que, como se verá, la llevaría a apoyar la amnistía propuesta por el
Gobierno, influidos por el pánico que provocaba saber que sus sedes y afiliados eran
objeto de las iras de los grupos violentos de las izquierdas.
En la otra orilla, sin embargo, el panorama era bien distinto. El cambio de
gobierno fue celebrado por la izquierda republicana como una demostración palpable
de que la República había sido «restaurada», en lógica conclusión con una campaña
electoral en la que se había presentado el segundo bienio como la destrucción del
régimen. En ese sentido, aunque Azaña y Martínez Barrio habrían preferido llegar
unos días más tarde al poder, una vez en él precipitaron las medidas para consumar,
profundizándola, esa «restauración»: era «urgente realizar el programa» que había
servido «de base para las elecciones». Y lo era ante la explícita presión de sus socios
de la izquierda obrera. El día 20 los socialistas insistían en la amnistía «inmediata»,
como en la readmisión de los huelguistas de «Octubre». No tuvieron que presionar
demasiado. Cuando terminó la primera reunión del Consejo de Ministros, en la
sobremesa del 20, se anunció a la prensa que comenzaría a cumplirse de «inmediato»
el pacto, encajándolo dentro de lo que los republicanos de izquierdas entendían como
límites constitucionales[560].
La primera decisión del Consejo fue, en realidad, un intento de encauzar lo que en
la práctica estaba pasando ya en algunas localidades y acabaría extendiéndose por
toda la geografía: se aprobaba la reposición de todos los ayuntamientos de elección
popular suspendidos por decisión gubernativa. En principio, por tanto, quedaban
excluidos los sometidos a procedimiento judicial. Azaña anunció también que
hablaría a la nación esa misma tarde y que el Gobierno había «estudiado un plan»
para agilizar la amnistía dentro de la Constitución. Entretanto, el nuevo fiscal de la
República, Alberto Paz Mateo, pediría a sus subordinados que calificaran
rápidamente los delitos pendientes, para aprobar el mayor número posible de
libertades condicionales o prisiones atenuadas. Finalmente, el Consejo aprobó el
nombramiento de los nuevos gobernadores y confirmó el del nuevo director general
de Seguridad, Alonso Mallol, que se había hecho con el cargo de facto aquella
madrugada, y que en su toma de posesión asumió como tarea prioritaria
«republicanizar» a las fuerzas del orden, pues no le cabía duda de que un «sector de
la policía» estaba «encuadrado en una gran tibieza republicana[561]».
Fue la tarde del 20 cuando Azaña habló por radio, dando por hecho que presidía
un gobierno post-electoral y no otro de gestión hasta que se constituyeran las Cortes.
Por ello anunció nuevamente que cumpliría el pacto del Frente Popular, y que ya
había dado instrucciones para cambiar a los ayuntamientos y reponer en sus puestos a
los empleados públicos suspendidos en 1934. Y en inequívoca referencia a sus
adversarios, pidió a «todos los españoles, sin distinción de ideas políticas», que,
«depuestos ya los ardimientos de la contienda electoral», cooperaran en «la obra que
ebookelo.com - Página 259
el Gobierno trata de emprender bajo su responsabilidad exclusiva», una obra que no
tenía «ningún propósito de persecución ni de saña». Fue un llamamiento a la
concordia apenas sostenido sobre buenos deseos, cuando la oleada de violencia
política exigía una declaración terminante de que aquel Gobierno haría cumplir y
respetar la ley. Con todo, el discurso contenía un mensaje parcialmente esperanzador
para las derechas. En ese sentido, Azaña fue bastante más lejos en sus declaraciones
de aquella tarde a un periódico francés, dirigido a la opinión internacional: los
republicanos «no quer[ían] la revolución» porque eran «moderados y enamorados de
la justicia»; votarían la amnistía y estudiarían la reforma agraria, pero prometió que
no se actuaría «bruscamente» con la cuestión religiosa y que el Gobierno aplicaría
«las leyes» vigentes. En esas horas, Azaña todavía creía posible prometer que
gobernaría «dentro de la ley, sin innovaciones peligrosas», pues ellos querían «la paz
social y el orden[562]».
Pero estos mensajes hacia su derecha eran secundarios respecto de, como escribió
en su diario, «calmar» el «desordenado empuje del Frente Popular». La amnistía
debía actuar de primer calmante y, para obtener el apoyo de la Diputación
Permanente y su rápida aprobación, el Gobierno negoció la fórmula con Giménez
Fernández y con los socialistas. El representante de la CEDA se quejó de los
«atropellos y asaltos» que sufrían sus sedes, pero prometió que su partido apoyaría,
aunque con matices, la amnistía porque la consideraban una medida de pacificación.
Los votos cedistas eran fundamentales para obtenerla y para Giménez Fernández, de
acuerdo con Gil-Robles, era la demostración de que su partido insistiría en su postura
de abierta colaboración con el Gobierno en cuestiones donde pudieran coincidir. A
cambio, esperaba que el Ejecutivo de Azaña no se dejara desbordar por «los
extremismos». La CEDA debía significarse como «un partido netamente
gubernamental que con más títulos que ninguno puede considerarse la derecha de la
República», y por ello debía apoyar al Gobierno en el mantenimiento de la ley, a
sabiendas de que en «el juego normal de una democracia, los partidos políticos se
combaten, pero se respetan[563]».
Estas declaraciones de «cuasirrepublicanismo» causaron un revuelo entre los
monárquicos. El carlista Fal Conde no tardó en responder, acusando a los de Gil-
Robles de la derrota electoral y la división de las derechas. No cabía una «moral
adhesionista» de apoyo al Gobierno Azaña para «ver si por ese camino se contiene el
avance revolucionario». En la misma línea, Calvo Sotelo recriminó a Gil-Robles que
no entendiera el «sentido neurótico» del sufragio y no quisiera ver que cuando Azaña
terminase su «luna de miel con el extremismo», se vivirían «jornadas angustiosas».
Recusando el posibilismo, insistió en que el «problema de régimen no es accidental»
y que, tarde o temprano, el Estado republicano fallaría en mantener la «paz
ciudadana», y por ello sería necesaria su «sustitución integral[564]».
ebookelo.com - Página 260
También podría gustarte
- Vaticano: El Más Siniestro Puntal ImperialistaDocumento37 páginasVaticano: El Más Siniestro Puntal ImperialistaBabeuf_87Aún no hay calificaciones
- Atlas de La Guerra Civil EspañolaDocumento347 páginasAtlas de La Guerra Civil Españolaedadepiedrix99100% (1)
- Quema de Conventos de 1931 en EspañaDocumento11 páginasQuema de Conventos de 1931 en Españaevaluation1500Aún no hay calificaciones
- La Expulsión de Los Judíos. Inquisición Española. SUÁREZ FDEZ. - Biblioteca Gonzalo de BerceoDocumento9 páginasLa Expulsión de Los Judíos. Inquisición Española. SUÁREZ FDEZ. - Biblioteca Gonzalo de Berceoaquamanante9281Aún no hay calificaciones
- EL LUTERO DEL ESPAÑA. Teófanes EgidoDocumento3 páginasEL LUTERO DEL ESPAÑA. Teófanes EgidotumirumiAún no hay calificaciones
- El Fundador del Opus Dei. II. Dios y audaciaDe EverandEl Fundador del Opus Dei. II. Dios y audaciaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La Revolución de Mayo y La Iglesia - Rómulo CarbiaDocumento164 páginasLa Revolución de Mayo y La Iglesia - Rómulo CarbiaRuy VallarinoAún no hay calificaciones
- Guía El Periodo Liberal y La Expansión TerritorialDocumento3 páginasGuía El Periodo Liberal y La Expansión TerritorialRodrigo LoayzaAún no hay calificaciones
- Fuentes Historia (Trabajo)Documento9 páginasFuentes Historia (Trabajo)Daniel GarcíaAún no hay calificaciones
- 1 - Pdfsam - La Guerra Civil Española - La Causa General - La Dominación Roja en EspañaDocumento200 páginas1 - Pdfsam - La Guerra Civil Española - La Causa General - La Dominación Roja en Españabuitreleonado01Aún no hay calificaciones
- Arte Protegido PDFDocumento410 páginasArte Protegido PDFPeio Landa100% (2)
- Esquemas Segunda RepublicaDocumento3 páginasEsquemas Segunda RepublicaPablo Viejo Marcos100% (2)
- Exposicion Universal Nueva York 1939-1940Documento50 páginasExposicion Universal Nueva York 1939-1940platofuerteAún no hay calificaciones
- 1936 El Asalto Final A La Republica - Pio MoaDocumento404 páginas1936 El Asalto Final A La Republica - Pio MoaMati CuevasAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-50Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-50kadosAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-38Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-38kadosAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-37Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-37kadosAún no hay calificaciones
- Comision de La VerdadDocumento8 páginasComision de La VerdadMiguel Angel SerratoAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-35Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-35kadosAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-46Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-46kadosAún no hay calificaciones
- Cataluña - Octubre de 1934 (1 - 2) - El Español Digital - La Verdad Sin ComplejosDocumento7 páginasCataluña - Octubre de 1934 (1 - 2) - El Español Digital - La Verdad Sin ComplejosGiora MinorAún no hay calificaciones
- El Impacto de La Violencia Anticlerical en La Primavera de 1936 y La Respuesta de Las AutoridadesDocumento82 páginasEl Impacto de La Violencia Anticlerical en La Primavera de 1936 y La Respuesta de Las AutoridadesAntonio Conejero RodríguezAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-45Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-45kadosAún no hay calificaciones
- Por Carlos E. Lippo Cuidado, Que El Demonio Anda SueltoDocumento5 páginasPor Carlos E. Lippo Cuidado, Que El Demonio Anda SueltoRuben BlascoAún no hay calificaciones
- Reforma Liberal Batalla de PoderesDocumento4 páginasReforma Liberal Batalla de PoderesOscar GonzalezAún no hay calificaciones
- Un Enfoque Sobre La Iglesia en Nicaragua: PrólogoDocumento22 páginasUn Enfoque Sobre La Iglesia en Nicaragua: Prólogowilliam palmaAún no hay calificaciones
- La Matanza de Frailes de 1834. Prensa y PropagandaDocumento24 páginasLa Matanza de Frailes de 1834. Prensa y PropagandaSergio Lizana CalvoAún no hay calificaciones
- La Legislación Laica Desbordada. Elanticlericalismo Durante La Segunda RepúblicaDocumento46 páginasLa Legislación Laica Desbordada. Elanticlericalismo Durante La Segunda Repúblicaydna81Aún no hay calificaciones
- Di MeglioDocumento9 páginasDi MeglioSantiago Alejandro MaruñakAún no hay calificaciones
- Procesion Del Rosario en Jerez 1910 - Salvador DazaDocumento2 páginasProcesion Del Rosario en Jerez 1910 - Salvador DazaSalvador SalvadoAún no hay calificaciones
- El Triunfo Liberal, Democracia, Dictadura, Orden.Documento9 páginasEl Triunfo Liberal, Democracia, Dictadura, Orden.Grecia Swetlanea Reina SantosAún no hay calificaciones
- Rumores de Muerte - Reseña Sobre El Texto - Fragmentos de La Historia Del Conflicto ArmadoDocumento5 páginasRumores de Muerte - Reseña Sobre El Texto - Fragmentos de La Historia Del Conflicto ArmadoCamilo HernandezAún no hay calificaciones
- Del Feligrés Al CiudadanoDocumento4 páginasDel Feligrés Al CiudadanoPedro Saad Herrería100% (1)
- La Segunda Republica y La Cuestion Religiosa 849572Documento11 páginasLa Segunda Republica y La Cuestion Religiosa 849572RaúlAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-47Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-47kadosAún no hay calificaciones
- Breve HistoriDocumento6 páginasBreve HistoriElmer Jimenez GrandaAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-36Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-36kadosAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-23Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-23kadosAún no hay calificaciones
- La RegeneracionDocumento6 páginasLa RegeneracionAnderson Yowhm Garcia PaezAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-25Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-25kadosAún no hay calificaciones
- La Dictadura de Primo de RiveraDocumento10 páginasLa Dictadura de Primo de RiveraAndrea NazateAún no hay calificaciones
- La Limpieza de Sangre (Gutiérrez Nieto)Documento2 páginasLa Limpieza de Sangre (Gutiérrez Nieto)andresosunaAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-55Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-55kadosAún no hay calificaciones
- El Clero de La Nueva España Durante El Proceso de Independencia, 1808-1821Documento4 páginasEl Clero de La Nueva España Durante El Proceso de Independencia, 1808-1821Luís Daniel SalinasAún no hay calificaciones
- Los Crímenes de Masonería en MéxicoDocumento11 páginasLos Crímenes de Masonería en MéxicoMisael Peña MeisterAún no hay calificaciones
- Piqueras Rev en Ambos Hemisferios PDFDocumento68 páginasPiqueras Rev en Ambos Hemisferios PDFgraciavivaAún no hay calificaciones
- Conquista e Iglesia Católica en GuatemalaDocumento6 páginasConquista e Iglesia Católica en GuatemalaMarielos De LeonAún no hay calificaciones
- Dialnet IglesiaYMasoneriaEnLaRestauracionEnTornoALaHumanum 961437 PDFDocumento13 páginasDialnet IglesiaYMasoneriaEnLaRestauracionEnTornoALaHumanum 961437 PDFfranzul0077564Aún no hay calificaciones
- Historia Iglesia Moderna 1Documento5 páginasHistoria Iglesia Moderna 1Román HenrriquezAún no hay calificaciones
- La Independencia de Chile Según Los Historiadores Liberales Chilenos Del Siglo XIX Autor Enríquez, LucreciaDocumento11 páginasLa Independencia de Chile Según Los Historiadores Liberales Chilenos Del Siglo XIX Autor Enríquez, LucreciaCricri GrilloAún no hay calificaciones
- Libro Seminario PDFDocumento21 páginasLibro Seminario PDFEva Carbonell SwanAún no hay calificaciones
- Un-Largo-Termidor-Pisarello (ORIGINAL)Documento37 páginasUn-Largo-Termidor-Pisarello (ORIGINAL)Tiago RuglioAún no hay calificaciones
- Persecución Religiosa Durante La Guerra Civil EspañolaDocumento23 páginasPersecución Religiosa Durante La Guerra Civil EspañolajaimeAún no hay calificaciones
- Ley Del CandadoDocumento1 páginaLey Del CandadoAlexandra BeudeanAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-28Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-28kadosAún no hay calificaciones
- Resumen Del Manifiesto de CartagenaDocumento5 páginasResumen Del Manifiesto de CartagenalearlynAún no hay calificaciones
- Edad Media y Edad ModernaDocumento3 páginasEdad Media y Edad ModernaRufino Santos CastilloAún no hay calificaciones
- PEC1 Óscar Ceresuela AlonsoDocumento4 páginasPEC1 Óscar Ceresuela AlonsoÒscar Ceresuela AlonsoAún no hay calificaciones
- Examenextraordinario Hist MexDocumento3 páginasExamenextraordinario Hist MexEdgar HernandezAún no hay calificaciones
- Anacleto PDFDocumento31 páginasAnacleto PDFMariahNitahCruzAún no hay calificaciones
- Resumen Del Libro HISTORIA DE IDEAS POLÍTICASDocumento5 páginasResumen Del Libro HISTORIA DE IDEAS POLÍTICASGelen GarciaAún no hay calificaciones
- 241 31 RaguerDocumento12 páginas241 31 RaguerNapoléon DimanabasterAún no hay calificaciones
- Biografia No Autorizada Del VaticanoDocumento134 páginasBiografia No Autorizada Del VaticanoHermsEdgAlnAún no hay calificaciones
- 44-6-Ayer44 SexenioDemocratico SerranoDocumento24 páginas44-6-Ayer44 SexenioDemocratico SerranoMariolly Davila CordidoAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-26Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-26kadosAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-51Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-51kadosAún no hay calificaciones
- Quema de Conventos de 1931 en EspañaDocumento17 páginasQuema de Conventos de 1931 en EspañaMeme RobertoAún no hay calificaciones
- Ejercicios Del CampusDocumento10 páginasEjercicios Del CampuskadosAún no hay calificaciones
- Leccion 2 Numeros RacionalesDocumento6 páginasLeccion 2 Numeros RacionaleskadosAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-29Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-29kadosAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-46Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-46kadosAún no hay calificaciones
- Soluciones Ejercicios Del CampusDocumento16 páginasSoluciones Ejercicios Del CampuskadosAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-40Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-40kadosAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-32Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-32kadosAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-27Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-27kadosAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-14Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-14kadosAún no hay calificaciones
- Fraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-17Documento5 páginasFraude y Violencia en Las Elecciones Del Frente Popular-17kadosAún no hay calificaciones
- Judio Internacional Henry Ford Espanol 14Documento12 páginasJudio Internacional Henry Ford Espanol 14kadosAún no hay calificaciones
- Judio - Internacional Henry - Ford Espanol 12Documento12 páginasJudio - Internacional Henry - Ford Espanol 12kadosAún no hay calificaciones
- Judio Internacional Henry Ford Espanol 10Documento12 páginasJudio Internacional Henry Ford Espanol 10kadosAún no hay calificaciones
- Judio - Internacional Henry - Ford Espanol 3Documento12 páginasJudio - Internacional Henry - Ford Espanol 3kadosAún no hay calificaciones
- II República. Bienio 1931-1933Documento52 páginasII República. Bienio 1931-1933Miguel RomeroAún no hay calificaciones
- Unamuno y Las Arribes en La Obra de Luciano G EgidoDocumento14 páginasUnamuno y Las Arribes en La Obra de Luciano G EgidotourismaldeadavilaAún no hay calificaciones
- Pío Moa - Verano de 1934 - Libertad DigitalDocumento5 páginasPío Moa - Verano de 1934 - Libertad DigitalPedro Gallego MartínezAún no hay calificaciones
- La II RepúblicaDocumento7 páginasLa II RepúblicaAna Sanchez EsperillaAún no hay calificaciones
- La España Del Siglo XXDocumento10 páginasLa España Del Siglo XXMa SiluAún no hay calificaciones
- Comunic Academia SeparataDocumento41 páginasComunic Academia SeparataAnibal MartinezAún no hay calificaciones
- BLOQUE 10 Historia de EspañaDocumento9 páginasBLOQUE 10 Historia de EspañaSandra MokrzyckaAún no hay calificaciones
- ECLIPSE DE LA FRATERNIDAD - CastrillónDocumento0 páginasECLIPSE DE LA FRATERNIDAD - CastrillónJuan Esteban PedroAún no hay calificaciones
- Pac To Sy Traicion Es Tomo 2Documento451 páginasPac To Sy Traicion Es Tomo 2marianorubioAún no hay calificaciones
- Texto No 15 Azana Paz Piedad y PerdonDocumento4 páginasTexto No 15 Azana Paz Piedad y PerdonAnder ElordiAún no hay calificaciones
- Tema 9. Historia de EspañaDocumento14 páginasTema 9. Historia de EspañaPepito OrdoñezAún no hay calificaciones
- Siglo 20Documento105 páginasSiglo 205j2xfnjtksAún no hay calificaciones
- Temas 9 y 10 Historia de España 2º BachilleratoDocumento14 páginasTemas 9 y 10 Historia de España 2º Bachilleratoeli jarenAún no hay calificaciones
- La Masonería en España La Logia de Príncipe, 12 by Ricardo de La CiervaDocumento169 páginasLa Masonería en España La Logia de Príncipe, 12 by Ricardo de La CiervaSérgio RenatoAún no hay calificaciones
- TEMA 8: La Segunda República (Historia 2º Bachillerato)Documento4 páginasTEMA 8: La Segunda República (Historia 2º Bachillerato)NockXIX67% (3)
- La Guerra Civil Explicada A Los JovenesDocumento23 páginasLa Guerra Civil Explicada A Los JovenesToni VizcaínoAún no hay calificaciones
- HISTORIA (Bloque 10) - Resúmenes-1Documento5 páginasHISTORIA (Bloque 10) - Resúmenes-1Diego PardoAún no hay calificaciones
- Bl.10.1. Segunda República Española (1931-1936)Documento16 páginasBl.10.1. Segunda República Española (1931-1936)Unknown.Aún no hay calificaciones
- Resumen de Los CapÍtulos 1 Al 12Documento3 páginasResumen de Los CapÍtulos 1 Al 12vicehaygon574217% (6)
- Resumen de Historia - Tema 10-El Proyecto Reformista de La II República (1931-1936)Documento14 páginasResumen de Historia - Tema 10-El Proyecto Reformista de La II República (1931-1936)•La gelatina•Aún no hay calificaciones
- Capitulo 1: Caída de Alfonso XIII Hasta El Final de La Segunda República EspañolaDocumento8 páginasCapitulo 1: Caída de Alfonso XIII Hasta El Final de La Segunda República EspañolamaikaAún no hay calificaciones
- El Círculo Cercano de StalinDocumento9 páginasEl Círculo Cercano de StalinEmiliano Águila MonteblancoAún no hay calificaciones
- La Masonería y La Segunda RepúblicaDocumento6 páginasLa Masonería y La Segunda RepúblicaMax BrotAún no hay calificaciones