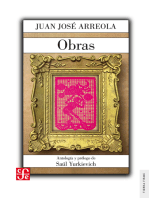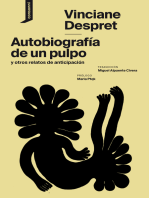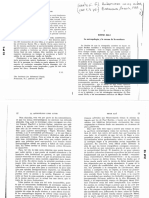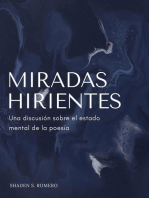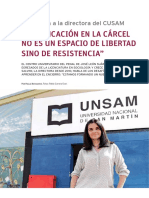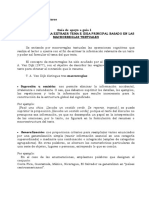Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Quien Mira Chejfec
Quien Mira Chejfec
Cargado por
Sergio FrugoniDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Quien Mira Chejfec
Quien Mira Chejfec
Cargado por
Sergio FrugoniCopyright:
Formatos disponibles
DOI: 10.18441/ibam.20.2020.73.
97-103
Quién mira. Un curso con animales
Who Looks at? A Course with Animals
Sergio Chejfec
New York University, EE UU
https://orcid.org/0000-0001-6649-1736
sgc5@nyu.edu
||Abstract: Two semesters ago I proposed a course around texts of different genres and mo-
ments, with the condition that they include representations of the animal, or directly ani-
mals. Each year the course is dedicated to literary forms and techniques. The fact that the
readings refer to animals could be interpreted as a whim. But I do not think whims are ir-
relevant. Probably it happens the other way around: whim, curiosity, zigzagging exploration
could be stimulating reading acts tin order to question installed premises which in literature
are frequent, largely because they are easily adopted. And yet, it was not a whim; it was an
invitation to perform a test, imprecise in its results, as I will explain.
Keywords: Animals; Gaze; Literature; Photographs; Videos.
||Resumen: Hace dos semestres propuse un curso alrededor de textos de distintos géneros y
momentos, con la condición de que incluyeran representaciones de lo animal o, directamen-
te, animales. Cada año el curso está dedicado a formas y técnicas literarias. El hecho de que
las lecturas debieran referirse a animales podía interpretarse como un capricho. No pienso
que los caprichos sean irrelevantes. Probablemente ocurra al revés: el capricho, la curiosidad,
la exploración zigzagueante podrían ser actos de lectura más estimulantes hacia la apertura y
el cuestionamiento de premisas instaladas –que en literatura son frecuentes, en gran medida
porque se adoptan con facilidad–. Y, sin embargo, no fue un capricho; era invitar a realizar
Iberoamericana, XX, 73 (2020), 97-103
una prueba, por otra parte bastante imprecisa en sus resultados como enseguida explicaré,
aunque quizás perdurables.
Palabras clave: Animales; Mirada; Literatura; Fotografías; Videos.
En cierto punto de su polifacético ensayo “¿Por qué miramos a los animales?”, John
Berger señala: “Lo que estamos intentando definir, porque la experiencia casi se ha per-
07-Revista Iberoamericana 73_D-6_Chejfec.indd 97 17/3/20 14:16
98 dido, es el uso universal de signos animales para describir la experiencia del mundo”
(1980, 13). Antes que un sistema de comprensión, Berger propone la recuperación
histórica, también podría decirse política, de una relación material con los animales ya,
S E R GIO C HE J F E C
para entonces, exiliada definitivamente al terreno de lo simbólico.
Cambiando los términos de la frase, se me ocurrió reunir un conjunto de textos
cuyas presencias animales ayudaran a configurar una experiencia específica de la li-
teratura. La animalidad no es un género; si en algún momento lo fuera, creo que se
parecería a las historias de vidas, las memorias, las autobiografías o los testimonios;
son formas aptas para describir el sufrimiento. En la medida en que la animalidad no
es un género, la literatura carece de continuidad para describir a los animales –y de
constancia, ya que debido a eso los animales pueden asumir los papeles más hiper-
bólicos y asumir los caracteres más contradictorios–. En otro párrafo, Berger sugiere
que hace tiempo la mirada de los animales hacia nosotros, humanos, ha perdido todo
significado.
Aun sin haber sido lo bastante hospitalaria como para asignar un género a los
animales, supongo que la literatura es uno de los discursos más porosos para rastrear
la existencia de esas miradas cuando aún tienen algún valor. Porque lo cierto es que
la literatura es el dispositivo por excelencia, gracias a la discursividad, que registra la
mirada de los animales hacia nosotros, miradas en las que busca encontrar un signifi-
cado de esa presencia o condición, en primer lugar, y que en segundo lugar hace de esa
búsqueda de significado, muchas veces, el sentido esencial de los relatos.
Una noche, Auguste Dupin le explica a su acompañante: “Yo no estaba especialmente
atento a sus actos, pero en los últimos tiempos la observación se ha convertido para mí
en una especie de necesidad” (Poe 1956, 344). Por su parte, Italo Svevo dice de Mario
Samigli, autor triestino de una única novela: “Se puede decir que Mario era un mal ob-
servador, pero que era, desgraciadamente para él, un observador literario, de aquellos
que pueden ser estafados con el mínimo esfuerzo porque saben hacer la observación
exacta para deformarla enseguida a fuerza de imaginación” (1988, 128).
En “Los crímenes de la calle Morgue” y en “Una burla bien lograda”, la idea de
Iberoamericana, XX, 73 (2020), 97-103
observación orienta tanto el espíritu de las historias como los rasgos más formales de
los relatos. La observación deductiva de Dupin recurre a pistas, versiones, comienzos,
arranques, premisas, discordancias, para hilvanar más allá de lo que sugieren los hechos
aquello que el relato irá describiendo. La observación moral de Samigli precisa escena-
rios, impresiones, sentimientos, inspiraciones, y así anticipar el camino de las acciones
cuando la verdad se esconde y confunde.
Los animales en ambos relatos resultan imprescindibles, por la densidad semántica
que poseen y por su relevancia en el desarrollo de las historias. Sobre ellos se proyecta
una mirada indirecta, en Poe, y abiertamente directa en Svevo. Pero las conclusiones
07-Revista Iberoamericana 73_D-6_Chejfec.indd 98 17/3/20 14:16
que se extraen de esas visiones son menos asertivas en Svevo que en Poe, como si el 99
grado de certeza, de verdad, que los animales revelan fuera proporcionalmente inversa
a la forma en que son observados.
QU IÉ N M IR A. UN C UR S O C ON AN IMALES
También son opuestas las actitudes animales en ambos relatos. El orangután de
“Los crímenes…” mata cuando reproduce conductas humanas. Por su parte, los go-
rriones de Svevo estilizan su naturaleza para servir como vehículos de fábulas morales.
El orangután observa a su amo mientras se afeita la barba; luego, mata al repetir lo que
ha visto. Los gorriones devuelven, a través de las fábulas, la mirada con que Samigli
los observa. La servicial disposición a transmitir mensajes ideológicos es propinada a
los animales con la fuerza de un dato histórico. El orangután encarna la experiencia
colonial; los gorriones actúan los efectos de la Primera Guerra.
Estas historias de Svevo y de Poe formaron parte del curso mencionado, que proponía
repasar cuestiones de composición, desarrollo y procedimiento en relatos de ficción o
no ficción. Me detengo en estos relatos a manera de ejemplo. El curso no apuntaba a
la condición animal dentro de la literatura, aun cuando las resonancias ideológicas y
conceptuales de esa condición hubiesen estado en la base, probablemente, de la idea o
la inclinación hacia el tema. La intención era un poco experimental. Un programa no
tanto a partir de clasificaciones críticas, como podrían ser géneros o formas de enuncia-
ción, tampoco alrededor de contenidos representados. Si se quiere más volátil, la idea
era centrar el eje en los materiales.
La noción de material, un poco inasible o incidental si se la mira desde la crítica o
la teoría, puede colorear diversos niveles de la composición. El material es una fuente
de diseminación de valores de diferente tipo; quizás no tenga un marcado impacto en
la naturaleza del relato, pero pone en escena sentidos ideológicos, no siempre aprove-
chables, a veces sobre-aprovechados, etc.
El material puede dictaminar el género, la estrategia de composición, el procedi-
miento, el sentido y hasta la interlocución implícita del relato. Pero también resulta
un ingrediente engañoso, porque siendo eso, material, a veces se lo confunde con un
recurso. Se confía en que el material justifique el texto y lo organice, confianza en la
Iberoamericana, XX, 73 (2020), 97-103
que interviene también la idea de género. En muchos casos, entre material y género se
produce una impregnación que resulta difícil evitar.
Armar un curso es parecido a pensar una compilación, aunque en una compilación
los textos hablan solos. Mi interés era que los animales estuvieran presentes en las
lecturas, más allá de la función y significados particulares de esa presencia. Incluso pro-
puse olvidar los animales, un leitmotiv constante, pero un poco huidizo, en la medida
en que la inclusión respondía a un interés utilitario: el hilo que enlazaba textos muy
diversos y alejados, precisamente para resaltar las particularidades de construcción que
serían de este modo, acaso, más visibles.
07-Revista Iberoamericana 73_D-6_Chejfec.indd 99 17/3/20 14:16
10 0
4
En general, la crítica elige objetos que estén a la altura de sus premisas. Para mí, reunir
S E R GIO C HE J F E C
obras heterogéneas referidas a animales es someter a prueba las posibilidades de una
reflexión generalizadora, porque, naturalmente, traduce una batalla inacabable de in-
terpretaciones; y, sobre todo, escenifica distintos grados y matices de presencias. Uno
de los aspectos más impactantes de la literatura con animales es la dialéctica entre pasi-
vidad y elocuencia con que el autor se sirve para representarlos –y con ellos lo sentidos
relacionados a sus figuras–.
Samigli adopta los gorriones de su ventana como protagonistas de fábulas morales.
En ellas el escritor negocia con la realidad, más compleja que hostil en varios aspectos.
Los gorriones forman una comunidad adventicia, personajes abstractos de historias
efímeras en que la escasez baraja la privación, la codicia, la honestidad, la previsión, el
egoísmo, la templanza, la desesperación, etc. Los gorriones son los artistas del hambre
de Samigli, también hambriento, por su parte, de reconocimiento literario, cuya defi-
nitiva resignación se expresa en las piezas privadas y melancólicas a las que incorpora
estos animales. Uno podría decir, los gorriones obedecen a Samigli; pero, en la esceni-
ficación de conflictos morales, asumen el papel de espectadores de su creador. (La eco-
nomía de miradas que se establece entre Samigli y los gorriones probablemente merez-
ca una atención particular. Es una relación no equivalente: es Samigli el que observa.)
En la primera reunión del curso se proyectaron dos videos. El Manifestoon, de Jesse
Drew,1 y la presentación de Elderly Animals, de Isa Leshko, sobre su registro fotográfico
de animales ancianos.2 Tanto el collage de dibujos animados que ilustra la lectura del
Manifiesto Comunista, como las imágenes de Leshko, me parecieron ejemplos claros,
podría haber usado muchos otros, del uso diverso y, sobre todo, eficaz, que narraciones
diversas y por otra parte no necesariamente literarias, suelen hacer de los animales.
Usos que podrían proponerse como ejemplos de lo que con ellos ha hecho la literatura
o, más en general, la narratividad. El propósito fue desdramatizar, dentro de lo posible,
la aparición o representación animal; quiero decir, proponer una cohabitación menos
Iberoamericana, XX, 73 (2020), 97-103
trascendente con esas presencias.
El video de Drew articula una doble descontextualización. La voz en off enuncia
el Manifiesto Comunista, mientras la pantalla muestra un montaje de escenas de di-
bujos animados clásicos. La palabra ocupa su lugar de autoridad, es el mensaje gra-
ve. Las imágenes vendrían a ser lo lúdico y cambiante, lo que no se puede narrar por
sí mismo porque existen para graficar el discurso que va desplegando el Manifiesto.
1
Puede verse el Manifestoon en<https://vimeo.com/33308685> (15.11.2018).
2
El proyecto de Leshko puede consultarse en <http://isaleshko.com/elderly-animals/> (15.11.2018).
07-Revista Iberoamericana 73_D-6_Chejfec.indd 100 17/3/20 14:16
Lo bajo o menor de las imágenes acompaña la altura de un documento político fun- 101
dacional, instala una situación irónica que no se resuelve, perdura mientras dura el
video. A la vez, el Manifiesto como pieza de propaganda política asigna a los dibujos
QU IÉ N M IR A. UN C UR S O C ON AN IMALES
animados un estatuto probatorio insólito, ya que son exhibidos como valedores de
esa versión de la historia. Como solía ocurrir en los dibujos animados del pasado,
en el Manifestoon son mayoría los animales. Las escenas en que aparecen pueden ser
variadas: coreografías tayloristas, derrumbes mercantiles, colapsos de la naturaleza,
darwinismo social, etc. El video permite verificar una vez más la aptitud de los ani-
males para representar papeles distintos o descabellados, si bien siempre alineados
con ciertas cualidades asignadas por las condiciones físicas o por la cultura, siempre
fugaces esos roles hasta la llegada del próximo papel, como si su perenne situación
de naturaleza, aun cuando sean personajes de un dibujo animado, naturalizara toda
nueva versión de ellos.
Las fotos de Isa Leshko son un registro de animales ya viejos, de granja o de com-
pañía. Y como el Manifestoon, las imágenes aluden en primer lugar a los hombres. Los
atributos de la vejez que rodean a estos animales son humanos, incluso más, culturales.
En primer lugar porque sabemos que en situaciones naturales –o tan solo norma-
les– estos seres no podrían sobrevivir, y también por la serenidad y armonía con que
las fotos los exhiben. En general están mirando a la cámara. Las imágenes proponen
sujetos instalados más allá de su condición animal, poseedores de una subjetividad
incomprobable en sus detalles espirituales, pero fotográficamente instalada en ellos.
Como ancianos, la pregunta que se abre frente a su presencia es narrativa o semiológi-
ca: ¿qué nos dicen?, ¿cómo llegaron hasta ese punto?, ¿fue ensañamiento o cuidado?,
¿qué representan?
Otra de las lecturas del curso fue Animal sobre la piedra, de Daniela Tarazona. Allí la
protagonista se va convirtiendo en reptil. También estuvo presente “El cocodrilo”, de
Felisberto Hernández, donde el narrador hace el recuento de su conversión de concer-
tista de piano a concertista del llanto. Ambos son textos reptilíneos, del trastorno y del
devenir, con distinta dosis de materialidad. La idea del devenir como implicación del
Iberoamericana, XX, 73 (2020), 97-103
discurso con la vida, hasta trastornar la autoridad de quien escribe. El libro de Tarazo-
na parece un diario; el cuento de Felisberto está escrito a la manera de las memorias. La
pregunta que intenté formular fue si podía encontrarse una equivalencia entre el uso
del presente y el tono epitelial y apariencial en Tarazona; y entre el uso del imperfecto
y la postulación confesional e introspectiva en Felisberto.
Aunque suene inesperado, para los estudiantes de escritura creativa las preguntas
relacionadas con las estrategias más básicas de la escritura (diría lo táctico, o sea, la
idea sobre los tiempos que se quieren usar, el tono, el punto de vista, etc.), parecen
detalles secundarios. Por lo tanto no es irrelevante mostrar cómo la presencia de sujetos
07-Revista Iberoamericana 73_D-6_Chejfec.indd 101 17/3/20 14:16
10 2 extraños, dobles, anfibios en su condición existencial, que son y no son a la vez, se en-
cuentran especialmente sometidos a estrategias verbales de una manera quizás no más
delicada, pero sí más específica.
S E R GIO C HE J F E C
Durante el curso la cuestión animal entraba de un modo o de otro, por la ventana
o la puerta. Otro ejemplo: solo gracias a la condición de Tulip puede leerse la novela de
Ackerley (1956) como un texto de formación que concierne a dos individuos dispues-
tos a alejarse lo más posible de su propia naturaleza, para mantenerse unidos.
O sea, más o menos de este modo el curso que describo se fue desarrollando. Los
participantes se resignaron a dejar la cuestión estrictamente animal en un segundo
plano de la conversación, aun cuando estuviera siempre presente y apareciera a cada
momento, como esas cosas que dominan los ojos de uno aun cuando se aparte la vis-
ta. El dilema se hizo especialmente marcado cuando se discutieron textos como el de
María Sonia Cristoff, Desubicados. La crónica de Cristoff no es condescendiente con
los animales, pero la narradora asiste con angustia a la paulatina desaparición de sus
presencias reales –aun cuando estas presencias reales sean meras construcciones de la
cultura o la economía–, porque esa desaparición alude a una desaparición más profun-
da e ingobernable. Ingobernable hasta en términos verbales, incluso inaudible.
Bajo ciertas condiciones fáciles de verificar, en la literatura los animales pueden ser de
una docilidad ejemplar. Son capaces de hacer, decir, etc., lo que uno quiera; están muy
poco sometidos a las normas de lo natural –o más bien, están bastante sujetos a lo que
para ellos dicta cada género–, solo a las reglas que el propio relato imponga. Pero a di-
ferencia de otros formatos, como el audiovisual, en literatura obtienen algo a cambio.
La recompensa que los animales obtienen de la literatura probablemente sea ínfima y
no esté a la altura de la violencia que, fuera de ella, a veces también dentro, se ejerce
sobre ellos. Igual es poco lo que pueden decir sobre esto. La recompensa es un recono-
cimiento; la calidad de observadores de la conducta humana. Desde Proust hasta Elena
Garro, pasando por lenguas, estilos y autores, los animales actúan la mirada que, según
necesidad nuestra, precisamos que proyecten sobre nosotros.
Los textos con animales son muy ejemplares para exhibir casos bastante particu-
Iberoamericana, XX, 73 (2020), 97-103
lares de construcción literaria, porque está amenazada o capturada por esa presencia.
Pueden ser piezas muy aferradas a la convención o al género, o pueden estar definitiva-
mente apartadas de alguna idea de convención, para ser pruebas tan solo de sí mismas.
Me hubiera gustado hacer algunas preguntas a los estudiantes en relación con esa
presencia de lo animal en el curso. Sobre todo habría querido saber si se ha producido
un cambio en su sensibilidad. No en la sensibilidad diaria frente a los animales, sino en
la manera como piensan en ellos cuando leen o escriben. O también me habría gustado
saber si creen, como lo creo, que todo el tiempo nos observan, hasta los más pequeños
y escondidos que podamos imaginar.
07-Revista Iberoamericana 73_D-6_Chejfec.indd 102 17/3/20 14:16
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 103
Ackerley, J. R. 1956. My dog Tulip. London: Secker and Warburg.
QU IÉ N M IR A. UN C UR S O C ON AN IMALES
Berger, John. 1980. Mirar. Madrid: Hermann Blume.
Cristopff, María Sonia. 2006. Desubicados. Buenos Aires: Sudamericana.
Hernández, Felisberto. 1983. “El cocodrilo”. En Obras completas, tomo 3, 90-102. Montevi-
deo: Arca/Calicanto.
Poe, Edgar Allan. 1956. “Los crímenes de la calle Morgue”. En Obras completas (Trad. de Julio
Cortázar), 337-371. San Juan/Madrid: Universidad de Puerto Rico/Revista de Occidente.
Svevo, Italo. 1988. “Una burla bien lograda”. En El viejo y la jovencita, 91-165. Barcelona:
Montesinos.
Manifestoon. USA. 1995. Duración: 8:20. Dirigido por Jesse Drew. https://vimeo.
com/33308685.
Tarazona, Daniela. 2008. Animal sobre la piedra. Buenos Aires: Entropía.
Fecha de recepción: 07.12.2018
Versión reelaborada: 02.12.2018
Fecha de aceptación: 16.01.2019
Iberoamericana, XX, 73 (2020), 97-103
07-Revista Iberoamericana 73_D-6_Chejfec.indd 103 17/3/20 14:16
También podría gustarte
- Zupancic, A - What Is SexDocumento7 páginasZupancic, A - What Is SexDavid ParraAún no hay calificaciones
- Don Ireneo PazDocumento49 páginasDon Ireneo PazGabriel Corona Ibarra CórdobaAún no hay calificaciones
- Autobiografía de un pulpo y otros relatos de anticipaciónDe EverandAutobiografía de un pulpo y otros relatos de anticipaciónCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Breve Análisis Sobre El Búfalo de LispectorDocumento3 páginasBreve Análisis Sobre El Búfalo de LispectorDana Picazo50% (2)
- Cuatro Cuentos de Ciencia FiccionDocumento60 páginasCuatro Cuentos de Ciencia FiccionNicole Cortes100% (2)
- La Literatura Colombiana en El Siglo XX - RGGDocumento69 páginasLa Literatura Colombiana en El Siglo XX - RGGlefino770% (1)
- Analisis Psicologico de Tres Cuentos deDocumento7 páginasAnalisis Psicologico de Tres Cuentos deB.C.100% (1)
- Taller de LiteraturaDocumento150 páginasTaller de LiteraturacindyjquinterogAún no hay calificaciones
- Amores Enormes - Pedro Angel PalouDocumento13 páginasAmores Enormes - Pedro Angel PalouAngela Zuniga100% (1)
- El Silencio (David Le Breton)Documento16 páginasEl Silencio (David Le Breton)Sergio Frugoni100% (1)
- Guía 4 LyLDocumento7 páginasGuía 4 LyLCARLOS ALBERTO BARRIENTOS NEGR�NAún no hay calificaciones
- Aventín Fontana - El Texto Literario y La Construcción de La Competencia Literaria en E - LEDocumento12 páginasAventín Fontana - El Texto Literario y La Construcción de La Competencia Literaria en E - LELuciene Carneiro100% (1)
- La Palabra Oblicua-Bencomo PDFDocumento131 páginasLa Palabra Oblicua-Bencomo PDFJuan Camilo Restrepo Narvaez100% (1)
- 195 El Camino de La Hormiga PDFDocumento4 páginas195 El Camino de La Hormiga PDFKaren Garcia100% (2)
- Los Sueños Del Yacaré: Gustavo RoldánDocumento4 páginasLos Sueños Del Yacaré: Gustavo RoldánFabiAún no hay calificaciones
- Perspectivismo y Multinaturalismo en La America Indigena PDFDocumento23 páginasPerspectivismo y Multinaturalismo en La America Indigena PDFTheodor Ludwig AdornoAún no hay calificaciones
- AlcívarDocumento68 páginasAlcívarDaniel ViscarraAún no hay calificaciones
- Chartier - Comunidades de LectoresDocumento11 páginasChartier - Comunidades de LectoresSergio Frugoni100% (1)
- El BestiarioDocumento19 páginasEl BestiarioMario MejíaAún no hay calificaciones
- Revista LiteraturaDocumento16 páginasRevista LiteraturalilalxnAún no hay calificaciones
- Una Vista A La Literaturidad Desde Los Relatos de Augusto Monterroso. José Alfredo CastilloDocumento2 páginasUna Vista A La Literaturidad Desde Los Relatos de Augusto Monterroso. José Alfredo CastilloJose CastilloAún no hay calificaciones
- Las Dos RanasDocumento2 páginasLas Dos RanasLuis O. AparicioAún no hay calificaciones
- Revista Adeh N°4Documento42 páginasRevista Adeh N°4Luchini24 GómezAún no hay calificaciones
- Animales Criticos. La Letra Salvaje. Ens PDFDocumento2 páginasAnimales Criticos. La Letra Salvaje. Ens PDFGuadalupe InorretaAún no hay calificaciones
- Uso Poético y Sensitivo Del LenguajeDocumento3 páginasUso Poético y Sensitivo Del Lenguajeellen sofiaAún no hay calificaciones
- Grassa - La Literatura Útil. Fábulas Antiguas y ModernasDocumento21 páginasGrassa - La Literatura Útil. Fábulas Antiguas y ModernasMayra MuñozAún no hay calificaciones
- Emociones en Los Animales. Martha NussbaumDocumento10 páginasEmociones en Los Animales. Martha Nussbaumleonoraballestera.2909Aún no hay calificaciones
- El Genero CuentoDocumento24 páginasEl Genero CuentoZenaida VasquezAún no hay calificaciones
- DESCOLA, Philippe - EpílogoDocumento5 páginasDESCOLA, Philippe - EpílogoJessica CardenasAún no hay calificaciones
- Homo FictusDocumento2 páginasHomo FictusTeresa KssAún no hay calificaciones
- Devorarse Al Otro Imaginaci N C Rnea y Estructura Sacrificial en Nadie Nada Nunca de Juan Jos Saer 2Documento9 páginasDevorarse Al Otro Imaginaci N C Rnea y Estructura Sacrificial en Nadie Nada Nunca de Juan Jos Saer 2Laura Soledad RomeroAún no hay calificaciones
- Confabulaciones, Relatos para ArmarDocumento19 páginasConfabulaciones, Relatos para ArmarArs Operandi TXTs100% (2)
- Geertz - Estar AlliDocumento13 páginasGeertz - Estar AllijuanlagomillanAún no hay calificaciones
- La Conciencia Atormentada de Un Monstruo AbandonadDocumento29 páginasLa Conciencia Atormentada de Un Monstruo AbandonadJeremyAún no hay calificaciones
- Del Animal Al Hombre - Boris CyrulnikDocumento12 páginasDel Animal Al Hombre - Boris CyrulnikAndres FlorezAún no hay calificaciones
- 655 GuidelineDocumento3 páginas655 GuidelineMathilda MauteAún no hay calificaciones
- Que Es CUENTO Leyenda BiografiaDocumento6 páginasQue Es CUENTO Leyenda BiografiagcalitoAún no hay calificaciones
- 3 Del Animal Al Hombre - Boris CyrulnikDocumento12 páginas3 Del Animal Al Hombre - Boris CyrulnikSebastian Molea Moles100% (1)
- Erik 4141Documento1 páginaErik 4141alejita05112021Aún no hay calificaciones
- Apuntes OcampoDocumento5 páginasApuntes OcampoElis RizzoAún no hay calificaciones
- Lectura y ComprencionDocumento2 páginasLectura y ComprencionYaerimAún no hay calificaciones
- Semana 01Documento4 páginasSemana 01juan carlosAún no hay calificaciones
- Personificacion PDFDocumento5 páginasPersonificacion PDFvalentina zapata castillo100% (1)
- Analisis de La Casa de AsterionDocumento28 páginasAnalisis de La Casa de AsterionMaria LatorreAún no hay calificaciones
- La Performance SadomasoquistaDocumento51 páginasLa Performance SadomasoquistaJavier MaciasAún no hay calificaciones
- Punte, María José, El Deseo Crece. para Una Lectura Queer de Las Infantas de Lina MeruaneDocumento9 páginasPunte, María José, El Deseo Crece. para Una Lectura Queer de Las Infantas de Lina MeruaneAlenaAún no hay calificaciones
- Arte y Literatura - MetaforaDocumento16 páginasArte y Literatura - MetaforaJuan Carlos ParraAún no hay calificaciones
- CASTILLO, Rosana - Fantástico.Documento9 páginasCASTILLO, Rosana - Fantástico.rosanaAún no hay calificaciones
- z-EL LECTOR-CAZADOR - 2016Documento27 páginasz-EL LECTOR-CAZADOR - 2016Bryan GonzálezAún no hay calificaciones
- CuadroDeTresColumnas YeraldinCancheDocumento7 páginasCuadroDeTresColumnas YeraldinCancheyeraldin clarisa canche baasAún no hay calificaciones
- 18-02 - Steiner, Rudolf (Ga062-10) (Bm051a) Los Cuentos A La Luz de La Investigación EspiritualDocumento11 páginas18-02 - Steiner, Rudolf (Ga062-10) (Bm051a) Los Cuentos A La Luz de La Investigación EspiritualMirna Eugenia Sánchez GómezAún no hay calificaciones
- Fragmentos de Diferentes Autores - Generos NarrativosDocumento12 páginasFragmentos de Diferentes Autores - Generos NarrativosCarina ChiapperoAún no hay calificaciones
- Ensayo: Univesidad Autónoma Del Estado de MéxicoDocumento69 páginasEnsayo: Univesidad Autónoma Del Estado de MéxicoLaura HerazoAún no hay calificaciones
- Segundo Examen Parcial InglesaDocumento6 páginasSegundo Examen Parcial InglesaBelen SandanellaAún no hay calificaciones
- 048 Sapo en Buenos Aires PDFDocumento4 páginas048 Sapo en Buenos Aires PDFCristian ContrerasAún no hay calificaciones
- Guia para Lectura de Noveno Grado 20-03-18Documento11 páginasGuia para Lectura de Noveno Grado 20-03-18madestro71100% (1)
- Claudiaramirez 7 PDFDocumento42 páginasClaudiaramirez 7 PDFLizeth Yamil Alvarez LoaizaAún no hay calificaciones
- Serna, Justo. Una Historia de La ImaginaciónDocumento10 páginasSerna, Justo. Una Historia de La ImaginaciónLeidy TorresAún no hay calificaciones
- Generos LiterariosDocumento12 páginasGeneros LiterariosCarpeDiemAún no hay calificaciones
- Pedro y El Perro IiDocumento5 páginasPedro y El Perro IiAliex Trujillo GarcíaAún no hay calificaciones
- ProcesoComunicativo - I - Prototipos TextualesDocumento9 páginasProcesoComunicativo - I - Prototipos TextualesTbc Dolores Quince LetrasAún no hay calificaciones
- 5305 20562 1 PBDocumento3 páginas5305 20562 1 PBSofía EvelynAún no hay calificaciones
- Sobre - La Casa - de Asterión - de - BorgesDocumento28 páginasSobre - La Casa - de Asterión - de - BorgesALVAROAún no hay calificaciones
- Rabanaque, Luis R. - Mundo JurásicoDocumento19 páginasRabanaque, Luis R. - Mundo JurásicolrabanaqueAún no hay calificaciones
- Miradas Hirientes: Una discusión sobre el estado mental de la poesíaDe EverandMiradas Hirientes: Una discusión sobre el estado mental de la poesíaAún no hay calificaciones
- Sobre El Verso Libre LevertovDocumento6 páginasSobre El Verso Libre LevertovSergio FrugoniAún no hay calificaciones
- Cómo Se Lee Un PoemaDocumento5 páginasCómo Se Lee Un PoemaSergio FrugoniAún no hay calificaciones
- Tarjeta Identificadora - AllianzDocumento1 páginaTarjeta Identificadora - AllianzSergio FrugoniAún no hay calificaciones
- Discusiones Actuales Sobre LiteracidadesDocumento11 páginasDiscusiones Actuales Sobre LiteracidadesSergio FrugoniAún no hay calificaciones
- Entrevista Directora CUSAM La Educacion en La Cárcel No Es Un Espacio de Libertad Sino de ResistenciaDocumento5 páginasEntrevista Directora CUSAM La Educacion en La Cárcel No Es Un Espacio de Libertad Sino de ResistenciaSergio FrugoniAún no hay calificaciones
- Del Encierro Una FlorDocumento13 páginasDel Encierro Una FlorSergio FrugoniAún no hay calificaciones
- Entrevista Daniel MoyanoDocumento5 páginasEntrevista Daniel MoyanoSergio FrugoniAún no hay calificaciones
- Calle Stegman - CarreraDocumento2 páginasCalle Stegman - CarreraSergio FrugoniAún no hay calificaciones
- Tomas CarrasquillaDocumento54 páginasTomas CarrasquillaAny L HenaoAún no hay calificaciones
- Guía Apoyo Guía 1 - 2022 - MacrorreglasDocumento17 páginasGuía Apoyo Guía 1 - 2022 - MacrorreglasCarlos IduarteAún no hay calificaciones
- 12 Fallos Que Asesinan Tu RelatoDocumento48 páginas12 Fallos Que Asesinan Tu RelatomarceloAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre El Filme La Sociedad de Los Poetas MuertosDocumento1 páginaEnsayo Sobre El Filme La Sociedad de Los Poetas MuertosjrmachareAún no hay calificaciones
- Los Lobos en Cuentos Contemporáneos. Orientaciones para DocentesDocumento13 páginasLos Lobos en Cuentos Contemporáneos. Orientaciones para DocentesNoeliaAún no hay calificaciones
- TRABAJO PRÁCTICO EVALUATIVO Cronica de NarniaDocumento3 páginasTRABAJO PRÁCTICO EVALUATIVO Cronica de Narniaoriana.eugenia.palaciosAún no hay calificaciones
- Copia de Descubre Un Mundo de Diversión y Aprendizaje Donde Los Sueños de Los Niños Se Convierten en Realidad.Documento2 páginasCopia de Descubre Un Mundo de Diversión y Aprendizaje Donde Los Sueños de Los Niños Se Convierten en Realidad.sheyla burgosAún no hay calificaciones
- Evaluación IV Bim. Literatura - 5to Sec.Documento1 páginaEvaluación IV Bim. Literatura - 5to Sec.Rocío Villavicencio ChávezAún no hay calificaciones
- (Reseña) Sobre Decreación, de Anne CarsonDocumento4 páginas(Reseña) Sobre Decreación, de Anne CarsonCharles HenryAún no hay calificaciones
- Obra Caballero CarmeloDocumento14 páginasObra Caballero CarmeloGiancarlo AsueroAún no hay calificaciones
- Los Hijos Del Limo. Traducción y MetáforaDocumento10 páginasLos Hijos Del Limo. Traducción y MetáforaCarolina Dávila100% (1)
- DialnetDocumento4 páginasDialnetMicaelaAún no hay calificaciones
- Practica 05-LiteraturaDocumento4 páginasPractica 05-LiteraturaEsteffani Katerine López Flores100% (1)
- Biblioteca Pp. 36-80 NAP Vol I.Documento45 páginasBiblioteca Pp. 36-80 NAP Vol I.Ale RoAún no hay calificaciones
- Características Del Cuento LatinoamericanoDocumento5 páginasCaracterísticas Del Cuento LatinoamericanoMiguel Alejandro Lujan CalderonAún no hay calificaciones
- T.S. Eliot. de Poe A ValeryDocumento69 páginasT.S. Eliot. de Poe A ValerySebita2013Aún no hay calificaciones
- Programa 3° MEDIODocumento181 páginasPrograma 3° MEDIOClaudia Cáceres RuizAún no hay calificaciones
- Qué Es La DecosntrucciónDocumento47 páginasQué Es La DecosntrucciónBelano82Aún no hay calificaciones
- Palabras para La InfanciaDocumento56 páginasPalabras para La InfanciaJosé Gregorio González MárquezAún no hay calificaciones
- Español 10 y 11Documento5 páginasEspañol 10 y 11PeggiAmorAún no hay calificaciones
- Tres Perspectivas Del ÉxodoDocumento4 páginasTres Perspectivas Del ÉxodoMario PirezAún no hay calificaciones
- Artes de La Lengua Nahuat-Pipil PDFDocumento134 páginasArtes de La Lengua Nahuat-Pipil PDFSuperyo YO ElloAún no hay calificaciones
- Literatura Digital VFDocumento12 páginasLiteratura Digital VFÁlvaro AnríquezAún no hay calificaciones
- Semana 9 - Grado NovenoDocumento27 páginasSemana 9 - Grado NovenoMARIA ESTRELLA RODRIGUEZ RIVEROSAún no hay calificaciones
- Tema 1 Literatura Griega y Romana - 1Documento19 páginasTema 1 Literatura Griega y Romana - 1Ascension Sabater PalazonAún no hay calificaciones