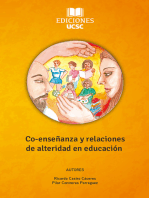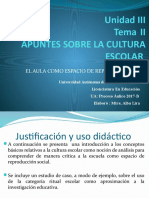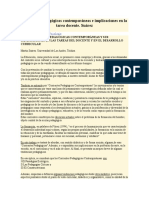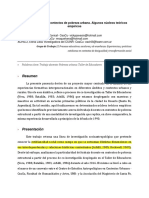Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Falconi - Escuela y Trabajo Docente
Falconi - Escuela y Trabajo Docente
Cargado por
Josefa Antonia BelcastroCopyright:
Formatos disponibles
También podría gustarte
- Analizar las prácticas docentes.: Aproximaciones desde el interaccionismo.De EverandAnalizar las prácticas docentes.: Aproximaciones desde el interaccionismo.Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Resumen Southwell2Documento8 páginasResumen Southwell2jeremygg100% (4)
- Co-enseñanza y relaciones de alteridad en educaciónDe EverandCo-enseñanza y relaciones de alteridad en educaciónAún no hay calificaciones
- NakacheDocumento3 páginasNakachebrenoAún no hay calificaciones
- 2017 Plan de Cátedra Didáctica-Inicial-PrimariaDocumento10 páginas2017 Plan de Cátedra Didáctica-Inicial-PrimariaalemartinezluteAún no hay calificaciones
- Currículo y prácticas pedagógicas: Voces y miradas con sentido críticoDe EverandCurrículo y prácticas pedagógicas: Voces y miradas con sentido críticoAún no hay calificaciones
- FORMACION CIVICA Y ETICA 2°, Trimestre 1Documento4 páginasFORMACION CIVICA Y ETICA 2°, Trimestre 1Kamilo Kamilo100% (4)
- Secme-36185 1Documento31 páginasSecme-36185 1Gustavo OsesAún no hay calificaciones
- Enseñar y Transmitir Paola PastoreDocumento14 páginasEnseñar y Transmitir Paola Pastoremaximiliano menesesAún no hay calificaciones
- Corrientes Pedagógicas Contemporáneas e Implicaciones en La Tarea DocenteDocumento11 páginasCorrientes Pedagógicas Contemporáneas e Implicaciones en La Tarea DocenteGuillermo Hugo MontielAún no hay calificaciones
- Corrientes Pedagógicas PDFDocumento9 páginasCorrientes Pedagógicas PDFVictoria Morales80% (5)
- Nancy Núñez - Trabajo FinalDocumento18 páginasNancy Núñez - Trabajo FinalMartincho1988Aún no hay calificaciones
- Duarte Ambientes de Aprendizaje PDFDocumento34 páginasDuarte Ambientes de Aprendizaje PDFAndreaBlanco100% (1)
- Comunidades de Aprendizaje, Un Espacio para La Interacción Entre La Universidad y La EscuelaDocumento20 páginasComunidades de Aprendizaje, Un Espacio para La Interacción Entre La Universidad y La EscuelacruxmmAún no hay calificaciones
- Las Corrientes Pedagógicas Contemporáneas y Sus Implicaciones en Las Tareas Del Docente y en El Desarrollo CurricularDocumento13 páginasLas Corrientes Pedagógicas Contemporáneas y Sus Implicaciones en Las Tareas Del Docente y en El Desarrollo CurricularMilca Sarai Limachi LucanaAún no hay calificaciones
- Teoría de Conflictos Fund de La EducaciónDocumento2 páginasTeoría de Conflictos Fund de La EducaciónGraciela DeliguoriAún no hay calificaciones
- 2.-Principales Corrientes Pedagógicas ContemporáneasDocumento14 páginas2.-Principales Corrientes Pedagógicas ContemporáneasYady TorresAún no hay calificaciones
- 5721 16137 1 PBDocumento37 páginas5721 16137 1 PBandresfhernandezAún no hay calificaciones
- Art6 12v9Documento10 páginasArt6 12v9Javier Castro ArcosAún no hay calificaciones
- Enfoques Didácticos de Los Docentes en Educación SuperiorDocumento10 páginasEnfoques Didácticos de Los Docentes en Educación SuperiorFrank Molano CamargoAún no hay calificaciones
- Las Corrientes Pedagógicas Contemporáneas y Sus Implicaciones en Las Tareas Del Docente y en El Desarrollo CurricularDocumento3 páginasLas Corrientes Pedagógicas Contemporáneas y Sus Implicaciones en Las Tareas Del Docente y en El Desarrollo CurricularGrisel_ita16100% (2)
- TP 1 DidacticaDocumento7 páginasTP 1 DidacticaEnrique RiveraAún no hay calificaciones
- Resumen de Didactica 1Documento20 páginasResumen de Didactica 1Mariana MoscaAún no hay calificaciones
- PR 10324Documento4 páginasPR 10324marisaborreroAún no hay calificaciones
- 00-Los Sentidos en Disputa-Introducción de "La Escuela Secundaria Disputa Sentidos", Carina Rattero y Candela San Román (Comps.)Documento6 páginas00-Los Sentidos en Disputa-Introducción de "La Escuela Secundaria Disputa Sentidos", Carina Rattero y Candela San Román (Comps.)Candela San RománAún no hay calificaciones
- Ficha de Cátedra - Evolución Del Pensamiento DidácticoDocumento6 páginasFicha de Cátedra - Evolución Del Pensamiento DidácticoCristian YonarAún no hay calificaciones
- Los Fines de La Educación y Las Instituciones SocialesDocumento8 páginasLos Fines de La Educación y Las Instituciones SocialesJota PeAún no hay calificaciones
- DeLaOrganizacionEscolar YolandaCastro (4925)Documento6 páginasDeLaOrganizacionEscolar YolandaCastro (4925)Jose Luis Vargas100% (1)
- Progr. de Cátedra Seminario I-2017Documento4 páginasProgr. de Cátedra Seminario I-2017genia_10Aún no hay calificaciones
- Principales Corrientes Pedagogicas ContemporaneasDocumento20 páginasPrincipales Corrientes Pedagogicas ContemporaneasMauricio Moreno RinconAún no hay calificaciones
- Tema 2Documento5 páginasTema 2Cach CachAún no hay calificaciones
- Ficha de Cátedra Imprmimir NomaDocumento16 páginasFicha de Cátedra Imprmimir NomaLuciano FernandezAún no hay calificaciones
- Del Instrumentalismo A Las Configuraciones DidacticasDocumento16 páginasDel Instrumentalismo A Las Configuraciones DidacticasBrian ArteAún no hay calificaciones
- Documento Sin TítuloDocumento8 páginasDocumento Sin TítuloLeo SquillaciAún no hay calificaciones
- Reseña Articulo Ambientes de AprendizajeDocumento8 páginasReseña Articulo Ambientes de AprendizajeNestor Fernando Guerrero RecaldeAún no hay calificaciones
- Aciar Jorgelina CurriculumDocumento15 páginasAciar Jorgelina CurriculumMarta AciarAún no hay calificaciones
- Subjetividad y Subjetivación de Las Prácticas Pedagógicas en La UniversidadDocumento14 páginasSubjetividad y Subjetivación de Las Prácticas Pedagógicas en La UniversidaddanielAún no hay calificaciones
- Risso Natalin Pedagogía 7mafebrero2022Documento6 páginasRisso Natalin Pedagogía 7mafebrero2022Natalín RissoAún no hay calificaciones
- Preparacion Exposicion 16 de JunioDocumento2 páginasPreparacion Exposicion 16 de JunioVladimirExequielFloresAún no hay calificaciones
- Grupo 6 Curriculum Stephen KemmisDocumento17 páginasGrupo 6 Curriculum Stephen KemmisPG JämîlêtAún no hay calificaciones
- Currículo, Cultura Afectiva y Rol Docente en La Construcción de Escuelas Justas PDFDocumento16 páginasCurrículo, Cultura Afectiva y Rol Docente en La Construcción de Escuelas Justas PDFJuan Felipe AramburoAún no hay calificaciones
- Ambientes de AprendizajeDocumento24 páginasAmbientes de Aprendizajearlos enriqueAún no hay calificaciones
- Trabajo N2 - Antanas MockusDocumento5 páginasTrabajo N2 - Antanas MockusJordanArrazolaPAún no hay calificaciones
- 8540 27131 1 SMDocumento14 páginas8540 27131 1 SMMARTHA MORENOAún no hay calificaciones
- ALANÍS-Formación de FormadoresDocumento3 páginasALANÍS-Formación de FormadoresCarlos Christian100% (1)
- Sico 2 tp1)Documento5 páginasSico 2 tp1)marianaAún no hay calificaciones
- Ficha de Lectura LucioDocumento2 páginasFicha de Lectura LucioPablo DebeceAún no hay calificaciones
- Qué Es Lo EscolarDocumento9 páginasQué Es Lo EscolarmarisaborreroAún no hay calificaciones
- Material de Cátedra-Como Son Las InstitucionesDocumento6 páginasMaterial de Cátedra-Como Son Las InstitucionesBelu BeilmanAún no hay calificaciones
- Joaquin Paredes IJRPUDocumento25 páginasJoaquin Paredes IJRPUflejiasAún no hay calificaciones
- Definicion de Tendencias y Corrientes PedagógicasDocumento4 páginasDefinicion de Tendencias y Corrientes PedagógicasHumberto Numpaque López100% (1)
- Programa Didáctica y Curriculum 2023 Bruzzo UnvmDocumento18 páginasPrograma Didáctica y Curriculum 2023 Bruzzo UnvmLuna PlanesAún no hay calificaciones
- Artículo Arbelo y Rodríguez Revista Presencia 2016 PDFDocumento15 páginasArtículo Arbelo y Rodríguez Revista Presencia 2016 PDFSoledad Rodríguez MorenaAún no hay calificaciones
- Paradigma Ecologico Ts 2Documento18 páginasParadigma Ecologico Ts 2Claudia NeipanAún no hay calificaciones
- Los Contenidos Educativos - Bienes Culturales y Filiación Social.Documento19 páginasLos Contenidos Educativos - Bienes Culturales y Filiación Social.Juan AllAún no hay calificaciones
- Resumen Por DIMENSIONESDocumento84 páginasResumen Por DIMENSIONESPao100% (1)
- De La Alienación A La Alineación: El Reto de La Escuela: From Alienation To Alineation: The Challenge For The SchoolDocumento10 páginasDe La Alienación A La Alineación: El Reto de La Escuela: From Alienation To Alineation: The Challenge For The SchoolDaniel Sampedro AntónAún no hay calificaciones
- Dimensiones y configuraciones en la relación educación y sociedadDe EverandDimensiones y configuraciones en la relación educación y sociedadAún no hay calificaciones
- Fundamentos de Pedagogía General Parte I: Texto para la carrera Pedagogía-PsicologíaDe EverandFundamentos de Pedagogía General Parte I: Texto para la carrera Pedagogía-PsicologíaAún no hay calificaciones
- Humanismo y pedagogía: educación en las fronterasDe EverandHumanismo y pedagogía: educación en las fronterasAún no hay calificaciones
- Andricaín - Poesía Niños y EscuelaDocumento10 páginasAndricaín - Poesía Niños y EscuelaJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Perrenoud, P - Cap 5,6,7 - La Evaluación de Los AlumnosDocumento54 páginasPerrenoud, P - Cap 5,6,7 - La Evaluación de Los AlumnosJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- 384 Estado Del Arte Sobre Evaluación de Los Aprendizajes en La Educación SuperiorDocumento15 páginas384 Estado Del Arte Sobre Evaluación de Los Aprendizajes en La Educación SuperiorJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Experiencias Que Favorecen La Inclusión EducativaDocumento17 páginasExperiencias Que Favorecen La Inclusión EducativaJosefa Antonia Belcastro100% (1)
- Elogio y Elegia de La Escuela AlfabetizadoraDocumento10 páginasElogio y Elegia de La Escuela AlfabetizadoraJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Andricaín - Y Qué Hago Con La PoesíaDocumento10 páginasAndricaín - Y Qué Hago Con La PoesíaJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Andricaín - Caminos de La PoesíaDocumento23 páginasAndricaín - Caminos de La PoesíaJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Devetach Laura - Recuperar La Propia PalabraDocumento6 páginasDevetach Laura - Recuperar La Propia PalabraJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Roger Olmos - EntrevistaDocumento30 páginasRoger Olmos - EntrevistaJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- 18 5 AlfabetizacionModulo5bajaDocumento50 páginas18 5 AlfabetizacionModulo5bajaJu GznAún no hay calificaciones
- Proyecto Secyt Consolidar 2018 2021 Falconi MartinezDocumento7 páginasProyecto Secyt Consolidar 2018 2021 Falconi MartinezJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- NIEVES BLANCO - Los Contenidos Del CurrículumDocumento29 páginasNIEVES BLANCO - Los Contenidos Del CurrículumJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Mar Venegas - Devenir SujetoDocumento26 páginasMar Venegas - Devenir SujetoJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Cecilia Salit - Notas para Una Composición Alternativa Al Planificar La EnseñanzaDocumento9 páginasCecilia Salit - Notas para Una Composición Alternativa Al Planificar La EnseñanzaJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Arte y Juego en Los Niños PequeñosDocumento7 páginasArte y Juego en Los Niños PequeñosJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Carranza - Clásicos InfantilesDocumento16 páginasCarranza - Clásicos InfantilesJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Achilli, 2018 Trabajo Docente Talleres de EducadoresDocumento17 páginasAchilli, 2018 Trabajo Docente Talleres de EducadoresJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Función Subjetivante de La Escuela - RobascoDocumento3 páginasFunción Subjetivante de La Escuela - RobascoJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Ariana Harwicz, La Censura y La Corrección PolíticaDocumento4 páginasAriana Harwicz, La Censura y La Corrección PolíticaJosefa Antonia Belcastro100% (1)
- Jacques Prévert. Caballo en Una IslaDocumento2 páginasJacques Prévert. Caballo en Una IslaJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Díaz Ronner - IntroducciónDocumento8 páginasDíaz Ronner - IntroducciónJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- ANDRUETTO - Algunas Cuestiones en Torno Al CanonDocumento8 páginasANDRUETTO - Algunas Cuestiones en Torno Al CanonJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Antropologia Del Cuerpo y Modernidad - David Le BretonDocumento462 páginasAntropologia Del Cuerpo y Modernidad - David Le BretonJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Secuencia de Actividades FotosíntesisDocumento14 páginasSecuencia de Actividades FotosíntesisCarolinaAún no hay calificaciones
- Textos Continuos y Discontinuos Comprensión LectoraDocumento26 páginasTextos Continuos y Discontinuos Comprensión LectoraMary PérezAún no hay calificaciones
- ENSAYODocumento5 páginasENSAYOIsrael AmadorAún no hay calificaciones
- Baquero ResumenDocumento7 páginasBaquero ResumenMarcela Cisc89% (9)
- Guía Práctica de ContabilidadDocumento6 páginasGuía Práctica de ContabilidadMarco SamuelAún no hay calificaciones
- 06-07-23 Oficio - Multiple-00245-2023-Minedu-Vmgi-Drelm-Ugel03-Dir-AgebreDocumento2 páginas06-07-23 Oficio - Multiple-00245-2023-Minedu-Vmgi-Drelm-Ugel03-Dir-AgebreNora Karina Cantera CastroAún no hay calificaciones
- Dibujo Mecanico e IndustrialDocumento5 páginasDibujo Mecanico e IndustrialJordy Martinez del AngelAún no hay calificaciones
- Guía de Aprendizaje No 10 MAQUINAS ESPECIALESDocumento3 páginasGuía de Aprendizaje No 10 MAQUINAS ESPECIALESJan Carlos TatisAún no hay calificaciones
- Tema0 PresentaciónDeLaAsignaturaDocumento15 páginasTema0 PresentaciónDeLaAsignaturaAhmed AmriAún no hay calificaciones
- 1.Separata-El Servicio Educativo en Aulas MultigradoDocumento6 páginas1.Separata-El Servicio Educativo en Aulas MultigradoAname DuranAún no hay calificaciones
- Examen Parcial - Semana 4MODELOS PEDAGOGICOS 2 PDFDocumento12 páginasExamen Parcial - Semana 4MODELOS PEDAGOGICOS 2 PDFAna Jimena Rodríguez Posada0% (2)
- Informe Sobre Uso de Herramientas de La Biblioteca VirtualDocumento2 páginasInforme Sobre Uso de Herramientas de La Biblioteca VirtualDeybi Hernandez del ValleAún no hay calificaciones
- Formato Plan Global 1Documento7 páginasFormato Plan Global 1api-607492247Aún no hay calificaciones
- FB9N2 Farmacia - Bioquimica - Carrion - Alva - Entregable - 3Documento2 páginasFB9N2 Farmacia - Bioquimica - Carrion - Alva - Entregable - 3Diego Carrion AlvaAún no hay calificaciones
- Encuentros Semanales Creciendo en Valores Educación InicialDocumento25 páginasEncuentros Semanales Creciendo en Valores Educación InicialAntonio EstradaAún no hay calificaciones
- Semana 6 - Panorama de Las Técnicas ProyectivasDocumento13 páginasSemana 6 - Panorama de Las Técnicas ProyectivasBianca La Rosa SanchezAún no hay calificaciones
- Estudio de Caso. Comunicación de Malas Noticias. El RatónDocumento5 páginasEstudio de Caso. Comunicación de Malas Noticias. El RatónsharinaAún no hay calificaciones
- Tablas de Verbos A ColorDocumento6 páginasTablas de Verbos A ColorFlorencia Baez CamachoAún no hay calificaciones
- SIREB yDocumento239 páginasSIREB yJose Filiberto Neria CanoAún no hay calificaciones
- Torres - Triana - La Mercadotecnia y Las TICDocumento2 páginasTorres - Triana - La Mercadotecnia y Las TICTriana Torres LeónAún no hay calificaciones
- Foro 1Documento2 páginasForo 1Lizbeth Tintaya FernandezAún no hay calificaciones
- La Semana Nacional Del EmprendedorDocumento2 páginasLa Semana Nacional Del EmprendedorIsaias Lucas EscobedoAún no hay calificaciones
- 1er C Introducción A Las RRII 420Documento10 páginas1er C Introducción A Las RRII 420jorge rodriguezAún no hay calificaciones
- 2º CFGMH Instalaciones de Distribución Memoria FinalDocumento7 páginas2º CFGMH Instalaciones de Distribución Memoria FinalPascual MaféAún no hay calificaciones
- Plan Lector 2020Documento10 páginasPlan Lector 2020Myttzy K. Tarrillo PérezAún no hay calificaciones
- Derecho de Adolescentes A Ejercer Sus Derechos Sexuales y Reproductivos - Grosman - HerreraDocumento8 páginasDerecho de Adolescentes A Ejercer Sus Derechos Sexuales y Reproductivos - Grosman - HerreraMiriam GoyAún no hay calificaciones
- Estatuto Universitario y ReglamentoDocumento6 páginasEstatuto Universitario y ReglamentoALANIS ARCE GUERRAAún no hay calificaciones
- Auto Evaluacion DiagnosticoDocumento2 páginasAuto Evaluacion DiagnosticoFelipe Juarez CruzAún no hay calificaciones
- Texto Argumentativo Teoria Analitica PDFDocumento3 páginasTexto Argumentativo Teoria Analitica PDFGina Claritza VALENCIA GARCESAún no hay calificaciones
Falconi - Escuela y Trabajo Docente
Falconi - Escuela y Trabajo Docente
Cargado por
Josefa Antonia BelcastroDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Falconi - Escuela y Trabajo Docente
Falconi - Escuela y Trabajo Docente
Cargado por
Josefa Antonia BelcastroCopyright:
Formatos disponibles
[ 126 - 140 ] Escuela y trabajo docente: condiciones laborales, estructura organizativa, transmisión de saberes y co-construcción con alumnos.
Falconi
Escuela y trabajo docente: condiciones laborales, estructura
organizativa, transmisión de saberes y co-construcción con
alumnos
Octavio Falconi | UNC
octaviofalconi@gmail.com
Resumen
La conferencia se organiza en torno a los aportes de tres autores que refie-
ren a la escuela, el trabajo docente y a los saberes escolares en una clave
crítica al eficientismo y las lógicas de evaluación, tanto de docentes como
de estudiantes.
Esas lecturas resultan movilizantes y permiten argumentar la necesi-
dad de revisar ciertas estructuras de la escuela secundaria para profundi-
zar y democratizar aún más el espacio escolar como un lugar de cuidado,
de encuentro entre generaciones y de vínculos potentes y vitales con los
demás, con las cosas y con los saberes puestos a disposición.
Palabras clave: escuela – trabajo docente – vínculo pedagógico – condi-
ciones laborales – saberes escolares
Educación y Vínculos. Año ii, N° 3, 2019. ISSN 2591-6327 126
[ 126 - 140 ] Escuela y trabajo docente: condiciones laborales, estructura organizativa, transmisión de saberes y co-construcción con alumnos. Falconi
School and teaching work: working conditions, organizational
structure, transmission of knowledge and co-construction with
students
Abstract
The conference is organized around the contributions of three authors
who refer to school, teaching work and school knowledge in a key critical
to efficiency and the logic of evaluation to both teachers and students.
These readings are mobilizing and allow to argue the need to revise
certain structures of the high school to further deepen and democratize
the school space as a place of care, of meeting between generations and of
powerful and vital bonds with others, with things and with the knowledge
made available.
Keywords: school - teaching work - pedagogical bond - working conditions
- school knowledge
Educación y Vínculos. Año ii, N° 3, 2019. ISSN 2591-6327 127
[ 126 - 140 ] Escuela y trabajo docente: condiciones laborales, estructura organizativa, transmisión de saberes y co-construcción con alumnos. Falconi
La exposición que voy a presentar está organizada alrededor de tres ideas
principales, con la intención de plantear una suerte de aguafuertes o lí-
neas centrales, para que después podamos conversar, hacer un intercam-
bio y preguntas.
Una de las ideas recurrentes del proyecto Vínculo Pedagógico, Trans-
misión y Lazo Social en la Escuela Secundaria. Sobre las Relaciones In-
tergeneracionales, Aprendizaje y Socialización y también de la experiencia
transitada por su equipo ha sido sostener la escuela como un espacio de
conversación, de encuentro con los otros y de construcción de subjeti-
vidades. Con esta referencia de pretexto, quiero compartir tres lecturas
de autores que me han movilizado en el último tiempo, en mi campo de
formación e intervención. Soy pedagogo y mi línea más fuerte, tanto en
docencia como investigación, es como didacta.
Es una perspectiva pedagógica que también se complementa con los
aportes del psicoanálisis, la salud mental y, en particular, considero im-
portante incluirla como referencia cuando hablamos de transmisión y
vínculos entre los sujetos que habitan la escuela. La transmisión de cono-
cimientos, como sabemos los profesores tanto de la universidad como de
la escuela secundaria, es una instancia que no se resuelve sin construir un
vínculo humano, cercano, afectivo con el/los otro/s. Si no hay ese tipo de
vínculo con el/los otro/s se dificulta bastante que esos otros se interesen
o motiven en las actividades y efectúen una apropiación significativa del
saber. Lo que transmitimos, como dice Bernard Charlot1 y también Lau-
rence Cornu2, es un modo de relacionarnos con el saber y un modo de re-
lacionarnos con los otros y consigo mismo. Lo que les transmitimos a los
chicos y a las chicas es un modo de relacionarse con el saber, no solo les
enseñamos el saber, sino que también, principalmente, les enseñamos un
modo de relación con el objeto del saber y, en ese acto, les transmitimos
un modo de relacionarse con los otros y consigo mismos.
Entre las tres ideas que les traigo, la primera, desde una perspectiva
histórico-política, parte de un optimismo prudente (discreto, modesto),
surgiendo de una reflexión que me movilizó mucho para pensar una de-
fensa de la escuela pública estatal y de la escuela en general, que incluye
también un aporte para una reflexión desde la didáctica. Esa idea es de un 1
Charlot, Bernard (2008). La relación con el
autor australiano que se llama Ian Hunter que ha escrito un libro que se saber, formación de maestros y profesores,
educación y globalización. Montevideo: Edi-
llama Repensar la escuela (1998)3 y la hipótesis que me impactó, que me
ciones Trilce.
provocó el pensamiento, podría traducirla de la siguiente manera: todos
2
Cornu, Laurence (2004). Transmisión e ins-
criticamos a la escuela y, en consecuencia, a los docentes, porque cree-
titución del sujeto. Transmisión simbólica,
mos que en algún momento de la historia la escuela se desvió, perdió su sucesión, finitud. En: Frigerio, Graciela y Ga-
rumbo, se extravió, se desvirtuó. Como dice Hunter, en un estudio desde un briela Diker (comps.). La transmisión en las
enfoque genealógico, la escuela aparece como la realización defectuosa o sociedades, las instituciones y los sujetos.
Un concepto de la acción educativa. Buenos
parcial de unos principios fundacionales de la educación y que luego la
Aires: Noveduc.
echaron a perder. Esta creencia, dice Hunter, se basa en una idea arrai- 3
Hunter, Ian (1998). Repensar la escuela.
gada en el campo pedagógico y social, se podría decir, que sostiene que Subjetividad, burocracia y crítica. Barcelona:
el proyecto del sistema educativo en sus inicios se fundó sobre principios Ediciones Pomares.
Educación y Vínculos. Año ii, N° 3, 2019. ISSN 2591-6327 128
[ 126 - 140 ] Escuela y trabajo docente: condiciones laborales, estructura organizativa, transmisión de saberes y co-construcción con alumnos. Falconi
precisos y racionales, planificados, que subyacen a su creación y, por tanto,
hoy termina siendo «la realización fracasada de algún principio educa-
tivo». Por el contrario, él demuestra que, en realidad, la escuela es una
conjunción de elementos sin principios a partir de los cuales se improvisó
el sistema escolar. Así, propone, la escuela es una improvisada «tecnolo-
gía para vivir».
Hunter expresa que la escuela se improvisó a partir de la escasez de
medios pedagógicos y tecnologías didácticas disponibles en su época. Las
herramientas pedagógicas de las que disponían los gobiernos eran pocas
en cuanto a su número y fijas en cuanto a su forma (no casualmente, un
aspecto que sigue presente hasta hoy cuando queremos pensar e imple-
mentar nuevas soluciones para los problemas escolares).
En el comienzo del libro, dicho de manera muy sintética, recuperando
un análisis realizado en otro libro de otro autor, compara las ideas que
tuvieron acerca del proyecto escolar y el papel del Estado en el territorio
británico en el siglo xix, por una parte, los reformistas de la educación de
clases medias (la burguesía) que proponían los beneficios de la escuela
para disciplinar socialmente a los hijos del proletariado en un aprendiza-
je repetitivo y la inculcación de virtudes morales subalternas y, por otra
parte, la posición de los representantes de la clase trabajadora que de-
seaban un sistema escolar basado en una pedagogía de la emancipación
humana, centrado en la autoactividad, el descubrimiento personal y la
comprensión creativa.
Curiosamente, el ejemplo que toma Ian Hunter para el análisis de
quienes representan a estas dos posiciones, supuestamente contrastantes
en intereses y prácticas educativas de clases sociales rivales, es una des-
cripción sobre el patio y el recreo escolar. Es provocador e interesante lo
que señala Hunter porque las dos perspectivas, opuestas supuestamente
en sus principios, terminan concluyendo lo mismo en torno a las ideas pe-
dagógicas para el uso y las finalidades de ese espacio. Es decir, pareciera
que provienen de ideologías pedagógicas totalmente distintas, pero ambas
terminan arribando a la misma imagen acerca del patio de recreo como
un espacio de «libertad supervisada» en función de la formación moral
e intelectual de los sujetos. Es decir, un ambiente de aprendizaje vigilado
por el maestro «pastor» —la presencia de la cosmovisión cristiana está
muy enraizada en la concepción de la acción escolar— termina por con-
vertirse en el modelo de intervención estatal de la educación popular de
masas uniendo pares contrapuestos: vigilancia y autoactividad, obediencia
y espontaneidad, población gobernable y población autogobernada. Ian
Hunter dice que el pensamiento pedagógico moderno ha tratado de re-
solver todo el tiempo ese conjunto de ideas contradictorias, por ejemplo,
disciplinar y liberar, autonomizar y controlar; todo el tiempo navegando
en ese sí-no de la escuela. Aunque sin terminar de resolverlo del todo,
por lo menos en el terreno de las ideas. Porque aquel ideal pedagógico u
objetivo fundamental basado en un principio subyacente de creación del
Educación y Vínculos. Año ii, N° 3, 2019. ISSN 2591-6327 129
[ 126 - 140 ] Escuela y trabajo docente: condiciones laborales, estructura organizativa, transmisión de saberes y co-construcción con alumnos. Falconi
sistema educativo, compartido igualmente por posiciones supuestamente
contrarias, obtura o hace difícil la comprensión de que la escuela es una
organización híbrida. Por lo que concluye que es inútil tratar el sistema
educativo como la expresión histórica de principios coherentes.
La escuela, concluye Hunter, es un híbrido contingente, en consecuen-
cia, es una contingencia el tipo de escuela que se logró, y en ese híbrido se
juntaron cuestiones que nadie tenía planificado que vayan juntas: por un
lado, la pedagogía pastoral consistente en el cuidado y el crecimiento del
sujeto y, por otro lado, la administración burocrática por parte del Estado.
Así, la escuela es el ensamble de cosas no tan precisamente planifica-
das, en un aparato administrativo con una «tecnología de la existencia»: la
disciplina pastoral humana. Hunter sugiere que la escuela es una amal-
gama de «gobernación burocrática» (preocupación por la población y el
bienestar mundano de los ciudadanos) pero también por las exigencias de
disciplina social y de desarrollo económico y el empleo de «técnicas de
pedagogía pastoral» o prácticas de la pastoral cristiana configuradoras de
sujetos, acompañadas de sus artes de autoescrutinio y de cuidado de las
almas individuales. Ambas tecnologías son «formas de gobernar la vida»,
pero son irreducibles, tienen genealogías, objetos sociales y objetivos éti-
cos completamente diferentes.
Desde el punto de vista que nos ofrece Hunter, nos toca reflexionar la
contemporaneidad de nuestros sistemas escolares como una institución
elevadamente impura, tácitamente improvisada, conjuntada a partir de
diferentes esferas de la vida y que sirve para satisfacer una mezcla de fines
espirituales y mundanos. Siguiendo la propuesta de Hunter para delinear
lo escolar, considero que es un nuevo panorama para cambiar las pregun-
tas que nos planteamos sobre el surgimiento de la educación, así como las
expectativas que depositamos en nuestras instituciones básicas.
Entonces, la escuela se construye a partir de ese híbrido, pero lo que
ha quedado, y esta es la idea que se sostiene en el imaginario escolar, es
que la escuela se fundó sobre principios racionales, claros y precisos, y
en el medio de la historia algo pasó, algo se corrompió; y los principales
responsables de esa corrupción y de ese no haber logrado objetivo son,
por un lado, los estados y los gobiernos y las políticas educativas, eso lo
vemos con claridad en los discursos neoliberales; pero, a poco de andar,
los indicados como responsables terminan siendo los docentes. Entonces,
plantea Hunter, en realidad nunca hubo un principio subyacente preciso,
racional o perfecto, que fundara la escuela; ese es un imaginario que fun-
ciona un poco para disciplinar a la población en general y a los docentes
en general. Lo que la escuela ha sido es esa invención híbrida que ha tra-
tado de resolver la problemática de enseñar a muchos a la vez; y ese es el
proyecto escolar, inventar una institución donde todos se puedan educar.
Así, la escuela es una invención, una construcción contingente que qui-
zás podría haber sido otra cosa. En este sentido, no es que funciona mal,
sino que funciona bastante bien para ser un artificio, un invento humano
Educación y Vínculos. Año ii, N° 3, 2019. ISSN 2591-6327 130
[ 126 - 140 ] Escuela y trabajo docente: condiciones laborales, estructura organizativa, transmisión de saberes y co-construcción con alumnos. Falconi
que trata de enseñar todo a todos, en grandes conjuntos poblacionales
y en situaciones sociales de altísima complejidad, con problemáticas de
difícil resolución social y política.
En este sentido, nos ha hecho muy mal el eficientismo, la creencia de
una técnica perfecta aplicable a la escuela con criterios empresariales
de la producción fabril, con la noción de exámenes de calidad, hoy por
ejemplo las evaluaciones estandarizadas. Aunque sí podemos hablar de
mejoras. No trabajamos con objetos, no somos objetos, somos sujetos
y trabajamos con sujetos. Se trata de saber qué hacer y cómo hacerlo,
de forma tal de crear las condiciones y los criterios de trabajo para la
transmisión del conocimiento y su apropiación, para lo cual la inversión
económica para producir ese saber didáctico y pedagógico, desarrollar-
lo y transmitirlo, acompañado de condiciones materiales adecuadas, es
también muy importante.
Considero que esta explicación de Hunter nos permite tener un argu-
mento potente, a partir de su investigación, el cual señala que la escuela
no se perdió, no se corrompió en el camino, que los docentes tampoco, ni
los pibes ni las pibas tampoco. La escuela es lo que es y trata de hacer su
trabajo, y los docentes y las familias y los pibes y las pibas tratan de hacer
su tarea lo mejor que se puede. Tratamos de hacer lo mejor que se puede.
Y con la firme convicción de que podemos seguir mejorándola, haciéndola
más inclusiva y democratizando los bienes que ella distribuye. En donde
la presencia y participación del Estado brindando condiciones y bienes es
fundamental para lograr esos objetivos.
Sucede que todos estamos un poco perplejos ante lo que ocurre y
acontece en nuestro presente, tal como dijo esta mañana Norma Barbage-
lata4. Y tomando lo que plantea Hunter de la escuela como ese ensamble
híbrido, imperfecto, humano, en muchas ocasiones te convocan como un
teórico o un especialista que se supone tendría una serie de herramien-
tas listas para aplicar y resolver un problema, y lo único que queda es 4
Se refiere a la ponencia realizada por
plantear: no tengo ningún tipo de solución a la mano como si fuese un Norma Barbagelata en el marco de las vii
componente tecnológico listo para ser utilizado, lo mejor que puedo hacer Jornadas de Educación e Igualdad el 22 de
junio de 2018 en la Facultad de Ciencias de
es escuchar y acompañar, ofreciendo mis saberes, en articulación con los
la Educación-Universidad Nacional de Entre
que todos y cada uno disponemos para poder construir conjuntamente Ríos (FCEdu-UNER) y en la Escuela Secun-
soluciones colectivas. daria Nº 7 Dr. Mariano Moreno. Organizadas
El otro aguafuerte que quiero presentar tiene que ver con algunos en el marco del Proyecto Integral Vínculo
Pedagógico, Transmisión y Lazo Social en
planteos que, desde una perspectiva histórico-antropológica, realiza Elsie
la Escuela Secundaria. Sobre las Relaciones
Rockwell5 en un texto reciente donde aborda la complejidad del trabajo Intergeneracionales, Aprendizaje y Sociali-
docente y lo difícil que es evaluar esa tarea con rigurosidad pero, a la vez, zación.
con una perspectiva humanizante. Traigo esta idea de Rockwell porque 5
Rockwell, Elsie (2018). La complejidad del
considero que también ayuda a conmover y a construir interrogantes y trabajo docente y los retos de su evaluación:
preguntas acerca de qué es una escuela y de qué se trata nuestro trabajo resultados internacionales y procesos na-
cionales de reforma educativa. Cuadernos
docente en la escuela.
de Educación, Nº16, año xvi 7-29. Centro de
Elsie Rockwell analiza el trabajo docente, preguntándose cuál es su Investigaciones de la Facultad de Filosofía y
naturaleza. ¿Por qué hace esta pregunta en este texto del 2013? Porque en Humanidades (CIFFyH). Córdoba, Argentina.
Educación y Vínculos. Año ii, N° 3, 2019. ISSN 2591-6327 131
[ 126 - 140 ] Escuela y trabajo docente: condiciones laborales, estructura organizativa, transmisión de saberes y co-construcción con alumnos. Falconi
México se creó en el 2002, no sin resistencia, el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), algo que empieza, de a poco, a tomar
cuerpo también en Argentina. Aquí intervienen las decisiones del Estado
acerca de si promover una institución para controlar a la organización
colectiva de los docentes o una muy distinta cuyo objetivo sea desarrollar
y ampliar las condiciones simbólicas con las cuales los docentes hacen su
tarea. Sin duda, la perspectiva ideológica y conceptual sobre la docencia
es absolutamente distinta si se construyen institutos de evaluación, para
evaluar a los docentes y someterlos al control, o si se constituyen dis-
positivos e instituciones para la formación de los docentes, como fue en
nuestro caso con la creación del Instituto Nacional de Formación Docente
(INFOD) en el 2007, bajo la idea de una política educativa para la igualdad
y la democratización del conocimiento. Hay allí toda una decisión política
y pedagógica.
Volviendo a los planteos de Elsie Rockwell, en México, luego de un tiem-
po de funcionamiento del INEE, principalmente en los últimos años, cuan-
do se comenzaron a profundizar las políticas de privatización del sistema
educativo y de embate a los colectivos docentes, el Senado de la Nación le
solicitó a un conjunto de pensadores e investigadores un análisis acerca
de la educación en general y la evaluación educativa en particular, entre
los cuales ella fue invitada. Y lo que Rockwell da cuenta a través de dife-
rentes investigaciones es cómo otros países han evaluado a los docentes y
cuáles son las conclusiones al respecto (las cuales no son muy alentado-
ras teniendo en cuenta los resultados a partir de ciertos procedimientos e
instrumentos con los que se realiza dicha evaluación). Y lo que también se
empieza a evidenciar, para mí, en su análisis, o lo que me interesa resaltar,
es que cuando se intenta evaluar —o en ese creer que se puede evaluar
fácilmente a los docentes— emerge la pregunta: ¿Qué hace un docente
cuando hace bien su tarea de enseñar? ¿Cómo se conoce o reconoce que
un docente, un colega o un director hace bien su trabajo? Y ahí viene la
pregunta, ¿qué prácticas, actitudes y gestos componen el hacer de un do-
cente que hace bien su trabajo?, ¿cuáles son los indicadores que permiten
decirlo? Y descifrar eso es dificilísimo porque, por ejemplo, si un docente
logra éxito con sus alumnos a través del buen vínculo de la paciencia, en
brindar y construir confianza en las posibilidades de cada uno de sus estu-
diantes ¿cómo evalúo el buen vínculo, la paciencia, el brindar confianza?,
¿cómo lo veo, cómo lo observo, cómo lo describo en una investigación? Y
después ¿cómo decido trasladarlo a un dispositivo de capacitación docen-
te?, ¿cómo le enseño a alguien a vincularse bien con los alumnos? Esa es
la dificultad de descifrar esa naturaleza del trabajo docente. Al respecto,
Rockwell dice «la enseñanza escolar es particularmente difícil de descri-
bir, pues el maestro tiene que convencer a los jóvenes aprendices para que
“quieran” aprender lo que, según los programas oficiales, están obligados
a aprender (eso que se llama “motivación”), y que quieran trabajar o parti-
cipar en la actividad que les propone para que lo logren […] es coordinar al
Educación y Vínculos. Año ii, N° 3, 2019. ISSN 2591-6327 132
[ 126 - 140 ] Escuela y trabajo docente: condiciones laborales, estructura organizativa, transmisión de saberes y co-construcción con alumnos. Falconi
grupo de pequeños aprendices cautivos para que quieran aprender lo que
deben aprender, con los recursos disponibles» (Rockwell, 83-84).
Desde muy diferentes ámbitos se habla muchas veces, a mi gusto muy
livianamente, acerca de qué es el trabajo docente y, en verdad, describir
por qué un docente hace bien su trabajo, se los digo como investigador que
ha estado horas de observación adentro de un aula, es lo más difícil que
hay. Pasa todo tan rápido adentro de un aula, el docente toma múltiples
y simultáneas decisiones para llevar adelante su trabajo con un grupo de
30 o 40 alumnos. ¿Cómo describo que, ya de por sí, esa actuación es algo
bueno que está haciendo un docente? Claro está, estas variables no entran
ni se pueden observar con las evaluaciones estandarizadas.
Y un aspecto que me interesa vincular con el planteo de Rockwell es que
mucho de la escuela pública estatal secundaria se conmovió cuando en el
2006 llegó la obligatoriedad y el imperativo de la inclusión. En este punto
resulta importante reconocer, y esto está expresado en algunos estudios,
que la escuela estatal quedó como una escuela exclusiva para los sectores
populares y, en particular, para aquellos sectores que se incluían por prime-
ra vez en la escuela secundaria, es decir, que ni sus padres, ni sus abuelos, ni
sus bisabuelos, ni su grupo social, como clase social, había accedido.
La escuela pública estatal empezó desde hace unas décadas a perder
terreno en comparación con las instituciones de la educación privada y,
al mismo tiempo, ha tenido la tarea de incluir a los jóvenes de sectores
populares que no estaban dentro la escuela pública. Esa población vie-
ne siendo recibida por una gran mayoría de escuelas estatales, a mucha
honra, y eso es lo que vivimos cada uno de nosotros que trabajamos en
la escuela estatal. Ese ayudar, sostener, poner el cuerpo con, justamente,
los sectores que se están incorporando por primera vez en la historia a la
escuela secundaria.
Es en este punto, cuando nos enfrentamos a este fenómeno socioe-
ducativo, que es necesario decir que la didáctica tecnicista o eficientista,
la idea del utilitarismo de la escuela, le ha hecho bastante daño con la
creencia —de sentido común, pero que se cuela en algunos discursos es-
pecializados— que es sencillo, fácilmente programable, el trabajo docen-
te. En una época la didáctica y la pedagogía, tal vez por cierta ambición
teórica y práctica, escondieron esta complejidad del trabajo docente bajo
la alfombra y es lo que dice Elsie Rockwell, a mi gusto, con todas las letras.
En primer lugar, los alumnos no están en la escuela por voluntad propia,
por propia convicción. Hay que desnaturalizar la idea de que los alumnos
están por voluntad propia en la escuela, ya sea los que llegan a la escue-
la estatal como los que llegan a la escuela privada. Los chicos no van a
la escuela por su deseo propio, por su propia convicción, por su propia
voluntad. Están ahí porque están obligados, vienen porque están obliga-
dos a estar en la escuela. Y, en esos términos, es central comprender la
complejidad del trabajo docente, porque esos sujetos, que día a día deben
construir junto con los docentes la posición de alumno, que no viene dada
Educación y Vínculos. Año ii, N° 3, 2019. ISSN 2591-6327 133
[ 126 - 140 ] Escuela y trabajo docente: condiciones laborales, estructura organizativa, transmisión de saberes y co-construcción con alumnos. Falconi
de antemano, no están ahí dispuestos a tomar todo lo que yo les diga que
tienen que hacer. Es más, están casi en un lugar de resistencia, de «voy a
ver qué pasa», «voy a ver que me proponen» y a partir de allí «voy a ver
cómo me dispongo».
Como señala Rockwell, en situaciones de enseñanza los alumnos
siempre poseen la capacidad de resistir, negándose a aprender lo que el
docente quiere que aprendan. En este sentido, los alumnos se resisten a la
predisposición atenta (distracción, desinterés), se muestran con resisten-
cia a escuchar (apatía, desgano), a participar en forma productiva en clase
(miedo al fracaso, vergüenza, ausencia de interacción). Según la autora,
existen estudios que han demostrado que durante las clases tanto alum-
nos como docentes utilizan estrategias que conducen a la negociación de
lo que realmente se hace y se dice en el aula.
Digo, entonces, el Estado en un momento toma la buena iniciativa de
incluir a un grupo muy importante de las nuevas generaciones y las in-
cluye dentro de la escuela y entonces el alumno no está por voluntad
propia. El efecto es que este fenómeno le implica a la didáctica y a las
didácticas hacerse muchas nuevas preguntas y ensayar respuestas y, por
propiedad transitiva, a los docentes, indudablemente, también. Y acá em-
piezan ciertos interrogantes respecto de los alumnos tales como: ¿por
qué no quieren aprender?, ¿por qué no quieren hacer las cosas?, ¿por qué
no quieren estudiar? Porque, podríamos decir, una gran mayoría no está
allí voluntariamente y, entonces, ahí hay que empezar a pensar que a los
alumnos hay que conquistarlos, didáctica y pedagógicamente, hay que
convencerlos, hay que interesarlos y motivarlos. Dice Rockwell, «hacer
trabajar a los alumnos es todo un reto para un docente». Hacerlo es todo
un desafío para maestros y profesores. Y cuando uno piensa en docentes
de escuela secundaria, que pueden tener grupos numerosos de alumnos
y además una gran cantidad de grupos a su cargo en diferentes escuelas
y que a todos hay que convencerlos y conquistarlos para que trabajen, en
una institución donde su régimen académico y la organización de tiempos,
espacios y cuerpos es muy estructurada, entonces, comenzamos a advertir
que estamos ante una complejidad que requiere nuevas respuestas y no
un juicio ni una valoración superficial. Por eso la tarea docente es extre-
madamente difícil y por eso es extremadamente difícil evaluarla, y por eso
es extremadamente difícil y hay que ser muy humilde para decir desde
algún púlpito cómo debe hacer las cosas un docente para hacerlas bien.
Sin embargo, vale dejar claro, como expresa Rockwell, muchos docentes
logran convocar a los aprendices a realizar actividades y organizar su tra-
bajo colectivo de tal manera que todos puedan aprender lo más posible,
tomando en cuenta sus puntos de partida.
Al mismo tiempo, por otra parte, un factor que se anuda al anterior es
que la escuela ha perdido el monopolio de la transmisión. La escuela era
antes un lugar sagrado, reconocido, porque allí y solo allí se podían en-
contrar algunas cosas del mundo, de los saberes, del arte. En el momento
Educación y Vínculos. Año ii, N° 3, 2019. ISSN 2591-6327 134
[ 126 - 140 ] Escuela y trabajo docente: condiciones laborales, estructura organizativa, transmisión de saberes y co-construcción con alumnos. Falconi
en que aparecieron otras agencias de transmisión de cultura la escuela
perdió ese monopolio y, al mismo tiempo, perdió ese monopolio el do-
cente, por lo tanto, algo de la autoridad que sentimos perdida, como una
nostalgia, es un aspecto que tenemos que repensar, que redefinir, para
construir nuevas figuras de autoridad docente, más flexibles, más cerca-
nas a los alumnos, menos identificadas con imágenes rígidas y perimidas
de autoridad.
No obstante, cuando aparece con fuerza la idea de que los chicos hoy
pueden encontrar mucha información o cómo hacer las cosas buscando
en internet o en YouTube, hay que señalar que no es lo mismo que la acti-
vidad escolar (que es un espacio común de encuentro con otros para hacer
y pensar algo juntos). Justamente, la escuela no se trata solo de encontrar
información o de resolver un procedimiento. Se trata de encontrarse con
otros, de tener con quien preguntarse sobre qué es eso, de interrogarse
sobre el mundo, pensar de qué se tratan las cosas del mundo, pensar
cómo eso nos interpela y cómo lo interpela a cada quien en su singulari-
dad. Y ahí es donde aparece la escuela y la docencia, un lugar para con-
versar, un lugar para compartir, para pensar compartido. Un lugar donde
el alumno necesita conversar sobre algo de sí, que no lo va a lograr solo.
Quizás en internet encuentre información, pero no va a tener con quien
conversarlo y lo humano es conversar, relacionarse y construir con otros,
interrogarnos juntos, hacerlo y hacer comunidad. Y este modo de pensar
la escuela supone una reflexión actual y contemporánea de la docencia,
pero sin perder los sentidos humanos y humanizantes de qué es una es-
cuela y de qué es ser docente.
Y con respecto a esto último es que propongo la otra idea para pensar
la escuela y el trabajo docente, a partir de dos autores belgas, Marteen
Simmons y Jan Masschelein, con un texto que se llama En defensa de la
escuela6. Una propuesta polémica, provocadora. Pero que tiene el objetivo
de defender la escuela para reinventarla. Una defensa de la escuela públi-
ca como espacio, como institución. Polémica, porque estos autores ponen
en cuestión diversas perspectivas teóricas, ciertas pedagogías y muchas
propuestas, que nos parecían incuestionables, razonables y lógicas, que se
vienen haciendo en los últimos años desde diferentes lugares del campo
educativo. Porque señalan que la escuela, en su naturaleza, siempre está
acusada, demandada y responsabilizada por múltiples posiciones. Podría
decir que ellos sostienen que muchas de las propuestas para transformar
las escuelas terminan siendo una desestabilización o un intento de do-
mesticarla, tanto por la tecnologización, la psicologización, la populariza-
ción, la profesionalización, entre otras7.
La pregunta que formulan es qué es la escuela, para qué sirve la es-
6
Masschelein, Jan y Marteens Simons
cuela, qué hace que una escuela sea una escuela. Tratando de correrse de
(2014). Defensa de la escuela. Una cuestión
una idea utilitarista, justamente lo que muchas propuestas quieren hacer pública. Madrid: Miño y Dávila Editores.
de la escuela: debe servir para formar a los sujetos de una manera deter- 7
En el libro Elogio de la Escuela (2018), los
minada. Sostienen que en realidad no podemos pensarla para formar en autores debaten estas ideas con otros colegas.
Educación y Vínculos. Año ii, N° 3, 2019. ISSN 2591-6327 135
[ 126 - 140 ] Escuela y trabajo docente: condiciones laborales, estructura organizativa, transmisión de saberes y co-construcción con alumnos. Falconi
unas competencias para el mundo del trabajo y para que les vaya bien
en los exámenes del Programa Internacional para la Evaluación de Estu-
diantes (PISA). Masschelein y Simons dicen: formar competencias es una
amenaza para la escuela, porque la escuela no tiene que terminar sien-
do funcional a esas finalidades, por el contrario, es un espacio de tiempo
liberado, es un espacio para suspender el tiempo para que el sujeto se
construya con otros. Se suspende el tiempo en el sentido productivo, en
el sentido de la sociedad de producción que es lo que muchas propuestas
quieren meter a presión dentro de la escuela.
Plantean que la escuela es un tiempo de suspensión, un tiempo en
donde se le da otro tiempo a la infancia, para hacer otras cosas, encon-
trarse con sus pares, encontrarse con sus docentes, pero que no quiere
decir que sea improductivo. Es productivo en el sentido que produce situa-
ciones de aprendizaje, una situación de formación, un encuentro con los
otros, un espacio común. Pero está suspendido en relación con el tiempo
productivo de la sociedad y también un tiempo suspendido y desvinculado
del tiempo familiar. En su lugar se habilita un tiempo otro, un tiempo para
pertenecer a otra comunidad donde el tiempo se utiliza para estudiar, para
pensar con otros, para construirse como sujeto autónomo.
Al respecto, Simons y Masschelein dicen que la escuela constituye uno
de los pocos lugares en donde el tiempo del sujeto puede hacerse pre-
sente. La traducción de la palabra scholè refiere a tiempo libre, es decir,
aquella constituye un lugar de reunión de los niños y jóvenes en donde los
conocimientos que allí habitan se transforman en bienes comunes y, por
lo tanto, tiene el potencial para proporcionar a cada cual, independiente-
mente de sus antecedentes, de su aptitud o de su talento natural, el tiempo
y el espacio para abandonar su entorno conocido, para alzarse sobre sí
mismo y para renovar el mundo (para cambiarlo de un modo impredeci-
ble) (Masschelein y Simons, 2014: 3).
Es muy interesante el planteo de Simmons y Masschelein porque abor-
da la discusión acerca de qué es la escuela y qué debe ser, en la pregunta
si es un espacio con un tiempo para trabajar o un tiempo de libertad; y
defienden que es un tiempo de libertad, pero liberado con relación a lo
que quiere la sociedad y la familia del sujeto. En la escuela hay espacio
para ser otra cosa y una de las premisas que me parece muy interesante es
que, a la vez, es un tiempo para profanar las cosas de su uso regular ¿Por
qué para profanar las cosas? Al respecto, Dubet ha dicho que la escuela es
un espacio sagrado; y lo es en el sentido que es un espacio sagrado de la
infancia para que puedan profanar las cosas, en la utilización y los signifi-
cados que se le dan en el mundo. Es paradójico, es contradictorio; pero es
eso, es un espacio de protección sagrado, que cuida a niños y jóvenes para
profanar las cosas y los sentidos el mundo. ¿En qué sentido? Para profanar
las cosas, los juegos y las regulaciones impuestas para construir nuevos
conocimientos. Jugar a ser otra cosa, construir sentidos, porque el alum-
no está protegido y acompañado por docentes que permiten y favorecen
Educación y Vínculos. Año ii, N° 3, 2019. ISSN 2591-6327 136
[ 126 - 140 ] Escuela y trabajo docente: condiciones laborales, estructura organizativa, transmisión de saberes y co-construcción con alumnos. Falconi
esa actividad. En relación con esta idea, los autores dan el ejemplo de la
presencia de un motor en la escuela. El motor no está ahí con la finalidad o
la urgencia de que los alumnos aprendan a arreglarlo porque va a venir el
cliente a buscarlo, como le pasa a un mecánico. El motor está ahí para otra
cosa, para desarmarlo, estudiarlo, volver a tratar de armarlo, hacerle pre-
guntas, pero no está en relación con el tiempo productivo. Y eso con todas
las materias del currículum. Lo que pasa es que muchos de nosotros nos
encargamos, y también muchos de los discursos didactistas y pedagógicos,
de sacralizar los saberes y pedirles a los alumnos lealtad a los saberes.
Asimismo, los autores también proponen otras «cuestiones» que atañen
a la escolaridad, tales como: un modo de atender el mundo, de igualdad,
de tecnologías, de amor, de preparación y de responsabilidad pedagógica.
En relación con estos planteos y, particularmente, la tensión entre
tiempo productivo y tiempo libre, y las finalidades que están en juego para
la escuela, tenemos que problematizar nuestros sistemas de evaluación
y de acreditación. Tenemos que revisarlos, porque cuando los alumnos y
alumnas no llegan a lo que suponemos que deberían llegar, la única so-
lución que tenemos es hacerlos fracasar, entre ellas, la de repetir el curso
o el grado. Y en este punto quiero tomar justamente el ejemplo de la re-
pitencia. Una medida, una solución que, ha quedado demostrado en la in-
vestigación, no tiene un sentido pedagógico, aunque se la quiera mostrar
como eso, sino exclusivamente administrativa. Para ilustrar, si tomamos
el caso de la estructura laboral y organizativa de la escuela secundaria,
no sabemos qué hacer cuando un pibe no llegó a los rendimientos que
están estipulados por los diseños curriculares, que reconozcamos, son un
arbitrario. Sin negar que los objetivos curriculares son un parámetro ne-
cesario a aspirar, para construir igualdad, pero son un arbitrario al fin,
sobretodo, cuando las condiciones son desiguales. Y, llegado a ese punto,
tenemos que preguntarnos por qué no llegó a los rendimientos que es-
perábamos. Pero aquí quiero enfatizar este otro lado: cuando nos pasa
esto con los alumnos y alumnas se oculta bajo una pátina pedagógica o
didáctica algo que no tiene un sentido pedagógico y que se formula con la
sentencia: «no aprendió tiene que volver a repetir para aprender».
El problema es complejo. Un alumno no aprobó dos o tres o cuatro
materias, pero también significa que aprobó las otras siete de diez asig-
naturas y cómo lo solucionamos ¿lo volvemos a hacer repetir las siete?
Hoy nos hacemos esa pregunta y flexibilizamos la evaluación, pero no
cambiamos la respuesta administrativa. ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué pa-
saría en la organización laboral de la escuela si quisiésemos reconocerle
las siete materias? Organizativamente es muy complicado por cómo están
pensados los contenidos y saberes en los dispositivos de escolarización
en un único formato de concebir la gradualidad, la simultaneidad y la
secuencialidad. Porque, por ejemplo, si desarmamos la organización de la
movilidad de grupo-clase y permitimos avanzar a los alumnos a partir de
las asignaturas que sí han aprobado, quizás tendríamos que armar cursos
Educación y Vínculos. Año ii, N° 3, 2019. ISSN 2591-6327 137
[ 126 - 140 ] Escuela y trabajo docente: condiciones laborales, estructura organizativa, transmisión de saberes y co-construcción con alumnos. Falconi
de alumnos en pluricurso, porque los grupo-clase que conformarían los
diferentes alumnos estarían cursando distintos grados o niveles referen-
ciados en diferentes cursos (un aula con estudiantes de primero, segundo
y tercero de Lengua, por ejemplo). Pero como aún en la escuela secunda-
ria común no podemos resolverlo así (aunque sí se ha podido hacerlo en
las Escuelas de Reingreso en la Ciudad de Buenos Aires o en los progra-
mas de Inclusión y Terminalidad de la Escuela Secundaria para Jóvenes
de 14 a 17 años (PIT) en Córdoba) entonces los hacemos repetir. Porque no
podemos comprender otra forma de hacer las cosas, que no sea el modo
de hacer recaer en la eficiencia del individuo sus logros escolares, como
una responsabilidad que solo le cabe a su individualidad, y así terminan
pagando los alumnos nuestras dificultades para no encontrar otro criterio
de organización de la escuela y otros modos de agrupamiento u otros cri-
terios de evaluación de sus procesos de logros y aprendizajes, que también
son de los docentes, del esfuerzo y el trabajo que pusieron con cada de uno
de esos alumnos durante un año y que tampoco se termina reconociendo.
Entonces, la repitencia después nos trae también enormes problemas a
nosotros, los docentes, porque armamos cursos de repitentes o tenemos
tres, cuatro o más repitentes en un aula, que incomoda y complica toda la
situación de enseñanza. Y algunas escuelas resuelven una supuesta cali-
dad educativa con esa práctica, es decir, no haciéndose cargo de sus pro-
pias prácticas pedagógicas y didácticas, y expulsan los alumnos repitentes
a otras escuelas, si no es que estos terminan abandonando.
Sabemos que es necesario que el sistema educativo no siga funcionan-
do de esa manera. Y para el caso de la escuela secundaria tenemos que
encontrar otros modos de resolver esa problemática (y también en la pri-
maria). Y quisiera plantear una variable más a considerar para la secun-
daria, que es que tenemos un currículum coleccionado, fragmentado, que
hace que el alumno se reparta entre diez o más asignaturas, donde cada
docente está obligado a calificarlo. El efecto es que la situación de cada
alumno se resuelve a partir de esa sumatoria fragmentada de decisiones
docentes. Pero no hay una instancia en donde podamos pensar, sopesar y
considerar colectivamente la actuación y el trayecto completo del alum-
no. Al respecto, se está implementando, no sin dificultades, una reforma
al régimen académico de la secundaria en Córdoba, que pareciera que
está tomando en cuenta esta cuestión: la decisión en términos de que la
continuidad en la trayectoria del alumno ya no queda sujeta a la decisión
de la sumatoria individualizada de calificaciones que coloca cada uno de
los profesores, sino que es una decisión colectiva de los equipos docentes
y directivos.
En este sentido, les voy a poner como ejemplo la otra cara de la mo-
neda, lo que sucede respecto de las condiciones de trabajo docente. Los
docentes evalúan a los alumnos en un sistema trimestralizado que, en
su momento, se implementó como una solución a los problemas que ge-
neraba la modalidad previa que implicaba dos instancias de evaluación
Educación y Vínculos. Año ii, N° 3, 2019. ISSN 2591-6327 138
[ 126 - 140 ] Escuela y trabajo docente: condiciones laborales, estructura organizativa, transmisión de saberes y co-construcción con alumnos. Falconi
semestrales. En el formato semestral, los alumnos llegaban a mitad del
año escolar y se encontraban con una evaluación que resultaba muy defi-
nitoria, además los tiempos complicaban la comunicación con los padres
y el seguimiento con los alumnos. Finalmente, la trimestralización termi-
nó siendo una medida iatrogénica, porque el efecto es que terminamos
construyendo un sistema de evaluación hipertrofiado. Los profesores, en
muchos casos, están preocupados por cómo y cuándo producir la califi-
cación, lo cual termina subordinando las situaciones de enseñanza a esa
coyuntura, para cumplir con el requisito administrativo de «cerrar el tri-
mestre». Y, como les decía, esto afecta el trabajo docente: si un docente,
como en el caso de la Provincia de Córdoba, se desempeña en una asigna-
tura que tiene tres horas cátedra en el diseño curricular y tiene 30 horas
que se distribuyen en diez cursos —y cada curso tiene 30 alumnos—, en
total tiene 300 alumnos, y tiene que generar dos o tres calificaciones por
alumno para poder alcanzar la calificación promedio por trimestre, entre
las cuales una de ellas puede ser la nota de concepto. Entonces tiene que
poner entre 600 o 700 calificaciones en un trimestre ¿Saben cuántas ca-
lificaciones son al año? Entre 1800 o 2100. Sin contar las calificaciones de
los promedios.
En conclusión, estamos frente a un problema ligado, también, a la si-
tuación de la obligatoriedad y la inclusión, porque son los docentes, us-
tedes, los que están obligados a lograr una calificación, están obligados
a generar instancias para poner calificaciones. Entonces, hay una hiper
preocupación por lograr que toda esa estructura de calificaciones y de
evaluación funcione. Hay algo hipertrofiado ahí. Imaginemos esto desde el
lugar del alumno: este queda sometido a toda una situación de evaluación
y calificación totalmente fragmentada, que en algún punto ya no la puede
pilotear y se le va de las manos. Y no hay nadie que vele por el alumno
en su rendimiento completo, entonces tenemos que resolver eso. Un fenó-
meno que es también efecto de nuestras condiciones de trabajo y explica,
también, porque nos lleva a considerar como única opción la situación de
repitencia, que perfectamente podríamos evitar. Hay que empezar a resol-
ver no solo desde las prácticas docentes y desde las prácticas didácticas,
sino que también es necesario revisar la estructura organizativa que tiene
la escuela secundaria para poder ampliar, profundizar y democratizar aún
más el espacio escolar como un lugar de cuidado, de encuentro entre ge-
neraciones y de vínculos potentes y vitales con los demás, con las cosas y
con los saberes puestos a disposición.
Educación y Vínculos. Año ii, N° 3, 2019. ISSN 2591-6327 139
[ 126 - 140 ] Escuela y trabajo docente: condiciones laborales, estructura organizativa, transmisión de saberes y co-construcción con alumnos. Falconi
Octavio Falconi | UNC
octaviofalconi@gmail.com
Es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana en Cien-
cias Sociales (FLACSO). Buenos Aires, Argentina. Magíster en Investiga-
ción Educativa, Departamento de Investigaciones Educativas del Centro
de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
(IPN). México. Profesor en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y
Humanidades de la UNC. Docente en las cátedras de “Didáctica General”,
“Módulo Curriculum y Enseñanza” y “Metodología de la Investigación Edu-
cativa” en la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. Coordinador del
Área Educación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, “María Saleme de Burnichón”, UNC. Investigador categori-
zado en el Sistema Nacional Universitario de Investigación. Ha publicado
numerosos capítulos y artículos en libros y revistas nacionales e interna-
cionales en temas vinculados con Trabajo de Enseñar, Diseño y Desarrollo
del Currículum y Prácticas Escolares de los Alumnos. Es co-fundador de la
Red de Investigadores Nacionales de Juventud de la Argentina (RENIJA).
Evaluador de publicaciones indexadas en Investigación Educativa y Cien-
cias Sociales. Consultor y formador docente del Ministerio de Educación de
la Nación y de Ministerios Provinciales.
Educación y Vínculos. Año ii, N° 3, 2019. ISSN 2591-6327 140
También podría gustarte
- Analizar las prácticas docentes.: Aproximaciones desde el interaccionismo.De EverandAnalizar las prácticas docentes.: Aproximaciones desde el interaccionismo.Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Resumen Southwell2Documento8 páginasResumen Southwell2jeremygg100% (4)
- Co-enseñanza y relaciones de alteridad en educaciónDe EverandCo-enseñanza y relaciones de alteridad en educaciónAún no hay calificaciones
- NakacheDocumento3 páginasNakachebrenoAún no hay calificaciones
- 2017 Plan de Cátedra Didáctica-Inicial-PrimariaDocumento10 páginas2017 Plan de Cátedra Didáctica-Inicial-PrimariaalemartinezluteAún no hay calificaciones
- Currículo y prácticas pedagógicas: Voces y miradas con sentido críticoDe EverandCurrículo y prácticas pedagógicas: Voces y miradas con sentido críticoAún no hay calificaciones
- FORMACION CIVICA Y ETICA 2°, Trimestre 1Documento4 páginasFORMACION CIVICA Y ETICA 2°, Trimestre 1Kamilo Kamilo100% (4)
- Secme-36185 1Documento31 páginasSecme-36185 1Gustavo OsesAún no hay calificaciones
- Enseñar y Transmitir Paola PastoreDocumento14 páginasEnseñar y Transmitir Paola Pastoremaximiliano menesesAún no hay calificaciones
- Corrientes Pedagógicas Contemporáneas e Implicaciones en La Tarea DocenteDocumento11 páginasCorrientes Pedagógicas Contemporáneas e Implicaciones en La Tarea DocenteGuillermo Hugo MontielAún no hay calificaciones
- Corrientes Pedagógicas PDFDocumento9 páginasCorrientes Pedagógicas PDFVictoria Morales80% (5)
- Nancy Núñez - Trabajo FinalDocumento18 páginasNancy Núñez - Trabajo FinalMartincho1988Aún no hay calificaciones
- Duarte Ambientes de Aprendizaje PDFDocumento34 páginasDuarte Ambientes de Aprendizaje PDFAndreaBlanco100% (1)
- Comunidades de Aprendizaje, Un Espacio para La Interacción Entre La Universidad y La EscuelaDocumento20 páginasComunidades de Aprendizaje, Un Espacio para La Interacción Entre La Universidad y La EscuelacruxmmAún no hay calificaciones
- Las Corrientes Pedagógicas Contemporáneas y Sus Implicaciones en Las Tareas Del Docente y en El Desarrollo CurricularDocumento13 páginasLas Corrientes Pedagógicas Contemporáneas y Sus Implicaciones en Las Tareas Del Docente y en El Desarrollo CurricularMilca Sarai Limachi LucanaAún no hay calificaciones
- Teoría de Conflictos Fund de La EducaciónDocumento2 páginasTeoría de Conflictos Fund de La EducaciónGraciela DeliguoriAún no hay calificaciones
- 2.-Principales Corrientes Pedagógicas ContemporáneasDocumento14 páginas2.-Principales Corrientes Pedagógicas ContemporáneasYady TorresAún no hay calificaciones
- 5721 16137 1 PBDocumento37 páginas5721 16137 1 PBandresfhernandezAún no hay calificaciones
- Art6 12v9Documento10 páginasArt6 12v9Javier Castro ArcosAún no hay calificaciones
- Enfoques Didácticos de Los Docentes en Educación SuperiorDocumento10 páginasEnfoques Didácticos de Los Docentes en Educación SuperiorFrank Molano CamargoAún no hay calificaciones
- Las Corrientes Pedagógicas Contemporáneas y Sus Implicaciones en Las Tareas Del Docente y en El Desarrollo CurricularDocumento3 páginasLas Corrientes Pedagógicas Contemporáneas y Sus Implicaciones en Las Tareas Del Docente y en El Desarrollo CurricularGrisel_ita16100% (2)
- TP 1 DidacticaDocumento7 páginasTP 1 DidacticaEnrique RiveraAún no hay calificaciones
- Resumen de Didactica 1Documento20 páginasResumen de Didactica 1Mariana MoscaAún no hay calificaciones
- PR 10324Documento4 páginasPR 10324marisaborreroAún no hay calificaciones
- 00-Los Sentidos en Disputa-Introducción de "La Escuela Secundaria Disputa Sentidos", Carina Rattero y Candela San Román (Comps.)Documento6 páginas00-Los Sentidos en Disputa-Introducción de "La Escuela Secundaria Disputa Sentidos", Carina Rattero y Candela San Román (Comps.)Candela San RománAún no hay calificaciones
- Ficha de Cátedra - Evolución Del Pensamiento DidácticoDocumento6 páginasFicha de Cátedra - Evolución Del Pensamiento DidácticoCristian YonarAún no hay calificaciones
- Los Fines de La Educación y Las Instituciones SocialesDocumento8 páginasLos Fines de La Educación y Las Instituciones SocialesJota PeAún no hay calificaciones
- DeLaOrganizacionEscolar YolandaCastro (4925)Documento6 páginasDeLaOrganizacionEscolar YolandaCastro (4925)Jose Luis Vargas100% (1)
- Progr. de Cátedra Seminario I-2017Documento4 páginasProgr. de Cátedra Seminario I-2017genia_10Aún no hay calificaciones
- Principales Corrientes Pedagogicas ContemporaneasDocumento20 páginasPrincipales Corrientes Pedagogicas ContemporaneasMauricio Moreno RinconAún no hay calificaciones
- Tema 2Documento5 páginasTema 2Cach CachAún no hay calificaciones
- Ficha de Cátedra Imprmimir NomaDocumento16 páginasFicha de Cátedra Imprmimir NomaLuciano FernandezAún no hay calificaciones
- Del Instrumentalismo A Las Configuraciones DidacticasDocumento16 páginasDel Instrumentalismo A Las Configuraciones DidacticasBrian ArteAún no hay calificaciones
- Documento Sin TítuloDocumento8 páginasDocumento Sin TítuloLeo SquillaciAún no hay calificaciones
- Reseña Articulo Ambientes de AprendizajeDocumento8 páginasReseña Articulo Ambientes de AprendizajeNestor Fernando Guerrero RecaldeAún no hay calificaciones
- Aciar Jorgelina CurriculumDocumento15 páginasAciar Jorgelina CurriculumMarta AciarAún no hay calificaciones
- Subjetividad y Subjetivación de Las Prácticas Pedagógicas en La UniversidadDocumento14 páginasSubjetividad y Subjetivación de Las Prácticas Pedagógicas en La UniversidaddanielAún no hay calificaciones
- Risso Natalin Pedagogía 7mafebrero2022Documento6 páginasRisso Natalin Pedagogía 7mafebrero2022Natalín RissoAún no hay calificaciones
- Preparacion Exposicion 16 de JunioDocumento2 páginasPreparacion Exposicion 16 de JunioVladimirExequielFloresAún no hay calificaciones
- Grupo 6 Curriculum Stephen KemmisDocumento17 páginasGrupo 6 Curriculum Stephen KemmisPG JämîlêtAún no hay calificaciones
- Currículo, Cultura Afectiva y Rol Docente en La Construcción de Escuelas Justas PDFDocumento16 páginasCurrículo, Cultura Afectiva y Rol Docente en La Construcción de Escuelas Justas PDFJuan Felipe AramburoAún no hay calificaciones
- Ambientes de AprendizajeDocumento24 páginasAmbientes de Aprendizajearlos enriqueAún no hay calificaciones
- Trabajo N2 - Antanas MockusDocumento5 páginasTrabajo N2 - Antanas MockusJordanArrazolaPAún no hay calificaciones
- 8540 27131 1 SMDocumento14 páginas8540 27131 1 SMMARTHA MORENOAún no hay calificaciones
- ALANÍS-Formación de FormadoresDocumento3 páginasALANÍS-Formación de FormadoresCarlos Christian100% (1)
- Sico 2 tp1)Documento5 páginasSico 2 tp1)marianaAún no hay calificaciones
- Ficha de Lectura LucioDocumento2 páginasFicha de Lectura LucioPablo DebeceAún no hay calificaciones
- Qué Es Lo EscolarDocumento9 páginasQué Es Lo EscolarmarisaborreroAún no hay calificaciones
- Material de Cátedra-Como Son Las InstitucionesDocumento6 páginasMaterial de Cátedra-Como Son Las InstitucionesBelu BeilmanAún no hay calificaciones
- Joaquin Paredes IJRPUDocumento25 páginasJoaquin Paredes IJRPUflejiasAún no hay calificaciones
- Definicion de Tendencias y Corrientes PedagógicasDocumento4 páginasDefinicion de Tendencias y Corrientes PedagógicasHumberto Numpaque López100% (1)
- Programa Didáctica y Curriculum 2023 Bruzzo UnvmDocumento18 páginasPrograma Didáctica y Curriculum 2023 Bruzzo UnvmLuna PlanesAún no hay calificaciones
- Artículo Arbelo y Rodríguez Revista Presencia 2016 PDFDocumento15 páginasArtículo Arbelo y Rodríguez Revista Presencia 2016 PDFSoledad Rodríguez MorenaAún no hay calificaciones
- Paradigma Ecologico Ts 2Documento18 páginasParadigma Ecologico Ts 2Claudia NeipanAún no hay calificaciones
- Los Contenidos Educativos - Bienes Culturales y Filiación Social.Documento19 páginasLos Contenidos Educativos - Bienes Culturales y Filiación Social.Juan AllAún no hay calificaciones
- Resumen Por DIMENSIONESDocumento84 páginasResumen Por DIMENSIONESPao100% (1)
- De La Alienación A La Alineación: El Reto de La Escuela: From Alienation To Alineation: The Challenge For The SchoolDocumento10 páginasDe La Alienación A La Alineación: El Reto de La Escuela: From Alienation To Alineation: The Challenge For The SchoolDaniel Sampedro AntónAún no hay calificaciones
- Dimensiones y configuraciones en la relación educación y sociedadDe EverandDimensiones y configuraciones en la relación educación y sociedadAún no hay calificaciones
- Fundamentos de Pedagogía General Parte I: Texto para la carrera Pedagogía-PsicologíaDe EverandFundamentos de Pedagogía General Parte I: Texto para la carrera Pedagogía-PsicologíaAún no hay calificaciones
- Humanismo y pedagogía: educación en las fronterasDe EverandHumanismo y pedagogía: educación en las fronterasAún no hay calificaciones
- Andricaín - Poesía Niños y EscuelaDocumento10 páginasAndricaín - Poesía Niños y EscuelaJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Perrenoud, P - Cap 5,6,7 - La Evaluación de Los AlumnosDocumento54 páginasPerrenoud, P - Cap 5,6,7 - La Evaluación de Los AlumnosJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- 384 Estado Del Arte Sobre Evaluación de Los Aprendizajes en La Educación SuperiorDocumento15 páginas384 Estado Del Arte Sobre Evaluación de Los Aprendizajes en La Educación SuperiorJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Experiencias Que Favorecen La Inclusión EducativaDocumento17 páginasExperiencias Que Favorecen La Inclusión EducativaJosefa Antonia Belcastro100% (1)
- Elogio y Elegia de La Escuela AlfabetizadoraDocumento10 páginasElogio y Elegia de La Escuela AlfabetizadoraJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Andricaín - Y Qué Hago Con La PoesíaDocumento10 páginasAndricaín - Y Qué Hago Con La PoesíaJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Andricaín - Caminos de La PoesíaDocumento23 páginasAndricaín - Caminos de La PoesíaJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Devetach Laura - Recuperar La Propia PalabraDocumento6 páginasDevetach Laura - Recuperar La Propia PalabraJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Roger Olmos - EntrevistaDocumento30 páginasRoger Olmos - EntrevistaJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- 18 5 AlfabetizacionModulo5bajaDocumento50 páginas18 5 AlfabetizacionModulo5bajaJu GznAún no hay calificaciones
- Proyecto Secyt Consolidar 2018 2021 Falconi MartinezDocumento7 páginasProyecto Secyt Consolidar 2018 2021 Falconi MartinezJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- NIEVES BLANCO - Los Contenidos Del CurrículumDocumento29 páginasNIEVES BLANCO - Los Contenidos Del CurrículumJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Mar Venegas - Devenir SujetoDocumento26 páginasMar Venegas - Devenir SujetoJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Cecilia Salit - Notas para Una Composición Alternativa Al Planificar La EnseñanzaDocumento9 páginasCecilia Salit - Notas para Una Composición Alternativa Al Planificar La EnseñanzaJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Arte y Juego en Los Niños PequeñosDocumento7 páginasArte y Juego en Los Niños PequeñosJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Carranza - Clásicos InfantilesDocumento16 páginasCarranza - Clásicos InfantilesJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Achilli, 2018 Trabajo Docente Talleres de EducadoresDocumento17 páginasAchilli, 2018 Trabajo Docente Talleres de EducadoresJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Función Subjetivante de La Escuela - RobascoDocumento3 páginasFunción Subjetivante de La Escuela - RobascoJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Ariana Harwicz, La Censura y La Corrección PolíticaDocumento4 páginasAriana Harwicz, La Censura y La Corrección PolíticaJosefa Antonia Belcastro100% (1)
- Jacques Prévert. Caballo en Una IslaDocumento2 páginasJacques Prévert. Caballo en Una IslaJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Díaz Ronner - IntroducciónDocumento8 páginasDíaz Ronner - IntroducciónJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- ANDRUETTO - Algunas Cuestiones en Torno Al CanonDocumento8 páginasANDRUETTO - Algunas Cuestiones en Torno Al CanonJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Antropologia Del Cuerpo y Modernidad - David Le BretonDocumento462 páginasAntropologia Del Cuerpo y Modernidad - David Le BretonJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Secuencia de Actividades FotosíntesisDocumento14 páginasSecuencia de Actividades FotosíntesisCarolinaAún no hay calificaciones
- Textos Continuos y Discontinuos Comprensión LectoraDocumento26 páginasTextos Continuos y Discontinuos Comprensión LectoraMary PérezAún no hay calificaciones
- ENSAYODocumento5 páginasENSAYOIsrael AmadorAún no hay calificaciones
- Baquero ResumenDocumento7 páginasBaquero ResumenMarcela Cisc89% (9)
- Guía Práctica de ContabilidadDocumento6 páginasGuía Práctica de ContabilidadMarco SamuelAún no hay calificaciones
- 06-07-23 Oficio - Multiple-00245-2023-Minedu-Vmgi-Drelm-Ugel03-Dir-AgebreDocumento2 páginas06-07-23 Oficio - Multiple-00245-2023-Minedu-Vmgi-Drelm-Ugel03-Dir-AgebreNora Karina Cantera CastroAún no hay calificaciones
- Dibujo Mecanico e IndustrialDocumento5 páginasDibujo Mecanico e IndustrialJordy Martinez del AngelAún no hay calificaciones
- Guía de Aprendizaje No 10 MAQUINAS ESPECIALESDocumento3 páginasGuía de Aprendizaje No 10 MAQUINAS ESPECIALESJan Carlos TatisAún no hay calificaciones
- Tema0 PresentaciónDeLaAsignaturaDocumento15 páginasTema0 PresentaciónDeLaAsignaturaAhmed AmriAún no hay calificaciones
- 1.Separata-El Servicio Educativo en Aulas MultigradoDocumento6 páginas1.Separata-El Servicio Educativo en Aulas MultigradoAname DuranAún no hay calificaciones
- Examen Parcial - Semana 4MODELOS PEDAGOGICOS 2 PDFDocumento12 páginasExamen Parcial - Semana 4MODELOS PEDAGOGICOS 2 PDFAna Jimena Rodríguez Posada0% (2)
- Informe Sobre Uso de Herramientas de La Biblioteca VirtualDocumento2 páginasInforme Sobre Uso de Herramientas de La Biblioteca VirtualDeybi Hernandez del ValleAún no hay calificaciones
- Formato Plan Global 1Documento7 páginasFormato Plan Global 1api-607492247Aún no hay calificaciones
- FB9N2 Farmacia - Bioquimica - Carrion - Alva - Entregable - 3Documento2 páginasFB9N2 Farmacia - Bioquimica - Carrion - Alva - Entregable - 3Diego Carrion AlvaAún no hay calificaciones
- Encuentros Semanales Creciendo en Valores Educación InicialDocumento25 páginasEncuentros Semanales Creciendo en Valores Educación InicialAntonio EstradaAún no hay calificaciones
- Semana 6 - Panorama de Las Técnicas ProyectivasDocumento13 páginasSemana 6 - Panorama de Las Técnicas ProyectivasBianca La Rosa SanchezAún no hay calificaciones
- Estudio de Caso. Comunicación de Malas Noticias. El RatónDocumento5 páginasEstudio de Caso. Comunicación de Malas Noticias. El RatónsharinaAún no hay calificaciones
- Tablas de Verbos A ColorDocumento6 páginasTablas de Verbos A ColorFlorencia Baez CamachoAún no hay calificaciones
- SIREB yDocumento239 páginasSIREB yJose Filiberto Neria CanoAún no hay calificaciones
- Torres - Triana - La Mercadotecnia y Las TICDocumento2 páginasTorres - Triana - La Mercadotecnia y Las TICTriana Torres LeónAún no hay calificaciones
- Foro 1Documento2 páginasForo 1Lizbeth Tintaya FernandezAún no hay calificaciones
- La Semana Nacional Del EmprendedorDocumento2 páginasLa Semana Nacional Del EmprendedorIsaias Lucas EscobedoAún no hay calificaciones
- 1er C Introducción A Las RRII 420Documento10 páginas1er C Introducción A Las RRII 420jorge rodriguezAún no hay calificaciones
- 2º CFGMH Instalaciones de Distribución Memoria FinalDocumento7 páginas2º CFGMH Instalaciones de Distribución Memoria FinalPascual MaféAún no hay calificaciones
- Plan Lector 2020Documento10 páginasPlan Lector 2020Myttzy K. Tarrillo PérezAún no hay calificaciones
- Derecho de Adolescentes A Ejercer Sus Derechos Sexuales y Reproductivos - Grosman - HerreraDocumento8 páginasDerecho de Adolescentes A Ejercer Sus Derechos Sexuales y Reproductivos - Grosman - HerreraMiriam GoyAún no hay calificaciones
- Estatuto Universitario y ReglamentoDocumento6 páginasEstatuto Universitario y ReglamentoALANIS ARCE GUERRAAún no hay calificaciones
- Auto Evaluacion DiagnosticoDocumento2 páginasAuto Evaluacion DiagnosticoFelipe Juarez CruzAún no hay calificaciones
- Texto Argumentativo Teoria Analitica PDFDocumento3 páginasTexto Argumentativo Teoria Analitica PDFGina Claritza VALENCIA GARCESAún no hay calificaciones