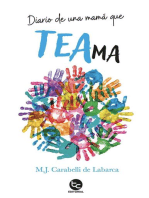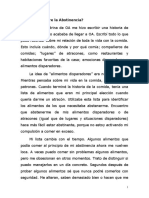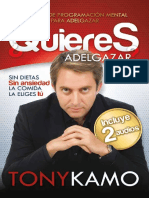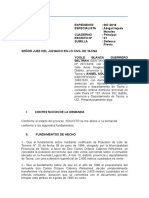Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El vacío que llené: mi historia de recuperación de la imagen corporal
Cargado por
Patricia Talavera MelgozaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El vacío que llené: mi historia de recuperación de la imagen corporal
Cargado por
Patricia Talavera MelgozaCopyright:
Formatos disponibles
El vacío que sentí.
Cuando era pequeña y descubría mi cuerpo, estaba feliz, era un mundo nuevo; conocerlo, sentir el aire, el
calor, el frio, probar nuevas experiencias, nuevos sabores, poder correr, tocar y un sin fin de cosas que me
permitían conectar; sonreía y lloraba por todo lo que podía sentir.
Cuando empecé a crecer y mi tía habló sobre mi peso, sobre mi cuerpo y me lanzó una mirada
desaprobadora sobre lo que comía y sobre mi, empecé a poner atención a los demás, cómo se veían,
¿cómo debería de verme yo?, ¿estaba… mal?. Empecé a dudar de mi y de mi cuerpo, la sensación de
vergüenza que tenía si alguien me veía comer, ha sido, hasta ahora, la más aterradora que he tenido,
ninguna película de terror me ha hecho sentir tanto miedo. Alguna vez haz sentido que se te apachurra el
corazón, el estómago, la piel se eriza, los dientes se aprietan y rechinan, las manos te sudan y los ojos se
te inundan de lagrimas, bueno, así me sentía yo, cada que llegaba la hora de comer.
La comida que tanto disfrutaba, se volvió un problema, tenía una culpa incontenible de si quiera probarla,
el verme al espejo se volvió una tortura, qué dolor tan grande ver mis piernas llenas de grasa, dónde
estaba eso a lo que le llaman “cintura”, mis brazos eran mucho más anchos que mis senos, mi espalda
estaba llena de rollitos, no podía verme sin pensar lo mal que estaba, no podía comer sin recordar esa
imagen. Odiaba mi cuerpo, lo veía tal y como lo vio aquella vez, mi tía. Después de todo, es alguien que
quería, claro que las personas que amamos siempre quieren lo mejor para nosotros, o ¿no?.
Pasé una adolescencia digamos normal, evitaba a toda costa comer frente a alguien, pero cuando estaba
sola, regularmente cuando regresaba de la escuela, comía, lo que podía, bueno, en realidad, no podía
parar, así que eso que comía era una porción, digamos, más grande que para otros. En casa siempre había
comida en la alacena; galletas, papitas, jugos y un sin fin de alimentos que me ayudaban a calmar esa
hambre que sentía todo el día a todas horas. En reuniones familiares no podía evitar escuchar esos
comentarios sobre mi cuerpo, cuando estaba distraída: “cuánto ha subido”, “no sé que ha comido”, “esa
ropa no le ajusta”, algunos incluso me los decían directamente, “ya para de comer”, “deberías hacer
dieta”, o los otros, llenos de una sutil y lacerante crítica escondida en un consejo que yo no pedía:
“conozco una persona que puede ayudarte”. Podría seguir con esta lista interminable de criticas, juicios y
supuestos consejos que se incrustaban como navajas en mi ser.
¿Y al final qué pasaba con el peso?
Escrito por Angélica Mancilla.
Un día llegué con una psicoterapeuta, luego de tantos tratamientos y dietas a los que me había sometido,
sin que yo lo quisiera. Ella me vio y antes de hablar sobre mi cuerpo, me miro a los ojos y preguntó,
¿Cómo estas?, me quedé helada, no sabía qué responder, se hizo un nudo en mi garganta, sentía el rostro
caliente, y presión en el pecho, luego de unos minutos, pude decir: “mamá murió” y me desbordé en
llanto, podía recordar los momentos de comida en la mañana con mamá, la comida calentita que me
preparaba, cómo se sentían los abrazos en mi piel, cómo besaba mis bracitos y mi cara, hasta que
enfermó, la diversión se fue y el dolor se quedó, mamá se fue, luego de unos meses luchando por su vida;
sé que si hubiera podido se habría quedado conmigo, pero en mi había un gran vacío, un vacío que no
podía llenar. Me quedé al cargo de mi tía, no sé si pudo ser mejor o peor, pero ahí estaba yo, sintiendo el
dolor de lo que perdí y el choque directo con la realidad de no tener un cuerpo “correcto”, combinado con
el dolor que sentía por la partida de mamá y el desprecio de mi tía, la comida era mi único refugio.
Luego de unos cuantos meses en psicoterapia, empecé a mejorar mi relación conmigo, sabía que no tenía
el cuerpo que mi tía querría, pero podía sentirlo, mi piel me permitía disfrutar la brisa otra vez, el calor y
el frío me recorrían completa, mis piernas poco a poco se hicieron más fuertes y me ayudaban a correr,
podía sonreír de nuevo y aunque no era la más esbelta, comencé a amarme, poco a poco me fui aliando de
especialistas que me ayudaron en el proceso, me acompañaron; mi psicoterapeuta, fue la primera de una
linea larga posterior de personas que comenzaron a verme y no a ver mi peso, una de las mas importantes,
fui yo misma, ella me ayudó a ayudarme, me permití soltar un poco el dolor y trabajar con mi cuerpo,
encontré una nutrióloga que me enseñó muchas formas de alimentarme con amor, empecé una práctica de
alimentación consciente que me ayudó a poner limites no solo en la comida; y aunque el ejercicio ha sido
la parte más dificil, he podido encontrar en él un alivio.
El proceso aún no termina, sigo encontrando altibajos, pero puedo verme al espejo y me permito disfrutar
la vida, hice un pacto con mi cuerpo, yo lo cuido y él me cuida a mi. Sé que si mamá hoy pudiera verme,
me estaría abrazando y besando como lo hacía antes de irse.
Camila M, 30 años.
Escrito por Angélica Mancilla.
También podría gustarte
- LibroAdelgazarTonyKamo PDFDocumento245 páginasLibroAdelgazarTonyKamo PDFAngelica Giselle Muñoz Trujillo63% (8)
- El Poder Curativo de Las Crisis y El Ser Transpersonal PDFDocumento40 páginasEl Poder Curativo de Las Crisis y El Ser Transpersonal PDFJudith MéndezAún no hay calificaciones
- 51kg menos: Descubre cómo gobernar tu entorno para lograr paz y estabilidadDe Everand51kg menos: Descubre cómo gobernar tu entorno para lograr paz y estabilidadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Fibromialgia: Como vencí mi enfermedad liderando mi vidaDe EverandFibromialgia: Como vencí mi enfermedad liderando mi vidaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- Oídos sordos: Un llamado a escuchar las señales del cuerpo y encontrar la verdadera saludDe EverandOídos sordos: Un llamado a escuchar las señales del cuerpo y encontrar la verdadera saludCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Revista OADocumento28 páginasRevista OAGabriela VidottoAún no hay calificaciones
- Manual de Introduccion 2Documento11 páginasManual de Introduccion 2CatalinaGaribello0% (1)
- 7 Pasos Sana Tu Relación Con La ComidaDocumento28 páginas7 Pasos Sana Tu Relación Con La Comidaelivalbonesi8100% (1)
- Mi vida con fibromialgia y otras enfermedades crónicasDe EverandMi vida con fibromialgia y otras enfermedades crónicasAún no hay calificaciones
- Alimentación EmocionalDocumento12 páginasAlimentación EmocionalAgustina RibicicAún no hay calificaciones
- Adelgaza con éxito usando la comida a tu favorDe EverandAdelgaza con éxito usando la comida a tu favorAún no hay calificaciones
- Comer Sin Prejuicios Bienestar, Estilo de Vida, Salud Spanish EditionDocumento444 páginasComer Sin Prejuicios Bienestar, Estilo de Vida, Salud Spanish EditionErika NacheAún no hay calificaciones
- El Concepto Remanente (Carmelo Martinez)Documento323 páginasEl Concepto Remanente (Carmelo Martinez)PandazptAún no hay calificaciones
- 3 Secretos en Psicologia de La Alimentacion para Acelerar Tu MetabolismoDocumento12 páginas3 Secretos en Psicologia de La Alimentacion para Acelerar Tu MetabolismoGladysdelCarmen Moreno RamosAún no hay calificaciones
- Deportes y Guerra Fría: boicots olímpicos y enfrentamientos EEUU-URSSDocumento14 páginasDeportes y Guerra Fría: boicots olímpicos y enfrentamientos EEUU-URSSDaniel MorenoAún no hay calificaciones
- Anatomía Del Espíritu EnsayoDocumento6 páginasAnatomía Del Espíritu EnsayoPatricia Lucia RojasAún no hay calificaciones
- ¡Cámbialo todo! Reactiva tu cuerpo, tu mente y tu espírituDe Everand¡Cámbialo todo! Reactiva tu cuerpo, tu mente y tu espírituAún no hay calificaciones
- Tu Preview de Mi Libro Tu Cuerpo Te AmaDocumento15 páginasTu Preview de Mi Libro Tu Cuerpo Te Amamacaesgo.23Aún no hay calificaciones
- Ayuda Tengo AtraconesDocumento14 páginasAyuda Tengo AtraconesCosam AyllúAún no hay calificaciones
- Expo PuerperioDocumento75 páginasExpo PuerperioleodanAún no hay calificaciones
- Diario de una mamá que TEAma: Diario de una mamá que TEAmaDe EverandDiario de una mamá que TEAma: Diario de una mamá que TEAmaAún no hay calificaciones
- Vivir Del Aire Olatz RodríguezDocumento202 páginasVivir Del Aire Olatz RodríguezJessica Garrido Jimenez100% (1)
- Breve Reseña Historica Del EsequiboDocumento10 páginasBreve Reseña Historica Del EsequiboAlexa Carrasquero60% (5)
- Romper Con El Ansia Por La Comida Con El TappingDocumento6 páginasRomper Con El Ansia Por La Comida Con El Tappingumiakasha5150Aún no hay calificaciones
- Teoria de La CucarachaDocumento4 páginasTeoria de La Cucarachaariel_258Aún no hay calificaciones
- Una Historia Atipica Cristina SerraDocumento4 páginasUna Historia Atipica Cristina SerraBrayan AndresAún no hay calificaciones
- Proyecto Final Expresión Oral y EscritaDocumento14 páginasProyecto Final Expresión Oral y Escritaariadnameza5Aún no hay calificaciones
- Nuevo Documento de Microsoft WordDocumento4 páginasNuevo Documento de Microsoft WordMilagros JulietaAún no hay calificaciones
- Todo Comenzó Con Una Búsqueda Implacable de BellezaDocumento3 páginasTodo Comenzó Con Una Búsqueda Implacable de BellezaLina Ma100% (1)
- La Anorexia Empezó en Mí A Los 12 AñosDocumento3 páginasLa Anorexia Empezó en Mí A Los 12 AñosRodrigoAún no hay calificaciones
- La Historia de AntoniaDocumento2 páginasLa Historia de AntoniaJose TabordaAún no hay calificaciones
- RehabDocumento246 páginasRehabFiorella BlossomAún no hay calificaciones
- Documento Sin TítuloDocumento7 páginasDocumento Sin TítuloCeleste BenegasAún no hay calificaciones
- Como OA Cambió Mi Vida 1Documento4 páginasComo OA Cambió Mi Vida 1Neurótica AndreaAún no hay calificaciones
- Les Contaré TodoDocumento3 páginasLes Contaré TodoMateo ValdiviaAún no hay calificaciones
- BillDocumento1 páginaBillanon-752405Aún no hay calificaciones
- Alma Desnuda Anorexia, Bulimia y StripteaseDocumento140 páginasAlma Desnuda Anorexia, Bulimia y StripteaseJulioAún no hay calificaciones
- 'Corazón de Mariposa' en 'Psiclogía Práctica' PDFDocumento2 páginas'Corazón de Mariposa' en 'Psiclogía Práctica' PDFAndrea Tome100% (1)
- Vida de Una Adolescente Sin AutoestimaDocumento4 páginasVida de Una Adolescente Sin AutoestimaSandra Gallart CarbonellAún no hay calificaciones
- FIBROMIALGIA - !TE VENCI! (Spani - ELISABETH DEL CANTODocumento73 páginasFIBROMIALGIA - !TE VENCI! (Spani - ELISABETH DEL CANTOrocio woainyAún no hay calificaciones
- Hambre, Bullying y Otros Tipos de Abuso. BulimiaDocumento0 páginasHambre, Bullying y Otros Tipos de Abuso. BulimiaRaúl ReynaAún no hay calificaciones
- TestimoniosDocumento6 páginasTestimoniostodosobreanaymiaAún no hay calificaciones
- De Una Mama en Lactancia para Cualquier MamaDocumento2 páginasDe Una Mama en Lactancia para Cualquier MamaAnis MéndezAún no hay calificaciones
- Daniel de Wishlet - El Amanecer Del AmorDocumento129 páginasDaniel de Wishlet - El Amanecer Del AmorAna Maria GonzalezAún no hay calificaciones
- Adelgazar Tony Kamo BAJADocumento104 páginasAdelgazar Tony Kamo BAJAJoel Cruz GuadarramaAún no hay calificaciones
- LecturaDocumento1 páginaLecturaLuz Juanita Galvez GuerreroAún no hay calificaciones
- Como Ser Gorda y Sobrevivir en Le IntentoDocumento15 páginasComo Ser Gorda y Sobrevivir en Le IntentoZihuatán Estado de MéxicoAún no hay calificaciones
- Mi Cuerpo Mi Historia de Amor Diario de Una Mujer Empoderada Deconstruyendo El DolorDocumento2 páginasMi Cuerpo Mi Historia de Amor Diario de Una Mujer Empoderada Deconstruyendo El DolorSara EstherAún no hay calificaciones
- Cuando Saqué A Pasear A Mi PerroDocumento6 páginasCuando Saqué A Pasear A Mi PerroHéctor Arturo Cruz GranilloAún no hay calificaciones
- FibromialgiaDocumento52 páginasFibromialgiaEdna HernandezAún no hay calificaciones
- Casos de Colon Irritable EFTDocumento9 páginasCasos de Colon Irritable EFTumiakasha5150Aún no hay calificaciones
- @consiguiendo objetivosEBOOKDocumento39 páginas@consiguiendo objetivosEBOOKIsa SeoaneAún no hay calificaciones
- Amor, La Luz de La Conciencia-Lucas CervettiDocumento117 páginasAmor, La Luz de La Conciencia-Lucas CervettiGUILLERMO LEON MONTAÑA BORRAYAún no hay calificaciones
- FILOSDocumento108 páginasFILOSGisela Gonzalez75% (4)
- La importancia de la supervisión clínicaDocumento4 páginasLa importancia de la supervisión clínicaPatricia Talavera MelgozaAún no hay calificaciones
- Mil y Un Formas de Amar.Documento7 páginasMil y Un Formas de Amar.Patricia Talavera MelgozaAún no hay calificaciones
- La Importancia de La Supervisión Clínica.Documento4 páginasLa Importancia de La Supervisión Clínica.Patricia Talavera MelgozaAún no hay calificaciones
- Terapia apoyo bajar pesoDocumento2 páginasTerapia apoyo bajar pesoPatricia Talavera MelgozaAún no hay calificaciones
- Teste 1º Ano - EspanholDocumento2 páginasTeste 1º Ano - EspanholLetras 2015.1Aún no hay calificaciones
- Expediente - IIDocumento4 páginasExpediente - IIRicardo PeruanoAún no hay calificaciones
- La Rosa Blanca 87627Documento3 páginasLa Rosa Blanca 87627alee cornelio leyva sanchezAún no hay calificaciones
- Indice VariacionespresuncioninocenciaDocumento23 páginasIndice VariacionespresuncioninocenciaulverianAún no hay calificaciones
- Audiencia Proceso Ejecutivo Letra de Cambio (1) (Autoguardado)Documento8 páginasAudiencia Proceso Ejecutivo Letra de Cambio (1) (Autoguardado)thalia garciaAún no hay calificaciones
- Generalidades EscenaDocumento46 páginasGeneralidades EscenaIran Israel VásquezAún no hay calificaciones
- Salmos 65Documento2 páginasSalmos 65JulianDaveyTangarifeCardonaAún no hay calificaciones
- Derecho de Petición Docentes Provisionales EjemploDocumento6 páginasDerecho de Petición Docentes Provisionales EjemploJairo Antonio Aristizabal PernettAún no hay calificaciones
- Primer gobernador de Neuquén se opuso al traslado de la capitalDocumento5 páginasPrimer gobernador de Neuquén se opuso al traslado de la capitalsofiaAún no hay calificaciones
- RTGRTTRDocumento5 páginasRTGRTTRExe MedinaAún no hay calificaciones
- Triángulo de Las BermudasDocumento15 páginasTriángulo de Las BermudasAlfredo RiveraAún no hay calificaciones
- Tema 2Documento11 páginasTema 2Alejandra Avila MartinezAún no hay calificaciones
- Segunda Actividad Suplementaria de DERECHO PENALDocumento3 páginasSegunda Actividad Suplementaria de DERECHO PENALAlejandra MoralesAún no hay calificaciones
- De Rio en Rio - ReporteDocumento3 páginasDe Rio en Rio - ReporteCamilo IIAún no hay calificaciones
- EL Proposito de Dios Es Usar Tu Vida de Una Manera PoderosaDocumento4 páginasEL Proposito de Dios Es Usar Tu Vida de Una Manera PoderosaZarah R. LuqueAún no hay calificaciones
- Drones - Taller1 - Jurado BrainnerDocumento5 páginasDrones - Taller1 - Jurado BrainnerBrainner A. Jurado ZambranoAún no hay calificaciones
- Contrato TransaccionalDocumento3 páginasContrato TransaccionalMayra Alejandra De Alba BetancourtAún no hay calificaciones
- Art 490 - 496Documento8 páginasArt 490 - 496Susana Carhuas ÑaupaAún no hay calificaciones
- Carta NotarialDocumento2 páginasCarta NotarialVictor Huaman MallquiAún no hay calificaciones
- Lista Fundamentos de Programacion 103Documento4 páginasLista Fundamentos de Programacion 103Bruno MondragonAún no hay calificaciones
- Contestacion de La Demanda Ferropril 2Documento4 páginasContestacion de La Demanda Ferropril 2Fabian ADAún no hay calificaciones
- Maldivesball - Polandball WikiDocumento3 páginasMaldivesball - Polandball WikiVíctor Alarcón CuencaAún no hay calificaciones
- Programa Derecho Constitucional Catedra ADocumento19 páginasPrograma Derecho Constitucional Catedra APedro SmithAún no hay calificaciones
- Terapia familiar sistémica: Fundamentos y enfoquesDocumento21 páginasTerapia familiar sistémica: Fundamentos y enfoquesCamilo OssaAún no hay calificaciones
- Defensa Previa de Retencion Por MejorasDocumento4 páginasDefensa Previa de Retencion Por MejorasdanielAún no hay calificaciones
- Ejercicios Estado de Situación FinancieraDocumento9 páginasEjercicios Estado de Situación FinancieraBon Chayzapata100% (1)