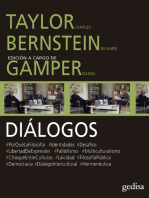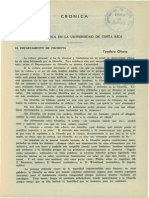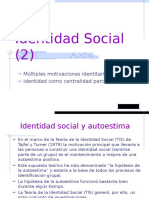Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Estado de La Filosofía en El Sistema Educativo Español
Cargado por
putoenano0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas2 páginasTítulo original
El estado de la filosofía en el sistema educativo español
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
ODT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como ODT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas2 páginasEl Estado de La Filosofía en El Sistema Educativo Español
Cargado por
putoenanoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como ODT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
El estado actual y el futuro de la filosofía en el sistema educativo
En1931, Theodor Adorno leyó su habilitación como profesor en la Universidad de Frankfurt. Su
conferencia llevaba por título “Actualidad de la Filosofía”; sus conclusiones, tras evidenciar la crisis
de los sistemas de la modernidad, apuntaban a que la función de la filosofía debía ser la de
interpretación y disolución de enigmas, más que descubrir verdades eternas o postulados
incontrovertibles. Algunos de los más señalados oponentes del autor alemán -y a la sazón rivales
entre sí-, fueron Karl Popper o Ludwig Wittgenstein, de quienes podría decirse que polemizaron con
Adorno en cuestiones de fundamento y detalle, pero cuyos intereses gravitaban en torno a la misma
crisis de fines que ocupó la filosofía de su tiempo: en su obra, la confirmación de lo verdadero
devino en búsqueda sin término y la aclaración del sentido del mundo en constatación de lo
inefable.
Treinta años después, Hannah Arendt escribiría sobre la crisis de la educación, acaso la última tarea
de la filosofía cuyo prestigio quedaba incólume: el método socrático, la lectura y reflexión
profundas o la disputatio, parecían elementos didácticos incuestionables hasta que llegó la nueva
psicopedagogía, reivindicando la necesidad de situar al alumnado en el centro del ejercicio
educativo.
Arendt fue muy crítica con el proceso de infantilización que supuso tal giro copernicano: la
ludificación y el cuidado emocional pretendían que los niños no fuesen tratados como proyectos de
adulto. También habló de cómo la educación renunció a que el alumnado alcanzase la autonomía
para desenvolverse en el espacio público, formando trabajadores -animal laborans- que
simplemente ocuparan su tiempo entre la producción y el consumo.
En este contexto, saber hacer era más importante que saber, a secas. La preparación para un futuro
que se presentaba como abierto y enigmático, no necesitaba del conocimiento crítico de una
tradición que constituyendo las bases del presente, ayudaran a comprenderlo y transformarlo. Para
las adánicas autoridades educativas, ese proyectarse desde lo pretérito resultaba anacrónico en un
mundo cambiante, iluminado por nuevas tecnologías.
Contextualicemos: Arendt hablaba de EEUU en los cincuenta y sesenta. A pesar de que Europa
suele acabar adoptando sus premisas sociológicas, hay que reconocer que a este lado del océano
algunas previsiones no se cumplieron y otras, sin embargo, se acentuaron. Fuera como fuese, leídas
hoy son de una actualidad sorprendente, y ayudan a esclarecer el enigma de la inclusión de la
filosofía en nuestro sistema educativo.
Lo primero que cabe decir es que su estudio es anómalo en el viejo continente: suele circunscribirse
a los países del sur, con felices excepciones. Considerando que la nueva pedagogía bebe de fuentes
anglosajonas, no extraña que la mayor parte de los nuevos responsables educativos ni siquiera
contemplen su presencia en los estudios medios.
¿Debemos renunciar a una parte de nuestra idiosincrasia europea tan solo porque las pautas
atlánticas nos encandilen? Si la respuesta es no, ¿Qué función corresponde a la filosofía en nuestro
currículo?
Tal función nunca ha sido justa y claramente explicada: la filosofía ha de ser una instancia crítica
consigo misma y con el resto de saberes, alejando la tentación dogmática de asumir inconsciente e
incondicionalmente una serie de “verdades”, valores o presupuestos incluidos en el sistema de
modo “transversal”. Didácticamente, debería rememorar lo tradicionalmente pensado como
ejercicio preparatorio para postular lo impensado.
No nos confundamos: ninguna disciplina tiene el patrimonio exclusivo del manoseado “pensamiento
crítico”; no lo tienen las ciencias, sin negar su exactitud y rigor; ni la Historia, minuciosa en su
estudio de las fuentes. Tampoco la literatura o el arte, alimento de almas vivaces en cualquiera de
sus modalidades. La filosofía no es una excepción, a pesar de su carácter escrutador y
autorefutatorio.
Ninguna de ellas por sí sola, sino todas a la vez, poseen ese tan cínicamente reivindicado
“pensamiento crítico” que según las Leyes educativas debe sustentar el sistema. De la adecuada
composición de ese puzle de asignaturas debe surgir tan preciado bien.
Pero no negaré que a la filosofía se le supone esencialmente: sin acudir a una tradición milenaria de
grandes pensadores y escuelas, basta bajar a lo terrenal, ojear el currículo de la LOMLOE y
comprobar cómo el de filosofía es de los pocos -para sorpresa de descreídos o escépticos, entre los
que yo mismo me encontraba- que hace un ejercicio de autoconciencia crítica: es loable la sutileza
con que los redactores han procurado no hacer afirmaciones dogmáticas, situando en precario
equilibrio todo lo que se da por supuesto, sin llegar a sentenciar grosera y taxativamente -como se
hace en otras asignaturas-, que hay que evitar el consumo de drogas o que resulta incuestionable
alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible, por poner solo dos ejemplos.
Tales afirmaciones muestran cómo el “pensamiento crítico” puede resultar una virtud banal,
contradictoria y difusa, cuando algunos currículos se redactan al albur de premisas ideológicas.
Soy más de atribuir a la idiotez -o a la ignorancia- aquello que no deba fiarse a la maldad. Digo
idiotez porque la palabra lleva aparejada etimológicamente un significado político: el idiotés era
aquel que, desentendiéndose de los asuntos de la comunidad, buscaba su propio interés.
Sostengo que aquellos que reducen la ética a formación en valores, o que pretenden aminorar la
presencia de la filosofía en el currículo, fomentan la idiotez atrayendo a intereses ideológicos
particulares lo que esencialmente está llamado a poner en cuestión sus propios fundamentos.
No se trata de que la ciudadanía no se ocupe en asuntos políticos, sino de que piense en ellos
exactamente como algunos quieren que piense, obteniendo un beneficio aún mayor que el del mero
desentendimiento: la adscripción y la nula oposición a sus presupuestos.
No hay enigma que descifrar donde solamente hay verdades que asimilar.
A efectos prácticos la situación es idéntica: si consentimos la muerte o prostitución de la filosofía,
tendremos una ciudadanía idiotizada.
Porque si algo ha sabido la filosofía en su eterno devorarse a sí misma es que no hay verdades
incondicionadas. A lo sumo verdades parciales en conflicto -dialéctico- entre sí. Verdades como
hitos, más que atalayas, a las que subimos por escaleras que quedan obsoletas para quienes ya las
han usado, pero que deben permanecer para quienes vengan después a contemplar un horizonte más
amplio.
Hay verdades que restan inconquistadas, o quizá es la búsqueda sin término de estas la que
realmente constituye la culminación de nuestros esfuerzos.
La vieja filosofía ridiculiza a los que -por nuestro bien- pretenden haberlas alcanzado para nosotros,
ahorrándonos el trabajo de emprender la dura y escarpada subida desde el fondo de la caverna hasta
la luz del sol.
Por eso eliminarla -o desleirla- es dejar el camino franco a la desolación de la barbarie: la de
ciudadanos que balbucean verdades cuyos límites no comprenden.
También podría gustarte
- Por Qué Filosofar HoyDocumento4 páginasPor Qué Filosofar HoyLujan Gonzalez100% (1)
- Defensa de la filosofía y el individualismoDocumento4 páginasDefensa de la filosofía y el individualismoIván BurroughsAún no hay calificaciones
- Caminos del lógos. Reflexiones filosóficas sobre el mundo contemporáneoDe EverandCaminos del lógos. Reflexiones filosóficas sobre el mundo contemporáneoAún no hay calificaciones
- La enseñanza de la filosofía como práctica filosóficaDocumento9 páginasLa enseñanza de la filosofía como práctica filosóficaRosina BallvéAún no hay calificaciones
- Diálogos: Taylor Charles y Bernstein Richard con Gamper DanielDe EverandDiálogos: Taylor Charles y Bernstein Richard con Gamper DanielAún no hay calificaciones
- Sentido y Necesidad de La FilosofíaDocumento2 páginasSentido y Necesidad de La FilosofíaJuan Antonio Aguilera PorrasAún no hay calificaciones
- Crítica de la cultura y sociedad II: Obra completa, 10/2De EverandCrítica de la cultura y sociedad II: Obra completa, 10/2Aún no hay calificaciones
- Tarea de FilosofiaDocumento7 páginasTarea de Filosofiapablo yemanAún no hay calificaciones
- 5 - Movimientos de La Filosofía Contemporánea PDFDocumento60 páginas5 - Movimientos de La Filosofía Contemporánea PDFVictoriaBelloAún no hay calificaciones
- No Escribo Sin Luz Artificial IR DESPACIODocumento3 páginasNo Escribo Sin Luz Artificial IR DESPACIO23BM23Aún no hay calificaciones
- La Decadencia de Las Universidades en OccidenteDocumento3 páginasLa Decadencia de Las Universidades en OccidenteF-antonio GonzalezAún no hay calificaciones
- 1-Para Qué Sirve La Filosofía - Revista ÑDocumento5 páginas1-Para Qué Sirve La Filosofía - Revista ÑLeonel Vidal MaldonadoAún no hay calificaciones
- 01-Jorge Millas Idea de La FilosofiaDocumento32 páginas01-Jorge Millas Idea de La FilosofiaJesica Ailin PeraltaAún no hay calificaciones
- Revista IIFAP #4Documento57 páginasRevista IIFAP #4Milbar SindgimAún no hay calificaciones
- 489682039.REVISTA Ñ - para Que Sirve Al FilosofiaDocumento5 páginas489682039.REVISTA Ñ - para Que Sirve Al FilosofiaRuben CaviglioneAún no hay calificaciones
- Para Que Sirve La Filosofia IVANA COSTADocumento6 páginasPara Que Sirve La Filosofia IVANA COSTAConstanza PascualAún no hay calificaciones
- Filosofia en La Escuela Adela CortinaDocumento1 páginaFilosofia en La Escuela Adela CortinaAriel Martínez Aguilar100% (1)
- ADORNO - IntervencionesDocumento70 páginasADORNO - IntervencionesHeron100% (1)
- Dialectica Del Iluminismo Horkheimer y Adorno PDFDocumento142 páginasDialectica Del Iluminismo Horkheimer y Adorno PDFEduardo Quispe Villarreal100% (6)
- La Seriedad FilosóficaDocumento7 páginasLa Seriedad FilosóficaEsteban MizrahiAún no hay calificaciones
- Entrevista A Un Estudiante de FilosofíaDocumento3 páginasEntrevista A Un Estudiante de FilosofíaEmmanuel SerranoAún no hay calificaciones
- El verdadero retorno de la filosofía al BachilleratoDocumento3 páginasEl verdadero retorno de la filosofía al BachilleratoMax TorresAún no hay calificaciones
- Contreras, Pablo - Pizarro, Alfonso - La Voz de Los Filosofos en ChileDocumento3 páginasContreras, Pablo - Pizarro, Alfonso - La Voz de Los Filosofos en ChileDanteMarcelAún no hay calificaciones
- Olarte. Teodoro - Vida Filosófica en La Universidad de Costa Rica Departamento de Filosofía PDFDocumento29 páginasOlarte. Teodoro - Vida Filosófica en La Universidad de Costa Rica Departamento de Filosofía PDFSirias_07Aún no hay calificaciones
- 2 - Maritain - El Filósofo en La SociedadDocumento12 páginas2 - Maritain - El Filósofo en La SociedadIan Giovanni CruzAún no hay calificaciones
- Groot, Geer AdelanteDocumento8 páginasGroot, Geer AdelanteEnrique0% (1)
- El Punto de Partida de La FilosofiaDocumento26 páginasEl Punto de Partida de La FilosofiaWalfre N. García CalmoAún no hay calificaciones
- Revista FilosóficaDocumento36 páginasRevista FilosóficaRoman MarchAún no hay calificaciones
- COSTA Ivana - para Qué Sirve La FilosofíaDocumento5 páginasCOSTA Ivana - para Qué Sirve La FilosofíaCecilia Marturet0% (1)
- El Pensamiento FilosóficoDocumento12 páginasEl Pensamiento FilosóficoLuke BlackburnAún no hay calificaciones
- Gonzalez Intro Practica FilosofiaDocumento411 páginasGonzalez Intro Practica Filosofiafilozofio100% (9)
- El Dedo Con Muñon Es Un Minion Sin OjoDocumento192 páginasEl Dedo Con Muñon Es Un Minion Sin OjoSimón SalariAún no hay calificaciones
- PDFDocumento15 páginasPDFJUAN CARLOS REYNOSO GIRONAún no hay calificaciones
- Libro Completo Gonzalez-Intro-Practica-FilosofiaDocumento411 páginasLibro Completo Gonzalez-Intro-Practica-FilosofiaCesar E. AlanisAún no hay calificaciones
- La Verdad Primera en Torno A La Filosofia Primera de A. GonzálezDocumento31 páginasLa Verdad Primera en Torno A La Filosofia Primera de A. Gonzálezmonica simon juarezAún no hay calificaciones
- Camps Victoria - Historia de La Ética 2Documento627 páginasCamps Victoria - Historia de La Ética 2Anonymous WwWNt3YOtX100% (1)
- De Bachelard a Canghilhem a BadiouDocumento7 páginasDe Bachelard a Canghilhem a BadiouBombach MusicCorpAún no hay calificaciones
- Chestov Leon - La Filosofia de La Tragedia - Dostoievski Y NietzscheDocumento262 páginasChestov Leon - La Filosofia de La Tragedia - Dostoievski Y NietzscheNeysaraiPaz100% (2)
- Introducción A La Práctica de La Filosofía - Antonio GonzalezDocumento23 páginasIntroducción A La Práctica de La Filosofía - Antonio GonzalezCarlos Enrique Martinez Ramos30% (10)
- Contenidos PrioritariosDocumento3 páginasContenidos PrioritariosranafucoAún no hay calificaciones
- Didáctica de FilosofíaDocumento19 páginasDidáctica de FilosofíaConcha GonzalezAún no hay calificaciones
- Sobre El Pensamiento CríticoDocumento7 páginasSobre El Pensamiento Críticomisa1414Aún no hay calificaciones
- Idea de FilosofiaDocumento113 páginasIdea de FilosofiaJosé AravenaAún no hay calificaciones
- Filosofía CientíficaDocumento5 páginasFilosofía CientíficaJuan SebAún no hay calificaciones
- Qué es filosofía? Sobre su importancia y retosDocumento3 páginasQué es filosofía? Sobre su importancia y retosAbdiel Rodríguez ReyesAún no hay calificaciones
- Oscar Sanchez Vega - para Que Sirve La FilosofíaDocumento2 páginasOscar Sanchez Vega - para Que Sirve La FilosofíaEduardo AbrilAún no hay calificaciones
- Humanidades IVUDocumento3 páginasHumanidades IVUMelani RojasAún no hay calificaciones
- 2.1la Educacion Como TeleologiaDocumento3 páginas2.1la Educacion Como TeleologiapatriciaAún no hay calificaciones
- casa_del_tiempo_eIV_num_55_32_36Documento5 páginascasa_del_tiempo_eIV_num_55_32_36YoalliAún no hay calificaciones
- Textos UD 1Documento5 páginasTextos UD 1camelia gonzalesAún no hay calificaciones
- Javier Gomá Dónde Está La Gran FilosofíaDocumento7 páginasJavier Gomá Dónde Está La Gran FilosofíaroromeroAún no hay calificaciones
- Intro A La Filosofia 1Documento8 páginasIntro A La Filosofia 1Yunier ConcepcionAún no hay calificaciones
- Freire Actualidad y VigenciaDocumento17 páginasFreire Actualidad y VigenciagemapiAún no hay calificaciones
- Adorno - Justificacion de La FilosofiaDocumento7 páginasAdorno - Justificacion de La FilosofiaRodrigo GonzalezAún no hay calificaciones
- BERLIN Isaiah. Dos Conceptos de LibertadDocumento43 páginasBERLIN Isaiah. Dos Conceptos de LibertadSoledad HuenchunaoAún no hay calificaciones
- Riesgos de La Ideologia Por Ibar VarasDocumento61 páginasRiesgos de La Ideologia Por Ibar Varasganiropa Gabriel Rojas100% (1)
- Investigación de FilosofíaDocumento9 páginasInvestigación de FilosofíaMOISES ALMEIDA CERINOAún no hay calificaciones
- Metodología de Las Ciencias SocialesDocumento4 páginasMetodología de Las Ciencias SocialesputoenanoAún no hay calificaciones
- RealismoDocumento15 páginasRealismoputoenanoAún no hay calificaciones
- Qué Le Debemos A GreciaDocumento33 páginasQué Le Debemos A GreciaputoenanoAún no hay calificaciones
- Modelo de comentario de texto para 1o de BachilleratoDocumento6 páginasModelo de comentario de texto para 1o de BachilleratoputoenanoAún no hay calificaciones
- Programa Filosofía y CinemaDocumento2 páginasPrograma Filosofía y CinemaputoenanoAún no hay calificaciones
- Textos Historia de La FilosofíaDocumento3 páginasTextos Historia de La FilosofíaputoenanoAún no hay calificaciones
- Unidad Didáctica Pena de MuerteDocumento11 páginasUnidad Didáctica Pena de MuerteputoenanoAún no hay calificaciones
- Objeto AusenteDocumento1 páginaObjeto AusenteputoenanoAún no hay calificaciones
- Qué Le Debemos A GreciaDocumento31 páginasQué Le Debemos A GreciaputoenanoAún no hay calificaciones
- Naturaleza y Guerra en El Cine de Hayao MiyazakiDocumento8 páginasNaturaleza y Guerra en El Cine de Hayao MiyazakiputoenanoAún no hay calificaciones
- Filosofía y Religión en La EscuelaDocumento3 páginasFilosofía y Religión en La EscuelaputoenanoAún no hay calificaciones
- Qué Le Debemos A GreciaDocumento31 páginasQué Le Debemos A GreciaputoenanoAún no hay calificaciones
- Aportes de La Teoria General de Sistemas A La AdministracionDocumento10 páginasAportes de La Teoria General de Sistemas A La AdministracionDhalyz CLAún no hay calificaciones
- Surrealismo categorías estéticasDocumento17 páginasSurrealismo categorías estéticasSandra Explosive ShotAún no hay calificaciones
- Diez Reglas Investigacion CossetteDocumento64 páginasDiez Reglas Investigacion CossetteSebass Ballesteros75% (4)
- Sociología Sameck - Unidades 1 y 2Documento170 páginasSociología Sameck - Unidades 1 y 2Juan Manuel MediciAún no hay calificaciones
- Filósofos medievales desde Al-Gazel hasta AverroesDocumento2 páginasFilósofos medievales desde Al-Gazel hasta AverroesRodrigo SanzAún no hay calificaciones
- Articulo Fundamentacion de Un ModeloDocumento10 páginasArticulo Fundamentacion de Un ModeloJuan Carlos NinaAún no hay calificaciones
- El Carisma de ProfecíaDocumento32 páginasEl Carisma de ProfecíaGabriel LAún no hay calificaciones
- La Edad Moderna - Ana Karina Chinchilla 11°DDocumento4 páginasLa Edad Moderna - Ana Karina Chinchilla 11°DAna Karina Chinchilla NaviaAún no hay calificaciones
- Por Qué La Necesidad Humana de CrearDocumento4 páginasPor Qué La Necesidad Humana de CrearMonica GallAún no hay calificaciones
- La Educacion de Laura, de Honoré Gabriel Riqueti de MirabeauDocumento30 páginasLa Educacion de Laura, de Honoré Gabriel Riqueti de MirabeauLuisa Bertrami D'Angelo100% (1)
- Clase 8 PSI 115 2015 - II (Motivaciones Identitarias)Documento8 páginasClase 8 PSI 115 2015 - II (Motivaciones Identitarias)Eduardo CruzAún no hay calificaciones
- Estetica y Politica IIDocumento7 páginasEstetica y Politica IIGonzalo RodriguezAún no hay calificaciones
- Blogger PlantillasDocumento7 páginasBlogger PlantillasMilaRodriguezAún no hay calificaciones
- Grupo 1 Etica UtilitarismoDocumento11 páginasGrupo 1 Etica Utilitarismomiguelangel83Aún no hay calificaciones
- Diferencias entre moral y derechoDocumento6 páginasDiferencias entre moral y derechoDavid Steven Orozco AmayaAún no hay calificaciones
- Investigacion Libro OPSUDocumento382 páginasInvestigacion Libro OPSUIsrael NiñoAún no hay calificaciones
- Sierra F. Alberich J. Coords.. Epistemología de La Comunicación y Cultura Digital Retos Emergentes Editorial Universidad de Granada AEIC 2019Documento421 páginasSierra F. Alberich J. Coords.. Epistemología de La Comunicación y Cultura Digital Retos Emergentes Editorial Universidad de Granada AEIC 2019Violet PosdeleyAún no hay calificaciones
- El Mito de La Revolucion CognitivaDocumento21 páginasEl Mito de La Revolucion CognitivaKate Regalado CossioAún no hay calificaciones
- Ensayo - Analitico - Umecit - Abril 09Documento16 páginasEnsayo - Analitico - Umecit - Abril 09magasyAún no hay calificaciones
- La Composición Arquitectónica: Una Reflexión EpistemológicaDocumento16 páginasLa Composición Arquitectónica: Una Reflexión Epistemológicaxvargas3825Aún no hay calificaciones
- Comentario y Crítica Del Concepto de ConstituciónDocumento10 páginasComentario y Crítica Del Concepto de Constituciónmaría florencia meliaAún no hay calificaciones
- 2020 Gari PachecoDocumento91 páginas2020 Gari PachecoAndres HernándezAún no hay calificaciones
- La Ciudadanía y Sus EjesDocumento7 páginasLa Ciudadanía y Sus EjesJoshep TorresAún no hay calificaciones
- Taller Dimension EticaDocumento5 páginasTaller Dimension Eticaalejo cortesAún no hay calificaciones
- Yo MerezcoDocumento3 páginasYo MerezcoBea RaAún no hay calificaciones
- Chartier Roger - Escribir Las Practicas - Foucault de Certeau MarinDocumento122 páginasChartier Roger - Escribir Las Practicas - Foucault de Certeau MarinFernandoHuyoaAún no hay calificaciones
- Imputación ObjetivaDocumento3 páginasImputación ObjetivaIvo CaballeroAún no hay calificaciones
- Popper - 1962 - La Lógica de La Investigación CientíficaDocumento7 páginasPopper - 1962 - La Lógica de La Investigación CientíficaJuan Pablo GomezAún no hay calificaciones
- Personalidad IndividualDocumento30 páginasPersonalidad IndividualChagua Cordova MarlyAún no hay calificaciones
- Cátedra Taller DCV B, FBA, UNLP "Signo de Identidad"Documento11 páginasCátedra Taller DCV B, FBA, UNLP "Signo de Identidad"Fabio Ares100% (1)
- El poder de la evaluación en el aula: Mejores decisiones para promover aprendizajesDe EverandEl poder de la evaluación en el aula: Mejores decisiones para promover aprendizajesCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (8)
- Neurociencias y educación: Guía práctica para padres y docentesDe EverandNeurociencias y educación: Guía práctica para padres y docentesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Diseño, desarrollo e innovación del currículumDe EverandDiseño, desarrollo e innovación del currículumAún no hay calificaciones
- Hannah Arendt: El orgullo de pensarDe EverandHannah Arendt: El orgullo de pensarCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Neuroaprendizaje, 2a.Edición: Una propuesta educativaDe EverandNeuroaprendizaje, 2a.Edición: Una propuesta educativaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (7)
- Diseño curricular a partir de competenciasDe EverandDiseño curricular a partir de competenciasCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (10)
- Currículo: Cómo preparar clases con excelenciaDe EverandCurrículo: Cómo preparar clases con excelenciaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Leer y escribir para aprender Historia: secuencias para la enseñanza y el aprendizaje del pensamiento históricoDe EverandLeer y escribir para aprender Historia: secuencias para la enseñanza y el aprendizaje del pensamiento históricoAún no hay calificaciones
- Ni ángeles ni demonios, hombres comunes: Narrativa sobre masculinidades y violencia de géneroDe EverandNi ángeles ni demonios, hombres comunes: Narrativa sobre masculinidades y violencia de géneroCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- ¿Qué significa el currículum? Sus determinaciones visibles e invisibles: Saberes e incertidumbres sobre currículum (partes I y II)De Everand¿Qué significa el currículum? Sus determinaciones visibles e invisibles: Saberes e incertidumbres sobre currículum (partes I y II)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Hacia la inclusión educativa en la Universidad: Diseño universal para el aprendizaje y la educación de calidadDe EverandHacia la inclusión educativa en la Universidad: Diseño universal para el aprendizaje y la educación de calidadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)
- Didáctica de la historia en Secundaria Obligatoria y Bachillerato: Comprender el pasadoDe EverandDidáctica de la historia en Secundaria Obligatoria y Bachillerato: Comprender el pasadoCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5)
- El futuro del currículum: La educación y el conocimiento en la era digitalDe EverandEl futuro del currículum: La educación y el conocimiento en la era digitalCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El currículum en un aula "sin paredes": Saberes e incertidumbres sobre currículum (Partes I y V)De EverandEl currículum en un aula "sin paredes": Saberes e incertidumbres sobre currículum (Partes I y V)Aún no hay calificaciones
- Currículo y prácticas pedagógicas: Voces y miradas con sentido críticoDe EverandCurrículo y prácticas pedagógicas: Voces y miradas con sentido críticoAún no hay calificaciones
- Currículo y emprendimiento: Experiencias en perspectivaDe EverandCurrículo y emprendimiento: Experiencias en perspectivaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Pedagogías invisibles: El espacio del aula como discursoDe EverandPedagogías invisibles: El espacio del aula como discursoCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- Análisis De Una Práctica Docente: La Práctica Pedagógica Y La Visión De Una Docente NormalistaDe EverandAnálisis De Una Práctica Docente: La Práctica Pedagógica Y La Visión De Una Docente NormalistaAún no hay calificaciones
- Dinámicas de grupo para potenciar la innovación educativaDe EverandDinámicas de grupo para potenciar la innovación educativaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Transformando la educación teológica: Una guía práctica para el aprendizaje integradoDe EverandTransformando la educación teológica: Una guía práctica para el aprendizaje integradoAún no hay calificaciones
- La mejora del currículum: Saberes e incertidumbres sobre currículum (Partes I y VI)De EverandLa mejora del currículum: Saberes e incertidumbres sobre currículum (Partes I y VI)Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- El encaje del currículum en el sistema educativo: Saberes e incertidumbres sobre currículum (Partes I y IV)De EverandEl encaje del currículum en el sistema educativo: Saberes e incertidumbres sobre currículum (Partes I y IV)Aún no hay calificaciones