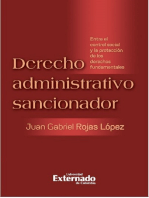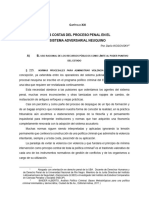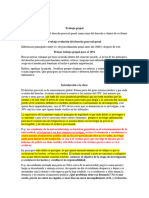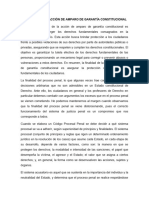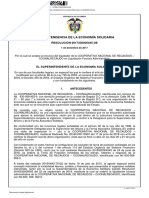Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Costas y Costos.
Costas y Costos.
Cargado por
raul0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas3 páginasEl documento describe el empoderamiento de los fiscales en Argentina y los esquemas de control sobre su actuación. Los fiscales ahora concentran la atribución de disponer cuáles casos utilizarán los instrumentos más violentos del Estado. Cuentan con amplias facultades de investigación y para disponer medidas, pero están sujetos a controles judiciales y de la defensa pública. Al decidir quién pagará las costas del proceso, los jueces envían mensajes a los fiscales y la ciudadanía sobre el uso adecuado de los recursos públicos y los límites al avance del Estado
Descripción original:
Título original
COSTAS Y COSTOS.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento describe el empoderamiento de los fiscales en Argentina y los esquemas de control sobre su actuación. Los fiscales ahora concentran la atribución de disponer cuáles casos utilizarán los instrumentos más violentos del Estado. Cuentan con amplias facultades de investigación y para disponer medidas, pero están sujetos a controles judiciales y de la defensa pública. Al decidir quién pagará las costas del proceso, los jueces envían mensajes a los fiscales y la ciudadanía sobre el uso adecuado de los recursos públicos y los límites al avance del Estado
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas3 páginasCostas y Costos.
Costas y Costos.
Cargado por
raulEl documento describe el empoderamiento de los fiscales en Argentina y los esquemas de control sobre su actuación. Los fiscales ahora concentran la atribución de disponer cuáles casos utilizarán los instrumentos más violentos del Estado. Cuentan con amplias facultades de investigación y para disponer medidas, pero están sujetos a controles judiciales y de la defensa pública. Al decidir quién pagará las costas del proceso, los jueces envían mensajes a los fiscales y la ciudadanía sobre el uso adecuado de los recursos públicos y los límites al avance del Estado
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
COSTAS Y COSTOS
EL EMPODERAMIENTO DE LOS FISCALES Y LOS ESQUEMAS DE CONTROL.- El Ministerio Público
Fiscal, que encabeza la política de administración de violencia estatal, abandonó su rol pasivo de
observación de procedimientos -a través de vistas y dictámenes- y de impulso automático y
rutinario de todas las acciones penales públicas para convertirse en un actor central con mucho
poder real. Los fiscales no sólo han absorbido gran parte de las herramientas procesales
históricamente reservadas a los jueces de instrucción sino que, en el marco de una política
criminal enrolada en una política de gestión de conflictos, pasaron a constituir un eslabón
protagónico en la cadena institucional de su abordaje concentrando la atribución para disponer en
qué casos se utilizarán los instrumentos más violentos del Estado. El nuevo perfil de fiscal
amalgama las cosmovisiones de un tradicional “operador judicial casuístico” y la del “funcionario
gestor de conflictos”. Ya no puede enfocar su trabajo exclusivamente en lo que ocurre en la sala
de audiencias sino que debe desarrollar una visión estratégica de la conflictividad propia de su
ámbito de intervención que sea funcional a su toma de decisiones respecto de prioridades y
opciones por el litigio. Sin embargo, para tamaña responsabilidad los fiscales no están solos ni
desapoderados. Cuentan con el auxilio de todo el aparato policial y el resto de las agencias
estatales de apoyo. Entre las múltiples facultades que ostentan pueden abrir investigaciones
preparatorias, ordenar detenciones por períodos cortos de tiempo, disponer, sin autorización
judicial previa, de medidas de investigación que afectan derechos constitucionales, pueden
decretar algunas medidas cautelares, fijar qué tribunales son competentes para qué casos y
cuentan con el poder -más sutil y muchas veces persuasivo- de manejar los ritmos e intensidades
de la persecución penal estatal para conseguir los objetivos del caso. Los acusadores públicos
tienen, ahora, un poder de fuego de gran alcance y magnitud con la correspondiente obligación
estricta de tratar de no utilizarlo nunca. La historia de abusos en nuestro país y los propios riesgos
que conlleva semejante concentración de poder en cabeza de una agencia estatal demandan
controles efectivos y límites muy claros. En esta nueva configuración el Ministerio Público Fiscal ya
no puede ser medido, evaluado ni controlado con los mismos parámetros del sistema inquisitorial.
Consecuente con la paradoja sobre la que se asienta, y respetando la autonomía que lo inviste, el
propio sistema prevé dos conjuntos de férreos controles sobre la actuación empoderada del
Ministerio Público. Por un lado aquellos que recaen en cabeza .
proceso sino que también ejercen un control de la adecuación de los principios de la política
criminal democrática6 a las exigencias del estado de derecho en el caso concreto. Pese a que estos
controles se ejercen permanentemente y ya eran parte de la función judicial7 , aún no se ha
expandido entre los jueces la conciencia de la virtualidad democratizadora de la política criminal
que tiene su función ni de todas las herramientas procesales de las que disponen a tal fin. Dentro
de este núcleo de controles judiciales casuísticos de la política criminal hay uno que ha pasado
históricamente desapercibido para los jueces y para el resto de los operadores; el examen del
modo en que se usa el dinero público en los procesos penales. Si bien esta tarea suena ajena a la
función jurisdiccional, lo cierto es que no lo es y las normas procesales así lo han estipulado en
todos los Códigos de forma. La regla procesal dispuesta, casi exclusivamente, para tal fin es aquella
que distribuye las costas. Es tarea de los magistrados penales decidir, al final de las audiencias, qué
parte pagará los gastos que el litigio originó y dicha decisión no puede adoptarse sino en el estricto
marco de los lineamientos del espíritu acusatorio y de la paradoja constituyente de la política
criminal. Esto último implica que si la acusación pública resulta derrotada en el proceso que ha
impulsado los jueces deben imponerle la obligación de cargar con los gastos causídicos, las tasas
de justicia y los honorarios de los profesionales intervinientes. Al disponer quién afrontará las
costas del proceso penal, implícitamente, los jueces envían un mensaje de referencia8 a los
fiscales y a la ciudadanía. Hacia los funcionarios se transmite una orientación motivadora para la
reflexión continua sobre los criterios por los que se decide el sometimiento de una persona a los
vaivenes de un proceso penal. A su vez, frente al pueblo se reivindica la existencia de un férreo
límite para el avance violento sobre las personas dejando en claro que los intentos fallidos para
privar individuos de su libertad no están exentos de consecuencias y que éstas son afrontadas con
los recursos de todos. Pese a esta trascendencia de la decisión persiste una resistencia judicial a
imponer las costas al Estado perdidoso, lo cual, sin perjuicio de la obvia falta de voluntad de
provocar esos efectos, desestimula un mayor y mejor control sobre los recursos efectivamente
disponibles y los criterios de su asignación para llevar adelante la política criminal. Se legitima la
ineficacia de la política criminal, se potencian los riesgos de violencia estatal arbitraria y se
retroalimenta la selectividad penal hacia los grupos sociales más vulnerables. Ello en la medida en
que una política criminal pensada e implementada a sabiendas de controles lábiles, más cultural
que naturalmente, orientará sus pulsiones violentas a los conflictos protagonizados por los más
débiles. Así, la decisión en torno a las costas del proceso, históricamente sepultada como una
resolución de menor importancia, con un tenor casi administrativo y muchas veces hasta obviada
pese al mandato de su imposición, adquiere una nueva dimensión a partir de la decisión social de
instaurar el paradigma acusatorio
También podría gustarte
- Salidas Alternas o Medidas Desjudicializadoras en El Proceso Penal GuatemaltecoDocumento34 páginasSalidas Alternas o Medidas Desjudicializadoras en El Proceso Penal Guatemaltecomaria100% (2)
- Derecho administrativo sancionador: Entre el control social y la protección de los derechos fundamentalesDe EverandDerecho administrativo sancionador: Entre el control social y la protección de los derechos fundamentalesCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Uso y Aplicación Práctica de Precios de TransferenciaDocumento10 páginasUso y Aplicación Práctica de Precios de TransferenciaElena MayénAún no hay calificaciones
- Doctrina 89076Documento23 páginasDoctrina 89076internopabellon1Aún no hay calificaciones
- El Sistema de Administración de Justicia CriminalDocumento58 páginasEl Sistema de Administración de Justicia CriminalNoel Oswa MartinezAún no hay calificaciones
- Ensayo Del Sistema de Justicia Venezolano-1Documento36 páginasEnsayo Del Sistema de Justicia Venezolano-1padronrosmellysAún no hay calificaciones
- Organos de Investigación PENALDocumento6 páginasOrganos de Investigación PENALLeonardo RivasAún no hay calificaciones
- DIEZ RIPOLLES Nueva Politica Criminal EspañolaDocumento24 páginasDIEZ RIPOLLES Nueva Politica Criminal EspañolaRoberto Andrés Navarro DolmestchAún no hay calificaciones
- TrabajoDocumento3 páginasTrabajoJessica Fernandez NavarroAún no hay calificaciones
- Ensayo Derecho ProcesalDocumento9 páginasEnsayo Derecho ProcesalJuana Alejandrina Contreras MojarraAún no hay calificaciones
- CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (Excelente)Documento83 páginasCÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (Excelente)Elmer Vladimir Acosta100% (6)
- Derecho Procesal Penal Como Ciencia y Los Sistemas ProcesalesDocumento3 páginasDerecho Procesal Penal Como Ciencia y Los Sistemas ProcesalesKarmen AlamoAún no hay calificaciones
- X Tecnicas Especiales de Investigacion PreliminarDocumento15 páginasX Tecnicas Especiales de Investigacion PreliminarFanny Albarracín RiveroAún no hay calificaciones
- VICTIMOLOGÍADocumento12 páginasVICTIMOLOGÍARodolfo E Díaz WrightAún no hay calificaciones
- Ejecuci N y Proceso PenalDocumento10 páginasEjecuci N y Proceso PenalSalvador PimentelAún no hay calificaciones
- El Derecho Penal Como Ciencia y Sistemas ProcesalesDocumento4 páginasEl Derecho Penal Como Ciencia y Sistemas ProcesalesKarmen AlamoAún no hay calificaciones
- Principio de OportunidadDocumento19 páginasPrincipio de OportunidadMaverick Cesar AnicetoAún no hay calificaciones
- Procesal - Penal (1) (Recuperado Automáticamente)Documento40 páginasProcesal - Penal (1) (Recuperado Automáticamente)Elisa ToledoAún no hay calificaciones
- Procesal PenalDocumento2 páginasProcesal PenalIgnacia CanoAún no hay calificaciones
- El Criterio de Oportunidad en El Código Procesal Penal Federal - Unidad 3Documento8 páginasEl Criterio de Oportunidad en El Código Procesal Penal Federal - Unidad 3Cecilia Belen LeguizamonAún no hay calificaciones
- PUCCINELLI. El Sistema Penal y Procesal Penal - La Transformación Del Sistema - La Oralidad yDocumento20 páginasPUCCINELLI. El Sistema Penal y Procesal Penal - La Transformación Del Sistema - La Oralidad yEduardo Alejandro Espíndola CarvalloAún no hay calificaciones
- Analisis Codigo Procesal YuriDocumento10 páginasAnalisis Codigo Procesal YuriDavid Omar FernandezAún no hay calificaciones
- Tarea Criminalizacion Primaria y Criminalizacion SecundariaDocumento6 páginasTarea Criminalizacion Primaria y Criminalizacion SecundariaMartha Galarza Chanco80% (5)
- Procesal PenalDocumento108 páginasProcesal PenalNicolas Rafael Garcia LerouxAún no hay calificaciones
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Excelente PDFDocumento83 páginasCODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Excelente PDFCelia Elena Tarquino PeraltaAún no hay calificaciones
- Exigencias Político Criminales en América Latina ZAFFARONIDocumento11 páginasExigencias Político Criminales en América Latina ZAFFARONIEdwin Aquino VictoriaAún no hay calificaciones
- ArticuloDocumento14 páginasArticulomerbec baudinoAún no hay calificaciones
- Principios Constitucionales Del Proceso Penal....Documento3 páginasPrincipios Constitucionales Del Proceso Penal....Marchelo NJAún no hay calificaciones
- Prueba Ilicita y Regla de Exclusion-277-369 PDFDocumento93 páginasPrueba Ilicita y Regla de Exclusion-277-369 PDFMarianella Gonzalez MendozaAún no hay calificaciones
- Principio de Oportunidad RevistaDocumento38 páginasPrincipio de Oportunidad RevistaEditorial Lexis LegisAún no hay calificaciones
- Caferata NoresDocumento167 páginasCaferata NoresJudith VillarrealAún no hay calificaciones
- 02 La Participacion Del Criminologo-Criminalista en Los Juicios OralesDocumento14 páginas02 La Participacion Del Criminologo-Criminalista en Los Juicios Oralesroosevelt_gamerosAún no hay calificaciones
- Tema 1. Conceptos de Persecución Estatal y Política CriminalDocumento6 páginasTema 1. Conceptos de Persecución Estatal y Política CriminalEduar NolascoAún no hay calificaciones
- Finalidad de La Acción de Amparo de Garantía ConstitucionalDocumento5 páginasFinalidad de La Acción de Amparo de Garantía ConstitucionalBrithanys PinillaAún no hay calificaciones
- TRABAJO ROL DE LA PNP EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL ComnpletoDocumento24 páginasTRABAJO ROL DE LA PNP EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL ComnpletoConsuelo Carpio ZairaAún no hay calificaciones
- Modelo Que Implementa El COIPDocumento4 páginasModelo Que Implementa El COIPDavidEstrellaAún no hay calificaciones
- Material de SetecDocumento23 páginasMaterial de SetecFernando Javier OropezaAún no hay calificaciones
- 20 Marcelo SolimineDocumento17 páginas20 Marcelo SoliminemacaroliAún no hay calificaciones
- 1-Justicia Restaurativa y RAC PenalesDocumento10 páginas1-Justicia Restaurativa y RAC PenalesPablo MonzaniAún no hay calificaciones
- La Teoría Del Delito y La Teoría Del Caso en El Proceso Penal Alonso Peña Cabrera 2021-281-365Documento85 páginasLa Teoría Del Delito y La Teoría Del Caso en El Proceso Penal Alonso Peña Cabrera 2021-281-365yapesincodigo123.ytAún no hay calificaciones
- Material de Procesal PenalDocumento27 páginasMaterial de Procesal PenalLizbeth Paulino HernandezAún no hay calificaciones
- Archivo Provisional ChileDocumento28 páginasArchivo Provisional ChileVan VelAún no hay calificaciones
- Corvalán - LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES Y LAS REGLAS TECNICAS PARA EL DEBATEDocumento42 páginasCorvalán - LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES Y LAS REGLAS TECNICAS PARA EL DEBATERicardo L. H. SperanzaAún no hay calificaciones
- Principio de Legalidad ProcesalDocumento6 páginasPrincipio de Legalidad ProcesalPERLA LIZBETH CALVA CARLOSAún no hay calificaciones
- Aplicación de La Mediación PenalDocumento9 páginasAplicación de La Mediación Penalsteeven garciaAún no hay calificaciones
- Derecho Penal Material - HassemerDocumento4 páginasDerecho Penal Material - HassemerDiabloD12Aún no hay calificaciones
- El Control Del Ejercicio de La Acción PenalDocumento6 páginasEl Control Del Ejercicio de La Acción PenalFidel José Lárez MataAún no hay calificaciones
- La Falta Del Ministerio Público en La Estricta Aplicación Del Artículo 295 Del Copp y Su Incidencia en El Retardo ProcesalDocumento14 páginasLa Falta Del Ministerio Público en La Estricta Aplicación Del Artículo 295 Del Copp y Su Incidencia en El Retardo ProcesalAngel OlivaresAún no hay calificaciones
- Trabajo Escrito en Word de 3 Páginas Donde Precise Los Rasgos Más Elementales de Los Sistemas o Modelos ProcesalDocumento5 páginasTrabajo Escrito en Word de 3 Páginas Donde Precise Los Rasgos Más Elementales de Los Sistemas o Modelos ProcesalJonathan Arteaga FloresAún no hay calificaciones
- La Importancia Del Derecho Penal en El Estudio de La CriminologiaDocumento9 páginasLa Importancia Del Derecho Penal en El Estudio de La CriminologiaSalma Guadalupe Cerna LaraAún no hay calificaciones
- ¿Es Imparcial El Nuevo Sistema Penal Acusatorio Oral en México?Documento6 páginas¿Es Imparcial El Nuevo Sistema Penal Acusatorio Oral en México?Alex MejiaAún no hay calificaciones
- Sujetos Intervinientes en El Procedimiento Penal AcusatorioDocumento27 páginasSujetos Intervinientes en El Procedimiento Penal Acusatoriofernanda100% (3)
- Unidad 1 Procesal PenalDocumento19 páginasUnidad 1 Procesal PenalMilagros HidalgoAún no hay calificaciones
- Unidades 1 y 2. Patricia Córdova. Derecho Procesal IIIDocumento37 páginasUnidades 1 y 2. Patricia Córdova. Derecho Procesal IIIAna Paula GamboaAún no hay calificaciones
- Material de Derecho Procesal Penal IDocumento130 páginasMaterial de Derecho Procesal Penal INestor Toro HinostrozaAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal Penal CorregidoDocumento112 páginasDerecho Procesal Penal CorregidoZion MarteAún no hay calificaciones
- Las Consideraciones Político Criminales en La Teoría Del Delito y Los Principios Limitadores Del Ius PuniendiDocumento23 páginasLas Consideraciones Político Criminales en La Teoría Del Delito y Los Principios Limitadores Del Ius PuniendiJose Almanza MacedoAún no hay calificaciones
- Cuestionario de Derecho Procesal PenalDocumento34 páginasCuestionario de Derecho Procesal PenalMichelleGarcíaAún no hay calificaciones
- Ensayo de CriminologiaDocumento3 páginasEnsayo de Criminologiagregory matute rodriguezAún no hay calificaciones
- Cppem 2000Documento74 páginasCppem 2000Bruno100% (1)
- Afiche Ecolog.Documento2 páginasAfiche Ecolog.raulAún no hay calificaciones
- Doctrina Costas y Costos.Documento2 páginasDoctrina Costas y Costos.raulAún no hay calificaciones
- Costas y Costos en Proceso Penal PeruanoDocumento5 páginasCostas y Costos en Proceso Penal PeruanoraulAún no hay calificaciones
- Derecho Indico. MonoDocumento21 páginasDerecho Indico. MonoraulAún no hay calificaciones
- Costas de La JusticiaDocumento3 páginasCostas de La JusticiaraulAún no hay calificaciones
- EnbriologiaDocumento3 páginasEnbriologiaraulAún no hay calificaciones
- CARTA A EXPERTOSs (1) VIODocumento9 páginasCARTA A EXPERTOSs (1) VIOraulAún no hay calificaciones
- ReglamentomaestriaDocumento26 páginasReglamentomaestriaraulAún no hay calificaciones
- Denominacion Social S.ADocumento6 páginasDenominacion Social S.AraulAún no hay calificaciones
- El Juicio OralDocumento16 páginasEl Juicio OralraulAún no hay calificaciones
- TRATADOSDocumento4 páginasTRATADOSraulAún no hay calificaciones
- TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL 1 SoleDocumento12 páginasTÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL 1 SoleraulAún no hay calificaciones
- Tipos de Contaminación AmbientalDocumento3 páginasTipos de Contaminación AmbientalraulAún no hay calificaciones
- Relaciones IntraespecificaDocumento1 páginaRelaciones IntraespecificaraulAún no hay calificaciones
- El MercadoDocumento6 páginasEl MercadoraulAún no hay calificaciones
- 1ds-Gu-0028 Gestión Del Servicio Orientado Al CiudadanoDocumento16 páginas1ds-Gu-0028 Gestión Del Servicio Orientado Al CiudadanoRoberth RoseroAún no hay calificaciones
- Diapositivas. Nociones Generales. Clase 4-2-2022Documento17 páginasDiapositivas. Nociones Generales. Clase 4-2-2022Carlota CastroAún no hay calificaciones
- Prisión Preventiva en ChileDocumento62 páginasPrisión Preventiva en ChileFrancisco SantaelicesAún no hay calificaciones
- Resolucion 2017330006445 - Acepta Renuncia Liquidador CoonalrecaudoDocumento4 páginasResolucion 2017330006445 - Acepta Renuncia Liquidador Coonalrecaudozuleyma coba maciasAún no hay calificaciones
- Clase 4 Rol JuridicoDocumento24 páginasClase 4 Rol JuridicoFabrizio NegliAún no hay calificaciones
- Describa Los Contratos Asociativos y Su ImportanciaDocumento16 páginasDescriba Los Contratos Asociativos y Su ImportanciaJESSENIA100% (1)
- Producto Academico Nro 01 Derecho LaboralDocumento5 páginasProducto Academico Nro 01 Derecho LaboralJACKELINE FATIMA MAMANI FARFANAún no hay calificaciones
- Separata Procedimiento Civil Declarativo Ordinario y Prueba Hasta Prueba DocumentalDocumento319 páginasSeparata Procedimiento Civil Declarativo Ordinario y Prueba Hasta Prueba DocumentalNoise Tank100% (4)
- 40.solicitud de Constancia de HechosDocumento1 página40.solicitud de Constancia de Hechosjesus lopezAún no hay calificaciones
- Exp. 00336-2021-0-3401-JR-CI-01 - Consolidado - 06717-2022Documento13 páginasExp. 00336-2021-0-3401-JR-CI-01 - Consolidado - 06717-2022JOSÉ ANTONIO VARGAS CRESPOAún no hay calificaciones
- Escrito de Absolución de ApelaciónDocumento3 páginasEscrito de Absolución de ApelaciónChristians Dayany Ccopa MamaniAún no hay calificaciones
- Origen y Evolución de Las ProfesionesDocumento3 páginasOrigen y Evolución de Las ProfesionesXimena QuezadaAún no hay calificaciones
- Demanda de Alimentos 1Documento3 páginasDemanda de Alimentos 1RodilHuancaAún no hay calificaciones
- Intervencion Procesal + Escritos (Presentaciones)Documento11 páginasIntervencion Procesal + Escritos (Presentaciones)Santiago LinaresAún no hay calificaciones
- La Muerte de Amalia Sacerdote - Andrea CamilleriDocumento158 páginasLa Muerte de Amalia Sacerdote - Andrea Camillerinora gilAún no hay calificaciones
- Clase III - El Valor de Terreno 15-06-2023Documento16 páginasClase III - El Valor de Terreno 15-06-2023Cristian Alcócer ValdezAún no hay calificaciones
- Justificacion Juridica Violencia de GeneroDocumento5 páginasJustificacion Juridica Violencia de GeneroWilmar Adolfo Colina RondonAún no hay calificaciones
- Apelacion A Concurso de Ascenso Cesar PlasenciaDocumento9 páginasApelacion A Concurso de Ascenso Cesar PlasenciaDANY VERAAún no hay calificaciones
- Resolucion Que Admite para Su Tramite El Memorial de DemandaDocumento4 páginasResolucion Que Admite para Su Tramite El Memorial de DemandaELISA GARCIA MENDEZAún no hay calificaciones
- Tesis Cancelacion de Pension AlimenticiaDocumento2 páginasTesis Cancelacion de Pension AlimenticiaAndy CarrilloAún no hay calificaciones
- Amparo Nota I MixtoDocumento4 páginasAmparo Nota I MixtoFrancisco MorenoAún no hay calificaciones
- m16 s1 PD Liliana López AstorgaDocumento10 páginasm16 s1 PD Liliana López AstorgaMichel GuzmanAún no hay calificaciones
- Resoluciones de Derecho Concursal Del INDECOPIDocumento3 páginasResoluciones de Derecho Concursal Del INDECOPIGABRIELA ISABEL OLAYA MOROCHOAún no hay calificaciones
- SUBDERE Mariano Sepúlveda - CompressedDocumento46 páginasSUBDERE Mariano Sepúlveda - CompressedMiguel EscobarAún no hay calificaciones
- 2146-2005 Suprema, Sentencia de La CorteDocumento2 páginas2146-2005 Suprema, Sentencia de La CorteRODRIOAún no hay calificaciones
- Trabajo Final (1) 1Documento12 páginasTrabajo Final (1) 1andresAún no hay calificaciones
- FORMA y EFECTOS DEL CONTRATO POR PERSONA A NOMBRARDocumento2 páginasFORMA y EFECTOS DEL CONTRATO POR PERSONA A NOMBRARallaric warnod midsonAún no hay calificaciones
- Estructura Interna de Una EscrituraDocumento18 páginasEstructura Interna de Una EscrituraLucila GisbertAún no hay calificaciones
- Gianella Medalid Blas Avila LOCACIÓN DE SERVICIOSDocumento2 páginasGianella Medalid Blas Avila LOCACIÓN DE SERVICIOSCristinaRodriguezGamarraAún no hay calificaciones