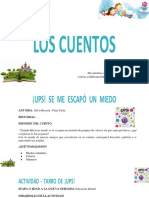Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Artiìculo Artinþano Esi Eoe Dpcyps Dgcye
Artiìculo Artinþano Esi Eoe Dpcyps Dgcye
Cargado por
Nadia GiseDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Artiìculo Artinþano Esi Eoe Dpcyps Dgcye
Artiìculo Artinþano Esi Eoe Dpcyps Dgcye
Cargado por
Nadia GiseCopyright:
Formatos disponibles
Fortalecimiento de las prácticas de las y los integrantes
de los Equipos de Orientación Escolar (EOE) desde un
enfoque socioeducativo
2021
Módulo 5
¿Cómo nos pensamos en las diversidades? La inclusión
educativa como derecho
Néstor Artiñano
Para pensar las diversidades en la escuela, en clave de inclusión educativa como
derecho, creemos que es necesario hacer mención a algunos puntos que pueden dar
elementos para fortalecer las prácticas de los Equipos de Orientación Escolar.
Estos temas o puntos a considerar o reflexionar, serían entonces la cuestión del respeto,
la reacción ante lo inesperado, la creencia en “la normalidad”, la importancia de la
empatía.
En una investigación llevada a cabo por Freytes Frey (2008) identifica tres estrategias
que les docentes expresan en cuanto a la relación con sus estudiantes en una escuela
secundaria del conurbano bonaerense. Por un lado, la figura del docente “héroe” que
entiende que lleva “civilización” a una institución, a un barrio al que considera ligado a
la “barbarie”; en segundo lugar, relatos ligados a “adaptarse” al contexto, dado que el
alumnado se considera difícil, y aquí las estrategias serían las de bajar las expectativas,
disminuir los contenidos, por ende, bajar la calidad de la enseñanza; por último, también
en el marco de la “adaptación” pero diferenciándose del punto anterior, aparecen
relatos de profesores que buscan establecer un vínculo pedagógico eficaz a través de
nuevas propuestas, actividades, lenguajes.
Estas formas de relacionarse de docentes para con estudiantes, nos permite especular
en la dificultad de establecer un vínculo de respeto, en los dos primeros relatos.
Entender que el docente es el civilizado, dará cuenta que se señala como bárbaro a la
comunidad, a les estudiantes de esa escuela, lo que es fácil de suponer el conflicto que
allí aparecerá por la falta de consideración de esas personas adultas que ejercen la
docencia, sobre quienes considera en forma negativa a ese estudiantado. Por otro lado,
similar en el segundo grupo de respuestas, dado que les estudiantes, no respetarán a
quienes entienden que no lo respetan, si son testigo de una baja de la calidad de la
enseñanza debido a las características sociales a las que pertenecen. Aquí podríamos
encontrar también, la figura de les docentes que por buscar un nivel básico de empatía,
generan situaciones dentro del aula, donde en post de esa adaptación, pone en juego
su lugar de autoridad docente. Por último, los discursos que reflejan un trabajo del
personal docente para no bajar el nivel educativo, pero sí generar nuevas alternativas
en su vínculo con les estudiantes, serán también aquelles docentes que encontrarán el
respeto de sus estudiantes, dado que el vínculo se fortalece a partir de la
responsabilidad adulta y el compromiso con su tarea, teniendo en cuenta también, que
ese respeto significa no posicionar en un lugar de jerarquía o de menosprecio por el
otro, sino conjugar la jeraquía que es inmanente al lugar del docente en el aula con sus
estudiantes, con el lugar de igualdad o paridad que consiste en reconocer a les
estudianes como sujetos de derecho, por ende, también con derecho a ser respetados
como personas, sin ningun tipo de consideración negativa sobre elles, mucho menos,
vinculado al lugar que ocupan socioeconómicamente en la sociedad.
Por otro lado, nos parece importante pensar qué hacemos ante lo inesperado, lo
disruptivo que nos aparece en nuestras escuelas. Respecto a ello, coincidimos con
García Canal (1997) quien plantea que ante situaciones así, las personas acudimos a lo
que sabemos, y lo que sabemos está impregnado por el saber social. Podríamos decir,
que la respuesta que daremos, será la del sentido común, orientado por el discurso
hegemónico sobre ese tema, cuestión que deslegitima nuestra intervención. La salida
para que ello no suceda, tiene que estar ligada a la formación permanente, a la reflexión
de las prácticas que ejercemos desde nuestros lugares de trabajo, al intercambio con
colegas, etc. Aquí podemos enlazar con la idea de “normalidad”, y preguntarnos ¿qué
es lo normal en una institución educativa? ¿Lo normal es el estado de situación donde
todo lo que sucede está en el marco de “lo esperable”?, ¿“lo esperable” es bueno por sí
mismo?, ¿la idea de normalidad, no puede llevar a naturalizar relaciones de desigualdad,
discriminación, conflictos, e invisibilizar situaciones que generan padecimientos en
actores fundamentales de la escuela, sea cual fuere el lugar que ocupan?
Entonces, si apelamos a la normalidad, ¿qué hacemos con lo disruptivo? Entendemos
que aquí lo que puede generarse, es que se activen mecanismos propios defensores de
la “normalidad” y lo disruptivo termine siendo expulsado de la escuela. Traigamos como
ejemplo, pensar cómo cambia la vida de las instituciones tres leyes que se han aprobado
en lo que va de este siglo: ESI, matrimonio igualitario, identidad de género. Sobre la
implementación de la ESI sabemos que hubo instituciones que pudieron implementarla
sin dificultades, mientras que en otras escuelas, no resultó tan fácil. Pensemos en la ley
de matrimonio igualitario: ¿es lo mismo vivir el “noviazgo igualitario” -entendiéndolo
como aquel no heterosexual-, que el noviazgo heterosexual, en el marco de la escuela?
Y respecto a la ley de identidad de género ¿la ley garantizó este derecho en las escuelas,
para que estudiantes que opten por una identidad distinta a la reconocida
institucionalmente, puedan ejercer su derecho sin dilaciones ni obstáculos?
Seguramente, en algunas escuelas pueden tener rasgos de disruptivo aún, mientras que
en otras, quizá ya forma parte de cierta “normalidad” que le otorga esos
reconocimientos, y por lo tanto evita la sanción acusatoria de “lo normal” a “lo
diferente”. Una de las claves para lograr este acercamiento de leyes nacionales a la
realidad de les estudiantes, será desarticular la lógica de la “presunción de
heterosexualidad”, de la heteronormatividad, que puedan aún existir en cada escuela,
en cada integrante del EOE, en cada docente, en cada protagonista de la realidad
escolar.
Por último, consideramos que toda intervención debe estar sostenida por un nivel de
empatía, legítima y necesaria, que recupere la confianza y fortalezca el vínculo entre
estudiantes e integrantes de los EOE en particular, y de la comunidad educativa en
general. Es imposible comprender la realidad de las personas con las que trabajamos si
estamos anclados a principios que pueden ser legítimos para nuestra propia vida,
creencias religiosas, posiciones políticas, etc. La realidad de les estudiantes debe ser
comprendida en base a un marco propio de las ciencias sociales y humanas, amparado
en los derechos humanos, y considerando la realidad de las personas con las que
trabajamos, como parte de un proceso social que nos involucra a cada uno en diferentes
lugares y con responsabilidades distintas.
Bibliografía citada:
-García Canal, María Inés. El señor de las uvas. Cultura y género. Colección ensayos.
México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1997.
-Freytes Frey, Ada Cora (2008). “Discursos docentes y resistencias juveniles
Vinculaciones entre profesores y alumnos en Escuelas Secundarias Básicas del Area
Reconquista”. Ponencia presentada en las V Jornadas de Sociología, Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, La Plata, 10 al 12 de diciembre de 2008.
Versión digital en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/99909
También podría gustarte
- Ensayo Etica Profesional Docente - 2018Documento8 páginasEnsayo Etica Profesional Docente - 2018Jorge Gonzales67% (3)
- Las Puertas de Entrada y El Rol Docente en La ESIDocumento10 páginasLas Puertas de Entrada y El Rol Docente en La ESILa Maga197567% (3)
- ContesDocumento126 páginasContesRaquel Carbonell MonllorAún no hay calificaciones
- Perspectiva SociologicaDocumento9 páginasPerspectiva SociologicaWendy CamargoAún no hay calificaciones
- La Falacia de La Imposibilidad de EducarDocumento7 páginasLa Falacia de La Imposibilidad de EducarmaterialesvariosAún no hay calificaciones
- Instituciones Educativas. Dinámicas Institucionales en Situaciones CríticasDocumento5 páginasInstituciones Educativas. Dinámicas Institucionales en Situaciones CríticasSergio WeinAún no hay calificaciones
- ESI. Clase 3Documento7 páginasESI. Clase 3Claudia AguilarAún no hay calificaciones
- Primer Parcial FilosofíaDocumento8 páginasPrimer Parcial FilosofíaMari NubeAún no hay calificaciones
- Pedagogia CriticaDocumento14 páginasPedagogia CriticaJulieta MartinezAún no hay calificaciones
- Dimensión Ético-Política de La Praxis DocenteDocumento5 páginasDimensión Ético-Política de La Praxis DocenteLelu HaffnerAún no hay calificaciones
- Narrativa DIDACTICA I (Jonatan)Documento12 páginasNarrativa DIDACTICA I (Jonatan)Irma PelozoAún no hay calificaciones
- 2 - ACOSO Entre Pares-FINALDocumento62 páginas2 - ACOSO Entre Pares-FINALportucasbasAún no hay calificaciones
- 64 Clase04Documento46 páginas64 Clase04Anonymous S2TCir8VAún no hay calificaciones
- Los Encuentros y Desencuentros Entre Educación, Pedagogía y Didáctica, y La Acción DocenteDocumento12 páginasLos Encuentros y Desencuentros Entre Educación, Pedagogía y Didáctica, y La Acción DocenteJanice PereiraAún no hay calificaciones
- Curso 64-Clase04Documento47 páginasCurso 64-Clase04Mariana FernandezAún no hay calificaciones
- Omitido PDFDocumento23 páginasOmitido PDFAnonymous CPM1ZHPgGAún no hay calificaciones
- Autoridad DocenteDocumento8 páginasAutoridad DocenteMati AlvarezAún no hay calificaciones
- Concepciones de Conflicto EscolarDocumento34 páginasConcepciones de Conflicto EscolarDina GarciaAún no hay calificaciones
- Clase 7 (Módulo 6 Con Enlace)Documento7 páginasClase 7 (Módulo 6 Con Enlace)MaríaBassiAún no hay calificaciones
- Zelmanovich - La Enza de Las Cs Sociales HoyDocumento22 páginasZelmanovich - La Enza de Las Cs Sociales Hoyprof.sofia.muroniAún no hay calificaciones
- Sufriendo Las Clases Violencias y MalestDocumento17 páginasSufriendo Las Clases Violencias y MalestHoracio PaulinAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Etica y Deontologia ProfesionalDocumento6 páginasTrabajo Final Etica y Deontologia ProfesionalMartin LezcanoAún no hay calificaciones
- María Valeria Galván - Trabajo Prof. Patricia Maddonni-15-04-2019Documento8 páginasMaría Valeria Galván - Trabajo Prof. Patricia Maddonni-15-04-2019Valeria GalvanAún no hay calificaciones
- Módulo II Clase 1Documento14 páginasMódulo II Clase 1Pam Padilla CruzadoAún no hay calificaciones
- Analisis ListoDocumento13 páginasAnalisis Listoleticia Adilen Bernal VillanuevaAún no hay calificaciones
- Parcial de Didáctica - 2 Cuatrimestre 2016Documento6 páginasParcial de Didáctica - 2 Cuatrimestre 2016Velvet GilmourAún no hay calificaciones
- De Pascuale-2016-El Oficio Docente HoyDocumento6 páginasDe Pascuale-2016-El Oficio Docente HoyPablo De BattistiAún no hay calificaciones
- Margarita Pansza GonzálezDocumento9 páginasMargarita Pansza GonzálezSaranghee15Aún no hay calificaciones
- TECE02 Clase1Documento12 páginasTECE02 Clase1Rick JonterAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Teorico 2 Resolucion Pacifica de ConflictosDocumento40 páginasCuadernillo Teorico 2 Resolucion Pacifica de ConflictosJésica Groh100% (1)
- Southwell - Conflictos, Convivencia y DemocraciaDocumento5 páginasSouthwell - Conflictos, Convivencia y DemocraciaFernando Esteban Córdoba SoraireAún no hay calificaciones
- Southwell - Conflictos, Convivencia y DemocraciaDocumento5 páginasSouthwell - Conflictos, Convivencia y Democracialuimas77Aún no hay calificaciones
- Universidad de Santiago de Chile. Facultad de Humanidades. Escuela de Psicología. Formación Integral en El Sistema EducacionalDocumento8 páginasUniversidad de Santiago de Chile. Facultad de Humanidades. Escuela de Psicología. Formación Integral en El Sistema EducacionalVenator SuperbiaAún no hay calificaciones
- CONVIVENCIA ESCOLAR MaldonadoDocumento23 páginasCONVIVENCIA ESCOLAR Maldonadoisaovejero_938211854Aún no hay calificaciones
- 2 Parcial - Psicología EducacionalDocumento7 páginas2 Parcial - Psicología EducacionalMarysol PerassiAún no hay calificaciones
- 1.6 Fassio y Gilli - Imaginarios EticaDocumento29 páginas1.6 Fassio y Gilli - Imaginarios EticaLudmii DoradoAún no hay calificaciones
- Analisis de Lectura Laura Valeria TabaresDocumento6 páginasAnalisis de Lectura Laura Valeria TabaresLaura TabaresAún no hay calificaciones
- HEREDIA Alejandra TF Módulo2Documento3 páginasHEREDIA Alejandra TF Módulo2Alejandra HerediaAún no hay calificaciones
- La Integralidad de La ESI en Lo EscolarDocumento5 páginasLa Integralidad de La ESI en Lo EscolarLuciana BarcalaAún no hay calificaciones
- TP Psicologia Educacional - de Masculinidad A CiudadaniaDocumento65 páginasTP Psicologia Educacional - de Masculinidad A Ciudadaniaonlycurso2023Aún no hay calificaciones
- INSTITUTO SUPERIOR DE FOMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA N ApaDocumento14 páginasINSTITUTO SUPERIOR DE FOMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA N Apaangel ferrariAún no hay calificaciones
- Wa0029.Documento15 páginasWa0029.Carla CosilovoAún no hay calificaciones
- Nestor Carasa. Inclusion e IntegracionDocumento2 páginasNestor Carasa. Inclusion e Integracionsamuelelwin100% (1)
- Educación y Valores - A. PINTUS - 30NDocumento2 páginasEducación y Valores - A. PINTUS - 30NAlicia PintusAún no hay calificaciones
- Ensayo PersonalDocumento3 páginasEnsayo PersonalLinda InfinitaAún no hay calificaciones
- M8 - C1 - El Rol Docente y Las Tensiones y Resistencias en Torno A La ESIDocumento10 páginasM8 - C1 - El Rol Docente y Las Tensiones y Resistencias en Torno A La ESIlausinfoniaAún no hay calificaciones
- Las Instituciones Educativas Como Marco Determinante de Las Prácticas PedagógicasDocumento6 páginasLas Instituciones Educativas Como Marco Determinante de Las Prácticas Pedagógicasveronica_ro93Aún no hay calificaciones
- Módulo 1Documento16 páginasMódulo 1CELEAún no hay calificaciones
- DPSPC Aportes Equipos Psicologia en Escuela SecundariaDocumento92 páginasDPSPC Aportes Equipos Psicologia en Escuela SecundariaMatias201411Aún no hay calificaciones
- Ensayo La Integracion Escolar Ante La Mirada Incredula de Los OtrosDocumento10 páginasEnsayo La Integracion Escolar Ante La Mirada Incredula de Los Otrosclaudia patricia zuluaga toroAún no hay calificaciones
- Mitos y Puertas de Entrada EsiDocumento5 páginasMitos y Puertas de Entrada EsiMaria Jorgelina FloccoAún no hay calificaciones
- TesisDocumento11 páginasTesisDavid Josué López BuitragoAún no hay calificaciones
- Kaplan La Inclusion Como Posibilidad - ReseñaDocumento9 páginasKaplan La Inclusion Como Posibilidad - ReseñaGiannaLanz100% (1)
- TP TutoríasDocumento6 páginasTP TutoríasAntonella MagalíAún no hay calificaciones
- Propuesta de Construccion Del Rol Docente en La Actualidad. Docencia, Transformacion y Crisis - Alicia Lorena QuiroloDocumento9 páginasPropuesta de Construccion Del Rol Docente en La Actualidad. Docencia, Transformacion y Crisis - Alicia Lorena QuiroloIván100% (1)
- Reseña Capítulo LibroDocumento6 páginasReseña Capítulo LibrolydiaAún no hay calificaciones
- 2020 Etica ORMARTDocumento14 páginas2020 Etica ORMARTValeria MaggiAún no hay calificaciones
- ¿Es Posible Enseñar y Aprender Valores en La EscuelaDocumento13 páginas¿Es Posible Enseñar y Aprender Valores en La EscuelaAnneliese CampolloAún no hay calificaciones
- Agenda Personal Proy DEMOCRACIA, LITERATURA Y ESIDocumento16 páginasAgenda Personal Proy DEMOCRACIA, LITERATURA Y ESIBelen AbalosAún no hay calificaciones
- T P Matematica AgostoDocumento1 páginaT P Matematica AgostoBelen AbalosAún no hay calificaciones
- Conferencia R. S. Gagliano Consideraciones y Aproximaciones A Una Práctica ProfesionalDocumento4 páginasConferencia R. S. Gagliano Consideraciones y Aproximaciones A Una Práctica ProfesionalBelen AbalosAún no hay calificaciones
- Conferencia Sandra Nicastro Clase 3Documento11 páginasConferencia Sandra Nicastro Clase 3Belen AbalosAún no hay calificaciones
- Son o Se Hacen. Cap 1Documento8 páginasSon o Se Hacen. Cap 1Belen AbalosAún no hay calificaciones
- JalladeDocumento26 páginasJalladeBelen AbalosAún no hay calificaciones
- Exposición de Armemos El CircoDocumento10 páginasExposición de Armemos El CircoJaneth Roman ZambranoAún no hay calificaciones
- Tema Generador #3 Los Valores Como Patrones de Conducta Individual y Social (Recuperado Automáticamente)Documento5 páginasTema Generador #3 Los Valores Como Patrones de Conducta Individual y Social (Recuperado Automáticamente)alinerAún no hay calificaciones
- Formato Plan Evaluación Uniencasa Matemática AplicadaDocumento3 páginasFormato Plan Evaluación Uniencasa Matemática AplicadaElismar Suárez100% (1)
- L1.6 Zátonyi, Marta (Arte y Creación) Como Una Línea Zigzagueante "Memoria"Documento9 páginasL1.6 Zátonyi, Marta (Arte y Creación) Como Una Línea Zigzagueante "Memoria"Sirfrid425Aún no hay calificaciones
- Act 1-An.a La Naturaleza Del HombreDocumento3 páginasAct 1-An.a La Naturaleza Del HombreSergio LedezmaAún no hay calificaciones
- 9 Poemas de Amistad Imprescindibles para La VidaDocumento12 páginas9 Poemas de Amistad Imprescindibles para La VidaChristelle CASAÑASAún no hay calificaciones
- Producto Académico Grupal de Gestion PublicaDocumento16 páginasProducto Académico Grupal de Gestion PublicaCharly Junior Fasanando CamposAún no hay calificaciones
- Español Psicologia PopularDocumento4 páginasEspañol Psicologia PopularLorenanonhaAún no hay calificaciones
- Temario - Gestion de Bienes PatrimonialesDocumento12 páginasTemario - Gestion de Bienes Patrimonialescesar medranoAún no hay calificaciones
- Oliva Fuentes CelesteDocumento5 páginasOliva Fuentes CelesteCeleste oliva fuentesAún no hay calificaciones
- 5°-Sesion 2-Eda 1Documento3 páginas5°-Sesion 2-Eda 1Lucy Yolanda Rona AlbercaAún no hay calificaciones
- Cono InvertidoDocumento14 páginasCono Invertidolemar51Aún no hay calificaciones
- Reglamento de EvaluacionesDocumento14 páginasReglamento de EvaluacionesIsmael W. GrandaAún no hay calificaciones
- MALINOWSKI 1922 - Los Argonautas Del Pacifico Occidental IntroduccionDocumento13 páginasMALINOWSKI 1922 - Los Argonautas Del Pacifico Occidental IntroduccionLeonardo Agustín AlíasAún no hay calificaciones
- Carta Descriptiva - Primaria.MÓDULO 1Documento8 páginasCarta Descriptiva - Primaria.MÓDULO 1Luis A. MorenoAún no hay calificaciones
- D Agcindicesweblibtshb005Documento20 páginasD Agcindicesweblibtshb005Antonio0% (2)
- Diplomado JesusDocumento14 páginasDiplomado JesusJoel ArAún no hay calificaciones
- Informe Preliminar Semana 15Documento38 páginasInforme Preliminar Semana 15live huevadas radioAún no hay calificaciones
- Actividad Diagnóstica y de NivelaciónDocumento5 páginasActividad Diagnóstica y de Nivelaciónmaestria edmodoAún no hay calificaciones
- Taller Emociones y Sentimientos en La OrientaciónDocumento10 páginasTaller Emociones y Sentimientos en La OrientaciónsarakaplanAún no hay calificaciones
- Captación y Reutilización Del Agua de Lluvia y Más Info.Documento11 páginasCaptación y Reutilización Del Agua de Lluvia y Más Info.Lisandro BarembergAún no hay calificaciones
- Concepto de Alienacion - Le RoyDocumento14 páginasConcepto de Alienacion - Le RoyUbi Est Christus LesusAún no hay calificaciones
- Matematicas-Decimo-Guia 1.numeros Racionales e IrracionalesDocumento6 páginasMatematicas-Decimo-Guia 1.numeros Racionales e IrracionalesClaudia Jimena García Sánchez0% (1)
- Violencia y Comunicacion, La Violencia Como Metodo de Presio en Los Paises DemocraticosDocumento618 páginasViolencia y Comunicacion, La Violencia Como Metodo de Presio en Los Paises DemocraticosElenaJRAún no hay calificaciones
- Sesión 7Documento26 páginasSesión 7luceroAún no hay calificaciones
- Programa Inteligencia Emocional Secundaria 12 14Documento212 páginasPrograma Inteligencia Emocional Secundaria 12 14Holler SaavedraAún no hay calificaciones
- Domjan 6Documento2 páginasDomjan 6Ana AlonsoAún no hay calificaciones
- FENOMENOLOGIA2)Documento12 páginasFENOMENOLOGIA2)rosaAún no hay calificaciones
- Triángulos Rectángulos NotablesDocumento2 páginasTriángulos Rectángulos NotablesJORDAN JEAN PIER CONTRERAS CRISOLOGOAún no hay calificaciones