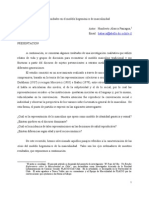Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Faur 2007 Masculinidades
Faur 2007 Masculinidades
Cargado por
Lula BilloudDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Faur 2007 Masculinidades
Faur 2007 Masculinidades
Cargado por
Lula BilloudCopyright:
Formatos disponibles
Faur 2007 “Masculinidades”, en Gamba, Susana (ed.
) Diccionario de
estudios de género y feminismos. Buenos Aires, Editorial Biblos
Masculinidades: ¿Es la masculinidad una condición biológica, un modo de ser, un
conjunto de atributos, un mandato o una posición? David Gilmore (1994) considera que es una
construcción que parte de un ideal representado en la cultura colectiva. Diversos autores
coinciden en señalar que esta representación varía de una cultura a otra e, incluso, dentro de
una misma cultura, en diferentes tiempos históricos, pertenencia étnica, clase social, religión y
edad (Connell, 1997; Kimmel, 1992)
No sólo varía la masculinidad sino también la forma de pensar en ella. Se han distinguido
ocho perspectivas de análisis sobre las identidades masculinas, que pretenden no sólo entender
la masculinidad y las relaciones sociales entre varones y mujeres sino también contribuir a su
transformación o conservación- Entre las que reconocen la existencia de jerarquías entre los
género y en el interior del género masculino, se encuentra las perspectivas socialistas (Connell,
1997, 1995; Seidler, 2000) que consideran que la llamada “dominación patriarcal” forma parte de
la lógica de jerarquización entre los seres humanos, que también tiene expresión en el sistema
de clases sociales, así como aquellos autores pro feministas liberales (Kaufman, 1997; Kimmel,
1992) que señalan que la masculinidad ha sido una fuente de privilegios para los varones y
apuestan por su transformación. Asimismo, se pueden señalar perspectivas provenientes de la
investigación sobre grupos específicos, que reflejan la discriminación que atraviesan algunos
varones, particularmente gays y afroamericanos (Clatterbaugh, 1997).
Entre los enfoques que no incorporan una mirada crítica sobre las relaciones sociales de
género, se incluyen desde la desarrollada por el “movimiento mitopoético”, que busca un
resurgimiento de la “masculinidad profunda” y se encuentra fuertemente inmerso en una lógica
esencialista (Kreimer, 1999), hasta las perspectivas claramente antifeministas, que se sostienen
por defender los “derechos del hombre”, negando la existencia de privilegios en favor de los
varones y criticando la ampliación de derechos de las mujeres (Kimbrell, 1995; Haddad, 1993;
Hayward, 1993). En este campo también se ubican las perspectivas “conservadoras ”, para las
cuales sería no sólo natural sino también saludable mantener la dominación de los varones en
la esfera pública, ejerciendo su función de provisión y protección, y la de las mujeres en la esfera
privada, actuando como cuidadoras casi exclusivas de los otros miembros de la familia.
De estos varios autores, nos interesa recuperar la definición de R. W. Connell, quien va
más allá de la definición inicial de Gilmore, al observar la construcción social de identidades
masculinas en un marco de relaciones sociales de género. Según Connell, las masculinidades
responderían a configuraciones de una práctica de género, lo que implica, al mismo tiempo: a)
la adscripción a una posición dentro de las relaciones sociales de género; b) las prácticas por las
cuales varones y mujeres asumen esa posición, y c) los efectos de estas prácticas en la
personalidad, en la experiencia corporal y en la cultura. Todo ello se produce a través de
relaciones de poder, de producción y de los vínculos emocionales y sexuales. Estos tres pilares
presentes en distintas esferas de la vida social, familiar, laboral, política, educativa, resultan de
gran fertilidad para el análisis de la construcción social de las identidades de género (Connell,
1995).
Partimos, entonces, de pensar las identidades masculinas como construcciones culturales
que se reproducen socialmente y que, por ello, no pueden definirse fuera del contexto en el cual
se inscriben. Esa construcción se desarrolla a lo largo de toda la vida, con la intervención de
distintas instituciones (la familia, la escuela, el Estado, la Iglesia, etc.) que moldean modos de
habitar el cuerpo, de sentir, de pensar y de actuar el género. Pero, a la vez, establece posiciones
institucionales signadas por la pertenencia de género. Esto equivale a decir que existe un lugar
privilegiado, una posición valorada positivamente –jerarquizada– para estas identidades dentro
del sistema de relaciones sociales de género.
Diversas investigaciones sobre la construcción social de la masculinidad plantean la
existencia de un modelo hegemónico que hace parte de las representaciones subjetivas tanto a
varones como a mujeres, y que se convierte en un elemento fuertemente orientador de las
identidades individuales y colectivas. Este modelo hegemónico opera al mismo tiempo en dos
niveles: en el nivel subjetivo, plasmándose en proyectos identitarios, a manera de actitudes,
comportamientos y relaciones interpersonales, y en el nivel social, afectando la manera en que
se distribuirán –en función del género– los trabajos y los recursos de los que dispone una
sociedad.
Entre los atributos de la masculinidad hegemónica contemporánea, estudios realizados en
distintos países latinoamericanos coinciden en resaltar componentes de heterosexualidad,
asunción de riesgos, capacidad para tomar decisiones, autonomía, racionalidad, disposición de
mando y solapamiento de emociones –al menos, frente a otros varones y en el mundo de lo
público– (Viveros Vigoya, 2001; Valdés y Olavarría, 1998; Ramírez, 1993, entre otros).
A partir de esta noción, los estudios sobre masculinidades surgidos en las últimas décadas
abundan en referencias a los “mandatos” que los varones reciben de su entorno, y esto está
también presente en nuestros trabajos empíricos. En talleres y entrevistas realizadas en
Colombia, los varones, independientemente de su edad o inserción social, mostraban haber
recibido durante su infancia la prescripción de actuar conforme a ciertas reglas explícitas o
implícitas respecto de prácticas consideradas típicamente masculinas, entrenar su fuerza física
y ponerla a prueba a través de peleas en las escuelas, no ser vagos (en sus versiones de ser
buenos estudiantes o de dedicarse al trabajo), no llorar, no jugar con muñecas, no vestirse con
ropa “femenina”, etc. (Faur, 2004).
Partiendo de esta constatación, muchos de los discursos sobre masculinidades oscilan
entre miradas con escasos puntos de fuga y las propuestas de transformación de identidades ,
como proyectos para los que bastaría con la voluntad individual y la resistencia al modelo
“impuesto”. Y así, tanto dentro de los análisis que asientan su mirada en la construcción de
subjetividades como en aquellos que analizan las posiciones de varones y mujeres en el nivel
macro social, la referencia a las identidades como “construcciones” zigzaguea entre nociones de
libertad y coerción social. Pero hay aquí una mayor complejidad, puesto que las identidades no
responder meramente a elecciones personales ni exclusivamente a formatos construidos en el
orden social.
Asimismo, no todos los varones viven ni valoran del mismo modo los esquemas de
masculinidad hegemónica, pero todos los conocen. Todos han sido, de uno u otro modo,
socializados dentro de este paradigma. Las mujeres también los reconocen, y muchas esperan
que los varones realmente se comporten siguiendo este modelo, crían a sus hijos varones de
acuerdo con este esquema y critican a sus compañeros si no alcanzan a cumplir con lo que se
espera de ellos. En pocas palabras: varones y mujeres participan en la construcción de la
masculinidad como una posición privilegiada. Ellos y ellas colaboran en la creación de esta
sensación generalizada que Joseph-Vincent Marqués (1997) sintetiza del siguiente modo: “Se
varón es ser importante” y es “tener que ser importante”
Véase: R.W. Connell (1995), Masculinities, Berkeley, University of California Press. – R.W.
Connell (1997) “La organización social de la masculinidad”, en T. Valdés y J. Olavarría (eds.)
Masculinidad/es. Poder y crisis, Santiago de Chile, Isis Internacional – FLACSO. – E. Faur (2004),
Las relaciones de género desde la perspectiva de los hombres, Bogotá, Unicef-Arango. – D.
Gilmore (1994), Hacerse hombre. Concepciones culturales de la masculinidad, Barcelona,
Paidós. – R. Haddad (1993), “El feminismo tiene poca relevancia para los hombres”, en K.
Thompson (comp.) Ser hombre, Barcelona, Kairós. – M. Kaufman (1997) “Homofobia, temor,
vergüenza y silencio en la identidad masculina”, en T. Valdés y J. Olavarría (eds.),
Masculinidad/es. Poder y crisis, Santiago de Chile, Isis Internacional. – A. Kimbrell (1995), The
Masculine Mystique, Nueva York, Ballantine. – M. Kimmel (1992), La producción teórica sobre la
masculinidad: nuevos aportes, Santiago de Chile, Editorial de las Mujeres. – J. C. Kreimer (1999)
El surgimiento de una nueva masculinidad, Buenos Aires, Planeta. – V. Seidler (2000), La
sinrazón masculina. Masculinidades y teoría social, Barcelona, Paidós. – J.-V. Marqués (1997)
“Varón y patriarcado”, en T. Valdés y J. Olavarría (eds.), Masculinidad/es. Poder y crisis, Santiago
de Chile, Isis Internacional. – R. Ramírez (1993), Dime Capitán. Reflexiones sobre la
masculinidad, Río Piedras, Huracán. – T. Valdés y J. Olavarría (1998), “Ser hombre en Santiago
de Chile: a pesar de todo un mismo modelo”, en T. Valdés y J. Olavarría (eds.), Masculinidades
y equidad de género en América Latina, Santiago de Chile, FLACSO-FNUAP. – M. Viveros
Vigoya (2001), “Masculinidades. Diversidades regionales y cambios generacionales en
Colombia”, en M. Viveros, J. Olavarría y N. Fuller, Hombres e identidades de género.
Investigaciones desde América Latina, Bogotá, CES-Universidad Nacional de Colombia.
También podría gustarte
- Delirio y misoginia trans: Del sujeto transgénero al transhumanismoDe EverandDelirio y misoginia trans: Del sujeto transgénero al transhumanismoCalificación: 2.5 de 5 estrellas2.5/5 (4)
- Ideas Sobre MasculinidadesDocumento8 páginasIdeas Sobre MasculinidadesErika Viviana Morales TamayoAún no hay calificaciones
- Informes de Preescolar 1-07-2011.lilianaDocumento20 páginasInformes de Preescolar 1-07-2011.lilianarawilpj96% (123)
- Quiz 1 Semana 3 Espacio GeograficoDocumento8 páginasQuiz 1 Semana 3 Espacio GeograficoMiguel Garcés Morales100% (1)
- Faur Masculinidades OCRDocumento3 páginasFaur Masculinidades OCRGabyAún no hay calificaciones
- Karina SandovalDocumento17 páginasKarina SandovalJuan Stevan GarcíaAún no hay calificaciones
- Vásquez Del Aguila, 2013 Hacerse HombreDocumento17 páginasVásquez Del Aguila, 2013 Hacerse HombreOscar HuachoArroyoAún no hay calificaciones
- Dabenigno Meo (2012)Documento42 páginasDabenigno Meo (2012)Carla Parodi AlmarazAún no hay calificaciones
- Género, Hombres y Colectivo Lgtbi+Documento17 páginasGénero, Hombres y Colectivo Lgtbi+Sebastián Pacheco Muñoz100% (1)
- Reflexiones Sobre La Masculinidad PatriarcalDocumento22 páginasReflexiones Sobre La Masculinidad PatriarcalDanielaTroncosoVargasAún no hay calificaciones
- Nuevas MasculinidadesDocumento13 páginasNuevas MasculinidadesArii Ps100% (1)
- La Influencia de Las Teorias de GeneroDocumento12 páginasLa Influencia de Las Teorias de GeneroFranklin Portillo MarroquinAún no hay calificaciones
- Analizar Las Masculinidades en México - NexosDocumento10 páginasAnalizar Las Masculinidades en México - NexosDELAFUENTE REYES ALAN SALVADORAún no hay calificaciones
- Masculinidades PDFDocumento26 páginasMasculinidades PDFmfqcAún no hay calificaciones
- Clase11 (Perspectivas Disruptivas. Los Estudios Sobre Masculinidades)Documento9 páginasClase11 (Perspectivas Disruptivas. Los Estudios Sobre Masculinidades)Natalia VillalbaAún no hay calificaciones
- Teorias Feminist As y Estudios Sobre Varones. Mara ViverosDocumento12 páginasTeorias Feminist As y Estudios Sobre Varones. Mara ViverosLucho FabbriAún no hay calificaciones
- Masculinidad y Familias - FaurDocumento5 páginasMasculinidad y Familias - Faurlau ElyAún no hay calificaciones
- Monografía MasculinidadesDocumento10 páginasMonografía MasculinidadesKarina Gallegos PérezAún no hay calificaciones
- Contenido Video 2 - MasculinidadesDocumento3 páginasContenido Video 2 - MasculinidadesNathalia Hidalgo SweetAún no hay calificaciones
- Introducción A Los Estudios Sobre MasculinidadDocumento23 páginasIntroducción A Los Estudios Sobre MasculinidadAlfonso Leñero de la TorreAún no hay calificaciones
- Cap 1. CorregidoDocumento18 páginasCap 1. CorregidodavidAún no hay calificaciones
- Estado Del Arte Nuevas Masculinidades.Documento9 páginasEstado Del Arte Nuevas Masculinidades.Juan Camilo Quiceno LopezAún no hay calificaciones
- Taller 3. Construcción Social Del Género1Documento6 páginasTaller 3. Construcción Social Del Género1Angy RojasAún no hay calificaciones
- La Masculinidad Como Un Constructo Social Que Ha Evolucionado A Lo Largo Del TiempoDocumento2 páginasLa Masculinidad Como Un Constructo Social Que Ha Evolucionado A Lo Largo Del Tiempojostinalexander1555Aún no hay calificaciones
- Feminismo y Feminismo Radical CulturaDocumento5 páginasFeminismo y Feminismo Radical CulturaMedina Ibarbo Luisa FernandaAún no hay calificaciones
- MODULO 5C Clase2Documento21 páginasMODULO 5C Clase2Gerardo BabiAún no hay calificaciones
- Masculinidad y FeminidadDocumento2 páginasMasculinidad y FeminidadleilaAún no hay calificaciones
- II Artículo Nuevas MasculinidadesDocumento7 páginasII Artículo Nuevas MasculinidadesNicolas RibadeneiraAún no hay calificaciones
- Masculinidades y HomosexualidadesDocumento25 páginasMasculinidades y HomosexualidadesMaria Angeles VilteAún no hay calificaciones
- Transgresion de RolesDocumento13 páginasTransgresion de Rolescvl1303100% (1)
- El Modelo Masculino (Autor: Humberto Abarca)Documento44 páginasEl Modelo Masculino (Autor: Humberto Abarca)Humberto Abarca PaniaguaAún no hay calificaciones
- Guía Práctica para La Intervención Con Grupos de HombresDocumento8 páginasGuía Práctica para La Intervención Con Grupos de HombresValentina RoaAún no hay calificaciones
- Masculinidad y Equidad de GeneroDocumento22 páginasMasculinidad y Equidad de GeneroBiblioteca Virtual sobre MasculinidadesAún no hay calificaciones
- Gloria Careaga Salvador Cruz Eds Debates Sobre Masculinidades 2006Documento222 páginasGloria Careaga Salvador Cruz Eds Debates Sobre Masculinidades 2006Vanina FajardoAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento13 páginasUntitledAlberto Amir Muñoz MaciasAún no hay calificaciones
- Resumen 1° ParcialDocumento6 páginasResumen 1° Parcialchen.4gustinAún no hay calificaciones
- Discursos Sobre La Discriminación-2Documento1 páginaDiscursos Sobre La Discriminación-2っʕ•́ᴥ•̀ʔAún no hay calificaciones
- David Pinilla Muñoz (2017) Recetario Breve Acerca de La Masculinidad, Bocetos y Esbozos.Documento6 páginasDavid Pinilla Muñoz (2017) Recetario Breve Acerca de La Masculinidad, Bocetos y Esbozos.Emanuel CastroAún no hay calificaciones
- T1 RgeiDocumento8 páginasT1 Rgeilsam55449Aún no hay calificaciones
- Del Patriarcado A La PaternidadDocumento14 páginasDel Patriarcado A La PaternidadAda La PazAún no hay calificaciones
- BoninoDocumento10 páginasBoninoSoledad MalnisAún no hay calificaciones
- Clase 2 Géneros y Derechos HumanosDocumento9 páginasClase 2 Géneros y Derechos HumanosVictoriaAún no hay calificaciones
- 3 - Herramientas de Trabajo en Genero UNFPA ADocumento4 páginas3 - Herramientas de Trabajo en Genero UNFPA AHxc HxcAún no hay calificaciones
- Burin Varones Genero y Subjetividad MasculinaDocumento16 páginasBurin Varones Genero y Subjetividad Masculinaluz ramirezAún no hay calificaciones
- Clase 2Documento63 páginasClase 2Victor SedefeAún no hay calificaciones
- MonografíaDocumento10 páginasMonografíaFlorencia RuizAún no hay calificaciones
- El Genero Un Constructo SocialDocumento5 páginasEl Genero Un Constructo SocialBellAún no hay calificaciones
- Masculinidades DiversasDocumento20 páginasMasculinidades DiversasLú E. QuirogaAún no hay calificaciones
- 12 - GéneroDocumento6 páginas12 - GéneroSofía RoldánAún no hay calificaciones
- Género y Derechos HumanosDocumento13 páginasGénero y Derechos HumanosJulianaAún no hay calificaciones
- Develando El Género Elementos Conceptuales Basicos - DotDocumento11 páginasDevelando El Género Elementos Conceptuales Basicos - Dotcardona acuñaAún no hay calificaciones
- Masculinidad - Valcuende y BlancoDocumento17 páginasMasculinidad - Valcuende y BlancoÁngel ChávezAún no hay calificaciones
- FAUR. Educación Sexual Integral. ¿Qué Aporta La Perspectiva de GéneroDocumento11 páginasFAUR. Educación Sexual Integral. ¿Qué Aporta La Perspectiva de GéneroJuan Gabriel TóffaloAún no hay calificaciones
- Representaciones Sociales de La MasculinidadDocumento14 páginasRepresentaciones Sociales de La MasculinidadAlessandraAún no hay calificaciones
- ESTEOROTIPOSDocumento7 páginasESTEOROTIPOSmmurga255Aún no hay calificaciones
- Percepciones y Opiniones Sobre La Masculinidad PDFDocumento10 páginasPercepciones y Opiniones Sobre La Masculinidad PDFEstela SánchezAún no hay calificaciones
- Viveros Vigoya Teorias Feministas y Estudios Sobre Varones y MasculinidadesDocumento12 páginasViveros Vigoya Teorias Feministas y Estudios Sobre Varones y MasculinidadesJordi Perez TarragonaAún no hay calificaciones
- Micro MachismosDocumento4 páginasMicro MachismosIsabella BretonAún no hay calificaciones
- Difícil ser hombre: Nuevas masculinidades latinoamericanasDe EverandDifícil ser hombre: Nuevas masculinidades latinoamericanasCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (2)
- Masculinidades: desafíos teológicos y religiosos: Concilium 385De EverandMasculinidades: desafíos teológicos y religiosos: Concilium 385Aún no hay calificaciones
- La perspectiva de género en la formación universitaria: La metodología feminista en la problemática socialDe EverandLa perspectiva de género en la formación universitaria: La metodología feminista en la problemática socialAún no hay calificaciones
- Sobre Estado, Nación y PatriaDocumento20 páginasSobre Estado, Nación y PatriaEmi Emiliano100% (1)
- Tipos de LenguajeDocumento5 páginasTipos de LenguajeJoSe Car OxiAún no hay calificaciones
- Com3 Pre3 Pra2Documento5 páginasCom3 Pre3 Pra2Marliz Pizarro Salvatierra100% (1)
- Quienbientequiereteharacantar PDFDocumento119 páginasQuienbientequiereteharacantar PDFnila.jodha.akbar100% (1)
- Cuadro ComparativoDocumento2 páginasCuadro ComparativoJustoAún no hay calificaciones
- Trabajo de Relacion de Berman Con Revolucion PapalDocumento3 páginasTrabajo de Relacion de Berman Con Revolucion PapalJuan Esteban Romero RodriguezAún no hay calificaciones
- DFD Número 31 PDFDocumento24 páginasDFD Número 31 PDFAnonymous UJcUsDAún no hay calificaciones
- El Reto Ético en La Sociedad PosmodernaDocumento6 páginasEl Reto Ético en La Sociedad PosmodernaDA RMZAún no hay calificaciones
- De Las Representaciones Colectivas A Las Representaciones Sociales - Ana Lía KornblitDocumento17 páginasDe Las Representaciones Colectivas A Las Representaciones Sociales - Ana Lía KornblitSharon Valerdi LozanoAún no hay calificaciones
- Civilizaciones LenDocumento3 páginasCivilizaciones LenJamerson MuñozAún no hay calificaciones
- Pauta de Cotejo Desarrollo Del LenguajeDocumento4 páginasPauta de Cotejo Desarrollo Del LenguajeFrancisca Valdes CofreAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre AntropofagiaDocumento13 páginasEnsayo Sobre AntropofagiaGina Dimare100% (1)
- Resumen 1. Evolución Histórica de La EscrituraDocumento4 páginasResumen 1. Evolución Histórica de La EscrituraJuanita Ospina EspinosaAún no hay calificaciones
- Mujeres Pre IncasDocumento9 páginasMujeres Pre IncasRoy Styp Bonfild BrionesAún no hay calificaciones
- Columnas PeriodisticasDocumento8 páginasColumnas PeriodisticasMaria Fernanda Gomez SaldañaAún no hay calificaciones
- Pemc Zona 225Documento4 páginasPemc Zona 225ragumarioAún no hay calificaciones
- Gramática GenerativaDocumento5 páginasGramática GenerativaMiguel Angel Armas GómezAún no hay calificaciones
- Los Pilares de La EducaciónDocumento2 páginasLos Pilares de La EducaciónBarbara Wittgreen100% (1)
- El Desarrollo Económico Se Define Como El Proceso en Virtud Del Cual La Renta Real Per Cápita de Un País Aumenta Durante Un Largo Período de TiempoDocumento2 páginasEl Desarrollo Económico Se Define Como El Proceso en Virtud Del Cual La Renta Real Per Cápita de Un País Aumenta Durante Un Largo Período de TiempoOscar DanielAún no hay calificaciones
- Diario de Campo Educ EspecialDocumento2 páginasDiario de Campo Educ EspecialJorge LenzAún no hay calificaciones
- Hermenéutica PentecostalDocumento3 páginasHermenéutica PentecostalOscar LópezAún no hay calificaciones
- Sesion InicialDocumento4 páginasSesion InicialFreddyFernandezGonzalesAún no hay calificaciones
- Adriano Erriguel - Deconstrucción de La Izquierda PosmodernaDocumento55 páginasAdriano Erriguel - Deconstrucción de La Izquierda PosmodernaRoi FerreiroAún no hay calificaciones
- Literatura - Definición y Características - Textos.los Géneros Literarios.2º ESODocumento5 páginasLiteratura - Definición y Características - Textos.los Géneros Literarios.2º ESOestherAún no hay calificaciones
- PPT-04-Unidad DidacticaDocumento32 páginasPPT-04-Unidad DidacticaHuayllani Laurente AlejandroAún no hay calificaciones
- Cojedes 015 Primaria Guía Pedagógica Cada Familia Una EscuelaDocumento5 páginasCojedes 015 Primaria Guía Pedagógica Cada Familia Una EscuelaRusvelys Milagros AularAún no hay calificaciones
- El Yo en DesarrolloDocumento3 páginasEl Yo en Desarrolloleodan basultoAún no hay calificaciones
- U1 Criterios y EstandaresDocumento3 páginasU1 Criterios y EstandaresFrancisco Teva LopezAún no hay calificaciones