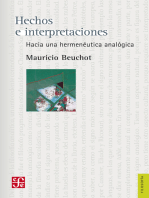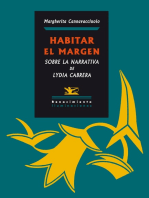Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Aristóteles y Quintiliano
Aristóteles y Quintiliano
Cargado por
Luis MiguelDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Aristóteles y Quintiliano
Aristóteles y Quintiliano
Cargado por
Luis MiguelCopyright:
Formatos disponibles
ARISTÓTELES Y QUINTILIANO
ARISTÓTELES: TEORÍA DE LA TRAGEDIA
Aristóteles toma gran atención a la tragedia, la cual la define como imitación de
una acción de carácter elevado y completa, dotada de cierta extensión, en un
lenguaje agradable, llena de bellezas de una especie particular según sus
diversas partes, imitación que ha sido hecha o lo es por personajes en acción y
no por medio de una narración, la cual, moviendo a compasión y temor, obra
en el espectador la purificación propia de estos estados emotivos. Ahora, debe
entenderse por lenguaje agradable al que posee ritmo, musicalidad y melodía;
y entenderse por bellezas de una especie particular, que una partes son
realizadas solamente con ayuda de la métrica, mientras que otras, por el
contrario, lo son sólo por medio de la melodía.
En otras palabras, la tragedia se presenta como imitación de una acción
esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada
cada una de las especies en las distintas partes, actuando los personajes y no
mediante relato, y que mediante la compasión y el temor lleva a cabo la
purgación de tales afecciones. Aquí, el lenguaje sazonado vendría a ser el que
consta de ritmo, armonía y canto. Siendo el efecto específico de la tragedia, la
catarsis.
Luego, una vez definida la tragedia, Aristóteles va a considerar las partes de la
tragedia desde dos puntos de vista, el cualitativo y el cuantitativo. Las partes
cualitativas de la tragedia serían seis: la fábula, los caracteres y el pensamiento
(que son los objetos imitados), la elocución y la melopeya (que son los medios
de imitación), y el espectáculo (que es el modo de imitación). Las partes
cuantitativas, en cambio, serían sólo cuatro: el prólogo, el episodio, la parte
coral (con párodo y estásimo) y éxodo. Añade, además, que estas partes son
comunes a todas las tragedias.
Pero, de todas estas partes, la más importante es el entramado de todos los
hechos, pues la tragedia no imita a los hombres, sino que imita la acción, la
vida, la felicidad o la desgracia. Por ello, Aristóteles trata individualmente cada
una de las partes, pero destaca la importancia de la fábula, que le parece la
primera y esencialmente necesaria, y añade que a ella se sujetan las partes
restantes. Además, la fábula como imitación de una acción, compone,
estructura y ordena los hechos, elaborando artísticamente un determinado tipo
de acontecimientos. “Sin fábula no hay tragedia” nos dice Aristóteles, aunque
pudiera haberla sin los elementos laterales al drama (melopeya y espectáculo)
y aun sin caracteres (como teatro de ideas), pero, como es obvio, nunca sin
pensamientos ni el soporte verbal de la mimesis trágica, la elocución.
La fábula es la parte fundamental de la tragedia, ya que de ella depende su
efecto específico, la catarsis. Según Aristóteles, la fábula consta de tres partes:
la peripecia, la anagnórisis o reconocimiento y el pathos. La fábula debe imitar
una acción única, completa y entera, de cierta magnitud, y sus partes han de
estar enlazadas entre sí no de manera fortuita, sino forzosamente o por
necesidad, de tal modo que la supresión o alteración de una de ellas debe
producir la modificación de todo el conjunto.
Luego, Aristóteles propone la diferenciación de la tragedia con la epopeya
desde distintos puntos de vista. Pero en lo que más se ha centrado es en la
finalidad de la tragedia: la consecución de la catarsis. La catarsis se refiere a
los aspectos sobre el espectador y además tiene que ver con el mythos y con
su disposición en el discurso para lograr determinadas reacciones en el
público. El espectador sentirá una especie de purificación de sus propias
pasiones si puede ver objetivada a través de una historia la relación entre las
acciones culposas y el castigo que les corresponde. La finalidad de la tragedia
consiste precisamente en conseguir ese efecto, de modo que se puede
considerar la catarsis como un concepto trágico totalmente abarcador.
Ahora, para que un texto produzca el efecto catártico, debe seguir una serie de
condiciones. Es conveniente que la fábula tenga anagnórisis y peripecia, es
decir, que sea una fábula compleja, y sobre todo, es necesario que posea el
carácter ficcional y de representación, ya que la tragedia es mimesis y no
digeseis.
La obra que más directamente está dispuesta para producir un efecto sobre el
espectador es aquella en la que un personaje trágico vive los acontecimientos
de su propia existencia. La desgracia del héroe no debe deberse a la mala
intención o no, sino a un error, pues sólo el inocente suscita compasión; para
ello, el autor trágico debe revelar el por qué del sufrimiento. El alivio catártico
exige que esos hechos patéticos ficcionales se perciban como si efectivamente
hubiesen ocurrido, pero que no sean hechos reales. También es conveniente
que la desgracia suceda entre amigos o parientes, pues la enemistad y el odio
entre enemigos o desconocidos no da lugar a patetismo, y por eso la familia es
el ámbito por excelencia trágico.
La esencia de la construcción catártica de la tragedia consiste en que produzca
compasión ante un inocente, que a la vez sea responsable de sus actos, y
suscite temor porque es semejante al espectador. El héroe no debe merecer su
desgracia y su conducta no debe suscitar ni rechazo ni repulsión, para lo cual
no puede ser culpable, aunque sí responsable, pues es otro caso no sería justo
el esquema propuesto por la tragedia.
LA RETÓRICA: QUINTILIANO
Tanto en la teoría literaria como en otras disciplinas se ha suscitado desde
hace unos años, un gran interés por lo relacionado a los estudios retóricos.
Esto puede explicarse en razón de la orientación de la pragmática que siguen
las ciencias humanas actualmente. Actualmente, el renacer de la retórica es un
fenómeno indudable, aunque a veces sea en ámbitos parciales, o se lleve a
cabo con trasposiciones de conceptos, al integrarlos en una teoría del relato o
del lenguaje poético. Así, la retórica, considerada en sí misma tiene un puesto
destacado entre las disciplinas filológicas, resultando básica para la teoría
literaria.
Viendo a la retórica clásica en su conjunto, encontramos dos modos de
entenderla, la llamada retórica técnica y la llamada retórica filosófica,
representadas respectivamente por M. F. Quintiliano y de M. T. Cicerón. Desde
sus inicios, la retórica va a ser entendida de dos maneras, ambas con visión
reduccionista, una que considera limitada al ornato del discurso y le reconoce
una finalidad, la de persuadir, y la otra que la orienta, en paralelo con la
filosofía, hacía la verdad, sin renunciar al ornato, o incluso renunciando a él. De
esta manera, de manera general se puede decir que cuando la retórica se
inclina hacia el discurso y sus formas se aproximan a la teoría literaria, y
cuando se orienta hacia los contenidos y toma como criterio la verdad se
acerca más a la filosofía.
En Grecia, la retórica se implantaría por manos de los sofistas, ya que ellos
buscaban un ideal del bien decir, como parte de la educación del hombre que
quiere dedicarse a la política. La retórica llegó a ser el centro de atención de los
atenienses y de los griegos en general. Para los sofistas, las relaciones entre
retórica y filosofía siempre no fueron claras, pasando en ocasiones de la una a
la otra. El enfrentamiento entre retórica y filosofía se personaliza en las figuras
de Isócrates y Platón. El primero suscita la actitud antirretórica, primero radical
y luego más tolerante que Platón. Platón concluiría admitiendo que la retórica
puede ser una ciencia necesaria para convencer al pueblo, aunque no le
reconoce valor para la enseñanza. De otro lado, Aristóteles siguió las ideas de
Platón en parte. Rechazó las concepción de la retórica como arte netamente
empírico y de adulación política; decía que la retórica también debería contar
con los contenidos, planteándose inmediatamente dos problemas: uno de tipo
material, pues la retórica carece de contenido propio y entra en conflicto con
otras artes y ciencias; y otro de tipo formal, pues la retórica se mueve en el
ámbito de la doxa y es capaz de defender dos opiniones opuestas sobre
cualquier tema, para evitar esto, la retórica debe basarse en la verdad, pero no
limitarse a ella. Su retórica no pone el énfasis en la relación discurso – verdad,
pero tampoco reconoce que la verdad sea un criterio ajeno al discurso retórico
y desplaza lo específico de la retórica hacia la comunicabilidad, es decir, hacia
la pragmática. La retórica aristotélica sería el arte de decir bien la verdad y con
sentido pragmático.
La retórica en Roma, sigue la escuela de Grecia, tan solo diferenciándose en
añadiendo algunos matices o reducciones, en los filósofos estoicos, en los
epicúreos, en Cicerón, hasta llegar a Quintiliano. Para los estoicos la retórica
es una de las dos pares en que se divide la lógica: la retórica es la ciencia del
hablar bien, la dialéctica es la ciencia del bien razonar. Pero la retórica no tiene
por qué atender a efectos pragmáticos ni mucho menos por qué buscar en
general los medios persuasivos, ya que le basta seguir una argumentación
lógica. Para los epicúreos, la retórica se basa en argumentos probables
entresacados del signo. La retórica va a ser una de las ciencias conjeturales,
contrapuestas a las ciencias exactas, compuesta de una serie de reglas
tomadas de la experiencia, dirigidas a la expresión y afectadas por grados de
probabilidad.
Cicerón es el gran orador romano, que representa la concepción filosófica de la
retórica que exige amplios y profundos conocimientos de las artes y las
ciencias, y sobre todo de la filosofía. Para él la retórica no es sólo el arte de
hablar, sino también el arte de pensar, no es una ciencia especial, una técnica,
sino un arte general, guiado por la sabiduría, es por eso que Cicerón no dejó
mucha huella en la prosperidad. Una obra importante vendría a ser la
“Rhetorica ad Herennium”, que es una obra anónima atribuida a Cicerón. Es la
retórica más antigua en lengua latina y parece haber sido escrita poco antes
del año 90. Es un síntesis de las múltiples influencias que las doctrinas
retóricas ejercían en Roma al comienzo del siglo l.
Quintiliano se adhiere a la tesis de Cicerón y hace grandes elogios de sus
obras, sin embrago, la obra de Quintiliano influyó sobre todo por su elaborada
técnica de reglas retóricas y fue considerada durante siglos como
representante de la concepción técnica, opuesta a la filosófica de Cicerón.
Quintiliano considera la retórica como el arte de escribir y hablar bien, es decir,
atiende preferentemente al discurso, en su forma y en su sentido, más que al
esquema lógico subyacente a texto y sigue unas actitudes que responden al
gusto, al orden, a la moderación y a la disciplina. Él cree que la filosofía y la
oratoria deben ir unidas, pues la primera es el are de la verdad, y la segunda, el
arte de la palabra. Su obra, Institutio Oratoria, está dividida en doce libros. Libri
duodecim, recoge sus experiencias docentes y es a la vez un curso
pedagógico, una gramática, una retórica y una perceptiva literaria. La Institutio
Oratoria no es original, recoge ideas de Platón, de Aristóteles y de Cicerón. Sin
embrago, es el tratado mas ordenado y extenso de los conocidos, y resume la
tradición y los textos griegos y los latinos que la consolidaron en Roma,
además contribuyó a aproximar la retórica a la teoría literaria.
También podría gustarte
- Poética de Aristóteles Aplicada A AntígonaDocumento9 páginasPoética de Aristóteles Aplicada A AntígonaUrko Gorriñobeaskoa Artolozaga100% (2)
- Guia Actividad1 TeoriasDocumento2 páginasGuia Actividad1 TeoriasNELSON MURILLO VALENZUELA100% (1)
- Mintzberg Las 5 P de La EstrategiaDocumento8 páginasMintzberg Las 5 P de La Estrategiamoyado0% (1)
- Hacia Un Arquitectura Cultural PDFDocumento107 páginasHacia Un Arquitectura Cultural PDFfedegoAún no hay calificaciones
- La Tragedia Según AristótelesDocumento2 páginasLa Tragedia Según AristótelesDavid SullivanAún no hay calificaciones
- La Poética de Aristotéles ResumenDocumento3 páginasLa Poética de Aristotéles ResumenValentinaVargasAún no hay calificaciones
- Narratividad, Fenomenología y Hermenéutica PDFDocumento17 páginasNarratividad, Fenomenología y Hermenéutica PDFmarciagonzalez81Aún no hay calificaciones
- Estetica 2Documento3 páginasEstetica 2ruth bubaAún no hay calificaciones
- Aristoteles EsteticaDocumento5 páginasAristoteles EsteticaKlaudio KlaucoreAún no hay calificaciones
- Comunicacion LedesmaDocumento63 páginasComunicacion LedesmaSebi Sanchez100% (1)
- Marco Teórico Edipo Rey AristótelesDocumento5 páginasMarco Teórico Edipo Rey AristótelesLuis Zamokasti0% (1)
- La Poética de AristótelesDocumento3 páginasLa Poética de AristótelesStiven MalagonAún no hay calificaciones
- De La Tragedia A Lo Tragico NacimientoDocumento66 páginasDe La Tragedia A Lo Tragico NacimientoMaría Verónica SerraAún no hay calificaciones
- LA POÉTICA Eduardo SinnottDocumento3 páginasLA POÉTICA Eduardo SinnottAgus AlvarezAún no hay calificaciones
- La Poética de AristotélesDocumento4 páginasLa Poética de AristotélesYuly ListingAún no hay calificaciones
- Reporte de Lectura Poética - AristótelesDocumento2 páginasReporte de Lectura Poética - AristótelesAlfaro Juan JoséAún no hay calificaciones
- Paul Ricoeur La Metafora Viva 02Documento438 páginasPaul Ricoeur La Metafora Viva 02Héctor RomeroAún no hay calificaciones
- Historia de La Teoría de Los Géneros LiterariosDocumento19 páginasHistoria de La Teoría de Los Géneros LiterariosEduardo MadrigalAún no hay calificaciones
- Catarsis EnsayoDocumento4 páginasCatarsis EnsayoAndres Felipe Gil Lozano50% (2)
- DALMARONI Retorica e Interrupcion de MANDocumento9 páginasDALMARONI Retorica e Interrupcion de MANMartín PicardAún no hay calificaciones
- Monografia LDocumento6 páginasMonografia LMarcosAún no hay calificaciones
- Badiou-El Recurso Filosófico Del Poema PDFDocumento14 páginasBadiou-El Recurso Filosófico Del Poema PDFJulieta MarchantAún no hay calificaciones
- Dos Paradigmas EnfrentadosDocumento16 páginasDos Paradigmas EnfrentadosEzequielRobertoAún no hay calificaciones
- Aristóteles, Ensayo 2Documento7 páginasAristóteles, Ensayo 2Felipe MolinaAún no hay calificaciones
- Entimema y Maxima en Poetica-CovarrubiasDocumento23 páginasEntimema y Maxima en Poetica-CovarrubiasMarcelo MorenoAún no hay calificaciones
- Dos Paradigmas EnfrentadosDocumento17 páginasDos Paradigmas EnfrentadosBrian ZappaAún no hay calificaciones
- AristotelesDocumento4 páginasAristotelesKlaudio KlaucoreAún no hay calificaciones
- Hermeneutica Diccionario RomanticismoDocumento10 páginasHermeneutica Diccionario RomanticismoJuan Carlos Bermúdez100% (1)
- La Concepción Filosófica de Aristóteles A Través de Su Visión de La TragediaDocumento10 páginasLa Concepción Filosófica de Aristóteles A Través de Su Visión de La TragediaNicole Schuster100% (3)
- Sobre Esquilo y La Tragedia Griega 2014Documento15 páginasSobre Esquilo y La Tragedia Griega 2014Juan BecerraAún no hay calificaciones
- Fronteras Del RelatoDocumento12 páginasFronteras Del RelatoBoo DheyAún no hay calificaciones
- Poética de AristótelesDocumento7 páginasPoética de AristótelesJoel Arteaga100% (1)
- (Autores, Textos y Temas) Carmen Trueba - Ética y Tragédia en Aristóteles-Anthropos (2004)Documento157 páginas(Autores, Textos y Temas) Carmen Trueba - Ética y Tragédia en Aristóteles-Anthropos (2004)sergiozaratejuarez1Aún no hay calificaciones
- Arte de La PersuasiónDocumento3 páginasArte de La PersuasiónMercedes Montero GonzalezAún no hay calificaciones
- Ironia Romantica PDFDocumento24 páginasIronia Romantica PDFHectalyAún no hay calificaciones
- Teoria y Estructura de GenerosDocumento134 páginasTeoria y Estructura de GenerosMireia Cifuentes AtlanteaAún no hay calificaciones
- La Teoría Literaria OccidentalDocumento4 páginasLa Teoría Literaria OccidentalBelano82Aún no hay calificaciones
- Cuestionario - Poética AristotelesDocumento5 páginasCuestionario - Poética AristotelesErick LSAún no hay calificaciones
- Anotaciones PlatónDocumento6 páginasAnotaciones PlatónFabio AlmonacidAún no hay calificaciones
- Teoría DramáticaDocumento249 páginasTeoría DramáticaLuis Javier Echeverri VélezAún no hay calificaciones
- Paul Ricoeur Narratividad FenomenologiaDocumento20 páginasPaul Ricoeur Narratividad FenomenologiaΑλβαράδο ΜάριοAún no hay calificaciones
- Tragedia - Aristóteles PDFDocumento3 páginasTragedia - Aristóteles PDFYésica PratesAún no hay calificaciones
- PLATONDocumento7 páginasPLATONGema López MoralesAún no hay calificaciones
- Tema 8 Géneros LiterariosDocumento4 páginasTema 8 Géneros LiterariosJulia MorenoAún no hay calificaciones
- Alain Badiou - El Recurso Filosófico Del PoemaDocumento14 páginasAlain Badiou - El Recurso Filosófico Del PoemaMati JengibreAún no hay calificaciones
- Prueba Evaluación Lengua y LiteraturaDocumento5 páginasPrueba Evaluación Lengua y LiteraturamartaAún no hay calificaciones
- Wuolah Free AristotelesDocumento5 páginasWuolah Free AristotelesIsabel Gisbert CatalàAún no hay calificaciones
- Comentario de Textos DramáticosDocumento6 páginasComentario de Textos DramáticosalexcvsAún no hay calificaciones
- Nacimiento de La Forma Dramática ClásicaDocumento9 páginasNacimiento de La Forma Dramática ClásicaFRANCK RUSAAún no hay calificaciones
- Aristóteles y La Poesía - BertiDocumento10 páginasAristóteles y La Poesía - BertiMarcelaAún no hay calificaciones
- Reyes, Alfonso 1942, LA ANTIGUA RETÓRICA, México - Fondo de Cultura Económica - ResumenDocumento8 páginasReyes, Alfonso 1942, LA ANTIGUA RETÓRICA, México - Fondo de Cultura Económica - ResumenjosesilvagarcesAún no hay calificaciones
- A Qué Aludimos Con Tragedia GriegaDocumento9 páginasA Qué Aludimos Con Tragedia GriegaSantiagoAún no hay calificaciones
- El Texto NarrativoDocumento6 páginasEl Texto NarrativoCamila Peralta AcuñaAún no hay calificaciones
- CatarsisDocumento20 páginasCatarsisGestión HumanaAún no hay calificaciones
- Categorías de La Tragedia Según AristótelesDocumento8 páginasCategorías de La Tragedia Según AristótelesJosselyn MartinezAún no hay calificaciones
- TP II Poética de AristótelesDocumento5 páginasTP II Poética de AristótelesClaruscka CroAún no hay calificaciones
- Aristoteles 1Documento3 páginasAristoteles 1Daniela PulgarinAún no hay calificaciones
- La Poética: AristótelesDocumento17 páginasLa Poética: AristótelesTerciopelo AzulAún no hay calificaciones
- Fronteras Del Relato PDFDocumento9 páginasFronteras Del Relato PDFEsteban LeyesAún no hay calificaciones
- Hechos e interpretaciones: Hacia una hermenéutica analógicaDe EverandHechos e interpretaciones: Hacia una hermenéutica analógicaAún no hay calificaciones
- Habitar el margen: Sobre la narrativa de Lydia CabreraDe EverandHabitar el margen: Sobre la narrativa de Lydia CabreraAún no hay calificaciones
- Ensayo Teoria de Las CuerdasDocumento3 páginasEnsayo Teoria de Las CuerdasClaudia Maritza Gamboa Franco33% (3)
- El Turismo Como Objeto de Estudio en EspañaDocumento27 páginasEl Turismo Como Objeto de Estudio en EspañaYuyukoegamiAún no hay calificaciones
- Filosofía UTP - CHICLAYODocumento26 páginasFilosofía UTP - CHICLAYOMARIALEJANDRA GONZALES CRUZAún no hay calificaciones
- La Supervision Grupal y La Supervision PersonalDocumento15 páginasLa Supervision Grupal y La Supervision PersonalSilchu CastilloAún no hay calificaciones
- Lengua I (Clase #1)Documento8 páginasLengua I (Clase #1)alexisAún no hay calificaciones
- Estructuras MatematicasDocumento82 páginasEstructuras MatematicasJohan Ricardo100% (1)
- Examen Parcial - Semana 4 - INV - PRIMER BLOQUE-PROYECTO DE INVESTIGACION APLICADA I - (GRUPO1)Documento12 páginasExamen Parcial - Semana 4 - INV - PRIMER BLOQUE-PROYECTO DE INVESTIGACION APLICADA I - (GRUPO1)Norma Rios100% (1)
- 2 DesordenarDocumento10 páginas2 Desordenarluis rojasAún no hay calificaciones
- FascioliDocumento20 páginasFascioliHollmanAún no hay calificaciones
- La Reflexión y El Análisis Sobre La PrácticaDocumento12 páginasLa Reflexión y El Análisis Sobre La PrácticaJaz QueenAún no hay calificaciones
- Sazbon Dos Caras Del Marxismo Ingles Acerca Del Debate Thompson AndersonDocumento15 páginasSazbon Dos Caras Del Marxismo Ingles Acerca Del Debate Thompson AndersonAlbertina Cavadia TorresAún no hay calificaciones
- Itesco Ac Po 007 01 Metolodogia Del Informe Tecnico de Residencia Profesional 1Documento4 páginasItesco Ac Po 007 01 Metolodogia Del Informe Tecnico de Residencia Profesional 1Nyno Ignacio PrzAún no hay calificaciones
- Relatoria Investigación SocialDocumento11 páginasRelatoria Investigación SocialXimena GómezAún no hay calificaciones
- Taller 2 DecanoDocumento37 páginasTaller 2 DecanoMecha ManosalvaAún no hay calificaciones
- Lineamientos Metodologicos Con Enfoque Andragogico 2Documento82 páginasLineamientos Metodologicos Con Enfoque Andragogico 2Deibys Dennis García SaldiasAún no hay calificaciones
- El Metodo Cientifico El Agua Fuente de Vida Actividades 6 Francisco Nuñez PedrosoDocumento33 páginasEl Metodo Cientifico El Agua Fuente de Vida Actividades 6 Francisco Nuñez PedrosoPatricia Bejarano ChavezAún no hay calificaciones
- Tarea I. El Metodo CientificoDocumento8 páginasTarea I. El Metodo CientificoEmilio AquinoAún no hay calificaciones
- Duende SDocumento3 páginasDuende SIvan Usnayo AAún no hay calificaciones
- Revista Latinoamericana de Psicología 0120-0534: Issn: Direccion - Rlp@konradlorenz - Edu.coDocumento27 páginasRevista Latinoamericana de Psicología 0120-0534: Issn: Direccion - Rlp@konradlorenz - Edu.cotatismo123Aún no hay calificaciones
- TESIS UplDocumento141 páginasTESIS Upljesus leonAún no hay calificaciones
- 2015.E409 Pract. Bioecologica. .Documento48 páginas2015.E409 Pract. Bioecologica. .Edison López0% (4)
- Marco Teorico Ciencias en La Educación PreescolarDocumento5 páginasMarco Teorico Ciencias en La Educación PreescolarSthefany JuarezAún no hay calificaciones
- Coseriu Forma y SustanciaDocumento75 páginasCoseriu Forma y SustancialuliexperimentAún no hay calificaciones
- Unidad 9Documento19 páginasUnidad 9ROMULUS ROMULUSAún no hay calificaciones
- EnsayoDocumento8 páginasEnsayoYuly BetancurAún no hay calificaciones
- BUENO, Gustavo, Que Es La Bioetica PDFDocumento136 páginasBUENO, Gustavo, Que Es La Bioetica PDFAitor Fanelli67% (3)
- Que Es Una HipótesisDocumento5 páginasQue Es Una Hipótesisgabygamboaat87Aún no hay calificaciones