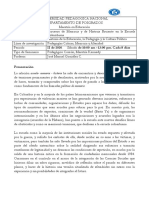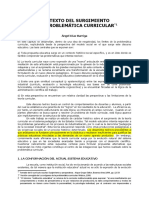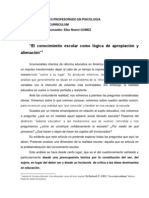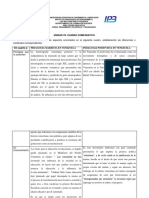Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Reseña 8
Reseña 8
Cargado por
LORENA PATIÑOTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Reseña 8
Reseña 8
Cargado por
LORENA PATIÑOCopyright:
Formatos disponibles
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
COLECTIVO: PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
JENNY LORENA PATIÑO MEJIA
PEDAGOGIAS PARA LA MEMORIA HISTORICA: REFLEXIONES Y
CONSIDERACIONES PARA UN PROCESO DE INNOVACIÓN EN EL AULA
Este texto, es el resultado de una serie de investigaciones realizadas en el
seno de “El proyecto Educación Para la Memoria: Reflexionando sobre la Memoria
Histórica en las Escuelas Colombianas” que fue formulado por el laboratorio de
“Cognición aplicada, educación y medios”, de la Universidad Nacional de Colombia
en el año 2015.
El artículo expone, cómo a través de talleres explorativos organizados de
forma secuencial, los participantes del laboratorio buscaban generar en los
estudiantes de un colegio, una conexión entre los eventos históricos significativos
con relación al conflicto armado y sus propias cotidianidades.
Para empezar, los autores enmarcan la propuesta pedagógica bajo seis
principios expuestos por Seixas y Peck (2004), sobre las estructuras cognitivas en la
vinculación de historia al aula. El primer elemento retomado, es la significancia: es
decir, los talleres apuntaban a discriminar cuáles hechos son más representativos
en la historia del conflicto y por qué; el segundo elemento es lo epistemológico, que
busca identificar con ayuda de los estudiantes las diversas fuentes de información,
contrastarlas y elegir la que más se ajuste a las necesidades; El tercer elemento es
la continuidad y cambio, que apunta por identificar esos procesos de continuidad y
cambio social en la línea histórica de Colombia; El cuarto elemento denominado,
progreso y cambio, apuntala por identificar en determinados momentos sociales su
auge y apogeo contextualizados; El quinto elemento corresponde a la empatía y el
juicio moral, este es quizá, el elemento clave del trabajo, pues propende porque los
estudiantes que participaron en el ejercicio logren identificar perspectivas diferentes
a las propias y logren establecer una conexión emocional con los hechos; por
último, el sexto elemento se denomina agencia histórica, y se constituye en una
apuesta por que los estudiantes logren identificar los grupos sociales influyentes en
el curso de la historia y las relaciones que guardan con las estructuras de poder.
En lo que respecta a la metodología, está fue denominada “en carne propia”,
puesto que, buscaba por medio de una serie de recursos audiovisuales, entrevistas,
representaciones actuadas, dilemas morales, entre otras, lograr que los
participantes experimentaran es ese momento lo que vivieron los diversos actores.
Los momentos históricos elegidos, fueron: Masacre de Bojayá, Genocidio de la
unión patriótica, los magnicidios de Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez Hernández y,
por último, el fenómeno de los falsos positivos en Soacha.
La memoria como categoría de análisis
Ahora bien, los autores problematizan la memoria pasiva y la memoria activa,
ya que, el tener un sinnúmero de memorias pasivas (Libros, registros, fotográficos,
monumentos) no garantiza necesariamente la evocación por parte de las personas.
Situación que me traslado necesariamente a Colombia, en donde hay museos, está
la catedra de para la paz en los colegios, los informes producidos por el CNMH junto
con los documentales. Sin embargo, ¿permiten estos ejercicios generar una
evocación significativa por parte de la sociedad? Interrogante que, por ahora,
seguirá abierto.
De este modo, que los investigadores deciden apelar los planteamientos de
Ausubel sobre los “conocimientos subsumidores” los cuales son aprendizajes que
se anclan a las estructuras cognitivas preexistentes, acomodándose o propiciando
una reestructuración de estos. Lo anterior, es un aspecto fundamental, pues
problematiza la enseñanza y sitúa la idea de que la memoria histórica necesita
enseñarse en la escuela por medio de aprendizajes significativos que volqueen al
estudiante a una reacomodación y/o recombinación de sus estructuras cognitivas
preexistentes “y por tanto un cambio comportamental en el aprendiz.” (Londoño;
Carvajal, 2015. Pág. 132).
Anudado a la premisa de que la Memoria Histórica es una memoria viva que
se construye en la interacción social, plantean que, para que este ejercicio alcance
el proceso cognitivo de la evocación-significación es necesario el escenario escolar,
el cual le posibilita al estudiante incorporar los nuevos conocimientos a su estructura
cognitiva, relacionarlos con su contexto, y darles una connotación propia partiendo
de los puentes empáticos y las conexiones emocionales.
El texto concluye, exponiendo los resultados positivos de la investigación,
para lo cual presenta algunos apartados de las entrevistas realizadas, en donde se
observa cómo en los estudiantes emergieron emociones y puentes empáticos con
relación a cada uno de los hechos emblemáticos. El ejercicio le permitió ver a los
autores que los estudiantes experimentaron una amplia gama de emociones: ira,
rabia, impotencia, dolor, tristeza, desolación, culpabilidad entre otras, y, no obstante,
reconocieron la necesidad de actuar en pro de la no repetición.
Para finalizar, rescato de la lectura del texto varios aspectos que nutren
considerablemente mi ejercicio investigativo. En primer lugar, me insta a revisar si
desde la catedra para la paz instituida en los colegios se logra dar significancia a la
memoria, es decir, hacer de la memoria pasiva una memoria activa. En segundo
lugar, a interpelarme si la catedra para la paz, logra generar una conexión
emocional por parte de los estudiantes hacía los hechos ocurridos en marco del
conflicto armado, y de ser así, garantizaría esto el pre-supuesto de la no repetición.
Por ultimo, me lleva a considerar otras apuestas que se están dando al interior de
las escuelas, que apuntan, más allá, de dar un repaso a los acontecimientos de la
historia, a generar un vínculo con la misma.
REFERENTES
Londoño, J. G. & Carvajal, J. P. (2015). Pedagogías para la memoria histórica:
reflexiones y consideraciones para un proceso de innovación en el aula.
Ciudad Paz-Ando, 8(1), 124-141
También podría gustarte
- Test Pata NegraDocumento4 páginasTest Pata NegraLIZETH CRISTINA MAMANI PORTILLOAún no hay calificaciones
- Fundamentación Disciplinar y Didactica - HISTORIADocumento5 páginasFundamentación Disciplinar y Didactica - HISTORIAKaren Almeida RibeiroAún no hay calificaciones
- Experiencias Pedagógicas en Cárceles - LPP - GESECDocumento68 páginasExperiencias Pedagógicas en Cárceles - LPP - GESECflorplalli90% (10)
- Sobre Antonio CisnerosDocumento16 páginasSobre Antonio CisnerosgabrielAún no hay calificaciones
- Analisis Critico Sobre Las Venas Abierta de America LatinaDocumento4 páginasAnalisis Critico Sobre Las Venas Abierta de America LatinaDarwinPerezAún no hay calificaciones
- Tarea 3 Unidad 2 - Ensayo Leonlopezivan 4cDocumento8 páginasTarea 3 Unidad 2 - Ensayo Leonlopezivan 4c20 IVAN DE JESUS LEON LOPEZAún no hay calificaciones
- Educacion Historica Una Propuesta para Eldesarrollo Del Pensamiento Historico en Los Estudiantes de La Licenciatura en Educacion Preescolar y PrimariaDocumento9 páginasEducacion Historica Una Propuesta para Eldesarrollo Del Pensamiento Historico en Los Estudiantes de La Licenciatura en Educacion Preescolar y Primariaapi-276695253Aún no hay calificaciones
- Representaciones Sociales de La InfanciaDocumento8 páginasRepresentaciones Sociales de La InfanciaSonia MirAún no hay calificaciones
- Metodo Autobiografico Desde Las PedagogiDocumento12 páginasMetodo Autobiografico Desde Las PedagogiMaría AlonsoAún no hay calificaciones
- Educación Histórica - ResumenDocumento3 páginasEducación Histórica - ResumenMayteAún no hay calificaciones
- Desafíos de La Enseñanza de La HistoriaDocumento32 páginasDesafíos de La Enseñanza de La HistoriaAdan GuerreroAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Pedagogia 1Documento19 páginasTrabajo Final Pedagogia 1Kathya GuerreroAún no hay calificaciones
- Programa Const Subj 2014Documento6 páginasPrograma Const Subj 2014Martina y camila JaraAún no hay calificaciones
- Lec 1 Semana 2 HistoriaDocumento51 páginasLec 1 Semana 2 HistoriaXiomhara CóndorAún no hay calificaciones
- Reseña. Ssitema EducativodocxDocumento5 páginasReseña. Ssitema EducativodocxKarenAndreaAún no hay calificaciones
- Perspectiva Crítica de Paulo Freire y Su Contribución A La Teoría Del CurrículoDocumento7 páginasPerspectiva Crítica de Paulo Freire y Su Contribución A La Teoría Del CurrículoYaya AguilarAún no hay calificaciones
- Concepciones Del Curriculo. EnsayoDocumento5 páginasConcepciones Del Curriculo. Ensayozuaid NarvaezAún no hay calificaciones
- Clase Trabajo IntegradorDocumento5 páginasClase Trabajo Integradorlucianaprofe22Aún no hay calificaciones
- Introducción A La Teoría EducativaDocumento15 páginasIntroducción A La Teoría EducativaAndres ZarateAún no hay calificaciones
- Pensamiento HistóricoDocumento19 páginasPensamiento Históricomiki sebastianAún no hay calificaciones
- Eje Memoria ColectivaDocumento1 páginaEje Memoria ColectivaraulnovauAún no hay calificaciones
- El Nacimiento de La EscuelaDocumento4 páginasEl Nacimiento de La Escuelacarlos.bedran36Aún no hay calificaciones
- Filosofía para No Dejar de Ser Niños.Documento8 páginasFilosofía para No Dejar de Ser Niños.Nicolas SanchezAún no hay calificaciones
- Resumen Del Libro de Arteaga-2-3Documento2 páginasResumen Del Libro de Arteaga-2-3Daniela Soledad GarcíaAún no hay calificaciones
- Luego de Observar El Film y Enfocándonos en El Concepto de Fracaso Escolar MasivoDocumento8 páginasLuego de Observar El Film y Enfocándonos en El Concepto de Fracaso Escolar MasivoJared AdamsAún no hay calificaciones
- Historia Del PerúDocumento22 páginasHistoria Del PerúDiana CasanovaAún no hay calificaciones
- La Autobiografia Escolardocumento Sin TítuloDocumento3 páginasLa Autobiografia Escolardocumento Sin TítuloNoeliaAún no hay calificaciones
- PEPCastilloL PDFDocumento26 páginasPEPCastilloL PDFCamiNus MorenoAún no hay calificaciones
- La Formacion de Competencias Depensamiento HistoricoDocumento3 páginasLa Formacion de Competencias Depensamiento HistoricoLara UldericoAún no hay calificaciones
- Intervención Grupal e Investigación 3Documento25 páginasIntervención Grupal e Investigación 3Paco ParchesAún no hay calificaciones
- Culturas Escolares Entre La Regulacion y El Cambio Copia-1Documento11 páginasCulturas Escolares Entre La Regulacion y El Cambio Copia-1Manuel Justo Del MalhablaAún no hay calificaciones
- Parcial Domiciliario Didactica FinDocumento6 páginasParcial Domiciliario Didactica FinmarianoAún no hay calificaciones
- Acerca de EdwardsDocumento13 páginasAcerca de EdwardsrominaanaliaAún no hay calificaciones
- Senderos MetodologicosDocumento10 páginasSenderos MetodologicosEvolucione EducacionAún no hay calificaciones
- Sujeto PedagogicoDocumento12 páginasSujeto PedagogicoDiego AlonsoAún no hay calificaciones
- El Conocimiento Escolar EDWARDSDocumento13 páginasEl Conocimiento Escolar EDWARDSJuan DiazAún no hay calificaciones
- Procesos de Memoria y de Historia Reciente en La Escuela ColombianaDocumento6 páginasProcesos de Memoria y de Historia Reciente en La Escuela ColombianaJosé Manuel González CruzAún no hay calificaciones
- PARCIAL (Primer Pasantia)Documento21 páginasPARCIAL (Primer Pasantia)Romina Jorge SilvaAún no hay calificaciones
- Campo Del CurriculoDocumento11 páginasCampo Del CurriculoMaria LencinaAún no hay calificaciones
- Verónica EdwardDocumento23 páginasVerónica EdwardAle Altamirano100% (1)
- Goncalves Cultura EscolarDocumento12 páginasGoncalves Cultura EscolarVanesa PratsAún no hay calificaciones
- Antoni Santisteban Fernández, La Formación de Competencias de Pensamiento Histórico.Documento24 páginasAntoni Santisteban Fernández, La Formación de Competencias de Pensamiento Histórico.Rakim Calderón Bernal100% (1)
- UntitledDocumento6 páginasUntitledJesus HersanAún no hay calificaciones
- Escuelas Experimentales - UrrutyDocumento9 páginasEscuelas Experimentales - UrrutyLaurisLaurisAún no hay calificaciones
- El Nacimiento de La EscuelaDocumento32 páginasEl Nacimiento de La EscuelaDani AsAún no hay calificaciones
- Cuesta Fernández. Resumen FinalDocumento9 páginasCuesta Fernández. Resumen FinalLeo SquillaciAún no hay calificaciones
- Hablemos de PedagogíaDocumento10 páginasHablemos de PedagogíaRaul VillafañeAún no hay calificaciones
- La Historia Situada en Las Aulas Normalistas PDFDocumento28 páginasLa Historia Situada en Las Aulas Normalistas PDFVaneAún no hay calificaciones
- UnidadIV-Benejam 1999 PDFDocumento5 páginasUnidadIV-Benejam 1999 PDFVero DuarteAún no hay calificaciones
- 4 - La Escuela Como Máquina de Educar - Pineau PDocumento3 páginas4 - La Escuela Como Máquina de Educar - Pineau PVero GigliottiAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Curso Pedagogías Latinoamericanas 2021Documento5 páginasTrabajo Final Curso Pedagogías Latinoamericanas 2021EscaleraRealAún no hay calificaciones
- Acevedo Alfonso Botero Ortega A2Documento12 páginasAcevedo Alfonso Botero Ortega A2Angélica OrtegaAún no hay calificaciones
- Reseña de Enrique Florescano: para Enseñar La HistoriaDocumento3 páginasReseña de Enrique Florescano: para Enseñar La HistoriaAngel Paulino ChanAún no hay calificaciones
- Levin, F. El Pasado Reciente en La EscuelaDocumento15 páginasLevin, F. El Pasado Reciente en La EscuelaYanet ChamorroAún no hay calificaciones
- RAE Moviminto Pedagogico ColombianoDocumento4 páginasRAE Moviminto Pedagogico ColombianoJuana C DiazAún no hay calificaciones
- Dimensión Ético Política de La Praxis Docente Gonzalez - Olivares Comision 1 SabadosDocumento5 páginasDimensión Ético Política de La Praxis Docente Gonzalez - Olivares Comision 1 SabadosMelina Andrea GonzalezAún no hay calificaciones
- Resumen Analítico en Educación (RAE)Documento3 páginasResumen Analítico en Educación (RAE)Natalia López DimatéAún no hay calificaciones
- Reseña 4Documento1 páginaReseña 4Jorge CarrilloAún no hay calificaciones
- La Educación en La ArgentinaDocumento30 páginasLa Educación en La ArgentinaMaiten FioramontiAún no hay calificaciones
- ACT 3. SíntesisDocumento11 páginasACT 3. SíntesisKarla GuerreroAún no hay calificaciones
- Epistemología y Psicopedagogía: Revisitando nuestras prácticas docentes universitariasDe EverandEpistemología y Psicopedagogía: Revisitando nuestras prácticas docentes universitariasAún no hay calificaciones
- Subjetividad, biopolítica y educación: Una lectura desde el dispositivoDe EverandSubjetividad, biopolítica y educación: Una lectura desde el dispositivoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Escuela y transformación social: Otra mirada de la organización educativaDe EverandEscuela y transformación social: Otra mirada de la organización educativaAún no hay calificaciones
- La Historia RegionalDocumento3 páginasLa Historia RegionalLuisin Germancito100% (1)
- Historia Del Señor de RencaDocumento22 páginasHistoria Del Señor de RencaWalter Foral LiebschAún no hay calificaciones
- Eric Hobsbawm Los Ecos de La MarsellesaDocumento5 páginasEric Hobsbawm Los Ecos de La MarsellesaAlejandro FrancoAún no hay calificaciones
- El Porvenir Del Ciudadano ModernoDocumento22 páginasEl Porvenir Del Ciudadano ModernoDevanir Da Silva ConchaAún no hay calificaciones
- Historia Natural de Lima PDFDocumento279 páginasHistoria Natural de Lima PDFAedo FernandoAún no hay calificaciones
- Francis Fukuyama: El Fin de La Historia y El Ultimo HombreDocumento5 páginasFrancis Fukuyama: El Fin de La Historia y El Ultimo HombrewendermusajaAún no hay calificaciones
- Unidad Vii - Cuadro Comparativo PfypDocumento5 páginasUnidad Vii - Cuadro Comparativo PfypEileen S. DiazAún no hay calificaciones
- F. Garcia Jurado, Teoria de La Tradición Clásica. Conceptos, Historia y MétodosDocumento6 páginasF. Garcia Jurado, Teoria de La Tradición Clásica. Conceptos, Historia y MétodosEnri Garcia-posadaAún no hay calificaciones
- Análisis Historiográfico de Historia de La Cultura GriegaDocumento8 páginasAnálisis Historiográfico de Historia de La Cultura GriegaÁngela LinaresAún no hay calificaciones
- Historia de La Baja Edad ModernaDocumento7 páginasHistoria de La Baja Edad ModernambujalanceAún no hay calificaciones
- 2019-Iatrogenia Enrique Costa VercherDocumento302 páginas2019-Iatrogenia Enrique Costa VercherManuel Alba100% (6)
- Rosboch M. E. - Altas y Bajas de La CulturaDocumento17 páginasRosboch M. E. - Altas y Bajas de La CulturaLuis100% (1)
- Marc Bloch o El Compromiso Del Historiador - Rogelio JimenezDocumento6 páginasMarc Bloch o El Compromiso Del Historiador - Rogelio JimenezNelson Silva MadariagaAún no hay calificaciones
- Quienes Les Dieron Por Primera Vez El Carácter de Ciencia A La GeografiaDocumento3 páginasQuienes Les Dieron Por Primera Vez El Carácter de Ciencia A La GeografiaOmaira PeñaAún no hay calificaciones
- Andres MojicaDocumento6 páginasAndres MojicaMilena VargasAún no hay calificaciones
- Derecho y Sociedad Cap 1Documento53 páginasDerecho y Sociedad Cap 1flabcas0% (1)
- Cultura VisualDocumento5 páginasCultura VisualClaudina Dabadie100% (1)
- Manson y El DorregoDocumento11 páginasManson y El DorregojulianotalAún no hay calificaciones
- Unidad 1.completa 2020 Geografia1 PDFDocumento70 páginasUnidad 1.completa 2020 Geografia1 PDFGabriela CamachoAún no hay calificaciones
- Reseña "ALGUNAS CONSIDERACIONES GLOBALES SOBRE "MODERNIDAD" Y "MODERNIZACIÓN" EN EL CASO COLOMBIANO."Documento3 páginasReseña "ALGUNAS CONSIDERACIONES GLOBALES SOBRE "MODERNIDAD" Y "MODERNIZACIÓN" EN EL CASO COLOMBIANO."Susana LópezAún no hay calificaciones
- CIRCUNFERENCIADocumento8 páginasCIRCUNFERENCIAGiovanni LazaroAún no hay calificaciones
- Examen Oposiciones Geografia e Historia Extremadura 2015 PDFDocumento5 páginasExamen Oposiciones Geografia e Historia Extremadura 2015 PDFPaco PastoriusAún no hay calificaciones
- Resumen MicrohistoriaDocumento3 páginasResumen MicrohistoriaCharly Mendoza100% (1)
- Fonseca - VariosDocumento14 páginasFonseca - VariosSolanshoAún no hay calificaciones
- Historia de 7ºDocumento2 páginasHistoria de 7ºjuliaAún no hay calificaciones
- Scardamaglia Crisis de La ModernidadDocumento7 páginasScardamaglia Crisis de La ModernidadVero ScardamagliaAún no hay calificaciones
- Historia y SociologíaDocumento6 páginasHistoria y SociologíaVALENTINA JIMENEZ VILARÓAún no hay calificaciones