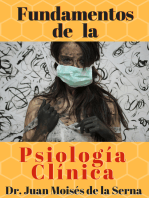Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tema Psicopatología Sistémica
Tema Psicopatología Sistémica
Cargado por
Cynthia ScottiTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Tema Psicopatología Sistémica
Tema Psicopatología Sistémica
Cargado por
Cynthia ScottiCopyright:
Formatos disponibles
Tema psicopatología sistémica.
Para el tema, mi idea es presentar un recorrido por la materia en cuanto a los
diferentes modelos vistos en la catedra, comparando sus concepciones de salud,
psicopatología y supuestos básicos.
Durand y Barlow definen a un modelo como una forma global de ordenar el área de
estudio, que sirve como una orientación para explicar la conducta anormal, llevar a
cabo la investigación e interpretar sus resultados. Un modelo vendría a ser una
posición básica en la cual nos posicionamos.
Estos autores, explican que la diferencia entre modelo y teoría es que esta ultima,
tiende a ser una explicación mas especifica de un fenómeno concreto y particular.
Si bien el termino modelo tiene 3 diferentes acepciones, para el tema voy a trabajar
desde aquella que lo considera como un modo concreto de concebir la psicopatología,
o lo que conocemos comúnmente como “escuelas de psicopatología”.
El primer modelo que observamos es el modelo biológico o modelo médico. Este,
entiende a los trastornos mentales como una enfermedad, al igual que cualquier otra
enfermedad física. Mantiene un supuesto básico que es que las alteraciones
psicopatológicas se deben a que existen anormalidades biológicas subyacentes, que
el tratamiento deberá centrarse en corregir.
La alteración del cerebro es postulada como la causa primaria de la conducta anormal.
En el año 50’ con el descubrimiento de sustancias neurotransmisoras y de una amplia
gama de fármacos psicoactivos, se comenzó a pensar en la anormalidad como un
problema bioquímico, considerándose que muchas formas de conducta anormal
podían deberse a alteraciones en la química del sistema nervioso.
Si bien el modelo medico aporta muchas ventajas, como que la investigación progrese
con rapidez y han hecho significativas aportaciones en la terapia de los trastornos a
través del descubrimiento de importantes fármacos, también tiene sus desventajas.
La principal es que parece hipotetizar que toda la conducta humana puede ser
explicada en términos biológicos y que todo problema psicológico puede ser tratado
mediante técnicas biológicas.
A su vez, muchos trastornos no responden a etiologías orgánicas.
Por último, pone al sujeto en una posición pasiva, frente a un medico considerado en
un rol “activo”, de auxilio.
Después encontramos el modelo conductual.
Este modelo surge como consecuencia de dos factores que fueron la madurez
alcanzada por la psicologia del aprendizaje, y la insatisfacción con el estatus científico
y modus operandi del modelo medico respecto a la conducta anormal.
El “padre” del modelo fue Watson, quien situó al conductismo como única alternativa
psicológica, e introdujo dos conceptos fundamentales: el objetivismo y el
condicionamiento como eje central de la conducta.
Este modelo considera la psicopatología como “habitos desadaptativos que han
llegado a condicionarse a ciertos tipos de estimulos”. Tales habitos, serian para este
modelo no solo los síntomas clínicos, sino la propia conducta anormal. Sostiene que
son generados de acuerdo con las leyes y principios del aprendizaje. Y que son estos
principios los que deben aplicarse en la terapia para extinguir las conductas
indeseables.
Otra diferencia con el modelo biológico, es que no considera que existan causas
subyacentes a los síntomas, y por lo tanto, asegura que el concepto medico de
enfermedad no es aplicable a los trastornos del comportamiento.
Rechaza la clasificación categorial del modelo medico y propone un “diagnostico
funcional de la conducta”, sosteniendo que la clasificación de la conducta anormal
debe hacerse según las dimensiones en que se sitúan los diferentes individuos. La
anormalidad, para este modelo, implica el funcionamiento defectuoso de ciertas áreas
o sistemas psicológicos.
Por último, tiene como supuesto básico que la causa de los trastornos mentales
obedece a factores ambientales que se han ido condicionando a través de toda la
experiencia del individuo.
Los principales problemas de este modelo es que la asuncion de que únicamente los
factores ambientales son responsables de la conducta anormal se opone a
abundantes datos empíricos de que ciertos trastornos poseen determinado grado de
transmisión hereditaria. Por otra parte, deja fuera del campo de estudio aspectos tan
relevantes como el pensamiento o la experiencia subjetiva en general.
La conducta humana resulta ser demasiado compleja como para poder ser explicada
sobre la base del esquema E-R.
Su principal fuente de desestabilización es la necesidad de incluir los procesos
cognitivos como elementos esenciales del modelo.
Y con esto, pasamos al tercer modelo. El modelo cognitivo se ocupa del estudio de la
actividad mental y la conciencia.
El termino psicología cognitiva hace referencia a un conjunto de contenidos que son
los que guían la investigación.
Estos contenidos hacen referencia a la cognición, es decir a la actividad mental
humana, y a sus productos, o sea el conocimiento.
Implican la consideración del hombre como ser autoconsciente, activo y responsable,
que no está ligado a los condicionantes, sino que busca activamente conocimiento y
por lo tanto se halla en un proceso constante de autoconstrucción.
La psicopatología cognitiva se ocupa del análisis de las estructuras y procesos de
conocimiento que controlan la aparición de los comportamientos y experiencias
anómalas o inusuales, y no se centra tanto en las experiencias inusuales en si
mismas.
Se constituye como un área de investigación básica que busca estudiar primero como
se constituyen los procesos cognitivos anómalos, o las anomalías que se producen en
los procesos de conocimiento de las personas, y en segundo lugar, que información
manejan estos procesos anómalos, sobre que trabajan.
Un avance en relación a los dos modelos anteriores, es que usa términos mas amplios
como los de “experiencias inusuales, anómalas o disconformidad”.
Incluye también el estudio de la experiencia subjetiva, motivos, afectos y sentimientos.
Por último, postula que la salud mental puede definirse sobre la base de 3 parámetros
que deben estar en interrelación y cooperación constante, ya que una ausencia o
fracaso provocara la aparición de la experiencia anómala o inusual. Estos son: 1)
habilidad para adaptarse a las demandas externas e internas, 2) que debe estar
contrabalanceada por las tendencias de autoactualizacion, por la búsqueda constante
de novedades y renovación. Y 3) sentimientos de autonomía funcional y
autodeterminación.
Decir que la psicopatología es causada por una anormalidad física o por un
condicionamiento es aceptar un modelo lineal o unidimensional, con lo que se
pretendería ubicar los orígenes de la conducta en una causa única.
Pero el comportamiento anormal es el resultado de diversas influencias.
Un sistema o circuito de retroalimentación puede tener entradas independientes en
muchos puntos distintos, pero a medida que cada entrada se vuelve parte del todo, ya
no puede considerarse como independiente. Tal perspectiva es sistémica, implica que
cualquier influencia que contribuya a la psicopatología no puede ser considerada fuera
del contexto. Este es un modelo multidimensional.
En relación al modelo sistémico, Ochoa de Alda nos dice que observar la dinámica
familiar desplaza el interés desde lo intrapsíquico a las relaciones presentes entre los
miembros de la familia. Se intenta explicar como influyen tales relaciones en la
patología del paciente.
Esta autora realiza un recorrido por diversos autores, de los cuales seleccione dos:
Ackerman sostiene que existe una continua interacción dinámica entre los factores
biológicos que determinan la vida del ser humano y el medio social dentro del cual
interactúa, y que el conflicto interpersonal precede al conflicto intrapsíquico o
individual.
Para este autor, la psicopatología familiar se debe a la falta de adaptación a nuevos
roles establecidos por el desarrollo de la familia.
Jackson (MRI) estudia la interrelación familiar e incorpora principios de la cibernética
y la teoría general de sistemas. Para este autor, los problemas psiquiátricos se deben
a los modos en que la gente interactúa dentro de la organización familiar. La
disfunción emergería cuando las reglas se hacen ambiguas, provocando la
desorganización del grupo.
Dentro del modelo sistémico encontramos dos perspectivas centrales:
Tomo el texto de Umbarger como referente de la perspectiva estructural.
Este autor sostiene que para producir un cambio en la parte individual como en el todo
se debe intervenir tanto en la parte, como en el todo.
El supuesto básico de la terapia es: si el contexto estructural se altera, el carácter
individual se modifica.
Entienden que las características de un individuo están determinadas por su
pertenencia a un grupo humano, de esta forma el alma individual y la identidad
individual solo existen como constructos del contexto interpersonal.
El individuo participa de continuo en una reciprocidad con su ambiente, y ambos se
influyen entre sí.
Para este autor, una familia que funciona con eficacia es un sistema social abierto, en
transformación, que mantiene nexos con lo extrafamiliar, que posee capacidad de
desarrollo y tiene una estructura de organización compuesta por subsistemas.
El funcionamiento de una familia es normal si se adapta a las presiones de la vida de
manera de preservar su continuidad y facilitar restructuraciones. En cambio, si
reacciona produciendo rigidez, sobrevienen conductas disfuncionales.
El desarrollo normal de la familia requiere de la alternancia entre periodos de
homeostasis, y periodos de crisis y cambio. Los problemas de la familia se deben a
que se ha estancado en la fase homeostática.
El autor, además, define 4 patologías básicas de la familia: de frontera, de alianza, de
triángulos y de jerarquías.
Las intervenciones del modelo estructural se entienden como la reubicación de los
miembros individuales dentro de sus subsistemas.
El terapeuta debe hacer que la familia ingrese en un periodo de cambio, mediante la
búsqueda de nuevas modalidades. Es preciso introducir flexibilidad.
La meta del cambio estructural es convertir a la familia a una concepción diferente del
mundo, que no haga necesario el síntoma, y a una visión de la realidad mas flexible y
pluralista, que la habilite pasar a estados de funcionamiento sistémico mas complejo.
Para la terapia estratégica, las intervenciones deben adaptarse a la personalidad
individual del sujeto, a su contexto relacional y a sus experiencias de la vida.
Se trata de un modelo de intervención terapéutica que centra su atención en la
comunicación y a sus manifestaciones actuales y no al análisis de las causas del
pasado.
Su postulado central es que estudiando la comunicación es posible identificar sus
patologías y demostrar que ellas son las responsables de las interacciones
patológicas.
La diferencia con el modelo estructural es que pone el foco de atención sobre el
problema que se presenta, sobre cuanto lo sostiene y la manera mas rápida de
resolverlo. Y no tanto sobre la interacción familiar y la reorganización de su sistema
relacional.
Dentro del modelo estratégico, encontramos dos perspectivas:
Para Haley y su grupo, el problema esta determinado por la incongruencia jerárquica
en el seno de la familia. El síntoma es considerado una metáfora del problema y, a la
vez, representa la solución, eso sí insatisfactoria, que el sujeto le ha dado.
La terapia se centra en la gestión del poder mediante la reorganización de las
jerarquías en el interior del sistema familiar. El terapeuta se inscribe directamente en el
interior del juego de poder familiar y busca deliberadamente reorganizarlo de un modo
más funcional. El estilo terapéutico es marcadamente directivo. Este planteamiento
considera fundamental «la superación de las crisis de paso situadas en diferentes
estadios de la vida familiar». Los problemas o síntomas son vividos como modalidades
comunicativas entre individuos en el interior de un determinado contexto social, y los
sistemas patológicos son descritos en términos de jerarquías disfuncionales que
deben reorganizarse en un orden funcional.
En la perspectiva del MRI, el problema está determinado por el mecanismo de
acciones y retroacciones desencadenado y mantenido por las «soluciones ensayadas»
que el paciente o los pacientes han utilizado al hacer frente a los trastornos o síntomas
actuales. En esta óptica, se considera fundamental la conceptualización que el
paciente o los pacientes logran de su problema y lo que han intentado hacer, basados
en esta conceptualización, para resolver el problema.
El terapeuta debe hacerse con una clara descripción del problema, o ele las
«soluciones ensayadas» y de las reacciones al mismo. Después, estudiará la
estrategia de intervención basándose en los datos del «diagnóstico» y de acuerdo con
la idiosincrasia del sujeto o de los sujetos en tratamiento.
La intervención debe interrumpir y alterar el ciclo repetitivo de perpetuación del
problema.
Al construir el problema terapéutico y las diversas estrategias, hay que orientarse
hacia objetivos aparentemente mínimos. Ello ofrece la ventaja de reducir notablemente
la resistencia al cambio del paciente.
La perspectiva sistémica ofrecería la ventaja, desde mi punto de vista, de una
consideración de la normalidad y la psicopatología como extremos de un mismo
continuo, y no como fenómenos excluyentes.
También podría gustarte
- La motivación: Un viaje al comportamiento motivado, desde el estudio de los procesos internos hasta las teorías neuropsicológicas más recientesDe EverandLa motivación: Un viaje al comportamiento motivado, desde el estudio de los procesos internos hasta las teorías neuropsicológicas más recientesAún no hay calificaciones
- Ensayo Fundamentos de PsicopatologíaDocumento6 páginasEnsayo Fundamentos de PsicopatologíaPaulina de LoeraAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Conducta Anormal MairaDocumento5 páginasEnsayo Sobre Conducta Anormal MairaluisAún no hay calificaciones
- 2 Resumen Implicaciones Eticas de Las Antropologias Subyacentes A Las Teorias PsicologicasDocumento7 páginas2 Resumen Implicaciones Eticas de Las Antropologias Subyacentes A Las Teorias PsicologicasMaria Emilia Lovera0% (1)
- Las BambasDocumento47 páginasLas BambasTherionhenry100% (2)
- Tarea III Psicologia Clinica-ElizabethDocumento8 páginasTarea III Psicologia Clinica-ElizabethBryan Antonio Morales50% (4)
- Modelos Teóricos Que Sustentan La PsicopatologiaDocumento9 páginasModelos Teóricos Que Sustentan La PsicopatologiajezzanayrobiAún no hay calificaciones
- DocumentoDocumento2 páginasDocumentoYoandri RosendoAún no hay calificaciones
- PsicopatologiaDocumento6 páginasPsicopatologiadepartamento de despacho despachoAún no hay calificaciones
- Modelos Teóricos de La Psicopatología-Iris Buitrago T1Documento11 páginasModelos Teóricos de La Psicopatología-Iris Buitrago T1daimarcitaAún no hay calificaciones
- Tarea II de Psicopatologia IDocumento14 páginasTarea II de Psicopatologia IangelaAún no hay calificaciones
- Modelos de La Conducta AnormalDocumento4 páginasModelos de La Conducta AnormalDiana Ortiz0% (1)
- Ensayo Psicopatalogia Maria HerreraDocumento8 páginasEnsayo Psicopatalogia Maria HerreramariihrreraAún no hay calificaciones
- El Modelo ConductualDocumento15 páginasEl Modelo Conductualgeraldine alvarezAún no hay calificaciones
- Modelos Teóricos PsicopatologíaDocumento7 páginasModelos Teóricos Psicopatologíacristina rendonAún no hay calificaciones
- Familia - Compendio de Terapia FamiliarDocumento110 páginasFamilia - Compendio de Terapia FamiliarGabriel Hernández MalcaAún no hay calificaciones
- Grupo Nº2. Modelos Teóricos de La PsicopatologíaDocumento7 páginasGrupo Nº2. Modelos Teóricos de La PsicopatologíaJoselyn RuizAún no hay calificaciones
- Tarea 2 PsicopatologiaDocumento8 páginasTarea 2 PsicopatologiaAnais Liz MoraAún no hay calificaciones
- 2.5. El Modelo ConductualDocumento11 páginas2.5. El Modelo ConductualJESSICA ESTEVEZ TOLOZAAún no hay calificaciones
- Modelo Teorico SistemicoDocumento4 páginasModelo Teorico SistemicoCamilo RiverosAún no hay calificaciones
- El Modelo ConductualDocumento6 páginasEl Modelo ConductualLobatón JohnAún no hay calificaciones
- Modelos Teoricos de La Psicopatología - Edilia Papa - 12.855.100Documento13 páginasModelos Teoricos de La Psicopatología - Edilia Papa - 12.855.100vilmaelena100% (1)
- DebateDocumento3 páginasDebateYiliana SantosAún no hay calificaciones
- Conceptos y Modelos en Psicopatología BELLOCHDocumento5 páginasConceptos y Modelos en Psicopatología BELLOCHyessicaAún no hay calificaciones
- Ex PosiciónDocumento25 páginasEx PosiciónJesús Garcia DuarteAún no hay calificaciones
- Psicología Clínica. Modelos Psicológicos.Documento7 páginasPsicología Clínica. Modelos Psicológicos.Andres Rafael Valdiviezo RivasAún no hay calificaciones
- 03 Nociones Básicas de La PsicopatologíaDocumento4 páginas03 Nociones Básicas de La PsicopatologíaJonathan-Patty RiveroAún no hay calificaciones
- Los Modelos en PsicopatologíaDocumento18 páginasLos Modelos en Psicopatologíapsicoesteban50% (6)
- Modelos Psicologicos en PsicopatologiaDocumento3 páginasModelos Psicologicos en PsicopatologiaVero SánchezAún no hay calificaciones
- Los Diversos Enfoques en PsicopatologíaDocumento63 páginasLos Diversos Enfoques en Psicopatologíashirleycano100% (1)
- Terapia Familiar Sistémica de MilánDocumento29 páginasTerapia Familiar Sistémica de MilánJuan Carlos T'ang Venturón85% (13)
- Modelos Psicologicos en PsicopatologiaDocumento3 páginasModelos Psicologicos en PsicopatologiaVane LealAún no hay calificaciones
- Metodos de Analísis de La PsicopatologíaDocumento13 páginasMetodos de Analísis de La PsicopatologíaHenry CermeñoAún no hay calificaciones
- Paradigmas de Psicologia EvolutivaDocumento18 páginasParadigmas de Psicologia EvolutivaHector Jose Colombo VasquezAún no hay calificaciones
- Los Modelos en PsicopatologíaDocumento8 páginasLos Modelos en PsicopatologíaJosangelis Fernandez OropezaAún no hay calificaciones
- Psicopatología Del Psiquismo Humano Asociado A Las Funciones Psíquicas - Psicología de La Personalidad - Concepto de La Personalidad OKDocumento43 páginasPsicopatología Del Psiquismo Humano Asociado A Las Funciones Psíquicas - Psicología de La Personalidad - Concepto de La Personalidad OKjackelinelandroAún no hay calificaciones
- Modelos en PsicopatologíaDocumento5 páginasModelos en PsicopatologíaKari Rios100% (1)
- Unidad 3 Paso 4 - Comprensión y Acción - Grupo 233...Documento23 páginasUnidad 3 Paso 4 - Comprensión y Acción - Grupo 233...andrea mercadoAún no hay calificaciones
- Epistemologia SistemicaDocumento34 páginasEpistemologia SistemicaSthephanie SanchezAún no hay calificaciones
- Tarea 2 Psicopatologia IDocumento6 páginasTarea 2 Psicopatologia IYerdi OmarAún no hay calificaciones
- El Modelo ConductualDocumento5 páginasEl Modelo Conductualceleste romero inga100% (2)
- Terapia Familiar Sistemica de MilanDocumento29 páginasTerapia Familiar Sistemica de MilanLn CitaAún no hay calificaciones
- 3 Semana Modelos Teoricos de La Psicología ClínicaDocumento51 páginas3 Semana Modelos Teoricos de La Psicología Clínica05-ES-HU-RAY CHARLIE CARHUAMACA ORTIZAún no hay calificaciones
- Principales Enfoques A La Psicopatología InfantilDocumento6 páginasPrincipales Enfoques A La Psicopatología InfantilnaiAún no hay calificaciones
- Resumen 1 PsicopatologiaDocumento4 páginasResumen 1 Psicopatologiatitanoboa117Aún no hay calificaciones
- ANALISIS DE LA UNIDAD 1 Y 2 MercedesDocumento5 páginasANALISIS DE LA UNIDAD 1 Y 2 MercedesMercedes De Jesus GarciaAún no hay calificaciones
- Tarea 5. Modelos en Psicología ClínicaDocumento7 páginasTarea 5. Modelos en Psicología ClínicaEduardo Rodríguez.Aún no hay calificaciones
- Libro Teorias para Explicar La ConductaDocumento128 páginasLibro Teorias para Explicar La ConductaMartin DelboyAún no hay calificaciones
- Actividad 1 PsicopatologiaDocumento9 páginasActividad 1 PsicopatologiaMartha Morales ComettaAún no hay calificaciones
- Resumen Tecnicas Terapeuticas 1Documento5 páginasResumen Tecnicas Terapeuticas 1Heidy AndinoAún no hay calificaciones
- Resumen Aspectos Fundamentales PsicopatologiaDocumento2 páginasResumen Aspectos Fundamentales PsicopatologiaErika Johanna Luna OsorioAún no hay calificaciones
- Ensayo de PsicopatologiaDocumento2 páginasEnsayo de PsicopatologiaVictor Manuel Jara MillanaoAún no hay calificaciones
- Tarea 1 PsicopatologiaDocumento10 páginasTarea 1 PsicopatologiaCecilia CuevasAún no hay calificaciones
- Otros Modelos en PsicoterapiaDocumento7 páginasOtros Modelos en PsicoterapiaAxel GabrielAún no hay calificaciones
- Ensayo Psicologia ClinicaDocumento9 páginasEnsayo Psicologia ClinicaEyleen SaraiAún no hay calificaciones
- Fundamento Teoria de Los SistemasDocumento33 páginasFundamento Teoria de Los SistemasisaquitoAún no hay calificaciones
- Informe, Modelos Psicologicos.Documento10 páginasInforme, Modelos Psicologicos.Tomas Anrtonio Oropeza ZieglerAún no hay calificaciones
- Ataque Al ConductismoDocumento7 páginasAtaque Al ConductismoJuan David AlarcónAún no hay calificaciones
- Los Modelos de La Psicología ClínicaDocumento4 páginasLos Modelos de La Psicología ClínicaCamila CabelloAún no hay calificaciones
- Sobre la condición social de la psicología (2a. Edición)De EverandSobre la condición social de la psicología (2a. Edición)Aún no hay calificaciones
- Procesadores de Texto 2010 - PDFDocumento42 páginasProcesadores de Texto 2010 - PDFCynthia ScottiAún no hay calificaciones
- Subjetividad de Epoca. La Orientacion Vocacional Interrogada - Sergio RascovanDocumento4 páginasSubjetividad de Epoca. La Orientacion Vocacional Interrogada - Sergio RascovanCynthia ScottiAún no hay calificaciones
- Procedimientos de Reestructuración CognitivaDocumento5 páginasProcedimientos de Reestructuración CognitivaCynthia ScottiAún no hay calificaciones
- 2 - Vigotsky, Lev - El Desarrollo de Los Procesos Psicológicos SuperioresDocumento114 páginas2 - Vigotsky, Lev - El Desarrollo de Los Procesos Psicológicos SuperioresCynthia ScottiAún no hay calificaciones
- 93 Curriculum Vitae en BlancoDocumento1 página93 Curriculum Vitae en BlancoCynthia ScottiAún no hay calificaciones
- Psicologia EducacionalDocumento20 páginasPsicologia EducacionalCynthia ScottiAún no hay calificaciones
- Resumen Desarrollo IIDocumento20 páginasResumen Desarrollo IICynthia ScottiAún no hay calificaciones
- Resumen Desarrolo IIIDocumento75 páginasResumen Desarrolo IIICynthia ScottiAún no hay calificaciones
- Ñacate1 PDFDocumento204 páginasÑacate1 PDFCynthia ScottiAún no hay calificaciones
- 1° Resumen FrancesaDocumento18 páginas1° Resumen FrancesaCynthia ScottiAún no hay calificaciones
- 1° Resumen FrancesaDocumento18 páginas1° Resumen FrancesaCynthia ScottiAún no hay calificaciones
- Resumen Neurobiología FINALDocumento98 páginasResumen Neurobiología FINALCynthia ScottiAún no hay calificaciones
- Resumen PsicolinguisticaDocumento8 páginasResumen PsicolinguisticaCynthia ScottiAún no hay calificaciones
- Resumen SaludDocumento45 páginasResumen SaludCynthia ScottiAún no hay calificaciones
- LEAD MAGNET Protocolo Ayuno Regenera - Corto (1) - CompressedDocumento6 páginasLEAD MAGNET Protocolo Ayuno Regenera - Corto (1) - CompressedNélida Lucia Rodriguez Ascaño100% (1)
- Informe de Obra N°1 Pavimento 2019 UltimoDocumento27 páginasInforme de Obra N°1 Pavimento 2019 UltimoPastrana Morales RijhaardAún no hay calificaciones
- Gluconeogenesis QuimDocumento52 páginasGluconeogenesis QuimAlvaro Cabrera DiazAún no hay calificaciones
- Los OlvidadosDocumento1 páginaLos OlvidadosVictor RegaladoAún no hay calificaciones
- 1 Recomendaciones para El Personal de Seguridad Privada PDFDocumento10 páginas1 Recomendaciones para El Personal de Seguridad Privada PDFSergio TobaresAún no hay calificaciones
- Medios de Cultivo PPTDocumento20 páginasMedios de Cultivo PPTHeiner OréAún no hay calificaciones
- Temperatura - Buscar Con GoogleDocumento1 páginaTemperatura - Buscar Con GoogleFelipe XanthopoulosAún no hay calificaciones
- Higiene Prevencion Lescano Vasquez Marely StefannyDocumento66 páginasHigiene Prevencion Lescano Vasquez Marely Stefannycarlos LuqueAún no hay calificaciones
- Tarea 3 Introduccion PsicoterapiaDocumento5 páginasTarea 3 Introduccion PsicoterapiaJenny Molina de IgnacioAún no hay calificaciones
- Carpeta AsfalticaDocumento12 páginasCarpeta AsfalticaEdwin RodriguezAún no hay calificaciones
- Sis 02 F014 Solicitud de Historia TercerosDocumento1 páginaSis 02 F014 Solicitud de Historia TercerosOmar Sneider Ortiz UribeAún no hay calificaciones
- Diseño TukeyDocumento4 páginasDiseño TukeyAna BelenAún no hay calificaciones
- Examen Final - Semana 8 - Revisar PDFDocumento11 páginasExamen Final - Semana 8 - Revisar PDFOrlando PeñaAún no hay calificaciones
- Cadena de SupervivenciaDocumento4 páginasCadena de SupervivenciaClaudia ManosalvaAún no hay calificaciones
- JAQUELINE ALARCON QUISPE Proyecto FinallllDocumento23 páginasJAQUELINE ALARCON QUISPE Proyecto FinallllBrayan Romayn Valverde GutierrezAún no hay calificaciones
- Meta - Reconocer Los Cambios Físicos y Químicos en La Propuesta de Las 3rDocumento5 páginasMeta - Reconocer Los Cambios Físicos y Químicos en La Propuesta de Las 3rSofia Fernanda Guevara FloresAún no hay calificaciones
- Tarea 4 - Inclusión y Exclusión A Través Un Ensayo Fotográfico FINALDocumento7 páginasTarea 4 - Inclusión y Exclusión A Través Un Ensayo Fotográfico FINALraul correaAún no hay calificaciones
- Examen Algebra 20 SeptiembreDocumento21 páginasExamen Algebra 20 SeptiembreLuis ChamorroAún no hay calificaciones
- 2 - Poner Limites Un Gesto de Amo RDocumento6 páginas2 - Poner Limites Un Gesto de Amo RpaulgaseAún no hay calificaciones
- Monitoreos Ocupacionales 2022 - PuntosDocumento51 páginasMonitoreos Ocupacionales 2022 - PuntosRonald LazoAún no hay calificaciones
- Autoinstruccional Emprendimiento 2Documento22 páginasAutoinstruccional Emprendimiento 2SergioSalvador100% (1)
- Pavonado de ArmasDocumento18 páginasPavonado de ArmasManuel IbarraAún no hay calificaciones
- Recomendaciones Tras Cirugía MucogingivalDocumento2 páginasRecomendaciones Tras Cirugía MucogingivalAntonio González RuizAún no hay calificaciones
- Caso Clínico DeglucionDocumento19 páginasCaso Clínico DeglucionclaudioAún no hay calificaciones
- Evaluacion 1aDocumento5 páginasEvaluacion 1aCarlos Dario Molina69% (13)
- En 2021 Los Trabajadores Se Empezarán A Jubilar Con El Régimen de 1997 Del IMSSDocumento4 páginasEn 2021 Los Trabajadores Se Empezarán A Jubilar Con El Régimen de 1997 Del IMSSAlex SandMay100% (1)
- Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Facultad de Ciencias Médicas Unan - LeónDocumento42 páginasUniversidad Nacional Autónoma de Nicaragua Facultad de Ciencias Médicas Unan - LeónJHONAún no hay calificaciones
- Facultad de Ingeniería IndustrialDocumento22 páginasFacultad de Ingeniería IndustrialOlga CanalesAún no hay calificaciones
- Caracteres Que Se Heredan Con El SexoDocumento2 páginasCaracteres Que Se Heredan Con El SexoLuis Eduardo Arcos Perez100% (2)