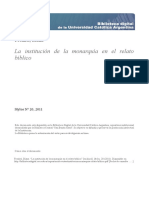Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pepe Rodríguez
Cargado por
María Piedad Fernandez Cortes0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
44 vistas5 páginasTítulo original
PEPE RODRÍGUEZ.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
44 vistas5 páginasPepe Rodríguez
Cargado por
María Piedad Fernandez CortesCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
PEPE RODRÍGUEZ
MENTIRAS FUNDAMENTALES
DE LA IGLESIA CATÓLICA
El Antiguo Testamento: ¿palabra de Dios o resultado de la
megalomanía genial que permitió sobrevivir al pueblo
hebreo? La parte de la Biblia que hoy conocemos como
Antiguo Testamento es un conjunto de una cuarentena de
libros —en el canon católico [10]— que pretende recoger la
historia y las creencias religiosas del pueblo hebreo que,
aglutinado bajo la nación de Israel, apareció en la región de
Palestina durante el siglo XIII a. C. Los análisis científicos
han demostrado que buena parte de los libros legislativos,
históricos, proféticos o poéticos de la Biblia son el producto
de un largo proceso de elaboración durante el cual se
fueron actualizando documentos antiguos añadiéndoles
datos nuevos e interpretaciones diversas en función del
talante e intereses de los nuevos autores/recopiladores.
De este proceso provienen anacronismos tan sonados como
el del libro de Isaías, profeta del siglo VIII a. C., donde
aparece una serie de oráculos fechables sin duda en el siglo
VI a. C. (dado que se menciona al rey persa Ciro); la
imposible relación de Abraham con los filisteos (descrita en
Gén 21,32), cuando ambos estaban separados aún por
muchos siglos de historia; el atribuir a Moisés un texto
como el Deuteronomio que no se compuso hasta el siglo VII
a. C.; el denominar Yahveh —pronunciación del tetragrama
YHWH — al dios de Abraham y los patriarcas cuando este
nombre no será revelado sino mucho más tarde a Moisés
(Ex 6), etc. La Iglesia católica oficial, así como sus
traductores de la Biblia, sostiene, sin embargo, que todos
los textos incluidos en el canon de las Sagradas Escrituras
«han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, y
son, por tanto, obra divina. Tienen a Dios por autor
principal, aunque sean al mismo tiempo obra humana, cada
uno del autor que, inspirado, lo escribió». [11] Pero,
obviamente, la cuestión de ser una obra de Dios, que todo
lo sabe porque todo lo ha creado y de él todo depende,
casa muy mal con el cúmulo de despropósitos que se
afirman en la Biblia. Basta recordar la descripción que Dios
hace de su creación del mundo, en el Génesis, para darse
cuenta de que la «narración divina» no es más que un
deficiente recuento de los mitos cosmogónicos
mesopotámicos y que su descripción de la bóveda celeste,
por ejemplo, no difiere en nada de la que hacían los
antiguos sacerdotes caldeos, o egipcios; ¿cómo puede ser,
pues, que Dios no fuese capaz ni de describir con acierto
aquella parte del universo, el cielo, donde se le supone que
mora desde la eternidad?
Dios, por poner un par de ejemplos más, tampoco estuvo
demasiado acertado cuando adjudicó a Moisés la misma
historia mítica que ya se había escrito cientos de años
antes referida al gran gobernante sumerio Sargón de Akkad
(c. 2334-2279 a. C.) que, entre otras lindezas, nada más
nacer fue depositado en una canasta de juncos y
abandonado a su suerte en las aguas del río Eúfrates hasta
que fue rescatado por un aguador que le adoptó y crio. Este
tipo de leyenda, conocida bajo el modelo de «salvados de
las aguas», es universal y, al margen de Sargón y Moisés,
figura en el curriculum de Krisna, Rómulo y Remo, Perseo,
Ciro, Habis, etc. ¿Sabía Dios que estaba plagiando una
historia pagana? Y no es tampoco de recibo que una
narración tan prototípica de la Biblia como es la del «diluvio
universal» fuese también el plagio de otra leyenda sumeria
mucho más antigua, la del «Ciclo de Ziusudra». El profesor
Federico Lara, experto en historia antigua, resume el «Ciclo
de Ziusudra» de la siguiente forma: «Los dioses deciden
destruir a la humanidad a causa de las muchas culpas
cometidas por ésta. Sin embargo, un dios, Enki, advierte al
rey Ziusudra de Shuruppak de lo que se avecinaba,
ordenándole la construcción de una nave para que pudiera
salvarse con su familia junto a animales y plantas de todas
clases. El Diluvio al fin se produjo y destrozó todo tipo de
vida, así como los lugares de culto (las ciudades),
convirtiendo a la humanidad en barro. Después de siete
días y siete noches, el Diluvio cesó y Ziusudra pudo salir de
la barca. En acción de gracias realizó un sacrificio a los
dioses, quienes le hicieron vivir allende los mares, en el
Oriente, en Dilmun». [12] ¿Es posible que Dios no
preveyese que, en un día lejano, unos hombres llamados
arqueólogos pondrían al descubierto miles de tablillas con
escritura cuneiforme que delatarían sus deslices narrativos?
Dios entregó su Ley al «pueblo elegido» plagiando los
términos de un tratado de vasallaje hitita.
Según la leyenda bíblica, tras la huida de Egipto
(probablemente en el siglo XIII a. C.), mientras el pueblo
hebreo estaba acampado en pleno desierto del Sinaí,
Moisés, su líder y guía, que había subido a lo alto de una
montaña sagrada, afirmó haber oído la voz de Yahveh [15]
diciéndole las siguientes palabras: «Vosotros habéis visto lo
que yo he hecho a Egipto y cómo os he llevado sobre alas
de águila y os he traído a mí. Ahora, si oís mi voz y
guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad entre
todos los pueblos; porque mía es toda la Tierra, pero
vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una
nación santa. Tales son las palabras que has de decir a los
hijos de Israel» (Ex 19,4-6); acto seguido, Yahvé le dictó
su Ley y pactó una nueva alianza —renovando la que hizo
con Abraham— que garantizaba el futuro de Israel a
cambio de su obediencia al mandato divino.
Este supuesto hecho, definitorio para millones de creyentes
actuales, pierde algo de su lustre y originalidad si tenemos
en cuenta que los pactos de alianza entre un sujeto y un
dios están documentados arqueológicamente desde épocas
anteriores —al menos desde el III milenio a. C.— en
diferentes culturas mesopotámicas y que, tal como
podemos comprobar tras analizar la estructura literaria de
los pasajes bíblicos que refieren la alianza, resulta que son
una flagrante imitación de los tratados de vasallaje hititas y
de otros pueblos antiguos, de los que se han conservado
hasta hoy diversos ejemplares. Los tratados hititas de
vasallaje, muy anteriores a la época en que fueron
redactados los textos hebreos de la alianza, [16] presentan
todos ellos un esquema parecido y formalmente rígido: «Se
enuncian en primer lugar los títulos del emperador hitita,
luego se hace memoria de la historia de sus relaciones con
el vasallo con quien se va a sellar el tratado, se enumeran
las condiciones que debe cumplir el vasallo para
permanecer fiel a la alianza y conservar así la protección de
su soberano, a continuación se prescribe que el texto sea
depositado en un templo para recibir lectura en el momento
preciso, se mencionan entonces los dioses invocados como
testigos, para terminar con una serie de bendiciones o
maldiciones para el vasallo, según que éste respete o viole
el tratado. »Tanto en Éxodo, como en Josué, 24, y en el
Deuteronomio encontramos diversos elementos de este
mismo esquema: las obras pasadas de YHWH, sus
exigencias, la orden de leer el Libro de la Alianza, la
invocación de testigos (“el cielo y la tierra”, Dt 4,26) y las
maldiciones y bendiciones. Dios queda así definido frente a
Israel como el emperador hitita frente a sus vasallos. No
obstante, no es preciso pensar que necesariamente se trate
de una imitación de fórmulas específicamente hititas, ya
que el tratado de vasallaje del siglo VIII a. C., que
encontramos transcrito en las inscripciones arameas de
Sefiré-Sudjin, presenta también los mismos elementos».
[17] Resulta cuanto menos sospechoso que Dios
todopoderoso no fuera capaz de redactar un texto de pacto
diferente a los tratados de vasallaje al uso en la época, ya
fueran éstos hititas o de cualquier otra procedencia. En
cualquier caso, tras definir esta alianza, que pasó a ser el
núcleo mismo de la identidad y seguridad del pueblo
hebreo, surgió un nuevo problema conceptual al que hubo
que encontrar una solución salomónica: dado que los
hombres, por culpa de su voluntad flaqueante, no eran
capaces de respetar continuamente lo pactado con Yahveh
que, por el contrario, era la perfección y fidelidad absoluta,
y que ello debía comportar la ruptura del «pacto de
vasallaje» con todas sus maldiciones añadidas, se tuvo que
dar un paso hacia el vacío teológico y se añadieron a
Yahveh nociones como las de misericordia y gracia —de las
que carecía el dios de los antepasados de Israel, el anónimo
«dios de Abraham» o «dios del padre»— para asegurarse la
khesed (lealtad) divina a pesar de las deslealtades
humanas. Se daba así un paso fundamental para consolidar
de por vida la identidad y la fe de los hebreos, base de la
cohesión colectiva y del aislamiento interétnico que impidió
su desaparición y, al tiempo, se comenzó a diferenciar y
distanciar a este nuevo dios único —el Yahveh de Moisés—
del «dios de Abraham», que era un modelo de dios
totalmente equiparable a los «dioses de la tormenta»,
dioses-padre o dioses-guía de otros pueblos semíticos y
mesopotámicos de los que, evidentemente, fue tomado ese
primer dios hebreo cuando Abraham, según la tradición,
abandonó Ur de Caldea, durante los siglos XVII-XVIII a. C.,
con su clan nómada para irse hacia Canaán. Al igual que el
dios semítico Baal, descrito, por ejemplo, en los
documentos pertenecientes a la cultura urbana de Ras
Shamra/Ugarit (c. siglos XIV-XIII a. C.), Yahveh aplaca «el
furor de los mares y el estrépito de las olas. (…) Con
grandes ríos y abundantes aguas preparas sus trigos…»
(Sal 65,8- 10), etc., por lo que es evidente que para los
israelitas Yahveh es el verdadero Baal y, al mismo tiempo,
el verdadero dios Él, manifestación del poder supremo que
creó el universo y los hombres y asegura el equilibrio de las
fuerzas cósmicas; [18] en este sentido, en Salmos se
refiere a menudo a Yahveh cómo el «Altísimo» (’élyon), que
es el mismo nombre divino que figura asociado al gran dios
cananeo Él en un tratado arameo de Sefiré-Sudjin, del siglo
VIIII a. C., y en otros documentos más antiguos.
También podría gustarte
- ROSSANO P & RAVASI G & GIRLANDA A - Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, San Pablo, 1990 OCR PDFDocumento2449 páginasROSSANO P & RAVASI G & GIRLANDA A - Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, San Pablo, 1990 OCR PDFAlfredo Peralta100% (1)
- TEOLOGIA - El Acontecimiento de Dios. (Bollini)Documento9 páginasTEOLOGIA - El Acontecimiento de Dios. (Bollini)Paula Kalbermatten50% (2)
- 2 Tema 1 (Alta Critica de Pablo HoffDocumento4 páginas2 Tema 1 (Alta Critica de Pablo HoffJose Gonzalez Buiza100% (1)
- El Contexto Historico Del Antiguo TestamentoDocumento7 páginasEl Contexto Historico Del Antiguo TestamentoMAGATABY100% (1)
- Autenticidad de Las Biblia.Documento52 páginasAutenticidad de Las Biblia.eduarcastellanos100% (1)
- Resumen Del PentateucoDocumento13 páginasResumen Del PentateucoFalco Molina89% (9)
- Articulo-Grandes Correspondencias Amorosas Del Siglo Xx-Henry Miller y Anais Nin PDFDocumento20 páginasArticulo-Grandes Correspondencias Amorosas Del Siglo Xx-Henry Miller y Anais Nin PDFMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- Historia de La Biblia 01 CuadernoDocumento11 páginasHistoria de La Biblia 01 CuadernoFray Domingo Cosenza100% (1)
- MoisésDocumento12 páginasMoisésRocio MartinezAún no hay calificaciones
- Israel LotersztainDocumento15 páginasIsrael LotersztainCarlos CamachoAún no hay calificaciones
- Monografia - Jeremias - CarlosVildosolaDocumento20 páginasMonografia - Jeremias - CarlosVildosolaZhenHuoChile100% (2)
- Origen Del Pueblo Hebreo, Ensayo Fina de Esmeralda Madrigal LDocumento5 páginasOrigen Del Pueblo Hebreo, Ensayo Fina de Esmeralda Madrigal LEsme SilvaAún no hay calificaciones
- Fichas AT HISTORICOSDocumento18 páginasFichas AT HISTORICOSManuel Camilo CastilloAún no hay calificaciones
- ArqueologiaDocumento4 páginasArqueologiaAlejandro Ricardo Urzúa PinedaAún no hay calificaciones
- EXODODocumento23 páginasEXODOWilliam Medina100% (1)
- El ÉxodoDocumento6 páginasEl ÉxodoOinottonioAún no hay calificaciones
- 3.1.5 Mitologia Comparada La BibliaDocumento13 páginas3.1.5 Mitologia Comparada La BibliaMauricio Hernandez Di SimoneAún no hay calificaciones
- La Composicic3b3n Del Texto Bc3adblico Roberto AyalaDocumento26 páginasLa Composicic3b3n Del Texto Bc3adblico Roberto AyalaJok MiliciaAún no hay calificaciones
- Antiguo TestamentoDocumento3 páginasAntiguo TestamentoFabio Del CarpioAún no hay calificaciones
- NÚMERODocumento3 páginasNÚMEROSalvador LlenasAún no hay calificaciones
- Arqueología de ÈxodoDocumento34 páginasArqueología de ÈxodoGabriel Camejo GómezAún no hay calificaciones
- Cronología Del Antiguo Testament1Documento13 páginasCronología Del Antiguo Testament1Jose Chema RamosAún no hay calificaciones
- La Historia de La SalvaciónDocumento11 páginasLa Historia de La SalvaciónEugenia DLAún no hay calificaciones
- Antiguo TestamentoDocumento97 páginasAntiguo TestamentoJesus Armando Herrera OrtizAún no hay calificaciones
- Resumen PentateucoDocumento8 páginasResumen PentateucobruenzoAún no hay calificaciones
- Conflicto Israel - PalestinaDocumento12 páginasConflicto Israel - PalestinaMia MendozaAún no hay calificaciones
- GénesisDocumento6 páginasGénesisLary RodriguezAún no hay calificaciones
- José y Moisés en Egipto y Su Posible Vinculación A La Casa de AmarnaDocumento26 páginasJosé y Moisés en Egipto y Su Posible Vinculación A La Casa de AmarnaIgnacio Gomezgil de Borgoña-Castilla y Moctezuma R.S.Aún no hay calificaciones
- Notas de Clase DEI VERBUM Monseñor DusDocumento5 páginasNotas de Clase DEI VERBUM Monseñor DusdeliaplazaolaAún no hay calificaciones
- 1678994818.historia Deuteronomista PDFDocumento34 páginas1678994818.historia Deuteronomista PDFmagister7100% (2)
- Trabajao de Investigación - Israel y Los Imperios Griego y RomanosDocumento11 páginasTrabajao de Investigación - Israel y Los Imperios Griego y RomanosMauricio Hernán Soto NovoaAún no hay calificaciones
- Presentación Semana 1 PENTATEUCODocumento20 páginasPresentación Semana 1 PENTATEUCOSara Isabel Carranza OchoaAún no hay calificaciones
- Biografia Del Rey DavidDocumento4 páginasBiografia Del Rey DavidAzabel Patricio FloresAún no hay calificaciones
- Penta Teu CoDocumento47 páginasPenta Teu Cojan carlos yance hernandezAún no hay calificaciones
- Judaismo IDocumento120 páginasJudaismo Ielguerrero2014100% (1)
- Informe Sobre Panorama Del ATDocumento8 páginasInforme Sobre Panorama Del ATSilas CoronelAún no hay calificaciones
- Pentateuco WikiDocumento6 páginasPentateuco WikiDianaAún no hay calificaciones
- Los PatriarcasDocumento7 páginasLos PatriarcasSebastián RissoAún no hay calificaciones
- El Judaismo El Imperio Romano y La CultuDocumento12 páginasEl Judaismo El Imperio Romano y La CultuINNER CIRCLE JEET KUNE DOAún no hay calificaciones
- Capitulo 2 - Panorama Del Antiguo TestamentoDocumento20 páginasCapitulo 2 - Panorama Del Antiguo TestamentoMaibely CruzAún no hay calificaciones
- PentateucoDocumento6 páginasPentateucoSergio AlvarezAún no hay calificaciones
- Orden Cronológico de Los Libros de La Biblia.Documento21 páginasOrden Cronológico de Los Libros de La Biblia.William Villalobos Villegas100% (1)
- Pentateuco - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento11 páginasPentateuco - Wikipedia, La Enciclopedia LibreIsaac VeraAún no hay calificaciones
- EXODODocumento6 páginasEXODOchataAún no hay calificaciones
- Comentario Breve de Todos Los Libros de La BibliaDocumento19 páginasComentario Breve de Todos Los Libros de La BibliaMarceloMarianiAún no hay calificaciones
- Cuestionario 3 PLHDocumento4 páginasCuestionario 3 PLHJosé Manuel Helmo SánchezAún no hay calificaciones
- Antiguo TestamentoDocumento46 páginasAntiguo TestamentoFulanita JimenezAún no hay calificaciones
- Tora para Seminario 2019 Con DiapositivasDocumento225 páginasTora para Seminario 2019 Con DiapositivasDaniel Alejandro Galvan Lara100% (1)
- Eliade Mircea Cuando Israel Era Niño PDFDocumento15 páginasEliade Mircea Cuando Israel Era Niño PDFJuan Pablo Gallardo GarridoAún no hay calificaciones
- La Vida en VenusDocumento5 páginasLa Vida en VenusAurora ArangoAún no hay calificaciones
- Institucion Monarquia Relato BiblicoDocumento29 páginasInstitucion Monarquia Relato BiblicoCarli FerreyraAún no hay calificaciones
- El Rab Kaduri y El Nombre Del MashiajDocumento11 páginasEl Rab Kaduri y El Nombre Del Mashiajחיים יפה100% (1)
- Capitulo III COMPOSICION DE LOS LIBROS SAGRADOSDocumento4 páginasCapitulo III COMPOSICION DE LOS LIBROS SAGRADOSAlejandro PerezAún no hay calificaciones
- Presencia Viva de La Cabala 1Documento226 páginasPresencia Viva de La Cabala 1Melvin Tokisaki AguirreAún no hay calificaciones
- Ley MosáicaDocumento11 páginasLey MosáicaMaria Claudia Mendoza DiazAún no hay calificaciones
- PentateucoDocumento6 páginasPentateucojpescuderoAún no hay calificaciones
- AkenatonDocumento16 páginasAkenatonpeter.irc.brAún no hay calificaciones
- Es Plagio La BibliaDocumento5 páginasEs Plagio La BibliaGustavo José Guerrero ZambranoAún no hay calificaciones
- El Judaísmo Del Segundo TemploDocumento7 páginasEl Judaísmo Del Segundo TemploGARUDA_250Aún no hay calificaciones
- La Biblia Es PlagioDocumento3 páginasLa Biblia Es PlagioRenata Fernández CruzAún no hay calificaciones
- Articulo-Revista Hélice PDFDocumento60 páginasArticulo-Revista Hélice PDFMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- ARTICULO-Documentación - Voces de Ursula K. Le GuinDocumento9 páginasARTICULO-Documentación - Voces de Ursula K. Le GuinMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- ARTÍCULO-Dinero para Fantasmas" de Edgardo CozarinskyDocumento2 páginasARTÍCULO-Dinero para Fantasmas" de Edgardo CozarinskyMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- Articulo-Eric Rucker EddisonDocumento13 páginasArticulo-Eric Rucker EddisonMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- ARTICULO-Lord Dunsany-Maestro de Lo FantásticoDocumento9 páginasARTICULO-Lord Dunsany-Maestro de Lo FantásticoMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- ARTICULO-Más Rápido Que El Ojo-Ray BradburyDocumento3 páginasARTICULO-Más Rápido Que El Ojo-Ray BradburyMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- Articulo-La Novela de Intriga PDFDocumento166 páginasArticulo-La Novela de Intriga PDFMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- Articulo-Lord Dunsany-La Literatura de Un SoñadorDocumento12 páginasArticulo-Lord Dunsany-La Literatura de Un SoñadorMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- ARTICULO-Lord Henry Wotton, de El Retrato de Dorian GrayDocumento2 páginasARTICULO-Lord Henry Wotton, de El Retrato de Dorian GrayMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- Articulo-Juan Bosch-La Nochebuena de Encarnación MendozaDocumento8 páginasArticulo-Juan Bosch-La Nochebuena de Encarnación MendozaMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- Articulo-Katherine Mansfield-La Mosca y Otros CuentosDocumento3 páginasArticulo-Katherine Mansfield-La Mosca y Otros CuentosMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- Articulo-Calidoscopio, de Ray Bradbury (1951) - Un Cuento Terrible y BelloDocumento2 páginasArticulo-Calidoscopio, de Ray Bradbury (1951) - Un Cuento Terrible y BelloMaría Piedad Fernandez Cortes100% (1)
- Articulo-Catálogo de La Colección El Ojo Sin PárpadoDocumento3 páginasArticulo-Catálogo de La Colección El Ojo Sin PárpadoMaría Piedad Fernandez Cortes100% (1)
- Artículo-El Cuento Del Día FacebookDocumento53 páginasArtículo-El Cuento Del Día FacebookMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- ARTICULO-Diferencias Entre El Relato y La NovelaDocumento3 páginasARTICULO-Diferencias Entre El Relato y La NovelaMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- ARTICULO-CUENTOS COMPLETO - Flannery O'ConnorDocumento2 páginasARTICULO-CUENTOS COMPLETO - Flannery O'ConnorMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- Articulo-Biblioteca Maria Moliner Catalogo de LibrosDocumento263 páginasArticulo-Biblioteca Maria Moliner Catalogo de LibrosMaría Piedad Fernandez CortesAún no hay calificaciones
- La HermosuraDocumento9 páginasLa HermosuraJesús Belem Méndez HernándezAún no hay calificaciones
- 7° BÁSICO - Grandes HéroesDocumento3 páginas7° BÁSICO - Grandes HéroesAlejandro Francisco Morales VergaraAún no hay calificaciones
- Ritual MatrimonioDocumento5 páginasRitual MatrimonioPedro Orduña100% (1)
- El Profeta OseasDocumento4 páginasEl Profeta OseasSergio Paul CutipaAún no hay calificaciones
- DybbukDocumento17 páginasDybbukJuan FolinoAún no hay calificaciones
- Itens Contestadas para El EquipoDocumento18 páginasItens Contestadas para El EquipoNelson RosarioAún no hay calificaciones
- Documentos Concilio Vaticano IIDocumento658 páginasDocumentos Concilio Vaticano IIbeninpais100% (5)
- Fichas para Trabajar La Clase de ReligionDocumento2 páginasFichas para Trabajar La Clase de ReligionMary Lopez BolañoAún no hay calificaciones
- Comparación Paralela de Los Evangelios Sinópticos AlexDocumento7 páginasComparación Paralela de Los Evangelios Sinópticos AlexJossy Liz García PeñaAún no hay calificaciones
- Las 2300 Tardes y MañanasDocumento16 páginasLas 2300 Tardes y MañanasJose SolanoAún no hay calificaciones
- Carta de Amor Del PadreDocumento3 páginasCarta de Amor Del Padrecynthiaa28Aún no hay calificaciones
- Nuevo 19 LosdiezmandamientosDocumento3 páginasNuevo 19 LosdiezmandamientosPatty BonillaAún no hay calificaciones
- Ángel Peña OAR - Pío - y - Angel - de Ángeles y SantosDocumento53 páginasÁngel Peña OAR - Pío - y - Angel - de Ángeles y SantosPatty Bustamante AvendañoAún no hay calificaciones
- Trabajo Periodo de La ConcienciaDocumento5 páginasTrabajo Periodo de La ConcienciamilaqueridaAún no hay calificaciones
- Parábolas de La Materia OscuraDocumento5 páginasParábolas de La Materia OscuraMario070707Aún no hay calificaciones
- Ficha Relig Mart 11 ObedienciaDocumento5 páginasFicha Relig Mart 11 ObedienciaNoe PJAún no hay calificaciones
- La Vida de Cristo Lección 43 Nadie Sabe El Dia Ni La HoraDocumento2 páginasLa Vida de Cristo Lección 43 Nadie Sabe El Dia Ni La HoradiAún no hay calificaciones
- 13 - Vida OcultaDocumento8 páginas13 - Vida OcultaCristiiiiiianAún no hay calificaciones
- Una Navidad OriginalDocumento8 páginasUna Navidad OriginalMaría José BotelloAún no hay calificaciones
- L Div - 05 - TC Pares01 08Documento191 páginasL Div - 05 - TC Pares01 08Jhs Shakaosc100% (1)
- Trinidad y Cristología IIDocumento23 páginasTrinidad y Cristología IILUIS ORTIZ JIMENEZAún no hay calificaciones
- Julio Ortega Sobre Vallejo PDFDocumento8 páginasJulio Ortega Sobre Vallejo PDFMarce KabAún no hay calificaciones
- Manual de DiscipuladoDocumento18 páginasManual de DiscipuladoEduardo VelazquezAún no hay calificaciones
- La Esencia de La AdoraciónDocumento8 páginasLa Esencia de La AdoraciónjessicapimientaAún no hay calificaciones
- VELARDocumento1 páginaVELARHernández SamuelAún no hay calificaciones
- Diplomas Escuelita BiblicaDocumento18 páginasDiplomas Escuelita BiblicaMilagros FloresAún no hay calificaciones
- Mujer VirtuosaDocumento5 páginasMujer VirtuosaGloria Patricia Lara BarreroAún no hay calificaciones
- Cómo Orar-Claves para La Oración DinamicaDocumento19 páginasCómo Orar-Claves para La Oración DinamicaMarce LopezAún no hay calificaciones
- Dios Puede Sacarte de Las ProfundidadesDocumento3 páginasDios Puede Sacarte de Las ProfundidadesJuan Jose SarabiaAún no hay calificaciones
- 26 Razones Por Las Que No Se Puede Perder La SalvacionDocumento1 página26 Razones Por Las Que No Se Puede Perder La SalvacionStb CruzAún no hay calificaciones