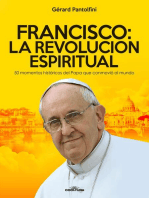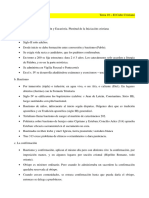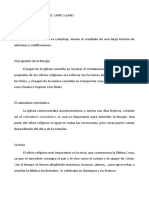Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tesis 14 - Disciplina Eclesiástica de Los Siglos IV-VII
Cargado por
Querubin Veloza0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas16 páginasTítulo original
Tesis 14 - Disciplina eclesiástica de los siglos IV-VII.doc
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas16 páginasTesis 14 - Disciplina Eclesiástica de Los Siglos IV-VII
Cargado por
Querubin VelozaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 16
Disciplina eclesiástica: Jerarquía,
culto y costumbres
I. Los cargos eclesiásticos. El celibato
Como todo lo demás, la jerarquía eclesiástica presenta en este período un desarrollo notable,
que es el mejor indicio de la vida interior de la Iglesia. Veamos, ante todo, lo referente a los
cargos eclesiásticos.
1) Innovaciones en los cargos eclesiásticos.
Dado el crecimiento rápido del Cristianismo después de la paz de Constantino, era natural que
la Iglesia introdujera en su jerarquía algunas reformas con tendencia a aumentarla y organizaría
mejor. Por esto nos encontrarlos con dos cargos nuevos: el arcipreste, y el archidiácono. El
primero (denominado por los griegos Protopapas) ocupaba el primer puesto después del obispo y
lo sustituía a veces en la celebración de los oficios divinos y en la presidencia del colegio
presbiteral. Más importante todavía era el archidiácono, que tenia la dirección de la
administración de la diócesis, y de hecho poseía gran influjo en la misma, por lo cual era con
frecuencia el sucesor del obispo.
Fuera de éstos, podemos notar brevemente los siguientes nuevos cargos: los sincellos, que
eran como compañeros o consejeros del prelado; los ecónomos, que tenían la superintendencia
sobre los bienes eclesiásticos; los defensores, que se ocupaban de la dirección de los procesos; los
notarios, que asistían al archidiácono; los archiveros que custodiaban la documentación:
mansionarios eran llamados los sacerdotes que tenían a su cargo la custodia ele determinadas
iglesias. A esto deben añadirse las innovaciones en las órdenes menores, o cargos semejantes. Los
exorcistas y ostiarios no aparecen en el oriente desde el siglo VII. Por otra parte, desaparecieron
en el occidente las diaconisas. En cambio, se nos presentan: el nuevo cargo de los cantores, que
forma una especie de orden menor; los intérpretes, los fossores o copiatas, excavadores de
sepulcros; los parabolanos, es decir, enfermeros. En último término debemos conmemorar a los
apocrisarios, que eran los representantes del Papa ante el Emperador bizantino.
2) Formación y mantenimiento del clero.
La formación del clero siguió substancialmente como antes. Sin embargo, se advierte un doble
cambio, digno de notar. En primer lugar, consta que Eusebio de Vercelli por una parte, y S. Agustín
por otra, reunieron sistemáticamente en un lugar a los jóvenes clérigos que se formaban para el
sacerdocio; en otras palabras, dieron principio a los seminarios. De España, consta que se
organizaron algunos centros de instrucción para los futuros sacerdotes. En segundo lugar, algunos
de los nuevos monasterios organizaron escuelas para la formación del clero, que poco a poco
fueron alimentando y se convirtieron en los mejores viveros de sacerdotes. Excelente modelo de
esta clase de escuelas monacales fue la del monasterio de Lerins. Para fomentar la estima del
sacerdocio, escribieron preciosos tratados: S. Gregorio Nacianceno, un "Discurso sobre su huida";
S. Juan Crisóstomo, "Sobre el Sacerdocio"; S. Ambrosio, "De officiis ministrorum"; S. Agustín, "De
doctrina christiana", y otros.
La elección de los obispos siguió teoréticamente en la forma establecida, según la cual eran el
pueblo y el clero interesados los que decidían, con la aprobación de los obispos vecinos. Sin
embargo, conviene añadir que en la práctica fueron muy frecuentemente los príncipes, a veces
eclesiásticos, y sobre todo los emperadores, los que realizaron dicha elección o al menos hicieron
pesar decididamente su influjo. Ejemplos claros de esta conducta son: las disposiciones del
Concilio de Toledo de 681, según las cuales el Rey y el arzobispo de Toledo designaban los nuevos
obispos. Los reyes de las Galias, Teodorico el Grande en Italia y otros príncipes, procedían aun más
radicalmente. En oriente era más clara la intromisión secular, pues en la ocupación de las sedes
importantes los emperadores bizantinos eran los que decidían. Al ocupar Italia en 553, se tomaron
también el derecho de confirmar al nuevo Papa elegido. El pueblo se resistió a esta ampu tación de
sus derechos, lo cual se manifestó cuando Félix III, con el apoyo oficial, trató de nombrar él mismo
a su sucesor. En general fue prevaleciendo la costumbre de otorgar a los reyes o emperadores el
derecho de aprobación de los recién elegidos. Tal fue el derecho definitivo en los reinos de los
visigodos, de los francos y en el Imperio bizantino después de Justiniano I.
Por lo que se refiere al sustento de los clérigos, se siguieron las costumbres en uso, que no
determinaban nada en particular, sino que lo hacían depender de las circunstancias. Por esto, en
unas partes, los eclesiásticos vivían de sus propios recursos, lo cual parece fue bastante general; en
otras, tratándose del bajo clero o del clero rural, vivían del trabajo personal, consistente en algún
oficio manual y más ordinariamente la agricultura. En cambio, se miraba con malos ojos el
comercio ejercido por los clérigos, y poco a poco se les fue prohibiendo, sobre todo si se juntaba
alguna especie de usura. Por otra parte, las iglesias fueron aumentando su patrimonio, con
oblaciones voluntarias, que eran en muchos casos suficientes para la manutención de los clérigos.
Estos patrimonios eclesiásticos fueron muy favorecidos por las leyes de Constantino, que permitían
a las iglesias recibir legados y testamentos. Con ello se podía atender no sólo a las necesidades de
la curia episcopal y de todo el clero, sino a la fábrica de templos y culto divino, y se reservaba
siempre una buena parte para los necesitados. A este sistema de oblaciones voluntarias, ya en
forma de legados o testamentos, ya en forma de limosna sencilla, recogida en los luga res de culto,
se hubo de añadir poco a poco el sistema de los diezmos o contribuciones de carácter obligatorio.
Con todo, hay que advertir que en esto se procedió con suma lentitud y parsimonia. S. Ambrosio,
S. Agustín y los Padres más conspicuos exhortaban a los fieles a hacer voluntariamente sus
donativos; pero ya desde el siglo VI aparecen los primeros indicios de una obligación de este
género. Los primeros casos conocidos son los Concilios de Tours (567) y Macón (585), que imponen
la obligación de pagar el diezmo a la Iglesia. De todos modos, en la Edad Antigua se encuentra
poco desarrollado este sistema, ya que generalmente bastaban los donativos voluntarios.
3) Celibato del clero.
En la disciplina eclesiástica sobre el celibato de los clérigos se llegó en este período a una
norma bastante definitiva. Ya desde un principio se manifestó en muchos eclesiásticos la
costumbre de guardar continencia, y poco a poco esta costumbre se generalizó de tal manera, que
llegó a formarse la costumbre de que los clérigos de órdenes mayores renunciaban al matrimonio,
y si estaban casados antes de recibirlas, renunciaban a su uso. Esta costumbre la transformó en ley
el Concilio de Elvira, en el canon 33. En oriente se siguió otro principio distinto. A los sacerdotes no
se les permitía casarse. En cambio, se les permitía seguir usando del matrimonio ya contraído, y
aun podían contraerlo los diáconos.
Estas dos normas, la occidental y la oriental, fueron tomando una forma definitiva. El canon 33
de Elvira fue acogido favorablemente en todo el occidente. Diversos sínodos nacionales en las
Galias, etc., y diversos Romanos Pontífices en sus Decretales, lo fueron adoptando. Sin embargo, él
Papa Siricio (384-399) atestigua que a fines del siglo IV muchos clérigos de Roma hacían todavía
vida conyugal. Pero León Magno (440-461) impuso ya oficialmente a todo el clero, incluso a los
subdiáconos, la obligación del celibato. Esta ley tropezó en todas partes, sobre todo entre los
nuevos pueblos germánicos, con una oposición decidida, de modo que en algunas regiones llegó a
suspenderse su ejecución ; y, lo que era peor, de hecho durante muchos siglos, aun existiendo la
ley, eran muy numerosos los clérigos que hacían públicamente vida matrimonial.
La costumbre griega, como más fácil, tropezó con pocas dificultades. En el Concilio de Nicea de
325 se propuso que se extendiera para toda la Iglesia la práctica del canon 33 de Elvira. Pero
inmediatamente el obispo Pafnucio se declaró por la práctica oriental, de permitir a los clérigos el
uso del matrimonio contraído antes de recibir el sacerdocio, lo cual tuvo tanto más efecto, cuanto
que el mismo Pafnucio vivía en continencia. De hecho el Concilio rechazó la propuesta, pero
prohibió que los clérigos tuvieran en sus casas una mulier introducta, permitiéndoles solamente
convivir con la madre, hermana, tía u otra persona, libre de toda sospecha.
Esta decisión de Nicea formó la base de la práctica seguida por la Iglesia oriental. Justiniano I
trató de imponer el celibato, pero no tuvo éxito, y el sínodo Quinisexto fijó definitivamente la
disciplina, según la cual únicamente los obispos están obligados a guardar el celibato, pero son
prohibidas a los clérigos las segundas nupcias.
II. Parroquias, iglesias propias, metropolitanos y Patriarcas
1) Institución de las parroquias y otras Iglesias. A principios de este período se dio comienzo al
sistema parroquial, que tuvo un doble origen. Efectivamente, unas veces sustituyendo a los
obispos de campaña, que iban desapareciendo, otras simplemente como nueva institución, fueron
apareciendo en los núcleos pequeños de población simples sacerdotes encargados de ejercer la
cura de almas, como la ejercía el obispo en las ciudades. A estas comunidades cristianas se las
designó como parroquias, y a los sacerdotes se los llamó párrocos. En el oriente quedaron ya
enteramente afianzados en el siglo V, y Justiniano I introdujo por vez primera los llamados
derechos de patronato, es decir, el derecho de los príncipes o señores a proponer a los sacerdotes
para determinadas parroquias. De todos modos, el derecho de nombramiento lo poseía en
definitiva el obispo. Una institución parecida era la de los periodeutas, que eran simples sacerdotes
que desde la ciudad acudían periódicamente y cuidaban las iglesias rurales.
Al lado de las parroquias propiamente tales, nos encontramos desde el siglo vi, sobre todo en
las Gallas y España, con las llamadas iglesias propias (ecclesiae propriae). En el sentido estricto de
la palabra, eran ciertas capillas o iglesias, que algunos señores territoriales o personas ricas
establecían en sus propiedades, asignando los bienes necesarios para mantener el culto y
nombrando al capellán que las servía. En estos casos, los fundadores procuraban obtener el
llamado derecho de patronato. Además de estas iglesias de carácter privado, surgieron asimismo
oratorios o iglesias secundarias, que tenían por objeto facilitar la asistencia a los oficios divinos a
las personas que vivían lejos de la parroquia. Solían ser fruto de la piedad de los fie les o de la
generosidad de personas ricas, y se construían a las veces en lugares especialmente dedicados a la
piedad. Se designaban como oratoria, tituli, martyria, etc., pero no se administraba en ellas el
bautismo. Para él debía acudirse a la parroquia. El párroco, bajo cuya jurisdicción había varias
capillas de este género con sus respectivos capellanes, se llamaba arcipreste.
2) Metropolitanos y Patriarcas.
El sistema metropolitano siguió substancialmente como en el período anterior, si bien hay que
notar que muchas provincias eclesiásticas experimentaron grandes trastornos con las invasiones.
En oriente las provincias eclesiásticas coincidían generalmente con las civiles. En el occidente
fueron objeto de ulterior desarrollo.
En cambio, en este período fueron tomando cada vez más significación los Patriarcas. Esto
obedecía a la tendencia, por una parte, a formar ciertos centros de unidad más significa dos; y por
otra, a dar más realce a algunas sedes antiguas, como Antioquía y Alejandría. Así, mientras todo el
occidente pertenecía al Patriarcado de Roma, en oriente, se formaron cinco, según las llamadas
diócesis: Constantinopla para Tracia, Éfeso para el Asia, Cesárea de Capadocia para el Ponto, Antio -
quía para el llamado oriente, y Alejandría para el Egipto. Esta división experimentó algún cambio,
por lo cual, fuera de Roma, quedaron más tarde los Patriarcados de Constantinopla, Antio quía,
Alejandría y Jerusalén (cuyo derecho patriarcal fue reconocido en el Concilio de Calcedonia, 451).
Ya el Concilio de Nicea reconoció los Patriarcados de Roma, Alejandría y Antioquía, mientras a
las sedes de Cesárea de Capadocia, Éfeso y Heraclea les concedía honores parecidos. Pero,
entretanto, se produjo el hecho trascendental de la fundación de Constantinopla, la cual aspiró no
sólo al derecho de Patriarcado, sino a sobreponerse a los demás Patriarcas de oriente e igualarse a
Roma. El Concilio de Constantinopla de 381 satisfizo estas aspiraciones, y así la Nueva Soma
(Constantinopla), por el canon 3 de este Concilio, alcanzó el primer rango, después de la Roma
Vieja, si bien esta disposición no fue confirmada por el Papa. Sin embargo, no quedó satisfecha
Constantinopla, y en adelante mantuvo una lucha continuada con el objeto de aumentar su propia
jurisdicción. El Concilio de Calcedonia permitió (cánones 9 y 17) que pudieran presentarse ante el
Patriarca de Constantinopla quejas contra los metropolitanos, que estaban bajo la Jurisdicción de
Antioquía, Alejandría, etc. Por otra parte, eliminó los Patriarcados de Heraclea, Éfeso y Capadocia,
todo lo cual le fue tanto más fácil, cuanto que los emperadores, qué eran los que ponían o qui-
taban al Patriarca, apoyaban por entero este aumento de prestigio y jurisdicción de
Constantinopla. Desde fines del siglo vi el Patriarca de Constantinopla se comenzó a llamar
"ecuménico". Desde Justiniano I, en oriente, apenas se reconoció al Papa de Roma más que una
preeminencia de honor sobre la de Constantinopla, la cual tenía prácticamente el mismo rango
que la de Roma. S. Gregorio Magno protestó solemnemente contra el título de "Patriarcado
ecuménico" que había tomado el de Constantinopla; pero de hecho así quedó en adelante.
En occidente, fuera de Roma, no hubo ninguna sede que tuviera los honores de patriarcal en el
sentido que se daba en oriente. Sin embargo, hubo algunas que poseían una preeminencia
semejante. Tales fueron: Cartago en África, Milán en el norte de Italia, Arles en el sur de las Galias,
Toledo y Tarragona en España. Más tarde surgieron dos títulos de Patriarca de una historia curiosa:
el de Aquileya-Grado, reconciliado con Roma, y Aquileya Antigua, que mantuvo cierta inde-
pendencia.
III. El Primado de Roma
En medio del desarrollo más bien próspero de la Iglesia en este período, a pesar de las difíciles
crisis por que atravesó, la autoridad del Primado no sólo fue reconocida generalmente por todos,
sino que experimentó una evolución y aumento notables.
1) Ejercicio del Primado y reconocimiento de los Concilios.
El ejercicio efectivo de la autoridad suprema de parte de los Pontífices de Roma aparece, en
primer lugar, en la serie de conflictos religiosos que ocurrieron durante este período, y en la serie
de Concilios que se celebraron para resolverlos. En todos ellos el Pontífice Romano era verdadero
juez y última instancia, que todos en último término reconocían. Sus legados ocupaban la
presidencia de los grandes Concilios, y éstos buscaban su aprobación de parte del Romano
Pontífice, de la cual recibían su autoridad definitiva. El interés con que todos los heresiarcas y los
prohombres que los apoyaban, incluso los emperadores, buscaban atraer a su partido al Romano
Pontífice, es el argumento más claro de que éste ejercía de hecho su autoridad suprema.
Esta autoridad era al mismo tiempo reconocida por toda la Iglesia, como lo prueba lo que
acabamos de indicar. Pero además, existen documentos expresos de este reconocimiento. Los
Concilios ecuménicos de Constantinopla (canon 3) de 381, y de Calcedonia (canon 28) de 451,
reconocieron la supremacía del Romano Pontífice al urgir la preeminencia de Constantinopla, pues
expresamente la colocaban después de Roma. Cuando en 519 los obispos orientales firmaron la
fórmula del Papa Hormisdas en el asunto del cisma de Acacio, reconocieron expresamente la
autoridad pontificia. Más expresiva fue la determinación del Concilio de Sárdica de 343, el cual
reconoció el derecho de apelación a Roma a todos los obispos juzgados en sínodos nacio nales. Es
particularmente interesante la razón que se aduce en dicho Concilio, es decir, el ser el Pontífice
Romano el sucesor de S. Pedro. Es cierto que muchos no reconocieron la autoridad de este
Concilio, y aun el de Cartago de 418 prohibió las apelaciones a Roma; pero en realidad, aun en
oriente y en África, se puso en práctica esta norma. De hecho conocemos muchas apelaciones,
como la de S. Juan Crisóstomo en 404, las de Flaviano de Constantinopla, Eusebio de Dorilea y
Teodoreto de Ciro en 449. Por otra parte, también el Concilio de Calcedonia de 451 intentó derivar
la preeminencia de Roma del desarrollo político, pues esto favorecía a su tesis de aumentar el
prestigio de Constantinopla por Idéntica razón. Pero toda la Historia de la Iglesia está en
contradicción con esta tesis.
Los mismos Romanos Pontífices definieron ya claramente su autoridad judicial y jurisdiccional
sobre toda la Iglesia. El primero que expresó claramente estos derechos es Gelasio I (492-496),
según el cual la Sede Romana es el fundamento seguro de la fe cristiana y el punto central de la
unidad de la Iglesia; el Papa posee en toda su plenitud el poder legislativo y es el juez supremo en
lo religioso: "quod affirmavit in synodo Sedes Apostólica, hoc robur obtinuit; quod refutavit,
habere non potuit firmitatem", dice el mismo Papa (Tract., 4, c. 9). Por otra parte, y como
consecuencia lógica de lo dicho, se formó el principio de que el romano Pontífice no podía ser
juzgado por nadie. Así lo declara la synodus palmaria de Roma (502) en lo que se refiere al P.
Símmaco. Según esto, el Papa Pelagio I se defendió contra las acusaciones lanzadas contra él, por
medio de un sencillo juramento. Así quedó ya en la Edad Media y así pasó al derecho común
moderno: "Prima sedes a nemine iudicatur" (C I C, c. 1556).
Por lo que se refiere al título de Papa, comenzó a aplicarse al Romano Pontífice exclusivamente
desde el siglo VI, siguiendo el ejemplo de Ennodio de Pavía y Casiodoro Senador.
2) Algunas figuras más sobresalientes del Pontificado.
Como de muchos Papas ya se han dado en diversas partes noticias suficientes, aquí sólo 11
ataremos de completar lo expuesto.
El Papa Siricio (384-399), sucesor de S. Dámaso, es particularmente célebre por la colección de
Decretales pontificias, que nos dejó y es la primera en su género. Tuvo que tomar medidas
especiales contra el priscilianismo y dio asimismo una ley sobre el celibato.
Inocencio I (402-417) tuvo que luchar particularmente contra el pelagianismo. Por otra parte,
se esforzó por defender a S. Juan Crisóstomo y publicó un buen número de Importantes
Decretales. Tuvo asimismo intervenciones contra los maniqueos, montañistas, priscIlianistas y
novacianos. Además, insistió en los derechos que le daba el Concilio de Sárdica, de que las
cuestiones más importantes de los sínodos provinciales se las enviaran a él para dar el fallo
conveniente. A su muerte, hubo una lucha entre Eulalio y Bonifacio I. El emperador Honorio
reconoció a Bonifacio y declaró, a petición suya, que fuera tenido como legítimo el que hubiera
sido elegido según la forma canónica y con el consentimiento universal.
Gelasio (492-496). La última parte de la Decretal "De recipiendia et non recipiendis moribus",
que se suponía suya, es atribuida hoy día generalmente a S. Jerónimo. Por lo demás, se conoce
una colección abundante de Decretales de este Papa en un Códice del Museo Britá nico. Fue gran
defensor de los derechos pontificios.
El año 498 tuvo lugar la elección normal de Símaco (498-514); pero inmediatamente se inició
una campaña violenta, patrocinada por el senador Festo, en favor de Laurentius. Ambas partes
recurrieron al rey de los ostrogodos, Teodorico, el cual dio la respuesta siguiente: "qui primo
ordinatus esset, vet ubi pars máxima agnosceretur, vel sederet in sede apostólica".
Félix IV (526-580), elegido bajo el influjo de Teodorico, designó como sucesor suyo a Bonifacio
II; indignada por este hecho una buena parte del clero, elevó como antipapa a Dióscoro; pero éste
murió pronto, con lo cual Bonifacio fue reconocido por todos. También éste quiso nombrar como
sucesor suyo al diácono Vigilio; pero, como se le advirtiera que esto iba contra los cánones,
desistió.
Después de ocupar Italia, los emperadores bizantinos se arrogaron el derecho de aprobación
de la elección de los nuevos Pontífices, y en efecto lo ejercieron durante un siglo (560-682). Desde
Constantino Pogonato (668-685) lo ejercía en su nombre el exarca de Ravena, mediante la entrega
de una fuerte suma de dinero.
IV Concilios ecuménicos. Sínodos nacionales y provinciales
Por efecto de las controversias dogmáticas y las diversas herejías que surgieron en este período
alcanzaron grande importancia y se desarrollaron notablemente los Concilios, ya universales, ya de
carácter más restringido. Con esto llegaron a constituir estas reuniones del episcopado como el
instrumento ordinario de la legislación eclesiástica.
1) Concilios ecuménicos.
Con ocasión de algunas cuestiones trascendentales, que turbaban la paz de la Iglesia, se co-
menzó ya a principios del siglo IV a convocar asambleas generales, en que estuviera representada
toda la Iglesia. Por esto se designó a este género de Concilios como ecuménicos. El primero fue
convocado por Constantino el Grande en Nicea el año 325, para resolver la cuestión arriana, y
hasta fines del siglo VII se reunieron otros cinco de carácter ecuménico, reconocidos por la Iglesia.
Sin embargo, hay que advertir que algunos de estos Concilios eran únicamente generales en el
oriente, como el I y II de Constantinopla; pero recibieron carácter ecuménico al ser aceptados
también por la Iglesia occidental. En cambio, hubo otros sínodos, como el de Sárdica de 343 y el
llamado "latrocinio de Éfeso", de 449, que aspiraban a ser ecuménicos, mas por diversas razones
no llegaron a ser reconocidos como tales. Además, el Trullanum II o Quinisextum de 692, es
considerado por los griegos como ecuménico.
Las decisiones de los Concilios ecuménicos tenían un valor no sólo eclesiástico, sino también
civil, pues desde un principio fueron reconocidos como asambleas imperiales, y los asuntos
religiosos que trataban eran considerados de interés capital para el Estado. Esto aparece
claramente en el modo como solían celebrarse. El Emperador mismo solía convocarlos, sufragaba
los gastos de su celebración, y sea por sí mismo, sea por medio de sus representantes, mantenía el
orden exterior y aun vigilaba las discusiones. Esta conducta significa indudablemente una
extralimitación de poderes; pero hay que reconocer que en medio de la agitación de las pasiones y
teniendo presentes otras circunstancias, debe considerarse como providencial, pues sólo así era
posible la celebración de tales Concilios generales.
Por otra parte, los Papas ejercían claramente en estos Concilios sus privilegios primaciales. Así,
sólo en inteligencia con ellos o bajo su dirección se reunían los Concilios ecuménicos, y en todo
caso ellos enviaban sus legados, a quienes se daba siempre la preferencia. La aprobación de sus
decisiones de parte del Romano Pontífice era necesaria, si bien era ejercitada de muy diversas
maneras. Así, la llevaban ya Implícita aquellos Concilios que se atenían estrictamente a las'
prescripciones pontificias o se circunscribían a promulgar las declaraciones del Papa (como los de
Éfeso y Calcedonia). En otros casos la aprobación debía ser expresa, y sólo con ella recibía el Con -
cilio un valor jurídico universal. Si alguna decisión no era aprobada por el Papa, no adquiría fuerza
de ley.
Lo más característico de los Concilios ecuménicos eran sus decisiones dogmáticas, que solían
resumirse en los llamados símbolos. Pero, además, la mayor parte dieron otro género de
disposiciones prácticas sobre la vida eclesiástica y el culto divino. Esto se hizo en los cánones. Por
su importancia, desde el siglo vi se reunieron estos cánones en colecciones especiales, que poco a
poco adquirieron gran significación.
Así, Dionysius Exiguus formó hacia el año 500 una colección latina, que comprendía los
cánones conciliares y las Decretales pontificias, desde Siricio (384-398) hasta Anastasio II (496-
498); el "Codex canonum ecclesiae Africanae" reunía los de los sínodos de Cartago desde 419. En
la Iglesia oriental es particularmente célebre la colección de cánones ordenada por Joannes
Scholastious, que fue Patriarca de Constantinopla desde 564. Es digna de especial mención la
"Collectio hispana", formada en el siglo VII y atribuida sin fundamento a S. Isidoro de Sevilla. Su
valor es incomparable, pues se inició en el apogeo de la Iglesia visigoda y es la más abundante de
su tiempo.
2) Otras clases de sínodos.
Al lado de los Concilios ecuménicos se celebraron en todas partes gran abundancia de
sínodos de carácter más restringido. Su objeto era substancialmente el mismo que el de los
Concilios ecuménicos; pero mientras éstos sólo se reunían con ocasión de algunas necesidades
generales y extraordinarias, los sínodos locales se circunscribían a la defensa de la fe y la
organización de la Iglesia en los diversos territorios, sea con ocasión de algún peligro especial, sea
en circunstancias enteramente normales.
Podemos distinguir, en primer lugar, los sínodos generales, que eran aquellos en que se reunía
sólo el episcopado oriental o solo el occidental. Tales son: Arles en 314, Roma en 380. Gran
importancia tenían también los sínodos Patriarcales, como el de Alejandría de 362 dirigido por S.
Atanasio, y sobre todo los nacionales, que atendían a necesidades de un Patriarcado o de una
nación. Estos últimos se desarrollaron muy prósperamente en los nuevos Estados occidentales, y
ejercieron un influjo decisivo en su organización eclesiástica y civil, pues sus decisiones adquirían
en cada Estado el valor de leyes nacionales. Ejemplos magníficos de esta clase de sínodos son los
célebres Concilios de Toledo, celebrados en la España visigoda en los siglos vi y vn, y los
celebrados en las Gallas en tiempo de los reyes merovingios. Un carácter particular presentan los
Concilios del África, en los que se reunía todo el episcopado de las provincias del África romano-
cristiana, y se llamaban Concilios plenarios.
A los dichos hay que añadir todavía los Concilios provinciales y los diocesanos, que
desempeñaron un papel muy importante en el desarrollo de la disciplina eclesiástica. Los
primeros, según el canon 5 del Concilio de Nicea, debían celebrarse dos veces al año. La misma
disposición dio el Concilio de Calcedonia (cánon 17). En otras disposiciones se propone como
término un año. Es cierto que gran parte de provincias no lo celebraban con tanta frecuencia;
pero de hecho estos Concilios eran el medio más a propósito para la renovación del espíritu
eclesiástico más o menos amortiguado.
En Constantinopla se denominaba sínodo endemusa o ciudadana, al que celebraba el Patriarca
con los obispos, que a la sazón se hallaban presentes en la ciudad, a quienes consultaba sobre
asuntos de especial importancia. Más tarde fueron nombradas algunas personas como miembros
perpetuos de estos Concilios. Eran una especie de consejeros del Patriarca.
V El culto en general. Los sacramentos
El culto divino pudo desarrollarse con más magnificencia, gracias sobre todo a la mayor libertad
y al apoyo oficial de parte del Estado. Sin embargo en lo substancial se continuaron las mismas
funciones o ejercicios del período precedente.
1) Diferentes liturgias.
En general, se puede observar que en oriente tomó o conservó el culto un carácter más
misterioso o simbólico, dando para ello más cabida a cierta exuberancia de ceremonias. Además,
se fueron introduciendo en la misma liturgia oriental algunas expresiones, conformes con los
nuevos dogmas que iban definiendo los Concilios ecuménicos. Pero lo que más llama la atención,
al confrontar las liturgias orientales con las occidentales, es que las primeras, aunque más largas y
llenas de simbolismo, son mucho más monótonas. Las liturgias occidentales, en medio de una
relativa sobriedad, Introdujeron mucho mayor variedad en los oficios, distinguiendo los de los
Mártires, Confesores y Vírgenes, y aun dedicando oficios especiales a muchos Santos, y sobre todo
al Señor y a la Santísima Virgen. Uno de los elementos que más contribuían a esta variedad, son las
lecciones de la Escritura, de la que se buscaron pasajes apropiados a cada fiesta, y las oraciones y
prefacios particulares, que se fueron componiendo para los diversos oficios.
Además, ya desde el siglo IV, comienza a aparecer una variedad interesante de liturgias en las
principales Iglesias de la Cristiandad. Tales fueron: la de Santiago, que se generalizó en Antioquía y
Jerusalén; la de S. Marcos, en Alejandría; en Constantinopla, en cambio, se establecieron dos: la de
8. Juan Crisóstomo, algo más breve, para los días ordinarios, y la de S. Basilio el Grande. Sin
embargo, conviene advertir que ni una ni otra son enteramente suyas. Especial mención merece
todavía la llamada liturgia Clementina, que encontramos en el libro 8 de las "Constituciones
Apostólicas", y es sin duda más antigua que las anteriores, a las que tal vez sirvió de base. En
Constantinopla se usaba, además, para la "Missa Praesanctificatorum" durante la cuaresma,
excepto los viernes y sábados, la liturgia de S. Gregorio Magno, costumbre que se generalizó en
todo el oriente.
En occidente, en cambio, prevaleció la llamada liturgia romana, si bien se emplearon otras varias
que tomaron el nombre de su respectiva región. Las más notables son: la de Milán, denominada
también Ambrosiana, usada en el norte de Italia; la galicana, que se empleaba en Lyón y
generalmente en las Galias; la británica y la mozarábica o visigótica. Según parece, la liturgia
romana, que fue eliminando a las demás, coincidía en un principio con ellas; pero fue luego
introduciendo variantes propias de la Iglesia romana, mientras las demás introducían las de sus
respectivas regiones, por lo cual llegaron a diferenciarse bastante.
Cada una de estas liturgias ha sido transmitida en libros litúrgicos especiales, de los cuales nos
interesan de un modo particular los que contienen la liturgia romana. Éstos son: en primer lugar,
los Sacramentarías, que son colecciones ordenadas de bendiciones litúrgicas y oraciones para la
Misa, de los cuales son célebres: el Leoniano, encontrado por Bianchini en 1735 y procedente del
siglo V; el Gelasiana, que parece se remonta al siglo VII, y el Gregoriano, del siglo VIII, enviado por
Adriano I a Carlomagno, quien lo hizo introducir en su Imperio.
Una de las diferencias más estudiadas entre la liturgia oriental y las occidentales, es la de la
epíclesis, que consiste en una invocación al Espíritu Santo, colocada después de las palabras de la
institución de la Eucaristía, en las que se le suplica que baje sobre el altar para efectuar la
conversión del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Esta Invocación se halla en las liturgias
orientales, aunque parece existe alguna excepción, así como también en casi todas las
occidentales. La excepción más notable es la liturgia romana, en la cual parece estaba también en
sus primeras redacciones, pero después de las reformas de Gelasio I, desapareció.
2) Liturgia eucarística, comunión y predicación.
Como en el período anterior, la ceremonia litúrgica por antonomasia la constituía la liturgia
encáustica con todo lo que la acompañaba. A todo ello se dio desde el siglo IV el nombre de Misa.
El primero en quien se encuentra esta palabra, es S. Ambrosio. Según parece, proviene de la
fórmula ita misa est, que se decía a los catecúmenos después de la primera parte, y a los fieles al
fin de los oficios.
En este tiempo se fijaron definitivamente las diversas partes de la liturgia eucarística o misa.
Toda ella constaba de dos partes, que eran también denominadas misas: missa catechumenorum y
missa fidelium. La primera comprendía desde el principio hasta el Evangelio y sermón inclusive; la
segunda, desde el ofertorio hasta el fin. El Credo aparece en Antioquía desde el siglo v; en
Constantinopla, a principios del VI, y en Roma, en el siglo X.
La comunión, de los fieles tenía siempre una Importancia muy especial. Sin embargo, se observa
que poco a poco se hizo menos frecuente. S. Agustín habla todavía de la comunión diaria o
semanal. En cambio, en el siglo VI, nos encontramos con tres testimonios que atestiguan la
comunión en sólo las tres fiestas de Navidad, Pascua y Pentecostés. Esto se debía al crecimiento
rápido del Cristianismo, que trajo consigo muchas conversiones meramente por conveniencia, y
por consiguiente disminución del fervor.
Según la costumbre antigua, se recibía la comunión de pie sobre la palma de la mano, y era
bastante frecuente que las mujeres la recibieran sobre un paño de lino. En Constantinopla se
introdujo la costumbre de mojar el Pan consagrado en el Sanguis y darlo así por medio de una
cucharita. Los que no comulgaban recibían al fin de la misa un pan bendito, llamado Eulogio.
Característico de este período fue el desarrollo de la predicación litúrgica, que tenía lugar
durante la misa. Se comenzó con sencillas homilía», o simples explicaciones de la Sagrada
Escritura; pero poco a poco se le fue dando más importancia, de modo que las mismas homilías
tomaron un carácter más solemne y muchas veces eran sustituidas por sermones con ocasión de
fiestas especiales, o de panegíricos a los Santos. En este género de predicación se ejercitaron casi
todos los Santos Padres. El obispo solía predicar sentado en su cátedra. Muchas veces lo suplían
los presbíteros o diáconos, pues no sólo se predicaba los domingos y fiestas, sino frecuentemente
todos los días. Los oyentes estaban generalmente de pie y manifestaban a veces con aplausos
(aclamatio) su aprobación.
A este capítulo pertenece el canto litúrgico de la Iglesia, consistente por regla general en el
canto de salmos o himnos especiales, que tenía lugar durante la celebración litúrgica. Ésta era la
incumbencia de los cantores, que formaban un orden especial, o de las scholae cantorum, que
ocurren ya en el siglo rv. S. Ambrosio, a quien imitaron después otros muchos escritores
eclesiásticos, compuso preciosos himnos litúrgicos. Al recitado sencillo en forma de dos coros
(canto antifonal), siguió el canto propiamente tal, fomentado de un modo particular por S.
Ambrosio (cantus Ambrosianus) y sobre todo por S. Gregorio Magno. Este último fijó
definitivamente las melodías corajes, que constituyeron desde entonces el canto eclesiástico por
antonomasia: canto Gregoriano. Para transcribir los cantos se usaron notas especiales llamadas
neumas.
Además de las funciones eucarísticas, se hicieron célebres las Horas, fomentadas
particularmente por los monjes en sus iglesias. En primer lugar se introdujeron la Tercia, Sexta y
Nona a las que se siguieron los Maitines y Laudes, las Vísperas y los tres Nocturnos. Más tarde se
añadió Prima entre Laudes y Tercia y se separó Completas de las Vísperas, formando la oración de
la noche. A estas funciones litúrgicas, en que se mezclaban los salmos, himnos, lección de Escritura
y oración, acudían los fieles con gran devoción, sobre todo cuando no había misa.
3) Administración de los sacramentos.
1. BAUTISMO. El rito empleado en el bautismo se fijó ya en el siglo IV de la manera que se usa en
nuestros días. Naturalmente, siguió administrándose el bautismo a los adultos, pues eran muchos
los que se convertían ya de avanzada edad. En estos casos solían distribuirse durante el
catecumenado algunos ritos del Bautismo. Por otra parte, ya en el siglo V se había generalizado el
bautismo de los niños, a lo cual contribuyó la reacción contra el error pelagiano. El catecumenado
siguió en uso en una forma parecida a los siglos precedentes. Los que ya estaban decididos y
poseían la primera instrucción, acababan de prepararse durante la cuaresma. Se llamaban en
oriente illuminati o baptizandi, y en occidente competentes o electi. El símbolo Niceno-
Constantinopolitano era el símbolo bautismal por antonomasia. Una vez recibido el Bautismo, se
iniciaba a los nuevos cristianos en los demás sacramentos, lo cual no se hacía antes por la
disciplina del arcano. A este período pertenecen las célebres Catequesis de San Cirilo de Jerusalén.
Los orientales las llamaban catequesis mistagógicas.
Los baptisterios eran los lugares especiales, construidos cerca de las iglesias, donde se
administraba generalmente el bautismo. Se siguió la costumbre de la triple inmersión, aunque en
algunas regiones sólo se hacía una. Los días dedicados a este rito eran Pascua "y Pente costés, y en
oriente además la Epifanía. Es digno de notarse que ya entonces se reconocía como suficiente en
caso de necesidad el llamado bautismo dé deseo, como también el bautismo de sangre. Por lo que
se refiere al bautismo de los conversos herejes, se fue generalizando el uso romano de no
rebautizarlos, y así se prescribió en el Concilio de Arles (314) y en otros sínodos. Sin embargo,
hubo todavía alguna contradicción.
2. CONFIRMACIÓN. LO más digno de notarse en este período es que fue cada vez más frecuente el
separarla del Bautismo. El santo Crisma era consagrado por el obispo el Jueves Santo
3. PENITENCIA. La penitencia pública siguió en su apogeo en toda la Iglesia durante el siglo IV.
Testimonio de ello son el sínodo de Ancira, el Concilio de Nicea, y algunas epístolas de S. Basilio y
S. Gregorio Niseno. Pero después que Nectario de Constantinopla en 395 suprimió el cargo de
Penitenciario, sobrevino un cambio radical; pues mientras en oriente cesó de existir, en occidente
continuó en uso la práctica de la penitencia pública. Con todo, aun en occidente, se comenzó a
poner limitaciones. S. León Magno prohibió las confesiones públicas, dando por razón que la
privada era suficiente. Por otra parte, se generalizó la práctica de perdonar todos los pecados sin
excepción alguna; pero sólo se concedía una vez la Penitencia o absolución pública. El Concilio III
de Toledo (589) volvió a insistir en esto.
Generalmente, la reconciliación pública tenia lugar en la solemnidad del Jueves Santo o en uno
de los tres días siguientes. En la hora de la muerte todos podían obtener la absolución, al menos in
foro conscientiae. Además, es digno de notarse que al extenderse notablemente la vida monacal, los
monjes se fueron convirtiendo en los confesores ordinarios, y al mismo tiempo se hizo más frecuente
la confesión privada. Los confesores eran llamados: padres espirituales. La Extrema, Unción, y rito
correspondiente se contienen ya en el Sacramentarium Gregorianum. El Matrimonio se contraía
siempre ante la Iglesia; pero segundas nupcias recibían en oriente una penitencia especial.
VI Fiestas cristianas. Veneración de los santos. Arte cristiano
Una de las cosas en que más se notó la libertad y el desarrollo consiguiente del Cristianismo,
fue en la mayor abundancia y solemnidad de las fiestas dedicadas al Señor, que constituyen la
base del Año eclesiástico, así como también las dedicadas a la Santísima Virgen y a los Santos, que
fueron tomando proporciones notables. Complemento de todo ello fue el desarrollo de los
edificios y objetos dedicados al culto, con que se dio origen a numerosas obras de arte.
1) Año eclesiástico. Fiestas del Señor. Las fiestas más características del Señor quedaron ya en
el siglo IV agrupadas en torno a dos ciclos: de Navidad y de Pascua. La fiesta misma de Navidad
aparece atestiguada el 25 de diciembre en Roma, el año 336, de donde pasó a Constantinopla el
379. De estos dos centros se debió extender rápidamente a toda la Iglesia oriental y occidental. En
cambio, el occidente recibió del oriente la fiesta de la Epifanía, con que se cierra el ciclo de
Navidad. En las iglesias de las Galias se introdujo además desde el siglo vi el adviento, que consistía
en cinco o seis semanas de preparación para el Nacimiento, en las cuales se dedicaban algunos
días (lunes, miércoles y viernes) al ayuno. Por el mismo tiempo se completó este ciclo con la fiesta
de la Circuncisión del Señor, el día 1° de enero (la octava de Navidad).
De la misma manera se completó el ciclo de Pascua. La fiesta misma de la Resurrección
pertenece al Cristianismo primitivo. Ya en el siglo IV aparecen antes y después de Pascua dos
fiestas muy características: el domingo de Ramos, ocho días antes, en que tenía lugar la "traditio
symboli" a los catecúmenos, y el recuerdo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén; y la
Ascensión del Señor, cuarenta días después.
El período intermedio entre estas festividades fue particularmente santificado. Así la semana
entre el domingo de Ramos y Pascua era considerada como la Semana Santa ("hebdómada
magna"), en la cual se distinguían particularmente el Jueves y el Viernes Santo (Parasceve).
Después de Pascua seguían ocho días especialmente solemnes para los catecúmenos, los cuales
llevaban sus vestidos blancos hasta la dominica siguiente ("dominica in Albis"). Los tres días antes de
la Ascensión eran consagrados especialmente a la oración, desde que el obispo Mamerto de Vienne,
con ocasión de ciertas calamidades, en 470 hizo en ellos públicas rogativas. Por esto se celebraban
procesiones ("Rogationes") y se recitaban las Letanías mayores o Procesión de San Marcos. Parece
que estas rogativas sustituyeron a ciertas fiestas gentiles llamadas Robigalia o ambarvalia. Todo
este ciclo terminaba con la gran fiesta de Pentecostés.
A estas fiestas se añadieron otras varias, diseminadas dentro del Año eclesiástico, de las cuales
la más importante es la Invención de la santa Cruz, que recordaba el hecho de la invención de la
misma por Sta. Elena, según la tradición, y su traslado a Jerusalén, cuando en 628 y 629 fue
rescatada por el emperador Heraclio y conducida solemnemente a Jerusalén (3 de mayo).
Loa ayunos especiales del año eclesiástico se fijaron también de una manera definitiva. El ayuno
de cuaresma se Introdujo en todas partes. En occidente comenzaba seis semanas antes de Pascua,
en oriente siete. A esto debía añadirse la Semana Santa, cuyo ayuno era especialmente riguroso. El
total de días de ayuno era, sin embargo, en oriente y occidente de treinta y seis días, pues en
oriente no ayunaban los sábados. Además, desde el siglo V aparece en Roma el ayuno de
témporas, que ocurre cuatro veces al año y comprende cada vez tres días (miércoles, viernes y
sábado). Desde Gelasio I las témporas fueron también destinadas a conferir las órdenes. Junto con
el ayuno propiamente tal, se unía siempre la abstinencia de carnes y lacticinios.
3) Fiestas de la Virgen María y de los Santos.
La veneración de los cristianos a la Santísima Virgen fue en aumento, sobre todo después de la
declaración de su Maternidad divina en el Concilio de Éfeso (431). Por esto se introdujeron multitud
de fiestas y se dedicaron importantes basílicas y santuarios de devoción. Su culto quedó siempre
íntimamente unido al de Jesucristo y tomó un carácter medio entre el destinado a Dios y el que se
tributaba a los Santos.
La primera fiesta Mariana de que tenemos noticia es la de la Presentación de Jesús en el
templo, la llamada Candelaria, que se celebraba en el siglo IV, una "cuadragésima" después de la
Epifanía (14 de febrero); pero, después de la introducción de Navidad, el 2 de febrero. La procesión
de candelas no se introdujo hasta el siglo VII. La Anunciación de la Santísima Virgen, según parece,
tuvo origen en el Asia Menor, y ya en el siglo vi se había generalizado en oriente. Se encuentra
también en occidente en las iglesias de Milán y de España, y el Concilio de Toledo de 656 la fijó
para el 18 de diciembre. La muerte y Asunción de la Virgen (dormitio), el 15 de agosto, aparece por
vez primera en Jerusalén en el siglo V, y de allí pasó al resto de oriente y al occidente. Al separarse
los nestorianos y los monofisitas, la conservaron. El emperador Mauricio (582-601) la prescribió
para todo el Imperio. El Nacimiento de María (8 de septiembre) se comenzó a celebrar en Roma en
el siglo VII. Para estas cuatro fiestas Marianas prescribió en Roma el Papa Sergio I (687-701) una
procesión de rogativas.
A las fiestas del Señor y de la Santísima Virgen añadieron los cristianos otras muchas
dedicadas a los Santos. Las más antiguas fueron las dedicadas a los mártires, a quienes desde un
principio profesaban una devoción particular. La costumbre conmemorada en el período anterior,
de venerar sus reliquias y celebrar junto a ellas el aniversario de su martirio, siguió
desarrollándose. Bien pronto alcanzaron una veneración universal las fiestas de S. Esteban
Protomártir (26 de diciembre), S. Lorenzo (10 de agosto), S. Juan Bautista (24 de junio), y los
Santos Inocentes (28 de diciembre). A principios del siglo VII, el Papa Bonifacio IV dedicó el
Panteón a la Santísima Virgen y todos los Mártires, fiesta que fue el fundamento de la de Todos los
Santos. Por otra parte, los griegos celebraban una fiesta dedicada a Todos los mártires. Al mismo
tiempo, las diversas iglesias celebraban el aniversario de sus mártires, sobre cuyos sepulcros se
fueron levantando capillas o iglesias (memoriae).
Además, se comenzó a profesar especial devoción a algunos ascetas, obispos y otros hombres
extraordinarios que más se distinguieron por su santidad, a los que hay que añadir algunos
ángeles. Entre éstos se distinguió de un modo particular el arcángel S. Miguel. De los Santos, el
más venerado fue S. Martín de Tours (t 401) en las Gallas, sobre cuyo sepulcro ya su inmediato
sucesor hizo construir una capilla, que se convirtió en lugar de peregrinación. Del mismo modo, en
oriente, S. Atanasio y S. Basilio fueron venerados como Santos poco después de su muerte. Los
sepulcros de los príncipes de los Apóstoles San Pedro y San Pablo se convirtieron en lugar de
especial veneración, así como también los de San Hipólito en Roma, santa Tecla en Seleucia, San
Menas en Alejandría.
Precisamente por esta veneración a los mártires y confesores, tomó gran desarrollo en este
período la literatura hagiográfica. En primer lugar, se aumentaron mucho las actas de mártires,
aunque la mayor parte de las de este tiempo son de escaso valor y muchas son legendarias. Los
monumentos literarios más notables son los Martirologios o Calendarios, que en oriente se
llamaron Sinaxarios o Menologios. Son listas de los Santos más venerados, con la indicación de la
fecha de su muerte o martirio. Estas listas más generales estaban hechas sobre las que ya de
antiguo habían compuesto las Iglesias principales. Uno de los martirologios más célebres es el
Jeronimiano, que contiene cerca de seis mil nombres y fue ordenado hacia el 450 en el norte de
Italia, pero luego refundido hacia el 600 en las Gallas.
4) El arte cristiano.
Como todo el culto exterior cristiano, el arte en todas sus manifestaciones recibió un impulso
decisivo con la protección de Constantino y del Estado romano. De las catacumbas y demás lugares
ocultos pudo el arte cristiano salir a la luz y mostrarse en todo su esplendor.
ARQUITECTURA: BASÍLICA. Ya antes de Constantino poseían los cristianos iglesias propias,
destruidas en su mayor parte durante la persecución de Diocleciano. Mas con el apoyo e impulso
de Constantino se inició aquella serie de grandes templos, generalmente en la forma llamada
basílica y sólo algunos en forma rotonda. De este último tipo es S. Stefano rotondo de Roma. La
basílica, conocida ya en la arquitectura romana y usada sobre todo para grandes salas de mercado
o tribunales, tenía por base la figura rectangular, que por medio de suplementos a los lados
tomaba la forma de una cruz. Este tipo de construcción era a la vez esbelto y práctico para el
objeto a que se destinaba. A las veces llegaba a tener tres y aun cinco naves, y en torno al altar se
construía un ensanche semicircular, denominado ábside (concha).
La basílica poseía además las siguientes características: delante de la iglesia existía
ordinariamente un patio rodeado de columnas (Atrium), en cuyo centro había una fuente, llamada
Cantharus. Desde este atrio se entraba a la iglesia por una o varias puertas. En oriente se hallaba
junto a la entrada un local (narthex), destinado a ciertos penitentes más adelantados, los cuales
quedaban separados de los fieles por medio de rejas. En el interior se dedicaba la parte derecha a
los hombres y la izquierda a las mujeres. Desde la nave central se subía al Presbyterium o
Sanctuarium, construido en el fondo delante del ábside, a un nivel notablemente más alto y
rodeado de una especie de balaustrada. En el centro del Santuario se hallaba el altar, llamado
sacra mensa, y en el fondo del ábside el trono o cátedra episcopal, rodeada de los asientos para
los presbíteros. El techo era plano a manera de artesonado. Sólo el ábside presentaba la forma
abovedada. Junto a la iglesia se construía el baptisterio o capilla bautismal, que era generalmente
una pequeña rotonda, a la que solía añadirse un local (secretarium) para guardar los documentos
parroquiales y celebrar reuniones.
Este tipo fundamental de la basílica latina experimentó en oriente algunos cambios notables,
que dieron por resultado el estilo bizantino. En primer lugar, se comenzó en oriente tomando
también para grandes iglesias el tipo de las rotondas, que quedaban cubiertas con una cúpula.
Pero este tipo de iglesia tenía multitud de inconvenientes para la práctica de los oficios litúrgicos,
por lo cual se ideó una mezcla de basílica y rotonda en forma cuadrada o rectangular, que es lo
característico del estilo bizantino. El modelo clásico de este género de construcciones es la
magnífica Iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, construida por Justiniano I.
Mas, como era natural, los cristianos procuraron decorar de una manera digna estos templos
magníficos dedicados al culto. El punto céntrico de toda la ornamentación era el altar, construido
de piedra o madera y en forma de mesa. Con frecuencia estaba cubierto por un templete
sostenido por columnas (baldaquino, ciborium) y rodeado de cortinas corredizas. En su forma
primitiva era sumamente sencillo; más tarde se le añadieron ornamentaciones de sarcófagos,
sobre todo cuando estaba colocado sobre el sepulcro de algún mártir ilustre. Si no ocurría esto, al
menos solían colocarse en él reliquias insignes. Las formas consagradas se las guardaba en los
pyxis, que eran recipientes de forma alargada, por lo que se llamaban también turris, o bien en
los tabernáculos de forma de paloma (columba o peristera). Estas palomas-sagrarios solían
quedar suspendidas debajo del ciborio o baldaquino. Mientras en occidente se tomó pronto la
costumbre de añadir algunos altares laterales, en oriente se conservó uno sólo, que junto con el
presbiterio se fue desarrollado en la llamada iconóstasis, porque solía rodeársele de diversas
imágenes o icones.
Los instrumentos de culto más importantes eran el cáliz (calix sacrificatorius) y la patena. En
un principio se usaban cálices de madera, tierra cocida o cristal; más tarde se prescribió que
fueran de metal. Para la comunión de los fieles se empleaba otro cáliz mayor, generalmente con
asas (calix ministerialis).
La indumentaria, litúrgica fue perfeccionándose y fijándose durante este período. En un
principio no había nada prescrito sobre el particular. Los clérigos usaban en los oficios divinos los
vestidos festivos. Poco a poco, durante los siglos IV y V, se fueron introduciendo: el alba, que
procede de la túnica romana; la casulla o planeta, que es una acomodación de la paenula; el
cingulo, manípulo y estola. En este tiempo no se habla todavía de amito o humerale. El obispo
usaba, además, el anillo, báculo y palio. El Papa, con sus diáconos, llevaban la Dalmática. Como
libros litúrgicos se fueron formando los Sacramentarios, en que se contenían los ritos de la misa,
de la administración de sacramentos y bendiciones, los Leccionarios, con las lecciones de la
Sagrada Escritura, los Evangeliarios y los Dípticos (tabellae) con los nombres de los que debían ser
conmemorados en los mementos, ya vivos, ya difuntos.
En la ornamentación propiamente tal se empleó sobre todo la pintura para decorar las
paredes con frescos o mosaicos, en lo cual se llegó a adquirir una perfección notable. En esto
sobresale de un modo particular el estilo bizantino, que convirtió el interior de las iglesias en
verdaderos museos de las más artísticas pinturas. A las figuras simbólicas de las catacumbas suce-
dieron en las basílicas latinas o en las rotondas bizantinas grupos decorativos o grandes imágenes
de Jesucristo y de los Santos, que recubren el ábside, las bóvedas y las paredes laterales. Ejemplos
preciosos son: en Roma, Santa Pudenciana, Santa María Maggiore; en Ravena, San Vitale, San
Apollinare; en Constantinopla, Santa Sofía.
La plástica apenas fue cultivada en este tiempo por los cristianos. Lo más notable en este arte
son: la imagen de mármol del buen Pastor y una estatua de S. Pedro. Desde el siglo IV se
comenzó a producir notables obras de relieve para ornamentación de los sarcófagos.
VI Vida religiosa y social cristiana
En otras ocasiones se ha hablado ya de la cristianización del Estado por Influencia del
Cristianismo. Este hecho llama la atención de cualquier investigador que quiera comparar la
situación religiosa y social del Estado romano antes y después de Constantino.
1. Por otra parte, conviene notar aquí que muchas de las conversiones en masa, que tuvieron
lugar en 'este período de apoyo oficial y de esplendor, fueron meramente exteriores. Esto se debía
a que faltaba la convicción interior y a que el único móvil había sido la fuerza ejercida por los
elementos oficiales. Las consecuencias fueron gravísimas. La peor de todas fue el espíritu
mundano que se introdujo en muchos cristianos, la falta de aquel espíritu profundamente religioso
de los primeros siglos, y por consiguiente la debilidad de muchos frente a los peligros y a las
persecuciones. Otra consecuencia gravísima fue la poca solidez de la instrucción religiosa, de
donde se deducía una gran facilidad en aceptar las doctrinas heterodoxas, que tantos estragos
hicieron en este tiempo.
Por esto se explica que un carácter tan poco accesible a debilidades y medianías, como S.
Jerónimo, juzgara el estado moral de la Iglesia de su tiempo, en particular pondera y critica las
malas costumbres de muchos clérigos. Y S. Juan Crisóstomo, en muchas de sus homilías,
anatematizó los abusos escandalosos de los cristianos, el lujo y la molicie, el descuido y desprecio
del servicio divino y aun de la Sagrada Comunión. Más aún, llega a clamar contra las supersticiones
de muchos cristianos. Semejantes críticas podríamos leer en otros muchos Santos Padres de este
tiempo. A esto hay que añadir que algunos pueblos germanos recién convertidos conservaban una
buena parte de sus costumbres, como consta de un modo particular de los francos, de quienes nos
dice, por ejemplo, Procopio, que todavía en el siglo vi hacían sacrificios humanos, y los cristianos
continuaban practicando las antiguas supersticiones.
2. Sin embargo, no hay que exagerar la depravación de costumbres del Cristianismo de este
período. Las lamentaciones de los Santos Padres y de los escritores ascéticos son debidas al celo
de la perfección que abrasaba a aquellos hombres de Dios. Pero el estudio detenido de la actividad
eclesiástica de este tiempo deja la impresión de que, a pesar de estos defectos, la Iglesia católica
en conjunto disfrutaba de una vida próspera, de modo que aun la vida religiosa y
social del pueblo cristiano se deben considerar como intensas y fecundas.
Esto aparece en el desarrollo extraordinario que alcanzó precisamente en este tiempo la vida
ascética y monástica tanto en oriente como en occidente, lo cual no hubiera sido posible sino en
un ambiente de religiosidad y espíritu cristiano vivo y pujante. Lo mismo aparece en el
florecimiento de la literatura eclesiástica, en el apogeo de los Santos Padres y hombres
eminentes, lo cual tampoco se concibe en un estado decadente del espíritu religioso de la Iglesia
católica.
Pero de un modo particular se advierte el espíritu religioso y social de la Iglesia en las obras de
caridad para con él prójimo, que fueron uno de los distintivos de este período. Estas obras habían
sido ya antes un distintivo del Cristianismo, por el cual los cristianos habían llamado la atención
aun entre sus mismos enemigos. En este período este género de obras siguió en aumento. Como
norma general, una parte de los bienes de las iglesias eran destinados al socorro de los pobres y
necesitados, y con ello se organizaron centros especiales de beneficencia. Las autoridades
eclesiásticas tomaban sobre sí la obligación expresa de atender a las necesidades de los pobres;
por lo cual algunos sínodos, como el de Tours de 567, tomaron especiales disposiciones para este
efecto.
En esto fue modelo la organización de la beneficencia en Constantinopla y otras ciudades
orientales. Se establecieron refugios de pobres, orfanatorios y aun albergues de forasteros, que
forman la base de multitud de establecimientos similares en los siglos posteriores. De este tipo
son: los de Fabiola en Roma, de Pammaquio en Porto, de Paulino en Roma, y la llamada "ciudad
nueva" de S. Basilio en Cesárea de Capadocia. La matrona romana Melania con su marido
Piniano, ricos millonarios, destinaron toda su fortuna a obras de caridad. En una de las casas de
caridad- establecida por ella, murió Melania como superiora, mientras su marido vivió vida
retirada en el Monte Olivete.
A este propósito conviene explicar brevemente algunas frases de varios Santos Padres, de las
cuales han querido deducir algunos que condenaban la propiedad y por consiguiente favorecían
el comunismo. En primer lugar se traen algunos testimonios de S. Ambrosio, en los que rechaza el
comercio como un género de vida Indigno y poco honrado, y asimismo otro autor del tiempo, que
escribe: "Nullus christianus debet esse mercator". Todo esto y otras frases parecidas de San
Gregorio Niseno, etc., indican únicamente el poco aprecio que se tenía entonces de todo género
de vida comercial, por lo cual los teólogos antiguos llegaban a execrar todo interés en los
préstamos; pero además, este modo de hablar va dirigido contra las especulaciones y engaños
tan frecuentes en los revendedores, y usureros del tiempo.
Más dignas de consideración son las expresiones que parecen oponerse al derecho de
propiedad. Algunas de las que se traen no son "auténticas; otras, en cambio, no rechazan la
propiedad, sino que presentan como un ideal aquel estado de vida común de los primeros
cristianos, en que todos "voluntariamente" renunciaban a sus cosas, es decir, el ideal de la vida
de los ascetas o religiosos que lo tenían todo "común". Estas consideraciones, más bien de
carácter ascético y apostólico, las hacían para oponerse al espíritu de ambición y ansia de
riquezas de muchos. S. Agustín expone clarísimamente la licitud de la propiedad y de la riqueza.
También podría gustarte
- Francisco: La Revolución Espiritual: 50 momentos históricos del Papa que conmovió al mundoDe EverandFrancisco: La Revolución Espiritual: 50 momentos históricos del Papa que conmovió al mundoAún no hay calificaciones
- El Origen Apostólico Del Celibato SacerdotalDocumento3 páginasEl Origen Apostólico Del Celibato SacerdotalJorge Arturo Cantu TorresAún no hay calificaciones
- El CelibatoDocumento15 páginasEl CelibatoJorge Nicolas Alfaro AlfaroAún no hay calificaciones
- La Iglesia Católica en La Edad MediaDocumento16 páginasLa Iglesia Católica en La Edad MediaNatanael TGonz100% (1)
- IV. Ordenes Religiosas en La IglesiaDocumento6 páginasIV. Ordenes Religiosas en La IglesiaJManuelChavezAún no hay calificaciones
- La Eclesiología Del Vaticano II - 2022Documento4 páginasLa Eclesiología Del Vaticano II - 2022YEISON HEMEL GUERRERO PLATAAún no hay calificaciones
- El Gobierno EpiscopalDocumento3 páginasEl Gobierno EpiscopalLaura100% (1)
- La Iglesia en La Edad MediaDocumento4 páginasLa Iglesia en La Edad MediaGloria SeverinoAún no hay calificaciones
- La Iglesia en La Edad Media Fue Una Institución Muy Poderosa Ya Que Fue Una Época Profundamente ReligiosaDocumento6 páginasLa Iglesia en La Edad Media Fue Una Institución Muy Poderosa Ya Que Fue Una Época Profundamente ReligiosaIngCariza HerreraAún no hay calificaciones
- Celibato Del CleroDocumento19 páginasCelibato Del CleroOscar Dario Arango HoyosAún no hay calificaciones
- Historia Eclesiástica Parte 5Documento19 páginasHistoria Eclesiástica Parte 5Juan Carlos Avila AraujoAún no hay calificaciones
- EL CelibatoDocumento7 páginasEL CelibatoPayesu PeterAún no hay calificaciones
- Misal de San Pio V y Misal de Juan XXIIIDocumento39 páginasMisal de San Pio V y Misal de Juan XXIIImaurobelande75% (4)
- Paredes Javier Diccionario de Papas Y Concilios Iv Concilios Ecumenicos PDFDocumento61 páginasParedes Javier Diccionario de Papas Y Concilios Iv Concilios Ecumenicos PDFNidia100% (1)
- Ficha de Trabajo-La Iglesia CatólicaDocumento6 páginasFicha de Trabajo-La Iglesia CatólicaPoma Sanchez Adela LissetAún no hay calificaciones
- Clases de Derecho OrientalDocumento62 páginasClases de Derecho OrientalAlejandro Ulloa VarelaAún no hay calificaciones
- Instituciones Después de La Reforma GregorianaDocumento70 páginasInstituciones Después de La Reforma GregorianaGermán Ángel EmanuelAún no hay calificaciones
- El Celibato SacerdotalDocumento16 páginasEl Celibato SacerdotalFernando de la OAún no hay calificaciones
- Doc. Concilios Ecumenicos - CatequesisDocumento15 páginasDoc. Concilios Ecumenicos - CatequesisHazel ReyesAún no hay calificaciones
- Tema 7 La Organización Jerarquica de La IglesiaDocumento6 páginasTema 7 La Organización Jerarquica de La Iglesiam angeles camaraAún no hay calificaciones
- ConciliosDocumento8 páginasConcilioslester96Aún no hay calificaciones
- La Iglesia en La Edad MediaDocumento7 páginasLa Iglesia en La Edad Mediaangel jesus garcia sandovalAún no hay calificaciones
- Permitir La Ordenación Sacerdotal Viri ProbatiDocumento6 páginasPermitir La Ordenación Sacerdotal Viri ProbatiJoseB.HuertaAún no hay calificaciones
- La ParroquiaDocumento9 páginasLa ParroquiaProfesor Javier DerpichAún no hay calificaciones
- La Genealogía Episcopal Del Primer Obispo de Valparaíso, Don Eduardo Gimpert PautDocumento18 páginasLa Genealogía Episcopal Del Primer Obispo de Valparaíso, Don Eduardo Gimpert PautarchivohpAún no hay calificaciones
- La Iglesia de La Edad Media para Segundo Grado de SecundariaDocumento5 páginasLa Iglesia de La Edad Media para Segundo Grado de SecundariaWilber Torres NapaAún no hay calificaciones
- Distribución de Los ClérigosDocumento30 páginasDistribución de Los ClérigosjoansasaAún no hay calificaciones
- 2 Resumen HEA - 114-224Documento34 páginas2 Resumen HEA - 114-224Jorge Andrés Calderón MongeAún no hay calificaciones
- Historia de Las Familias FranciscanasDocumento40 páginasHistoria de Las Familias FranciscanasJuan FranAún no hay calificaciones
- Quo Primum TemporeDocumento12 páginasQuo Primum TemporeMd CalabriaAún no hay calificaciones
- Historia de La Iglesia Edad MedievalDocumento36 páginasHistoria de La Iglesia Edad MedievalLucas BarschAún no hay calificaciones
- Apuntes Revista Novamerica No. 181Documento16 páginasApuntes Revista Novamerica No. 181Janett Ramirez PlasenciaAún no hay calificaciones
- Tema 12 - Los Papas Del S. XX (I)Documento6 páginasTema 12 - Los Papas Del S. XX (I)alberto sanchezAún no hay calificaciones
- Leccion 4Documento7 páginasLeccion 4Andres Felipe Mena AlvarezAún no hay calificaciones
- Administración de La IglesiaDocumento4 páginasAdministración de La IglesiaFernandoMagallanesGonzalezAún no hay calificaciones
- Sintesis Liturgia Fundamental Parte IIDocumento9 páginasSintesis Liturgia Fundamental Parte IILuis Eduardo Almarales VargasAún no hay calificaciones
- El Celibato MonografiaDocumento20 páginasEl Celibato MonografiaKatherine Valera BarrosAún no hay calificaciones
- Concilio de Nicea IDocumento5 páginasConcilio de Nicea IJunior Felix Ortega Francisco100% (1)
- Reseña Histórica Sobre El AcolitadoDocumento3 páginasReseña Histórica Sobre El AcolitadoFernando Molina Capi100% (1)
- Breve Historia de La EucaristíaDocumento3 páginasBreve Historia de La EucaristíaCalin BetoAún no hay calificaciones
- Lowery Historia OrdenDocumento27 páginasLowery Historia OrdenEsteban palacios castilloAún no hay calificaciones
- Trabajo de IODocumento10 páginasTrabajo de IOalexis martinezAún no hay calificaciones
- Trabajo MetodologíaDocumento8 páginasTrabajo MetodologíaAvelino MbaAún no hay calificaciones
- Historia de La Iglesia 6Documento25 páginasHistoria de La Iglesia 6EnriqueCaAún no hay calificaciones
- Cisma EnsayoDocumento33 páginasCisma EnsayoLuz DelgadoAún no hay calificaciones
- Historia Medioval I - Tema 3Documento6 páginasHistoria Medioval I - Tema 3kuenka112Aún no hay calificaciones
- Las Órdenes Religiosas en La Iglesia (Tarea)Documento5 páginasLas Órdenes Religiosas en La Iglesia (Tarea)Pbro Antonio TolentinoAún no hay calificaciones
- EL MISAL DE SAN PIO V (P. Ceriani)Documento34 páginasEL MISAL DE SAN PIO V (P. Ceriani)Juan Romero Pons100% (1)
- Breve Historia de La EucaristíaDocumento3 páginasBreve Historia de La Eucaristíamindazizy100% (1)
- Controversia FilioqueDocumento2 páginasControversia Filioquedanielhotmail100% (1)
- La Iglesia en Tiempos de La CristiandadDocumento3 páginasLa Iglesia en Tiempos de La Cristiandadnahuu blancoAún no hay calificaciones
- I.-Definición:: Unidad I: Sesión: La Edad Media. Edad MediaDocumento4 páginasI.-Definición:: Unidad I: Sesión: La Edad Media. Edad MediaALFREDO CORTEZ SAMANAún no hay calificaciones
- Ordenes ReligiosasDocumento8 páginasOrdenes ReligiosasPucallpa2010Aún no hay calificaciones
- Breve Historia de La EucaristíaDocumento2 páginasBreve Historia de La EucaristíaFelix Alagastino100% (1)
- Los Canónigos RegularesDocumento11 páginasLos Canónigos RegularesJeudy RodriguezAún no hay calificaciones
- Concilio de Nicea IDocumento33 páginasConcilio de Nicea IRuben Bustamante MontillaAún no hay calificaciones
- Especifico Final H. I. ADocumento24 páginasEspecifico Final H. I. AAlex TerbangAún no hay calificaciones
- Iglesia MedievalDocumento24 páginasIglesia MedievalWily AyquiAún no hay calificaciones
- Pentarquia PDFDocumento3 páginasPentarquia PDFpepe_colimaAún no hay calificaciones
- El Pacto de Las CatacumbasDocumento7 páginasEl Pacto de Las Catacumbasre0326012020Aún no hay calificaciones
- Abandono en Francisco de SalesDocumento19 páginasAbandono en Francisco de SalesQuerubin VelozaAún no hay calificaciones
- Abandono en La Espiritualidad de San AgustínDocumento12 páginasAbandono en La Espiritualidad de San AgustínQuerubin VelozaAún no hay calificaciones
- LA ORACIÓN 37 DiapositivasDocumento37 páginasLA ORACIÓN 37 DiapositivasQuerubin Veloza0% (1)
- Aarón Hermano de Moises y Sumo SacerdoteDocumento8 páginasAarón Hermano de Moises y Sumo SacerdoteQuerubin VelozaAún no hay calificaciones
- Abandono en Teresa de LisieuxDocumento7 páginasAbandono en Teresa de LisieuxQuerubin VelozaAún no hay calificaciones
- Abandono y Espiritualidad IgnacianaDocumento14 páginasAbandono y Espiritualidad IgnacianaQuerubin VelozaAún no hay calificaciones
- Catecismo de La Virgen MaríaDocumento31 páginasCatecismo de La Virgen MaríaQuerubin VelozaAún no hay calificaciones
- Lumen Gentium-3Documento4 páginasLumen Gentium-3Querubin VelozaAún no hay calificaciones
- Las 15 Promesas de La Virgen Del RosarioDocumento2 páginasLas 15 Promesas de La Virgen Del RosarioQuerubin VelozaAún no hay calificaciones
- El Arte de Los RosarioDocumento6 páginasEl Arte de Los RosarioQuerubin VelozaAún no hay calificaciones
- Los 20 Misterios Del RosarioDocumento6 páginasLos 20 Misterios Del RosarioQuerubin Veloza100% (2)
- Lumen Gentium-4Documento55 páginasLumen Gentium-4Querubin VelozaAún no hay calificaciones
- Lumen Gentium-5Documento3 páginasLumen Gentium-5Querubin VelozaAún no hay calificaciones
- Vademécum para Los PastoresDocumento9 páginasVademécum para Los PastoresQuerubin VelozaAún no hay calificaciones
- 000-El Kerigma en Las Casa de MisionDocumento20 páginas000-El Kerigma en Las Casa de MisionQuerubin VelozaAún no hay calificaciones
- Ante La Crisis de Los Sistemas Económicos IIIDocumento8 páginasAnte La Crisis de Los Sistemas Económicos IIIQuerubin VelozaAún no hay calificaciones
- Los Cuatro Pilares de Los Futuros SacerdotesDocumento3 páginasLos Cuatro Pilares de Los Futuros SacerdotesQuerubin VelozaAún no hay calificaciones
- 7 Funciones Del Animador de Pequeñas ComunidadesDocumento8 páginas7 Funciones Del Animador de Pequeñas ComunidadesQuerubin VelozaAún no hay calificaciones
- 1° Unidad - Planteamientos BasicosDocumento91 páginas1° Unidad - Planteamientos BasicosQuerubin VelozaAún no hay calificaciones
- Tema 2 Encuentro Con MonaguilllosDocumento4 páginasTema 2 Encuentro Con MonaguilllosluisAún no hay calificaciones
- Santa Misa Resumen de Respuestas y Textos para ParticiparDocumento5 páginasSanta Misa Resumen de Respuestas y Textos para ParticiparSergio PinchaoAún no hay calificaciones
- Guion - Jornada Jesús Buen PastorDocumento3 páginasGuion - Jornada Jesús Buen PastorGermán Ángel EmanuelAún no hay calificaciones
- Semana Santa de AlmazánDocumento20 páginasSemana Santa de AlmazánCostaleros de OviedoAún no hay calificaciones
- Misa Joven I. de Otra Manera. Letras Con AcordesDocumento22 páginasMisa Joven I. de Otra Manera. Letras Con AcordesLuis ErnestoAún no hay calificaciones
- Esquema Domingo de RamosDocumento5 páginasEsquema Domingo de RamosJoão PoumianAún no hay calificaciones
- Homiletica 5-2016Documento172 páginasHomiletica 5-2016alonso alcaradoAún no hay calificaciones
- Boletín Parroquial / Abril 2023Documento12 páginasBoletín Parroquial / Abril 2023PatoAún no hay calificaciones
- Burkholder Tema 3 ResumenDocumento10 páginasBurkholder Tema 3 ResumenBeatrizAún no hay calificaciones
- Vigilia Pascual LetaniasDocumento4 páginasVigilia Pascual Letaniaspablo rodriguezAún no hay calificaciones
- Hno Rafael 7 de Abril de 1938Documento18 páginasHno Rafael 7 de Abril de 1938Sister MariaAún no hay calificaciones
- II. Celebracion Manifestacion Del SeñorDocumento47 páginasII. Celebracion Manifestacion Del SeñorAna Belén Jiménez ReynosoAún no hay calificaciones
- Ficha La Eucaristía-2Documento2 páginasFicha La Eucaristía-2Lulu NadiaAún no hay calificaciones
- Respuestas de La SANTA MISADocumento12 páginasRespuestas de La SANTA MISAgratificante56% (18)
- Monición Solemnidad A San Francisco de Asís 2022Documento8 páginasMonición Solemnidad A San Francisco de Asís 2022consavolezzaAún no hay calificaciones
- Esquema de Convivenica de Transmisión 2020 - 2021Documento2 páginasEsquema de Convivenica de Transmisión 2020 - 2021pabloAún no hay calificaciones
- Un Sueño Pastoral PDFDocumento267 páginasUn Sueño Pastoral PDFgaladrielinAún no hay calificaciones
- EspiritismoDocumento3 páginasEspiritismoJc TovarAún no hay calificaciones
- MonicionDocumento2 páginasMonicionGuillermo VillatoroAún no hay calificaciones
- Comunidad MoralDocumento6 páginasComunidad MoralAngel NavaAún no hay calificaciones
- Protocolo Primera Comunion y Compartir 2021 FinalDocumento7 páginasProtocolo Primera Comunion y Compartir 2021 FinalJuan David Rodriguez AponteAún no hay calificaciones
- Tunica Magica (Alto)Documento20 páginasTunica Magica (Alto)Mateo JaramilloAún no hay calificaciones
- 31 Ma 5SP JN 14, 27-31a Os Doy Mi Propia Paz No Os Inquieteis He 14, 19-28Documento32 páginas31 Ma 5SP JN 14, 27-31a Os Doy Mi Propia Paz No Os Inquieteis He 14, 19-28Dario RestrepoAún no hay calificaciones
- Los Agustinos Recoletos DescalzosDocumento39 páginasLos Agustinos Recoletos DescalzosDavidbrcAún no hay calificaciones
- CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN SalesianosDocumento12 páginasCELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN SalesianosDELGADO GUTIERREZ ANGELA FERNANDAAún no hay calificaciones
- El KerigmaDocumento4 páginasEl KerigmaNatalia PerezAún no hay calificaciones
- Taller Biblia y LiturgiaDocumento8 páginasTaller Biblia y LiturgiaIsabel PazAún no hay calificaciones
- Canto LiturgicoDocumento2 páginasCanto LiturgicoNacho EscalanteAún no hay calificaciones
- Clásicas Objeciones A La Misa TradicionalDocumento3 páginasClásicas Objeciones A La Misa TradicionalSCRIBDED2Aún no hay calificaciones
- 1 Lunes - 4 EtapasDocumento16 páginas1 Lunes - 4 EtapasLuz María0% (1)