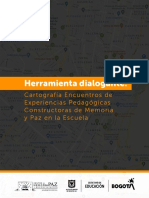Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Huergo J - Mapas y Viajes
Huergo J - Mapas y Viajes
Cargado por
jenbuenoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Huergo J - Mapas y Viajes
Huergo J - Mapas y Viajes
Cargado por
jenbuenoCopyright:
Formatos disponibles
Conferencia inicial del COMEDU
Mapas y viajes por el campo
de Comunicación/ Educación
por Jorge Huergo
Resumen Abstract Un Congreso es como un viaje.
Este artículo propone algunas coordenadas para This article suggests a few theoretical and political co-
recorrer el Congreso “Desafíos de Comunicación/ ordinates to go through the “Desafíos de Comunicación/
Nunca hay plena coincidencia en-
Educación en tiempos de restitución de lo público”. Educación en tiempos de restitución de lo público” tre el mapa que llevan los viajeros
En un primer momento se hace breve memoria de Congress. Firstly, a short presentation about memories of y la intemperie del recorrido. Como
las escenas fundacionales del campo en América the fundational scenes of the field in Latin America. Then,
Latina, para luego dar lugar a la caracterización the caracterization of State restitution, public spaces and aquel viaje originario de Simón Bo-
de los tiempos de restitución del Estado, de lo political subjects will be established. In this context, this lívar con su maestro Simón Rodrí-
público y del sujeto político. En ese contexto, se article presents some discomfort that exists in the Comu-
señalan algunos malestares propios del campo nication/Education field as a callenge. Finally, there will
guez por Europa: el punto de llega-
de Comunicación/ Educación, que presentan los proposed three dimentions that the Congress considers da suele transfigurarse en un punto
primeros desafíos para el mismo. A continuación, its transversal axes for colective reflection and exchange: de partida. El viaje de un Congreso
se proponen tres dimensiones a tener en cuenta technicity and knowlege; subjectivity, and those that refer
hoy, que el Congreso considera como sus ejes to the recognition itinerary. no augura otra cosa que el inicio de
transversales para la reflexión y el intercambio. La otro viaje, acaso con la mochila más
primera es la tecnicidad y los saberes; la segunda es Key words
la subjetividad y la tercera es la relacionada con los Memories – contexts – technicity – subjectivity – llena, o con promesas que siempre
itinerarios del reconocimiento. recognition dan la cara a las memorias. ¿Cuáles
Palabras clave
son nuestras promesas y en vincula-
Memorias – contextos – tecnicidad – subjetividad ción con qué memorias?
– reconocimiento ¿Por qué el mapa de este viaje,
que es un Congreso, lleva como títu-
lo “Desafíos de Comunicación/ Edu-
cación en tiempos de restitución de
lo público”? En cierto sentido, por-
que hay una memoria del campo de
Comunicación/ Educación que nos
Jorge Huergo conduce a las escenas fundaciona-
jorgehue@yahoo.com.ar
les de ese campo, que tienen más
Profesor en Filosofía y Pedagogía y Magíster en del fragor de pugnas continentales,
Planificación y Gestión de la Comunicación, Uni-
versidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina.
que de la apacible reflexión del es-
Director del Centro de Comunicación y Educación, critorio.
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Este Congreso pretendió asumir
UNLP, Argentina.
el reto de pensar, hablar y crear este
anclajes
campo nuevamente como un campo
Artículo:
Recibido: 14/10/2013 estratégico. Como lo fue en el desti-
Aceptado: 5/11/2013 no trazado en su nacimiento. Por eso
Facultad de Periodismo y Comunicación Social / UNLP 19
intentamos no ceder ante la trampa prácticas, los medios, los procesos en Cultura (UNESCO) o el Centro Inter-
Nº 75 / diciembre de 2013 • Revista Tram[p]as de la comunicación y la cultura • ISSN 1668-5547
tecnicista, legado de fines del siglo las luchas por la liberación de nues- nacional de Estudios Superiores de
pasado, ni al engaño que restrin- tros pueblos. Comunicación para América Latina
ge el campo a meras cuestiones de El campo de Comunicación/ Edu- (CIESPAL), entre otros.
usos, destrezas, didácticas, trans- cación en América Latina nace como A la par, se desarrolló una amplia
misiones. E intentamos no eludir la estratégico, al calor de la lucha entre corriente de impugnación a la he-
complejidad de prácticas, saberes, ese proyecto popular liberador y el gemonía desarrollista, que se des-
estrategias, políticas, así como la proyecto desarrollista de fines de los envolvió en dos frentes “críticos”:
puesta en común de experiencias años cincuenta y comienzos de los uno fue el de la construcción de
relacionadas con su densidad. Por sesenta. Como es sabido, la hipótesis prácticas de comunicación/ educa-
eso propusimos abrir espacios para del departamento de Estado de los ción popular, ligadas con sectores
dialogar sobre las subjetividades, Estados Unidos, del MIT y de la Uni- campesinos, mineros, indígenas,
las tecnicidades, la institucionali- versidad de Stanford, entre otros, es muchas veces articuladas con mo-
dad, la discursividad, la formación, que una de las estrategias de pasaje vimientos revolucionarios; el otro es
las memorias, las políticas públicas, de las sociedades tradicionales (se el del pensamiento crítico liberador,
los proyectos populares, la cultura refiere a las sociedades latinoame- como el del brasileño Paulo Freire,
mediática, las producciones. ricanas) a una sociedad moderni- y también de las narrativas vincu-
zada es la difusión de innovaciones ladas a la Teología de la Liberación,
Las memorias fundacionales del tecnológicas. Uno de los supuestos el socialismo latinoamericano (de la
campo Comunicación/ Educación es que la “tecnificación” produce Revolución Cubana al gobierno de
un cambio en los modos de produc- Salvador Allende), etcétera.
Una de las primeras invitaciones ción de las sociedades tradicionales; A partir de esta situación de pug-
del Congreso fue a recuperar y re- otro, es que los medios instalan en na continental, no es posible ads-
confirmar la memoria de las luchas esas sociedades las nuevas ideas y cribir el problema de comunica-
que configuran el campo de la Co- formas de pensar, las conductas y ción/ educación sólo a los ámbitos
municación/ Educación, como cam- prácticas modernas, los modos de académicos de manera endógena y
po político. consumo y los gustos propios de las despolitizada: siempre este campo
Si tuviéramos que referirnos a la sociedades desarrolladas. ha reclamado una relación y articu-
metáfora del “nacimiento” del cam- Uno de los ejes del desarrollismo lación entre el campo de la produc-
po, tenemos que reconocer todo un fue la incorporación de innovacio- ción de conocimientos académicos
movimiento político-cultural vincu- nes tecnológicas y de aparatos téc- y el campo político-cultural. En la
lado a las radios populares y también nicos en la educación, a la vez que actualidad, incluso, existe un creci-
educativas, que necesitamos rescatar una cultura de planificación (como miento en las zonas de diálogo entre
para comprender nuestra situación racionalización de la relación entre organizaciones y movimientos que,
presente. Experiencias como la de medios y fines). El supuesto, en este en el campo social o popular, desa-
Radio Sutatenza (en Colombia, desde caso, es que esas incorporaciones rrollan prácticas de comunicación/
1947) como la de las radios mineras incrementan la calidad de la edu- educación y las instituciones que
en Bolivia (desde fines de los cuaren- cación; una representación que se centran su actividad en la produc-
ta), evidencian vinculaciones con la hizo hegemónica en América Lati- ción y transmisión de conocimientos
alfabetización, la educación formal y na y que está inscripta en nuestros académicos. En una palabra, ¿sigue
la educación popular. Muchas de es- cuerpos. A partir de allí, no sólo las siendo hoy, en épocas de comple-
tas radios se caracterizaron por cons- políticas, sino el sentido común, jidad, conflictividad sociocultural e
tituir núcleos de reunión comunitaria anudaron incorporación de me- imaginación política, un campo es-
y fueron, en el caso de las radios mi- dios y tecnologías con calidad tratégico en nuestro continente?
neras, el eje de la convocatoria a las de la educación, desde una pers-
asambleas populares y a la lucha so- pectiva marcadamente instrumen- Los tiempos de restitución del
cial. Se inscriben en el ideario de dar tal. Un anudamiento que permeó Estado, de lo público y del sujeto
la voz a los oprimidos y de considerar en organismos que impulsaron la político
anclajes
a los medios como instrumentos de comunicación/ educación, como la
liberación. Comunicación/ Educación Organización de las Naciones Uni- El más reciente embate de las po-
nace con esa convicción: inscribir las das para la Educación, la Ciencia y la líticas neocoloniales en América La-
20 Congreso de Comunicación/Educación. Desafíos en tiempos de restitución de lo público
Mapas y viajes por el campo de Comunicación/ Educación
por Jorge Huergo
tina lo ha representado el continuum (desde 2001). Antonio Gramsci se produjo la sumatoria de esfuerzos
dictaduras militares–modelos neoli- refería a “fenómenos morbosos” en dispersos, espasmódicos, frag-
berales. En la Argentina, este proce- ese interregno de la crisis orgánica. mentados, compitiendo por terri-
so (1976-2001) se caracterizó por la Podríamos sintetizarlos en al menos torios y fuentes de financiación. Se
arquetípica “desaparición del otro” tres: fue perdiendo, paulatinamente, su
(concretamente, 30.000 detenidos- carácter sociocultural interpelador
desaparecidos), las interpelaciones 1. la crisis de las instituciones de y su imagen de agencia ligada al
al achicamiento del Estado, la des- formación de sujetos y de repre- ascenso social, a la inserción en el
trucción del aparato productivo, la sentación política; mundo laboral y a la construcción
depredación cultural a la par de la 2. la inadecuación entre los imagi- de la sociedad política. Los me-
expulsión social, la corrupción y la narios de ascenso social y las con- dios, que representan altos niveles
desacreditación generalizada de la diciones materiales (y simbólicas) de concentración económica, fue-
política, el desfinanciamiento de lo de vida; ron ocupando el lugar de interpe-
público (salud, educación, etcétera), 3. la crisis de los grandes contratos ladores de la ciudadanía. El suna-
la privatización económica y la mer- que cohesionan la sociedad y la mi fue devastador, en especial del
cantilización de la vida cotidiana, el emergencia de múltiples lazos sentimiento de pertenencia y del
desempleo creciente y la precari- sociales. reconocimiento mutuo de vastos
zación laboral, la fascinación por el sectores de la sociedad.
Primer Mundo y la globalización, la Fue en ese contexto que comen- En la primera década del siglo
tercera-sectorización de las inicia- zamos (sobre todo desde el Centro XXI comienza un período con luces
tivas populares, la cooptación de de Comunicación y Educación de y sombras, con logros y desafíos,
ciertos lenguajes críticos. la Facultad de Periodismo y Comu- que abre un lento pero firme pro-
A la par de estos fenómenos, la nicación Social de la Universidad ceso de restitución de los Estados
tensión tradicional entre libertad Nacional de La Plata) a prestar aten- nacionales, basado en gran medida
y justicia social derivó en una pro- ción al papel educativo de los espa- en la recuperación de las memo-
fundización (en apariencia más cios y organizaciones sociales, más rias históricas, en la reconstrucción
light) de la Doctrina de la Seguridad allá de sus estrategias formativas de la justicia social, en la voluntad
Nacional: la tensión entre libertad y intencionales, a cierta explosión y de integración latinoamericana, a
seguridad devino en convivencia de ensanchamiento del campo educa- través del Mercado Común del Sur
la seguridad con la libertad a través tivo y del campo de comunicación/ (Mercosur) y la Unión de Naciones
de la proliferación de conflictos educación, cuestión señalada en el Suramericanas (Unasur), en el reco-
de baja intensidad. Por su parte, primer número de la revista Nodos nocimiento de identidades larga-
el incremento del desempleo, de la de Comunicación/ Educación por Jesús mente postergadas, en la iniciativa
exclusión y la expulsión social, tuvo Martín-Barbero (2002). de las políticas públicas populares,
como contracara la incesante crea- En este contexto, se produje- entre otros. En los últimos años vi-
ción de figuras de anomalía y pe- ron dramáticas escenas en el or- vimos un proceso que también sig-
ligrosidad (muchas de ellas en una den político-cultural a partir de la nifica una restitución imaginaria de
concepción neolombrosiana), que son constatación del abismo entre una lo público (frente a lo privado y a lo
objeto de miedo y de pánico moral. concepción de Estado, como “ge- tercerizado, frente al mercado y las
En gran medida, los proyectos de rente” de las libres relaciones del ONG), que se manifiesta en caminos
comunicación/ educación se ligaron mercado, y un Estado “garante” de de salida para aquellos “fenómenos
a estas situaciones de la “sociedad los derechos e intereses populares, morbosos” de la crisis orgánica. Una
civil”. prácticamente destruido. Se fue- restitución de formas de lo público
El desmantelamiento de la trama ron produciendo identidades frag- no sólo ligada a las visiones racio-
sociocultural y el saqueo económico mentadas, acordes con narrativas nalistas, centradas en la argumenta-
anclajes
y político de la sociedad, colocaron de multiculturalidad, pero enten- ción y la creación de consensos más
a muchos países latinoamericanos didas bajo la forma del multicon- o menos armoniosos, sino también
en una situación de crisis orgánica sumo. El gigantismo de las ONG a la multiplicación de espacios de
Facultad de Periodismo y Comunicación Social / UNLP 21
posibilidad para disputar el sentido ¿Qué lugar tienen en nuestras campo:
Nº 75 / diciembre de 2013 • Revista Tram[p]as de la comunicación y la cultura • ISSN 1668-5547
de las cosas comunes. experiencias la institucionalidad, 1. El proceso de crecimiento de la
En este proceso deberemos op- la discursividad y la expresividad, brecha entre el campo de Co-
tar entre quedarnos anclados en las memorias que a modo de tra- municación/ Educación po-
las pequeñas experiencias de co- diciones residuales están inscriptas pular y el campo académico
municación/ educación (muchas en nuestros cuerpos y operan en de Comunicación/ Educación.
veces fragmentadas), que nos salen nosotros y en nuestras prácticas (y Indudablemente, en esta épo-
bien, o empezar a contribuir en la no sólo las tradiciones deseables, ca ha hecho explosión el campo
restitución de la formación institu- liberadoras, sino las referidas a la educativo no escolar, a través de
cional, para la cual muchos Estados “escolarización” que como “lastre” múltiples acciones formativas de
han tomado la iniciativa, pero re- nos obtura la posibilidad de inscri- espacios y organizaciones socia-
conociendo las luchas de organi- birnos en procesos de restitución de les, y de disímiles experiencias
zaciones y movimientos sociales lo público)? de educación popular; cues-
y populares. Pero, como campo En este sentido, la invitación del tión que indirectamente contri-
académico de Comunicación/ Edu- Congreso también fue y es a desmon- buía a profundizar el divorcio
cación, ¿nos estamos inscribiendo, tar la despolitización que el continuum político-cultural entre la escuela
“con” los actores, en la restitución dictadura-neoliberalismo hizo de y la sociedad. También creció el
del sentido público y político de lo nuestro campo. ¿Cómo desnatu- movimiento de la comunicación
que hacemos? ralizar e impugnar la neutralidad popular, no sólo vinculado con las
Por otro lado, las expectativas de despolitizadora, la idea de globa- radios comunitarias y populares,
articulación entre los imaginarios de lización como demanda-trampa, sino a través de espacios y movi-
ascenso y movilidad social y las con- la euforia tecnicista (que depositó mientos que se manifestaban se-
diciones materiales de vida se han en la tecnología la calidad de nuestras gún nuevas estéticas, que muchas
reavivado y rearticulado a partir de prácticas educativas y fomentó una veces habían sido consideradas
iniciativas estatales (como la Asigna- obsesión por la eficacia en la tras- bajas, y según las luchas por el re-
ción Universal por Hijo y la cobertu- misión e incluso anudó la seguridad conocimiento de diferentes iden-
ra universal de los adultos mayores, de nuestras prácticas educativas al tidades, valiéndose incluso de la
en el caso argentino). Como campo control tecnológico)? ¿Cómo desna- comunicación tecnológica. Poco
académico de Comunicación/ Edu- turalizar e impugnar la fascinación de este clima de multiplicación
cación, ¿de qué maneras alentamos culturalista, que puede haber ca- de prácticas y experiencias de co-
la capacidad de incidir en esos pro- racterizado nuestras prácticas y mu- municación/ educación popular
cesos y de construirlos juntos, con chos estudios sobre cultura mediática entraron en diálogo con el campo
muchas y muchos otros actores so- cuando, desde el entusiasmo por el académico, el que, generalmente,
ciales y políticos? reconocimiento de las diferencias cul- se limitó a considerarlos “objeto
La invitación del Congreso ha sido turales, atenuamos la visión de cómo de estudio” o “terreno de inter-
(y sigue siendo) a preguntarnos si esos procesos se daban en virtud de vención”. La ausencia de recipro-
estamos a la altura de este tiempo relaciones de poder, “aguando” el cidad sostenida y de construcción
histórico que transitamos. ¿Estamos sentido político de esas diferencias? mutua ha incidido en cierta se-
a la altura, además, de este proceso ¿Cómo desnaturalizar e impugnar la paración entre ambas zonas del
de restitución de lo público, del Es- tercera-sectorización del campo de la campo y en visiones instrumenta-
tado, de los sujetos políticos? Comunicación/ Educación, expresa- les tecnicistas o academicistas.
¿Nuestras prácticas aportan a la da como gigantización de la sociedad
articulación entre lo horizontal y lo civil, visualizando al Estado en forma 2. El proceso de crecimiento, en el
vertical, es decir, entre el carácter negativa, como un ente anárquico, y campo académico, de la “edu-
formativo de espacios sociales hori- reclamando que no tiene que inter- comunicación”, a la par del
zontales, como nuestros grupos, re- venir o tiene que intervenir lo menos proceso de achicamiento de
des, etcétera, y un proyecto político posible? comunicación/ educación
de restitución del Estado, lo público, Sumado a todo esto, hoy estamos Comunicación/ educación se ha
anclajes
el sujeto político? El desafío parece en una zona de malestar. Un ma- reducido de manera creciente, no
ser no dejarse atrapar ni por el “ba- lestar producido por dos procesos sólo a las innovaciones tecnológi-
sismo” ni por el “proselitismo”. sostenidos que experimenta este cas e instrumentales, separándolo
22 Congreso de Comunicación/Educación. Desafíos en tiempos de restitución de lo público
Mapas y viajes por el campo de Comunicación/ Educación
por Jorge Huergo
de los procesos culturales y polí- ción y el acceso, el de la compren- culturales configuran nuevos modos
ticos que le sirven de contexto y sión y los saberes, y el del recono- de conocer. La tecnicidad es un or-
lo atraviesan. También ha crecido cimiento. ganizador perceptivo que representa
cierta preocupación por múltiples Una primera cuestión que de- esa dimensión donde se articulan las
estrategias que muchas veces po- bemos señalar en este tema es, en innovaciones técnicas a la discursi-
seen una visión escindida entre tiempos de restitución, el incremen- vidad. Este concepto permite alejar-
los sujetos, los dispositivos y las to en la distribución y el acceso a las nos de considerar a la técnica como
prácticas. La idea y la propuesta tecnologías. Esto se hace evidente algo exterior o como vehículo, para
de la “educomunicación” (junto a en políticas educativas específicas, entenderla como articuladora de los
otros nombres, como “pedagogía que muestran procesos de restitu- procesos de apropiación cultural. La
de los medios”, “educación para ción del Estado, como el Programa técnica, entonces, no posee efectos
los medios y para las Tecnologías Conectar Igualdad de distribución instrumentales y lineales, sino que
de la Información y las Comuni- de netbooks (Exomate Generation 3, se articula en la cultura cotidiana, de
caciones –TIC-”, etcétera), parece con capacidad de conexión Wi Fi), modo de producir transformaciones
aludir más a la potencialidad in- para 4 millones de estudiantes de en el sensorium (como lo señalaba
manente de cada concepto (con las escuelas secundarias e institutos Walter Benjamín); esto es, en los mo-
relación a cómo se “juega” en la superiores del país. Uno de los desa- dos de sentir, de percibir y de cono-
sociedad o en prácticas institu- fíos de nuestro campo está, no tanto cer, y en las formas de producirse la
cionales o no), que a la densidad en el uso pedagógico y didáctico de experiencia social (Huergo, 2008).
y espesor de un campo que crece los equipamientos, sino en las mo- El campo de Comunicación/ Edu-
al ritmo de la complejidad, la con- dificaciones perceptivas, subjetivas, cación hoy es un campo de lucha por
flictividad y las tensiones entre los en los saberes, en la construcción el significado y el sentido de la “al-
rasgos persistentes de la crisis de conocimientos, en las prácticas fabetización digital”. En un sentido
orgánica y las iniciativas de resti- comunicacionales que vivencian restringido, “alfabetización digital”
tución del Estado, de lo público y los jóvenes a partir de esta política. parece sugerir el aprendizaje del
del sujeto político en nuestras so- Pero, además, esta política con- uso de las tecnologías y el desarrollo
ciedades. La idea de “educomu- tribuye en dos cuestiones sociales de las habilidades para la búsqueda
nicación” parece, incluso, crear la centrales: la multiplicidad de formas y obtención de información sobre
ilusión de suturar prematuramen- que adquieren las luchas por el re- la base de datos digitalizados (Fe-
te los términos de una relación conocimiento mediada por TIC, por rreiro, 2007). Sin embargo, la misma
tensa y conflictiva, así como los un lado, y el incremento del sentido autora advierte que la alfabetiza-
traumatismos sociales y subjeti- de pertenencia, por otro, sin el cual ción digital no es sólo eso. También
vos que dan origen a nuestra vida la sociedad se haría más inestable y es transformar la información en
común (Huergo, 2011). difícil de ser vivida. conocimiento.
Otra cuestión es la de la com- Roger Chartier afirma que se ha
Frente a este panorama, hay tres prensión. Como lo aseguraba Martin producido una revolución en el so-
dimensiones que el Congreso tuvo Heidegger en Ser y tiempo, la com- porte de lo escrito y las prácticas de
en cuenta como ejes transversales prensión (que es más que la mera lectura (que Ferreiro llama “revolu-
de la reflexión y el intercambio: la información) abre al poder. La com- ción informática”). La textualidad
tecnicidad y los saberes, la subjeti- prensión del mundo en que vivimos electrónica significa no una conti-
vidad y los itinerarios del reconoci- nos lleva a poder actuar en él con nuidad sino una mutación episte-
miento. mayor autonomía y libertad. El in- mológica: la argumentación ya no
cremento de información, el hecho es lineal y deductiva, es abierta y
La tecnicidad: entre el acceso, de vivir en una “sociedad de la infor- relacional (Chartier, 2000). El lector
la comprensión y los saberes mación”, no necesariamente aporta recorre el intertexto y al “leer” es
anclajes
a nuestra libertad. Es necesario re- más productor que frente al texto
En esta dimensión considerare- conocer los modos en que los nue- escrito. Estamos no ya frente a un
mos tres aspectos: el de la distribu- vos equipamientos tecnológicos y texto simple sino, más que nunca,
Facultad de Periodismo y Comunicación Social / UNLP 23
ante un conjunto textual, con posi- es que en la cultura centrada en el li- por el mundo que queremos, de
Nº 75 / diciembre de 2013 • Revista Tram[p]as de la comunicación y la cultura • ISSN 1668-5547
bilidad de recorrerlo. La lectura ha bro, el tipo de experiencia del saber contar la propia historia. Ésta es una
sido caracterizada, antes que nada, es como la del buceador: se circula clave para resituar a la comunica-
como el lugar donde el sentido que- y trabaja con los saberes preferen- ción/ educación popular recordan-
da relativamente fijado, donde el temente en un punto y en profundi- do que, en el sentido de Freire, la
texto adquiere su significación. Hoy dad. En cambio, en la cultura digital, comunicación/ educación popular
es necesario hablar de una “hiper- el tipo de experiencia es como la del constituye la dimensión comunica-
lectura”, donde el sentido está en las surfista: se circula por la superfi- cional y educativa del trabajo polí-
múltiples relaciones posibles entre cie y a velocidad. En segundo lugar, tico liberador. ¿Cómo imaginamos,
imágenes, textos no lineales, co- debemos percibir estos dos modos avalamos y desarrollamos esa di-
nexiones, lazos, entre otros (Char- de experiencia del saber no como mensión de la política liberadora en
tier, 2000). dicotomías, sino como tensiones. la cultura mediática-tecnológica?
Por su parte, la cuestión del sa- En cuanto a su valor cultural, no hay
ber, su estatuto, su transmisión y su uno mejor que el otro; incluso, uno La subjetividad en tiempos de
experiencia, se ha hecho más com- y otro se imbrican en formas impre- restitución de lo público
pleja con la tecnicidad. El estatuto vistas, conformando articulaciones
epistemológico del saber está hoy que ayudan a comprender el pro- Vale la pena resaltar que el mundo
estrechamente ligado al problema blema en la forma de una tensión y complejo en que vivimos requiere
de la comunicación de los saberes. no de una exclusión mutua. una noción de formación subjetiva
Esa cuestión desestabiliza la preten- La última cuestión es la del reco- lo suficientemente abierta como para
sión escolar de hegemonía en la dis- nocimiento vinculado con la tecni- que no quede circunscripta a la insti-
tribución y reproducción de saberes cidad. ¿Cómo ponemos las tecno- tución escolar. En esa búsqueda he-
socialmente significativos. Nos en- logías al servicio de las luchas por el mos encontrado algunas pistas, pero
contramos ante cambios profundos reconocimiento (incluso haciendo sustentadas en derivas que se des-
en la comunicación de saberes de- memoria del proyecto de poner los centran del campo pedagógico.
bido a su descentralización, ya que medios al servicio de la liberación Deseo partir, entonces, de dos
los mismos se salen de los libros y de de los pueblos)? ¿Qué tipo de rela- derivas que nos ofrecen una pista
la escuela, los desbordan, debido a ción establecemos entre tecnología para conceptualizar la formación.
su des-localización; escapan de los y aprendizaje? Para no caer ni en la La primera es la que expresa Hannah
lugares y de los tiempos legitimados “tecnificación de la escuela” ni en la Arendt en La condición humana (2007)
socialmente para la distribución y “escolarización de las tecnologías”. acerca de nuestra vida misma. Para
el aprendizaje del saber, debido a ¿Cómo hacemos para no perder de Arendt, “el mundo está formado de
su diseminación, que alude al mo- vista que lo central es este cruce cosas producidas por las actividades
vimiento de difuminación, tanto de entre interpelaciones y reconoci- humanas (que comprenden la labor,
las fronteras entre las disciplinas del mientos? Esto significa que bajo el el trabajo y la acción, tanto en lo
saber escolar y académico, como imperio de la tecnificación y la in- referido a los equipamientos mate-
entre ese saber y los otros (Martín- formación, la tecnicidad debe aludir riales y a los repertorios simbólicos,
Barbero, 2003). al reconocimiento de los sujetos y como en cuanto a la constelación de
Además, es preciso acercarnos sus prácticas, de las identidades, de sentidos compartidos); pero las co-
a la comprensión del estatuto ex- los horizontes políticos populares. sas que deben su existencia exclusi-
periencial del saber, para lo cual ¿Cómo alentamos con la tecnicidad vamente a los hombres condicionan
es significativa la propuesta de un espacios de posibilidad? de manera constante a sus produc-
autor italiano, Alessandro Baricco, Éste, además de ser un desafío tores humanos”. Condiciones que,
quien presenta el modo en que se creativo, estético, didáctico, es, so- no obstante su origen humano y su
construyó Google y las mutaciones bre todo, un desafío político, por- variabilidad, poseen el mismo po-
en la distribución, el contacto y la que nos interpela a preguntarnos der condicionante que las cosas na-
apropiación de saberes que esto ha cómo contribuir a la participación turales. Y agrega que “ese conjunto
producido, así como en la experien- en este espacio público, cómo pro- de cosas formarían un montón de
anclajes
cia. Y lo asocia con lo que él deno- vocar formas de pronunciar la pala- artículos no relacionados, un no-
mina “los nuevos bárbaros” (Baric- bra, de expresar visiones del mundo, mundo, si no fueran las condiciones
co, 2009). Quizás lo más significativo de disputar de maneras no violentas de la existencia humana”.
24 Congreso de Comunicación/Educación. Desafíos en tiempos de restitución de lo público
Mapas y viajes por el campo de Comunicación/ Educación
por Jorge Huergo
La segunda deriva es la de la es- tos en la trama de una cultura. Pero ción/ educación que posibiliten otro
cuela de los Cultural Studies (la Es- la experiencia está constituida por tipo de experiencias y otras formas
cuela de Birmingham, Inglaterra). En el lenguaje, por medio del cual la de ser nombradas (Huergo, 2010).
primer lugar, tenemos que prestar nombramos, pero a través del cual la Pero, ¿desde dónde somos “leí-
atención a la noción de formación hacemos posible o la obturamos. El dos y escritos” hoy? ¿Dónde y en
expresada por Raymond Williams lenguaje, a la vez que permite inter- qué lenguaje se produce el proceso
en Sociología de la cultura (1982); allí pretar y actuar nuestra experiencia, de formación de nuestras subjetivi-
dice que “formación es una forma es constitutivo de la subjetividad. El dades? ¿Cómo comprender la emer-
de organización y autoorganización lenguaje no es algo abstracto, sepa- gencia de subjetividades dispersas,
a la vez, ligada a la producción cul- rado de la subjetividad, sino que es inciertas, fugitivas, contingentes? Y
tural”. Esto se relaciona con la idea en el lenguaje donde nos subjetiva- ¿qué pasa con la experiencia? ¿La
de formación en el Prefacio del libro mos, por así decirlo. experiencia está destruida en nues-
de Edward P. Thompson, La formación Dicho de otro modo, la subjeti- tras sociedades (como lo sostiene
de la clase obrera en Inglaterra (1989); vidad es el proceso de mediación Giorgio Agamben) o es una de las
yo la voy a alterar y completar un entre el “yo” que lee y escribe notas centrales de la vida humana
poco. La idea es que “la formación y el “yo” que es leído y escrito actual (como lo afirma Michel Ma-
es un proceso activo (y un produc- (donde el yo depende siempre de ffesoli)? ¿Qué condiciones de arti-
to siempre inacabado) que se debe un nosotros, de una pertenencia culación entre experiencia y lengua-
tanto a la acción como al condicio- identitaria). La lectura y escritura je están caracterizando los procesos
namiento”. Es una mediación donde que realiza el “yo” o que se realiza de restitución del sujeto político?
los condicionamientos producen la sobre el “yo”, se produce en el len- Uno de los grandes desafíos histó-
acción, pero la acción incide en los guaje, que siempre está situado en ricos de comunicación/ educación,
condicionamientos. Ambas derivas las relaciones (ideológicas) entre el frente a la hegemonía tecnicista, es
valen tanto para abordar las for- conocimiento y el poder. La cultura la construcción incesante de un len-
maciones sociales, las formaciones dominante ha legitimado y ha vuel- guaje de posibilidad y de campos
culturales, como para abordar la to aceptados ciertos discursos y ha de posibilidad para la experiencia.
formación subjetiva. desacreditado y marginado otros. ¿Cómo incrementamos campos de
Las preguntas, entonces, son: Desde ese lenguaje somos leídos posibilidad para la palabra? Entre
¿cuáles son las condiciones actuales y escritos, somos interpretados; otras cosas, en el trabajo con sec-
de nuestra formación, en el sentido desde allí se enmarcan y legitiman tores populares es imprescindible
que plantea Arendt? ¿Qué condi- algunas lecturas y escrituras de la preguntarnos ¿cómo nos nombran
cionamientos producimos desde experiencia, la vida y el mundo, y se las corporaciones, los poderosos?,
nuestras prácticas y cuáles somos marginan o desacreditan otras. Pero para poder desmantelar los lengua-
capaces de apropiarnos en nuestros es también en el lenguaje donde jes y las representaciones desde las
proyectos, para generar acciones hacemos posibles otras formas, crí- que somos nombrados. Se trata de
correspondientes con ellos? Pero ticas, resistentes, transformadoras, desandar el lenguaje que nombra la
esas preguntas reclaman alguna no- relativamente autónomas, de leer y experiencia, ya que el lenguaje con-
ción de subjetividad que nos permi- escribir la experiencia, la vida y el diciona y constriñe la experiencia.
ta enfocarlas desde el punto de vista mundo; donde posibilitamos que En tiempos de restitución se abren
de comunicación/ educación. Más el “yo” leído y escrito, pueda leer y espacios de posibilidad en el cami-
allá de otras concepciones, la idea escribir. Y las posibilidades de am- no de la formación subjetiva. Rela-
de subjetividad que preferimos es pliación de la autonomía en las ex- cionado con condicionamientos ju-
la que alude a la articulación entre periencias, de la transformación de rídicos y políticos, nos encontramos
experiencia y lenguaje (McLaren, la vida y el mundo, radican no tanto con un incremento del campo de la
1998). Las experiencias son aquellos en la producción de lenguajes aisla- experiencia y con un incremento del
anclajes
acontecimientos y conductas que dos del lenguaje (como si eso fuera campo de la palabra. En el primer
se dan en las formaciones sociales, posible), sino en la producción de caso, los condicionamientos, entre
no aisladamente, sino como pun- espacios y escenas de comunica- otros, con la Asignación Universal
Facultad de Periodismo y Comunicación Social / UNLP 25
por Hijo (AUH) o Conectar Igual- discusión sobre el mundo común. Si a los cuales ellos y ellas se identifi-
Nº 75 / diciembre de 2013 • Revista Tram[p]as de la comunicación y la cultura • ISSN 1668-5547
dad. La percepción acerca de que la no hubiese expresión de la palabra, can, modificando sus prácticas tanto
AUH no se usa para sus fines y “les no habría política. Incluso cuando el en el sentido de una transformación,
compran celulares o MP3” (según monopolio de la palabra haya ins- como en el de una reafirmación más
investigaciones que ha realizado la cripto sus marcas en los cuerpos, en fundamentada (Buenfil Burgos,
Facultad de Periodismo y Comuni- especial de los sectores que el mer- 1993).
cación Social de la UNLP en conjun- cado comunicacional nombró como ¿Cómo hacer propia la restitución
to con el Ministerio de Educación peligrosos e insignificantes. Esas de lo público en un campo educa-
de la Nación y, en especial, nuestro biopolíticas mediáticas suponían el tivo complejo, conflictivo, formado
compañero Kevin Morawicki), carga silenciamiento de una multiplicidad por espacios y discursos (escuelas,
con una representación negativa de de otras palabras. barrio, tecnologías, iglesias, orga-
los sectores populares. También es La pregunta no es otra que, en nizaciones políticas, sindicatos, en-
posible deducir que esos consumos procesos de revolución en el estatu- tre otros) diversos y contradictorios
forman parte de la inclusión social y to de la palabra, ¿qué tipo de trans- entre sí? Esto nos lleva, finalmente,
cultural, y de dimensiones propias formaciones se producen o debe- a percibir los modos en que hoy se
de las nuevas formas de ejercer la rían producirse en la formación de construyen las luchas populares y la
ciudadanía. Nuevos dispositivos educadores en comunicación y de democratización de la sociedad, con
como MP3, celulares, computado- comunicadores/ educadores? lo que se enriquece y se descentra,
ras, motos, frecuentemente hacen Es importante, por otro lado, re- también, la idea de “ciudadanía”
posibles otras experiencias, más conocer que los procesos de forma- y de formación ciudadana. Vale
autónomas. En el monte chaqueño ción subjetiva se han descentrado y la pena resaltar el aporte, en este
(donde nuestro compañero Julián deslocalizado. Los condicionamien- sentido, de la propuesta de Chantal
Manacorda realizó la investigación) tos, bajo la forma de referentes y de Mouffe (2007), quien cuestiona las
tener una moto o un par de zapa- referencias formativas, se han multi- visiones racionalistas de lo políti-
tillas significan situaciones no sólo plicado, y son abiertos, transitorios, co, que lo restringen a un acuerdo
de inclusión y ascenso social, sino múltiples e inestables. Las interpe- o un contrato social, y a acciones
también de ampliación del campo laciones se suscitan desde diferen- que tienen como propósito el logro
de experiencias. tes polos, algunos institucionaliza- del consenso. La idea desafiante es
En el caso del incremento del dos y otros no, frente a los cuales considerar cómo incrementamos
campo de la palabra, indudable- nos reconocemos e incorporamos el sentido de pertenencia en este
mente los condicionamientos son, saberes, conocimientos, conductas, campo que, como ya señalamos,
entre otros, la Ley de Servicios de valores, etcétera. Por eso nos hemos no es armonioso, sino conflictivo y
Comunicación Audiovisual y las po- propuesto hablar de “campo edu- complejo; y a la vez, cómo contri-
líticas de género. La Ley de Medios cativo”, donde los referentes no son buimos desde él con los procesos
significa una revolución en el cam- sólo los adultos (padres o maestros) de restitución y de democratización
po de la palabra. Por un lado, una sino múltiples y preferentemente los de la sociedad.
desmonopolización de la palabra, pares, y donde las referencias no son
ya que quiebra los monopolios y la sólo las escuelas o las familias, sino Los itinerarios del
concentración mediática, así como las organizaciones, la calle, los me- reconocimiento
los circuitos diferenciados en la dis- dios, los espacios políticos, el traba-
tribución de la palabra. En segundo jo, entre otros. Para agregar comple- Aunque no seamos exhaustivos,
lugar, la democratización de la pa- jidad, las interpelaciones suelen ser la última dimensión propuesta por
labra, donde especialmente se re- inespecíficas y las subjetividades, el Congreso de Comunicación/ Edu-
conoce –como quería Saúl Taborda– fugitivas (Morawicki, 2007). cación como un conjunto de desa-
“al niño como niño” y como sujeto La noción de “campo educativo” fíos, es la del reconocimiento en sus
de derechos. Finalmente, el quiebre contribuye a percibir las tensiones y diversas formas. Aquí sólo haremos
de una prolongada despolitización prácticas que se producen más allá referencia al reconocimiento del
de la esfera pública. La palabra ma- de los sistemas educativos y que fre- otro y su mundo cultural, al recono-
anclajes
nifiesta posiciones, visiones, valo- cuentemente se articulan alrededor cimiento de sí y al reconocimiento
res, y lo hace bajo la forma de una de esos polos (espacios y discursos) mutuo y las luchas por el reconoci-
lucha no violenta, una disputa, una que interpelan a los sujetos y frente miento.
26 Congreso de Comunicación/Educación. Desafíos en tiempos de restitución de lo público
Mapas y viajes por el campo de Comunicación/ Educación
por Jorge Huergo
Cuando Paulo Freire desarrolla los pueblo, instala un principio que se ber y reconocer quién es el otro con
alcances y el sentido de una educa- aleja de toda ilusión idealista, en el que vamos a plantear el proceso
ción liberadora, lo hace establecien- cuanto a la existencia de plataformas de comunicación/ educación, cuáles
do un punto de partida insoslayable: exteriores desde las cuales pensar o son sus sueños y expectativas, cuá-
el “universo vocabular” de los otros diseñar las acciones. Pero, además, les sus labores cotidianas, sus len-
(Freire, 1973). En su obra Pedagogía de lo que trata el reconocimiento es guajes, sus dudas, sus limitaciones,
del oprimido, hace una aportación la- de la conciencia y sensibilidad hacia sus luchas, sus creencias, sus sabe-
tinoamericana fundamental al pro- la diferencia, su consideración como res, sus formas de aprender, etcétera
ceso de organización política de los subjetividad dialogante, como suje- (Huergo, 2010).
sectores sociales dominados, al en- to cultural e histórico activo (Huer- Cuando Freire reclama partir del
fatizar la estrategia general del tra- go, 2005: 201), como partenaire que “aquí y ahora” de los otros, no enun-
bajo liberador “con” los oprimidos es capaz de jugar el mismo juego cia sólo un principio metodológico,
y no “para” ellos (como lo piensan que nosotros, y de jugarlo bien. En sino un principio ético-político
las políticas sociales asistencialis- el proceso de reconocimiento se es- central. Y es aquí donde entramos
tas). Allí y en una obra anterior, La tablece una igualdad de honor. al segundo itinerario del reconoci-
educación como práctica de la libertad Necesariamente, el punto de par- miento, el reconocimiento de sí,
(1969), Freire habla de la importan- tida (metodológico y político) de co- entendido (como lo expresa Paul
cia del reconocimiento del “univer- municación/ educación es el reco- Ricoeur, 2005) como “identidad
so vocabular”. Con su estudio no nocimiento del mundo cultural, narrativa”. Es uno de los discípulos
sólo se alcanzan las palabras o los considerando que la cultura no sólo norteamericanos de Freire, Peter
lenguajes con que los sujetos popu- es un conjunto de estrategias para McLaren, quien pondrá énfasis en
lares interpretan el mundo; también vivir, también es el campo de lucha la cuestión de la preeminencia de la
se reconocen los temas y problemas por el significado de la experiencia, “voz” del otro para expresar cuál es
que son más significativos para los de la vida y del mundo. Tampoco la su “aquí y ahora”. Es la “voz”, como
sujetos y que tienen relación con los cultura es una propiedad de algunos conjunto de significados multifa-
temas preponderantes en una épo- (que tienen que concientizar a los céticos, desde la que los sujetos se
ca. En este sentido, la comunicación/ demás) ni es algo puro, ubicado en expresan, donde emerge la presen-
educación popular o liberadora el pasado, que debemos conservar cia en lo público. El comunicador-
debe provenir del reconocimiento y recuperar. Pese a los esfuerzos en educador debe saber formular la
del “universo vocabular” de los gru- este último sentido, las culturas se pregunta “¿quién sos?”, que hace
pos populares. configuran de manera multitempo- referencia a la identidad y a la com-
En el reconocimiento del “univer- ral y según contextos geopolíticos binación no siempre armoniosa
so vocabular” o del mundo cultural diferenciados. Las culturas cambian entre historia y biografía; pregunta
de los otros, ocurren dos procesos. en largos procesos que frecuente- que tiene que complementarse con
Un primer proceso es el reconoci- mente son conflictivos. la pregunta “¿dónde estás?”, que
miento del diálogo cultural para El reconocimiento del mundo hace referencia a la situacionali-
poder generar (o instaurar, como cultural no habla sólo del conoci- dad geopolítica y geocultural de las
dice Freire) la acción dialógica o miento del mismo. Se trata de algo identidades y la formación subjeti-
el diálogo como estrategia de traba- más complejo: de reconocer que el va. La complejidad de estas cuestio-
jo político-cultural. El segundo, que otro, desde su cultura, puede jugar nes se manifiesta (siempre precaria
abarca la totalidad de esta estrate- el mismo juego que nosotros, por y provisoriamente) en la identidad
gia, es el reconocimiento mismo; así decirlo, sin necesidad de adoptar narrativa, que articula al personaje
es decir, no se trata sólo de “cono- nuestra cultura para jugarlo; es de- y la trama en el drama del mundo y
cer” el “universo vocabular” como cir, asumir como postulado la reci- de la vida.
algo extraño, exótico o separado. procidad. Se trata de reconocerle su Respecto del reconocimiento
anclajes
El señalamiento de Freire acerca de dignidad en este proceso. Pero, ¿por de sí, el desafío es “poder contar”
la participación del educador en qué? Porque –desde el punto de vis- nuestra historia, a la vez que “poder
el mismo campo lingüístico que el ta comunicacional– necesitamos sa- contarnos”, y no “ser contados” por
Facultad de Periodismo y Comunicación Social / UNLP 27
los discursos dominantes. Vivimos volucionario (1997), Alicia de Alba también implica problematiza-
Nº 75 / diciembre de 2013 • Revista Tram[p]as de la comunicación y la cultura • ISSN 1668-5547
un tiempo de restitución de la me- escribe una carta a su amiga Adriana ción de las culturas dialogantes y
moria histórica. En este sentido, Ri- Puiggrós. En ella critica la noción de prácticas de transformación de las
coeur alude a la posibilidad de con- “multiculturalismo” que utiliza Peter relaciones opresivas que, muchas
tarnos de otra manera a como McLaren. Ella dice que comprende veces, han sido naturalizadas en
hemos sido contados, y sostiene por qué McLaren la usa; es porque cada cultura.
que está allí la ganancia crítica del en nuestros escenarios culturales En el contexto de restitución,
reconocimiento. cada uno de nosotros es un flâneur, debemos destacar la perspectiva
Cuando Jesús Martín-Barbero una especie de observador callejero. referida a los nuevos paradig-
cuenta su “escalofrío epistemoló- Y le dice a Puiggrós: “Como flâneur mas populares de justicia, que
gico” hace referencia a estos dos sólo puedes llegar a concebir las com- interpelan y reconfiguran el campo
aspectos del reconocimiento: el plejas relaciones entre las culturas como de comunicación/ educación en la
reconocimiento de los otros y el re- pluriculturales o multiculturales”.1 El clave más amplia de lo político-cul-
conocimiento de sí. En ese sentido, flâneur está “tocado” por los otros, tural. De acuerdo con las propues-
expresa una pregunta provocadora: por la otredad; pero al mismo tiem- tas de Nancy Fraser (más allá de los
“¿Qué tiene que ver la película que po, está atrincherado en su posición trabajos y debates de, por ejemplo,
ellos ven con la que yo estoy vien- de observador o flâneur. Axel Honneth, Charles Taylor, entre
do?”. Para comunicación/ educa- En cambio, cuando uno establece otros), las “políticas de diferencia”
ción ésta no es una pregunta retó- relaciones con otras culturas, lo que no se refieren a paradigmas filosófi-
rica, ni un ejercicio de laboratorio. es más fuerte es el contacto cultu- cos sino, más bien, a los paradigmas
Es la pregunta que guía una de las ral, que es posible que se construya populares de la justicia, que infor-
dimensiones del sentido estratégico como verdadero diálogo inter- man las luchas que tienen lugar en
de este campo. Y que se comple- cultural. Y esto ya no puede vivirse nuestros días en la sociedad (Fraser,
menta con dos derivas: ¿hablamos como multiculturalismo, como una 2006). La clave es evaluar de qué
con el pueblo del que hablamos? suerte de relación entre nosotros y modos el campo de Comunicación/
Hablamos del pueblo, hablamos ellos, sino que comienza un proce- Educación se refigura en este con-
para el pueblo, hablamos sobre so de construcción intercultural de texto y, además, cómo contribuye
el pueblo, pero ¿hablamos con el un nuevo nosotros, muchas veces al desarrollo social-histórico de
pueblo? La otra deriva está en la más conflictivo que armonioso. esos paradigmas populares y cómo
pregunta ¿abrimos espacios de po- Aquí está la diferencia radical acompaña procesos de lucha por el
sibilidad para que el otro cuente su entre conocimiento y recono- reconocimiento.
propia historia? ¿O le damos tanta cimiento. En el conocimiento de
importancia a los dispositivos tec- la otra y del otro, de la otra cultura, El pedagogo es el viaje…
nológicos, que dejamos capturado se mantiene la relación del flâneur, o ¿para qué sirve la utopía?
o silenciado en él el reconocimiento la relación entre nosotros y ellos. El
de sí y la narración subjetiva? conocimiento también puede con- A mi juicio, el campo se debate en
Para finalizar, el desafío del reco- vertirse en un insumo para dominar, este momento no sólo (para tensar
nocimiento mutuo. Por eso es que destruir, manipular o invadir a las y las cosas) entre una avidez de no-
invitamos a transitar el Congreso, no los otros. En el reconocimiento mu- vedades y las memorias estratégicas
atrincherados en una posición de tuo, en cambio, comienza un proce- que lo constituyeron como “libera-
observadores, sino desde un senti- so donde se construye un nosotros dor”. También se debate respecto de
do reconstructivo del divorcio que con los otros y las otras. El recono- los posicionamientos que adopta-
señalaba Rodolfo Kusch entre sujeto cimiento mutuo siempre implica un mos sus actores: ¿somos como Pla-
cultural y sujeto pensante (Kusch, proceso básico de contacto cultural, tón o somos como Sócrates? (Casto-
1976). Pero esa invitación para re- que tiene como objetivo construir riadis, 1993). Esto si admitimos que
correr el Congreso es también un un diálogo intercultural. Platón se ubicó en la “academia”,
desafío para el viaje de comunica- El objetivo del diálogo cultural e por fuera de la ciudad para pensar
ción/ educación, un reto para nues- intercultural no tiene que significar la ciudad; mientras que Sócrates se
anclajes
tras prácticas. que el respeto por la otra cultura reconoció engendrado por la ciu-
En el largo Prólogo al libro de implique aceptar sus negaciones. dad y asumió su compromiso (su
Peter McLaren Multiculturalismo re- El diálogo es una construcción que “homología” o convenio con la polis)
28 Congreso de Comunicación/Educación. Desafíos en tiempos de restitución de lo público
Mapas y viajes por el campo de Comunicación/ Educación
por Jorge Huergo
con esa comunidad política, hasta nir, como rasgando las nubes del Notas
sus últimas consecuencias. Cosa que tiempo; examinan la situación de la
no es lo mismo que “intervenir en América sojuzgada; advierten la po- 1 La cursiva es del autor del artículo.
terreno”, como forma de desarrollar sibilidad de liberarla, destrozando la
estrategias desde un lugar de poder vasta red opresora; ven en lo profun-
propio: no olvidemos que a Sócrates do la fuerza que se requeriría para el
ese compromiso le costó la vida. reto y la acción. El viaje ha sido un
Y más aún, ¿queremos ser como pedagogo. Y hacen un juramento
Sócrates sólo haciendo nuestra ho- que es el fruto educativo del viaje.
mología con las novedades ince- Cuenta Rodríguez: “Y luego Bolívar,
santes que interpelan las acciones, volviéndose hacia mí, húmedos los
llevándolas o derramándolas en ojos, me dijo: juro delante de usted,
las prácticas y procesos sociales? juro por el Dios de mis padres; juro
¿O queremos serlo incrementando por mi honor y juro por la patria, que
ese compromiso con el mundo más no daré descanso a mi brazo ni re-
amplio de lo político-cultural (en poso a mi alma, hasta que no haya
la mediación entre sujetos, espacio roto las cadenas que nos oprimen
público y Estado) que abreva en me- por voluntad del poder español”.
morias de liberación popular? Narra Bolívar: “Abrazándonos, jura-
Mucho es posible avanzar en mos liberar a nuestra patria o morir
tiempos de restitución del Estado, en la demanda” (Rumazo González,
de lo público y del sujeto político. 2006).
Los paradigmas populares están en Invitémonos a hacer este viaje en
plena ebullición y crecimiento, tanto nuestras prácticas y en los espacios
desde las iniciativas estatales, des- de comunicación/ educación. Re-
de los movimientos sociales, como signifiquemos nuestro campo en las
desde la restitución de los espacios claves del siglo XXI, en tiempos de
públicos y de las nuevas formas del restitución del Estado, de lo público
campo de la palabra. ¿Cómo asumi- y del sujeto político. Convoquémo-
mos y trabajamos, parafraseando a nos a darle ese sentido al caminar:
Freire, la dimensión comunicacio- darle el sentido de un viaje. A darle
nal/ educativa del trabajo político? el sentido que le da Eduardo Galea-
Quizás se trata de discutir, dialo- no cuando habla de la utopía:
gar, caminar, disputar. Como en ese
mítico viaje de Simón Rodríguez “Ella está en el horizonte.
junto a Simón Bolívar, a pie, por Me acerco dos pasos y ella se aleja
Europa. Un viaje plagado de incer- dos pasos.
tidumbre, de experiencia social y Camino diez pasos y el horizonte
de utopía. En el viaje el hombre se se aleja diez pasos más.
interroga e interroga al viaje: el viaje Por mucho que yo camine nunca
significa una serie de preguntas a las lo alcanzaré.
que se debe responder de manera ¿Para qué sirve la utopía?
fecunda, con la palabra y con la vida. Para eso sirve. Para caminar.”.
El viaje de Bolívar y Rodríguez cul-
minó el 15 de agosto de 1805. Juntos
anclajes
ascienden al Monte Sacro de Roma,
dialogan, discuten, recuerdan; se
abren, de pronto, hacia el porve-
Facultad de Periodismo y Comunicación Social / UNLP 29
Bibliografía actuales desde un campo estratégico, Córdoba,
Nº 75 / diciembre de 2013 • Revista Tram[p]as de la comunicación y la cultura • ISSN 1668-5547
Gráfica del Sur.
ARENDT, Hannah (2007). La condición humana, KUSCH, Rodolfo (1976). Geocultura del hombre
Barcelona, Paidós. americano, Buenos Aires, García Cambeiro.
BARICCO, Alessandro (2009). Los bárbaros. MARTÍN-BARBERO, Jesús (2002).
Ensayo sobre la mutación, Barcelona, Anagrama. “Ensanchando territorios. Comunicación/
BUENFIL BURGOS, Rosa Nidia (1993). Análisis Cultura/ Educación”, en revista Nodos de
de discurso y educación, DIE 26, México DF, Comunicación/Educación, N° 1, Centro de
Instituto Politécnico Nacional. Comunicación y Educación, La Plata.
CASTORIADIS, Cornelius (1993). “Los ---------- (2003). “Saberes hoy:
intelectuales y la historia”, en El mundo diseminaciones, competencias y
fragmentado, Montevideo, Altamira-Nordan. transversalidades”, en Revista Iberoamericana
CHARTIER, Roger (2000). “¿Muerte o de Educación, N° 32, mayo-agosto, OEI.
transfiguración del lector?”, en Las revoluciones MCLAREN, Peter (1998). Pedagogía, identidad y
de la cultura escrita, Barcelona, Gedisa. poder, Santa Fe, Homo Sapiens.
DE ALBA, Alicia (1997). “Prólogo”, MORAWICKI, Kevin (2007). La lucha de los
en MCLAREN, Peter. Multiculturalismo Innombrables. Lo político y lo educativo en espacios
revolucionario, México DF, Siglo XXI. comunicacionales juveniles, La Plata, EDULP.
FERREIRO, Emilia (2007). “Alfabetización MOUFFE, Chantal (2007). En torno a lo político,
digital ¿De qué estamos hablando?”, en Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Alfabetización de niños y adultos, Pátzcuaro, RICOEUR, Paul (2005). Caminos de
Michoacán, Crefal. reconocimiento, Buenos Aires, Fondo de Cultura
FRASER, Nancy (2006). “La justicia social en la Económica.
era de la política de identidad: redistribución, RUMAZO GONZÁLEZ, Alfonso (2006). Simón
reconocimiento y participación”, en FRASER, Rodríguez Maestro de América. Biografía breve,
Nancy y HONNETH, Axel. ¿Redistribución o Caracas, Ministerio de Comunicación e
reconocimiento? Un debate político filosófico, Información.
Madrid, Morata. THOMPSON, Edward P. (1989). La formación de
FREIRE, Paulo (1969). La educación como práctica la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, Crítica.
de la libertad, Montevideo, Tierra Nueva. WILLIAMS, Raymond (1982). Sociología de la
---------- (1973). Pedagogía del oprimido, cultura, Barcelona, Paidós.
Buenos Aires, Siglo XXI.
HUERGO, Jorge (2005). Hacia una genealogía
de Comunicación/Educación. Rastreo de algunos
anclajes político-culturales, La Plata, Ediciones
de Periodismo y Comunicación Social, FPyCS,
UNLP.
---------- (2008). “Culturas mediático-
tecnológicas y campo formativo”, en revista
Margen 50 años, Nº 51, primavera, Buenos
Aires.
---------- (2010). “Una guía de
Comunicación/Educación, por las diagonales
de la cultura y la política”, en APARICI,
Roberto (coord.). Educomunicación: más allá del
2.0, Barcelona, Gedisa.
---------- (2011). “Sentidos estratégicos
de comunicación/educación en tiempos de
anclajes
restitución del Estado”, en DA PORTA, Eva
(comp.). Comunicación y educación. Debates
30 Congreso de Comunicación/Educación. Desafíos en tiempos de restitución de lo público
También podría gustarte
- PRESTEGIACOMO R (Sel) - El Discurso de La Publicidad PDFDocumento69 páginasPRESTEGIACOMO R (Sel) - El Discurso de La Publicidad PDFPablo S. GarcíaAún no hay calificaciones
- Simon RodriguezDocumento3 páginasSimon RodriguezYuneudys Mata78% (9)
- MODELO DE PLANIFICADOR DE EDAsDocumento93 páginasMODELO DE PLANIFICADOR DE EDAscristobal calderon manayayAún no hay calificaciones
- Pensar Sentir Vivir,+Documento7 páginasPensar Sentir Vivir,+Kacem GharbiAún no hay calificaciones
- Subrayado Mapas Conceptuales y La EstructuraciónDocumento6 páginasSubrayado Mapas Conceptuales y La EstructuraciónNinrod Vargas CossioAún no hay calificaciones
- Paula Morabes - La Investigación en El Territorio de Comunicación-EducaciónDocumento9 páginasPaula Morabes - La Investigación en El Territorio de Comunicación-EducaciónAyelen CorreaAún no hay calificaciones
- Lídice Memoria, Espacio Público, Acción Política. Y Otras Memorias SubalternasDocumento225 páginasLídice Memoria, Espacio Público, Acción Política. Y Otras Memorias SubalternasMarcelo FernándezAún no hay calificaciones
- Herramienta DialoganteDocumento10 páginasHerramienta DialoganteFabian ArdilaAún no hay calificaciones
- La educación como industria del deseo: Un nuevo estilo comunicativoDe EverandLa educación como industria del deseo: Un nuevo estilo comunicativoAún no hay calificaciones
- Mi Barrio ActividadesDocumento29 páginasMi Barrio ActividadesAlejandro Giovanni Peña Carrera100% (1)
- Comunicación Ampliado 191021Documento37 páginasComunicación Ampliado 191021Manuel KaicerosAún no hay calificaciones
- A La Educación Por La Comunicación - Kaplun - CIESPALDocumento262 páginasA La Educación Por La Comunicación - Kaplun - CIESPALjuanheynAún no hay calificaciones
- Pensar La Comunicación para El Cambio SocialDocumento14 páginasPensar La Comunicación para El Cambio SocialJacqueline DeolindoAún no hay calificaciones
- Nakache - Los Medios en La Escuela. Itinerarios Entre Lo Cotidiano y Lo Escolar Como Oportunidad de Experiencias InclusivasDocumento16 páginasNakache - Los Medios en La Escuela. Itinerarios Entre Lo Cotidiano y Lo Escolar Como Oportunidad de Experiencias InclusivasMarcos WallaceAún no hay calificaciones
- Guía de Lectura y Estudio. Módulo Introductorio. Parte I.Documento8 páginasGuía de Lectura y Estudio. Módulo Introductorio. Parte I.CarlosAún no hay calificaciones
- Lectura - Mapas Conceptuales Aprender AprenderDocumento11 páginasLectura - Mapas Conceptuales Aprender Aprenderjairo radaAún no hay calificaciones
- Prieto Castillo Daniel ComunicacionDocumento12 páginasPrieto Castillo Daniel ComunicacionSabrina SalomónAún no hay calificaciones
- 31 Agosto-30 de SepDocumento9 páginas31 Agosto-30 de SepLoredo PkoAún no hay calificaciones
- La Educacion A Lo Largo de La Vida en La Sociedad Del Conocimiento PDFDocumento20 páginasLa Educacion A Lo Largo de La Vida en La Sociedad Del Conocimiento PDFKenneth23 MtzAún no hay calificaciones
- Carlos Lomas - Textos y Contextos de La PersuaciónDocumento16 páginasCarlos Lomas - Textos y Contextos de La PersuaciónMario KeterAún no hay calificaciones
- TERRITORIO COMUNICACIONAL Ingreso 2021 - Compressed 1Documento23 páginasTERRITORIO COMUNICACIONAL Ingreso 2021 - Compressed 1Cirano EsmorisAún no hay calificaciones
- 2019 - Caminando El Territorio. Retos y Realidades Del Barrio La Fiscala - UsmeDocumento9 páginas2019 - Caminando El Territorio. Retos y Realidades Del Barrio La Fiscala - UsmegvaldesmAún no hay calificaciones
- Bloque 4 - Lectura Base 2Documento4 páginasBloque 4 - Lectura Base 2Cabrera YesLopAún no hay calificaciones
- Dossier Lenguaje y Comunicacion Ciencias de La Educacion 2022Documento137 páginasDossier Lenguaje y Comunicacion Ciencias de La Educacion 2022Maria Eugenia Condori TrujilloAún no hay calificaciones
- 2AVEDANO Fernando CAP3 Los Nuevos Universos DiscursivosDocumento16 páginas2AVEDANO Fernando CAP3 Los Nuevos Universos DiscursivosCarlos C. CausilAún no hay calificaciones
- El Telar de La ExperienciaDocumento127 páginasEl Telar de La ExperienciaMati GodoyAún no hay calificaciones
- Nigro Educacion en MediosDocumento11 páginasNigro Educacion en MediosAlana CanteroAún no hay calificaciones
- Plan de Unidad, La Mesa RedondaDocumento9 páginasPlan de Unidad, La Mesa Redondamartin ulloaAún no hay calificaciones
- Ines Dussel Educar La Mirada-Páginas-139-147Documento9 páginasInes Dussel Educar La Mirada-Páginas-139-147BorgeanaAún no hay calificaciones
- 1997 Massoni Educomunicacion y Cambios TecnologicosDocumento4 páginas1997 Massoni Educomunicacion y Cambios TecnologicosFreddy León MartinezAún no hay calificaciones
- Revista Chasqui PDFDocumento6 páginasRevista Chasqui PDFCristian VilardoAún no hay calificaciones
- Ficha Pedagógica Semana Agosto 1Documento2 páginasFicha Pedagógica Semana Agosto 1Manolo BonillaAún no hay calificaciones
- La Educomunicacion en La Ley. BrasilDocumento5 páginasLa Educomunicacion en La Ley. BrasilElizabethAún no hay calificaciones
- Curriculo Dominicano ESPANOL 10 11 12Documento268 páginasCurriculo Dominicano ESPANOL 10 11 12Tatiana HerreraAún no hay calificaciones
- Checa - German Castro Caidedo EntrevistaDocumento6 páginasCheca - German Castro Caidedo EntrevistaFernando CortezAún no hay calificaciones
- Clase 5, para Descargar Referentes Parte 1Documento13 páginasClase 5, para Descargar Referentes Parte 1Martina DumraufAún no hay calificaciones
- Llamoga Lucano LeidiDocumento21 páginasLlamoga Lucano LeidiCinthia TorresAún no hay calificaciones
- A Qué Llamamos Estrategias Educativas en Comunicación MasivaDocumento4 páginasA Qué Llamamos Estrategias Educativas en Comunicación MasivaCLAUDIAAún no hay calificaciones
- DUCPyFC Módulo III U1Documento22 páginasDUCPyFC Módulo III U1Anii SolaAún no hay calificaciones
- Planificacion BiodiversidadDocumento9 páginasPlanificacion BiodiversidadPAOLA PINZA MORENOAún no hay calificaciones
- Programa ECSA CETPDocumento49 páginasPrograma ECSA CETPviviennemalAún no hay calificaciones
- PLAN DE EVALUACIÓN Propuesta Desde El Diseño CurricularDocumento9 páginasPLAN DE EVALUACIÓN Propuesta Desde El Diseño CurricularKatiuskaAún no hay calificaciones
- Nuevos Lenguajes ComunicacionalesDocumento6 páginasNuevos Lenguajes ComunicacionalesFel CastAún no hay calificaciones
- Clase A Clase 5 BasicoDocumento5 páginasClase A Clase 5 BasicoHildaOrieleAún no hay calificaciones
- Presentación de Comu y Edu. Itenerario TransversalesDocumento8 páginasPresentación de Comu y Edu. Itenerario TransversalesYahir Ivan Espinoza CondoriAún no hay calificaciones
- Cuadernillo 450Documento9 páginasCuadernillo 450Claudia FernandezAún no hay calificaciones
- Siteal Tic Cuaderno Ruralidades PDFDocumento75 páginasSiteal Tic Cuaderno Ruralidades PDFAlejandro BarríaAún no hay calificaciones
- Área Comunicacion Artistica Tercer Ciclo PUBLICARDocumento68 páginasÁrea Comunicacion Artistica Tercer Ciclo PUBLICARYadi FloresAún no hay calificaciones
- Resumen Parcial Del SeminarioDocumento13 páginasResumen Parcial Del SeminarioLucas CasalAún no hay calificaciones
- Aproximaciones, HuergoDocumento14 páginasAproximaciones, HuergoHuilen DelaloyeAún no hay calificaciones
- Sena C MAPEO ESCUELA Y TERRITORIODocumento6 páginasSena C MAPEO ESCUELA Y TERRITORIOCameron GachaAún no hay calificaciones
- Lenguaje Audiovisual (1987)Documento7 páginasLenguaje Audiovisual (1987)pescapecas4534Aún no hay calificaciones
- El Macrocurrí Ulo Como Una Xperiencia de Pen Amiento ComplejoDocumento11 páginasEl Macrocurrí Ulo Como Una Xperiencia de Pen Amiento Complejovictoriachinchilla16Aún no hay calificaciones
- Huergo - Comunicacion y Educacion AproximacionesDocumento15 páginasHuergo - Comunicacion y Educacion AproximacionesMaria Laura BajoAún no hay calificaciones
- Segundo Parcial DialogosDocumento145 páginasSegundo Parcial DialogosRuth GarciaAún no hay calificaciones
- M4 Material Edi 4Documento13 páginasM4 Material Edi 4Jona de RamosAún no hay calificaciones
- Plan de Aula Ciencias Sociales Periodo I 2016Documento11 páginasPlan de Aula Ciencias Sociales Periodo I 2016MARIA DEL CARMEN SANTACRUZAún no hay calificaciones
- Comentarios Sobre La Revista "Razón y Palabra No. 13"Documento2 páginasComentarios Sobre La Revista "Razón y Palabra No. 13"amcd0568294353Aún no hay calificaciones
- Mapas Conceptuales y La Estructuración Del Saber - 3Documento7 páginasMapas Conceptuales y La Estructuración Del Saber - 3Ninrod Vargas CossioAún no hay calificaciones
- La creación está en el aire: Juventudes, política, cultura y comunicaciónDe EverandLa creación está en el aire: Juventudes, política, cultura y comunicaciónAún no hay calificaciones
- Folleto 3 - Educación Popular y Pedagogía Crítica PDFDocumento79 páginasFolleto 3 - Educación Popular y Pedagogía Crítica PDFColombeia Colombeia100% (1)
- Alfonso Torres Carrillo Educación PopularDocumento12 páginasAlfonso Torres Carrillo Educación PopularJulián LarreaAún no hay calificaciones
- Educación PopularDocumento12 páginasEducación PopularOlgui EchevestiAún no hay calificaciones
- Cuadro Sintesis Pensadores LatinoamericanosDocumento4 páginasCuadro Sintesis Pensadores LatinoamericanosStefania Diaz100% (2)
- Libro Sistematización Jara-CAP VI PDFDocumento36 páginasLibro Sistematización Jara-CAP VI PDFTatiana Ruiz RamírezAún no hay calificaciones
- Tic de La PandemiaDocumento16 páginasTic de La PandemiaFUENTES CORREDORAún no hay calificaciones
- Alterman Repensar La Convivencia en La Escuela PrimariaDocumento16 páginasAlterman Repensar La Convivencia en La Escuela PrimariaPEDRO ORDAZAún no hay calificaciones
- Resumen Final - 2021Documento46 páginasResumen Final - 2021benjamín hermosillaAún no hay calificaciones
- Produccion Porcina El Complejo Educativo Productivo de La Actividad en ArgentinaDocumento274 páginasProduccion Porcina El Complejo Educativo Productivo de La Actividad en ArgentinagusdasanAún no hay calificaciones
- Evaluación Educación PopularDocumento77 páginasEvaluación Educación PopularBarranuqilla me quedoAún no hay calificaciones
- Módulo Herramientas para La Educación PopularDocumento13 páginasMódulo Herramientas para La Educación PopularelandarinAún no hay calificaciones
- Ecuador: La Experiencia de La Campaña Nacional de Alfabetización 'Monseñor Leonidas Proaño' Del Ecuador (1988-1990) - Veinte Años DespuésDocumento15 páginasEcuador: La Experiencia de La Campaña Nacional de Alfabetización 'Monseñor Leonidas Proaño' Del Ecuador (1988-1990) - Veinte Años DespuésRosa María Torres del Castillo100% (1)
- Compilación Sobre Sistematización de ExperienciasDocumento246 páginasCompilación Sobre Sistematización de ExperienciasJhon Sebastian Gómez MartinezAún no hay calificaciones
- Qué Es La Educación PopularDocumento27 páginasQué Es La Educación PopularLa Ropita De NoahAún no hay calificaciones
- CEAAL EDUCACION POPULAR Severo CubaDocumento10 páginasCEAAL EDUCACION POPULAR Severo CubaAntonio Nicolás Menacho PerezAún no hay calificaciones
- EL MÉTODO INVEDECOR-cralos LanzDocumento15 páginasEL MÉTODO INVEDECOR-cralos Lanzjmlozada347508Aún no hay calificaciones
- TEMA: Antecedentes de La Sistematización: Una Mirada Histórica y SDocumento7 páginasTEMA: Antecedentes de La Sistematización: Una Mirada Histórica y SYessi QMAún no hay calificaciones
- Pei San Xavier ADocumento18 páginasPei San Xavier AAurinegro UltrasurAún no hay calificaciones
- 1er Parcial Domiciliario ComunitariaDocumento13 páginas1er Parcial Domiciliario ComunitariamicagironAún no hay calificaciones
- 3° ENTREGA PRACTICA II ANA (Autoguardado)Documento21 páginas3° ENTREGA PRACTICA II ANA (Autoguardado)luis david urianaAún no hay calificaciones
- Enfoques de La Recepción en El UruguayDocumento18 páginasEnfoques de La Recepción en El UruguayciespalAún no hay calificaciones
- Formación en Educación Popular Asecsa-CPDL Mayo 2021Documento21 páginasFormación en Educación Popular Asecsa-CPDL Mayo 2021Wendy Nadieska Sicaján TaquiráAún no hay calificaciones
- Carta de Navegación de Comunicación y EducaciónDocumento219 páginasCarta de Navegación de Comunicación y EducaciónFernando KorstanjeAún no hay calificaciones
- Sirvent-2018-De La Educacion Popular A La Investigacion Accion ParticipativaDocumento18 páginasSirvent-2018-De La Educacion Popular A La Investigacion Accion ParticipativaPablo De Battisti100% (2)
- Los Pinceles de ArtemisiaDocumento108 páginasLos Pinceles de ArtemisiaChukyAún no hay calificaciones
- El Retorno A La Comunidad. Problemas Debates y Desafíos de Vivir Juntos. Alfonso Torres Carrillo Extracto 1Documento9 páginasEl Retorno A La Comunidad. Problemas Debates y Desafíos de Vivir Juntos. Alfonso Torres Carrillo Extracto 1Wendy Hurtado LargachaAún no hay calificaciones
- Libro Primer y Segundo Encuentro de Educación Popular y Pedagogías CríticasDocumento121 páginasLibro Primer y Segundo Encuentro de Educación Popular y Pedagogías CríticasDiego CabezasAún no hay calificaciones
- Riedi Web 1Documento353 páginasRiedi Web 1Joel MontesAún no hay calificaciones
- La Educación Popular - PNFADocumento4 páginasLa Educación Popular - PNFASandra MoralesAún no hay calificaciones