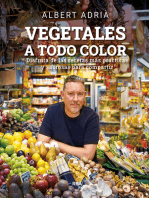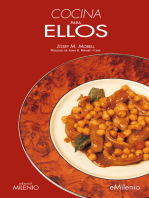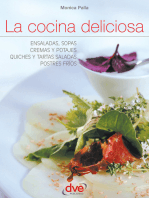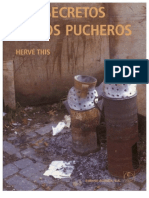Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Historia Sazonada Del Ajinomoto
Cargado por
Vladimir Adrian Contreras Cucho0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
62 vistas4 páginasTítulo original
HISTORIA SAZONADA DEL AJINOMOTO.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
62 vistas4 páginasHistoria Sazonada Del Ajinomoto
Cargado por
Vladimir Adrian Contreras CuchoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
ETIQUETA NEGRA 105
SEPTEMBER 13, 2012
HISTORIA SAZONADA
DEL AJINOMOTO
¿Qué tiene una molécula de C5H8NNaO4 • H2O que no tenga tu mamá?
Un texto de Joseph Zárate Salazar
Ilustra Cherman
Lo admito: no puedo probar la comida de mi madre si no tiene Ajinomoto.
Es automático. Sin tocar el plato siempre hago lo mismo: pedir a mi madre
que, por favor, me alcance el dichoso sobrecito rojo cuya publicidad promete
dar el-toque-del-sabor a las comidas. Eso, en cualquier almuerzo familiar,
siempre supone algún reclamo indignado mientras pruebo el primer bocado.
«¿Acaso no te gusta mi comida? ¿Cómo puedes comer todo echándole esa
cosa? ¿No sabes que está hecho de huesos de animales? ¡Te va a dar cáncer
de estómago, vas a ver!» A mi madre le enoja, le fastidia muchísimo que le
agregue Ajinomoto a su comida. Es un insulto a su sazón, dice.
Algo que —sospecho— le debe doler tanto como si yo le dijera que prefiero
mil veces ir a comer a la calle. Mi mamá pone cariño en sus platos, pero yo
no estoy contento hasta añadirle glutamato monosódico, ese sazonador
famoso en el mundo por hacer más sabrosos los alimentos. Se dice que da
cáncer, que daña el aparato urinario, que causa alergias y que afecta los
neurotransmisores del cerebro, que provoca náuseas y somnolencia, que
ocasiona infartos, que engorda: eso dicen del glutamato monosódico. Teclear
MSG y «cáncer» en Google arroja seis millones de resultados. Teclear MSG
y «receta» arroja poco más de medio millón. Nadie quiere agregar un
trabalenguas de nueve sílabas a su sopa, y menos si cree que puede
enfermarlo. Pero casi nunca pensará en ello si la sopa que come está
exquisita.
Que la mejor sazón sea la de la mamá de uno no es un capricho infantil: es
una verdad emotiva. Los más sabrosos cocineros del planeta envidian el
talento de las madres para conmovernos con su comida. Álex Atala, el chef
brasileño dueño de DOM, el cuarto mejor restaurante del mundo, ha dicho
que su reto es hacer un frijol tan sabroso, que supere al que preparan las
mamás de sus clientes. Grant Achatz, el genio estadounidense de la cocina
molecular, contó que la mayoría de sus clientes llora al comer en su
restaurante y recordar su infancia con la combinación de sabores y aromas.
Es un efecto parecido al que sufre el villano de Ratatouille, la película donde
una rata cocinera ablanda al más feroz crítico gastronómico de París al
transportalo a la cocina de su mamá con un solo bocado de comida. Freud
dijo alguna vez: el complejo de Edipo empieza en la boca. Mientras que la
cocina más sofisticada del planeta hace triples saltos mortales para recordarte
la sazón de tu mamá, yo intento que la comida de mi madre quede más
sabrosa y se grabe con placer en mi paladar con unos cristales diminutos,
como vidrio pulverizado, que todos llaman Ajinomoto.
En el Perú, un país de patriótica afición culinaria, es curioso que uno de los
ingredientes básicos se coseche en una fábrica y venga en sobrecitos. Todos
los días, nueve de cada diez familias en el país usan, al menos, una pizca de
Ajinomoto a la hora de cocinar. Eso dicen las cifras oficiales de esta
transnacional que tiene un siglo en las alacenas de ciento treinta países en el
mundo. Que es una de las marcas más poderosas de la industria gastronómica
según la revista Forbes (cada año factura catorce veces la inversión de la
FAO en programas para combatir el hambre) y que es un producto tan
popular, que hasta tuvo al actor Bruce Willis en un comercial.
Si la Inca Kola, la gaseosa predilecta de los peruanos, representa la victoria
de un sabor local sobre la omnipotente Coca-Cola, el Ajinomoto es el triunfo
de una transnacional que conquistó el paladar de todo un país, pero de
incógnito. Sin notarlo, el glutamato monosódico asaltó mi plato y se grabó
en mi mente con un nombre japonés que repito como un delicioso mantra.
No es casualidad: la historia del Ajinomoto es la historia del glutamato
monosódico, y viceversa.
Mi mamá cree que soy adicto al Ajinomoto y eso es un lío. Se lo cuento al
señor Nara y se ríe. Tsutomu Nara es un japonés que vive en Perú desde
2011. Como gerente comercial del sazonador número uno en el país, el señor
Nara —anteojos, cara redonda, pelo lacio y corto, calculadora gigante sobre
la mesa— me recibe en una amplia sala de juntas acompañado de otras cuatro
ejecutivas de la compañía. El español del señor Nara aún no es muy fluido,
así que una de ellas será la traductora. El señor Nara se ríe. Dice —en
japonés— que está acostumbrado a que alguna gente rechace el uso del
glutamato monosódico (o MSG, por sus siglas en inglés) por considerarlo
nocivo a la salud. «Seguro su mamá no conoce la historia del producto»,
dice, y hace un poco de memoria.
Kikunae Ikeda era un profesor de universidad hasta que se volvió rico y
prestigioso. «En las escuelas de Japón, lo recuerdan hasta hoy como uno de
los diez inventores más grandes de la isla», cuenta el señor Nara. A
principios del siglo XX, Ikeda era un bioquímico japonés de gafas y bigotes
prolijos que descubrió que el glutamato era el aminoácido (la molécula
orgánica constructora de las proteínas) que le daba ese sabor delicioso a la
sopa de verduras y tofu que le preparaba su esposa. Ella le contó que su
secreto era el kombu, un alga que al hervirse en agua produce dashi, un caldo
rico en glutamato muy tradicional en Japón. En el laboratorio de la Tokio
Imperial University donde enseñaba, Ikeda extrajo el glutamato del kombu
y concluyó que este aminoácido dejaba un sabor particular en la lengua que
no era salado, ni dulce, ni ácido, ni amargo: los cuatro sabores básicos que
ya se conocían y que los libros de anatomía antiguos ubican erróneamente
en las distintas regiones de la lengua. Se trataba de un quinto sabor al que
llamó «umami», una palabra japonesa que significa «sabroso».
Pero Ikeda no estaba inventando nada: el umami —según los científicos del
gusto— es un sabor característico del pollo, la carne curada, el pescado, el
queso parmesano, la leche materna, la salsa de soya, las algas y el tomate.
«El umami le da cuerpo a la comida», ha dicho Gary Beauchamp, jefe de la
Monell Chemical Senses Center, un instituto científico que lleva casi medio
siglo estudiando cómo percibimos los sabores. «Si lo agregas a una sopa,
tendrás la sensación de que pasa de ser sólo agua salada a comida». Sucede
lo mismo cuando alguien agrega queso parmesano (el alimento natural con
más glutamato libre en todo el planeta) a su plato de spaghetti: lo que hace
es estimular los receptores umami (llamados PR1) de su lengua y enviar un
mensaje de felicidad al cerebro. Como un atleta que se inyecta esteroides
para aumentar su musculatura, un plato soso necesita glutamato para mejorar
su desempeño en la boca de quien lo prueba. El profesor Ikeda había
encontrado el componente común en los platos que le gustaba a la gente
desde hacía siglos.
La receta de una preparación exquisita puede ser simple o complicada, pero
triunfará con una sola molécula. Cuando Kikunae Ikeda publicó su hallazgo
en la Journal of the Chemical Society of Tokyo, ya había estabilizado el
aminoácido para que todos tuvieran el umami al alcance de la mano. Era una
fórmula sencilla: al combinarlo con sal y agua obtuvo un cristal soluble y
fácil de almacenar, el Glutamato Monosódico (MSG por sus siglas en
inglés). Los cristales tienen un sabor desagradable si se los prueba solos: un
gusto cárnico y concentrado demasiado gigante para una astilla tan
minúscula. El profesor sabía que sólo funcionaría como aditivo, así que
patentó su invento con eficiencia japonesa, se asoció con el exitoso
empresario Saburosuke Susuki, y ese mismo año comenzó a vender el
sazonador en una botellita roja con el nombre de Ajinomoto («esencia del
sabor»).
El éxito fue tan instantáneo como las sopas que se preparan hoy en el
microondas. Su fama sobrepasó la isla a finales de la Segunda Guerra
Mundial, cuando los soldados norteamericanos notaron que las provisiones
del ejército japonés eran más sabrosas que las suyas y volvieron a Estados
Unidos con Ajinomoto en sus mochilas. El sazonador llegó a Norteamérica
en pleno boom de la comida procesada, enlatada, refrigerada y precocinada
que hasta entonces era rápida pero desabrida. El glutamato monosódico fue
un aditivo simple y barato que resolvía el problema. Desde entonces se
emplea en la producción de sopas, carnes procesadas, kétchup, pan, comida
para bebés, helados, cervezas, gaseosas, chicles y gelatinas.
Por cada gramo de pimienta que se consume al año en el mundo, se
consumen cinco de MSG. Tenerlo a la mano en la mesa no sería un gesto tan
extravagante, podría ser equivalente a una azucarera junto a la taza del café.
De hecho en el Perú, como en la mayoría de países, el Ajinomoto se fabrica
a partir de la melaza, una miel rica en glucosa que se extrae de la caña de
azúcar y que se fermenta hasta obtener los cristales blancos de glutamato
monosódico que todos conocemos. Hoy la trasnacional produce un tercio del
millón y medio de toneladas de glutamato monosódico que el mundo devora
cada año. El descubrimiento del profesor Ikeda, hace más de cien años,
cambió la historia de los alimentos del siglo XX. Pero —como todo lo que
da brillo a los feos procesos industriales— también se volvió sospechoso:
«Lamentablemente seguimos combatiendo muchos mitos infundados sobre
el producto», dice el señor Nara, con seriedad japonesa. Por eso se toma la
molestia de aclararme las bondades de Ajinomoto, ayudado por su intérprete:
los aminoácidos que fabrica su compañía sirven para fortalecer a los
deportistas olímpicos japoneses, para crear nuevas medicinas, sueros,
suplementos nutricionales y hasta una línea de cosméticos, y para que la
comida de mi mamá sea más sabrosa. Aunque ella jure que voy a morirme
de tanto consumirlo.
También podría gustarte
- AjinomotoDocumento2 páginasAjinomotoMartin Palomino SayritupacAún no hay calificaciones
- AjinomotoDocumento19 páginasAjinomotoLuz Vera SilvaAún no hay calificaciones
- Hovany Velazco - PasteleriaDocumento288 páginasHovany Velazco - PasteleriaAldo Sanchez50% (4)
- Cómo Fermentar Vegetales en Casa - El Comidista EL PAÍSDocumento8 páginasCómo Fermentar Vegetales en Casa - El Comidista EL PAÍSAbraham Andres HernandezAún no hay calificaciones
- Solterito ArequipeñoDocumento3 páginasSolterito ArequipeñoVania CordovaAún no hay calificaciones
- GAlumn RatatouilleDocumento6 páginasGAlumn RatatouilleJosé CamposAún no hay calificaciones
- Historia de La ComidaDocumento3 páginasHistoria de La ComidaMarco Salvador RomanAún no hay calificaciones
- Aulas 15 e 17 JunhoDocumento49 páginasAulas 15 e 17 JunhoTiciane CâmaraAún no hay calificaciones
- Convimentos Ok...Documento15 páginasConvimentos Ok...Maite LidiaAún no hay calificaciones
- GASTÉREA O LOS SECRETOS DELEITES DEL GUSTODe EverandGASTÉREA O LOS SECRETOS DELEITES DEL GUSTOAún no hay calificaciones
- ¡Qué rico!: Todo lo que hay que saber sobre la comidaDe Everand¡Qué rico!: Todo lo que hay que saber sobre la comidaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- COMUNICACIÓNDocumento4 páginasCOMUNICACIÓNangievaleroAún no hay calificaciones
- 3ro. Ejercicio de Comprensión LectoraDocumento2 páginas3ro. Ejercicio de Comprensión LectoraEsdras BarrenoAún no hay calificaciones
- Comidas Raras 4.5Documento4 páginasComidas Raras 4.5JoseAntonioArizaRodríguezAún no hay calificaciones
- Guía Práctica de Cocina Vegetariana Con Los 100 Mejores Platos Del MundoDocumento216 páginasGuía Práctica de Cocina Vegetariana Con Los 100 Mejores Platos Del MundoNariel Tuniviel UrubielAún no hay calificaciones
- Libro Frutas Amazonicas LibreDocumento175 páginasLibro Frutas Amazonicas LibreJose SaavedraAún no hay calificaciones
- Revista Bon AppétitDocumento68 páginasRevista Bon AppétitNancy Marisol LC100% (1)
- Sabor+Saber+Revista+Final+ +grupo+4Documento20 páginasSabor+Saber+Revista+Final+ +grupo+4Javiergarcia77Aún no hay calificaciones
- Dieta Vegana : Más De 30 Recetas De Dieta Vegana Para Ponerse En Forma Para Principiantes: Recetas VeganasDe EverandDieta Vegana : Más De 30 Recetas De Dieta Vegana Para Ponerse En Forma Para Principiantes: Recetas VeganasAún no hay calificaciones
- Umami El Quinto SaborDocumento4 páginasUmami El Quinto SaborFenomeno7Aún no hay calificaciones
- Ferran Adria Vocabulario SegunDocumento40 páginasFerran Adria Vocabulario Segunantonio minchilloAún no hay calificaciones
- 9 Sugerencias de Papa NativaDocumento3 páginas9 Sugerencias de Papa NativaDon LuchoAún no hay calificaciones
- Cómo Preparar Auténticas Recetas Inglesas La Colección Completa de 10 VolúmenesDe EverandCómo Preparar Auténticas Recetas Inglesas La Colección Completa de 10 VolúmenesAún no hay calificaciones
- Charcutería The Soul of Spain by Jeffrey Weiss. EspañolDocumento664 páginasCharcutería The Soul of Spain by Jeffrey Weiss. EspañolAgustin DavalosAún no hay calificaciones
- Cocina para ImpostoresDocumento46 páginasCocina para ImpostoresAyrton PereiraAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es El UmamiDocumento2 páginas¿Qué Es El UmamikokoAún no hay calificaciones
- El Arte de La FermentacionDocumento742 páginasEl Arte de La FermentacionNatalia Flores88% (16)
- El Libro del Día de Campo para la Familia o el RomanceDe EverandEl Libro del Día de Campo para la Familia o el RomanceAún no hay calificaciones
- Rocoto RellenoDocumento3 páginasRocoto Rellenog23haAún no hay calificaciones
- El libro de los errores en la cocina: Todo lo que debes saber para salir airos@ de la gastronomía cotidianaDe EverandEl libro de los errores en la cocina: Todo lo que debes saber para salir airos@ de la gastronomía cotidianaAún no hay calificaciones
- Cómo comemos: Claves para una alimentación equilibrada y sostenibleDe EverandCómo comemos: Claves para una alimentación equilibrada y sostenibleAún no hay calificaciones
- Mi huerta urbana: Mi pequeño rincón del paraíso en el balcónDe EverandMi huerta urbana: Mi pequeño rincón del paraíso en el balcónAún no hay calificaciones
- Jugos y Confituras - INTA PDFDocumento8 páginasJugos y Confituras - INTA PDFPili TanoAún no hay calificaciones
- Campus Sur 10Documento4 páginasCampus Sur 10Lidia MereacreAún no hay calificaciones
- Los secretos de la cocina vegana: El Buda en la berenjenaDe EverandLos secretos de la cocina vegana: El Buda en la berenjenaAún no hay calificaciones
- Resumen Completo De Comida Reconfortante Moderna: Basado En El Libro De Ina GartenDe EverandResumen Completo De Comida Reconfortante Moderna: Basado En El Libro De Ina GartenAún no hay calificaciones
- El Semen Como Ingrediente para Platos de Alta CocinaDocumento3 páginasEl Semen Como Ingrediente para Platos de Alta CocinadubraAún no hay calificaciones
- Cocina secreta del Mediterráneo: Viaje a los sabores y recetas olvidadosDe EverandCocina secreta del Mediterráneo: Viaje a los sabores y recetas olvidadosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Sesión 5 Procesamiento de CoctelesDocumento13 páginasSesión 5 Procesamiento de CoctelesAngel Gabriel Flores SotomayorAún no hay calificaciones
- PDF This Herv Los Secretos de Los Pucheros DLDocumento276 páginasPDF This Herv Los Secretos de Los Pucheros DLJesus Salazar VillodresAún no hay calificaciones
- Gastronomía OficialDocumento4 páginasGastronomía OficialVero NavorAún no hay calificaciones
- Resumen ChachiDocumento4 páginasResumen ChachidariAún no hay calificaciones
- Guía de Aliños - Aceitunas tcm8-19758Documento37 páginasGuía de Aliños - Aceitunas tcm8-19758Alejandro CifuentesAún no hay calificaciones
- Frases NutricionDocumento4 páginasFrases NutricionGalo AguilarAún no hay calificaciones
- Libro Frutas AmazónicasDocumento175 páginasLibro Frutas AmazónicasBioComercioPeru100% (2)
- Cocina NikkeiDocumento12 páginasCocina NikkeiCecibelRiosAún no hay calificaciones
- Actividad Entregable 01Documento9 páginasActividad Entregable 01Briggit CruzAún no hay calificaciones
- CocinaDocumento10 páginasCocinaKaroline RengifoAún no hay calificaciones
- SUSHIDocumento6 páginasSUSHIValentina CordobaAún no hay calificaciones
- AjinomotoDocumento5 páginasAjinomotoMarcela A. Guajardo Mabpobcka100% (1)
- 1 NP Coca-Cola RecetasDocumento7 páginas1 NP Coca-Cola RecetasEduardo wences arceAún no hay calificaciones
- So PasDocumento4 páginasSo PasChayanne GutierrezAún no hay calificaciones
- Comentario Jurídico Divergente 04Documento2 páginasComentario Jurídico Divergente 04Vladimir Adrian Contreras CuchoAún no hay calificaciones
- EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA - 3roDocumento12 páginasEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA - 3roVladimir Adrian Contreras CuchoAún no hay calificaciones
- Evaluación Diagnóstica Ept Vii Ciclo RealizadoDocumento6 páginasEvaluación Diagnóstica Ept Vii Ciclo RealizadoVladimir Adrian Contreras Cucho67% (3)
- Datos de La Cáratula - 2021Documento1 páginaDatos de La Cáratula - 2021Vladimir Adrian Contreras CuchoAún no hay calificaciones
- Cómo Se Realiza La Fotografía ForenseDocumento1 páginaCómo Se Realiza La Fotografía ForenseVladimir Adrian Contreras CuchoAún no hay calificaciones
- PORCENTAJEDocumento5 páginasPORCENTAJEVladimir Adrian Contreras CuchoAún no hay calificaciones
- Las Especias, Condimentos Vegetales PDFDocumento103 páginasLas Especias, Condimentos Vegetales PDFGermánAún no hay calificaciones
- Calendario de Frutas y Verduras - OCUDocumento5 páginasCalendario de Frutas y Verduras - OCUGómezAún no hay calificaciones
- Infografia Clasica01Documento2 páginasInfografia Clasica01SonnyDysAún no hay calificaciones
- Ficha de Evaluacion de Kioskos EscolaresDocumento2 páginasFicha de Evaluacion de Kioskos EscolaresJulio Cesar Gonzales Aguilar83% (18)
- RecetarioDocumento64 páginasRecetarioLuis Gómez Castro100% (4)
- Informe Del Comedor y Restaurante El MogotónDocumento13 páginasInforme Del Comedor y Restaurante El MogotónKaren LopezAún no hay calificaciones
- Composición Química de Verduras y FrutasDocumento9 páginasComposición Química de Verduras y FrutasgarastoAún no hay calificaciones
- Informe de CevicheDocumento17 páginasInforme de CevicheNSMCQ25% (4)
- Texto de Chocolateria - 2c Jarabes y Bebidas Carbonatadas PDFDocumento42 páginasTexto de Chocolateria - 2c Jarabes y Bebidas Carbonatadas PDFHa-Neul YunAún no hay calificaciones
- Menu Banquetes en El SalvadorDocumento7 páginasMenu Banquetes en El SalvadorAlejandro Jose Martinez IrigoyenAún no hay calificaciones
- Aspectos de CampecheDocumento7 páginasAspectos de CampecheLuisaAún no hay calificaciones
- Proyecto OperacionesDocumento2 páginasProyecto OperacionesPaola MartinezAún no hay calificaciones
- Trabajo de ESTADISTICA 23 (Autoguardado) 1Documento11 páginasTrabajo de ESTADISTICA 23 (Autoguardado) 1Mary SagbayAún no hay calificaciones
- Manual Yogurt Maker ProDocumento12 páginasManual Yogurt Maker ProdonaxtaAún no hay calificaciones
- Cocino y Disfruto - CUMPLEBLOG! TARTA MOUSSE DE CHOCOLATE Y AVELLANA CON SORP PDFDocumento17 páginasCocino y Disfruto - CUMPLEBLOG! TARTA MOUSSE DE CHOCOLATE Y AVELLANA CON SORP PDFMaribel Guna ParadaAún no hay calificaciones
- La ZarandajaDocumento3 páginasLa ZarandajaYimmy Huarcaya Flores100% (1)
- Chorizo GonzálezDocumento6 páginasChorizo GonzálezSalchichón Del Libano GonzalezAún no hay calificaciones
- CevicheDocumento2 páginasCevichececilia garfiasAún no hay calificaciones
- Cocina TailandesaDocumento32 páginasCocina Tailandesaagg67% (3)
- DubaiDocumento13 páginasDubaiLeonardo RodriguezAún no hay calificaciones
- Diccionario Basico de Pasteleria y ReposteriaDocumento5 páginasDiccionario Basico de Pasteleria y ReposteriaSofiaVallejoOspinaAún no hay calificaciones
- Elaboración de Fondos BásicosDocumento11 páginasElaboración de Fondos BásicosWilfredo CoelloAún no hay calificaciones
- Base de Datos Sin GlutenDocumento33 páginasBase de Datos Sin GlutenPaquiQueleAún no hay calificaciones
- Avena CubanaDocumento5 páginasAvena CubanajudaveAún no hay calificaciones
- Anticuchos de CorazónDocumento6 páginasAnticuchos de CorazónRafael PunchinAún no hay calificaciones
- Elaboración de Productos CárnicosDocumento11 páginasElaboración de Productos CárnicosImov MankaoAún no hay calificaciones
- Crudiveganismo - ManualDocumento4 páginasCrudiveganismo - ManualPaulo Antonio da SilvaAún no hay calificaciones
- Picante A La Tacneña HistoriaDocumento2 páginasPicante A La Tacneña HistoriaJonathan San MartinAún no hay calificaciones
- ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS. Generalidades. Tipos de MenuDocumento42 páginasADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS. Generalidades. Tipos de MenuJavier GarciaAún no hay calificaciones
- Clasificación de Frutas y HortalizasDocumento10 páginasClasificación de Frutas y HortalizasJulio Emilio P M100% (4)