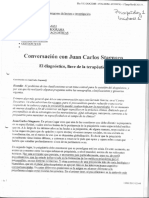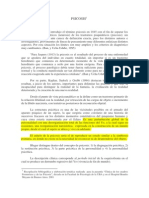Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Paranoia y Esquizofrenia, Diagnóstico Diferencial Al Interior de Una Misma Estructura PDF
Paranoia y Esquizofrenia, Diagnóstico Diferencial Al Interior de Una Misma Estructura PDF
Cargado por
antoniaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Paranoia y Esquizofrenia, Diagnóstico Diferencial Al Interior de Una Misma Estructura PDF
Paranoia y Esquizofrenia, Diagnóstico Diferencial Al Interior de Una Misma Estructura PDF
Cargado por
antoniaCopyright:
Formatos disponibles
Paranoia y esquizofrenia, diagnóstico diferencial al interior de una misma estructura
Daniela Molini y Juliana María Bueno
“Por supuesto, Freud no ignoraba la esquizofrenia. El movimiento de elaboración del concepto le era contemporáneo. {…} Se
interesó de entrada y esencialmente en la paranoia {…} Freud traza una línea de división de las aguas, si me permiten la expresión,
entre por un lado la paranoia, y por otro, todo lo que le gustaría, dice, que se llamase parafrenia, que corresponde con toda exactitud
al campo de las esquizofrenias {…} para Freud el campo de las psicosis se divide en dos”. (LACAN, 1981, 12)
Hemos decidido comenzar nuestro texto con esta cita de Lacan, pues pone sobre la mesa la cuestión de la cual nos
ocuparemos a lo largo del mismo. Además de esta indicación de Lacan, fue nuestra práctica clínica con pacientes psicóticos la
que nos ha llevado a preguntarnos por la manera en la cuál podría ser pensada esta división del campo de las psicosis,
puntualmente entre esquizofrenia y paranoia. A nivel teórico es posible hallar con facilidad su caracterización y diferenciación; sin
embargo, en el trascurrir de la clínica los pacientes presentan rasgos esquizofrénicos y paranoicos simultáneamente, o lo que
comienza como una esquizofrenia va cobrando tintes paranoicos. Nos preguntamos entonces: ¿la diferencia entre esquizofrenia y
paranoia reside únicamente a nivel fenomenológico? o ¿hay acaso entre ambas una diferencia a nivel de la constitución subjetiva,
aunque se trate en ambos casos de una estructura psicótica? ¿Puede una esquizofrenia virar hacia una paranoia o viceversa?
¿Qué decir de la esquizofrenia paranoide?
Para comenzar, un poco de historia. La división de las psicosis es una herencia de la clínica psiquiátrica.
Image not readable or em
Lacan ubica la aparición de la paranoia a comienzos del siglo XIX. El término surgió con Griesinger en 1845 y /2014/images/posts/ND3
recubría, en la psiquiatría alemana, todo lo que llamamos psicosis o locuras (Ibíd., 13). Unos años más tarde el
término es retomado por Kraepelin quien propone una definición muy estricta y acotada de la paranoia. Así mismo,
este psiquiatra establece diferencias entre la paranoia y la dementia praecox, término que él formula distinguiendo
tres categorías esenciales: la hebefrenia, la catatonía y la demencia paranoide. Bleuler por su parte retoma el concepto de
dementia praecox y lo llama esquizofrenia. Tenemos entonces en la psiquiatría clásica de un lado la paranoia y de otro lado la
dementia praecox o esquizofrenia. De igual manera, Freud no fue ajeno a los planteamientos de la psiquiatría y en 1911 coincide
la publicación del libro de Breuler sobre la esquizofrenia con el texto de Freud sobre Schreber en el que define el cuadro clínico
del presidente como demencia paranoide. De esta forma, se enmarca en el debate acerca de la paranoia en su diferenciación con
la esquizofrenia.
Freud se sirve de su teoría del desarrollo libidinal para explicar las diferencias en cuestión. En su texto sobre Schreber
enuncia:
“Más sustantivo me parece conservar la paranoia como tipo clínico independiente, aunque su cuadro harto a menudo se
complique con rasgos esquizofrénicos; en efecto, desde el punto de vista de la teoría de la libido, se la puede separar de la demencia
praecox por una diversa localización de la fijación predisponente y un mecanismo distinto del retorno (de lo reprimido) (formación de
síntoma), no obstante tener en común con aquella el carácter básico de la represión propiamente dicha, a saber, el desasimiento
libidinal con regresión al yo”. (FREUD, 1911, 70).
En efecto, la paranoia sería explicada por una fijación libidinal narcisista, mientras que a la esquizofrenia correspondería una
fijación en el autoerotismo. Así mismo, la tentativa de curación en la esquizofrenia cobraría un carácter alucinatorio, mientras que
en la paranoia se llevaría cabo a través del delirio que permitiría cierta reconstrucción.
Al comienzo de su obra Freud caracteriza la paranoia por el mecanismo de proyección. Es así como en el Manuscrito K
escribe que en la paranoia el displacer producido por el recuerdo de la vivencia primaria, que en su momento ha sido vivida con
placer, no forma un reproche luego reprimido como en la neurosis obsesiva, sino que es atribuido al prójimo, “según el esquema
psíquico de la proyección” (FREUD, 1895, 266-267). Más adelante detalla, “el elemento que comanda la paranoia es el
mecanismo proyectivo con desautorización de la creencia en el reproche”. (Ibíd., 267). A partir de esta última cita, podemos
pensar que el reproche estuvo en juego sólo que se descree de él en lo que al sujeto le concierne. De esta manera, la increencia
tomaría un valor fundamental en el mecanismo de la paranoia, teniendo como producto la desconfianza y su consecuencia: la
© Todos los derechos reservados. www.nadieduerma.com.ar
inocencia.
En otro de sus textos, El discernimiento de lo Inconsciente, caracteriza la esquizofrenia. Dice que en esta afección luego de la
retracción de la libido al yo se emprende un intento de restitución de la investidura de objeto, él explica que la representación de
objeto se compone a su vez por la representación palabra y la presentación cosa, esta última inconsciente. Agrega entonces:
“(…) la investidura de la representación palabra (…) constituye el primero de los intentos de restitución o curación que tan
llamativamente presiden el cuadro clínico de la esquizofrenia. Estos empeños pretenden reconquistar el objeto perdido, y muy bien
puede suceder que con este propósito emprendan el camino hacia el objeto pasando por su componente de palabra, debiendo no
obstante conformarse después con las palabras en lugar de las cosas. (FREUD, 1915, 200)”.
De hecho, en la esquizofrenia la representación palabra no se vincula con la representación cosa inconsciente, por lo que la
representación de objeto no se alcanza; por tanto, en la esquizofrenia el intento de reinvestir los objetos es un intento fallido.
Luiz Izcovich sigue las directrices freudianas y en su texto Paranoia y Esquizofrenia tiene el propósito de “establecer un
diagnóstico diferencial interno a la estructura psicótica” (IZCOVICH, 2012, 35). El autor propone dos tiempos para abordar la
cuestión, los llama “el esquema hipocondría –delirio” (ibíd., 36). El primero de ellos, como vimos con Freud, sería común a la
paranoia y a la esquizofrenia, consiste en el repliegue de la libido al propio cuerpo. Para Izcovich en los albores del
desencadenamiento de la paranoia podría haber un estadio hipocondriaco; por esta razón, al comienzo de las manifestaciones el
diagnóstico podría ser complicado. (Ibídem). El segundo tiempo establece la diferencia propiamente dicha, es el tiempo en el que
se intenta restablecer la catexia libidinal hacia los objetos. En la paranoia el delirio logra cierta catectización libidinal de los
mismos, mientras que en la esquizofrenia se trata de un intento fallido; la libido permanece en el cuerpo y por esta razón persisten
los fenómenos corporales.
Luis Izcovich avanza un poco más sirviéndose de la enseñanza de Lacan. Propone entonces que la diferenciación en cuestión
puede seguirse hasta las operaciones de constitución del sujeto, la alienación y la separación, e incluso, hasta la simbolización
primordial. A partir de esta última, el autor explica una diferencia radical entre la paranoia y la esquizofrenia que consiste en
disponer o no de lo simbólico. De hecho, Izcovich explica por qué un sujeto es paranoico y otro esquizofrénico sirviéndose de la
concepción del gran Otro. Así, propone la “ausencia de Otro en la esquizofrenia y su presencia en la paranoia” (Ibíd., 37). Dice
entonces que en la esquizofrenia hay una exclusión radical de lo simbólico porque no se produce la simbolización primordial de la
madre, lo cual se traduce en una alienación imposible. Por el contrario, en la paranoia simbolización y alienación se llevan a cabo,
siendo imposible la separación.
Esta misma ruta de trabajo la aborda Colette Soler al proponer que la diferencia entre neurosis y psicosis consiste en que en
las neurosis se llevan a cabo la alienación y la separación, mientras que las psicosis se caracterizarían por su instalación en el
campo de la alienación. A partir de esta diferencia la autora explica por qué se dice que el psicótico está en el lenguaje pero fuera
de discurso, pues según Soler, es necesaria la operación de separación para que pueda darse la inscripción en este último.
(SOLER, 2004, 59). La autora da un paso más y establece una diferenciación en el campo de las psicosis al plantear que la
esquizofrenia se encontraría en un “más acá de la alienación” mientras que la paranoia se mantiene en la relación con el Otro, en
el registro de la alienación a la cadena significante (Ibíd., 114). No obstante, para la autora, la diferencia entre paranoia y
esquizofrenia no solo se remonta a la operación de alienación, se trata de una operación aún más primitiva, la simbolización
primordial. Soler escribe: “El esquizofrénico aunque habla y dispone de su lengua, no dispone de lo simbólico” (Ibíd., 110). Frase
que evoca lo escrito por Lacan en su Respuesta al Comentario de Jean Hyppolite al referirse al esquizofrénico “para él todo lo
simbólico es real” (LACAN, 1966, 373). La autora explica estas frases sirviéndose de la simbolización primera que recae sobre el
Otro, la madre; ésta sólo se convierte en un significante por medio de la simbolización de su ausencia. Si se produce dicha
simbolización puede escribirse el significante del deseo materno DM, cuyo efecto de significado se escribe con una X, la de la
incógnita, el enigma. ¿Qué quiere ella? DM/X. Soler finaliza diciendo que en la paranoia se escribe DM/X, pero falta la operación
de la metáfora paterna que sustituye por el Nombre-del-padre este primer significante. En la esquizofrenia no ocurre la
simbolización primordial, no puede escribirse ese primer significante DM/X, y en consecuencia, ese sujeto por venir no puede
alojarse en la cadena significante ni disponer de ella.
En la conferencia que Colette Soler titula El rechazo del inconsciente, la autora prosigue con las diferencias entre paranoia y
esquizofrenia. Comienza hablando de las psicosis, en general, a partir del concepto de forclusión de Lacan. Lo caracteriza como
© Todos los derechos reservados. www.nadieduerma.com.ar
aquel grado de rechazo que consiste en no admitir cierto significante, diferenciándolo de la represión como aquel otro grado de
rechazo que ocurre sobre la base de la admisión significante. Sin embargo, su interés radica en los diferentes modos de rechazo
cobijados por el mecanismo de la Forclusión. Así, la autora se aboca por lo que llama “consideraciones sobre la estructura”
(Soler, 2007, 245), o sea, por las diferentes formas del rechazo del inconsciente en la paranoia, la esquizofrenia, la manía y en
Joyce.
Nosotros tomaremos, claro está, los dos primeros. Para la paranoia señala que el modo de rechazar el inconsciente es la
“increencia”. Explica este mecanismo ya esbozado por Freud pero en otros términos: “el paranoico es un incrédulo respecto de él
mismo en tanto que es tachado(…)” (Ibíd.,246). Con la forclusión falta la represión pero también la creencia de que él es un sujeto
barrado; “(...) es decir, no cree, no admite, no reconoce en él mismo la opacidad, el enigma que constituye cada sujeto; el enigma
de un deseo oscuro que no sabe y que además puede ser malo, implicar un goce malo” (Ibídem). La dimensión de la increencia
explicaría la posición de inocencia del paranoico, quien por rechazar La Cosa de su lado, siempre se cree un buen tipo.
Ahora bien, respecto de la esquizofrenia, la autora intenta responder la pregunta sobre cuál es la forma de rechazo del
inconsciente, y aunque la respuesta no aparece directamente, nos dice que lo que falta es el efecto de vaciamiento de lo
simbólico, que es producido por la admisión de elementos significantes. Pero si precisamente el sujeto se define como
representado por el significante, se abriría así la cuestión de la existencia misma del sujeto en la esquizofrenia. De este modo, la
autora se pregunta si en la esquizofrenia se trata de otra versión del rechazo del sujeto tachado - como en la paranoia es la
increencia-, o más bien nos encontramos con “la no-constitución del sujeto tachado” (Ibíd,247). ¿Estas palabras de Soler nos
permitirían plantear que en la esquizofrenia el modo de rechazo del inconsciente sería el rechazo de lo simbólico como tal?
A partir de la obra freudiana, continuada por otros autores, es posible plantear diferencias entre las psicosis. Ya sean estas
pensadas desde la teoría de las fijaciones libidinales, en términos de mecanismos de producción de síntomas o en términos de las
operaciones de causación del sujeto, de la simbolización primordial y de los modos de rechazo del inconsciente. En pocas
palabras, en términos de la relación con el Otro simbólico. Desde Freud se esboza lo que Izcovich y Soler proponen acerca de la
paranoia, en la que habría una relación con el Otro, aunque sea de manera delirante. El paranoico dispone de lo simbólico; el
delirio, dice Soler, se estructura como una cadena significante (Ibídem). Al respecto, enuncia Lacan en el seminario 3: “la paranoia
se distingue en este punto de la dementia praecox: el delirante articula con una abundancia, una riqueza, que es precisamente
una de sus características clínicas escenciales (…)”. (Lacan, 1981, 112). El esquizofrénico, al estar más acá de la alienación, al no
haberse elevado al estatuto significante el Otro materno, no puede disponer de lo simbólico, “el esquizofrénico juega solo, sin
Otro” (SOLER, 1999,117).
Ahora bien, pese a las diferencias que hemos abordado, en la clínica nos encontramos sujetos quienes presentan rasgos
esquizofrénicos y paranoicos, lo cual dificulta el diagnóstico, ¿cómo podemos explicar este fenómeno? Freud tiene su respuesta:
“Nuestros supuestos sobre las fijaciones predisponentes en la paranoia y la parafrenia permiten entender sin más que un caso
pueda comenzar con síntomas paranoicos y desarrollarse, empero, hasta la demencia; que fenómenos paranoicos y esquizofrénicos
se combinen en todas las proporciones, y pueda producirse un caso como el de Schreber, que merece el nombre de “demencia
paranoide”: da razón de lo parafrénico por la relevancia de la fantasía de deseo y de las alucinaciones, y del carácter paranoide por el
mecanismo de proyección y desenlace. Es que en el desarrollo pueden haber quedado atrás muchas fijaciones, y consentir estas, en
su serie, la irrupción de la libido esforzada a apartarse (abdrängen) - por ej., primero la adquirida más tarde, y en la ulterior trayectoria
de la enfermedad, la originaria, situada más próxima al punto inicial-“. (FREUD, 1911: 71-72).
Con la cita anterior podríamos explicar la presencia de rasgos paranoicos y esquizofrénicos en un mismo sujeto. Sin embargo,
y si bien Freud se ha ocupado de diferenciar paranoia de esquizofrenia, y de constituir a la paranoia como un cuadro clínico
independiente, con lo que enuncia en esta cita, no podríamos hablar de una relación de exclusión entre ambas, no se podría decir
que un sujeto se constituye como paranoico o esquizofrénico. Puede comenzar como paranoico y terminar siendo un
esquizofrénico, esto debido a que en un mismo sujeto podrían existir diferentes fijaciones libidinales. De igual forma, la explicación
que da acerca del diagnóstico de Schreber deja traslucir que para Freud la “demencia paranoide” no consiste en una demencia
que cursa con rasgos paranoicos, se trata más bien de una especie de mezcla entre ambas.
Partiendo de la concepción de Soler y de Izcovich no podría hablarse de una “evolución” de la esquizofrenia a la paranoia o
viceversa. Hay entre el sujeto paranoico y el esquizofrénico diferencias en su constitución y fundamentalmente en relación con el
© Todos los derechos reservados. www.nadieduerma.com.ar
Otro de lo simbólico. Con Izcovich podemos pensar por qué nos encontramos en la clínica con sujetos paranoicos que al inicio de
las manifestaciones tuvieron accesos hipocondríacos, pues el tiempo de la retracción de la libido sería común para ambos.
Asimismo, el autor propone que cuando se habla de una esquizofrenia paranoide se trataría de una esquizofrenia cuyos intentos
fallidos en el restablecimiento de la libido tendrían un tinte “paranoico”. Respecto de Soler, pudimos ver que también explicita
diferencias constitutivas en los dos subtipos, manteniendo en común un modo de rechazo del inconsciente (la forclusión). En su
recorrido llega a complejizar el tema poniendo sobre el tapete la cuestión de la existencia del sujeto. Es así como la autora parece
tomar casi como un hecho la constitución del sujeto tachado en la paranoia, aunque rechazado, y el foco interrogativo respecto del
sujeto parece quedar del lado de la esquizofrenia. Por lo que, siguiendo a esta autora, aunque un mismo caso curse con
manifestaciones de ambos cuadros, para pesquisar la “verdadera naturaleza” del mismo habría que ir más allá de lo
fenomenológico y preguntarse por el sujeto y su relación con lo simbólico.
En consecuencia, siguiendo la cita de Lacan con la cual comenzamos este artículo, que nos llevó a revisar la propuesta
freudiana y la de otros autores, podemos decir que las diferencias entre estas formas de la psicosis no consisten meramente en
sus modos de presentación. Tomando a Freud las diferencias consisten en las fijaciones dispositivas, en los mecanismos de
formación de síntomas y en el intento de restitución de la catexia libidinal. Tomando a Soler y a Izcovich, las diferencias pueden
seguirse hasta la constitución del sujeto paranoico y del sujeto esquizofrénico, siendo ambos psicóticos. Esta perspectiva va más
allá de un simple listado de diferencias fenomenológicas, pues permite pensar en las posibles causas de dichas diferencias. El
disponer o no de lo simbólico permite entender asuntos como el tratamiento que hace el esquizofrénico del lenguaje, la
localización del goce en el cuerpo, pues faltaría el vaciamiento de goce efecto del significante, y las fallas en la constitución del
cuerpo, pues es lo simbólico lo que al incorporarse produce un cuerpo. De igual manera, podemos entender por qué en la
paranoia el delirio se articula como cadena significante y las producciones discursivas se caracterizan por su abundancia y
riqueza, pues habría una admisión de lo simbólico pensada desde la operación de simbolización primordial. Finalmente, por la
increencia como el modo de rechazo del inconsciente propio de la paranoia es posible entender por qué el paranoico ubica el goce
en el lugar del Otro y queda de su lado la posición inocente, mientras que el esquizofrénico en su rechazo radical a lo simbólico
asume una posición irónica apuntando a la raíz del lazo con el Otro.
Daniela Molini
danielaamolini@hotmail.com
Juliana María Bueno
julybueno02@hotmail.com
Bibliografía
-Freud, S. (1896). “Manuscrito K”. En Obras Completas, Vol. I. Buenos Aires: Amorrortu, 1976.
-Freud, S. (1911). "Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia ( Dementia paranoides) descrito autobiogáficamente". En
Obras Completas, Vol. XII. Buenos Aires: Amorrortu, 1976.
-Freud, S. (1915). “Lo inconsciente”. En Obras Completas, Vol. XIV. Buenos Aires: Amorrortu, 1991.
-Izcovich, L. (2012). "Paranoia y Esquizofrenia". En Clínica diferencial de la paranoia. Medellín: Asociación Foro del Campo Lacaniano de
Medellín, 2012.
-Lacan, J. (1955- 1956). El Seminario. Libro 3. Las Psicosis. Buenos Aires: Paidós, 2006.
-Lacan, J. (1966). “Respuesta al comentario de Jean Hyppolite sobre la Verneinung de Freud”. En Escritos 1. Buenos Aires: Siglo XXI, 2011.
-Soler, C. (1983). "Autismo y Paranoia". En El inconsciente a cielo abierto de la psicosis. Buenos Aires: JVE, 2004.
-Soler, C. (1999). "El Llamado esquizofrénico". En El inconsciente a cielo abierto de la psicosis. Buenos Aires: JVE, 2004.
-Soler, C. (2007). "El rechazo del inconsciente". En ¿Qué se espera del psicoanálisis y del psicoanalista? Buenos Aires: Letra Viva, 2009.
[1]Daniela Molini es Psicoanalista, Licenciada en Psicología. Posgrado en Clínica Psicoanalítica. Concurrente del Hospital Braulio Moyano.
Juliana María Bueno es Psicoanalista, Psicóloga Especialista en Psicología Clínica y Salud Mental. Magister en Investigación Psicoanalítica. Miembro de la
Internacional de los Foros del Campo Lacaniano, Foro Medellín Colombia.
© Todos los derechos reservados. www.nadieduerma.com.ar
© Todos los derechos reservados. www.nadieduerma.com.ar
También podría gustarte
- Glosario PsicopatologíaDocumento109 páginasGlosario PsicopatologíaLAURA CAROLINA PEROTTI - MONACOAún no hay calificaciones
- La Supervisión en PsicoanálisisDocumento10 páginasLa Supervisión en PsicoanálisisIleana FischerAún no hay calificaciones
- Las Experiencias Internas Del Analista JacobsDocumento12 páginasLas Experiencias Internas Del Analista JacobsMariana SinisiAún no hay calificaciones
- Espectro BipolarDocumento15 páginasEspectro BipolarNathalia Peña LopezAún no hay calificaciones
- Clinica de La EbriedadDocumento2 páginasClinica de La EbriedadIli Medina CampoverdeAún no hay calificaciones
- 04 El Psicoanalisis Como Tratamiento de Los Trastornos de AlimentacionDocumento8 páginas04 El Psicoanalisis Como Tratamiento de Los Trastornos de Alimentacionleticia1409Aún no hay calificaciones
- WINOGRAD, B. Un Modelo Descriptivo Explicativo de La Experiencia Clinica en Psicoanalisis (El Psicoanalisis Rioplatense)Documento20 páginasWINOGRAD, B. Un Modelo Descriptivo Explicativo de La Experiencia Clinica en Psicoanalisis (El Psicoanalisis Rioplatense)Begoña GonzalezAún no hay calificaciones
- Qué - Es - La - Personalidad AllportDocumento115 páginasQué - Es - La - Personalidad AllportPaulo RojoAún no hay calificaciones
- TEORICO 5 METAFORA PATERNApdfDocumento9 páginasTEORICO 5 METAFORA PATERNApdfGisela AsteAún no hay calificaciones
- Maleval Jean ClaudeDocumento13 páginasMaleval Jean ClaudeGiovanna Raimondi100% (1)
- 5 - Kraepelin, E., La Locura SistemáticaDocumento18 páginas5 - Kraepelin, E., La Locura SistemáticaGuada AguilarAún no hay calificaciones
- Ferro LibroDocumento6 páginasFerro LibroFlorencia FrancoAún no hay calificaciones
- Aplicada II (Parcial)Documento51 páginasAplicada II (Parcial)Sofi BugayAún no hay calificaciones
- 3f053cdefensas Del Aparato PsíquicoDocumento9 páginas3f053cdefensas Del Aparato PsíquicoAna SanchezAún no hay calificaciones
- UNIDAD I - Veccia Enfoque Conceptual Psicodinámico Del Diagnóstico PsicológicoDocumento4 páginasUNIDAD I - Veccia Enfoque Conceptual Psicodinámico Del Diagnóstico PsicológicoTomas ZambonAún no hay calificaciones
- Álvarez, J.M . - La-Invencion-De-Las-Parafrenias PDFDocumento4 páginasÁlvarez, J.M . - La-Invencion-De-Las-Parafrenias PDFalienistaxixAún no hay calificaciones
- Modos Actuales de Vigencia y Práctica Del PsicodiagnósticoDocumento5 páginasModos Actuales de Vigencia y Práctica Del PsicodiagnósticoPameVignatiAún no hay calificaciones
- DAR PIE para DocentesDocumento34 páginasDAR PIE para DocentesGabriela Gabyota100% (1)
- Victor Guerra HiperactividadDocumento24 páginasVictor Guerra HiperactividadVir Montejo100% (1)
- Un Ensayo Sobre La RepresionDocumento5 páginasUn Ensayo Sobre La RepresionJazmin AlvizuresAún no hay calificaciones
- Transferencia en La PsicosisDocumento26 páginasTransferencia en La PsicosisDaniel ServelliAún no hay calificaciones
- Sesgos Cognitivos-4Documento5 páginasSesgos Cognitivos-4RRHH ALDIAAún no hay calificaciones
- LAS ENFERMEDADES DEL ALMA. Breve Presentación de La Nosología Psicoanalítica Desde Freud y LacanDocumento9 páginasLAS ENFERMEDADES DEL ALMA. Breve Presentación de La Nosología Psicoanalítica Desde Freud y LacanAndrea ShideAún no hay calificaciones
- Naparstek, F. Los Tres Tiempos de Freud (Teórico 4)Documento12 páginasNaparstek, F. Los Tres Tiempos de Freud (Teórico 4)Lipu BolliniAún no hay calificaciones
- Enps InfantilDocumento4 páginasEnps InfantilVanina BertonaAún no hay calificaciones
- Cuadro Clínico PsicosisDocumento9 páginasCuadro Clínico PsicosisIxchel NúñezAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre La HisteriaDocumento14 páginasApuntes Sobre La HisteriaTereBaezMartin100% (1)
- PANSS SciollaDocumento17 páginasPANSS SciollaEduardo Martín Sánchez MontoyaAún no hay calificaciones
- MMahlerDocumento7 páginasMMahlerGuadalupe GarciaAún no hay calificaciones
- Resumen I Schejtman Completisimo-A PDFDocumento220 páginasResumen I Schejtman Completisimo-A PDFIngles ConchaguitaAún no hay calificaciones
- Tesis Doctorado Rey Ricardo Juan PDFDocumento151 páginasTesis Doctorado Rey Ricardo Juan PDFKarina MoraAún no hay calificaciones
- Contribución A La Historia Del Movimiento Psicoanalítico. Tomo XIV (PSICOANÁLISIS)Documento6 páginasContribución A La Historia Del Movimiento Psicoanalítico. Tomo XIV (PSICOANÁLISIS)Lauu Luna100% (1)
- Dos Psicologias Jaime BernsteinDocumento48 páginasDos Psicologias Jaime BernsteinPsicóloga Loreto VásquezAún no hay calificaciones
- El Caso Dora EpilogoDocumento2 páginasEl Caso Dora EpilogoCORRADI Milva-LujanAún no hay calificaciones
- Dagfal - El Psicólogo Psicoanalista en La Argentina PDFDocumento18 páginasDagfal - El Psicólogo Psicoanalista en La Argentina PDFAntonio BairesAún no hay calificaciones
- Pruebas Psicométricas en La Evaluación Neuropsicológica: March 2018Documento10 páginasPruebas Psicométricas en La Evaluación Neuropsicológica: March 2018Claudia GomezAún no hay calificaciones
- (LEGIBLE) Stagnaro. El Diagnóstico, La Llave de La TerapéuticaDocumento6 páginas(LEGIBLE) Stagnaro. El Diagnóstico, La Llave de La TerapéuticaNazaelAún no hay calificaciones
- El Caso Aimee - J. LacanDocumento12 páginasEl Caso Aimee - J. LacanAdrian SanMartinAún no hay calificaciones
- C. Godoy La PsicopatologiaDocumento4 páginasC. Godoy La PsicopatologiaGaby BarrozoAún no hay calificaciones
- PDF Asesinos SerialesDocumento11 páginasPDF Asesinos SerialesGore CabreraAún no hay calificaciones
- Escuela Francesa - Resumen Por TemasDocumento71 páginasEscuela Francesa - Resumen Por TemasCarlitosAún no hay calificaciones
- Carlos Velasco Suárez. Chesterton y La LocuraDocumento18 páginasCarlos Velasco Suárez. Chesterton y La LocuraSebastian Rodrigo WolfensonAún no hay calificaciones
- Biografía Jorge García Badaracco (Scan)Documento8 páginasBiografía Jorge García Badaracco (Scan)Antonio Baires100% (1)
- Que Es El NeuropsicoanalisisDocumento32 páginasQue Es El NeuropsicoanalisisJuan Pablo Coral100% (1)
- Jacques Lacan Resumen de Su Vida y ObraDocumento4 páginasJacques Lacan Resumen de Su Vida y ObraManuel TelloAún no hay calificaciones
- Artículo 1 - Reichmann y La Psicoterapia Intensiva en La Esquizofrenia PDFDocumento12 páginasArtículo 1 - Reichmann y La Psicoterapia Intensiva en La Esquizofrenia PDFLuz MariaAún no hay calificaciones
- Interpretacion en Las PsicosisDocumento8 páginasInterpretacion en Las PsicosisDaniela UrreaAún no hay calificaciones
- Resumen de Psicoterapia 2 PRACTICOSDocumento94 páginasResumen de Psicoterapia 2 PRACTICOSMicaela LopezAún no hay calificaciones
- El Proceso de Simbolización en La TransferenciaDocumento12 páginasEl Proceso de Simbolización en La TransferenciaAnalia SanchoAún no hay calificaciones
- Freud El Descubrimiento Del InconscienteDocumento18 páginasFreud El Descubrimiento Del Inconscienteneuromaz20030% (1)
- Diplomado RorschachDocumento8 páginasDiplomado RorschachLester SierraAún no hay calificaciones
- 19 BALATTI 1986el Encuentro Psicodiagnostico y Psicodiagnostico de La Organicidad CerebralDocumento21 páginas19 BALATTI 1986el Encuentro Psicodiagnostico y Psicodiagnostico de La Organicidad CerebralCarlos MilhasAún no hay calificaciones
- La HisteriaDocumento5 páginasLa HisteriaComisión B 2015 PsicologíaAún no hay calificaciones
- Sesion 03 A 05 - Beck Resumen Terapia CognitvaDocumento34 páginasSesion 03 A 05 - Beck Resumen Terapia CognitvaPaulina FernandezAún no hay calificaciones
- Unidad 5 PsicosisDocumento9 páginasUnidad 5 PsicosisEmanuel LópezAún no hay calificaciones
- Psicosis ResumenDocumento71 páginasPsicosis ResumenDelfina BovierAún no hay calificaciones
- Schwartzman, M. - La Psicosis y El Lazo SocialDocumento9 páginasSchwartzman, M. - La Psicosis y El Lazo SocialNicolás Matías CampodónicoAún no hay calificaciones
- PsicosisDocumento49 páginasPsicosisNicolas Ampoli FantoniAún no hay calificaciones
- M4-8 - La Psicosis para LacanDocumento16 páginasM4-8 - La Psicosis para LacanLucía CaridadAún no hay calificaciones
- Leibson, Leonardo (2005) - Alucinaciones en La Histeria y Las PsicosisDocumento4 páginasLeibson, Leonardo (2005) - Alucinaciones en La Histeria y Las PsicosisFlorencia RivasAún no hay calificaciones
- Relacion de Vacante, Faltas e Incapacidades Junio.Documento58 páginasRelacion de Vacante, Faltas e Incapacidades Junio.Paola CamposAún no hay calificaciones
- ReporteSemanasCotizadas 080823Documento8 páginasReporteSemanasCotizadas 080823Paola CamposAún no hay calificaciones
- Reporte de BajasDocumento1 páginaReporte de BajasPaola CamposAún no hay calificaciones
- POL-RH-001 Prohibido Fumar.Documento2 páginasPOL-RH-001 Prohibido Fumar.Paola CamposAún no hay calificaciones
- POL-RH-002 Horarios.Documento2 páginasPOL-RH-002 Horarios.Paola CamposAún no hay calificaciones
- Responsiva RadiosDocumento1 páginaResponsiva RadiosPaola CamposAún no hay calificaciones
- Melanie Klein-Margaret MahlerDocumento1 páginaMelanie Klein-Margaret MahlerPaola CamposAún no hay calificaciones
- Analisis de Puesto RecepcionistaDocumento2 páginasAnalisis de Puesto RecepcionistaPaola CamposAún no hay calificaciones
- Cuaderno Esta Bien-Esta MalDocumento12 páginasCuaderno Esta Bien-Esta MalPaola Campos100% (3)
- Analisis de Puesto RecepcionistaDocumento2 páginasAnalisis de Puesto RecepcionistaPaola CamposAún no hay calificaciones
- La Teoría de Margaret Mahler v. ALTERDocumento20 páginasLa Teoría de Margaret Mahler v. ALTERPaola CamposAún no hay calificaciones
- DycDocumento462 páginasDycJaqueline LópezAún no hay calificaciones
- Evaluación de Capacidad Visual: Evaluacion Medica para Conductores Emc Ips SasDocumento4 páginasEvaluación de Capacidad Visual: Evaluacion Medica para Conductores Emc Ips SasDiana VargasAún no hay calificaciones
- Caso Clínico Salud MentalDocumento19 páginasCaso Clínico Salud MentalDominix SotoAún no hay calificaciones
- EutimizantesDocumento42 páginasEutimizantesKeyla Sallo SolisAún no hay calificaciones
- Capítulo Leonidas CastroDocumento43 páginasCapítulo Leonidas CastroFernandaEscobarAún no hay calificaciones
- Laboratorio 04 Los Tipos de TextosDocumento16 páginasLaboratorio 04 Los Tipos de TextosJose Flores Maldonado0% (1)
- Cuadernos de Psiquiatría Comunitaria (Vol. 4, #1, 2004) - Sobre ViolenciasDocumento118 páginasCuadernos de Psiquiatría Comunitaria (Vol. 4, #1, 2004) - Sobre ViolenciasDavid Martinez MoraAún no hay calificaciones
- Salud Mental ClinicaDocumento17 páginasSalud Mental ClinicaBRYAN ROBERTO DE LEON SAPONAún no hay calificaciones
- Estilos de Personalidad MillonDocumento8 páginasEstilos de Personalidad MillonJairo TurriateAún no hay calificaciones
- El Autismo en Los NiñosDocumento26 páginasEl Autismo en Los Niñosmarco mendozaAún no hay calificaciones
- Transtorno Mental de Distorción de La RealidadDocumento14 páginasTranstorno Mental de Distorción de La RealidadMárquez Carrillo EmilianoAún no hay calificaciones
- Examen MentalDocumento41 páginasExamen MentalHilary MendozaAún no hay calificaciones
- Juicio de Interdiccion 2Documento6 páginasJuicio de Interdiccion 2susana lopez gonzalezAún no hay calificaciones
- Indicadores Análisis HTP (FINAL)Documento28 páginasIndicadores Análisis HTP (FINAL)Tomás FernándezAún no hay calificaciones
- Esquizofrenia y Otros Trastornos PsicóticosDocumento15 páginasEsquizofrenia y Otros Trastornos PsicóticosMARIA DEL CARMEN VIRGINIE BOISSERANC BONETTAún no hay calificaciones
- Conclusiones Psicopatologia Sesion 3Documento1 páginaConclusiones Psicopatologia Sesion 3Almendra Mariana Zavaleta LudeñaAún no hay calificaciones
- Guia GPC Trastorno Mental Grave (Versión Completa)Documento168 páginasGuia GPC Trastorno Mental Grave (Versión Completa)info-TEA100% (2)
- Alteraciones de La Psicomotricidad PDFDocumento3 páginasAlteraciones de La Psicomotricidad PDFJuan Francisco Osorio PeñalozaAún no hay calificaciones
- Test Del Dibujo de La Figura Humana - MachoverDocumento62 páginasTest Del Dibujo de La Figura Humana - MachoverDudd Araldi100% (1)
- Diccionario de PsicologíaDocumento29 páginasDiccionario de PsicologíaoscarAún no hay calificaciones
- Trastornos PsicóticosDocumento24 páginasTrastornos Psicóticoscarlito6xAún no hay calificaciones
- Salud Mental IIDocumento26 páginasSalud Mental IIAdina MotAún no hay calificaciones
- Resumen para El 1er Parcial - UBA - Psicologia - Psicopatologia - Cat Schejtman - 2008 PDFDocumento17 páginasResumen para El 1er Parcial - UBA - Psicologia - Psicopatologia - Cat Schejtman - 2008 PDFflorencia lambertoAún no hay calificaciones
- Fluanxol Depot - Antipsicóticos - Psicofármacos InformaciónDocumento17 páginasFluanxol Depot - Antipsicóticos - Psicofármacos Informaciónmonchotmp5288Aún no hay calificaciones
- Trastornos Psicoticos y MentalesDocumento4 páginasTrastornos Psicoticos y MentalesTeFy GuzmánAún no hay calificaciones
- PsicopatologíaDocumento28 páginasPsicopatologíaAlba PizarrosoAún no hay calificaciones
- GPC Psicosis Esquizofrenia 270516Documento468 páginasGPC Psicosis Esquizofrenia 270516Bernardo LinaresAún no hay calificaciones
- Caso de Alfredo Monte Sinai 1-1Documento12 páginasCaso de Alfredo Monte Sinai 1-1Liceth QGAún no hay calificaciones
- Infografía Espectro EsquizofreniaDocumento3 páginasInfografía Espectro EsquizofreniaMario Ondoy VillegasAún no hay calificaciones
- Generalidades de Los Trastornos MentalesDocumento24 páginasGeneralidades de Los Trastornos Mentaleselysabt1100% (2)