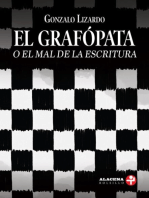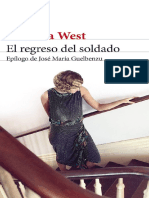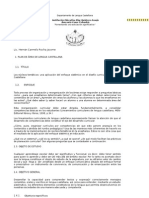Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
87.prado
87.prado
Cargado por
lobalamarTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
87.prado
87.prado
Cargado por
lobalamarCopyright:
Formatos disponibles
Las consecuencias de la desaparición del signo
Las cosas funcionan de otra manera en El árbol de Saussure de Héctor Libertella
Esteban Prado
CELEHIS-UNMdP
Resumen
Héctor Libertella construye un libro en el que una comunidad de intelectuales hace foco
sobre un ghetto en el que el signo tiende hacia la desaparición. Ese hecho capital, en el que
podría llegar a negarse toda idea de sujeto y de cultura, produce una lectura en cada uno de
los autores que participan en El árbol de Saussure.
La presente ponencia se enfoca en la comunidad de autores que participan, a través de dife-
rentes procedimientos de citación, en El árbol de Saussure y sobre los modos en que se constru-
ye una lectura, desde diferentes partes del mundo, sobre un espacio utópico.
En líneas generales, el trabajo se ocupa de un problema central en la obra de Libertella: la
imposibilidad de decidir, desde el lector, de qué lado consumir sus textos.
Héctor Libertella escribió relatos y teoría literaria. Al inicio de su carrera, esas escrituras
estaban claramente diferenciadas. Por un lado, publicaba sus novelas: Aventuras de los miticistas,
por ejemplo, y por otro, sus libros de crítica como Nueva escritura en Latinoamérica. Sin embargo,
esto que en la mayoría de los escritores suelen ser territorios paralelos, en Libertella comenzaron
a cruzarse. Desde el punto de vista de sus libros de crítica, la ficción comenzó a ser utilizada como
una herramienta más, un ejemplo clave es el relato del sueño con el que se abre Las sagradas
escrituras en el que incluye un anécdota de la que se puede afirmar sin problemas que es ficción.
Las novelas, en cambio, presentaron alteraciones menos evidentes, en tanto sus relatos ponían a
funcionar, cuestionaban y experimentaban con una idea de la literatura sin que por eso se habi-
litase una lectura del cruce entre ficción y crítica.
El libro del que nos ocuparemos representa un momento clave en la obra de Libertella por-
que en él no hay forma de diferenciar ficción de crítica, no se presenta como un híbrido en el que
puedan detectarse fragmentos diferenciados: cada pasaje es ficción y crítica al mismo tiempo.
Nicolás Rosa dice de libros anteriores: “En estos textos es difícil separar –y los ejecutores no lo
pretenden– el costado de la ficción y el costado de la teoría” (1993: 183). y lo que sucede en El
árbol de Saussure es el punto más extremo de esa posición, que vendría a ser el exacto medio entre
ficción y crítica.
Para entendernos, tengo que aclarar que en el libro se construye un ghetto en el que el signo
tiende a la desaparición. El texto está seccionado y divido por números que van del cero al siete.
En cada sección, se presenta un pasaje que se detiene en un elemento que caracteriza al ghetto,
siempre desde la perspectiva de las consecuencias de la desaparición del signo. La escritura del
libro está recorrida por palabras que se adjudican a diferentes autores apócrifos o no, que van
desde filósofos reconocidos mundialmente hasta biólogos que solo recorren circuitos académi-
cos. Libertella hace que estos autores estén escribiendo sobre un artefacto experimental: un
ghetto donde el signo tiende a la desaparición.
En Aquí América Latina, el último libro de Josefina Ludmer, se presenta una lectura de El
árbol de Saussure en la que se pone el foco en la utopía, en el ghetto y en su funcionamiento pura-
mente formal. Las leyes del ghetto son las del juego del significante (2010: 96), dice Ludmer. En
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE LETRAS 615
nuestro caso, lo que proponemos es hacer otra lectura, en la que la cita y el apócrifo adquieran
mayor valor.
El principal dato que tenemos del ghetto es que allí el signo tiende a la desaparición, lo que
implica que, sin nunca producirse su ausencia, esta se incrementará hasta que los signos que per-
duren sean objetos sin valor, como cualesquiera otros, de los que no puede decirse nada.
Ese lugar no puede construirse sino como lectura/literatura, donde se da el proceso inverso
a la desaparición del signo. Si en el ghetto el signo tiende a la desaparición, en literatura el signo
tiende a la presencia absoluta, auto-consistente, puramente formal.
Entre esas tendencias opuestas, Libertella recorta citas, las descontextualiza, crea otras, pa-
rafrasea autores y apócrifos para crear una lectura del límite de la cultura, allí donde el signo
desaparece.
Hay una pregunta a la que el libro pareciera estar respondiendo. El árbol de Saussure, comien-
za con un epígrafe de Winfreid Hassler que dice: “¿Cómo asumir las cosas –la sociedad, yo, el
arte, la vida misma y la muerte– en ese mundo que tiende a la desaparición del signo?” (2000: 11).
Son la descripción de ese mundo y la reflexión sobre él las que configuran el libro, pero describir
y reflexionar, en este caso, equivalen a construir/inventar. La utopía es entonces un artefacto
experimental, creado para ver qué sucede. Es en este sentido que la ficción y la crítica funcionan
al mismo tiempo.
La cita
En El árbol de Saussure, la cita prolifera. El texto es recorrido en su totalidad por palabras de
otros autores que Libertella trae a colación, de forma tal que hay pocos párrafos en los que no
haya una cita. El procedimiento satura el texto, sus palabras están permanentemente apoyadas
en las de otro autor:
En cuanto a la actualización del fututo, alguien (¿un loro?) apoyado en las ramas del árbol
piensa:
¿Cuántos de los viejos e inmortales autores que cité no nacieron aún, y para hacerlos presentes
yo tuve que escribir por ellos sus libros? (Clovis Carvalho, 2000: 44)
De un loro es esperable que piense con palabras que no le pertenecen pero todo el texto
funciona de esa manera. A esta proliferación de palabras de otros autores, se suma el hecho de
que en la mayoría de los casos se presenta la referencia exacta, propia de la cita académica.
Hay diversos motivos para pensar que gran parte de los autores1 que circula en El árbol de
Saussure es apócrifa. El autor del epígrafe citado, Winfried Hassler, es sin dudas un apócrifo,2 por
lo tanto, ya desde el inicio la lectura está determinada por las palabras de alguien cuya existencia
no puede ser corroborada. El hecho de que el libro comience con una cita de un autor del que
el lector no puede recuperar ninguna referencia lleva a que el resto de los autores que aparezcan
citados también sean sometidos a la duda, tal vez no a la de su existencia, nadie dudaría de nom-
bres como el de Góngora, pero sí de la procedencia de la cita.
1 Los nombres propios que se citan son los siguientes: Saussure, Winfried Hassler, Jean Pol, Herant A. Katchadourian, Giorgio Lini, Clóvis Carvalho, Platón, Ch. E. Atterton, Huang-
Tsé, Thomas Sfez, Augusto de Campos, Paul Claudel, Arthur C. Clarke, Aníbal Duarte, Ethan Sterne, Lezama Lima, John S. Friedman, Elie Wiesel, Octavio Paz, Kafka, Arturo
Carreta, Góngora, Borges, Macedonio Fernández, Alfredo Prior, Giorgio Agamben, Wassily Kandinsky, Aleister Crowley.
2 Es imposible negar la existencia del autor, solo se puede decir que la búsqueda en catálogos de bibliotecas nacionales y extranjeras y en la Web tuvieron siempre resultados
negativos. Winfried Hassler probablemente no haya existido pero teniendo en cuenta la vastedad del mundo editorial es arriesgado cerrar la posibilidad de que Libertella alguna
vez haya accedido a un libro de un autor con este nombre.
616 Departamento de Letras
En una reseña sobre Zettel, un libro póstumo de Libertella, Marcelo Damiani hace referencia
al caso:
(...) firmado por un tal Winfried Hassler, pariente teórico (ficticio) del futbolista alemán Tho-
mas Hassler (según confesión del autor), figura que ya prestaba otra de sus ideas (además de su
nombre) para la apertura (y el final) de esa obra maestra que es El árbol de Saussure. (2010: 1)
Precisamente el espíritu lúdico que se encierra en la figura de Hassler y el grado de impor-
tancia que tiene en El árbol de Saussure es lo que pone en crisis todas las demás citas y referencias
bibliográficas. Como dijimos anteriormente, el libro podría leerse como una respuesta a la pre-
gunta que se hace el apócrifo en relación a la desaparición del signo.
Es muy difícil imaginar un lector que pudiese diferenciar con claridad escritores apócrifos
de aquellos que no lo son, sobre todo cuando no hay ningún código que permita hacerlo, como
pueden ser los juegos con los nombres o las citas ostensiblemente falsas. Por esta razón, dejare-
mos de lado los apócrifos y nos detendremos en otra cuestión.
Lo que se produce en El árbol de Saussure es la creación de un diálogo entre escritores muy
distantes en torno a la idea que impone Hassler desde la página inicial del libro. No se crea una
escuela de escritores fantasmas, idea que ya aparecía en El camino de los hiperbóreos, el primer libro
publicado de Libertella (1968: 144) ni una comunidad de escritores virtuales, como titula el ca-
pítulo que dedica a El árbol de Saussure en La arquitectura del fantasma, una autobiografía. Otra cita
de ese libro es útil:
El impulso central no era crear frívolamente apócrifos (cosa ya abusada en literatura) sino eje-
cutar una polifonía: voces que simultáneamente concurrieran a la mirada sobre un arte y un
mundo donde el signo tiende a la desaparición. Un posmundo leído por una tribu internacional
que se canjea trabajos y va armando otra lectura de la cosa. (2006: 22)
En El árbol de Saussure, Libertella construye un libro poblado de voces que sostienen una mi-
rada sobre ese mundo donde el signo tiende a la desaparición, son voces que entran al texto por
medio de la cita académica y, en gran parte, voces de autores fácilmente identificables: Giorgio
Agamben, Arturo Carrera, Octavio Paz, entre otros.
A partir del artefacto de partida, el mundo donde el signo tiende a la desaparición se toma
una serie de autores más o menos reconocidos, se los cruza con otros definitivamente marginales
y tal vez algún apócrifo para que todos crucen una perspectiva sobre ese mundo.
De esta manera, el libro se construye mediante dos movimientos: por un lado, la construc-
ción de ese mundo donde el signo tiende a la desaparición y, por otro, la reproducción de esas
voces que escriben sobre él.
De la misma forma que Libertella cede todo el espacio de su libro a otras voces, los autores
ceden sus voces al libro para generar la lectura. Lo que quisiera subrayarse es que la lectura sobre
el posmundo propuesto se sostiene a partir de la colocación de las palabras de los autores citados
en un nuevo contexto. Si bien se trae a colación cada palabra respetando un riguroso sistema de
citas, el uso hace que esa voz que se trae al texto diga siempre otra cosa.
Necesitaría de más tiempo para cerrar el trabajo sobre ficción crítica pero ante de concluir y
dejando muchas cosas de lado, me gustaría resaltar que la escritura de Libertella fue una de esas
propuestas literarias en las se hace, letra por letra, aquello que dice. El árbol de Saussure es uno
de los puntos clave en los que se observa cómo la ficción y la crítica no solo se confunden en sus
libros, sino que se tornan perfectamente reversibles.
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE LETRAS 617
Bibliografía
Cippolini, Rafael. 2001. “Pathográmatica. Un tratado de vida y obras de Héctor Libertella”, Tsé-Tsé. N°
9/10, otoño: 174-205.
Damiani, Marcelo. 2010. “Un libro visionario pensado para el porvenir”, La gaceta Literaria [en línea], Tucumán,
10 de enero. Disponible en Internet: <www.lagaceta.com.ar/nota/360928/LGACETLiteraria/libro_vi-
sionario_pensado_para_porvenir.html>.
Kohan, Martín. 2006. “Héctor Libertella: la pasión hermética del crítico a destiempo”, La Biblioteca: la
crítica literaria en Argentina, Nº 4/5, verano: 134-145.
Libertella, Héctor. 1968. El camino de los hiperbóreos. Buenos Aires, Paidós.
----------. 1977. Nueva escritura en Latinoamérica. Buenos Aires, Monte Ávila.
----------. 1986. ¡Cavernícolas! Buenos Aires, Per Abbat.
----------. 2000. El árbol de Saussure. Una utopía. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
----------. 2002. “Ficciones nacionales según Libertella. Teoría del ‘corte argentino’”. Entrevista de Marcelo Da-
miani en Clarín [en línea]. 3 de agosto. Disponible en Internet: http://www.clarin.com/suplementos/cultura
/2002/08/03/u-00211.htm
----------. 2006. La arquitectura del fantasma. Buenos Aires, Santiago Arcos.
Saavedra, Guillermo. 2003. La curiosidad impertinente. Buenos Aires, Beatriz Viterbo.
Tabarovsky, Damián. 2004. Literatura de izquierda. Rosario, Beatriz Viterbo.
----------. 2006. “Los atributos del loro. Sobre Héctor Libertella”, Punto de Vista, Nº 86, diciembre: 7-9.
CV
ESTEBAN PRADO ES PROFESOR EN LETRAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA, INVESTIGADOR-BECARIO EN
ESA MISMA UNIVERSIDAD Y TRABAJA EN EL CELEHIS –CENTRO DE LETRAS HISPANOAMERICANAS-; ACTUALMENTE
SE ENCUENTRA TERMINANDO SU TESIS DE LICENCIATURA, CUYO EJE CENTRAL ES LA OBRA DE HÉCTOR LIBERTELLA.
618 Departamento de Letras
También podría gustarte
- Giordano Alberto - El Giro Autobiografico de La Literatura Argentina ActualDocumento96 páginasGiordano Alberto - El Giro Autobiografico de La Literatura Argentina ActualUlises Cremonte100% (7)
- Segundo ParcialDocumento8 páginasSegundo ParcialBernardo CórsicoAún no hay calificaciones
- Monografía Sobre Jorge Luis Borges Jaime AlazrakiDocumento29 páginasMonografía Sobre Jorge Luis Borges Jaime AlazrakiDiana ConreroAún no hay calificaciones
- Las Figuras Del Lector y El Autor en Si Una Noche de Invierno Un Viajero de Calvino.Documento13 páginasLas Figuras Del Lector y El Autor en Si Una Noche de Invierno Un Viajero de Calvino.Candela00Aún no hay calificaciones
- Teórico Sobre Walsh de DANIEL LINKDocumento34 páginasTeórico Sobre Walsh de DANIEL LINKAnonymous Tl3vj40Aún no hay calificaciones
- López, Silvana - La Huella de Un Comienzo en El Camino de Los Hiperbóreos (H. Libertella) PDFDocumento12 páginasLópez, Silvana - La Huella de Un Comienzo en El Camino de Los Hiperbóreos (H. Libertella) PDFJuan José GuerraAún no hay calificaciones
- Las Figuras Del Lector y El Autor En: Si Una Noche de Invierno Un Viajero de CalvinoDocumento13 páginasLas Figuras Del Lector y El Autor En: Si Una Noche de Invierno Un Viajero de CalvinoCandela00Aún no hay calificaciones
- Admin,+gestor a+de+la+revista,+OTv20n22a13 OkDocumento4 páginasAdmin,+gestor a+de+la+revista,+OTv20n22a13 OkGisellaFernandaAún no hay calificaciones
- Irene Lulo, Escrituras Del Yo PDFDocumento10 páginasIrene Lulo, Escrituras Del Yo PDFBetina Barrios AyalaAún no hay calificaciones
- Maria Cecilia Salas Guerra - Trastorno de La Escritura, Imposibilidad de La ObraDocumento16 páginasMaria Cecilia Salas Guerra - Trastorno de La Escritura, Imposibilidad de La ObraandresAún no hay calificaciones
- La Vuelta Al Día en Ochenta Mundos. La Teoría Del CamaleónDocumento11 páginasLa Vuelta Al Día en Ochenta Mundos. La Teoría Del CamaleónAngelAún no hay calificaciones
- ENTREVISTA A LUIS GUSMAN (Marcelo Bonini)Documento3 páginasENTREVISTA A LUIS GUSMAN (Marcelo Bonini)Marcelo BoniniAún no hay calificaciones
- Presentación de La Revista EscritaDocumento3 páginasPresentación de La Revista EscritaFernando Javier TarragoAún no hay calificaciones
- Un Reto Literario. Cómo Leer RayuelaDocumento9 páginasUn Reto Literario. Cómo Leer RayuelaEdgar SuárezAún no hay calificaciones
- Urbina - La Escritura en La Obra de Ernesto SabatoAutorreferencialidad y MetaficcionDocumento12 páginasUrbina - La Escritura en La Obra de Ernesto SabatoAutorreferencialidad y MetaficcionclauAún no hay calificaciones
- Sujeto, Cuerpo y Lenguaje - Núria Calafell SalaDocumento194 páginasSujeto, Cuerpo y Lenguaje - Núria Calafell SalaIvette PradelAún no hay calificaciones
- 1-Jorge Luis Borges (Clases Goloboff)Documento9 páginas1-Jorge Luis Borges (Clases Goloboff)Candela DecilloAún no hay calificaciones
- Los Fantasmas de Jorge Luis Borges, Rafael Sánchez SarmientoDocumento24 páginasLos Fantasmas de Jorge Luis Borges, Rafael Sánchez SarmientoLeopoldo Martinez RissoAún no hay calificaciones
- Eagleton, Terry - Qué Es La LiteraturaDocumento7 páginasEagleton, Terry - Qué Es La Literaturajulieta lalliAún no hay calificaciones
- Dorian Espezua SalmonDocumento5 páginasDorian Espezua SalmonBrandon Yerba ParedesAún no hay calificaciones
- Los Senderos de FoucaultDocumento90 páginasLos Senderos de FoucaultCelia TovarAún no hay calificaciones
- ¿ Derecho de Autor ?Documento11 páginas¿ Derecho de Autor ?Ariel DávilaAún no hay calificaciones
- Monografía Literatura Española II (Autoguardado)Documento11 páginasMonografía Literatura Española II (Autoguardado)exequielferrAún no hay calificaciones
- La Muerte Del Autor - Resumido y NumeradoDocumento2 páginasLa Muerte Del Autor - Resumido y NumeradoJafet AndinoAún no hay calificaciones
- La Vuelta Al Día en Ochenta Mundos ResumenDocumento7 páginasLa Vuelta Al Día en Ochenta Mundos ResumenChristian PAún no hay calificaciones
- Wa0001.Documento12 páginasWa0001.celenesandroniriosAún no hay calificaciones
- La Crisis de La Autoría (Pérez Parejo)Documento9 páginasLa Crisis de La Autoría (Pérez Parejo)Clau NarváezAún no hay calificaciones
- El Lector y La Lectura Del Escritor. Entrevista Con Ricardo PigliaDocumento6 páginasEl Lector y La Lectura Del Escritor. Entrevista Con Ricardo PigliaAlbertoAún no hay calificaciones
- Documento de Federico TelloDocumento9 páginasDocumento de Federico TelloFederico TelloAún no hay calificaciones
- ¿Por Qué LiteraturaDocumento8 páginas¿Por Qué LiteraturaSamanta PiersimoniAún no hay calificaciones
- Borges-El Ensayo Como Argumento Imaginario José Miguel OviedoDocumento3 páginasBorges-El Ensayo Como Argumento Imaginario José Miguel OviedotobysebasAún no hay calificaciones
- La Nueva Novela (CH) - GENERALDocumento168 páginasLa Nueva Novela (CH) - GENERALAlfonso JaimeAún no hay calificaciones
- Shakespeare y Cervantes Como Fundamentos Del Canon Occidental Según Harold BloomDocumento5 páginasShakespeare y Cervantes Como Fundamentos Del Canon Occidental Según Harold BloomJorge Bárcenas GómezAún no hay calificaciones
- Quien Es Ese Tal Julio Cortazar - MezaDocumento5 páginasQuien Es Ese Tal Julio Cortazar - MezaLEONARDO ALFREDO MEZAAún no hay calificaciones
- AbreuDocumento15 páginasAbreumiryan ibarra pallarolasAún no hay calificaciones
- Leonora Djamen: La Operación Masotta de Carlos CorreasDocumento9 páginasLeonora Djamen: La Operación Masotta de Carlos CorreasDany BohmAún no hay calificaciones
- Mario ArreguiDocumento7 páginasMario ArreguiMontse Escobar DenisAún no hay calificaciones
- Susan SontagDocumento10 páginasSusan Sontagdesatinos100% (1)
- El Tamaño de Mi Esperanza Félix PérezDocumento13 páginasEl Tamaño de Mi Esperanza Félix PérezFelix Perez CoduriAún no hay calificaciones
- En Busca Del EscritorDocumento3 páginasEn Busca Del EscritorLuján VallejosAún no hay calificaciones
- 6304 25297 1 PBDocumento6 páginas6304 25297 1 PBnicolas anzolaAún no hay calificaciones
- Los Oscuros Caminos de La Desdicha-Sobre AlthusseDocumento2 páginasLos Oscuros Caminos de La Desdicha-Sobre AlthusseCarlosAún no hay calificaciones
- Alazraki-Narrativa de J.L. BorgesDocumento34 páginasAlazraki-Narrativa de J.L. BorgesJaime Reyes Calderón100% (2)
- Canon en DisputaDocumento28 páginasCanon en DisputaCesar Tejeda GomezAún no hay calificaciones
- La Trilogía Luminosa de Mario LevreroDocumento14 páginasLa Trilogía Luminosa de Mario LevreroMarina100% (1)
- El Acto de LeerDocumento7 páginasEl Acto de LeerAna Isabel RuizAún no hay calificaciones
- Borges y KeekergardDocumento10 páginasBorges y KeekergardsintesisdeldevenirAún no hay calificaciones
- El Derecho A La Primera Persona Del Singular 877711Documento10 páginasEl Derecho A La Primera Persona Del Singular 877711acevedocitlali767Aún no hay calificaciones
- Alejandro Smith - "Panorama Interzona"Documento2 páginasAlejandro Smith - "Panorama Interzona"MomaranduAún no hay calificaciones
- La Voz de Un FulanoDocumento8 páginasLa Voz de Un FulanoPatricia OdriozolaAún no hay calificaciones
- INTI, Revista de Literatura Hispánica Roger B. Carmosino, Founder, Director-Editor, 1974-IntiDocumento17 páginasINTI, Revista de Literatura Hispánica Roger B. Carmosino, Founder, Director-Editor, 1974-Inticarladeidda2Aún no hay calificaciones
- Lirico 2179Documento236 páginasLirico 2179Silvina Gabriela CieriAún no hay calificaciones
- Saer y El Realismo Daniel BalderstonDocumento14 páginasSaer y El Realismo Daniel BalderstonCristian RamirezAún no hay calificaciones
- La Muerte Del Autor-BarthesDocumento14 páginasLa Muerte Del Autor-BarthesRaul Cabrera100% (1)
- Gramuglio Maria Teresa - El Lugar de Juan Jose SaerDocumento20 páginasGramuglio Maria Teresa - El Lugar de Juan Jose SaerCarolina Berduque100% (7)
- La Metaficción Convertida en Crítica Literaria en La Novela El Último Lector de David ToscanaDocumento11 páginasLa Metaficción Convertida en Crítica Literaria en La Novela El Último Lector de David ToscanaAnaMariaLunaPeñaAún no hay calificaciones
- BorgsmilagroliterarioDocumento18 páginasBorgsmilagroliterarioEmilio Casco CentenoAún no hay calificaciones
- Propuesta Interáreas 4 Año TM InformaticaDocumento12 páginasPropuesta Interáreas 4 Año TM InformaticaMarcelo MoreiraAún no hay calificaciones
- Secuencia Didáctica 1 - 4to - TMDocumento6 páginasSecuencia Didáctica 1 - 4to - TMMarcelo MoreiraAún no hay calificaciones
- Jornada Educar en IgualdadDocumento1 páginaJornada Educar en IgualdadMarcelo MoreiraAún no hay calificaciones
- Secuencia Didáctica N1 - 2doDocumento6 páginasSecuencia Didáctica N1 - 2doMarcelo Moreira100% (1)
- Secuencia Didáctica 1 Taller de Com 5to TTDocumento7 páginasSecuencia Didáctica 1 Taller de Com 5to TTMarcelo MoreiraAún no hay calificaciones
- L y L 5to - Acreditación y ComplementaciónDocumento3 páginasL y L 5to - Acreditación y ComplementaciónMarcelo MoreiraAún no hay calificaciones
- T.P Industria Cultural + MemesDocumento4 páginasT.P Industria Cultural + MemesMarcelo MoreiraAún no hay calificaciones
- Esrn 150 Fake News Taller de Comunicación 5to AñoDocumento4 páginasEsrn 150 Fake News Taller de Comunicación 5to AñoMarcelo MoreiraAún no hay calificaciones
- Planificación 2do AñoDocumento7 páginasPlanificación 2do AñoMarcelo MoreiraAún no hay calificaciones
- + MemesDocumento2 páginas+ MemesMarcelo MoreiraAún no hay calificaciones
- TP Etapa Fortalecimiento Noticias Falsas 5 AÑODocumento4 páginasTP Etapa Fortalecimiento Noticias Falsas 5 AÑOMarcelo MoreiraAún no hay calificaciones
- Planificación 3er AñoDocumento6 páginasPlanificación 3er AñoMarcelo MoreiraAún no hay calificaciones
- Planificación 4to AñoDocumento4 páginasPlanificación 4to AñoMarcelo MoreiraAún no hay calificaciones
- Trabajo Integrador 5to T.T. 2021 Julio (Profe Ester)Documento3 páginasTrabajo Integrador 5to T.T. 2021 Julio (Profe Ester)Marcelo MoreiraAún no hay calificaciones
- La Leyenda Del PehuenDocumento4 páginasLa Leyenda Del PehuenMarcelo Moreira100% (1)
- Analisis de NieriDocumento1 páginaAnalisis de NieriLizbeth de la CruzAún no hay calificaciones
- Bunge MexicoDocumento8 páginasBunge MexicoLuis ChaverriaAún no hay calificaciones
- 1 - Diferencia Entre Provisiones de Abordo y para ConsumoDocumento2 páginas1 - Diferencia Entre Provisiones de Abordo y para ConsumoKevyn SalazarAún no hay calificaciones
- NSCL 260402010Documento3 páginasNSCL 260402010Adriana GilAún no hay calificaciones
- Calculos Tubos Concentricos EsiqieDocumento4 páginasCalculos Tubos Concentricos EsiqieVanii Bellamy AllenAún no hay calificaciones
- Perfil FILTRO PERCOLADORDocumento3 páginasPerfil FILTRO PERCOLADORDiego Gamarra QuispeAún no hay calificaciones
- 3°act 7 Com U2 Sem 04 - 2023 - Coma PDFDocumento5 páginas3°act 7 Com U2 Sem 04 - 2023 - Coma PDFDiana Maquito HuamaniAún no hay calificaciones
- Nombramiento de SecretarioDocumento2 páginasNombramiento de SecretarioCOORDINACIÓN JURIDICA INTEGRALAún no hay calificaciones
- Lo Que Debemos Saber Sobre La TropicalizaciónDocumento6 páginasLo Que Debemos Saber Sobre La TropicalizaciónNéstor TorresAún no hay calificaciones
- El Regreso Del Soldado Rebecca WestDocumento112 páginasEl Regreso Del Soldado Rebecca WestMARIELA NIMATUJ100% (2)
- Procedimiento Perforacion y Voladura A H Contratistas GeneralesDocumento7 páginasProcedimiento Perforacion y Voladura A H Contratistas GeneralesDe La Torre JuanAún no hay calificaciones
- Suelos ArenososDocumento32 páginasSuelos ArenososHermelinda Huaman UrquizoAún no hay calificaciones
- Mat5 U9Documento8 páginasMat5 U9lui fgasdAún no hay calificaciones
- Conversación Servicio Al Cliente InglesDocumento2 páginasConversación Servicio Al Cliente InglesMaIkol MoyanoAún no hay calificaciones
- Hidraulico 6Documento1 páginaHidraulico 6jaime lopez cruzAún no hay calificaciones
- Recuperación Sistemas de NúmeraciónDocumento2 páginasRecuperación Sistemas de Númeraciónmauero2002Aún no hay calificaciones
- Ejercicios de Talento y SuperdotacionDocumento10 páginasEjercicios de Talento y SuperdotacionFranck PalaciosAún no hay calificaciones
- Audi Q2: Especificaciones TécnicasDocumento3 páginasAudi Q2: Especificaciones TécnicasCarlos MejíaAún no hay calificaciones
- Plan de Área de Lengua A IE Eloy Quintero AraujoDocumento61 páginasPlan de Área de Lengua A IE Eloy Quintero AraujoHernán Rocha Jácome100% (19)
- Expo Baldosas PanelesDocumento37 páginasExpo Baldosas PanelesFreddy AyalaAún no hay calificaciones
- Menu Regimen Blanda 2014-2015 PDFDocumento1 páginaMenu Regimen Blanda 2014-2015 PDFlaragne63Aún no hay calificaciones
- Climatizadores en El VehiculoDocumento77 páginasClimatizadores en El VehiculoEnrique Pulgar OrellanaAún no hay calificaciones
- DINAMICADocumento6 páginasDINAMICAFlavia CastroAún no hay calificaciones
- Ertiga 2021Documento8 páginasErtiga 2021asanguinomartinezAún no hay calificaciones
- Proceso Constructivo de CarreterasDocumento23 páginasProceso Constructivo de CarreterasDany Casimiro Cheng100% (1)
- El Arte de GuardarDocumento10 páginasEl Arte de GuardaretelredAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Transferencia de MasaDocumento157 páginasIntroduccion A La Transferencia de MasascarlynAún no hay calificaciones
- 14 MED INT Crisis ConvulsivaDocumento5 páginas14 MED INT Crisis ConvulsivadeybidmgAún no hay calificaciones
- Función, Límites y Cargas de La Autonomía PrivadaDocumento35 páginasFunción, Límites y Cargas de La Autonomía PrivadaAndrés Felipe Cardona CardonaAún no hay calificaciones
- Terceria DominioDocumento2 páginasTerceria DominioFrancisco Acuña100% (1)