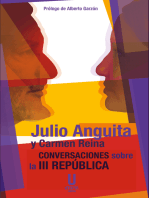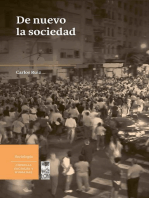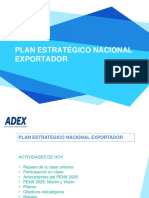Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Del Estado de Seguridad Al Estado Nacional de Competencia (Hirsch)
Del Estado de Seguridad Al Estado Nacional de Competencia (Hirsch)
Cargado por
AinMora0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas6 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas6 páginasDel Estado de Seguridad Al Estado Nacional de Competencia (Hirsch)
Del Estado de Seguridad Al Estado Nacional de Competencia (Hirsch)
Cargado por
AinMoraCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
IV.
Del "Estado de seguridad"
al "Estado nacional de competencia"
En tanto el proceso de crisis y reorganizacin del capitalismo global tras
el fin del fordismo persista, la estructura y la funcin del Estado tambin
estarn sujetas a transformaciones significativas. Ciertamente el Estado
capitalista se caracteriza por una serie de rasgos generales e invariables, y
sin embargo en el curso de su desarrollo histrico adopta formas diferen-
ciadas, con las cuales se transforman tambin las condiciones para la accin
poltica de manera bien fundamental. Algo indica que el "Estado de
seguridad" peculiar de la fase fordista del capitalismo derivar en un nuevo
tipo, que podra designarse como "Estado nacional de competencia".
Fundamento de este desarrollo es la veloz globalizacin de la relacin
de capital. De ello forma parte no slo la afirmacin mundial del capita-
lismo tras el derrumbe del socialismo de Estado, sino tambin, y sobre
todo, la progresiva liberalizacin de los mercados de mercancas, finan-
cieros, de capital y la "flexibilizacin" espacial de la produccin. Menos
que nunca el capital conoce fronteras nacionales. Completamente decisivo
es, por ltimo, que con la crisis del fordismo tambin la posicin hege-
mnica de Estados Unidos empieza a desmoronarse. Su relativa decaden-
cia econmica y el ascenso de estados competitivos en Europa y Asia
sudoriental ha producido una enorme pluralizacin del capitalismo global
y, no en ltimo trmino, ha acarreado tras de s la quiebra de una regula-
cin internacional de la economa mundial ms o menos estable.
El significado de los estados nacionales, as como el espacio de accin
y la fijacin de metas de la poltica econmica y social `nacional"han sido
considerablemente transformados a travs de este desarrollo, lo cual
encuentra su expresin ideolgico-programtica en el neoliberalismo
reinante. Si el fordismo se caracterizaba todava, al menos en los centros
capitalistas, por la existencia de espacios nacionales-econmicos relativa-
[651
66
mente homogneos y por un alto grado de regulacin estatal-nacional de
las estructuras y los procesos econmico-sociales, esto se ha modificado
entretanto de manera significativa. Lo ms evidente es que los gobiernos
nacionales han perdido en gran parte el control sobre el tipo de cambio y
la poltica monetaria. Condicionada de manera cada vez ms directa por
los movimientos globales de capital, la poltica econmica y social nacio-
nal se encuentra bajo la creciente presin de optimizar las condiciones de
aprovechamiento de su "posicin" en la competencia internacional.' Es
bien conocido lo que esto significa: adelgazamiento del Estado social,
"flexibilizacin" del trabajo asalariado, privatizacin y desregulacin,
minimizacin de los estndares ecolgicos.
Con ello se configura una forma de Estado que est en claro contraste
con el "Estado de seguridad" fordista. A pesar de las muchas diferencias
nacionales, ste se caracterizaba tendencialmente por una institucionali-
zacin burocrtica del conflicto de clases (estructuras de negociacin y
regulacin con participacin social, "acciones concertadas') y por un
extenso control estatal de los procesos sociales y econmicos (una poltica
integradora en lo social, el ingreso y el empleo). El Estado actuaba, o al
menos pretenda hacerlo, como un gran organizador de la sociedad: la
individualizacin capitalista del mercado deba ser superada por medios
burocrticos; la poltica de integracin, sostenida en "partidos populares"
reformistas y sindicatos fuertes, apuntaba a un amplio y comprensivo
"centro". Frente a este bloque corporativo, los grupos sociales excluidos
difcilmente eran capaces de una articulacin poltica, podan ser sosteni-
dos en alguna medida por el Estado social y eran por ello fcilmente
mantenidos bajo control. Los principios fundamentales del modelo de
integracin dominante eran una poltica estatal de distribucin basada en
un crecimiento continuo, la igualacin y la normalizacin burocrtica. El
concepto "Estado de seguridad" posea en consecuencia un significado por
completo ambiguo: una poltica de seguridad material pretendidamente
incluyente se asociaba, con el apoyo de partidos y sindicatos estatizados
y flanqueada asimismo por aparatos estatales de vigilancia y represin,
con estrategias polticas de prevencin y control igualmente abarcadoras.
La garanta de "normalidad" frente a la "disidencia" poltica y social era
t El autor entiende posicin" (Stanndorr) en un sentido geogrfico, esto es, como la creacin d: ventajas
comparativas en la localizacin espacial del capital . Se traduce tambin por 'osicionamiento" (N. del T.).
67
el principio dominante de la estabilizacin social, que aunque autoritario
se apoyaba en un consenso
relativamente amplio. Actualmente es claro,
sin embargo, que esta forma de "estatismo autoritario" (Poulantzas) era
un rasgo especfico del fordismo y puede adoptar una forma completa-
mente distinta bajo otras condiciones econmicas y sociales.
Frente a aqul, el Estado de competencia "posfordista" se distingue
precisamente por la renuncia a las estrategias de integracin material
abarcadoras, as como en virtud de procesos multifacticos de disociacin
social que slo en parte son activados y organizados burocrticamente. En
lugar de la normalizacin,
estandarizacin e igualacin burocrticas, el
individualismo, la diferencia y la libertad de mercado desencadenada se
convierten en los valores dominantes. El Estado ha perdido como conse-
cuencia del proceso de globalizacin una parte esencial de su instrumental
intervencionista, y el "asegurar una posicin", es decir, la creacin de
condiciones ptimas de revalorizacin para el capital internacional en
la competencia interestatal,
se ha convertido en la mxima poltica
principal. Ello significa el retroceso de las seguridades sociales, el
forzamiento del proceso de disociacin social y la renuncia a las
estrategias comprensivas de integracin de masas
. El autoritarismo del
Estado de competencia se expresa cada vez menos en la actuacin de
un complejo aparato de control burocrtico, y lo hace en cambio en que
la "voluntad de construccin democrtica"
[demokratische Willensbil-
dung]
encalla cada vez ms ante las `necesidades" de la poltica de
posicin nacional ,
as como en la progresiva polarizacin social que
empieza a destruir los presupuestos mnimos de una democracia poltica
relativamente funcional. La democracia controlada a partir de burocracias
estatales o cuasiestatales cede ante la "despolitizada" sociedad de mercado
disfrazada de parlamentaria.
As se quiebra el consenso de progreso y crecimiento, apuntalado a
travs de una sustitucin de intereses burocrticos, que era caracterstico
del "Estado de seguridad". No son ya los intereses corporativamente nego-
ciados de la coalicin de crecimiento dominante los que justifican la poltica
prevaleciente, sino las "necesidades" de la competencia por una posicin
internacional . El discurso de legitimacin es hasta cierto punto interna-
cionalizado: la poltica dominante aparece, en vistas de las ya no cuestionadas
presiones del mercado mundial, como carente de alternativas.
68
La forma de democracia de partidos oligrquica hasta hoy existente es
cuestionada desde dos ngulos: los "procesos de constitucin de la volun-
tad" de los partidos de Estado, en la medida en que se oponen a las fuerzas
del mercado, transcurren cada vez ms en el vaco, y la base social del
"partido popular de Estado" ["Volksparteienstaat']
se desmorona. Ello y
los crecientes movimientos migratorios internacionales conducen a que el
significado de "pueblo" sea cada vez ms incierto. La otrora correspon-
dencia estabilizadora autoritaria de "pueblo" y "gobierno" se pierde.
Consecuencia de ello son la erosin de los partidos integradores de masas
tradicionales, la multiplicacin del panorama partidista, la menor partici-
pacin electoral y el multicitado "tedio de los partidos". La significacin
de los partidos como organizadores del consenso poltico decae y es
progresivamente asumida por una industria comercializada de los medios
de comunicacin.
La estabilidad del sistema
poltico no depende ya tanto de los esfuerzos
de integracin material y de los compromisos distributivos
, sino que se
apoya cada vez ms en apelaciones populistas a los intereses generales de
la nacin:
contra los competidores en el mercado mundial, contra los
extraos, contra los extranjeros.
En vez del consumo de masas y el
anticomunismo sin fronteras ,
se convierte al aseguramiento de los privi-
legios, al chauvinismo del bienestar, al nacionalismo y el racismo en las
frmulas ideolgicas que deben garantizar la unidad poltico-social me-
diante la exclusin. En un mundo de estados acuado tambin interna-
cionalmente mediante desigualdades cada vez ms
fuertes esto encuentra
un fundamento material. El resto lo proporciona el proceso de disociacin
social por s mismo: los conflictos sociales que alguna vez fueron resuel-
tos de manera burocrtico-corporativa a travs del otorgamiento de con-
cesiones materiales,
se desplazan al terreno de la competencia individual
de mercado, de la criminalidad cotidiana poltica y comn. La estabilidad
poltica del Estado de competencia, sorprendente si se atiende a las
condiciones materiales y los desarrollos sociales, se alimenta cada vez con
mayor fuerza de una politizacin regresiva -de la cual el radicalismo de
derecha es apenas una forma algo espectacular-, del privatismo y de la
apata poltica.
Este funcionamiento aparentemente sin dificultades de la
"lean-demo-
cracy"
neoliberal descansa, no en ltimo trmino, en el hecho de no
encontrarse ms a la vista una oposicin conceptualmente competente y
69
polticamente capaz de articulacin. Tras el derrumbe de las hegemonas
socialdemcratas-reformistas caractersticas del "Estado de seguridad"
fordista, parece no haber quedado alternativa para el modelo poltico y
social neoliberal. Una "izquierda" que no se encontraba en condiciones de
asimilar poltica y tericamente la crisis del fordismo, el derrumbe tanto
del socialismo socialdemcrata occidental como del socialismo de Estado
y el surgimiento de un "orden mundial" completamente nuevo asociado a
l, no contaba siquiera con el punto de partida de una concepcin poltica
plausible acorde con las cambiantes condiciones econmicas. Mucho ms se
ha distinguido por un proceso progresivo de dispersin y desorientacin en
el cual el tradicionalismo estrecho, el reformismo desamparado y la partici-
pacin sectaria desembocan en una mezcla frecuentemente singular.
La cuestin es si el "Estado nacional de competencia" que se configura
presenta objetivamente una forma de regulacin poltica que pueda con-
ferir al capitalismo "posfordiano" una relativa estabilidad y durabilidad.
De tener xito, no parece imposible mantener bajo control de manera
poltico-burocrtica los procesos de marginalizacin social, es decir,
conservar un mnimo de prevencin social dentro de los procesos sociales
de dispersin, garantizar la cualificacin diferenciada y la reproduccin
selectiva de la fuerza de trabajo -y no en ltimo lugar el control represivo
de los movimientos migratorios- y atender en la medida necesaria a la
poltica de infraestructura e industria orientada al mercado mundial. La
existencia de los estados de competencia depende esencialmente del
mantenimiento de una relativa homogeneidad de las estructuras econmi-
cas internas y de que las sociedades no estallen completamente en peda-
zos. Si tiene xito, en los centros capitalistas, a diferencia de gran parte
de la periferia, existen todas las oportunidades para desarrollar, ms
all del modelo manifiestamente deficitario del "reaganomics" y del
"thatcherismo", un neoliberalismo estatista administrado consecuente-
mente. Existen puntos de partida para ello.
El problema decisivo sigue siendo sin duda si se efecta una regulacin
poltica internacional del capitalismo mundial liberalizado que no se
caracterice slo por la creciente polarizacin econmica y social, sino
tambin a partir de una progresiva pluralizacin del centro en otros
tiempos dominado por Estados Unidos. Tampoco esto parece completa-
mente imposible. El hecho de que la supremaca econmica de Estados
Unidos est ciertamente deteriorada, pero que ste posea al mismo tiempo
70
de manera absoluta el poder militar dominante, ha creado una situacin
internacional de poder que entraa una cierta presin para una mnima
cooperacin internacional. Si se hace de ello el punto de partida para
desarrollar una hegemona nueva, cooperativa, o si el "nuevo orden
mundial" estar caracterizado esencialmente por mecanismos interestata-
les particularistas de competencia, conflictos polticos y militares con las
consecuencias sociales internas correspondientes, est por verse.
El "Estado nacional de competencia" de ninguna manera es poltica y
socialmente ms atractivo que el "Estado fordista de seguridad". Desde
muchos puntos de vista es incluso mucho ms brutal, excluyente, inequi-
tativo y antidemocrtico. Al mismo tiempo, es preciso establecer que el
propio modelo de sociedad que se perfila con ello de ninguna forma carece
de alternativas bajo las condiciones econmicas dadas. Cul ser el
aspecto del capitalismo posfordiano, ser cuestin de la relacin de
fuerzas sociales y de la accin poltica. A ello hay que aadir que tambin
un capitalismo que de nuevo se estabilizara en el largo plazo representara
estructuralmente un programa social, econmico y ecolgico catastrfico
en escala global. Hay pues suficientes elementos para desarrollar un
concepto poltico alternativo. Acaso el cambio social radical implica
tambin la oportunidad para una "nueva izquierda", siempre y cuando se
desechen numerosos lastres polticos, tericos y se logre, ms all de las
empantanadas y hace mucho obsoletas discusiones del "socialismo",
volver a formular y concretizar los principios de una poltica democrtica
radical y emancipadora. Que actualmente no se perciba mucho de ello
en todo el mundo no necesariamente debe llevar a la resignacin. De
vez en vez es preciso el derrumbamiento de lo viejo para que lo nuevo
pueda nacer.
También podría gustarte
- Radicalizar la democraciaDe EverandRadicalizar la democraciaAún no hay calificaciones
- Norbert Lechner, El Debate Sobre Estado y MercadoDocumento13 páginasNorbert Lechner, El Debate Sobre Estado y MercadoAlessandroAún no hay calificaciones
- La Red de IndraDocumento9 páginasLa Red de IndraSofia Monserrat Hernandez PeñaAún no hay calificaciones
- El poder de los afectos en la política: Hacia una revolución democrática y verdeDe EverandEl poder de los afectos en la política: Hacia una revolución democrática y verdeCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Falcao - Marini - Una Guía de Gobernanza para ResultadosDocumento258 páginasFalcao - Marini - Una Guía de Gobernanza para Resultadoserocamx3388Aún no hay calificaciones
- La política en el neoliberalismo: Experiencias latinoamericanasDe EverandLa política en el neoliberalismo: Experiencias latinoamericanasAún no hay calificaciones
- Doreen Massey y La Creación de Conceptos Como LugaresDocumento7 páginasDoreen Massey y La Creación de Conceptos Como LugaresSoledad MartínezAún no hay calificaciones
- La Reforma Del Estado Como Cuestión Política - VilasDocumento40 páginasLa Reforma Del Estado Como Cuestión Política - VilasJuan Ignacio Gayoso100% (1)
- Solución de Conflicto en Materia Civil, MercantilDocumento10 páginasSolución de Conflicto en Materia Civil, Mercantilana martinez martinezAún no hay calificaciones
- Contradicciones del desarrollo político chileno 1930-1990De EverandContradicciones del desarrollo político chileno 1930-1990Aún no hay calificaciones
- Seguridad Humana Nuevos EnfoquesDocumento182 páginasSeguridad Humana Nuevos EnfoquesAugusto Ov100% (1)
- Educación e InterculturalidadDocumento372 páginasEducación e Interculturalidadrebekaka100% (1)
- JOACHIM HIRSCH EntrevistaDocumento6 páginasJOACHIM HIRSCH EntrevistaLuz Hernández OteroAún no hay calificaciones
- Entrevista A Joachim Hirsch - Globalización - Capital y EstadoDocumento9 páginasEntrevista A Joachim Hirsch - Globalización - Capital y EstadoPedro Da Costa RossellóAún no hay calificaciones
- El Estado en La Actual Sociedad de MercadoDocumento19 páginasEl Estado en La Actual Sociedad de MercadoItalo Chocce NavarroAún no hay calificaciones
- Hirsch - Internacionalizacion-Del-EstadoDocumento14 páginasHirsch - Internacionalizacion-Del-EstadoEsteban RomeroAún no hay calificaciones
- Resumen - Oszlak y O'donnellDocumento6 páginasResumen - Oszlak y O'donnellcandelasantillan01Aún no hay calificaciones
- La Politica Ya No Es Lo Que Fue N Lechner PDFDocumento12 páginasLa Politica Ya No Es Lo Que Fue N Lechner PDFhugotasAún no hay calificaciones
- Lechner Norbert Nuevas CiudadaniasDocumento7 páginasLechner Norbert Nuevas CiudadaniasJulio César Murcia PadillaAún no hay calificaciones
- Cp10construcción de Formas de Resistencia Política - El Caso Del Frente Social y Político. (Notas para Un Debate.) - Alejo Vargas VelásquezDocumento20 páginasCp10construcción de Formas de Resistencia Política - El Caso Del Frente Social y Político. (Notas para Un Debate.) - Alejo Vargas VelásquezMiguel Angel ZamoraAún no hay calificaciones
- Estado-Nacion y Globalizacion Garcia DelgadoDocumento6 páginasEstado-Nacion y Globalizacion Garcia DelgadoCRISTIAN LOPEZAún no hay calificaciones
- Oslak Estado y Politicas Estatales en America LatinDocumento31 páginasOslak Estado y Politicas Estatales en America Latinmaillen5698Aún no hay calificaciones
- Oszlak y O'Donnell (En Lecturas) PDFDocumento30 páginasOszlak y O'Donnell (En Lecturas) PDFMassy Gomez100% (2)
- O'Donnell-Estado Burocrático AutoritarioDocumento6 páginasO'Donnell-Estado Burocrático AutoritarioManuela ArceAún no hay calificaciones
- Oszlak ODonnell 1984 Estado y Políticas Estatales en América Latina Hacia Una Estrategia de InvestigaciónDocumento31 páginasOszlak ODonnell 1984 Estado y Políticas Estatales en América Latina Hacia Una Estrategia de InvestigaciónFlorencia HernandezAún no hay calificaciones
- Salazarvg0033-Resumen A Tres PáginasDocumento3 páginasSalazarvg0033-Resumen A Tres PáginasJavier PrietoAún no hay calificaciones
- 7.5. La GobernanzaDocumento9 páginas7.5. La Gobernanzaalex lopez gambinAún no hay calificaciones
- DocumentDocumento8 páginasDocumentMariam yolanda Ramos hernandez Ramos HernandezAún no hay calificaciones
- Rojas Herrera Notas para Reflexionar Sobre La Falta de Compatibilidad Entre Estado y Sociedad Civil en MéxicoDocumento40 páginasRojas Herrera Notas para Reflexionar Sobre La Falta de Compatibilidad Entre Estado y Sociedad Civil en MéxicoirvinhscontactoAún no hay calificaciones
- Transformación Del Estado e Ideología en La Etapa de GlobalizaciónDocumento8 páginasTransformación Del Estado e Ideología en La Etapa de GlobalizaciónKaren GonzálezAún no hay calificaciones
- Garay - Construcción Nueva SociedadDocumento42 páginasGaray - Construcción Nueva SociedadIgnacioSDR100% (1)
- La Globalización y Su Impacto SociopolíticoDocumento13 páginasLa Globalización y Su Impacto SociopolíticoCarlos Leal ContrerasAún no hay calificaciones
- LAS PERSPECTIVAS DE LA DEMOCRACIA ControlDocumento3 páginasLAS PERSPECTIVAS DE LA DEMOCRACIA ControlMonica Cervera SilvaAún no hay calificaciones
- Relaciones Política y Economía. BerzosaDocumento12 páginasRelaciones Política y Economía. BerzosaCarlosCongresoAún no hay calificaciones
- 3 Berzosa Relaciones Poliítica y EconomíaDocumento12 páginas3 Berzosa Relaciones Poliítica y Economíaorisha gomezAún no hay calificaciones
- Calveiro, Pilar - Violencias de EstadoDocumento3 páginasCalveiro, Pilar - Violencias de Estado1 Valentina TilleriaAún no hay calificaciones
- Estado y Sociedad en Una Perspectiva Democrática - Norbert LechnerDocumento4 páginasEstado y Sociedad en Una Perspectiva Democrática - Norbert LechnerBarbara PonceAún no hay calificaciones
- Desafíos Del Control Social en Democracias Recesivas: ResumenDocumento22 páginasDesafíos Del Control Social en Democracias Recesivas: ResumenKARLA NOEMI FLORES GARCIAAún no hay calificaciones
- Garcia DelgadoDocumento5 páginasGarcia DelgadoJuan CisneroAún no hay calificaciones
- Trabajo El Estado PosmodernoDocumento5 páginasTrabajo El Estado PosmodernoDiego Fernando ForeroAún no hay calificaciones
- Oszlak y ODonnell - Estado y Polticas EstatalesDocumento28 páginasOszlak y ODonnell - Estado y Polticas EstatalesdgvcomexAún no hay calificaciones
- GarayDocumento19 páginasGarayAída Sotelo CéspedesAún no hay calificaciones
- Resumen Oszlak y ODocumento19 páginasResumen Oszlak y OSANTIAGO NICOLAS BLANCAún no hay calificaciones
- Oszlak-y-ODonnell. Estado y Politicas Publicas PDFDocumento60 páginasOszlak-y-ODonnell. Estado y Politicas Publicas PDFImanol SuttaterraAún no hay calificaciones
- Estado y Políticas Estatales en America Latina OszlakDocumento6 páginasEstado y Políticas Estatales en America Latina OszlakAndiBlaumann100% (1)
- Neoliberalismo en ArgentinaDocumento5 páginasNeoliberalismo en ArgentinaIgnacio MelgarejoAún no hay calificaciones
- El Estado Del Capitalismo Robert JessopDocumento4 páginasEl Estado Del Capitalismo Robert JessopJavier PatricioAún no hay calificaciones
- Investigacion CDDocumento60 páginasInvestigacion CDandres pintoAún no hay calificaciones
- Unidad 14Documento7 páginasUnidad 14Anto RuizAún no hay calificaciones
- Rodríguez SánchezDocumento7 páginasRodríguez Sánchezfede garciaAún no hay calificaciones
- Ética BurocráticaDocumento17 páginasÉtica BurocráticaMárioNegreirosAún no hay calificaciones
- Año de La Lucha Contra La Corrupcion e ImpunidadDocumento15 páginasAño de La Lucha Contra La Corrupcion e ImpunidadLeidy PaolaAún no hay calificaciones
- Relaciones Estado-Sociedad de Acuerdo Al Modelo de EstadoDocumento5 páginasRelaciones Estado-Sociedad de Acuerdo Al Modelo de EstadoOrlando Garrido Aguilar77% (13)
- Temas Selectos de La Teoría Política ContemporáneaDocumento31 páginasTemas Selectos de La Teoría Política ContemporáneaMaster MarioAún no hay calificaciones
- La Necesidad de Garantizar Los Derechos Humanos. Una Aproximación Al Constitucionalismo Global.Documento10 páginasLa Necesidad de Garantizar Los Derechos Humanos. Una Aproximación Al Constitucionalismo Global.Pere Simon100% (1)
- Isabel Rauber - Actores Sociales, Luchas Reivindicativas y Política PopularDocumento22 páginasIsabel Rauber - Actores Sociales, Luchas Reivindicativas y Política PopularbreixogzAún no hay calificaciones
- Oszlak O y ODonnell G Estado y Polticas Estatales en Am+®rica LatinaDocumento32 páginasOszlak O y ODonnell G Estado y Polticas Estatales en Am+®rica LatinaFlorencia LipariAún no hay calificaciones
- Cristobo El Neoliberalismo en Argentina y La Profundización de La Exclusión y La PobrezaDocumento11 páginasCristobo El Neoliberalismo en Argentina y La Profundización de La Exclusión y La PobrezaClaudia Carolina Aguirre CardozoAún no hay calificaciones
- Telles de Souza Estado y Representación Política en BrasilDocumento26 páginasTelles de Souza Estado y Representación Política en Brasilgermano14Aún no hay calificaciones
- UNIDAD #14 BisDocumento4 páginasUNIDAD #14 BisJosé PerezAún no hay calificaciones
- El Proceso de DescentralizaciónDocumento15 páginasEl Proceso de DescentralizaciónfirewallmenAún no hay calificaciones
- La Democracia en MéxicoDocumento4 páginasLa Democracia en MéxicoAmericaAún no hay calificaciones
- Oszlak O y ODonnell G 1984 Estado y Polticas Estatales en Amrica Latina Hacia Una Estrategia de Investigacin1Documento26 páginasOszlak O y ODonnell G 1984 Estado y Polticas Estatales en Amrica Latina Hacia Una Estrategia de Investigacin1Julieta HernándezAún no hay calificaciones
- Bernal H. - Siete Catedras para La IntegracionDocumento306 páginasBernal H. - Siete Catedras para La IntegracionrenakovichAún no hay calificaciones
- 5° DPCC - Actv.02-Unid.4 2023Documento6 páginas5° DPCC - Actv.02-Unid.4 2023Hipolito Crispin SalcedoAún no hay calificaciones
- Líneas de Investigación 17 03 (1) (1) - 1 - 39 PDFDocumento11 páginasLíneas de Investigación 17 03 (1) (1) - 1 - 39 PDFAdriel QuispeAún no hay calificaciones
- Planeamiento CompletoDocumento99 páginasPlaneamiento CompletoFranchesco MongeAún no hay calificaciones
- Alejandro Bancalari MolinaDocumento4 páginasAlejandro Bancalari MolinaTomás Román QuevedoAún no hay calificaciones
- Lima Metropolitana PDFDocumento10 páginasLima Metropolitana PDFJosue MartinesAún no hay calificaciones
- M1-Integración y Desarrollo de PersonasDocumento16 páginasM1-Integración y Desarrollo de PersonasjocelynAún no hay calificaciones
- Jaime Rodríguez MatosDocumento21 páginasJaime Rodríguez MatosCuadernos de LiteraturaAún no hay calificaciones
- Mundialización y Cultura. OrtizDocumento27 páginasMundialización y Cultura. OrtizAnisodontea LulaAún no hay calificaciones
- González 2000, Hacia Una Nueva Concepción de La ExtensiónDocumento11 páginasGonzález 2000, Hacia Una Nueva Concepción de La ExtensiónandresgarciatrujilloAún no hay calificaciones
- La Megamáquina - Serge Latouche - 1998Documento11 páginasLa Megamáquina - Serge Latouche - 1998Stephen JonathanAún no hay calificaciones
- Existen Tres Clases de Inflación. Julio OliveraDocumento5 páginasExisten Tres Clases de Inflación. Julio OliveraLuciano Villegas100% (1)
- Ética Planetaria Desde El Gran SurDocumento3 páginasÉtica Planetaria Desde El Gran SurMauricio EspinozaAún no hay calificaciones
- Tema Titulo e Idea PrincipalDocumento1 páginaTema Titulo e Idea PrincipalAlicia MorenoAún no hay calificaciones
- Instituto de Educación Superior Tecnológico Público AshaninkaDocumento4 páginasInstituto de Educación Superior Tecnológico Público AshaninkaElber Juan Cuellar CaroAún no hay calificaciones
- Mono Etica Jueves PDFDocumento23 páginasMono Etica Jueves PDFSheyla FlorencioAún no hay calificaciones
- Importancia de La Investigacion CientificaDocumento6 páginasImportancia de La Investigacion CientificaFranklin Bravo VidaurreAún no hay calificaciones
- Globalización Vs MundializaciónDocumento26 páginasGlobalización Vs MundializaciónorlandojocasoAún no hay calificaciones
- Costos ContinuosDocumento108 páginasCostos ContinuosCarlos OrellanaAún no hay calificaciones
- Tarea de AdministracionDocumento20 páginasTarea de AdministracionVetgarJR SaucedoAún no hay calificaciones
- PuyolDocumento11 páginasPuyoljoseAún no hay calificaciones
- TICs en Los NegociosDocumento49 páginasTICs en Los NegociosClaudia Pinto RAún no hay calificaciones
- La Maltratada Clase MediaDocumento102 páginasLa Maltratada Clase MediaEl_DanielAún no hay calificaciones
- Sesià N 11 PENX 2025Documento19 páginasSesià N 11 PENX 2025daniloAún no hay calificaciones