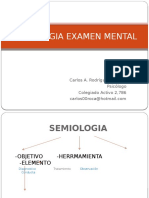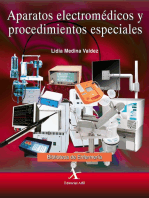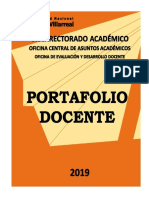Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
TOMO II Residente en Psiquiatria
TOMO II Residente en Psiquiatria
Cargado por
maravillascanoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
TOMO II Residente en Psiquiatria
TOMO II Residente en Psiquiatria
Cargado por
maravillascanoCopyright:
Formatos disponibles
Psiquiatra
Residente
M
A
N
U
A
L
Tomo 2
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 1 10/5/10 11:43:58
Quedan prohibidos, dentro de los lmites establecidos en la ley
y bajo los apercibimientos legales previstos, la reproduccin to-
tal o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento,
incluyendo ilustraciones, ya sea electrnico o mecnico, el tra-
tamiento informtico, el alquiler o cualquier otra forma de cesin
de la obra sin la autorizacin previa y por escrito de los titulares
del copyright.
Diseo y maquetacin:
Grupo ENE Life Publicidad, S.A.
C/Julin Camarillo, 29
Edif Diapasn D-2, 1 Planta
28037 Madrid
Copyright 2009, ENE Life Publicidad S.A. y Editores
Impreso por: Grcas Marte, S.L.
ISBN: 978-84-693-2269-7
Depsito Legal: M-24.234-2010
El manual aqu expuesto reeja las experiencias y opiniones de sus autores. En ocasiones estas experiencias
y opiniones pueden referirse a frmacos comercializados por GSK. GSK nicamente recomienda el uso de sus
productos de acuerdo con sus respectivas chas tcnicas y en las indicaciones debidamente autorizadas.
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 2 10/5/10 11:43:58
1
Psiquiatra
Residente
M
A
N
U
A
L
ndice
TOMO
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 3 10/5/10 11:43:58
IV
MANUAL DEL RESIDENTE EN PSIQUIATRA
NDICE GENERAL
MDULO 1. ASPECTOS GENERALES
REA - INTRODUCCIN GENERAL
1. HISTORIA DE LA PSIQUIATRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Autoras: Cristina Quesada Gonzlez y Elena Fernndez Barrio
Tutor: Rafael Navarro Pichardo
Hospital San Cecilio. Granada
2. CONCEPTO DE ENFERMEDAD MENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Autores: Jos Luis Medina Amor y Rebeca Surez Guinea
Tutor: Rufino Jos Losantos Pascual
Hospital Central de la Defensa Gmez Ulla. Madrid
3. PROBLEMAS EPISTEMOLGICOS DE LA PSIQUIATRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Autores: Noemy Escudero e Ignacio Lara Ruiz-Granados
Tutora: Carmen Rodrguez Gmez
Hospital de Jerez. Cdiz
4. PSIQUIATRA, UNA PRCTICA EN VALORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Autores: Rosa Merchn Garca y Evelio de Ingunza Barreiro
Tutora: Mara Jess Ro Benito
Hospital Universitario Virgen de la Macarena. Sevilla
5. MEDICINA Y PSIQUIATRA BASADA EN PRUEBAS.
MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA (MBE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Autores: Raquel lvarez Garca, Diana Zambrano-Enrquez Gandolfo y Ezequiel Di Stasio
Tutor: Enrique Baca Garca
Fundacin Jimnez Daz. Madrid
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 4 10/5/10 11:43:58
V
TOMO 1
6. CONCEPTOS BSICOS DE NEUROCIENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Autores: Luis Ortiz Paredes y Sagrario Marco Orea
Tutor: Carmelo Pelegrn Valero
Hospital San Jorge. Huesca
7. CONCEPTOS PSICOLGICOS BSICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Autores: Marta Vzquez Delgado y Antonio M. Ramrez Ojeda
Tutor: Alfonso Fernndez Glvez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena. Sevilla
8. BASES SOCIALES DE LA PSIQUIATRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Autoras: Vernica Ferro Iglesias y Ania Justo Alonso
Tutor: Carlos Porven Diaz
Hospital Psiquitrico de Lugo. Lugo
9. EPIDEMIOLOGA PSIQUITRICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Autoras: Ana Vilches Guerra y Mara Luisa lvarez Rodrguez
Tutora: Cristina Peinado Fernndez
Hospital Universitario Virgen del Roco de Sevilla. Sevilla
10. CULTURA Y ENFERMEDAD MENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Autoras: Clara Pelez Fernndez y Elena Serrano Drozdowskyj
Tutor: Luis Caballero Martnez
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid
11. LA PSIQUIATRA Y LA GESTIN CLNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Autoras: Luca Prez Cabeza y Zuria Alonso Ganuza
Tutor: Miguel ngel Gonzlez Torres
Servicio de Psiquiatra. Hospital de Basurto. Bilbao
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 5 10/5/10 11:43:58
VI
MANUAL DEL RESIDENTE EN PSIQUIATRA
NDICE GENERAL
12. PROGRAMA, ORGANIZACIN Y ESTRUCTURA
DE LA FORMACIN EN PSIQUIATRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Autores: Olivia Orejas Prez y Josep Mart Bonany
Tutoras: Teresa Campillo Sanz
Centres Assistencials Dr. Emili Mira i Lpez. Barcelona
13. LA TUTORA Y LA FORMACIN EN PSIQUIATRA.
PROBLEMAS PRCTICOS FRECUENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Autores: Jos Antonio Blanco Garrote, Isabel Lpez Saracho y Daniel Gmez Pizarro
Tutores: Jos Antonio Blanco Garrote y Juan Jos Madrigal Galicia
Hospital Clnico Universitario de Valladolid. Valladolid
14. ASPECTOS EMOCIONALES DE LA PRCTICA PROFESIONAL
DEL RESIDENTE DE PSIQUIATRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Autoras: Rosana Codesal Julin y Ariana Quintana Prez
Tutor: Luis Santiago Vega Gonzlez
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
15. ORGANIZACIN DE UN PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIN.
LA AUTOEVALUACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Autoras: Maria Reimundo Daz-Fierros, Clara Viesca Eguren,
Jessica Solares Vzquez y Lara Garca Gonzlez
Tutora: M Paz Garca-Portilla Gonzlez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
16. LAS SOCIEDADES CIENTFICAS EN PSIQUIATRA
Y LAS ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y USUARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Autoras: Carmen Pradas Guerrero y Yolanda Romn Ruiz del Moral
Tutora: Mara Snchez de Muniain
Hospital Son LLtzer. Palma de Mallorca
17. ASPECTOS TICOS Y MDICO-LEGALES. LA RESPONSABILIDAD CIVIL . . . . . . . 129
Autores: Julia Calama Martn, Ana Isabel Hernndez Snchez y Pedro Esperilla Daz
Tutor: Juan Matas Fernndez
Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 6 10/5/10 11:43:58
VII
TOMO 1
18. EL ESTIGMA EN SALUD MENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Autoras: Maeva Fernndez Guardiola y Pilar Elas Villanueva
Tutor: Antonio Tar
Hospital Royo Villanova. Zaragoza
19. TCNICAS COMUNES DE EXPLORACIN Y DIAGNSTICO . . . . . . . . . . . . . 143
Autores: Esperanza Bosch Casaas y Jos M Martn Jimnez
Tutor: Rafael Tourio Gonzlez
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria
MDULO 2. CLNICA PSIQUITRICA
REA - INTRODUCCIN GENERAL
20. CONTROVERSIAS CONCEPTUALES: DESDE
LA PSICOPATOLOGA DESCRIPTIVA DEL SIGLO XIX
HACIA LA PSICOPATOLOGA CIENTFICA DEL SIGLO XXI . . . . . . . . . . . . . 155
Autoras: Eva Bravo Barba y Elena Marn Daz-Guardamino
Tutor: Rafael Segarra Echebarra
Servicio de Psiquiatra. Hospital Universitario de Cruces. Baracaldo. Vizcaya
21. PSICOPATOLOGA DESCRIPTIVA BSICA.
LA HISTORIA CLNICA EN PSIQUIATRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Autores: Mara Isabel Teva Garca y Francisco Javier Zamora Rodrguez
Tutor: Pablo Caldern Lpez
Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz
22. HABILIDADES BSICAS DE ENTREVISTA CLNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Autores: Marta Marn Mayor y Jaime Chamorro Delmo
Tutora: Mercedes Navo Acosta
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 7 10/5/10 11:43:58
VIII
MANUAL DEL RESIDENTE EN PSIQUIATRA
NDICE GENERAL
23. EXPLORACIN BSICA Y EVALUACIN PSIQUITRICA . . . . . . . . . . . . . . . 187
Autores: Ramn Bellot Arcs, Ignacio Daz Fernndez-Alonso y Vanessa Saiz Alarcn
Tutor: Alejandro Povo Canut
Hospital Universitario La Fe. Valencia
24. EVALUACIN GENERAL. PLANIFICACIN TERAPUTICA.
LA FORMULACIN DEL CASO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Autor: Casto Reyes Bonilla
Tutor: Eloy Martn Ballesteros
Hospital Universitario Prncipe de Asturias. Alcal de Henares. Madrid
25. CLASIFICACIN DE LOS TRASTORNOS MENTALES.
LOS GRANDES SNDROMES PSIQUITRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Autoras: Almudena Snchez Bou, Noem Varela Gmez y Jana Gonzlez Gmez
Tutor: Jess Artal Simn
Hospital Universitario Marqus de Valdecilla, Santander. Cantabria
REA - TRASTORNOS MENTALES ORGNICOS
26. DEMENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Autores: Carlos Rodrguez Ramiro y Ana Beln Jimnez Gonzlez
Tutora: Blanca Franco Lovaco
Hospital Dr. Rodrguez Lafora. Madrid
27. OTROS TRASTORNOS MENTALES ORGNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Autoras: Teresa Jimeno, Yolanda Romn y Carmen Pradas
Tutor: Mauro Garca Toro
Hospital Son Llatzer. Palma de Mallorca
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 8 10/5/10 11:43:58
IX
TOMO 1
REA - ADICCIONES
28. ALCOHOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Autores: Guillermo Faria Ruiz, Jos Miguel Marrero Marrero y Luis Fernando Crdenes
Tutora: Dcil Hernndez Garca
Hospital Universitario Nuestra Seora de la Candelaria. Tenerife
29. OTRAS ADICCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Autores: Alfonso Prez-Poza, Ignacio lvarez Marrodan, Mara Lpez-Acosta
y Manuel Corbera Almajano.
Tutor: Jos Luis Da Sahn
Hospital Miguel Servet. Zaragoza
REA - TRASTORNOS PSICTICOS
30. TRASTORNOS PSICTICOS: ESQUIZOFRENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Autores: Fernando Morrs, Virginia Basterra y Estbaliz Martnez de Zabarte
Tutora: Mara Zandio Zorrilla
Hospital Virgen del Camino, Pamplona. Navarra
31. TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA ESQUIZOFRENIA . . . . . . . . . . . . . 261
Autores: Lourdes Cuello Hormigo y Jess Saiz Otero
Tutor: Francisco Moreno Tovar
Unidad de Salud Mental El Puente Orense. Orense
32. TRASTORNOS DELIRANTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Autora: Jasna Ravents Simic
Tutor: scar A. Ruiz Moriana
Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 9 10/5/10 11:43:58
X
MANUAL DEL RESIDENTE EN PSIQUIATRA
NDICE GENERAL
REA - TRASTORNOS AFECTIVOS
33. MELANCOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Autoras: Laura Martn Lpez-Andrade e Iria Prieto Payo
Tutor: Fernando Colina Prez
Hospital Universitario Ro Hortega. Valladolid
34. DEPRESIN Y DISTIMIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Autores: Federico Cardelle Prez y Teresa Lorenzo Gmez
Tutora: Elena de las Heras Liero
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Pontevedra
35. TRASTORNO BIPOLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Autores: Ftima Uribe Guinea e Iaki Zorrilla Martnez
Tutoras: Margarita Senz Herrero y Purificacin Lpez
Hospital Santiago Apstol. Vitoria
REA - TRASTORNOS NEURTICOS
36. ANSIEDAD GENERALIZADA, ANGUSTIA Y FOBIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Autores: Laura Baras Pastor y Guillermo Mayner Eiguren
Tutor: Adrin Cano Prous
Clnica Universidad de Navarra. Pamplona
37. REACCIONES AL ESTRS Y TRASTORNOS ADAPTATIVOS . . . . . . . . . . . . . . 315
Autoras: Itziar Montalvo Aguirrezabala y Laura Gisbert Gustemps
Tutor: Ramn Coronas Borri
Corporaci Sanitria Parc Taul. Barcelona
38. TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Autoras: Amparo Tatay Manteiga y Teresa Merino Magn
Tutor: Pablo Cervera Boada
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 10 10/5/10 11:43:58
XI
TOMO 1
39. TRASTORNOS SOMATOMORFOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Autoras: Helena Andrs Bergareche, Patricia Enrquez y Almudena Escudero
Tutores: Jos Luis Da Sahn y Javier Garca Campayo
Hospital Miguel Servet. Zaragoza
40. TRASTORNOS DISOCIATIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Autoras: Purificacin Carricajo y Mari Paz Alarcn
Tutora: Mara Jos Martnez
Hospital General Baix Vinalopo Elx. Alicante
41. LA HISTERIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Autoras: Iria Prieto Payo y Laura Martn Lpez-Andrade
Tutor: Fernando Colina Prez
Hospital Universitario Ro Hortega. Valladolid
REA - TRASTORNOS PSICOFISIOLGICOS
42. TRASTORNOS DEL SUEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Autores: Jess Mesones Peral y Joaqun Ruiz Riquelme
Tutora: Mercedes Snchez de las Matas Meca
Hospital Virgen Arrixaca. Murcia
43. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Autores: Germn Belda Moreno y Carlos Rodrguez Gmez-Carreo
Tutor: Luis Beato Fernndez
Hospital de Ciudad Real. Ciudad Real
44. DISFUNCIONES SEXUALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Autores: Cristina Lpez Ortiz, Alberto Real Dasi y Anna Romaguera Pinyol
Tutor: Jos Antonio Navarro Sanchs
Hospital Universitari Vall dHebron. Barcelona
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 11 10/5/10 11:43:58
XII
MANUAL DEL RESIDENTE EN PSIQUIATRA
NDICE GENERAL
REA - TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL CONTROL DE LOS IMPULSOS
45. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Autores: Kazuhiro Tajima Pozo y Laura de Anta Tejado
Tutora: Marina Daz Mars
Hospital Clnico San Carlos. Madrid
46. TRASTORNO LMITE DE LA PERSONALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Autores: Oriol Molina, Mara Gariup y Joan Roig
Tutor: Jordi Blanch
Hospital Clnic. Barcelona
47. TRASTORNOS DE CONTROL DE IMPULSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Autores: Ilia Saz Prez y Rubn Rodrigo Hortigela Arroyo
Tutor: Avelino de Dios Francos
Complejo Asistencial de Burgos. Burgos
REA - TRASTORNOS MENTALES INFANTO-JUVENILES
48. TRASTORNOS MENTALES EN LA INFANCIA COMUNES I . . . . . . . . . . . . . . 419
Autores: Rafael Manuel Gordillo Urbano y Pilar Zurita Gotor
Tutora: Teresa Guijarro Granados
Hospital Universitario Reina Sofa. Crdoba
49. TRASTORNOS MENTALES EN LA INFANCIA COMUNES II . . . . . . . . . . . . . . 433
Autores: Rafael Manuel Gordillo Urbano y Pilar Zurita Gotor
Tutora: Teresa Guijarro Granados
Hospital Universitario Reina Sofa. Crdoba
50. TRASTORNOS MENTALES GRAVES DEL NIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Autora: Sonia Villero Luque
Tutora: Dolores M Moreno Pardillo
Hospital Universitario Gregorio Maran. Madrid
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 12 10/5/10 11:43:59
XIII
TOMO 1
REA - OTROS TRASTORNOS MENTALES
51. TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Autora: Carolina Liao Sedano
Tutor: Jess Alonso Fernndez
Hospital de Donostia. San Sebastin
52. TRASTORNOS MENTALES EN LA VEJEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
Autoras: Leticia Galn Latorre y Virginia Torrente Mur
Tutor: Javier Olivera Pueyo
Hospital San Jorge. Huesca
53. DISCAPACIDAD Y ENFERMEDAD MENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Autora: Mara Tajes Alonso
Tutor: Mario Pramo Fernndez
Complejo Hospitalario Universitario de Conxo. Santiago de Compostela
REA - URGENCIAS PSIQUITRICAS
54. URGENCIAS PSIQUITRICAS: APRENDIZAJE DEL RESIDENTE . . . . . . . . . . . . 493
Autores: Laura Montesinos Rueda y Eloi Gin Serven
Tutora: Penlope Vinuesa Gmez
Hospital de Matar. Barcelona
55. URGENCIAS PSIQUITRICAS. URGENCIAS E INTERVENCIN EN CRISIS . . . . . 499
Autoras: Amanda Trigo Campoy y Laura Ruiz de la Hermosa Gutirrez
Tutora: Ana Isabel Gonzlez Lpez
Hospital Universitario de Mstoles. Madrid
56. AGITACIN Y COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Autoras: Ariadna Compte Gell y Mariona Guardia Sans
Tutora: Amalia Guerrero Pedraza
CASM Benito Menni Sant Boi de Llogregat. Barcelona
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 13 10/5/10 11:43:59
MANUAL DEL RESIDENTE EN PSIQUIATRA
NDICE GENERAL
XIV
57. COMPORTAMIENTOS AUTOLTICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Autoras: Ana Blzquez Hinojosa y Montserrat Guitart Colomer
Tutores: Evaristo Nieto Rodrguez y Marta Puig Sanz
Althaia Xarxa Assistencial Manresa. Barcelona
58. TRASTORNO FACTICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Autores: Teresa Lorenzo Gmez y Federico Cardelle Prez
Tutora: Elena de las Heras Liero
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Pontevedra
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 14 10/5/10 11:43:59
Psiquiatra
Residente
M
A
N
U
A
L
ndice
TOMO
2
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 15 10/5/10 11:43:59
XVI
MANUAL DEL RESIDENTE EN PSIQUIATRA
NDICE GENERAL
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA
(FORMACIN LONGITUDINAL)
REA - PSICOTERAPIAS
59. NIVEL I. ESCUCHA, ENCUADRE, DIFICULTADES, PSICOEDUCACIN . . . . . . . . 541
Autoras: M Carmen Daz Fernndez y Neria Morales Alcaide
Tutores: Vicenta M Piqueras Garca y Miguel ngel Martn Rodrguez
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete
60. NIVEL II. APOYO, INTERVENCIN EN CRISIS Y DESTREZAS ESPECFICAS . . . . . 549
Autora: Elena Palomo
Tutor: Jess Alonso Fernndez
Hospital de Donostia. San Sebastin
61. PSICOTERAPIA I: DEFINICIN, INDICACIN Y EVALUACIN DE CASOS . . . . . . . 561
Autores: Ainoa Muoz San Jos y David Lpez Gmez
Tutora: Beatriz Rodrguez Vega
Hospital Universitario La Paz. Madrid
62. PSICOTERAPIA II: ABORDAJE PSICOTERAPUTICO
DESDE LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
Autoras: Susana Cebolla Lorenzo y M Eva Romn Mazuecos
Tutora: ngela Palao Tarrero
Hospital Universitario La Paz. Madrid
63.DESARROLLO DEL ROL DEL TERAPEUTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Autores: Luca Torres y Mara Jos vila
Tutora: Carmen Bayn
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 16 10/5/10 11:43:59
XVII
TOMO 2
REA - TRATAMIENTOS BIOLGICOS
64. PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO CON PSICOFRMACOS . . . . . . . . . . . . . . 585
Autores: Elena Peregrn Abad y David Albillo Labarra
Tutor: Carlos Rejn Altable
Hospital Universitario de la Princesa. Madrid
65. ANTIPSICTICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
Autor: Ramn Ramos Ros
Tutor: Mario Pramo Fernndez
Complejo Hospitalario Universitario de Conxo. Santiago de Compostela
66. ANTIDEPRESIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
Autoras: Mara del Carmen Serrano Cartn y Mnica Gonzlez Santos
Tutor: Juan Carlos Daz del Valle
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo. A Corua
67. ANSIOLTICOS E HIPNTICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
Autores: M del Carmen Alonso Garca y ngel Delgado Rodrguez
Tutor: Ignacio Gmez-Reino Rodrguez.
Complexo Hospitalario de Ourense. Orense
68. LITIO Y EUTIMIZANTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
Autoras: Carmen Iranzo Tatay e Isabel Martn Martn
Tutor: Alejandro Povo Canut
Hospital La Fe. Valencia
69. OTROS PSICOFRMACOS DE UTILIZACIN FRECUENTE . . . . . . . . . . . . . . 639
Autoras: Maeva Fernndez Guardiola y Pilar Elas Villanueva
Tutor: Miguel . de Ua Mateos
Hospital Royo Villanova. Zaragoza
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 17 10/5/10 11:43:59
XVIII
MANUAL DEL RESIDENTE EN PSIQUIATRA
NDICE GENERAL
70. ESTRATEGIAS FARMACOLGICAS ANTE LA RESPUESTA INSUFICIENTE . . . . . . 647
Autores: Ana Martin, Rosa Blanca Sauras y Ferrn Vias
Tutora: Josefina Prez Blanco
Hospital de La Santa Cruz y San Pablo, Barcelona
71. OTROS TRATAMIENTOS BIOLGICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
Autoras: Imma Buj lvarez e Irene Forcada Pach
Tutora: Ester Castn Campanera
Hospital Arnau de Vilanova-Gesti de Serveis Sanitaris, Hospital Santa Mara. Lleida
REA - INVESTIGACIN
72. NIVEL I. SESIN CLNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
Autores: Eva Villas Prez, Silvia Elena Mabry Paraso y David Calvo Medel
Tutor: Ricardo Claudio Campos Rdenas
Hospital Clnico Universitario. Zaragoza
73. NIVEL II. REVISIONES Y PRESENTACIONES ENTRE IGUALES . . . . . . . . . . . . 677
Autoras: Marta Lucas Prez-Romero y M Teresa Tolosa Prez
Tutores: Vicenta M Piqueras Garca y Miguel ngel Martn Rodrguez
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete
74. NIVEL III. PRESENTACIONES EN REUNIONES CIENTFICAS . . . . . . . . . . . . . 685
Autores: Ignacio Vera Lpez e Ignacio Vidal Navarro.
Tutor: ngel Ramos Muoz.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid
75. NIVEL IV. INCORPORACIN A LNEA DE INVESTIGACIN . . . . . . . . . . . . . 691
Autores: Vernica Glvez Ortiz, Pedro Toledano Tortajada y Esther Va Virgili
Tutor: Jos Manuel Crespo Blanco
Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 18 10/5/10 11:43:59
XIX
TOMO 2
76. NIVEL V. DOCTORADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
Autores: Raquel lvarez Garca, Diana Zambrano-Enrquez Gandolfo y Ezequiel Di Stasio
Tutor: Enrique Baca-Garca
Fundacin Jimnez Daz. Madrid
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REA - ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
77. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA? . . . . . . . . . . . . 709
Autores: Anna Oss Rodrguez, Quint Foguet Boreu, Raquel Ceclia Costa y Montse Coll Negre
Tutora: Montse Serra Millas
Hospital General de Vic. Barcelona
78. LA SALUD FSICA DEL ENFERMO CON TRASTORNO MENTAL . . . . . . . . . . . 713
Autoras: M Virtudes Morales Contreras y Mara Teresa Prez Castellano
Tutora: M Virtudes Morales Contreras
Hospital de Toledo. Toledo
79. SALUD MENTAL PERINATAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
Autoras: Alba Roca Lecumberri y Cristina Marqueta Marqus
Tutores: Ana Herrero Mendoza y Vicen Valls Callol
Consorci Sanitari de Terrassa. Terrassa. Barcelona
80. ASPECTOS PSIQUITRICOS DE LA EPILEPSIA Y OTRAS ENFERMEDADES
NEUROLGICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735
Autoras: Ana Beln Lpez Cataln y Mara Vicens Poveda
Tutor: Daniel Olivares Zarco
Servicio de Psiquiatra. Hospital General Universitario de Guadalajara
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 19 10/5/10 11:43:59
XX
MANUAL DEL RESIDENTE EN PSIQUIATRA
NDICE GENERAL
81. LA COMUNICACIN ENTRE PROFESIONALES DE LA SALUD . . . . . . . . . . . . 747
Autoras: Isabel Gobernado Ferrando y Elena Bentez Cerezo
Tutor: Carlos Riaza Bermudo-Soriano
Hospital Universitario Ramn y Cajal, Madrid
REA - HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
82. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR LA UNIDAD DE AGUDOS . . . . . . . . 757
Autoras: Olga Gonzlez Irizar y Ana Senz Ballobar
Tutor: Modesto Prez Retuerto
Hospital Psiquitric Universitari Institut Pere Mata, Reus. Tarragona
83. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA
EN LA UNIDAD DE AGUDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
Autoras: Ariadna Martnez Fernndez y Patricia Alvaro Sern
Tutora: Purificacin Salgado Serrano
Institut Municipal Asistencia Sanitaria (IMAS). Barcelona
84. TCNICAS DE INTERVENCIN HOSPITALARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
Autores: Ewa Rybak Malgorzata y Jos Ramn Rodrguez Larios
Tutor: Toms Martn Pinto
Complejo Hospitalario de vila. vila
85. EL EQUIPO DE LA UNIDAD DE AGUDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
Autoras: Nereida Martnez Pedrosa y Sara Garca Marn
Tutor: Jos Guerrero Velzquez
Residencia Sanitaria Ruiz de Alda (Virgen de las Nieves). Granada
86. LA GESTIN DEL AMBIENTE TERAPUTICO Y DEL ALTA HOSPITALARIA . . . . . 793
Autores: Jos Mara Blanco Lobeiras y Mara Jess Acua Gallego
Tutor: Jos Mara Blanco Lobeiras
Complejo Hospitalario de Pontevedra
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 20 10/5/10 11:43:59
XXI
TOMO 2
87. AGITACIN PSICOMOTRIZ: PAUTAS DE TRATAMIENTO FARMACOLGICO
Y MEDIDAS DE CONTENCIN. ASPECTOS TICO-LEGALES . . . . . . . . . . . . . 803
Autores: Ana Franco Barrionuevo, Christopher Melndez Garca y Carmen Parres Rodrguez
Tutor: Fermn Mayoral Cleries
Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Mlaga
REA - PSIQUIATRA COMUNITARIA
88. ORGANIZACIN DE LA ROTACIN DEL MIR EN LA USM . . . . . . . . . . . . . . 817
Autores: Miguel Hernndez Gonzlez y Francisco Javier Trujillo Carrillo
Tutor: Jos Garca-Valdecasas Campelo
Hospital Universitario de Canarias. Tenerife
89. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA
EN LA ATENCIN COMUNITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823
Autores: Claudia Ruiz Bennasar y Eloy Martn Ballesteros
Tutor: Eloy Martn Ballesteros
Hospital Universitario Prncipe de Asturias. Madrid
90. DISEO DE INTERVENCIONES MULTIDISCIPLINARES . . . . . . . . . . . . . . . . 831
Autores: Bernardo Casanova Pea, Mara Henar Arranz Garca, Inmaculada Asensio Moreno
y Caridad Benavides Martnez
Tutor: Jos Lus Ruiz Robles
Complejo Asistencial de Segovia. Segovia
91. PSIQUIATRA COMUNITARIA. LA ATENCIN DOMICILIARIA . . . . . . . . . . . . 839
Autoras: Anna Juan Guillem y Marta Romn Alonso
Tutor: Manuel Rodrguez de la Torre
Hospital Can Misses. Ibiza
92. EL EQUIPO DE SALUD MENTAL. ROLES, FUNCIONES, ORGANIZACIN . . . . . . 847
Autoras: Cristina Emeterio Delgado y Covadonga Huergo Lora
Tutor: Sergio Ocio Len
Centro de Salud Mental de Mieres. Asturias
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 21 10/5/10 11:43:59
XXII
MANUAL DEL RESIDENTE EN PSIQUIATRA
NDICE GENERAL
93. LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853
Autores: Mara Teresa Garca Lpez y Enrique Garca Nez
Tutor: Enrique Garca Nez
Parc Hospitalari Mart i Juli, Salt. Girona
94. EL TRABAJO EN ATENCIN PRIMARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857
Autoras: Susana Herrera Caballero y Nazaret Marn Basallote
Tutora: Roco Martn Romero
Hospital Universitario Puerto Real. Cdiz
95. EL TRABAJO CON FAMILIARES Y USUARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863
Autoras: Laura Gisbert Gustemps e Itziar Montalvo Aguirrezabala
Tutor: Ramn Coronas Borri
Corporaci Sanitria Parc Taul. Barcelona
96. GESTIN CLNICA Y DOCUMENTACIN DE UN ESM . . . . . . . . . . . . . . . . 871
Autores: Eva Gonzlez Ros y Juan Ramn Len Cmara
Tutor: Jos Manuel Garca Ramos
Hospital Universitario Puerta Del Mar. Cdiz
97. PSIQUIATRA COMUNITARIA: ASPECTOS TICOS MDICO-LEGALES . . . . . . . 879
Autoras: Nieves Rodrguez y Francisca Romero Marmaneu
Tutor: Carlos Knecht
Hospital General de Castelln. Castelln
98. ACTIVIDADES PREVENTIVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889
Autoras: Isabel Moreno Encabo y Patricia Larrauri Echevarra
Tutor: Manuel Rodrguez de la Torre
Hospital Can Misses. Ibiza
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 22 10/5/10 11:43:59
XXIII
TOMO 2
REA - REHABILITACIN PSIQUITRICA
99. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR LOS DISPOSITIVOS
DE REHABILITACIN PSIQUITRICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897
Autoras: Azul Forti Buratti y Esperanza Gmez Durn
Tutora: Gema Hurtado Ruiz
Centres Assistencials Dr. Mira i Lpez. Barcelona
100. EVALUACIN DE LA PERSONA CON TRASTORNO MENTAL GRAVE . . . . . . . 905
Autora: Isabel Menndez Miranda
Tutor: Celso Iglesias Garca
Servicio de Salud Mental, Avils. Asturias
101. DISEO DE PLAN INDIVIDUALIZADO DE ATENCIN (PIA)
EN REHABILITACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913
Autores: Eskarne Zallo Atxutegi y Ainara Arnaiz Muoz
Tutores: Juan Moro Abascal y Luis Ugarte Arostegui
Hospital Psiquitrico de Zamudio. Bizkaia
102. GESTIN DEL PLAN INDIVIDUALIZADO DE REHABILITACIN . . . . . . . . . . 921
Autores: Juan Luis Muoz Snchez, Carolina Rodrguez Pereira, Alicia Prieto Domnguez
y Carlos Snchez Martn
Tutor: Manuel A. Franco Martn
Complejo Asistencial de Zamora. Zamora
103. LOS DISPOSITIVOS DE REHABILITACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929
Autores: Anna Mont Canela y Miguel Blasco Mas
Tutor: Germn Gmez Bernal
Hospital Obispo Polanco. Teruel
104. ASPECTOS TICOS Y MDICO-LEGALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937
Autoras: Berta Cejas Pascual y Leticia Muoz Garca-Largo
Tutora: Eudoxia Gay Pamos
Hospital Universitario Reina Sofa. Crdoba
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 23 10/5/10 11:43:59
XXIV
MANUAL DEL RESIDENTE EN PSIQUIATRA
NDICE GENERAL
REA - INTERCONSULTA Y ENLACE
105. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR INTERCONSULTA Y ENLACE . . . . . . 949
Autoras: Beln Berjano Noya y Ester Zarandona Zubero
Tutora: M Soledad Mondragn Egaa
Hospital Galdakao, Usansolo. Vizcaya
106. INTERCONSULTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957
Autores: Noemy Escudero Cuyvers e Ignacio Lara Ruiz-Granados
Tutora: Carmen Rodrguez Gmez
Hospital de Jerez. Cdiz
107. ENLACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965
Autoras: Irene Sanchs Marco y Susana Arnau Garv
Tutor: Jess Bedate Villar
Hospital General Universitario de Valencia. Valencia
108. PSICOLOGA DE LA SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973
Autores: Josu Monzn y Juan Pablo Girbau
Tutora: Rosario Cejas
Hospital Universitario de Canarias. Tenerife
109. EL PROBLEMA DE LOS PROFESIONALES ENFERMOS . . . . . . . . . . . . . . . . 981
Autoras: M Cecilia Navarro Marfisis y Mnica Prat Galbany
Tutor : Jos Antonio Navarro Sanchs
Hospital Universitari Vall dHebron. Barcelona
110. ASPECTOS DE GESTIN Y DOCUMENTACIN DE LA INTERCONSULTA . . . . . 989
Autores: Ana Barrera Francs, Miquel Bel Aguado y Patricia Gracia Garca
Tutora: Isabel Irigoyen Recalde
Hospital Clnico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 24 10/5/10 11:43:59
XXV
TOMO 2
111. PSIQUIATRA DE INTERCONSULTA Y ENLACE:
ASPECTOS LEGALES Y TICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999
Autores: Raquel de lvaro Lpez y Gilberto Lobato Correia
Tutor: Miguel ngel Cuquerella Benavent
Hospital General de Castelln. Castelln
REA - INFANTO-JUVENIL
112. ORGANIZACIN DE LA ROTACIN INFANTO-JUVENIL . . . . . . . . . . . . . 1009
Autora: Adela Prez Escudero
Tutoras: Ainhoa Garibi Prez y Dolores Moreno Pardillo
Hospital universitario Gregorio Maran. Madrid
113. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN PSIQUIATRA
INFANTO-JUVENIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015
Autor: Antonio Espaa Osuna
Tutores: Fernando Sarramea Crespo y Pedro Torres Hernndez
Complejo Hospitalario de Jan. Jan
114. ASPECTOS ESPECFICOS DEL TRATAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025
Autoras: Laura Pina Camacho y Adela Prez Escudero
Tutora: Carmen Moreno Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Maran. Madrid
115. LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS ASISTENCIALES EN PSIQUIATRA
INFANTO-JUVENIL. ROLES, FUNCIONES, ORGANIZACIN . . . . . . . . . . . . 1033
Autores: Beatriz Ban Prez y Luis Beato Fernndez
Tutor: Luis Beato Fernndez
Hospital de Ciudad Real. Ciudad Real
116. ASPECTOS TICOS Y LEGALES EN PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL . . . . . . . 1041
Autores: Laura Borred Belda y Pedro Enrique Asensio Pascual
Tutor: Francisco Prez Prieto
Hospital Clnico Universitario de Valencia. Valencia
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 25 10/5/10 11:43:59
XXVI
MANUAL DEL RESIDENTE EN PSIQUIATRA
NDICE GENERAL
REA - ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
117. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR ALCOHOLISMO
Y OTRAS ADICCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051
Autoras: lida Grande Argudo y Amaia Eguizabal Salterain
Tutora: M Soledad Mondragn Egaa
Hospital Galdakao, Usansolo. Vizcaya
118. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN EL ALCOHOLISMO
Y OTRAS ADICCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057
Autores: Tulio Callorda Boniatti y Ariadna Balagu A
Tutora: Olga Simn Martn
Hospital Universitario Mtua de Terrassa. Barcelona
119. ASPECTOS ESPECFICOS DEL TRATAMIENTO EN ALCOHOLISMO
Y OTRAS ADICCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067
Autoras: Susana Arnau Garv e Irene Sanchs Marco
Tutor: Jess Bedate Villar
Hospital General Universitario de Valencia. Valencia
120. EL PACIENTE CON DIAGNSTICO DUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075
Autoras: M Jos Besalduch Arn, Virginia Prez Maci y Gustavo Lpez Prez
Tutora: Lorena Garca Fernndez
Hospital Universitario de San Juan. Alicante
121. LOS DISPOSITIVOS DE ATENCIN A LOS PACIENTES CON TRASTORNOS
POR USO DE SUSTANCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083
Autoras: Mara Ballester Martnez y Ana Ballester Gil
Tutor: Carlos Garca Yuste
Hospital Universitario de La Ribera, Alzira. Valencia
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 26 10/5/10 11:43:59
XXVII
TOMO 2
122. ASPECTOS DE GESTIN Y DOCUMENTACIN EN LA ATENCIN
A LOS TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 1089
Autoras: Luz Gonzlez Snchez y Virginia Redondo Redondo
Tutor: Bartolom Prez Glvez
Hospital Universitario de San Juan. Alicante
123. ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES:
ASPECTOS TICOS Y MDICO-LEGALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1097
Autoras: M ngeles Valero Lpez y Elena Ferrer Snchez
Tutor: Jos Manuel Bertoln Guilln
Hospital Arnau de Vilanova, Llria. Valencia
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 27 10/5/10 11:43:59
NOTA ACLARATORIA
Los conceptos importantes que los distintos autores han querido resaltar, se indican en
los mrgenes de cada texto con iconos que gradan la importancia de los mismos segn
el siguiente criterio:
Levemente importante
Moderadamente importante
Muy importante
Preliminares Tomo 2Libro Residente.indb 28 10/5/10 11:44:00
3
MDULO 3.
Tratamientos e
Investigacin
en psiquiatra
(Formacin longitudinal)
Psiquiatra
Residente
M
A
N
U
A
L
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 537 7/5/10 13:18:15
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 538 7/5/10 13:18:15
Psiquiatra
Residente
M
A
N
U
A
L
MDULO 3.
Tratamientos
e Investigacin
en psiquiatra
(Formacin
longitudinal)
Psicoterapias
3
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 539 7/5/10 13:18:15
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 540 7/5/10 13:18:15
59. NIVEL I.
ESCUCHA, ENCUADRE, DIFICULTADES, PSICOEDUCACIN
Autoras: M
a
Carmen Daz Fernndez y Neria Morales Alcaide
Tutores: Vicenta M
a
Piqueras Garca y Miguel ngel Martn Rodrguez
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
541
CONCEPTOS ESENCIALES
La escucha es la capacidad emptica de entender al otro, base de cualquier relacin
teraputica.
El encuadre permite mantener la continuidad del proceso teraputico y a su vez se convierte
en una herramienta del mismo.
Las dicultades en cualquier tipo de psicoterapia deben preverse y/o abordarse para que
no intereran negativamente sobre el proceso teraputico.
La psicoeducacin es una de las herramientas con la que debemos contar, cada vez con
mayor frecuencia, dada su amplia posibilidad de usuarios y su alto rendimiento.
1. ESCUCHA
1.1. INTRODUCCIN
Escuchar es la capacidad de recibir, atender, inter-
pretar y responder a los mensajes verbales y otras
expresiones; signica entender, comprender y dar
sentido a lo que se oye.
La escucha es la suma de tres cosas: arte, ciencia
y cualidad social, todo ello soportado sobre la base
de una actitud positiva hacia la importancia que tiene
el arte de escuchar.
La capacidad de escucha se extiende a la estructura
interna de la persona an cuando no hay sonidos.
Escuchamos los silencios del otro, sus gestos, sus
posturas, y les damos una interpretacin personal.
Escuchar es, por tanto, un proceso psicolgico y
activo.
La escucha activa es la base para una comunicacin
efectiva y el inicio de una relacin teraputica.
1.2. TIPOS DE ESCUCHA
Apreciativa: escucha de manera relajada y bus-
ca placer, entendimiento o inspiracin.
Selectiva: escucha seleccionando la informa-
cin que le interesa al receptor.
Discernimiento: escucha la informacin comple-
ta, entiende el mensaje en general y determina
los detalles importantes.
Reexiva: escucha reexionando sobre el men-
saje o parte de l.
Analtica: escucha el orden y el sentido de la
informacin para entender la relacin entre
las ideas. Medita sobre lo que se ha dicho y
examina si las conclusiones son lgicas y ob-
jetivamente correctas. El receptor separa la
informacin de las emociones del emisor.
Sinttica: el receptor toma la iniciativa de la
comunicacin hacia sus objetivos. Realiza ar-
maciones para que el interlocutor conteste con
sus ideas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 541 7/5/10 13:18:15
542
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
Emptica: escucha sin prejuicios, da apoyo a
quien habla y aprende de la experiencia de su
interlocutor.
Activa: escucha captando la totalidad del men-
saje, interpreta el signicado y enva seales de
conrmacin.
1.3. HABILIDADES DE ESCUCHA
Su objetivo es facilitar al terapeuta el acceso al dis-
curso del paciente.
1.3.1. Actitud general de escucha
Postura fsica del terapeuta.
ngulo-frente: no sentarse de frente, sino con
un ngulo de 90 grados respecto al paciente,
para que el paciente pueda concentrarse en su
discurso sin tener que enfrentar nuestra mirada.
Inclinacin hacia delante: indica inters en lo
que se est escuchando.
Apertura (manos y brazos): se trata de ase-
gurar que la postura expresa nuestra apertura
a la escucha.
Mirada: el contacto visual suele interpretarse
como una manifestacin de inters. Este no
implica una mirada ja o inmvil, ya que puede
resultar articiosa o inquietante.
Relajacin: las posturas demasiado rgidas o
las manifestaciones de inquietud o nerviosis-
mo pueden hacer que el paciente se sienta
incmodo y dicultar la entrevista.
Actitud interna del entrevistador.
Silencio intrapsquico: dedicar nuestras re-
exiones al paciente durante la entrevista y
no dedicarse a pensar en otras cosas.
Suspensin del juicio: comprender el mun-
do de valores y significados del paciente;
comprender cmo stos se maniestan en
su comportamiento, sin juzgarlo segn nues-
tros propios valores.
1.3.2. Atencin a lo no explcito
Discurso incompleto: interesa localizar fragmen-
tos omitidos en la conversacin teraputica e
indagar los motivos por los que se ha procedido
as con ellos.
Contenido implcito: ayudar al paciente a hacer
consciente el contenido latente e identicar sig-
nicados que no estn explcitamente dichos.
Discurso evasivo: temas evitados selectivamen-
te por el paciente.
Omisiones: de personajes o hechos que pu-
dieron ser relevantes en alguna parcela de la
vida del paciente.
Discurso recurrente (temas repetidos): entre los
relativamente frecuentes est el haberse sentido
despreciado o maltratado, el haber fracasado, el
no haber sido recompensado como se mereca,
el haber sido incapaz de algo, etc.
1.3.3 Atencin a la comunicacin no verbal
del paciente
Apariencia general: ropa, peinado, adornos,
tatuajes.
Autocuidado.
Actitud corporal: puede expresar tensin, rabia,
temor, desconanza, desgana, intranquilidad,
entre otros.
Expresin facial: facies triste, sonrisa, amimia,
hostilidad.
Tono de voz.
Aparicin de reacciones neurovegetativa; su-
doracin, rubefaccin, palidez.
Caractersticas fsicas.
1.3.4. Atencin a la respuesta experimentada
por el terapeuta
Debemos ser capaces de reconocer las emo-
ciones, pensamientos y comportamientos que
nos genera el discurso del paciente (contra-
transferencia) para poder manejarlos a nivel
teraputico.
2. ENCUADRE
2.1. DEFINICIN
El encuadre es el marco en el que va a discurrir el
proceso teraputico. Es el establecimiento de una
serie de normas y reglas que van a permitir dar con-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 542 7/5/10 13:18:15
543
59. NIVEL I. ESCUCHA, ENCUADRE, DIFICULTADES, PSICOEDUCACIN
tinuidad al mismo. Su manejo se convierte en una
herramienta de trabajo.
Permite mantener constantes ciertas variables pre-
establecidas.
Tras realizar la evaluacin diagnstica del paciente,
y habiendo indicado la intervencin psicoteraputi-
ca, es importante delimitar con la colaboracin del
paciente el encuadre.
2.2. VARIABLES
Estn en funcin del tipo de intervencin que se
vaya a realizar:
Personas incluidas en el proceso (individual, de
pareja, de familia, de grupo).
Lugar en el que va a llevarse a cabo y posicin
durante la entrevista (cara a cara o no, en la
mesa o en los sillones, etc.).
Horario, frecuencia y duracin de las sesiones.
Manejo de incidencias como retrasos, citas per-
didas o canceladas, urgencias o citas extras.
Duracin previsible de la terapia: ilimitado, con
pretensin de brevedad, con fecha de termi-
nacin ja, con nmero de sesiones predeter-
minado
Deben explicitarse las normas bsicas que han
de regular la actividad del paciente (asociacin
libre, cumplimiento de las tareas para casa)
y del terapeuta (contestar o no a todas las
preguntas, preguntar directamente o no, dar
o no opiniones o consejos).
2.3. TIPOS DE ENCUADRE
Los tipos de encuadre son tan variados como los
mltiples tipos de psicoterapia existentes. Incluso
podramos pensar que como los diferentes procesos
teraputicos.
3. DIFICULTADES
A lo largo del proceso psicoteraputico se pueden
presentar diferentes problemas o dicultades. En
este punto intentaremos remarcarlos y plantear so-
luciones.
3.1. PROBLEMAS AL INICIO DE LA INTERVENCIN
PSICOTERAPUTICA
El paciente acude a la consulta con una idea precon-
cebida acerca de la ayuda a recibir, esta idea puede
resultar incompatible con las condiciones de trabajo
del terapeuta o puede ser inadecuada para solucio-
nar su problema. En este caso se debe reformular
la demanda del paciente.
Despus de un tiempo de valoracin no se consi-
guen acordar unos objetivos para la intervencin (el
terapeuta no considera motivo de intervencin, los
objetivos que persigue el paciente son del tipo co-
nocerse mejor, o el paciente no se involucra en el
tratamiento). Esta situacin puede requerir posponer
la jacin de objetivos, un cambio de modalidad de
atencin el n de la terapia.
Aunque se jen objetivos, no se consigue acordar un
foco o el encuadre adecuado para el problema. En
este caso intentar formular el foco en otro registro
(afecto, conducta, relaciones, sntomas...) o acordar
un encuadre compatible con el tratamiento aunque
no sea el ideal.
El paciente acepta un encuadre, pero lo transgre-
de (acude sin cita, llega tarde, no realiza las tareas
acordadas...). Esto debe ser entendido y manejado
como parte de los problemas objetivo del tratamien-
to, se recomienda recordar al paciente el encuadre,
pedirle que se adapte a l, comprobar que ha com-
prendido lo expuesto explicando las razones por las
que se estableci as, confrontar e interpretar la tras-
gresin como una manifestacin del problema y por
ltimo aceptarlo e incluso en algunos casos utilizarlo
paradjicamente (p. ej. el no traer la tarea puede ser
una llamada de atencin sobre otros problemas que
al paciente preocupan ms).
No se consigue una denicin de los roles terapeuta/
paciente (problemas personales, problemas burocr-
ticos). En tales condiciones cambio de terapeuta.
La motivacin para el cambio es para algunos nece-
saria, pero para otros no. En paciente precontempla-
dor (no se plantea la conveniencia de cambiar) es
necesario hacer experimentar como problemticas
las pautas que han de ser cambiadas. Se acta a
dos niveles: algo en su conducta, pensamiento o
emociones es vivido como indeseable y la terapia es
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 543 7/5/10 13:18:15
544
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
un procedimiento mediante el cual el paciente puede
hacer algo para evitarlo.
Los precipitadores de fenmenos transferenciales
al inicio de la terapia son los ms evidentes: sexo,
edad, modo de vestir,... del terapeuta. A travs de las
reacciones del paciente, el terapeuta puede y debe
modicar la forma de interaccin, de modo que las
entrevistas sean lo ms fructferas posible. Si esta
dicultad no se consigue salvar esta indicado el cam-
bio de terapeuta.
Respecto a la contratransferencia al inicio de la tera-
pia, las caractersticas externas del paciente pueden
desencadenar en el terapeuta reacciones basadas
en acontecimientos vitales. Un buen conocimiento de
s mismo puede ayudar al terapeuta a reconducir su
forma de actuar del modo ms adecuado para con-
seguir el benecio del paciente. Si no se consigue
solucionar este problema, esta indicado el cambio
de terapeuta.
3.2. PROBLEMAS DURANTE LA INTERVENCIN
PSICOTERAPUTICA
Existen determinadas dicultades asociadas a de-
terminados diagnsticos, por ejemplo los pacientes
diagnosticados de trastorno lmite de la personalidad
pasan de la idealizacin al odio hacia el terapeuta,
tienden a transgredir el encuadre y responden con
dicultad en la terapia con actuaciones. La solucin
a estos problemas se debe de abordar en los temas
correspondientes a cada patologa.
Rasgos del paciente que dicultan la realizacin de
tareas encomendadas (p. ej. si el nivel cultural es
bajo, adaptar la terapia...).
Rasgos del paciente que dicultan la relacin con el
terapeuta (p. ej. dicultades para afrontar la sepa-
racin implica dicultades para terminar la terapia,
rasgos paranoides implican dicultades para conar
en el terapeuta). El terapeuta debe identicar estos
rasgos y modicar la forma de interaccin durante
las entrevistas.
La transferencia es el proceso por el que el
paciente experimenta su relacin con el terapeuta
en los trminos de su pauta problema y acta con
respecto a l segn estos trminos. Es importante
identicar los fenmenos transferenciales y trabajar
en la consulta la pauta problema con toda su carga
afectiva; adems de proporcionar una experiencia
diferente al responder el terapeuta a las acciones del
paciente de un modo diferente al que normalmente
induce en las personas con las que se relaciona en
su vida cotidiana. Si el terapeuta no es capaz de
vencer estas dicultades, puede estar indicado un
cambio de terapeuta.
La contratransferencia es el proceso por el cual
el terapeuta experimenta su relacin con el paciente
en trminos de sus propias pautas y se siente impul-
sado a responder en funcin de las mismas y no en
consideracin de su papel como psicoterapeuta. El
terapeuta debe ser capaz de reconocer estos fenme-
nos y reconducir su modo de actuar en estos casos, si
esto no es posible est indicado cambio de terapeuta.
La resistencia se entiende como la dicultad para
avanzar hacia el cambio en el contexto de la rela-
cin con el terapeuta. Suele aparecer cuando se
enfrentan temas que desafan las necesidades de
seguridad, aceptacin social e integridad personal
(p. ej. evitacin del sufrimiento). En este caso se indi-
ca enlentecer o cambiar el ritmo del proceso, buscar
nuevas vas o abordajes para el cambio, confrontar
la resistencia de forma directa o indirecta, ayudar al
paciente a entender cual es su propsito y volver a
su favor la fuerza que la mueve.
3.3. PROBLEMAS EN LA TERMINACIN DE
LA INTERVENCIN PSICOTERAPUTICA
El paciente plantea nuevos objetivos diferentes de los
acordados al inicio. En esta situacin es necesario
referirse a los acuerdos establecidos al inicio como
objetivos, se debe trabajar el miedo a la separacin
y a tener que afrontar sin apoyo de la terapia la vida.
Si se plantean objetivos que realmente precisan
atencin, pero que haban pasado inadvertidos es
preferible terminar la terapia que se inici y comenzar
una nueva terapia con los nuevos objetivos.
El paciente no se considera capaz de mantener o
consolidar los logros de la terapia sin ayuda. En este
caso se puede proponer al paciente un periodo de
prueba, estableciendo un periodo de tiempo en el
que el paciente intentar valerse por s mismo, tras
el cual si el paciente contina necesitando ayuda
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 544 7/5/10 13:18:15
545
59. NIVEL I. ESCUCHA, ENCUADRE, DIFICULTADES, PSICOEDUCACIN
se iniciar una nueva terapia con nuevos objetivos
adecuados a la situacin.
4. PSICOEDUCACIN
4.1. DEFINICIN
A falta de una denicin consistente del trmino psi-
coeducacin en nuestros das, podramos decir que
se trata de una modalidad de intervencin teraputica
que proporciona:
Educacin al paciente y/o familia.
Habilidades de afrontamiento.
Tcnicas de reduccin de problemas.
A veces se ofrece una serie de pautas para la
recuperacin y el mantenimiento.
Es especialmente prevalente en los trastornos del
Eje I, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar,
habiendo demostrado ser beneciosa para los pa-
cientes y sus familias, as como tener un bajo coste
de aplicacin.
Su foco principal est en la educacin-informacin/
hechos y desarrollo de habilidades (diferencia con
otros tratamientos multimodales). No es fundamental
la atencin en la dinmica familiar.
Sus objetivos principales son: aumentar las habili-
dades de afrontamiento y promover los cambios de
conducta.
4.2. DESARROLLO HISTRICO
En la dcada de 1960 se llev a cabo la desins-
titucionalizacin de enfermos mentales crnicos y
graves, regresando stos a la vida en sociedad con
los miembros de su familia. La investigacin sobre la
esquizofrenia hizo surgir la apreciacin de las nece-
sidades y experiencias de los miembros de la fami-
lia, reconocindose conceptos tericos como carga,
pena y depresin de miembros familiares.
En la dcada de 1970 se estableci la modalidad de
tratamiento familiar para la esquizofrenia, denominada
psicoeducacin familiar. Posteriormente, este modelo
ha sido adaptado para otros diagnsticos como el
trastorno bipolar y la depresin grave.
4.3. PSICOEDUCACIN FAMILIAR:
COMPONENTES Y DEFINICIONES
4.3.1. Componentes clave u objetos de intervencin
Educar a los pacientes y los miembros de la
familia sobre una determinada enfermedad :
Sus factores etiolgicos.
Hallazgos de la investigacin.
Factores que alivian o exacerban los sntomas
o la gravedad.
Opciones de tratamiento y evolucin esperada.
Recursos de la comunidad.
Ensear habilidades de afrontamiento y habili-
dades individuales y familiares para:
Manejar la enfermedad y sus efectos.
Minimizar la discapacidad.
Maximizar el funcionamiento.
Ofrecer un foro para resolver problemas.
Proporcionar apoyo continuado al paciente y a
los miembros de la familia.
Existen programas para pacientes, para familiares y
para familiares-pacientes.
4.3.2. Educacin
Los participantes deben recibir la informacin ms
actual sobre etiologa, opciones de tratamiento, me-
dicaciones y opciones farmacolgicas y hallazgos de
investigacin. Es necesario tener en cuenta adems
que los participantes tienen tambin inters en los
temas de trauma precoz e inuencias del ambiente,
desarrollo de medicaciones y cuestiones farmacolgi-
cas e implicaciones de los hallazgos de investigacin.
4.3.3. Entrenamiento en habilidades
Entrenamiento en habilidades de los padres:
habilidades sociales, resolucin de problemas,
entrenamiento en asertividad, manejo del estrs,
manejo de la ira y tcnicas de relajacin.
Habilidades familiares: comunicacin (expresin
apropiada, validacin), capacidad de educar y
cuidar, resolucin conjunta de problemas y otras
habilidades de relacin e interpersonales.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 545 7/5/10 13:18:16
546
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
4.3.4. Apoyo social
La psicoeducacin familiar proporciona una oportu-
nidad para desarrollar alianza y colaboracin entre
profesionales y cuidadores familiares, y para la co-
laboracin con el mismo paciente.
Tambin tiene gran valor el sistema de apoyo de-
sarrollado entre los participantes. Los pacientes y
familiares pueden muchas veces no slo hacer suge-
rencias especcas para manejar una situacin sino
tambin dar el apoyo social y emocional necesario
para implementar una solucin.
4.3.5. Resolucin de problemas/integrar el conocimiento
y las habilidades en cambios de conducta
Es el componente que menos se encuentra en los
programas de psicoeducacin.
Los problemas especcos de los participantes se
trasladan al grupo para hacer trabajar colectivamen-
te al grupo con el n de aplicar las nuevas tcticas
adquiridas, y con el objetivo de resolver o manejar
efectivamente la situacin planteada.
Generalmente se dispone de un protocolo conductual
estructurado que incluye pautas con las prcticas de
comportamiento especcas a seguir por los partici-
pantes, con el objetivo de que todos los individuos
reconozcan y acepten la necesidad de cambiar.
Al nal de un programa de psicoeducacin, centrar-
se en la resolucin de problemas da la oportunidad
a los pacientes y sus familiares de unir la serie de
habilidades para mejorar los problemas actuales que
podran transformarse fcilmente en crisis.
4.4. EJEMPLO DE UN MODELO DE
PSICOEDUCACIN INDIVIDUAL:
NIVELES Y OBJETIVOS DE SUS MECANISMOS
DE ACCIN
Mecanismos elementales (objetivos parciales
de primer nivel).
Adquisicin de conciencia de enfermedad.
Deteccin precoz de sntomas prodrmicos.
Cumplimiento teraputico.
Mecanismos secundarios (objetivos parciales
de segundo nivel).
Controlar el estrs.
Evitar el uso y abuso de sustancias.
Lograr regularidad en el estilo de vida.
Prevenir la conducta suicida.
Objetivos desiderativos o de excelencia clni-
ca (a alcanzar una vez se han cubierto niveles
anteriores).
Incrementar el conocimiento y el afronta-
miento de las consecuencias psicosociales
de episodios pasados y futuros.
Mejorar la actividad social e interpersonal
entre episodios.
Afrontar los sntomas residuales subsindr-
micos y el deterioro.
Incrementar el bienestar y mejorar la calidad
de vida.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 546 7/5/10 13:18:16
547
59. NIVEL I. ESCUCHA, ENCUADRE, DIFICULTADES, PSICOEDUCACIN
5. BIBLIOGRAFA BSICA
Fernndez Liria A, Rodrguez Vega B. Habilidades
de entrevista para psicoterapeutas: Con ejercicios
del profesor. 3
a
ed. Bilbao: Ed. Descle de Brouwer.
2006.
Hoffman PD, Fruzzetti AE. Psicoeducacin. En:
Oldham JM, Skodol AE, Bender DS. Tratado de los
trastornos de la personalidad. Barcelona: Ed. Elsevier
Doyma. 2007:377-387
Colom F, Vieta E. Manual de psicoeducacin para
el trastorno bipolar. Barcelona: Ed. Ars Medica.
2004.
Fernndez Liria A, Rodrguez Vega B. La prctica de
la psicoterapia: La construccin de narrativas ter-
aputicas. 2
a
ed. Bilbao: Ed. Descle de Brouwer.
2007.
Hales JA, Yudofsky SC, Talbot JA. Tratado de psiquia-
tra. 2
a
ed. Barcelona: Ed. ncora S.A. 1996.
6. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Comier WH, Comier LS. Interviewing strategies for
helpers. 1991. Versin castellana: Estrategias de
entrevista para terapeutas. Bilbao: Ed. Descle de
Brouwer. 1994.
Frank JD. Elementos teraputicos compartidos por
todas las psicoterapias. En Mahoney MJ, Freeman A
(eds.). Cognition and Psychotherapy. Nueva York: Ed.
Plenum Press. 1985. Versin castellana: Cognicin y
psicoterapia. Barcelona: Ed. Paids. 1988.
RECOMENDACIONES CLAVE
La actitud abierta, emptica y receptiva permite que podamos tener una formacin amplia e
integral que nos ayudar en nuestra labor en salud mental.
El conocimiento de las habilidades y de los instrumentos de las psicoterapias en general
nos va a permitir desarrollar mejor nuestro quehacer y nos van a enriquecer a nivel personal.
Sera recomendable profundizar en algn tipo de psicoterapia en funcin de las inquietudes
personales
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 547 7/5/10 13:18:16
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 548 7/5/10 13:18:16
60. NIVEL II.
APOYO, INTERVENCIN EN CRISIS Y DESTREZAS ESPECFICAS
Autora: Elena Palomo
Tutor: Jess Alonso Fernndez
Hospital de Donostia. San Sebastin
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
549
CONCEPTOS ESENCIALES
Los objetivos de la psicoterapia de apoyo son disminuir la ansiedad, mejorar la autoestima,
reforzar las funciones del Ego y aumentar habilidades adaptativas, sin pretender cambiar la
estructura psquica del individuo.
Intervencin en crisis consiste en un proceso de ayuda para auxiliar en una situacin
crisis, de modo que la probabilidad de efectos debilitantes (estigmas emocionales, dao
fsico) se minimice y la probabilidad de crecimiento (nuevas habilidades, perspectivas
y opciones de vida) se maximice.
No debemos de olvidar que cada persona es nica, y su respuesta ante diferentes situaciones
estresantes, es diferente. Nuestra respuesta ante su vivencia debera tenerlo en cuenta,
para ser lo ms oportuna y til posible.
1. PSICOTERAPIA DE APOYO
1.1. CONCEPTO E IDEAS BSICAS
Es la modalidad psicoteraputica ms utilizada en
psiquiatra. Se trata de una intervencin que aspira
a ayudar a sobrellevar lo mejor posible la cotidiani-
dad, adaptndose al medio y a las circunstancias
vitales, sin pretender cambiar la estructura psquica
del paciente, ni desvelar conictos inconscientes. A
diferencia de una simple relacin de apoyo, impli-
ca una formulacin del caso, se hace uso de unas
herramientas, y hay unos objetivos. Su origen est
en el psicoanlisis, pero hoy en da se utiliza desde
muchos enfoques tericos diferentes. Dentro de
las psicoterapias psicoanalticamente orientadas,
en realidad ambos son extremos de una gama de
terapias con ms o menos componentes expresivos
y apoyadores. En la prctica, la psicoterapia es para
la mayora de los pacientes una mezcla entre compo-
nentes de apoyo y expresivos (Luborski 1969).
1.2. OBJETIVOS
Disminuir la ansiedad; conseguir que el pacien-
te se sienta mejor.
Aumentar la autoestima.
Reforzar las funciones del Ego (sobre todo en
pacientes gravemente trastornados).
Mejorar habilidades adaptativas (objetivo bsico
en pacientes relativamente sanos, en crisis).
1.3. INDICACIONES
Las tcnicas de apoyo son idneas para pacientes
en los dos extremos de la patologa; bien pacientes
con estructuras bsicamente sanas que sufren un
periodo de malestar agudo en relacin con eventos
especiales de sus vidas, bien pacientes graves, de
estructuras frgiles (p.ej. psicticos) que no podran
soportar la regresin propia de tratamientos ms in-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 549 7/5/10 13:18:16
550
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
trospectivos, y que necesitan apoyo para adaptarse
al medio y a la vida.
1.4. PROCESO Y HERRAMIENTAS BSICAS
Como en cualquier intervencin psicoteraputica,
tras una o varias entrevistas se debe formular el
caso; elaborar un conjunto de hiptesis acerca de
las causas precipitantes y las inuencias que man-
tienen los problemas psicolgicos, interpersonales
o del comportamiento de una persona, y a partir de
ah elaborar una especie de hoja de ruta para disear
futuras intervenciones. Se exponen a continuacin
diferentes herramientas tiles, clasicadas en funcin
del objetivo teraputico al que ms contribuyen (to-
das favorecen varios objetivos).
1.4.1. Disminuyendo la ansiedad
Ambiente facilitador: siguiendo las ideas de
Winnicot en el desarrollo infantil, en psico-
terapia de apoyo es tambin bsico crear un
ambiente seguro (un encuadre y un vnculo
estable), que favorezca el desarrollo, y el equi-
librio emocional.
El encuadre: se trata de denir claramente unas
coordenadas acerca de para qu, cundo, dn-
de y a qu precio se encontrarn paciente y
terapeuta. As brindamos al paciente un marco
estable de referencia, lo cual de por s ya es
aliviador y estructurador. Cuanto ms claro y
estable sea el encuadre, mas apoyado y prote-
gido se sentir el paciente.
Alianza teraputica (AT): es muy importante el
establecimiento de un vnculo solido. Diferentes
estudios empricos demuestran la importancia
de la AT como un poderoso determinante del
cambio psquico y afectivo obtenido en una psi-
coterapia. Para favorecerlo es importante:
El estricto cumplimiento del encuadre por
parte del terapeuta.
El mostrar al paciente que somos conscientes
del esfuerzo que hace por mejorar.
El sealar al paciente de un modo realista y
discreto que hay esperanzas para la mejora.
El vnculo nosotros. Se le transmite al pa-
ciente la sensacin del vnculo y de que los
dos estamos comprometidos en un trabajo
conjunto con frases como: por esto ya he-
mos pasado, tratemos de entenderlo mejor,
miremos si estamos o no equivocados. De
este modo, el paciente siente que forma parte
del equipo con el terapeuta.
El vnculo: relacionarse de forma segura con
una persona podra constituir una experiencia
emocional correctiva en s, con resultados ms
positivos que cualquier otra cosa que pueda
aprender el paciente. Demuestre inters, com-
prensin y aprecio.
Estilo dialogado: el terapeuta de apoyo es sen-
sible, la relacin teraputica es real. No escu-
cha siempre en silencio, ni tampoco dirige un
interrogatorio.
Claricaciones: la claricacin supone resumir,
parafrasear y organizar las afirmaciones del
paciente sin ninguna elaboracin o inferencia.
Resumir correctamente demuestra atencin,
inters y comprensin, adems de ayudar a
organizar las ideas.
Nombrar los problemas: dar nombre a los pro-
blemas del paciente puede hacerle sentir ms
en control de la situacin.
Respetar las defensas: en terapia de apoyo, se
respetan las defensas adaptativas y el estilo
personal del paciente. Estas slo son desaa-
das cuando son claramente desadaptativas, y
se hace de manera cautelosa. Generalmente
se refuerzan las defensas ms maduras: la
represin, la formacin reactiva, el humor, la
racionalizacin y la intelectualizacin. El rea
limtrofe entre la orientacin de apoyo y la ex-
presiva est iluminada por la cuestin de cul
es la defensa desadaptativa?
Evitar generar ansiedad: la claricacin puede
vivirse como un reto y generar angustia. Para
suavizar se puede formular de forma que no
tenga que responder de manera inmediata, se
puede aadir un comentario normalizador (uni-
versalizador), o aadir palabras extras (el exceso
de discurso puede ser amortiguador).
El manejo de la transferencia: en psicoterapia
de apoyo PA generalmente no se interpretan
las transferencias, sino que se observan y se
tienen en cuenta para comprender y formular
el caso.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 550 7/5/10 13:18:16
551
60. NIVEL II. APOYO, INTERVENCIN EN CRISIS Y DESTREZAS ESPECFICAS
Abreaccin: escuchar en silencio activo, per-
mitiendo la descarga o liberacin de la tensin
emocional asociada a una idea, conicto o re-
cuerdo desagradable reprimido. El desahogo
generalmente consigue que la gente se sienta
mejor.
1.4.2. Trabajando con la autoestima
Escucha activa: escuchar atentamente, con un
silencio activo (con mucha presencia y aten-
cin), transmite inters y aceptacin, adems
de favorecer la expresin.
El elogio: es interesante estar alerta ante fac-
tores positivos y puntos fuertes. Una alabanza
apropiada, sincera y sensible expresada de
forma natural, es apoyador.
Preguntas efectivas: las preguntas deberan de
provocar respuestas positivas, p. ej. mejor que
"terminaste el instituto? sera qu estudios
tienes?
Evitar preguntas agresivas: las preguntas que
comienzan con la palabra por qu? Son es-
pecialmente propensas a ser percibidas como
crticas. Tienden a ser comprendidas como
deberas haber...! Usar: quiero entenderte
ms como encaja es interesante
Evitar dominar: p. ej. cuando sea factible, incluir
en la agenda de temas a tratar, los cambios en
medicacin, hospitalizaciones, procedimientos,
etc., y hacerle partcipe de la decisin.
Evitar las palabras que pueden ser vividas como
humillantes: p. ej. estuviste solo las vacacio-
nes?
1.4.3. Reforzando las funciones del Ego
Los pacientes ms alterados y deteriorados presen-
tan a menudo defectos importantes en las funciones
del Ego.
Contacto con la realidad: muchos pacientes
mantienen percepciones patolgicas persis-
tentes, tales como delirios, ideas de referencia
o alucinaciones auditivas. Mantener un status
quo, es en ocasiones un resultado satisfactorio
de tratamiento: un paciente que llegue a convivir
mejor con sus sntomas ha sido ayudado de
forma signicativa.
En otras ocasiones el empeoramiento de los
sntomas puede ser consecuencia de pensa-
mientos o sentimientos sobre algo que acaba
de suceder, o incluso resultado de una lnea
inoportuna del pensamiento. Hablar sobre ello
podra erigirse en el mejor tratamiento para vol-
ver a tomar contacto con la realidad.
El reto para el terapeuta es evitar discutir con
el paciente y encontrar un terreno comn para
dialogar. Sin asentir con el contenido del delirio,
el terapeuta puede apoyar el autocontrol, hablar
de las dicultades del paciente para enfrentarse
con un mundo hostil, mencionar los riesgos de
emprender acciones como reaccin a una si-
tuacin percibida, y buscar oportunidades para
reforzar las ventajas del autocontrol. Cuando el
paciente efecta una sugerencia poco prctica,
la discusin se encauza hacia las consecuen-
cias probables de la accin propuesta.
Trastorno del proceso del pensamiento: la yux-
taposicin extraa de ideas, los fragmentos
de ideas sin referentes y el uso idiosincrsico
de palabras, junto con signicados simblicos
da lugar a un discurso incoherente. El primer
paso para abordar a este paciente es no insistir
en que se explique mejor una vez quede claro
que esto no es posible. El segundo paso es
escuchar hasta que se reconozcan patrones.
Despus se pueden reejar de una manera em-
ptica. Ser comprendido es benecioso para
la autoestima y promueve el desarrollo de la
relacin teraputica, as que realizar un esfuerzo
por entender a un paciente incomprensible es
apoyador.
Desorganizacin: para un paciente con un
escaso desarrollo de sus funciones egoicas,
a veces organizarse y establecer prioridades
puede aliviar signicativamente la ansiedad.
Cuando el paciente se ve sobrepasado por
una mezcla de preocupaciones, nuevas infor-
maciones, planes e instrucciones, ocuparse de
esto (guiar el proceso del paciente hacia una
organizacin mental mejor; jerarquizando, pen-
sando primero en hacer lo que es ms bsico
y no en lo superuo) es el tipo de apoyo que
puede necesitar. Es lo que algunos denominan
prestar el Ego.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 551 7/5/10 13:18:16
552
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
1.4.4. Mejorando habilidades adaptativas
Aumentar las habilidades adaptativas sera el obje-
tivo primordial en pacientes relativamente sanos en
situacin de crisis (ver ms adelante).
A veces se apoya de forma directa, en pacientes
particularmente trastornados, a modo de consejos
especcos. Otras veces, y siempre que sea posible,
es mejor en lugar de dar un consejo concreto y di-
recto, llevar el dialogo hacia la elaboracin de habi-
lidades adaptativas que el paciente podr aplicar en
distintas situaciones futuras: qu crees que debera
llevar puesto para la entrevista? Trabajemos en una
estrategia en general qu imagen quieres dar?
Ensear habilidades adaptativas consiste en ocu-
parse del proceso de tomar decisiones, no se trata
de que el terapeuta tome las decisiones en lugar
del paciente. Se puede aprovechar cada situacin
resuelta bien o mal, para aprender una habilidad o un
principio. Cada historia tiene su moraleja.
2. INTERVENCIN EN CRISIS
2.1. CONCEPTO DE CRISIS
Estado de crisis es un estado de desorganizacin
conductual, emocional y cognitivo, desencadenado
generalmente por un acontecimiento interno o exter-
no precipitante. Generalmente es un estado transi-
torio, y se caracteriza por un fracaso de adaptacin
ante el nuevo desafo mediante las estrategias de
afrontamiento habituales de la persona.
Los precipitantes no siempre son eventos negati-
vos; tambin el nacimiento de un hijo, el matrimonio
etc., pueden dar lugar a estados de crisis. Las crisis
son la materia de la que est hecha la vida. La vida
adulta se da en funcin de cmo hemos sorteado las
crisis de nuestra vida, y las decisiones que hemos ido
tomando. Crisis signica cambio, el ideograma chino
de crisis indica lo mismo riesgo que oportunidad. Erick
Erickson propuso el concepto de que la crisis no sola-
mente contiene un potencial patolgico sino que tam-
bin es una oportunidad de crecimiento y desarrollo.
2.2. INTERVENCIN EN CRISIS
Proceso de ayuda dirigido a auxiliar en una situacin
de crisis, de modo que la probabilidad de efectos
debilitantes (estigmas emocionales, dao fsico, etc.)
se minimiza y la probabilidad de crecimiento (nue-
vas habilidades, perspectivas y opciones de vida)
se maximiza.
Este proceso puede dividirse en dos fases: inter-
vencin de primera instancia o primeros auxilios psi-
colgicos y la intervencin de segunda instancia, o
terapia para crisis.
Los primeros auxilios psicolgicos, se realizan en
minutos u horas, a menudo en el lugar de los hechos,
los puede realizar cualquier persona cercana en ese
momento, y su objetivo es restablecer el equilibrio
emocional, y la capacidad de afrontamiento: dar
apoyo, reducir la mortalidad y enlazar con recursos
profesionales de ayuda.
La psicoterapia de segunda instancia requiere de un
encuadre profesional, y sus metas son reelaborar o
translaborar el incidente de crisis; integrar el inci-
dente de trauma en la vida; establecer la apertura/
disposicin para afrontar el futuro incluso de manera
ms efectiva.
2.3. LOS TRES PRINCIPIOS DE UNA
INTERVENCIN EN CRISIS
Oportunidad: actuar lo ms pronto posible para
reducir el peligro de respuestas violentas (auto
o htero-destructivas) y capitalizar la motivacin
del paciente para cambiar(es un estado de alta
sugestionabilidad, para lo malo y para lo bueno).
Adems, si tardamos, su vida puede haberse
impregnado ya de hbitos y patrones de pen-
samiento disfuncionales, que ser ya mucho
ms difcil cambiarlos.
Metas: ver en epgrafe anterior. Tenerlas siempre
presentes.
Valoracin: es importante valorar tanto las for-
talezas como las debilidades de la persona, los
apoyos y recursos sociales con los que cuenta
y que se pueden movilizar, y su vulnerabilidad
o capacidad de soportar el estrs sin perder
el equilibrio.
2.4. PRIMEROS AUXILIOS PSICOLGICOS;
LOS CINCO COMPONENTES DE LOS PRIMEROS
AUXILIOS PSICOLGICOS
Fueron designados como un mapa cognoscitivo ms
que como unos pasos a seguir en un orden secuen-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 552 7/5/10 13:18:16
553
60. NIVEL II. APOYO, INTERVENCIN EN CRISIS Y DESTREZAS ESPECFICAS
cial. Esto en muchos casos sera articial. Los cinco
componentes sirven para recordarnos qu aspectos
hay que trabajar en un momento u otro de la interven-
cin, para valorar despus si hemos tocado todo lo
que haba que tocar, para apoyarse en ellos cuando
la intervencin parece empobrecerse (tabla 1).
Tabla 1. Componentes de los primeros auxilios psicolgicos (contina en la pgina siguiente)
OBJETIVOS QU HACER Y QU NO HACER
Realizar
contacto
psicolgico
Mediante una escucha emptica y
una actitud de apoyo, se trata de
que la persona se sienta escuchada,
comprendida, aceptada y acompaada en
su dolor.
Generalmente esto lleva a una
disminucin en la intensidad de su
aturdimiento emocional y hacia una
reactivacin de las capacidades de
resolucin de problemas.
SI:
Invitar al paciente a hablar.
Escuchar tanto los hechos como los
sentimientos.
Sintetizar/reejar hechos y sentimientos.
Comunicar inters y aceptacin mediante
declaraciones empticas y comunicacin no
verbal.
En ocasiones el contacto fsico suave puede
ser til y efectivo para transmitir calma y
comprensin.
NO:
Contar tu propia historia.
Ignorar sentimientos o hechos.
Juzgar, regaar o tomar partido.
Analizar las
dimensiones
del problema
Para poder ir tomando decisiones
e ir dando pasos hacia la solucin y
translaboracin de la crisis, es importante
en primer lugar analizar exactamente
cul es la situacin actual, cmo se ha
llegado a esta situacin, cules son las
debilidades y las fortalezas de la persona
y su funcionamiento, tanto antes como
durante la situacin de crisis (ver anlisis
de funcionamiento CASIC, ms adelante),
con qu recursos internos y externos
cuenta.
Una vez analizada la situacin es til
trabajar hacia el establecimiento de un
orden jerrquico de las necesidades
actuales de la persona, dentro de dos
categoras:
Conictos que necesitan manejarse de
manera inmediata.
Conictos que pueden dejarse para
despus.
SI:
Plantear preguntas abiertas indagando acerca de:
Pasado inmediato:
Incidente que precipit la crisis.
Funcionamiento CASIC (ver siguiente epgrafe)
previo a la crisis (debilidades/fortalezas).
Presente:
Funcionamiento CASIC ahora
(debilidades/fortalezas).
Recursos personales (internos).
Recursos sociales (externos).
Futuro inmediato:
Decisiones inminentes (para esta noche,
n de semana, los prximos das/semanas).
Evaluar la mortalidad.
NO:
Soslayar las seales de peligro.
Depender de preguntas de s/no.
Permitir abstracciones continuas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 553 7/5/10 13:18:17
554
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
OBJETIVOS QU HACER Y QU NO HACER
Sondear
posibles
soluciones
Se trata de ayudar a la persona en situacin
de crisis a identicar posibles soluciones
a su situacin actual, tanto para cubrir sus
necesidades inmediatas como para las que
pueden dejarse para despus.
En la medida de lo posible, y siguiendo una
de las premisas bsicas de la intervencin
en crisis, procuraremos que sea l/
ella mismo/a quien genere las posibles
soluciones, y despus si es preciso
aadiremos nuevas alternativas.
SI:
Preguntar qu es lo que el paciente ha
intentado hasta ahora.
Examinar que es lo que se le ocurre al paciente
que puede/podra hacer ahora.
Proponer nuevas alternativas: un nuevo
comportamiento del paciente; redenicin
del problema; asistencia externa (un tercero);
cambio ambiental.
Examinar los posibles obstculos a cada
alternativa.
NO:
Dejar obstculos sin examinar.
Movilizar
hacia la accin
concreta
Implica ayudar a la persona a ejecutar
alguna accin concreta para manejar la
crisis. Esto signica la ejecucin de lo
aprobado en el paso anterior.
Tratamos de asistir a la persona a dar el
mejor paso prximo, dada la situacin
insistiendo en la idea de dar un solo paso
cada vez.
Importante ayudar a priorizar cual es el paso
mejor siguiente.
Segn valoremos la letalidad o no de la
situacin y la capacidad de la persona en
crisis para actuar en su propio benecio,
tomaremos una actitud ms facilitadora o
directiva.
SI:
Asistir en la ejecucin de la accin concreta,
siempre que sea posible con una actitud
solamente facilitadora, es decir desde
escuchando de un modo activo hasta dando
consejos, pero animando a que sea la propia
persona la que pase a la accin.
Ser directivo, slo s la persona no es capaz en
esos momentos de actuar en su propio benecio,
o si el riesgo de letalidad (tanto para el paciente,
el asistente o alguien ms) es alto. En este caso el
rango de accin va desde la movilizacin activa de
recursos hasta la toma de control de la situacin.
NO:
Intentar resolverlo todo ahora.
Evaluacin y
seguimiento
Establecer un contacto posterior que
permita el seguimiento para vericar el
progreso de ayuda. El seguimiento puede
suceder mediante un encuentro posterior,
cara a cara o por telfono o correo
electrnico.
En este contacto posterior el objetivo es
asegurarnos de que se lograron las metas
de los primeros auxilios psicolgicos:
el suministro de apoyo, reduccin de la
mortalidad y cumplimiento del enlace con
fuentes de apoyo.
Si as ha sido, se ha completado el proceso
de los primeros auxilios.
Si no ha sido as, volveremos a algn paso
anterior, segn la situacin concreta.
SI:
Hacer un trato para recontactar.
Preguntar acerca de cmo se llevaron a cabo las
acciones concretas, y vericar si se obtuvieron
los resultados esperados.
Decidir, en funcin de si se han logrado cumplir
las tres submetas de los primeros auxilios
psicolgicos, si se da por terminada esta
intervencin, o si hay que retomar la situacin de
nuevo.
NO:
Dejar detalles en el aire o asumir que el paciente
continuar la accin de plan por s mismo.
Dejar la evaluacin a alguien ms.
Tabla 1. Componentes de los primeros auxilios psicolgicos (continuacin)
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 554 7/5/10 13:18:17
555
60. NIVEL II. APOYO, INTERVENCIN EN CRISIS Y DESTREZAS ESPECFICAS
Es importante tener en cuenta siempre que cada
persona es nica, y sus respuestas ante diferentes
situaciones estresantes, son diferentes. En su modelo
de intervencin, Barbara Rubin y Ellin L. Bloch lo ex-
presan de manera muy clara, tomando el continuo de
dilatacin-constriccin de Lillibridge y Klukkens (1978)
como marco conceptual. Entendiendo estas diferen-
cias, el asistente puede precisar ms sus respuestas
para incrementar su grado de pertinencia (tabla 2).
2.5. INTERVENCION DE SEGUNDA INSTANCIA;
TERAPIA MULTIMODAL PARA CRISIS
Una vez llevadas a cabo las tareas de los primeros
auxilios psicolgicos, en algunos casos (y no en to-
dos), es necesario o aconsejable proseguir el trata-
miento con una terapia. Hay varias formas de enfocar
esta terapia. En este captulo plantearemos el modelo
la terapia multimodal, segn K. Slaikeu.
2.5.1. Valoracin
Analizamos en la tabla 3 los cinco subsistemas del
individuo (perl CASIC), que a continuacin se con-
vertirn en focos de la terapia.
Valorar el funcionamiento CASIC del individuo previo
y durante la crisis, valorando as el impacto de la
crisis en su funcionamiento a todos estos niveles.
2.5.2. Tratamiento (tabla 4)
Tabla 2. Caractersticas cognitivas
Las caractersticas, en el nivel cognitivo de una persona en crisis recorren la gama que va desde
(dilatacin)-------------------------------------------- hasta-------------------------------------------------------------(constriccin)
Pensamientos desorganizados. Preocupacin por el problema.
Pensamiento catico. Rumiacin cognitiva y obsesin.
Gran confusin.
Y se necesita por parte del asistente.
Clarificar, el pensamiento. Sugerencias de alternativas viables,
trabajar en la solucin.
En el nivel afectivo las caractersticas son
(dilatacin)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(constriccin)
Emocin excesiva, no hay un intento Contencin de la emocin.
por controlar la expresin emocional.
Y se necesita por parte del asistente.
Intentar enfocar los sentimientos especcos. Ayudar a expresar los sentimientos
Trabajar con material cognitivo. de cualquier forma.
A nivel conductual las caractersticas son
(dilatacin)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(constriccin)
Expresin de una conducta exagerada Paralizacin inmovilizacin, retirada.
e inapropiada para esa persona.
Y se necesita por parte del asistente.
Resolucin de problemas orientados a la realidad. Ayuda para estimular la actividad
y hacer cosas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 555 7/5/10 13:18:17
556
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
Tabla 3. Subsistemas del individuo
Conductual
Actividades y conductas maniestas. Patrones de trabajo, interaccin, descanso,
ejercicio, dieta (hbitos de comida y bebida), comportamiento sexual, hbitos de
sueo, uso de drogas y tabaco; presencia de cualquiera de los siguientes: actos
suicidas, homicidas o de agresin. Habilidades para resolver conictos o salir
de situaciones de gran tensin. Gama de conductas agradables (reforzantes) y
desagradables (aversivas).
Afectiva
Emociones sentidas. Sentimientos acerca de cualquiera de los comportamientos
citados arriba; presencia de ansiedad, ira, alegra, depresin, temor, etc.; adecuacin,
distorsin o negacin de los afectos a las circunstancias. Se expresa o se ocultan los
sentimientos?.
Somtica
Funcionamiento fsico general, salud, enfermedades relevantes actuales y pasadas.
Sensaciones placenteras o dolorosas experimentadas. Inuencia del consumo de
sustancias y alimentos Presencia o ausencia de tics, dolores de cabeza, malestares
estomacales y cualquier otro trastorno somtico; el estado general de relajacin/
tensin; sensibilidad de la visin, el tacto, el gusto, la percepcin y el odo.
Interpersonal
Naturaleza (asertiva o conictiva) de las relaciones con otras personas: la familia, los
amigos, los vecinos, los compaeros de escuela o trabajo; fortalezas y problemas
interpersonales, nmero de amigos, frecuencia del contacto con ellos y con los
conocidos; habilidades sociales, papel asumido con los distintos amigos ntimos
(pasivo, independiente, lder, como un igual); estilo de la resolucin de conictos
(asertivo, agresivo, aislado); estilo interpersonal bsico (congeniante, suspicaz,
manipulador, explotador, sumiso, dependiente).
Cognoscitiva
Manera de dormir y sueos diurnos y nocturnos usuales; representaciones mentales
distorsionada acerca del pasado o el futuro; autoimagen; metas vitales y las razones
para su validez; creencias religiosas; losofa de la vida; presencia de cualquiera de los
siguientes pensamientos: catastrozacin, sobregeneralizacin, delirios, alucinaciones,
hablarse a s mismo de manera irracional, racionalizaciones, idealizacin paranoide;
actitud general (positiva/negativa) hacia la vida. Expectativas sobre la terapia y
atribuciones de cambio. Recuerdos, ideas e imgenes incomoda recurrentes.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 556 7/5/10 13:18:17
557
60. NIVEL II. APOYO, INTERVENCIN EN CRISIS Y DESTREZAS ESPECFICAS
Tabla 4. Las cuatro tareas de la resolucin de crisis
MODALIDAD TAREA ESTRATEGIAS TERAPUTICAS
Somtica Supervivencia fsica.
Hacer uso de medicamentos.
Otorgar los primeros auxilios psicolgicos.
Consultar al paciente acerca de la nutricin, el
ejercicio y la relajacin.
Afectiva
Reconocimiento
y expresin de
sentimientos.
Hablar con el paciente acerca de cmo se
siente a raz de los distintos aspectos de la
crisis (escucha activa, relacin de apoyo,
afecto inducido).
Instruir al paciente acerca del papel de los
sentimientos en el funcionamiento psicolgico
global y alentar modos apropiados de expresin
(control de la ira, expresin y provocacin;
manejo de la ansiedad; la silla vaca, meditacin
y entrenamiento en inoculacin de tensin).
Cognoscitiva Dominio cognoscitivo.
Reexionar sobre el incidente de crisis y las
circunstancias (estrategias de solucin de
problemas).
Analizar los pensamientos previos a la crisis
y las expectativas, planes, y el impacto del
incidente en cada una de estas reas (terapia
racional emotiva).
Asistir al paciente en la adaptacin de
creencias, expectativas y la hablar de s mismo
(biblioterapia, reestructuracin cognoscitiva,
toma de decisiones, tareas para casa, auto
dilogo dirigido, hipnosis, imaginera, implosin,
tcnicas paradjicas, autoayuda y detencin
del pensamiento).
Conductual/
interpersonal
Adaptaciones
conductuales/
interpersonales.
Reexionar con el paciente los cambios que
pueden requerirse en cada una de las reas
principales (entrenamiento en asertividad,
orientacin anticipatoria).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 557 7/5/10 13:18:17
558
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
GLOSARIO DE ALGUNAS DE LAS TCNICAS DE TERAPIA PARA CRISIS
Afecto inducido
Despus de relajarse, se repasa con todo detalle el incidente
traumtico alentando la libre expresin de emociones, y ayudando
a claricar los sentimientos relacionados con el incidente.
Abreaccin Explicado en el texto.
Asignacin de tareas para casa
Sirve como medio de entrenamiento y para implicar al paciente
ms en su papel activo en la terapia.
Autoayuda
En este caso el contacto con el terapeuta es mnimo, y el papel
del paciente es muy activo. Muchas veces se hace en grupos,
en los que se renen personas con problemticas similares, para
hablar de cmo afrontan cada uno sus problemas, darse consejos
etc.
Terapia racional emotiva
Desarrollada por Ellis (1962) cuya teora bsica era que la
excitacin emocional y el comportamiento inadaptados son
intervenidos por la interpretacin de uno mismo respecto de
las situaciones. La terapia exitosa consiste en la eliminacin de
los pensamientos irracionales, con el consecuente alivio de los
sntomas.
Terapia de pareja
Como en la terapia de familia, tambin aqu hay mltiples
enfoques tericos.
Terapia familiar
Con respecto a la intervencin en crisis con familias, Kinney
(1978) utiliza los programas constructores de hogares, Rueveni
(1981) sugiere el tramado de redes, Eisler y Herson (1973) el
entrenamiento en solucin de problemas familiares, etc.
Tcnicas paradjicas
Las tcnicas paradjicas fueron ideadas para superar las
resistencias de los pacientes al cambio. Se trata de intensicar la
crisis mediante la prescripcin del sntoma.
Silla vaca
Es una de las tcnicas de la terapia Gestalt desarrollada por
Fritz Perls. Se utiliza para ayudar a los pacientes a esclarecer
sentimientos, actitudes y creencias, y para conciliar polaridades
conictivas. El paciente representa a la otra persona, la otra
polaridad etc. en la silla vaca y se entrega a un dialogo con ella, y
luego cambindose de sitio se contesta a si mismo
Juego de roles
Puede actuarse una situacin ya pasada, o ensayar una nueva
manera de afrontar una situacin concreta.
Relajacin muscular profunda
Se trata de una tcnica desarrollada por Jacobson (1974) e
implica el entrenamiento en el contraste tensin relajacin de
grupos musculares.
Reestructuracin cognoscitiva
Se dirige a la claricacin y cambio de patrones de pensamiento
del paciente. La meta es ayudar a los pacientes a desarrollar la
capacidad para evaluar los incidentes de una forma ms realista.
Provocacin de ira
Se trata de provocar la ira del paciente hacia el terapeuta
(llegando a propsito tarde, no haciendo caso), y a
continuacin adoptar una actitud apoyadora. Se usa sobre
todo con pacientes gravemente deprimidos, en un intento de
movilizarle y superar la pasividad patolgica.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 558 7/5/10 13:18:17
559
60. NIVEL II. APOYO, INTERVENCIN EN CRISIS Y DESTREZAS ESPECFICAS
Orientacin anticipatoria
El terapeuta ayuda al paciente a anticipar determinados
acontecimientos externos o internos y a preparar al individuo
en crisis para tales sucesos. De esa manera puede planear y
movilizar estrategias efectivas de afrontamiento por adelantado.
Modelamiento
Se expone al paciente a observar a otros individuos que realizan
el comportamiento objetivo. El modelamiento puede realizarse en
vivo, simblicamente (p. ej. con videos)
Meditacin o yoga
Varias tcnicas han sido recomendadas con nes teraputicos.
Una de las ms estudiadas es la Vipassana. No slo es una
tcnica de relajacin corporal y mental, sino que ayuda a conectar
con nuestras emociones, sensaciones y darnos cuenta de qu
nos pasa y qu necesitamos.
Implosin (inundacin)
Se basa en el supuesto de que cualquier temor puede extinguirse
al proveer al paciente de la experiencia de que un resultado
esperado y altamente temido no acontece.
Imaginera y tcnicas de
visualizacin
Se reere a la utilizacin de imgenes mentales o de la fantasa
por ejemplo para una desensibilizacion sistemtica etc. Con la
imaginera positiva se puede mejorar la autoestima, e incluso
en base a la autoimagen idealizada de Suskind (1970), se utiliza
la nueva autoimagen positiva como base para iniciar nuevos
comportamientos, los cuales son congruentes con esta nueva
autoimagen.
Hipnosis
Se lleva al paciente a un estado de trance en el cual la
sugestionabilidad esta aumentada. Segn Baldwin 1978, en la
situacin de crisis, la hipnosis intensica el efecto de las tcnicas
no hipnticas, por causa de una redistribucin de la atencin, un
incremento en la disponibilidad de los recuerdos, una elevacin
en la capacidad para la produccin de fantasas y para la
creatividad, y un incremento en la sugestionabilidad.
EMDR
EMDR es un mtodo psicoteraputico innovador que acelera el
tratamiento de un amplio rango de patologas en el trastorno por
estrs postraumtico, entre otros.
El mtodo descubierto y desarrollado desde 1987 por la Dra.
Francine Shapiro, consiste en usar estimulacin bilateral en un
protocolo especial relacionado con las situaciones traumticas
que desencadena la desensibilizacin y el consecuente
reproceso de las mismas, acompaado de la desaparicin de la
sintomatologa.
Focusing
Focusing es la autoconciencia y la curacin emocional
corporalmente orientada. Es una forma de entrar en contacto
con emociones o sentimientos desde una sensacin corporal.
Esta sensacin corporal, que llamamos Sensacin Sentida, nos
muestra como sentimos una situacin particular de nuestra vida.
Debrieng
A grandes rasgos, la tcnica consiste en facilitar la ventilacin
en grupo de los sentimientos y emociones relacionados con la
experiencia traumtica vivida, con el propsito de reordenarla
cognitivamente de una forma ms adaptativa.
GLOSARIO DE ALGUNAS DE LAS TCNICAS DE TERAPIA PARA CRISIS
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 559 7/5/10 13:18:17
560
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
3. BIBLIOGRAFA BSICA
Pinsker H. Introduccin a la Psicoterapia de Apoyo.
Bilbao: Ed. Descle de Brouwer. 2002.
Slaikeu Karl A. Intervencin en crisis. Mexico: Ed. El
Manual Moderno. 1996.
Rubin Wainrib B, Bloch Ellin L. Intervencin en cri-
sis y respuesta al trauma Bilbao: Ed. Descle de
Brouwer. 2001.
4. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Rockland LH. Terapia de apoyo, una aproximacin
psicodinmica. Ed. Basic Books.
Prez Sales P. Trauma, culpa y duelo: hacia una psi-
coterapia integradora. Programa de autoformacin
en psicoterapia de respuestas traumticas. Bilbao:
Ed. Descle de Brouwer. 2006.
Rogers C. Psicoterapia centrada en el cliente. Ed.
Paidos Ibrica.
http://www.cuadernosdecrisis.com/
Bandler R, Grinder J. La estructura de la magia:
lenguaje y terapia. Santiago de Chile: Ed. Cuatro
Vientos. 1998.
RECOMENDACIONES CLAVE
En la psicoterapia de apoyo, hay que tener presente que no se trata de una simple actitud
mdica de comprensin y apoyo, sino que se precisan unos conocimientos previos y un
mtodo en lo posible estructurado para:
Estudiar al paciente, establecer un marco teraputico, y proponer objetivos.
Hay que partir de y aprovechar las capacidades previas del paciente.
En la intervencin en crisis:
No descuidar la obtencin de un conocimiento de la persona pre-crisis, por muy crtica
que sea la situacin.
Necesidad de un seguimiento tras la primera intervencin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 560 7/5/10 13:18:17
61. PSICOTERAPIA I: DEFINICIN, INDICACIN
Y EVALUACIN DE CASOS
Autores: Ainoa Muoz San Jos y David Lpez Gmez
Tutora: Beatriz Rodrguez Vega
Hospital Universitario La Paz. Madrid
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
561
CONCEPTOS ESENCIALES
Denicin de psicoterapia.
Indicacin de una intervencin psicoteraputica.
Entender la psicoterapia como un proceso.
Formulacin de casos para psicoterapia.
1. CONCEPTOS GENERALES
Se han dado numerosas deniciones al trmino psi-
coterapia, algunas tan extensas que tienen el incon-
veniente de ser poco especcas y extenderse sobre
terrenos imprecisos como el crecimiento personal o
la bsqueda de experiencias. El Grupo de Consenso
de Madrid (1997) elabor la siguiente denicin:
Psicoterapia es un proceso de comunicacin in-
terpersonal entre un profesional experto (terapeuta) y
un sujeto necesitado de ayuda por problemas de sa-
lud mental (paciente) que tiene como objeto producir
cambios para mejorar la salud mental del segundo.
Esta denicin excluye:
Otras relaciones de ayuda (amigos, fami-
lia) en las que quien la da no es un profesional
experto.
Consejo mdico o psicolgico, en el que
el experto se limita a poner a disposicin del
cliente informacin que le permite realizar una
eleccin cuya realizacin no est impedida por
patologa mental.
Manejo clnico de un tratamiento farmaco-
lgico, en el que el objetivo es garantizar las
condiciones (informacin, conanza en el mdi-
co, expectativas, adherencia al tratamiento) que
permiten optimizar el efecto de la medicacin
prescrita.
Existen otras muchas deniciones de psicoterapia,
as como mltiples corrientes psicoteraputicas. Sin
embargo, hay un punto en comn entre todas ellas,
que es un requisito para que se lleve a cabo esta
prctica: el paciente ha de considerarse implicado
en el problema presentado, ya sea en el origen, en el
mantenimiento o en las posibilidades para solucionar-
lo (Fernndez Liria y Rodrguez Vega, 1997).
La psicoterapia se presenta como una opcin para
el manejo y tratamiento de los trastornos mentales
y los problemas de salud mental siempre que est
indicada. Veremos a continuacin cules son las in-
dicaciones de una psicoterapia.
2. EL PROCESO PSICOTERAPUTICO
2.1. CUNDO INDICAR UNA PSICOTERAPIA?
Ante un problema que responde a psicoterapia
o cuyas consecuencias en la vida de la persona
que lo padece pueden mejorar con psicotera-
pia.
CONCEPTOS ESENCIALES
Denicin de psicoterapia.
Indicacin de una intervencin psicoteraputica.
Entender la psicoterapia como un proceso.
Formulacin de casos para psicoterapia.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 561 7/5/10 13:18:18
562
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
Cuando el propio paciente se encuentra im-
plicado en el problema (origen, mantenimiento
o posibilidades de curacin).
No excluye la combinacin con tratamiento
farmacolgico.
Para poder indicar una psicoterapia es necesario
evaluar el caso. La entrevista clnica es el elemento
fundamental. Las habilidades de entrevista se repa-
san en otro captulo de este libro. A continuacin se
propone un modelo de formulacin de casos psiqui-
tricos (Fernndez Liria y Rodrguez Vega, 2001) que
es un proceso de recogida de informacin durante la
fase de evaluacin que tiene gran utilidad para valorar
si existe indicacin de psicoterapia, para construir
pautas-problema o el foco teraputico, establecer
el contrato con el consultante y, por ltimo, un n
didctico: para presentar el caso en supervisin.
2.2. FORMULACIN DE UN CASO PARA
PSICOTERAPIA
1. Cul es la queja?
Motivo de consulta.
2. Cmo se ha producido la consulta?
Anlisis de la demanda.
3. Cul es el problema o problemas?
Listado de problemas, fenmenos.
4. Cmo, cundo y por qu se pone o ponen
de maniesto?
Precipitantes.
5. Cul es la secuencia de emociones, ideas,
comportamientos y relaciones que implica?
Estados mentales, defensas, modelos de
relacin.
6. Por qu se perpeta o se perpetan?
Perpetuantes, refuerzos, ganancias neurticas
y secundarias.
7. Cmo se origin histricamente?
Desarrollo, biografa, perspectiva
transgeneracional.
8. Qu facilit su aparicin o facilita su
mantenimiento?
Vulnerabilidad, dcits.
9. Qu puede facilitar el cambio?
Recursos, fortalezas, oportunidades.
10. Cules son las expectativas respecto a la
consulta?
Realismo, lmites.
11. Cules son los objetivos planteables para la
terapia?
Denicin operativa.
12. Medios para conseguir cada uno de ellos?
Factores teraputicos, estrategias, tcnicas.
13. Qu curso de la terapia prevemos?
Pronstico.
14. Qu dicultades prevemos?
En el paciente y en el terapeuta.
15. Qu contrato proponemos?
2.3. EJEMPLO DE FORMULACIN DE UN CASO
CLNICO
Mara es una mujer de 31 aos que acude a consulta,
derivada por su MAP, a peticin propia, por cuadro
de atracones, vmitos autoprovocados, y restriccin
de comida desde hace 8 aos. En el momento actual
la paciente solicita ayuda ya que reconoce haber
tocado fondo y no poder controlarlo. Su MAP ha
descartado patologa orgnica asociada, y su IMC
est dentro de los lmites adecuados.
La paciente es la mayor de dos hermanas, con una
diferencia de edad de 3 aos. Cuenta que durante
su infancia siempre la han calicado de tmida, seria,
responsable e independiente, como su padre. Su
hermana, segn reere, era justo lo contrario, alegre,
cariosa, y muy parecida y unida a su madre. Desde
pequea, la paciente se encarg de su cuidado. De-
ne a su madre como muy inmadura e insegura me
trasmiti su miedo a no ser aceptada por la gente,
por lo que, cuando tena algn problema recurra a
su padre me daba ms seguridad. No obstante,
dene a ste como una persona poco afectuosa,
que nunca reconoca que hicieran las cosas y a la
que le importaban mucho las apariencias.
Reere relaciones muy dependientes con las amigas,
con dicultades para hacer valer su opinin y senti-
mientos de inferioridad respecto a ellas.
Buen rendimiento escolar, comienza la carrera de
Farmacia. Estos aos los recuerda como una de las
etapas ms felices, conoc a gente nueva que les
gustaba por como yo era. Poco despus conoce al
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 562 7/5/10 13:18:18
563
61. PSICOTERAPIA I: DEFINICIN, INDICACIN Y EVALUACIN DE CASOS
que hoy es su marido fue l el que se j en m
yo al principio estaba un poco reticente. Cuando
sus amigas se enteran la hicieron elegir entre ellas
o l, le eligi a l creo que tambin inuy que no
dependa tanto de ellas, que conoca a otra gente
con la que me senta ms segura. En ese ao falle-
ce su madre, tras una peritonitis y la paciente pasa
a encargarse de las tareas de la casa. Comienza a
perder peso de forma involuntaria poco despus
me di cuenta de que evitaba comer, tena miedo de
recuperarlo. Aprende a no pasar hambre, comien-
do, dndose atracones y vomitando.
A los 5 meses su padre empieza a salir con una mujer
me pareci muy pronto, pero no le dije nada. Cuan-
do intent que subiera a casa, su hermana se neg,
empezaron las discusiones entre ellos, yo siempre
estaba en medio.
Un verano su hermana conoce un chico en Valencia.
Se termina casando y se marcha a vivir all. Durante
este tiempo contina con vmitos y atracones. No se
lo dijo nunca a su hermana, por no preocuparla, ni a
su padre, aunque cree que lo sospechaba.
Tras 11 aos de novios, la paciente plantea a su
pareja que o se casaban o lo dejaban. Deciden ca-
sarse hace un ao pens que todo iba a ser distinto,
que iba a dejar de vomitar, de preocuparme por el
peso. A su marido (al que define como una per-
sona incapaz de enfrentarse a los problemas) le
haba contado el problema con la alimentacin le
estaba pidiendo que me controlara porque yo me
daba cuenta que se me estaba yendo de las manos.
Los atracones y los vmitos comienzan a aumentar
en frecuencia convirtindose en casi diarios desde
hace unos meses en que pasa ms tiempo en casa
y se da cuenta de que haba muchos aspectos de su
vida que no poda controlar, generndole esto mucha
ansiedad (por ejemplo, se trasladan unos vecinos
nuevos que gritaban y ponan la msica alta a todas
horas, y no se atreva a decirles nada, empieza a
pensar en el miedo a trabajar, a enfrentarse a los
problemas). Fue ste el momento en que acude a
su MAP pidiendo ayuda.
Exploracin psicopatolgica: consciente, globalmen-
te orientada, abordable y colaboradora. nimo sub-
depresivo reactivo. Ansiedad leve. No alteraciones
del sueo. Ligera distorsin de la imagen corporal;
no reere conductas restrictivas en el momento ac-
tual. Atracones con vmitos autoprovocados diarios.
Discurso uido y coherente centrado en sentimientos
de angustia y falta de control. No ideacin auto/hete-
roagresiva. No sntomas de rango psictico. No otras
alteraciones psicopatolgicas de inters.
2.3.1. Formulacin del caso
Cul es la queja?
Atracones, vmitos autoprovocados, restriccin
de comida, ansiedad y sensacin de falta de
control.
Cmo se ha producido la consulta?
A pesar de que el cuadro clnico actual surge
con 18 aos cuando fallece su madre, es ahora
cuando consulta por primera vez con su MAP
al aumentar la frecuencia e intensidad de los
atracones y vmitos en el ltimo ao. El empeo-
ramiento surge al casarse y ver incumplidas sus
expectativas de resolucin del cuadro con el
matrimonio y el abandono de sus obligaciones
con su familia de origen. El sujeto y el objeto
de la demanda recaen sobre la misma persona:
la paciente.
Cules son los problemas?
Alteracin del patrn de conducta alimenta-
ria, con atracones y vmitos autoprovocados
diarios.
Ansiedad y angustia.
nimo subdepresivo.
Sensacin de falta de control interno y de
vaco.
Dificultad para el control de los aconteci-
mientos externos, con miedo a trabajar o a
enfrentarse a problemas cotidianos.
Dicultades en la relacin de pareja.
Falta de red de apoyo socio-familiar sen-
timiento de soledad.
Cmo, cundo y por qu se pone o ponen
de maniesto?
El agravamiento de los sntomas se produce tras
su matrimonio, despus de once aos de no-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 563 7/5/10 13:18:18
564
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
viazgo. Es en el momento en el que se da cuen-
ta de que la relacin afectiva ms signicativa
que mantena, y gracias a la cual, podra haber
mantenido cubiertas ciertas carencias actuales
y pasadas, repite un patrn de relacin similar al
que haba mantenido con su padre y su herma-
na. Se da cuenta de que es incapaz de controlar
su propia vida y que tampoco puede hacerlo su
marido, poniendo en jaque su autosuciencia.
La repercusin de la clnica se hace evidente en
aspectos de la vida cotidiana, como el trabajo o
la resolucin de problemas cotidianos, produ-
cindose la consulta con su MAP.
El intento de control sobre el patrn alimentario
y su propio cuerpo parece la nica manera de
rearmarse como protagonista y actuadora de
su propia vida.
Cul es la secuencia de emociones, ideas,
comportamientos y relaciones que implica?
Tema nuclear del conicto relacional (TNCR)
de Luborsky (esta forma de planteamiento del
problema desde un punto de vista dinmico se
desarrolla en el captulo siguiente):
Deseos o intenciones del paciente (D).
Consecuencias en trminos de respuesta del
otro (RO).
Consecuencias en trminos de respuesta del
yo (RY), distinguiendo un componente emo-
cional y otro conductual.
Mara deseara poder sentirse querida,
respetada y aceptada por sus seres queridos
(D), pero teme que si expresa abiertamente
sus necesidades, su familia, amigas y marido
rompan la relacin con ella y la abandonen
(RO), por lo que oculta sus deseos, impidien-
do, por una parte, que los dems reconozcan
sus necesidades pero, por otra, evitando ser
rechazada e intentando ser autosuciente (RY:
componente conductual), con lo que se siente
frustrada, insatisfecha consigo misma y con
los dems, triste y ansiosa (RY: componente
emocional).
Por qu se perpeta?
La clnica de la paciente es la forma en la que
ella se est permitiendo expresar su malestar y
pedir ayuda, pudiendo reconocerse como ga-
nancia neurtica o primaria.
Parece, tambin, que la intensidad actual de los
sntomas le est impidiendo continuar ocupn-
dose de las tareas de la casa, as como de la
resolucin de los problemas cotidianos y tener
un adecuado funcionamiento. Probablemente
esto haga que tanto su marido, como su her-
mana e, incluso, su padre se acerquen a ella.
Podra tratarse de una ganancia secundaria,
igual de inconsciente para la paciente como la
ganancia neurtica.
Podra sealarse como factor perpetuante, el
hecho de que tanto su familia como su pareja
asuman como normal su papel de supermujer
o posicin de omnipotencia y deleguen en ella
las responsabilidades y resolucin de proble-
mas, sin explorar o hablar sobre sus deseos o
sentimientos, y obviando su problema con la
alimentacin, a pesar de que lo sospechaban
hace tiempo.
El refuerzo del sntoma podra obedecer a la
necesidad de autocontrol de la paciente, puesta
en jaque al tomar conciencia de cmo, con su
nuevo estado civil, mantiene patrones aprendi-
dos de relacin con los otros signicativos que
refuerzan su frustracin e inseguridad.
Cmo se origin histricamente?
La infancia de la paciente aparece marcada
por el exceso de responsabilidad, que asu-
me sin protestar, a pesar del malestar que le
provoca. Desde pequea es denida como
seria, responsable e independiente.
Parecen evidenciarse ciertas carencias
afectivas que ella ha suplido buscando re-
compensas tanto en los estudios como en la
valoracin de su autosuciencia.
Las relaciones que ha ido estableciendo con
amigas en la infancia han estado inuencia-
das por las preferencias y exigencias de los
padres, adoptando un papel de sumisin y,
de nuevo, siendo incapaz de hacer escuchar
sus propias opiniones y deseos.
Parece que con el inicio de la Universidad
consigue establecer un crculo de amistades
ms saludable, donde es capaz de poder ex-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 564 7/5/10 13:18:18
565
61. PSICOTERAPIA I: DEFINICIN, INDICACIN Y EVALUACIN DE CASOS
presar deseos y opciones personales, sin ser
criticada. No obstante, el fallecimiento de su
madre, reactiva anteriores patrones de funcio-
namiento. Adopta un papel maternal (especial-
mente con la hermana), cargado de responsa-
bilidades y sin posibilidad de solicitar ayuda,
as como de expresar afectos y sentimientos.
Tena que estar a la altura y cumplir su rol de
mujer responsable y autnoma que la familia le
haba asignado desde nia. Ahora, toma con-
ciencia de que no puede controlar todos los
aspectos de su vida y eso le genera un fuerte
sentimiento de indefensin y vulnerabilidad te-
mido desde siempre. El intento de control so-
bre la conducta alimentaria y sobre su propio
cuerpo parece la nica manera de rearmarse
como protagonista y duea de su propia vida.
Qu facilit su aparicin o facilita su mante-
nimiento?
La responsabilidad exigida tras el fallecimiento
de su madre, relegando las emociones y senti-
mientos a un segundo plano, y la sensacin de
falta de control sobre lo que est sucediendo
en su propia vida, le hacen vulnerable a la uti-
lizacin de su cuerpo como objeto de control,
que escapa al manejo de los otros.
El miedo al rechazo y al abandono, ante la po-
sibilidad de mostrarse vulnerable, imperfecta
e incapaz, ha dirigido un patrn de sumisin y
constriccin de la expresin emocional en las
relaciones con los otros signicativos.
Qu puede facilitar el cambio?
El hecho de que la paciente haya reconocido
la existencia del problema y decidido pedir
ayuda, supone una oportunidad para iniciar
el proceso de cambio.
Durante su historia ha conseguido establecer
relaciones interpersonales saludables, en las
que ha podido expresar deseos propios sin
ser criticada ni abandonada. La posibilidad
de rescatar estos aspectos de su vida su-
pone una fortaleza de la paciente sobre la
que trabajar.
La oportunidad de rescatar ciertas guras sig-
nicativas (padre, hermana), de resignicar
acontecimientos pasados, y de explorar (con
la garanta de poder trabajarlo) el duelo tras
el fallecimiento de la madre, pueden ayudar
en el proceso psicoteraputico.
Asimismo, la posibilidad de establecer con su
actual pareja y con su terapeuta una relacin
donde sea posible expresar deseos, emo-
ciones y sentimientos propios, sin que sea
criticada, rechazada o abandonada pudiera
funcionar como una experiencia emocional
correctiva o tambin llamada experiencia
emocional constructiva.
Cules son las expectativas respecto a la
consulta?
El que la paciente haya sido capaz de expre-
sar su necesidad de ayuda, se considera, de
entrada, un indicador positivo de una adecua-
da evolucin de la terapia. La consultante ex-
plicita deseo de cambio que se ajusta a unos
objetivos realistas. Pide ayuda para manejar
sus atracones y para ser capaz de expresar
sus sentimientos a sus personas signicativas.
No obstante, la sumisin que manifiesta en
sus relaciones interpersonales, podra esta-
blecerse, tambin, en la relacin con su tera-
peuta, suponiendo un falso ndice de mejora.
Cules son los objetivos planteables para la
terapia?
Regulacin del patrn de conducta alimen-
taria.
Disminucin de la ansiedad y la angustia.
Trabajo con la autoimagen y la corporalidad.
Trabajo sobre la forma en que Mara estable-
ce relaciones interpersonales.
Cules son los medios de que vamos a valer-
nos para conseguir cada uno de ellos?
Evaluar el inicio de un tratamiento farmacol-
gico con el objetivo de conseguir una regula-
cin sintomtica ms rpida.
Atendiendo a cmo Mara nos muestra su na-
rrativa de sufrimiento emocional, se podra ir
hacia la construccin conjunta con la paciente
de un foco teraputico desde una perspectiva
biogrca y centrado en la forma en la que
Mara ha ido estableciendo y respondiendo
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 565 7/5/10 13:18:18
566
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
a las relaciones interpersonales signicativas
de su vida. Sera una forma de construccin
de una narrativa emergente hacia los nuevos
significados y emociones que produce en
ella (desde arriba hacia abajo. Desde arriba,
desde la historia explcita, hacia abajo, hacia
las emociones nuevas que surgen).
Atendiendo a la expresin corporal y emocio-
nal del malestar podramos incluir intervencio-
nes o tcnicas sensorio-motoras, con el obje-
tivo de potenciar y entrenar a la paciente en
el reconocimiento de sensaciones corporales
asociadas a su narracin, y su puesta en rela-
cin con emociones y sentimientos pasados y
actuales. Sera una forma de construccin de
una nueva narrativa desde la sensacin cor-
poral hacia el signicado explcito o la nueva
historia (de abajo hacia arriba).
Qu curso de la terapia prevemos?
El hecho de haber sido capaz de expresar su
necesidad de ayuda es un factor que sita a
la paciente en un estadio preparado para la
accin en cuanto al cambio, con previsin de
evolucin favorable.
Qu dicultades prevemos?
La sumisin que maniesta la paciente en sus
relaciones interpersonales, podra establecerse,
tambin, en la relacin con su terapeuta, supo-
niendo un falso ndice de mejora y adecuada evo-
lucin, priorizando los deseos y expectativas del
terapeuta ante los propios. Prestando atencin a
esto y trabajando sobre ello, la paciente podra
evolucionar de forma adecuada con la terapia.
Un terapeuta inexperto podra dejarse llevar por
la sensacin de poder y de mejora de su auto-
estima como terapeuta, que una paciente con
deseo de complacer y de ser aceptada por el
otro puede contribuir a generar.
Qu contrato proponemos?
Parece que, a pesar de las exigencias con las
que has tenido que convivir en casa, has con-
seguido un funcionamiento adecuado, siendo
capaz de estudiar una carrera complicada, a la
vez que te ocupabas de las tareas de la casa y
del cuidado de tu padre y tu hermana; seguro
que no ha sido fcil. Me da la impresin de que
eres una persona perfeccionista y autoexigente,
a la que le cuesta reconocer las propias nece-
sidades y pedir ayuda. Hace un ao te casaste,
y me has contado que tienes por un lado una
excelente relacin con tu marido, pero que por
otro, eres ms consciente de que, tanto con l
como con otras personas signicativas de tu
vida, como tu hermana o tus padres, estableces
una relacin, en las que sometes tus propios
deseos y emociones a sus necesidades, a costa
de un gran sufrimiento por tu parte. De esta
manera, te sientes, en ocasiones, frustrada,
insegura, desprotegida y vulnerable, y se ma-
niesta en forma de tristeza, angustia, ansiedad,
falta de control, y problemas con la comida. Me
parece que podra ser til trabajar sobre esto en
la consulta, de manera que podamos compren-
der mejor tu historia y lo que te est pasando
ahora, y conseguir una serie de estrategias que
permitan reducir la ansiedad, los atracones y
vmitos, y mejorar tu estado de nimo.
A lo largo de los prximos seis meses, en prin-
cipio, nos veremos con una frecuencia quince-
nal. Puede ocurrir que, en algn momento, surja
alguna complicacin y necesites verme antes
de la fecha prevista; llamars a la consulta por
telfono y veremos la posibilidad de adelantar
la cita. Es importante el trabajo conjunto de
las dos, y que te sientas libre de expresar tus
sentimientos incluidos posibles acuerdos o
desacuerdos con respecto a nuestra relacin
de trabajo.
En principio, vamos a ayudarnos de medicacin
para aliviar algunos sntomas. Con el transcurso
del tiempo, iremos rebajando las dosis, y pro-
bablemente acabaremos retirndola nalmente,
cuando t vayas sintindote con ms equilibrio
emocional de nuevo.
2.4. EL CONTRATO EN PSICOTERAPIA
Acuerdo con el paciente del foco sobre el que se
va a trabajar en la terapia, el encuadre de la misma
y los objetivos del tratamiento.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 566 7/5/10 13:18:18
567
61. PSICOTERAPIA I: DEFINICIN, INDICACIN Y EVALUACIN DE CASOS
Foco
Devolucin al paciente: hiptesis del terapeuta (razonada), estimacin
pronstica, justicacin de una propuesta de tratamiento.
Acuerdo de una versin conjunta (terapeuta/paciente) del problema.
Encuadre
Individual/pareja/familiar/grupo.
Lugar.
Frecuencia/duracin de las visitas.
Manejo de incidencias (retrasos, citas perdidas/canceladas, prolongacin,
derivacin, urgencias, citas extra...).
Duracin de la terapia (indeterminado hasta cundo?, hasta conseguir
qu?, por tiempo predeterminado n
o
de sesiones determinado, n
o
de horas
determinado).
Normas del paciente (asociacin, tareas para casa...).
Normas del terapeuta (directividad, respuesta a preguntas, consejos...).
Objetivos del
tratamiento
Los objetivos deben ser limitados, realistas y evaluables, huyendo de
deniciones vagas y formulaciones muy generales.
RECOMENDACIONES CLAVE
El tratamiento psicoteraputico, solo o en combinacin con frmacos, es el tratamiento de
eleccin en un grupo mayoritario de pacientes que consultan en Salud Mental.
La formulacin de los casos puede ser un instrumento til para indicar un tratamiento
psicoteraputico, as como para orientarlo y organizarlo.
Imprescindible trabajar con un contrato teraputico explicitado y acordado con el paciente.
Es muy importante la formacin en psicoterapia de los especialistas en salud mental y
de los psiquiatras en particular. Esto supone no slo una enseanza terica, sino un
aprendizaje experiencial que incluye la prctica supervisada de modo individual y grupal de
las intervenciones y de los casos clnicos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 567 7/5/10 13:18:19
568
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
3. BIBLIOGRAFA BASICA
Fernndez Liria A, Rodrguez Vega B. La prctica de
la Psicoterapia. La construccin de narrativas tera-
puticas. Bilbao: Ed. Descle de Brouwer. 2001.
Feixas G, Mir MT. Aproximaciones a la psicoterapia.
Ed. Paids. 1993.
Frojn MX, Santacreu J. Qu es un tratamiento psi- Qu es un tratamiento psi-
colgico. Ed. Biblioteca Nueva. 1999.
Mirapeix C. Una concepcin integradora de la psico-
terapia: ms all del dogmatismo de escuela. Psiquis:
Revista de psiquiatra, psicologa mdica y psicoso-
mtica. 1993;14(3):9-25.
Sluzki C. Transformaciones: una propuesta para
cambios narrativos en psicoterapia. Revista de Psi-
coterapia. 1995;6(22/23):53-70.
4. BIBLIOGRAFIA DE AMPLIACIN
Hergenhahn. Introduccin a la Historia de la Psicolo-
ga. Ed. Paraninfo, Thomson Learning. 2001.
Mearns D, Thorne B. La terapia centrada en la per-
sona hoy. Ed. Descle de Brouwer. 2003.
Miller W, Rollnick S. La entrevista motivacional. Pre-
parar para el cambio de conductas adictivas. Barce- Barce-
lona: Ed. Paids. 2008.
Prochaska JO, DiClemente CC. The transtheoreti-
cal approach: crossing the traditional boundaries of
therapy. Homewood: Ed. Dow Jones-Irrwin. 1984.
Rodrguez Vega B, Fernndez Liria A. De la metfora
del sistema a la narrativa: la evolucin del modelo
sistmico. Psiquiatra pblica. 1997;9(6):404-10.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 568 7/5/10 13:18:19
62. PSICOTERAPIA II: ABORDAJE PSICOTERAPUTICO
DESDE LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS
Autoras: Susana Cebolla Lorenzo y M
a
Eva Romn Mazuecos
Tutora: ngela Palao Tarrero
Hospital Universitario La Paz. Madrid
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
569
1. MODELOS DINMICOS
1.1. PSICOANLISIS CLSICO
Psicoanlisis es un neologismo creado por Freud
para denir:
Un proceso de investigacin de los procesos
psquicos inconscientes.
Un mtodo teraputico basado en esta inves-
tigacin.
Una nueva disciplina cientca constituida por
la sistematizacin de los datos aportados por
el mtodo psicoanaltico de investigacin y tra-
tamiento.
Freud desarrolla dos modelos explicativos del apa-
rato psquico o tpicas. En su Primera tpica (1900)
dene:
Consciente. Los contenidos conscientes res-
ponden a las leyes de la lgica y estn gober-
nados por el principio de realidad, por lo que
buscan la adaptacin al mundo exterior.
Inconsciente. Los contenidos inconscientes
slo pueden ser inferidos ya que el sujeto no
es consciente de ellos. No les afectan las leyes
de la lgica ni categoras como el tiempo y el
espacio. El inconsciente freudiano est consti-
tuido por contenidos reprimidos. Estos ltimos
son representaciones de impulsos o deseos
(deseos infantiles) que seran amenazantes o
inaceptables para el sujeto. Slo pueden ac-
ceder al sistema preconsciente-consciente a
travs de los sntomas.
Preconsciente. Los preconscientes son conte-
nidos inconscientes pero que en un momento
dado pueden transformarse en conscientes
porque no son reprimidos por el sujeto.
CONCEPTOS ESENCIALES
Conocimiento de las ideas centrales de los principales modelos de psicoterapia:
Dinmicos.
Cognitivos.
Conductuales.
Sistmicos.
Humanstico- existenciales.
Integradores.
Somatosensoriales o centrados en la corporalidad.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 569 7/5/10 13:18:19
570
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
El propsito del psicoanlisis consistira en la amplia-
cin del psiquismo consciente a costa del incons-
ciente y preconsciente. En palabras de Freud Donde
hubo Ello habr Yo
Durante la ltima etapa (1914-1939), publica El Yo
y el Ello en el que describe su Segunda Tpica, a
travs de la cual sostiene que el aparato psquico
se estructura en:
Yo: se identica con el consciente y represen-
tara a la razn y al sentido comn, ya que es
gobernado por el principio de realidad.
Ello: se corresponde con el inconsciente, y es
gobernado por el principio del placer, siendo
por lo tanto depositario de los instintos. La li-
bido es una forma de energa que habita en el
ello, expresada desde el nacimiento hasta la
adolescencia a travs de diversas fuentes de
placer como lo son la boca en la fase oral, el
ano en la fase anal, el pene en la fase flica y
los genitales en la fase genital.
Super-Yo: procede de la introyeccin de las
guras de referencia tal como eran vividas en
la niez y depositarias de lo que est bien y
mal. Incluye elementos tanto conscientes como
inconscientes. Auto-observacin, censura, cul-
pabilidad, ideal del yo y complejo de inferioridad
residen en este apartado.
Si bien el psicoanlisis clsico se centra en resolver
el conicto surgido entre estas instancias disipan-
do as la enfermedad, en las ltimas dcadas, han
surgido nuevos modelos que abogan por distintas
dinmicas psquicas para explicar los sntomas.
As por ejemplo, el Modelo de Dcit encontrara su
causa en una carencia en el desarrollo del paciente,
con existencia de estructuras psquicas debilitadas o
ausentes, mientras que otros autores, como Bleich-
mar, niegan el carcter innato del desear; sostienen
que el deseo se construye a partir de una gura de
referencia con fuerza en el desear, y que por tanto,
con estos pacientes no habra nada que des-repri-
mir, sino algo que crear en la terapia.
Basada en las relaciones inconscientes objetales
surgen algunas corrientes psicodinmicas actuales,
como lo es la Terapia Basada en la Transferencia
para el tratamiento del trastorno de la personalidad,
desarrollado por Otto Kernberg. Segn esta teora
dinmica, todo individuo lleva dentro de s diferen-
tes representaciones mentales de s mismo y de los
dems, a partir de las cuales se relaciona con el
exterior (relaciones inconscientes objetales). Estos
patrones se establecen a partir de sus relaciones
con los cuidadores principales en la infancia (sistema
de apego).
En 1895 Freud ya habl del fenmeno de la Trans-
ferencia
para referirse a lo que ocurre cuando el
paciente experimenta al terapeuta como una gura
signicativa de su pasado. Las cualidades de esta
gura del pasado sern atribuidas al terapeuta y
las emociones asociadas a tal gura sern expe-
rimentadas de la misma manera con el terapeuta,
aportando una informacin muy importante sobre
sus relaciones pasadas y cmo inuyen sobre las
actuales.
De igual forma, el terapeuta, lleva a la entrevista
expectativas, temores y problemas desde su pasa-
do, que son aplicados al entrevistado generando la
Contratransferencia. Hoy en da es entendida como
una herramienta ms de acercamiento al mundo
interno del paciente. Por ello que el analista ha-
br de estar extremadamente atento a sus propias
emociones y reacciones, tratando de diferenciar el
material aportado por el paciente del suyo propio
en la relacin teraputica.
Otro concepto clave del psicoanlisis es el de Meca-
nismo de Defensa para referirse a aquellos procesos
psquicos dirigidos a contrarrestar estados emocio-
nales displacenteros: represin, desplazamiento,
negacin, regresin, formacin reactiva, aislamiento
afectivo, proyeccin, introyeccin, idealizacin, ra-
cionalizacin, escisin En los manuales citados
al nal del captulo se pueden encontrar excelentes
deniciones de cada uno de ellos.
Tema Nuclear Del Conflicto Relacional
(TNCR)
Luborsky (1984,1988) representa el intento ms
importante para fundamentar en investigacin los
conceptos y prctica de la psicoterapia psicoana-
ltica. Plantea que, a pesar de que los sntomas son
resultado de conictos intrapsquicos (inconscientes
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 570 7/5/10 13:18:19
571
62. PSICOTERAPIA II: ABORDAJE PSICOTERAPUTICO DESDE LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS
y no observables), stos se expresan en forma de
problemas relacionales que s son observables.
De esta forma, el problema del paciente puede ser
expresado en forma de Conicto Relacional a tra-
vs de un Episodio Relacional. Los componentes
de ste ltimo son:
Deseos o intenciones del paciente (D).
Consecuencias en trminos de respuesta del
otro (RO).
Consecuencias en trminos de respuesta del
yo (RY), distinguiendo un componente emo-
cional y otro conductual.
Ante una narracin que sugiere la existencia de uno
de los elementos de un episodio relacional, el tera-
peuta dirigir la conversacin de modo que puedan
aparecer los otros. En una entrevista estndar pue-
den identicarse entre 5 y 10 episodios relaciona-
les. El trabajo con el TNCR consiste en mostrar su
ubicuidad, hacindolo consciente en las relaciones
pasadas del paciente, en las actuales signicativas
y en la relacin con el terapeuta. De esta forma, pue-
de comenzar a trabajarse sobre la construccin de
narrativas alternativas.
Ejemplo. Marta acudi a consulta por un cuadro an-
sioso refractario al tratamiento farmacolgico pautado
por su mdico de atencin primaria. Haba empezado
a consumir alcohol a diario. Tras una evaluacin del
caso, se pone de maniesto que Marta acta en el
trabajo, en la relacin con sus superiores, un patrn
relacional que se haba repetido a lo largo de su vida.
Cada vez que ella necesitara pedir ayuda, por temor
a decepcionar a los dems con tal actitud, oculta sus
deseos, tratando de ser autosuciente, y sintindose
frustrada, insatisfecha y enfadada consigo misma.
En este caso tendramos:
Deseo (D): expresar sus necesidades y poder
pedir ayuda a los dems para satisfacerlas.
Respuesta del otro (RO): sentirse molesto o
decepcionado con la peticin.
Respuesta del yo (RY).
Componente conductual: oculta sus deseos
y se somete a los dems.
Componente emocional: se siente frustrada,
insatisfecha consigo misma y enfadada.
La sintomatologa por la que consulta (ansie-
dad, consumo de alcohol) reeja el mecanismo
desadaptativo puesto en marcha para manejar
conicto entre el deseo y la respuesta del otro
(en denitiva, la estrategia para aliviar la res-
puesta del yo).
2. MODELOS CONDUCTISTAS
La terapia conductual surge a principios del siglo XX,
hacindose eco de la fe en el progreso cientco.
Watson, considerado el fundador del conductismo,
describe as el objeto de estudio de esta corrien-
te: ...la psicologa desde el punto de vista de los
conductistas se preocupa de la prediccin y el con-
trol de la accin humana sin mediar el anlisis de la
conciencia.
Por tanto, la terapia de conducta pretende ser un
procedimiento cientco que promueva el cambio
sobre el comportamiento. Se utilizan tcnicas funda-
mentadas en la psicologa experimental y se aplican
las leyes de aprendizaje normal para comprender
tambin la conducta anormal, pues se considera que
ambas siguen los mismos principios. La resolucin
del problema consiste en desaprender o eliminar los
comportamientos desadaptativos y aprender otros
nuevos que faciliten la adaptacin. Se descarta el
anlisis de conflictos subyacentes, interesando,
exclusivamente, el comportamiento directamente
observable.
Basndose en las leyes de aprendizaje (los aprendi-
zajes asociativos y el modelado, entre otros), la tera-
pia de conducta desarrolla tcnicas de intervencin
psicolgica: de control de la activacin, desensibili-
zacin sistemtica, de exposicin, de autocontrol, de
modelado y entrenamiento en habilidades sociales.
Existen excelentes manuales que describen las tc-
nicas pormenorizadamente.
3. MODELOS COGNITIVOS
Epcteto en el siglo I arm que los hombres no se
perturban por las cosas sino por la opinin que tienen
de stas, siendo sta mxima la base para la terapia
cognitiva desarrollada por Albert Ellis y Aarn Beck
a mediados de los 60.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 571 7/5/10 13:18:19
572
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
El procesamiento de la informacin es una caracte-
rstica que dene al ser humano, y que permite a los
individuos realizar representaciones de s mismos y
de su mundo. El ser humano est en un continuo pro-
cesamiento de informacin, tanto del interior como
del exterior, recibiendo, codicando, interpretando,
almacenando y recuperando dicha informacin, con
un papel fundamental en la adaptacin y la supervi-
vencia. (D.A. Clark et al 1999).
Podramos decir, por tanto, que nuestra respuesta
ante un determinado acontecimiento vital est con-
dicionada por nuestros esquemas cognitivos (Beck,
1976) o por nuestras creencias irracionales (Ellis,
1958). Estas asunciones o supuestos son adquiridos
en etapas tempranas de la vida, y permanecen a
nivel no consciente, activndose posteriormente por
diversos eventos y generando determinadas inter-
pretaciones que desguran dichos acontecimientos
(distorsiones cognitivas) y originan problemas emo-
cionales, conductuales y relacionales.
La Terapia Cognitiva asume que el cambio en el modo
de procesar e interpretar la informacin as como de
los esquemas cognitivos que resultan maladaptativos
mejora el malestar psicolgico.
La realizacin de un autorregistro de pensamientos
automticos que acompaan a las reacciones emo-
cionales, permite mostrar al sujeto las distorsiones
del pensamiento que utiliza, facilitando su cambio.
A continuacin se muestran los errores cognitivos
ms comunes:
Inferencia
arbitraria
Extraer conclusiones en
ausencia de evidencia.
Sobre-
generalizacin
Tendencia a sacar conclusiones
generalizadas en base a uno o
ms incidentes aislados.
Abstraccin
selectiva
Focalizacin en un
detalle fuera de contexto,
ignorando otros hechos ms
importantes.
Errores de
polarizacin.
Pensamiento
dicotmico
Tendencia a clasicar las
experiencias en categoras
extremas.
Personalizacin
Tendencia a relacionar algo
del ambiente consigo mismo.
Las terapias cognitivas, lo mismo que las conduc-
tuales, se han preocupado de evaluar su ecacia
y, por ello, son de los modelos ms contrastados
empricamente y ms ampliamente aceptados por
la comunidad cientca.
4. MODELOS HUMANISTAS-
EXISTENCIALES
Surgen a principios de los aos sesenta y se deno-
minan a s mismos la tercera fuerza, pues intentan
ofrecer una alternativa al psicoanlisis y al conductis-
mo. Provienen tanto de la tradicin fenomenolgica-
existencial europea como del fenmeno americano
de la psicologa humanista.
Conciben a la persona como un todo y consideran
que la conducta humana es intencional; conceden
mucha importancia a la bsqueda de sentido y a
las motivaciones axiolgicas como la libertad o la
dignidad. De esta forma proponen un modelo para
ayudar a las personas a alcanzar su mayor potencial
y trabajan con los aspectos positivos.
Aplicado al estudio de la experiencia humana, la fe-
nomenologa, cuyos mximos exponentes son Bren-
tano y Husserl, resalta la necesidad de poner entre
parntesis las concepciones individuales para poder
entrar sin prejuicios en la experiencia del otro. Hei-
degger, discpulo de Husserl, sostiene que los seres
humanos tenemos la libertad de elegir el modo en
que queremos vivir, deniendo como vida autntica
aquella existencia con sentido y crecimiento per-
sonal. Binswanger pretende la comprensin de las
categoras funcionales (temporalidad, espacialidad,
causalidad y materialidad), que el Dasein (ser-en-
el-mundo) proyecta en el mundo de la experiencia.
Frankl otorga una gran importancia a la prdida de
signicado (sentido) en la vida o vaco existencial,
siendo la tarea del terapeuta ayudar al paciente a
encontrar signicado a su vida.
Los modelos humanistas introducen cambios ti-
les en el marco psicoteraputico. Confan en que
el paciente es capaz de dirigir su propia vida y de
encontrar un camino hacia la autorrealizacin, por lo
que rechazan la posicin de autoridad y de saber
del terapeuta. Ayudan al paciente a conectarse con
sus emociones genuinas en una atmsfera de acep-
tacin, centrndose en trabajar con la experiencia en
el aqu y ahora.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 572 7/5/10 13:18:19
573
62. PSICOTERAPIA II: ABORDAJE PSICOTERAPUTICO DESDE LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS
Dentro de estos modelos encontramos:
Psicoterapia centrada en el cliente de Rogers,
basaba en la no-directividad, y en la conanza
de que el cliente sabra desarrollar su propio
potencial.
Terapia guestltica de Perls, en la que se en-
fatiza el aqu y ahora y los elementos emocio-
nales, tratando de evitar las especulaciones e
interpretaciones sin n.
Psicologa del ser de Maslow, quien enfatiza la
tendencia al crecimiento, con el objetivo de la
autorrealizacin.
Anlisis transaccional de Berne, cuyo fin es
ayudar a la persona a restaurar o potenciar la
posicin existencial original: yo estoy bien, t
ests bien.
Psicodrama de Moreno, que propone la repre-
sentacin de roles, ya que la espontaneidad
y la creatividad pueden ayudar a la persona a
librarse de roles rgidos y crear nuevos roles.
5. MODELOS SISTMICOS
Se caracterizan por su visin de la familia como un
sistema transaccional, en el que el sntoma de uno
de los miembros de la familia es considerado como
el emergente de una dinmica familiar disfuncional
y no como un problema derivado de un conflicto
intrapsquico.
La dcada de los 60, supuso, para los autores sist-
micos, un alejamiento de los planteamientos psicoa-
nalticos y un predominio de la teora de la comuni-
cacin. Por un lado, en EE.UU., Bateson publica su
teora del doble vnculo que explica la esquizofrenia
como un intento lmite para adaptarse a un sistema
familiar con estilos de comunicacin incongruentes
o paradjicos, mientras que Minuchin postula que
los sistemas familiares se organizan como alianzas
(mayor cercana afectiva entre dos miembros de la
familia) o coaliciones (alianzas de dos en contra de
un tercero).
En la misma dcada en Europa aparece el llamado
grupo de Miln (Mara Selvini-Palazzoli, Boscolo, Cec-
chin y Prata) que describe a las familias llamadas de
Transaccin Psictica, como sistemas de relacin
muy rgidos. Un aspecto destacado de este enfoque
es el llamado Anlisis de la Demanda de tratamiento
a travs del cual el terapeuta elabora su primera hip-
tesis sobre el papel que cumple el llamado Paciente
Identicado en el funcionamiento familiar y la pone a
prueba durante la entrevista teraputica. El grupo de
Miln describi los principios para la conduccin de
la entrevista basados en la Hipotetizacin, la Circu-
laridad y la Neutralidad.
Aunque los mtodos teraputicos empleados varan
segn la escuela, hay una serie de elementos comu-
nes, como por ejemplo, el proceso diagnstico, que
suele requerir entrevistas con toda la familia, exis-
tiendo cuatro aspectos centrales del funcionamiento
familiar (Foster y Gurman, 1988) que el terapeuta
sistmico deber explorar como una parte ms de
la historia clnica:
Estructura: grado de claridad de los lmites
familiares, jerarquas y la diferenciacin de los
miembros.
Regulacin: secuencia tpica de interaccin
o de relacin familiar, que suele ser habitual
y predecible. El llamado Paciente Identicado
que es aquella persona etiquetada por la familia
como conictivo y portador del sntoma y con-
tribuye a mantener un equilibrio precario en el
sistema familiar.
Informacin: manera en que se comunican
los miembros de la familia. El terapeuta trata-
r de identicar y distinguir los distintos tipos
de reglas que rigen el funcionamiento familiar,
diferenciando por lo tanto entre las reglas re-
conocidas (verbalizadas), las reglas implcitas
(sobreentendidas y no verbalizadas), y las re-
glas secretas (modos de obrar con los que un
miembro, por ejemplo, bloquea las acciones
de otro miembro). Igualmente el terapeuta ten-
dr que estar alerta para identicar un posible
Doble Vnculo, por el que una persona estara
recibiendo, de modo implcito, mensajes contra-
dictorios o paradjicos por otro miembro fami-
liar; o situaciones en las que se establezca una
Triangulacin, comprendida como el intento de
resolver los conictos interpersonales de dos
personas involucrando a una tercera, lo que
conlleva en ocasiones a alianzas o coaliciones
entre los distintos miembros familiares.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 573 7/5/10 13:18:19
574
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
Capacidad de adaptacin: grado en que
la familia es competente a la hora de asimilar
cambios y desarrollar un nuevo equilibrio en
respuesta a una crisis o reto familiar (como la
adquisicin de independencia por parte de los
hijos o el fallecimiento de un cnyuge). Cuan-
do una familia tiene una pobre capacidad de
adaptacin sobreviene el peligro de generar
un paciente para asegurar la frgil homeosta-
sis familiar.
La siguiente fase consiste en introducir un
cambio en la estructura y funcionamiento fa-
miliar, que se supone aumentar la capacidad
del sistema para manejar la nueva situacin.
Dicho cambio se dirige a modicar patrones
de relacin familiares disfuncionales. Para ello
el terapeuta dispone de una serie de recursos
tcnicos, destacando:
Preguntas circulares: preguntas que realiza
el terapeuta sobre el juego familiar.
Reformulacin del problema: explicacin al-
ternativa de lo que est ocurriendo para po-
sibilitar un cambio.
Esculturas familiares: tcnica por medio de la
cual se recrean en el espacio las relaciones
entre los miembros de la familia y se discute
sobre ellas.
Uso de analogas, mediante las cuales el te-
rapeuta expone una metfora que relata una
situacin similar a la vivida por la familia, y
explora sus reacciones.
Prescripcin de tareas.
Uso de la resistencia o la intervencin parad-
jica, a travs de las cuales el terapeuta se ala
con la resistencia familiar al cambio, al propo-
nerles como opcin el mantener la situacin
actual. En ocasiones la familia responde a la
provocacin mediante el cambio.
6. TERAPIAS DE TERCERA GENERACIN
Tras una primera generacin de terapias basada en
los principios del anlisis experimental, principal-
mente en el condicionamiento clsico y operante,
y una segunda que se centr, fundamentalmente,
en tcnicas cognitivas, hoy podemos hablar de una
tercera generacin que recupera el anlisis funcional
y enfatiza el planteamiento contextualista.
Son conceptos clave de estas intervenciones la acep-
tacin, la bsqueda de valores vitales, la conciencia
plena, la dialctica y la autocompasin. Se parte del
uso de tcnicas que ayuden a los pacientes a aceptar
sus experiencias tal y como son, en lugar de luchar
contra ellas o intentar evitarlas. Se consideran tera-
pias dentro de esta corriente, entre otras:
Terapia de aceptacin y compromiso
(Hayes, Strosahl y Houts, 2005).
El paciente se expone a los eventos desagrada-
bles que ha evitado anteriormente, adoptando
una postura de observador de la experiencia
sin crtica, con una actitud de amabilidad hacia
uno mismo.
Terapia conductual dialctica (Linehan,
1993; Garca Palacios, 2006).
Se basa en la teora biosocial del funcionamien-
to de la personalidad. El trastorno lmite de la
personalidad se contempla como un trastorno
biolgico de la regulacin emocional, caracte-
rizado por una elevada sensibilidad emocional,
aumento de la intensidad de las emociones y
lento retorno a la emotividad basal.
Terapia cognitiva basada en mindful-
ness (Segal, Williams, Teasdale, 2002).
Se reere a la actitud intencional de entrar en
contacto con la propia experiencia, centrndo-
se en el momento presente y suspendiendo el
juicio. Uno debe dirigirse a s mismo, en trmi-
nos de Kabat-Zinn, con mente de principiante,
con propsito y sin juzgar. A modo de ejemplo,
uno de los ejercicios ms habituales consiste
en centrar la atencin sobre la propia respira-
cin, como si se observara sta por primera
vez. Aparecen pensamientos o imgenes en la
mente, entonces se toma conciencia de estos
y se vuelve la atencin a la respiracin, sin cri-
ticarse ni juzgarse, sin pretender modicarlos,
simplemente se vuelve una y otra vez la atencin
a la respiracin. Se adquiere, por tanto, una
forma de estar en el mundo centrada en el ser,
ms que en el hacer (Kabat-Zinn), fomentando
la autocompasin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 574 7/5/10 13:18:20
575
62. PSICOTERAPIA II: ABORDAJE PSICOTERAPUTICO DESDE LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS
7. MODELOS INTEGRADORES
Los movimientos hacia la integracin de las psicote-
rapias han experimentado un importante crecimiento
en los ltimos veinte aos, surgidos de la insatis-
faccin con una nica escuela y un deseo de mirar
ms all de los lmites entre las diferentes escuelas y
aprender de otras formas de entender la psicoterapia
y el cambio.
Arkowitz (1992, 1997) identica tres direcciones
principales que caracterizan el campo de la psico-
terapia de integracin:
Eclecticismo tcnico: busca mejorar nuestra ca-
pacidad para seleccionar el mejor tratamiento
para cada paciente y cada problema, sin que
por el momento pueda disponer de una teora
que explique cmo pueden ser tiles, a la vez,
intervenciones basadas en planteamientos epis-
temolgicos, a veces, incompatibles.
Integracin terica: construir una teora que per-
mita explicar a la vez cmo actan intervencio-
nes originalmente concebidas desde escuelas
diferentes, y combinarlas en el tratamiento de
pacientes concretos con la pretensin de po-
tenciar su ecacia.
Factores comunes: bsqueda de elementos co-
munes de las distintas terapias. Para Gerome
Frank (1974), los ingredientes comunes a todas
las psicoterapias son: una relacin de conanza
cargada emocionalmente con el profesional de
ayuda, un encuadre de curacin, un esquema
conceptual o mito para explicar los sntomas,
y un ritual para ayudar a resolverlos. Rogers
(1957) arm que la psicoterapia es efectiva
no por las tcnicas especcas que utiliza sino
porque facilita un tipo de relacin humana en
la que el cambio puede tener lugar.
La corriente de las narrativas teraputicas: la
llegada de las ideas constructivistas a la terapia,
en las que toda realidad es la construccin de
quienes creen que descubren e investigan la
realidad, ponen en duda la existencia de una
nica realidad, mostrando un nuevo camino para
la integracin de las psicoterapias. As Freed-
man (1996) distingue cuatro ideas fundamen-
tales sobre las que asienta el constructivismo:
las realidades son construidas socialmente, se
construyen a travs del lenguaje, se organizan
y se mantienen a travs de historias y, lo que es
ms importante, no hay verdades esenciales. La
narrativa es la descripcin de la experiencia del
paciente a travs del lenguaje, en un contexto
determinado de tiempo y espacio. La corriente
narrativa ha supuesto un marco de integracin
de ideas provenientes de diferentes escuelas.
Si consideramos los trastornos mentales como
narrativas, la psicoterapia sera un procedimiento
de participacin teraputica en estas historias de
sufrimiento, que busca la generacin de narrativas
alternativas a travs de un proceso de comunicacin
interpersonal.
RECOMENDACIONES CLAVE
Conocer conceptos claves y tcnicas bsicas de cada modelo.
Un mismo caso puede plantearse de forma diferente desde las distintas orientaciones
psicoteraputicas.
No existe una nica forma vlida de abordar un caso, sino tantas como combinaciones
paciente-terapeuta puedan darse.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 575 7/5/10 13:18:20
576
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
8. BIBLIOGRAFA BSICA
Gabbard, GO. Psiquiatra psicodinmica en la prc-
tica clnica. 3
a
ed. Buenos Aires: Editorial Mdica
panamericana. 2009.
Beck A, Shaw B, Rush AJ, Emery G. Cognitive The-
rapy of depression. New York: Ed. Guilford Press.
1979.
Craighead, WE; Kazdin, AE; Mahoney, MJ. Modica-
cin de conducta. Barcelona: Ed. Omega. 1981.
Minuchin, S. Familias y terapia familiar. 2nd ed. Bar-
celona: Ed. Gedisa. 1979.
Linares, JL. Identidad y narrativa: laterapia familiar en
la prctica clnica. Barcelona: Ed. Paids. 1996.
Yalom, ID. Existential psychotherapy. New York: Ed.
Basic Books. 1980.
9. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Fernndez Liria A, Rodrguez Vega B. La prctica de
la Psicoterapia. La construccin de narrativas tera-
puticas. Bilbao: Ed. Descle de Brouwer. 2001.
Kabat-Zinn, J. Mindfulness en la vida cotidiana: cmo
descubrir las claves de la atencin plena. Barcelona:
Ed. Paids. 2009.
Klerman GL, Rousanville B, Chevron E, Neu C,
Weissman MM. Psicoterapia interpersonal de la de-
presin. New York: Ed. Basic Books. 1984.
Segal, ZV.; William JM y Teasdale JD. Terapia cogni-
tiva de la depresin basada en la conciencia plena.
Un nuevo abordaje para la prevencin de recadas.
Bilbao: Ed. Desclee De Brouwer. 2006.
Worden JW. El tratamiento del duelo. Asesoramiento
psicolgico y terapia. Barcelona: Ed. Paids. 1997.
Walin, DJ. Attachment and Psychotherapy. New York:
Ed. Guildford Press. 2007.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 576 7/5/10 13:18:20
63. DESARROLLO DEL ROL DEL TERAPEUTA
Autoras: Luca Torres y Mara Jos vila
Tutora: Carmen Bayn
Hospital Universitario La Paz. Madrid
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
577
CONCEPTOS ESENCIALES
Entrenamiento en habilidades de entrevista, una forma de aproximarnos al otro de forma
efectiva.
Importancia de las actitudes del terapeuta y del autocuidado en el proceso teraputico.
La formacin.
1. INTRODUCCIN
En este captulo se abordarn algunos de los reque-
rimientos para la adquisicin del rol del terapeuta. En
ocasiones, el texto resultar subjetivo, no pudiendo
ser de otra manera, pues el proceso de formacin del
terapeuta no se basa nicamente en el conocimiento
objetivo extrado de libros o programas de formacin,
sino que una gran parte de este proceso requiere un
trabajo de autoconocimiento. En otras palabras, en
el desarrollo del rol del terapeuta se requiere una
exploracin y apertura al mundo externo donde se
encuentran los textos, colegas, tutores, otros profe-
sionales y al mismo tiempo un viaje interno a travs
del laberinto de nuestra mente y nuestras relaciones
interpersonales.
El convertirse en terapeuta se inicia al principio de
la residencia. Es en este momento cuando nos sen-
tamos frente al paciente o pacientes y nos asaltan
las dudas y la incertidumbre, y cuando descubrimos
que muchas de las respuestas a nuestras dicultades
slo las encontraremos a travs de la exploracin de
la relacin teraputica y de las reacciones persona-
les que surgen en esta relacin. Antes de comenzar
el camino de la autoexploracin, el residente suele
aliviar el desasosiego, la frustracin, el miedo, o cual-
quier otra emocin que aparece durante la consulta
a travs de distintos mecanismos:
Recetar un frmaco: al menos estoy haciendo
algo que seguro le va a servir.
Espaciar las citas: con este paciente no se
puede trabajar o ya se sabe que hay pacientes
que no se dejan ayudar.
Adoptar una actitud paternalista en la que el
terapeuta cree tener todas las respuestas a los
problemas del paciente ha mejorado porque ha
seguido mis consejos o no mejora porque no
los sigue. Esta posicin del terapeuta puede
generar una actitud pasiva en el paciente o bien
provocar enfado al verse despojado del control
de su propia vida.
En el desarrollo del rol de terapeuta tenemos que
aprender a movernos con exibilidad entre mente y
cuerpo, pensamientos y emociones, y entre nuestro
mundo interno y el mundo interno del otro, y este es
un proceso que ocurre tanto dentro de la consulta
como fuera de ella. Sin tener en cuenta la orientacin
teraputica, todas las intervenciones. psicoterapu-
ticas son interpersonales, se establece una relacin
entre dos o ms personas, y cada una de ellas aporta
su historia personal al espacio teraputico. El mundo
privado del terapeuta es una de las herramientas
ms importantes para el trabajo teraputico y lo que
desconocemos de nosotros mismos, no slo nos
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 577 7/5/10 13:18:20
578
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
puede producir dao a nosotros, sino que inuir en
la relacin teraputica.
2. SIMILITUDES EN EL CAMINO
DEL TERAPEUTA Y DEL PACIENTE
Durante el trabajo teraputico, es importante tener
presente que la relacin con el paciente debe ser
una relacin igualitaria, evitando el colocarnos en una
posicin distante y fra en la que creemos tener todas
las respuestas a los problemas vitales presentados
por el paciente. El recordar que existen similitudes
entre la situacin del paciente y la del terapeuta en
proceso de formacin nos puede ayudar a no co-
locarnos en una posicin de superioridad, en una
posicin del saber.
Al inicio de la terapia suele sorprender la actitud que
toma el paciente con respecto a su terapeuta. En tan
slo dos sesiones, ste se convierte en una gura
de referencia para el paciente, hasta el punto de que
se puede llegar a producir mejora por el deseo de
agradar y graticar al terapeuta. Esta actitud, que en
ocasiones, resulta tan singular, no dista de la que
adopta el residente y futuro terapeuta. Este se acerca
a sus guras de referencia (supervisor, tutor) con una
mirada de fascinacin, esforzndose en imitarles y
en captar su atencin.
Fase intermedia: la relacin idlica con el supervisor
alcanza una nueva dimensin el da que el residente
descubre que ste no es perfecto. El no aceptar
la imperfeccin del supervisor, puede llevar a que
el residente se sienta engaado y comiencen las
crticas y el alejamiento de lo conocido y querido
hasta entonces.
En la etapa de terminacin, el terapeuta y el paciente
descubren que ya no necesitan mantener viva la gu-
ra idealizada, pueden aceptar al otro tal y como es, y
pueden retomar su camino encontrando respuestas
por s mismos.
3. HERRAMIENTAS
3.1. LECTURA RECOMENDADA
En las unidades docentes, por compaeros o libros
que uno va descubriendo en el camino. A travs de
los libros se enriquecen las dos vas de formacin
de las que hablamos en este captulo. La externa,
al poder encontrar en los libros las bases tericas
de las diferentes escuelas psicoteraputicas, y la
interna, pues la lectura conduce al terapeuta a la
autoexploracin.
3.2. FORMACIN COMPLEMENTARIA
Los cursos de formacin y los msteres son piedras
angulares en el proceso de formacin. Sin embar-
go, no habr que dejarse engaar por la ilusin de
convertirse en un experto en determinada corriente
psicoteraputica slo por asistir a las clases teri-
cas. De nada sirve el conocimiento terico, si no se
acompaa de un movimiento interno de asimilacin
y acomodacin.
En el programa de la especialidad de psiquiatra, la
Comisin Nacional recomienda a los residentes la
participacin en experiencias grupales, sobre todo
durante el primer ao de la residencia. Esta experien-
cia permite explorar la inuencia de los vnculos inter-
personales sobre la actuacin profesional. Adems,
se aconseja el realizar supervisiones que incidan en
la formacin terica, clnica y teraputica. Sin embar-
go, en los programas ociales no se ha considerado
el modo de desarrollar formacin psicoteraputica,
ni se han facilitado criterios respecto al tiempo y
contenido. Por tanto la formacin se suele realizar
fuera de las unidades docentes a travs de msteres
y cursos de especializacin de universidades o del
mbito privado. En el ltimo programa ocial de la
especialidad de psiquiatra se resalta la importancia
y se oferta la posibilidad de que en el ltimo ao de
residencia se profundice en reas concretas, entre
ellas formacin en psicoterapia, y las unidades do-
centes estn preparndose para poder presentar
programas de formacin de calidad y prestigio.
La Federacin Espaola de Asociaciones de Psico-
terapeutas (FEAP), y la Unin Europea de Mdicos
Especialistas, tras numerosos debates, consensua-
ron una serie de requisitos mnimos para conseguir
la acreditacin como psicoterapeuta:
Una duracin total de 3.200 horas distribuidas
en un mnimo de 7 aos, siendo los 3 primeros
equivalentes a una graduacin universitaria.
Los otros 4 deben dedicarse a una formacin
especca en psicoterapia.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 578 7/5/10 13:18:20
579
63. DESARROLLO DEL ROL DEL TERAPEUTA
Experiencia personal psicoteraputica o equiva-
lente, lo que comprende anlisis de formacin,
talleres vivenciales y otros mtodos con ele-
mentos de auto-reexin, terapia y experiencia
personal (no inferior a 250 horas).
Formacin prctica bajo supervisin continua,
apropiada segn modalidad psicoteraputica y
con una duracin mnima de 2 aos.
Supervisin, formacin y psicoterapia personal
con psicoterapeutas cuya formacin cumpla los
criterios referidos.
Una pregunta frecuente entre los residentes es la de:
Qu orientacin elegir para la formacin en psico-
terapia? Segn nuestra experiencia, la avalancha de
informacin recibida durante los primeros aos suele
ser tan enorme que slo sirve para tomar conciencia
de lo inmenso que es el mundo de la terapia, de la
cantidad de corrientes psicoteraputicas que existen
y de lo complejo que resulta el encontrar un lugar
entre todas ellas. Con el tiempo y a lo largo de mlti-
ples experiencias, el terapeuta tiende a descubrir que
se puede llevar a cabo una integracin de tcnicas y
de teoras y que slo cada uno puede encontrar su
propio y nico estilo teraputico.
3.3. SUPERVISIN
La supervisin puede ser entendida como un espacio
donde el terapeuta en formacin con la ayuda del
supervisor, se convierte en un observador de la ex-
periencia, reconociendo los aspectos de la persona
del terapeuta implicados en la prctica, y los modos
de relacin que pueden interferir en el vnculo. La
prctica clnica supervisada asumiendo un progresivo
nivel de responsabilidad es muy importante.
3.4. PROPIO PROCESO PSICOTERAPUTICO
Los vaivenes emocionales que se producen durante
los aos de profesin pueden agotar al terapeuta,
quien, en ocasiones, descubre que se encuentra tan
perdido como los pacientes, sin nadie que le acom-
pae en el camino personal que se est abriendo.
En este momento puede surgir en el profesional la
idea de iniciar la propia terapia, una experiencia que
permite profundizar y analizar la historia personal ayu-
dndonos a identicar los puntos de vulnerabilidad
y tambin los puntos de fortaleza. Esta herramienta
no es obligatoria en el proceso de formacin, y el
hacerlo es una decisin enteramente personal.
4. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES
DE ENTREVISTA
Siguiendo a Rodrguez Vega y Fernndez Liria con-
sideramos que la entrevista clnica es en buena me-
dida un arte. Sin embargo, para presentar la obra
de arte nal es necesario un dominio tcnico que se
consigue a travs del entrenamiento de habilidades
y estilos. El entrenamiento es lo que permite que el
futuro terapeuta pueda utilizar las distintas herramien-
tas sin que apenas se note el esfuerzo, con espon-
taneidad y naturalidad. Hay que lograr un equilibrio
entre la competencia interpersonal y las tcnicas.
Durante la entrevista se produce una conversacin
dialgica entre (en voz alta) y dentro (en silencio)
de un cliente y un terapeuta. El futuro terapeuta se
convierte as en un experto en la conversacin, un
proceso de generacin de sentido. La conversacin
permite el desarrollo de signicados que son nicos
y apropiados para la situacin y las personas que
participan en ella.
Se pueden distinguir tres niveles de habilidades
(tabla 1).
5. POSTURA DEL TERAPEUTA
La prctica de la psicoterapia tiene la peculiaridad
de servirse de la persona del terapeuta como ins-
trumento clave para propiciar el cambio y la relacin
entre paciente y terapeuta es una de las dimensio-
nes ms frecuentemente citadas en la investigacin
de proceso en psicoterapia. Por todo ello parece
justicado que adems de un entrenamiento en tc-
nicas o intervenciones que fomenten una relacin de
ayuda con el paciente, es necesario trabajar sobre
las emociones y sentimientos que el terapeuta como
persona puede sentir en el curso de la terapia. Ha-
cer esto puede tener el efecto de mejorar nuestra
capacidad teraputica, fomentando al mismo tiempo
el autocuidado.
5.1. CARACTERSTICAS DE LA RELACIN
TERAPEUTA-PACIENTE
Participativa, basada en una actitud de exibili-
dad, no directiva, manteniendo un rol activo.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 579 7/5/10 13:18:20
580
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
Igualitaria: el terapeuta es un experto en con-
versar y el paciente es un experto en s mismo.
El objetivo no es ofrecer al paciente nuestra
propia idea sobre lo que le ocurre o sobre lo
que debiera de hacer, sino en guiar al paciente
a descubrir las soluciones que se encuentran
en su propia historia.
Exploratoria: mantener una actitud de curiosidad
activa, que le lleve a preguntar con ingenuidad,
con deseo de saber lo mucho que el paciente
sabe sobre s mismo y sobre sus relaciones.
5.2. ACTITUDES BSICAS DEL TERAPEUTA
Empata: capacidad de sentir la experiencia
emocional de otra persona. Es una dimensin
muy importante de la experiencia humana y nos
capacita para el desarrollo de la mentalizacin.
Genuinidad: ser uno mismo, colaborando con el
paciente, y contribuyendo a reducir la distancia
emocional. Puede hacerse mediante lo no ver-
bal, con congruencia, espontaneidad, apertura
y el buen manejo de la autorrevelacin.
Tabla 1. Niveles de habilidades
PRIMER NIVEL: HABILIDADES BSICAS
Habilidades de escucha
Actitud general de escucha.
Atencin a lo no explcito.
Atencin a la comunicacin no verbal.
Utilizacin del Yo observador.
Facilitacin de la actividad narrativa
Preguntas abiertas.
Preguntas cerradas.
Parafrasis.
Reejo emptico.
Recapitulacin.
Claricacin.
Silencio.
Facilitar la generacin de narrativas alternativas.
Interpretacin.
Confrontacin.
Informacin.
Dar instrucciones.
SEGUNDO NIVEL: HABILIDADES PARA ACOMPASAMIENTO Y GUA
Utilizacin de un lenguaje evocador de experiencias.
Utilizacin de lenguaje vago.
Reejar en espejo.
Personalizar.
Utilizacin de la propia experiencia del terapeuta.
TERCER NIVEL: HABILIDADES GENERATIVAS
Tienen como objetivos:
Desaar la narrativa anclada en la queja.
Conectar la narrativa inicial con otros relatos.
Trabajar con emociones.
Probar los nuevos relatos.
Aanzar los nuevos relatos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 580 7/5/10 13:18:20
581
63. DESARROLLO DEL ROL DEL TERAPEUTA
Respeto: valoramos al paciente como perso-
na con dignidad, y esto lo podemos transmitir
mediante un compromiso. Estamos interesados
en el paciente, mostrando nuestro esfuerzo, y
evitando las conductas de valoracin.
Conocimiento de s mismo: si no nos sentimos
competentes o vlidos podemos transmitir esta
actitud hacia el cliente, porque todos nuestros
sentimientos y pensamientos inuyen en la for-
ma de enfocar ciertos aspectos de la relacin.
El terapeuta debe facilitar la experiencia de
base segura que posibilite la exploracin de
los estados mentales, tanto del paciente como
del terapeuta.
Suspensin del juicio: no podemos ser neu-
trales ya que al llevarlo a cabo se produce un
distanciamiento emocional. Tampoco se pueden
incluir en la terapia los valores culturales o so-
ciolgicos propios del terapeuta que pudieran
generar problemas en la comprensin y ayuda
del paciente.
6. LA IMPORTANCIA DEL
AUTOCUIDADO DEL TERAPEUTA
El proceso de formacin en psicoterapia incluye
mucho ms que el entrenamiento en tcnicas y ha-
bilidades y el logro de una pericia en conocimien-
tos. Los terapeutas se ven sometidos a un contexto
especial, el de la terapia, que conlleva, para casi
todos ellos, una situacin de riesgo. El proceso de
autoconciencia, la capacidad de escucha emptica,
la aceptacin de mltiples versiones de la realidad,
obliga al futuro terapeuta a salir al encuentro de sus
propias vulnerabilidades, estados de s mismo que
son reconocidos o no y que quizs se ponen de
maniesto por primera vez en el contexto teraputico
o se potencian a travs de la relacin con el otro.
El inters en reconocerlos es el de poder utilizarlos
cuando puedan ayudar a que contine avanzando
la terapia o para entender malos entendidos, o bien
evitar la actuacin que conllevara dicultades para
el desarrollo del proceso psicoteraputico.
La prctica de la psicoterapia puede ser para algunos
terapeutas un contexto de riesgo en el que hay que
tener en consideracin ciertos puntos:
Evitar la sobreidentificacin: el terapeuta se
encontrar a lo largo de su trayectoria pacien-
tes que traen a la consulta historias dramticas
que le remueven por dentro. Es importante que
el profesional intente mantenerse alerta para
identicar las emociones que son propias del
paciente y las emociones que son suyas y que
pueda diferenciar unas de otras. De lo contrario
podra identicarse con el paciente y descubrir-
se a s mismo bien actuando la rabia de ste o
bien paralizado por la impotencia.
Permitirse sentir: promover una implicacin
emocional ni demasiado intensa ni demasiado
fra. La posicin del terapeuta debe contener
una mezcla de calma interna y de atencin al
otro, estar en alerta sin sentirnos desbordados
por las emociones que uyen en la consulta.
El paciente necesita ser sentido por el tera-
peuta, requiere estar presente en la mente del
otro como un ser con deseos y necesidades.
El problema no es sentir durante el proceso o
la entrevista, el problema pudiera surgir cuan-
do el terapeuta lo que desea o hace es evi-
tar, negar, disociar. El resultado final es que
el paciente deja de existir como sujeto en la
relacin. El futuro terapeuta debe aprender a
estar en conexin y cuando lo requiere para
poder cuidarse romper esa conexin para volver
a conectar. Son estas micro-interacciones de
ruptura y reparacin que tienen lugar durante
las entrevistas las que establecen la base de la
resiliencia, y las que capacitan al paciente para
tomar las riendas de su vida.
Darse permiso a no saber: es importante que el
residente inicie su camino permitiendo un mar-
gen para la ignorancia pues desde este punto
se puede abrir un espacio para el aprendizaje.
Frecuentemente, el entusiasmo, el inters, el de-
seo de acompaar y cuidar a otro ser humano,
compensan la falta de experiencia. A pesar de
que en ocasiones uno no sepa exactamente lo
que se necesita en ese momento de la terapia,
la entrega a la relacin interpersonal, con el
nico propsito de nutrir y acompaar, aporta
un apoyo para el crecimiento y desarrollo.
Aislamiento emocional: en nuestra profesin el
aislamiento no slo en lo referente al entorno
fsico, sino tambin el sentirnos solos con los
pacientes, es uno de los factores que pueden
inuir en nuestro trabajo y que pueden generar
cansancio. En las entrevistas se produce el en-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 581 7/5/10 13:18:21
582
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
PSICOTERAPIAS
7. BIBLIOGRAFA BSICA
Fernndez Liria A., Rodrguez Vega B. La prctica de
la Psicoterapia. La construccin de narrativas tera-
puticas. Madrid: Ed. Descle de Brouwer. 2001.
Rogers C. Psicoterapia centrada en el cliente. Bue-
nos Aires: Ed. Paids. 1972.
Yalom ID. El don de la terapia. Carta abierta a una
nueva generacin de terapeutas y a sus pacientes.
Buenos Aires: Ed. Emece. 2003.
Fernndez Liria A, Rodrguez Vega B. Habilidades de
entrevista para psicoterapeutas. Madrid: Ed. Descle
de Brouwer. 2002.
Rogers C. El proceso de convertirse en persona.
Buenos Aires: Ed. Paids. 1979.
8. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Cormier WH, Cormier S.L. Estrategias de entrevis-
ta para terapeutas. 3
a
ed. Madrid: Ed. Descle de
Brouwer. 2008.
Worden JH. El tratamiento del duelo: asesoramiento
psicolgico y terapia. Madrid: Ed. Paids. 2004.
Bleichmar H. Avances en psicoterapia psicoanalti-
ca. Hacia una tcnica de intervenciones especcas.
Madrid: Ed. Paids. 1997.
Anderson H. Conversacin, lenguaje y posibilidades.
Madrid: Ed. Amorrortu. 1997.
cuentro entre dos personas durante el cual una
de ellas, el terapeuta, se concentra en explorar
los pensamientos y sentimientos ntimos del
otro, teniendo que controlar los suyos propios,
y donde adems, el terapeuta desaparece como
persona convirtindose en la imagen de guras
pasadas del paciente.
Crecimiento personal del terapeuta: la profesin
de terapeuta no slo tiene aspectos peligrosos
o que deben ser especialmente cuidados. La
prctica potencia el desarrollo del terapeuta
como un ser autnomo en conexin con los
otros, donde la autonoma se redene como un
estar disponible para lo relacional.
En el desarrollo del rol del terapeuta existen tantos
caminos y tantas formas adecuadas de ejercer la
profesin que sera imposible recogerlas en un ma-
nual. Pocos son los consejos tiles y pocas las frases
aplicables a todos los terapeutas en potencia, sin
embargo, esta frase escuchada a una tutora podra
resumir el contenido de este captulo Aprender por
experiencia no es slo la mejor, sino seguramente la
nica forma de acceder a algo como la prctica de
la psicoterapia.
RECOMENDACIONES CLAVE
La prctica de la psicoterapia requiere que el terapeuta ponga su propia persona al servicio
de la exploracin de los estados mentales del paciente. Los programas de entrenamiento
deben focalizarse en el cmo ser frente al qu hacer para que la terapia se convierta en
lo que hay que hacer junto con el otro.
Aprender a aceptarse con limitaciones, que es diferente de aceptarse a pesar de las
limitaciones.
Trabajar de forma conjunta, terapeuta y paciente, en la construccin de una historia que no
est saturada por el problema utilizando habilidades de entrevista y la relacin teraputica.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 582 7/5/10 13:18:21
Psiquiatra
Residente
M
A
N
U
A
L
MDULO 3.
Tratamientos
e Investigacin
en psiquiatra
(Formacin
longitudinal)
Tratamientos
biolgicos
3
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 583 7/5/10 13:18:21
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 584 7/5/10 13:18:21
64. PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO CON PSICOFRMACOS
Autores: Elena Peregrn Abad y David Albillo Labarra
Tutor: Carlos Rejn Altable
Hospital Universitario de la Princesa. Madrid
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
585
CONCEPTOS ESENCIALES
Los continuos progresos de la psicofarmacologa estn permitiendo ampliar enormemente la
gama de tratamientos psiquitricos. Se estn desarrollando frmacos ms ecaces, menos
txicos, mejor tolerados y con una accin ms localizada.
El perfeccionamiento y la diversicacin de las opciones teraputicas no evitan que los
tratamientos farmacolgicos causen reacciones adversas ni las interacciones entre frmacos,
por lo que los mdicos deben saber cmo actuar cuando un paciente presente efectos no
esperados o no deseados.
El mdico debe actuar guiado por el principio de humanidad respetando al paciente, a
su autonoma, deniendo los objetivos a alcanzar con la menor utilizacin de tratamientos
biolgicos. Establecer una alianza teraputica y no dejar de ampliar constantemente sus
conocimientos.
1. INTRODUCCIN
En este captulo abordaremos los aspectos generales
del uso de psicofrmacos en la prctica clnica.
La prctica de la psicofarmacologa puede resultar
difcil por varios motivos:
La elevada comorbilidad de los trastornos psi-
quitricos con enfermedades mdicas u otras
enfermedades mentales.
La respuesta parcial o nula del trastorno a me-
dicamentos recomendado en las guas interna-
cionales de tratamiento.
Los efectos secundarios, que son causas fre-
cuentes del abandono del tratamiento.
La inespecicidad de los tratamientos biol-
gicos. Actan sobre los sntomas (insomnio,
agitacin...) pero no sobre la causa dada.
En ocasiones, los propios sntomas de la enfer-
medad entorpecen el cumplimiento teraputico
(como la falta de conciencia de enfermedad en
un episodio manaco).
La necesidad de compatibilizarla en numero-
sos casos con prcticas psicoteraputicas
(por ejemplo, la mayora de los pacientes con
diagnstico de depresin mayor se benecian
de una terapia combinada con frmacos y psi-
coterapia), y otros tratamientos biolgicos (la
TEC fundamentalmente).
La industrializacin de la psiquiatra, como
sucede en las dems disciplinas mdicas, que
obliga a tener ms presente aspectos econmi-
cos. Conceptos como anlisis del rendimiento
cobran relevancia.
La progresiva psiquiatrizacin de la vida segn
la cual problemas de tipo social o laboral son
considerados problemas mdicos y exigen una
intervencin de este tipo.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 585 7/5/10 13:18:21
586
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Segn el principio de humanidad que debe subya-
cer en toda prctica clnica, incluida la psicofarma-
colgica, el profesional deber mantener una actitud
que rena los siguientes elementos:
Respeto por el paciente. Aunque un paciente
haya perdido sus facultades intelectuales, el
contacto con la realidad o se encuentre en una
excitacin manaca, su valor como ser humano
permanece siempre intacto y debe ser respeta-
do. Esto implica que se use el tiempo adecuado
para atenderles, se les escuche imparcialmente,
se les trate con sinceridad, se respeten sus
creencias religiosas y sus puntos de vista sobre
la vida. La limitacin del derecho a decidir sobre
su persona debe minimizarse.
Refuerzo de la autonoma del paciente. Lo ideal
es ayudar al paciente a que se ayude a s mis-
mo. Se potenciar al mximo que adopte una
actitud responsable frente a sus cuestiones per-
sonales, siempre y cuando su trastorno mental
no lo contraindique.
Mnima utilizacin de tratamientos de carcter
invasivo. Dicha caracterstica ser un criterio a
la hora de elegir un tipo de tratamiento u otro,
basndonos en el enunciado de Primum non
noccere. Se preferir siempre que sea posible
un tratamiento en rgimen ambulatorio que in-
trahospitalario, por ejemplo.
Denicin de objetivos. Tras valorar cada caso
se debern formular unos objetivos (realistas),
y con ellos las medidas correspondientes para
conseguirlos. Todo ello se debe comunicar al
paciente y familiares en trminos comprensi-
bles. Se tratar de trabajar conjuntamente con
el resto de los profesionales que intervienen en
el cuidado de la salud del paciente.
Confrontacin con el saber universal. Una ade-
cuada prctica clnica incluye el conocimiento
del saber cientco actual, la consulta a otros
especialistas ms expertos, supervisiones...
Atencin al modelo biopsicosocial que explica
la salud y la enfermedad mental. Segn ste, el
conocimiento y la experiencia se desarrollan a
partir de unas bases genticas y una predisposi-
cin individual, y se modican por las relaciones
interpersonales y el ambiente en general. Un en-
foque que considere el trastorno mental como
una alteracin nicamente somtica (o psico-
lgica o social) ser equivocado. Tampoco es
correcto tratar la patologa grave con medidas
biolgicas y la leve con medidas psicolgicas
como se tiende a hacer en ocasiones.
Alianza teraputica. Es fundamental que el es-
pecialista se esfuerce en generarla. Se reere
a la colaboracin que se establece entre el pa-
ciente y l, que implicar un vnculo emocional
y permitir que se establezcan las metas del
tratamiento y las medidas necesarias conjun-
tamente. Para ello el especialista deber crear
una realidad comn con el paciente. Esto cobra
especial dicultad cuando se trata de pacien-
tes con alteraciones cognitivas y emocionales
severas.
En toda prctica teraputica hay que tener en
cuenta los determinantes para la evaluacin de
las actuaciones sanitarias: (tabla 1).
Tabla 1. Determinantes para la evaluacin de las actuacio-
nes sanitarias
EFICACIA
Resultado obtenido de
una actuacin sanitaria en
condiciones tericas.
EFICIENCIA
Resultado de una
intervencin sanitaria en
condiciones reales de
aplicabilidad.
EFICIENCIA
Relacin entre los
resultados obtenidos y los
recursos empleados. Para
que una opcin sea ecaz,
habr de ser efectivo al
menor coste posible.
2. CONSIDERACIONES GENERALES
Una utilizacin adecuada de los psicofrmacos exige
el conocimiento de sus caractersticas farmacuticas,
farmacocinticas y farmacodinmicas.
2.1. FARMACOCINTICA
Los psicofrmacos ejercen su funcin en el cerebro,
donde han de concentrarse en cantidades adecua-
das. Ello depender de su absorcin, metabolismo,
distribucin, excrecin y capacidad de cruzar la ba-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 586 7/5/10 13:18:21
587
64. PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO CON PSICOFRMACOS
rrera hematoenceflica. Si se altera alguno de estos
procesos por la administracin conjunta con otros
frmacos, hablaremos de interacciones farmacoci-
nticas (tabla 2).
2.2. ABSORCIN
La mayora de los psicofrmacos se absorben con
facilidad en el intestino dado que son lipoflicos. Su
absorcin disminuir cuando aumente el trnsito
intestinal, sndrome de malaabsorcin o gastrecto-
ma, aumentar cuando el estmago est vaco, por
ejemplo.
2.3. METABOLISMO
Los psicofrmacos pasan desde la luz del tubo diges-
tivo a la circulacin portal, y de ah al hgado, donde
casi todos sufren el llamado metabolismo de primer
paso. Se reduce, pues, la cantidad de frmaco que
pasa a la circulacin sistmica.
Diferenciar entre absorcin (cantidad de fr-
maco que atraviesa la pared digestiva) y bio-
disponibilidad (cantidad de frmaco que pasa
a la circulacin sistmica).
La capacidad metablica heptica diere de un
individuo a otro.
Hay frmacos que, de administrarse con-
juntamente, podran inducir el metabolismo del
frmaco lo cual obligara a aumentar la dosis del
frmaco propuesto, y sustancias que podran
inhibir su metabolismo, aumentando el riesgo
de toxicidad. Por ejemplo: un paciente con diag-
nstico de TAB en tratamiento con lamotrigina.
Si se aade al tratamiento cido valproico dismi-
nuir su concentracin (valproato es un inductor
enzimtico de la glucuronidacin) y aumentar
en su administracin conjunta a fenitona o car-
bamazepina (inductores enzimticos).
Aunque el metabolismo de primer paso redu-
ce la cantidad de frmaco original que llega al
cerebro, los metabolitos de algunos frmacos
tienen en s mismos propiedades teraputicas
(como el diazepan).
La concentracin plasmtica del frmaco
no es en absoluto un buen indicador para el
tratamiento por varios motivos:
A igual dosis administrada, cambia notablemente
entre un individuo y otro.
No hay una relacin directa entre concentracin plas-
mtica y efectos clnicos.
Muchos frmacos poseen metabolitos, algunos con
efectos teraputicos, y otros no.
Gran parte de los psicofrmacos se unen a prote-
nas plasmticas (las pruebas analticas detectan la
concentracin total de frmaco, aunque la fraccin
libre es ms importante).
El carbonato de litio es el nico psicotrpico que
se mide sistemticamente en la prctica habitual
dado que su farmacocintica es muy simple. Resul-
ta muy til para evitar toxicidad (ventana teraputica
muy estrecha). Sus valores plasmticos deben oscilar
entre 0,6 y 1,2 mmol/l.
En los ltimos aos tambin se hacen mediciones
peridicas de los niveles de cido valproico.
Medir la concentracin plasmtica de un frma-
co permite corroborar el cumplimiento teraputico
(aunque en la rutina clnica se realiza utilizando la
orina como muestra).
2.4. DISTRIBUCIN
Los psicotrpicos se distribuyen en el plasma, donde
la mayora se unen a protenas plasmticas en su
mayor parte (amitriptilina hasta un 95%, por ejem-
plo). Dado que son lipoflicos, pasan con facilidad a
travs de la barrera hematoenceflica, y tambin a
los depsitos de grasa, desde donde son liberados
lentamente hasta semanas despus de la suspensin
del tratamiento.
2.5. EXCRECIN
Casi todos los psicotrpicos se eliminan al exterior
a travs del rin.
En situaciones de deterioro de la funcin renal la
excrecin disminuye, por lo que habrn de prescribir-
se dosis menores. Se deber medir la funcin renal
(usando la creatinina como parmetro) en pacientes
ancianos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 587 7/5/10 13:18:21
588
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Tabla 2. Interacciones farmacocinticas
Ejemplos de Interacciones farmacocinticas
ABSORCIN
El sucralfato de magnesio
(anticido) disminuye la
concentracin de sulpiride.
DISTRIBUCIN
El valproato desplaza a la
fenitona de su unin a las
protenas plasmticas.
METABOLISMO
La uoxetina, inhibidor del
citocromo P450, aumenta la
concentracin de diacepam.
EXCRECIN
El litio aumenta en su
administracin conjunta
con AINEs, bicarbonato y
tiazidas (por alteracin en la
secrecin tubular).
3. FARMACODINMICA
Los psicofrmacos intereren en la funcin de los
neurotransmisores por mltiples mecanismos dife-
rentes (tablas 3 y 4):
Tabla 4. Interacciones farmacodinmicas
Ejemplos de interacciones farmacodinmicas
El alcohol potencia el efecto de todos los
psicofrmacos.
Los ISRS en combinacin con otros
antidepresivos (ISRS, duales, tricclicos,
IMAOS) aumentan el riesgo de sndrome
serotoninrgico.
EL umazenilo inhibe la accin de las BZD (lo
cual representa una interaccin farmacodinmica
beneciosa en la prctica clnica, en situaciones
de sobredosis).
Tabla 3. Interferencias con los neurotransmisores
Accin agonista sobre el
receptor
Las benzodiacepinas se unen a los receptores asociados al GABA
mediando as la apertura de los canales de cloro.
Accin antagonista sobre el
receptor
Lo antipsicticos ejercen una accin antagonista sobre los
receptores dopaminrgicos a nivel del sistema mesolmbico (lo cual
explica sus efectos terputicos), pero tambin a nivel extrapiramidal
produciendo efectos adversos (parkinsonismo farmacolgico).
Actuacin sobre segundos
mensajeros
El litio por ejemplo inhibe el metabolismo del inositol fosfato,
el cual acta como segundo mensajero en la neurotransmisin.
Alteracin del almacenaje
de neurotransmisores en la
terminacin presinptica
La reserpina (que causa depresin) impide que los
neurotransmisores se incorporen a las vesculas de almacenaje de la
terminacin nerviosa presinptica.
Aumento de la liberacin de
neurotransmisor
Las anfetaminas aumentan la liberacin presinptica de noradrenalina
y dopamina.
Inhibicin de la recaptacin
de neurotransmisor
La mayora de los antidepresivos ejercen su accin a travs de
la inhibicin de la recaptacin de monoaminas en la terminacin
presinptica, acumulndose en el espacio sinptico.
Inhibicin del metabolismo
intracelular
Los IMAOs inhiben de forma irreversible la enzima mitocondrial
monoaminoxidasa (MAO) que participa en la oxidacin de las
monoaminas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 588 7/5/10 13:18:21
589
64. PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO CON PSICOFRMACOS
4. ASPECTOS FARMACUTICOS
Las formulaciones farmacuticas pueden manipularse
para conseguirse determinados efectos. Ejemplo de
ello es el uso de emulsiones oleosas para la adminis-
tracin de neurolpticos de liberacin retardada.
5. ADMINISTRACIN DE PSICOTROPOS
5.1. ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO
Es fundamental tener claro el diagnstico antes
de prescribir un psicofrmaco. Si an no se ha
establecido se debern formular hiptesis para
esbozar un diagnstico diferencial. No hay que
perder de vista que la clnica psiquitrica puede
estar provocada por un problema orgnico.
Previo a la indicacin de tratamiento se
deben identificar los sntomas diana sobre
los que actuaremos, y monitorizarlos durante
el seguimiento para as valorar la ecacia del
tratamiento. Tambin habremos de evaluar la
calidad de vida del paciente anterior al debut
del episodio actual (se valorar su percepcin
de bienestar subjetivo o nivel de funcionamiento
laboral, por ejemplo). Esto es especialmente
relevante cuando el diagnstico no est claro y
se administra el frmaco empricamente.
Siempre hay que tener en cuenta los posi-
bles tratamientos concomitantes en el sujeto.
Las interacciones farmacolgicas pueden au-
mentar la toxicidad del frmaco prescrito (por
ejemplo, los AI NEs y los diurticos pueden
incrementar los niveles plasmticos de litio),
pueden ser la causa de los sntomas psiqui-
tricos del paciente o disminuir la ecacia del
tratamiento propuesto.
Evaluar sistemticamente la posibilidad
de abuso de txicos. En general se recomien-
da que, cuando exista un consumo activo de
txicos y un supuesto trastorno psiquitrico,
el paciente se desintoxique antes de iniciar el
tratamiento, salvo que su estado clnico lo im-
pida. Tambin determinar el tipo de frmaco
a utilizar (en el tratamiento de la ansiedad de
un paciente con abuso de txicos se puede
optar por la gabapentina, dado que no produce
dependencia, a diferencia de las BZD).
5.2. INSTAURACIN DEL TRATAMIENTO
Si una medicacin ha sido ecaz y bien tolerada
por el paciente previamente es razonable volver a
emplear el mismo frmaco, aunque se disponga de
otros ms modernos para su problema.
Cuando haya que elegir entre varios frmacos
igualmente ecaces, lo conveniente ser utilizar aqul
cuyos efectos secundarios a largo plazo se conozcan
mejor. Adems, los frmacos ampliamente utilizados
son ms baratos que los de ltima generacin.
Una vez elegido el frmaco se deber administrar
en la dosis correcta durante un tiempo adecuado,
de forma que si los sntomas diana no mejoran no
ser necesario volver a dicho tratamiento. Dos de las
principales causas de fracaso del tratamiento con
antidepresivos en pacientes bien diagnosticados son
las dosis incorrectas y la duracin inadecuada.
En general es preferible emplear un solo medi-
camento para producir los efectos de una combina-
cin (por ejemplo, en un paciente con depresin e
insomnio el uso de mirtazapina resulta benecioso
por sus propiedades sedativas). En otras ocasiones
se recurre a las combinaciones de frmacos para
potenciar el tratamiento, persiguiendo una mayor
ecacia con el menor riesgo posible. Por ejemplo,
combinaciones de antidepresivos (ISRS junto a
mirtazapina o bupropion), o litio y antidepresivos en
los trastornos depresivos recurrentes. Otro ejemplo,
benzodiacepinas y neurolpticos en la clnica aguda
de la esquizofrenia.
Hay que conocer adecuadamente los efectos se-
cundarios de los psicofrmacos que prescribimos.
Evaluaremos su posible presencia preguntando di-
rectamente al paciente y si es necesario realizando
una exploracin fsica o prueba complementaria.
Recordar que un efecto secundario podra simular
un sntoma psiquitrico.
Se debe ajustar cuidadosamente la dosis correc-
ta del frmaco, siempre dentro del rango teraputico
que indique el fabricante, en funcin de la grave-
dad de la clnica, la edad, el peso y la presencia de
factores que puedan alterar la farmacocintica del
frmaco. Se reajustar la medicacin para conseguir
la dosis mnima ecaz, es decir, aqulla que con-
sigue el efecto teraputico deseado para una fase
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 589 7/5/10 13:18:22
590
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
de enfermedad concreta con los mnimos efectos
secundarios.
Se establecer un rgimen teraputico sencillo
siempre que sea posible para as favorecer el cum-
plimiento teraputico. Para ello resulta til prescribir
un solo frmaco, con el menor nmero de tomas
diarias. La duracin de la accin de la mayora de
los psicofrmacos permite administrarlos slo una
o dos veces al da (manteniendo concentraciones
plasmticas teraputicas entre toma y toma).
Muchos pacientes no aceptan el tratamiento que
se les indica. Para que esto sea posible deben estar
convencidos de la necesidad de tomarlos (lo cual
requiere la presencia de conciencia de enfermedad),
estar libres de los prejuicios de los peligros de los
psicofrmacos (por ejemplo el temor a depender de
ello o a sus efectos secundarios) y poseer una capa-
cidad cognitiva adecuada para acordarse de tomar-
los. Todo tiempo utilizado para discutir los intereses
del paciente ser bien invertido ya que aumentar
la adherencia teraputica. En algunos casos se re-
currir a la supervisin de la toma de medicacin
por parte de los familiares o a la administracin de
medicacin depot.
Hemos de estar atentos de no sobreprescribir
frmacos, fenmeno que ocurre frecuentemente con
los ansiolticos, hipnticos y antidepresivos.
El mdico debe comunicar al paciente los siguien-
tes datos en torno al plan teraputico (tabla 5).
6. SUSPENSIN DEL TRATAMIENTO
Un frmaco debe retirarse cuando no es ecaz.
Mantener tratamientos inecaces indenidamente
aumenta el riesgo de efectos secundarios y costes
innecesarios. La principal razn para cambiar de
frmaco es que los efectos secundarios no hayan
permitido alcanzar la dosis teraputica.
El gran reto lo constituye el discernir cundo se debe
retirar un frmaco que ha sido ecaz. Es un tema
bastante delicado si tenemos en cuenta la neurotoxi-
cidad propia de los psicotropos y los aspectos que
caracterizan a gran parte de los trastornos psiqui-
tricos: cronicidad, recurrencia, mayor severidad del
trastorno y mayor frecuencia de los episodios confor-
me avanza el curso de la enfermedad... La cuestin
ser identicar aquellos pacientes que requerirn
medicacin a largo plazo y cules no, para asegurar
que no haya recadas.
Se recomienda que en pacientes con diagnstico
de depresin en tratamiento con antidepresivos que
han resultado ecaces, estos se mantengan con la
misma dosis al menos durante 6 meses ms (siem-
pre que no se trate de un trastorno recurrente o con
sntomas psicticos). En pacientes con diagnstico
de esquizofrenia parece que lo recomendable es
mantener a largo plazo una dosis mnima de neu-
rolpticos. En cualquier caso nuestra funcin ser
informar adecuadamente a pacientes y familiares de
las alternativas.
Tabla 5. Los efectos iniciales probables del frmaco
Los efectos iniciales probables del frmaco.
Tiempo que transcurre entre el inicio del tratamiento y la aparicin de los primeros efectos teraputicos.
Los primeros signos de mejora (mejora del sueo con los antidepresivos).
Efectos secundarios frecuentes (boca seca con antidepresivos), y tranquilizar al paciente.
Efectos secundarios graves (temblor intenso de manos con litio) que requieren ser comunicados con la
mayor prontitud.
Las restricciones posibles que suponen tomar el frmaco (consumo regular de sal y agua en tratamiento
con litio).
La duracin esperada del tratamiento: recomendar usar por poco tiempo las benzodiacepinas as como
mantener el tratamiento con antidepresivos o antipsicticos a pesar de la mejora clnica.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 590 7/5/10 13:18:22
591
64. PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO CON PSICOFRMACOS
Cuando se interrumpe un tratamiento lo ideal
es retirarlo progresivamente, reduciendo la dosis y
admnistrndolo en das alternos.
Valorar la posible aparicin de sntomas de rebo-
te, recurrencia del trastorno o la abstinencia (en este
ltimo caso la sintomatologa ser nueva y caracte-
rstica de la abstinencia a esa sustancia).
7. PRESCRIPCIN DE PSICOFRMACOS EN
SITUACIONES ESPECIALES.
Los contenidos de este apartado se desarrollan en
la tabla 6.
8. CLASIFICACIN DE LOS FRMACOS
UTILIZADOS EN PSIQUIATRA
En psiquiatra se utilizan principalmente tres grupos
farmacolgicos:
Psicotrpicos: son aquellas sustancias con
efectos principales en sntomas mentales.
Antiparkinsonianos: para controlar los efectos
secundarios de algunos psicotropos.
Antiepilpticos: usados principalmente como
estabilizadores del humor y antiimpulsivos.
A su vez, los psicotropos se dividen en cinco grupos
segn la accin principal. Muchos poseen acciones
secundarias (antidepresivos con efecto ansioltico)
(tabla 7).
Tabla 6. Situaciones especiales
NIOS
En los ltimos aos existe una tendencia a incorporar el uso de
psicofrmacos junto a las terapias de ndole social y psicolgica.
Los frmacos estimulantes son beneciosos en el TDAH grave. Las
dosis se han de ajustar adecuadamente en base a las diferencias
en la farmacocintica respecto a la de los adultos (ver captulo de
Psiquiatra Infantil).
ANCIANOS
Este grupo de pacientes rene una serie de caractersticas
(disminucin de la funcin renal y heptica, menor cantidad de grasa
corporal, disminucin de unin a protenas plasmticas, polifarmacia)
que obliga a adoptar una postura cautelosa. En general se empezar
con dosis muy bajas que se irn aumentando lentamente y alcanzando
valores inferiores a los indicados para los adultos.
MUJERES EMBARAZADAS
Evitar los psicofrmacos en el primer trimestre de embarazo por
el riesgo de teratognesis. Si una mujer en edad frtil requiere
tomar medicacin se le recomendar que tome algn mtodo
anticonceptivo. Si la paciente se queda embarazada mientras est
tomando un psicofrmaco se sopesar el riesgo de recada con el
riesgo establecido de teratognesis.
LACTANCIA
Las benzodiacepinas, el carbonato de litio y algunos neurolpticos
y antidepresivos pasan con gran facilidad a la leche materna. No se
descarta que puedan afectar al desarrollo cerebral del beb por lo
que en general se recomienda que las mujeres en tratamiento con
psicotropos recurran a la lactancia articial.
PACIENTES CON
ENFERMEDADES MDICAS
CONCOMITANTES
Hay que ser muy cuidadoso a la hora de prescribir psicofrmacos a
pacientes con enfermedad mdica, especialmente trastornos renales
y hepticos que puedan interferir en su metabolismo o excrecin.
Tambin puede pasar lo contrario: trastornos orgnicos empeoran
por los efectos secundarios de los psicofrmacos (p. ej. agravamiento
del glaucoma con medicacin anticolinrgica).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 591 7/5/10 13:18:22
592
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Tabla 7. Frmacos psicotropos
FRMACOS PSICOTROPOS
ANSIOLTICOS
Tambin llamados tranquilizantes menores.
Reducen la ansiedad.
A dosis elevadas producen somnolencia (por lo que tambin se les
denomina sedantes).
HIPNTICOS
Ayudan a dormir.
Muchos de ellos son del mismo grupo farmacolgico que los ansiolticos.
ANTIPSICTICOS
Indicados para el control de los delirios, alucinaciones y agitacin
psicomotriz en las psicosis.
Tambin llamados tranquilizantes mayores, por su efecto calmante y
neurolpticos por sus efectos secundarios neurolgicos.
ANTIDEPRESIVOS
Mejoran los sntomas del trastorno depresivo pero no elevan el nimo en
individuos sanos (los medicamentos con este efecto son los estimulantes
del SNC, que se usan muy limitadamente en la prctica clnica actual,
principalmente en el TDAH y narcolepsia).
Los antidepresivos se emplean adems en el tratamiento de trastornos de
ansiedad crnicos y TOC.
ESTABILIZADORES
DEL HUMOR
Para evitar las recadas en los trastornos afectivos recurrentes.
RECOMENDACIONES CLAVE
Es obligado conocer las propiedades farmacocinticas de los frmacos que utilicemos, dado
que su biodisponibilidad y concentracin tisular pueden variar por mltiples factores (atencin
a las interacciones en pacientes polimedicados). A pesar de que en general la concentracin
plasmtica no es un buen indicador, en pacientes en tratamiento con litiio su determinacin
debe realizarse sitemticamente.
Constituye un verdadero reto determinar la dosis ptima del frmaco con los mnimos efectos
secundarios asociados, cunto tiempo se debe mantener un tratamiento que ha sido ecaz y
cundo ha de retirarse uno que no ha sido efectivo. En general, los tratamientos antidepresivos
deben mantenerse un mnimo de 6 meses. La duracin del tratamiento neurolptico es ms
variable.
En la medida de lo posible se evitar la prescripcin de frmacos a mujeres en perodo de
embarazo o lactancia. En los nios y ancianos se valorar con ms cuidado la pertinencia de
su indicacin, y en caso de prescribirse se ajustar cuidadosamente la dosis.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 592 7/5/10 13:18:22
593
64. PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO CON PSICOFRMACOS
9. BIBLIOGRAFA BSICA
Lindsay C. Fundamentos de Farmacocintica y Far-
macodinmica. En: Schatzberg A, Nemeroff C (eds.).
Tratado de Psicofarmacologa. 13
a
edicin. Barce-
lona: Ed. Masson. 2006:135-155.
Kaplan H, Sadock B. Principios generales de la
Psicofarmacologa. En: Kaplan H, Sadock B (eds.).
Sinopsis de Psiquiatra. 10
a
edicin. Madrid: Ed. Lip-
pincott Williams & Wilkins. 2009: 976-992.
Gelder M, Harrison P, Cowen P. Drugs and other
physical treatments. En: Gelder M, Harrison P, Co-
wen P (eds.). Shorter Oxford Textbook of Psychiatry.
5
a
edicin. New York: Ed. Oxford University Press.
2005:517-577.
Stahl, S. Psicofarmacologa esencial. Bases neuro-
cientcas y aplicaciones clnicas. 2
a
edicin. Ed. Ariel
Neurociencia. 2002.
Arana G, Rosenbaum J. Introduccin a la Psicofarma-
cologia. En: Arana G, Rosenbaum J (eds.). Drogas
psiquitricas. 4
a
edicin. Madrid: Ed. Marbn Libros.
2002:1-8.
10. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Gelder M, Gath D, Mayou R. Frmacos y otros tra-
tamientos fsicos. En: Gelder M, Gath D, Mayou R
(eds.). Oxford Textbook of Psychiatry. Ed. Oxford
University Press: 614-623.
Bker W. General Pri nci pl es for Psychi atri c
Treatment. En: Henn F, Sartorius N, Helmchen M
(eds.). Contemporary Psychiatry. Berlin: Ed. Springer.
2000:165-175.
Glick D, Braff D, Janowsky D. Short- and Long-Term
psychopharmacological Treatment Strategies. En:
Bloom F, Kupfer D (eds.). Psychopharmacology:
The Fourth Generation of Progress. Nueva York: Ed.
Raven Press. 1995:839-847.
Shiloh R, Stryjer R, Weizman A, Nutt D. Atlas de
farmacoterapia psiquitrica. 2
a
ed. Abingdon: Ed.
Informa Healthcare. 2006:2-23.
Lorenzo P, Moreno A, Leza JC, Lizasoain I, Moro
MA. Velzquez. Farmacologa bsica y clnica. 17
a
ed. Madrid: Ed. Mdica Panamericana. 2005:289-
294, 1017-1027.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 593 7/5/10 13:18:22
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 594 7/5/10 13:18:22
65. ANTIPSICTICOS
Autor: Ramn Ramos Ros
Tutor: Mario Pramo Fernndez
Complejo Hospitalario Universitario de Conxo. Santiago de Compostela
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
595
CONCEPTOS ESENCIALES
Uno de los mayores hitos de la medicina en el siglo XX ha sido el desarrollo de frmacos
capaces de tratar las manifestaciones psicticas.
El afecto antipsictico principal se debe antagonismo D2, con un ndice de ocupacin de
estos receptores entre el 60-80%, por encima de este umbral slo se incrementaran los
efectos secundarios.
Su principal indicacin es el tratamiento de la esquizofrenia y los cuadros psicticos
emparentados (paranoia, trastorno esquizofreniforme), aunque su uso est extendido en
mltiples patologas psiquitricas y mdicas.
Los efectos adversos extrapiramidales son los ms conocidos por su relevancia clnica,
los antipsicticos de 2
a
generacin tienen en general menos efectos extrapiramidales. El
perl de ocupacin de receptores diferencia a los antipsicticos en la incidencia de efectos
secundarios.
Actualmente se consideran de primera eleccin los antipsicticos atpicos, la respuesta
previa a los antipsicticos. Y su perl de efectos secundarios son claves para la eleccin
del tipo de antipsicticos.
1. FARMACOCINTICA
Se subdivide en 5 etapas: liberacin de la forma
farmacutica, absorcin, distribucin, metabolismo
y eliminacin (tabla 1).
2. FARMACODINAMIA
La principal actividad farmacolgica de todos los an-
tipsicticos es su anidad por los receptores D2.
Los efectos teraputicos y adversos del bloqueo D2
se explican por sus efectos sobre las principales vas
dopaminrgicas del cerebro:
Tracto mesolmbico: ecacia antipsictica.
Tracto mesocortical: aplanamiento y embota-
miento afectivo: sndrome decitario por neu-
rolpticos (ataraxia).
Tracto negroestriado: sntomas extrapiramidales.
Tracto tuberoinfundibular: efectos neuroendo-
crinos.
Para lograr la ecacia antipsictica se considera
que se debe lograr un antagonismo D2 entre el 60-
80%, por encima de este umbral slo se incrementa-
ran los efectos secundarios (slo la clozapina tiene
una anidad menor del 60% a dosis teraputicas).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 595 7/5/10 13:18:22
596
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Adems, los antipsicticos no son frmacos limpios,
presentan anidad por mltiples receptores: seroto-
ninrgicos (5HT), muscarnicos (M), histaminrgicos
(H), -adrenrgicos. El perl receptorial y la anidad
por determinados receptores va a determinar sus
efectos clnicos (tabla 2), su atipicidad (adems de
la respuesta clnica, tabla 3) y el perl de efectos
secundarios (tabla 4).
Las interacciones se pueden producir por me-
canismos farmacocinticos o farmacodinmicos.
Las que pueden tener alguna relevancia clnica se
resumen en la tabla 5.
3. INDICACIONES TERAPUTICAS
Y DOSIS RECOMENDADAS
Su principal indicacin es el tratamiento de la es-
quizofrenia y los cuadros psicticos emparentados
(paranoia, trastorno esquizofreniforme), tanto durante
el episodio agudo como en fase crnica. Las do-
sis recomendadas se recogen en la tabla 6. Para la
agitacin psictica se pueden utilizar formulaciones
inyectables, su utilizacin se resume en la tabla 10.
Todas las indicaciones aprobadas y recomenda-
ciones de uso especcas se resumen en tabla 7.
Tabla 1. Farmacocintica de los antipsicticos
Liberacin y absorcin
Va oral
Rpida absorcin oral, picos de concentracin plasmtica en 1-4 h.
Mayor rapidez en formulaciones lquidas o bucodispersables.
Va parenteral
Picos entre 30-60 min. (inicio de accin a los 15 min.).
Mayor biodisponibilidad al evitar efecto primer paso.
Va intravenosa puede ser til en delirium (aunque no aprobada por FDA).
Formulaciones de accin
prolongada (im.)
Neurolpticos depot: steres de neurolpticos en disolucin oleosa.
Absorcin muy lenta, vida media prolongada (efectos durante meses).
Risperidona inyectable de larga duracin (microesferas de polmeros
biodegradables en solucin acuosa). Liberacin ms predecible.
Distribucin
Compuestos muy lipoflicos con gran volumen de distribucin. Se unen a tejido graso, SNC y pulmn.
Unin a protenas plasmticas en torno al 90% (cuidado en situaciones de hipoproteinemia).
Alcanzan concentraciones en equilibrio en 5-10 das.
Metabolismo
Heptico (citocromo p450 (CYP) 2D6 y CYP 3A isoenzimas).
A travs de conjugacin, hidroxilacin, oxidacin, desmetilacin y formacin de sulfxidos.
Metabolismo complejo, mltiples metabolitos, algunos activos, por lo que no se encuentra correlacin
entre concentraciones plasmticas de frmaco y respuesta clnica.
Eliminacin
Urinaria y a travs de las
heces.
Semivida de eliminacin
en torno a las 24 h.
Clsicos: en general > 24 h, permite administracin 1 vez al da.
Entre los atpicos, ms variable:
Aripiprazol la ms larga 75 h.
Ziprasidona o quetiapina: corta (2-3 dosis al da).
Risperidona: corta, pero ms larga la de su metabolito activo
hidroxirisperidona.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 596 7/5/10 13:18:22
597
65. ANTIPSICTICOS
Tabla 2. Efectos clnicos de los antipsicticos
Efecto Clase de antipsicticos (ejemplos) Mecanismo de accin
Sntomas
positivos
+++ Clsicos incisivos (haloperidol, pimocide, ufenacina).
Bloqueo D2.
+++
Atpicos con mayor anidad D2 (risperidona,
amisulpiride -dosis altas-).
+/++
Clsicos sedativos (fenotiazinas: clorpromazina,
levomepromacina, perfenazina).
Dosis mucho mayores para
alcanzar bloqueo D2.
Sntomas
negativos,
cognitivos,
afectivos
+/++
Atpicos (clozapina, olanzapina, ziprasidona,
aripiprazol, quetiapina, amisulpiride dosis bajas,
risperidona.
Varias hiptesis (ver tabla 3).
-/0 Clsicos.
Bloqueo D2 indiscriminado
y de larga duracin.
Sedacin
++/+++ Clsicos sedativos
Bloqueo M1 y H1.
++/+++ Atpicos sucios (quetiapina, olanzapina, clozapina).
+/++ Clsicos incisivos.
Menor anidad por
receptores M1 y H1.
0/+
Atpicos ms selectivos (risperidona, paliperidona,
amisulpiride, aripiprazol, ziprasidona).
Antipsicticos atpicos sucios: nos referimos a los que actan sobre multitud de sistemas de neurotransmisin
Tabla 4. Perfil receptorial y efectos secundarios
Bloqueo D2 SEPN, hiperprolactinemia, ataraxia.
Neurolpticos incisivos, atpicos a dosis altas
(sobre todo risperidona y amisulpiride)..
Bloqueo 1
Hipotensin ortosttica, sedacin,
disfuncin sexual.
Neurolpticos sedativos, atpicos sucios,
risperidona, sertindol.
Bloqueo H1
Sedacin, aumento de peso,
incremento de riesgo metablico.
Neurolpticos sedativos, atpicos sucios.
Bloqueo M1
Sedacin, efectos anticolinrgicos
(visin borrosa, retencin urinaria).
Neurolpticos sedativos, atpicos sucios.
Bloqueo 5HT2C
Sedacin, aumento de peso,
incremento de riesgo metablico.
Atpicos sucios.
SEPN: Sntomas extrapiramidales y neurolgicos
Tabla 3. Criterios de atipicidad
Clnicos:
Bajo riesgo de inducir efectos adversos extrapiramidales y neuroendocrinos.
Mayor efcacia sobre sintomatologa negativa o en pacientes resistentes.
Mecanismos de accin propuestos:
Afnidad del bloqueo 5HT2A mayor que D2 (cociente 5HT2A/D2) (todos salvo amisulpiride y aripiprazol).
Disociacin rpida del receptor D2 (todos).
Agonismo parcial D2, estabilizador dopaminrgico (aripiprazol).
Selectividad sobre vas mesolmbicas (amisulpiride, otros atpicos).
Agonismo parcial 5HT1A (clozapina, quetiapina, ziprasidona, aripiprazol).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 597 7/5/10 13:18:23
598
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Tabla 6. Antipsicticos. Dosificacin habitual en trastornos psicticos (mg)
Episodio agudo Mantenimiento/ sndrome negativo
Haloperidol 10-20 (100) 6-20
Perfenazina 16-40* 8-24
Risperidona 6-12 (16) 4-9
Olanzapina 20-30* 10-20
Quetiapina 600-1200* 400-900
Clozapina 300-600 (900) 200-400
Amisulpiride 800-1200 100-800
Aripiprazol 30-45* 10-30
Ziprasidona 160-240* 80-160
Sertindol 12-20 12-20
Paliperidona 6-18* 3-12
Decanoato de ufenacina 25-100 /21-30 das
Decanoato de zuclopentixol 200-600 /14-30 das
Risperidona larga duracin 25-100 /14 das*
Las dosis son orientativas y se basan en la experiencia clnica, en varios casos son superiores a las
usadas en los ensayos de registro o aprobadas en cha tcnica (sealadas con*). Entre () dosis
mximas cuando pueden ser mayores.
Tabla 5. Principales interacciones de los antipsicticos
Interaccin Mecanismo Consecuencias
Caf, anticidos, anticolinrgicos +
Neurolpticos.
Absorcin. Concentracin.
Fenitona y carbamacepina,
barbitricos + mayora de AP.
Induccin CYP 2D6. Niveles.
Tabaco + muchos AP. Induccin CYP 1A2. Riesgo de falta de ecacia de AP.
Fluvoxamina + clozapina. Inhibicin CYP 1A2. Niveles clozapina.
Fluoxetina y paroxetina + muchos
AP (incluida clozapina).
Inhibicin CYP 2D6. Niveles.
Neurolpticos + ISRS/ADT. Inhibicin CYP 2D6 Niveles de AD, riesgo de toxicidad.
Frmacos anticolinrgicos/ ADT +
Fenotiazinas/ atpcos sedativos.
Farmacodinmica.
Sumacin de efectos (retencin
urinaria, estreimiento, etc).
Litio + AP (sobre todo haloperidol).
Aumento del transporte
de litio.
Riesgo de neurotoxicidad (si litemia
> 1).
Carbamacepina + clozapina. Desconocido. Riesgo de aplasia medular.
Alcohol, BZD + fenotiazinas,
atpicos sedativos.
Farmacodinmica.
Sumacin de efectos (peligro en
intoxicaciones medicamentosas).
Antihipertensivos + AP con riesgo
de hipotensin.
Farmacodinmica. Sumacin efectos.
AP: antipsicticos; Neurolpticos: AP clsicos o de 1
a
generacin; ADT: Antidepresivos tricclicos
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 598 7/5/10 13:18:23
599
65. ANTIPSICTICOS
Es frecuente la utilizacin de estos frmacos en la
clnica habitual, para otras indicaciones sustentada
en la prctica emprica y en mayor o menor medida en
la evidencia cientca. Son las llamadas indicaciones
off-label. En estos casos es importante sopesar el
riesgo-benecio (por ejemplo de aparicin de disci-
nesia tarda, aunque este riesgo es menor con AP
de 2
a
generacin) (tabla 7).
4. EFECTOS ADVERSOS
4.1. NEUROLGICOS
Los efectos adversos extrapiramidales son
los ms conocidos por su relevancia clnica.
El Sndrome neurolptico maligno, a pesar de
ser infrecuente en la actualidad, debe saber
identicarse por su gravedad (tabla 8).
Debe tenerse en cuenta adems que muchos
antipsicticos reducen el umbral convulsivo,
fundamentalmente los ms sedativos y entre
los atpicos la clozapina.
Un metaanlisis de estudios con antipsicticos
atpicos mostr un incremento del riesgo de
mortalidad por eventos cerebrovasculares en
pacientes con demencia, lo que motiv que se
desautorizase su uso para esta indicacin en
mayores de 75 aos, permitindose slo rispe-
ridona con visado de inspeccin.
Estudios posteriores, junto con el anlisis de los
datos disponibles hasta el momento, han mostrado
que este riesgo no es superior al de los antipsicti-
cos tpicos. En todo caso, ante la ausencia de otras
alternativas con efectividad demostrada para los sn-
tomas psicticos y alteraciones comportamentales
de las demencias, su uso est justicado, valorando
el riesgo benecio de la intervencin frente a la no
intervencin.
4.2. CARDIOVASCULARES
Alargamiento del intervalo QTc, por su potencial
de inducir arritmias letales (Torsades de pointes
si > 500 ms). Aunque ciertamente controver-
tido, ha conducido a la retirada del mercado
en nuestro pas de la tioridacina y a la retirada
y posterior reintroduccin con restricciones y
control ECG del atpico sertindol. Entre los at-
picos disponibles, ziprasidona es el que ms se
ha relacionado con este efecto. Debe tenerse
precaucin en cardipatas y en las interaccio-
nes con otros frmacos que pueden aumentarlo
(fundamentalmente antiarrtmicos y ciertos an-
tibiticos y antihistamnicos).
Otros: taquicardia. Hipotensin ortosttica.
Miocardiopata (clozapina).
4.3. ENDOCRINOLGICOS Y METABLICOS
Hiperprolactinemia. Se maniesta por galac-
torrea, amenorrea y disminucin de la lbido en
mujeres e hipogonadismo y disfuncin sexual en
varones. Se asocia a incumplimiento teraputi-
co. En mujeres puede incrementar a largo plazo
el riesgo de osteoporosis. Para su manejo se
recomienda el cambio de antipsictico, ajuste
de dosis o bien el uso de agonistas dopaminr-
gicos (bromocriptina, amantadina).
Aumento de peso y sndrome metablico.
Se trata de un efecto que se ha descrito fun-
damentalmente con los nuevos antipsicticos.
Reviste especial importancia por la aparicin de
eventos cardiovasculares y la reduccin de la
esperanza de vida que acarrea. Sin conocerse
exactamente la secuencia de aparicin de las
alteraciones metablicas se ha comprobado la
mayor prevalencia de obesidad, intolerancia a
la glucosa e hipertrigliceridemia en la poblacin
a tratamiento antipsictico. Actualmente existen
guas de consenso sobre la monitorizacin de
la salud fsica de estos pacientes.
4.4. ALTERACIONES HEMATOLGICAS
Leucopenias transitorias.
Agranulocitosis (clozapina, ver tabla 11).
4.5. DIGESTIVOS
Sequedad de boca. Estreimiento. leo paral-
tico. Sialorrea (clozapina).
Incremento de transaminasas. Colestasis intra-
heptica. Pancreatitis.
4.6. UROLGICOS
Tenesmo. Retencin urinaria (sedativos). Enu-
resis (clozapina).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 599 7/5/10 13:18:23
600
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Tabla 7. Principales indicaciones de los antipsicticos
Indicacin. Dosicacin (salvo si se especica: dosis diarias) y recomendaciones de uso.
Esquizofrenia. Trastorno
esquizofreniforme. Psicosis agudas.
Trastorno delirante.
Ver tabla 6 y apartado 5.
Trastornos psicticos por sustancias. Olanzapina 10-20 mg, risperidona 6-12 mg.
Psicosis afectivas.
Trastorno esquizoafectivo.
Depresin psictica.
Trastorno bipolar: mana aguda.
Trastorno bipolar: mantenimiento.
Depresin bipolar.
Ver tabla 6.
Risperidona 3-6mg, quetiapina 100-300 mg.
Quetiapina 800-1.500 mg, risperidona 9-12 mg, olanzapina 20-30 mg,
Olanzapina 5-20 mg, aripiprazol 10-30 mg.
Quetiapina*, olanzapina (+fuoxetina)*.
Delirium.
Haloperidol (seguro dosis hasta > 100 mg sin efectos sistmicos o SEPN
de importancia).
Parenteral: 5 mg im./30-45 min. o perfusin iv. (monitorizar ECG).
Oral: 1-2 mg/2 h, cuando estable misma dosis cada 6-8 h.
Risperidona 0,5 mg/8 h.
Evitar neurolpticos sedativos (efectos anticolinrgicos: empeoramiento
cognitivo, riesgo cardiovascular.
Delirium en la deprivacin alcohlica. Tiapride 300-600 mg/da.
Trastornos conductuales/ sntomas
psicticos en demencia.
Haloperidol 2-5 mg, tiapride 100-300 mg, risperidona 0,25-2 mg (requiere
visado de inspeccin).
Otros atpicos (no aprobados en >75 aos)*.
Evitar neurolpticos sedativos (empeoramiento cognitivo).
Trastornos de comportamiento perturbador
en nios y adolescentes. Autismo.
Risperidona 0,25-2 mg.
Aripiprazol 2,5-10 mg (aprobado por FDA)*.
Otras:
Tics, Gilles-Tourette
Corea de Hungtinton.
Hipo persistente, prurito, nuseas.
Trastornos psicosomticos.
Pimocide, haloperidol, risperidona.
Haloperidol, tiapride.
Clorpomacina, sulpiride.
Sulpiride 50-150 mg.
Psicosis en Enfermedad de Parkinson
o Demencia /Parkinson.
Clozapina 12,5-50 mg, quetiapina 25-200 mg*.
Potenciacin en depresin resistente. Aripiprazol*, ziprasidona* (dosis bajas).
Distimia. Amisulpiride 100-200 mg*.
Insomnio pertinaz.
Clotiapina 20-60 mg.
Levomepromacina 25-50 mg*, quetiapina 25-100 mg*, olanzapina 2,5-5 mg*.
Trastorno de personalidad lmite. AP atpicos a dosis bajas*.
TOC refractario/pobre insight. AP atpicos dosis bajas (risperidona, olanzapina, quetiapina)*.
Anorexia nerviosa (obsesividad
importante).
AP atpicos dosis bajas*.
* Indicaciones off-label basadas en experiencia clnica o estudios controlados, pero sin indicacin aprobada.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 600 7/5/10 13:18:23
601
65. ANTIPSICTICOS
Tabla 8. Efectos adversos neurolgicos
Manifestaciones
clnicas
Aparicin
Factores
de riesgo
Manejo Pronstico
Distona.
Tortcolis, crisis
oculogiras, trismus,
distona de tronco
o extremidades,
distona larngea.
Inicio del
tratamiento.
AP incisivos.
Va im.
Varones
jvenes.
Consumo de
txicos.
Retirada/cambio
del frmaco
Anticolinrgicos.
Favorable.
Acatisia.
Disforia, inquietud,
necesidad
imperiosa de
moverse.
Precoz. AP clsicos.
Benzodiazepinas
-bloqueantes
(propanolol).
Anticolinrgicos
(dudosa ecacia).
Favorable.
Parkinsonismo.
Temblor, rigidez,
bradicinesia.
Primeros 3
meses.
AP incisivos.
Mujeres
ancianas.
Dao
neurolgico
previo.
Cambio a atpico.
Ajuste de dosis.
Anticolinrgicos.
Mejora
gradual.
Discinesia
tarda.
Movimientos
coreicos
orofaciales y de
extremidades.
> 6 meses.
AP clsicos.
Mujeres
ancianas.
Trastornos
afectivos.
Reduccin de
dosis.
Cambio a
clozapina.
Remisin
slo en el
40% de los
casos.
Distona del tronco
(Sndrome de Pisa).
Varones
adultos.
Sndrome del
conejo.
Temblor rtmico de
los labios adelante
y atrs.
> 6 meses.
Cambio de AP o
ajuste de dosis.
Anticolinrgicos.
Remisin
gradual.
Sndrome
neurolptico
maligno.
Rigidez,
hipertermia,
inestabilidad
neurovegetativa.
CK y otros enzimas
musculares.
Leucocitosis.
Rabdomiolisis y
fallo renal.
Inicio del
tratamiento.
AP clsicos.
Escalada
rpida de
dosis.
Va im.
Suspender AP,
Medidas de sostn
vital.
Dantrolene.
Bromocriptina.
Terapia
electroconvulsiva.
Importante
mortalidad
(hasta
20%).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 601 7/5/10 13:18:23
602
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
5. UTILIZACIN
5.1. ESQUIZOFRENIA
Actualmente se consideran de primera elec-
cin los AP atpicos.
En episodio agudo una vez alcanzadas dosis
ecaces (escalada de dosis en 5-7 das, salvo
con clozapina), se debe revalorar al paciente:
A las 2-4 semanas: si no hay cambios se
podra incrementar dosis o cambiar de antip-
sictico (a atpico o clsico).
A las 4-6 semanas: segn estado clnico:
cambio de antipsictico. Hay que tener en
cuenta que la remisin se puede producir has-
ta a los 6 meses de introducir un tratamiento
antipsictico.
Si sospecha de incumplimiento terapu-
tico: formulaciones de liberacin prolongada
(tabla 6).
Mantenimiento:
Tras la resolucin del episodio agudo
mantener tratamiento antipsictico durante
1-2 aos.
Mantener dosis ecaz en episodio agudo duran-
te 6 meses-1 ao. Si remisin: reduccin muy
gradual (nunca >10% de la dosis cada mes).
Si dos episodios mantener al menos 5
aos.
Si dos episodios en el intervalo de 5 aos
o ms de dos episodios mantener indeni-
damente.
Eleccin de antipsictico: debe tenerse
en cuenta la respuesta a tratamientos previos,
el perl de efectos adversos y la tolerabilidad,
individualizando la eleccin (tabla 9).
5.2. TRASTORNO BIPOLAR
Los antipsicticos atpicos se emplean amplia-
mente en varias situaciones:
Estn indicados en combinacin con litio o
anticonvulsivantes en la mana aguda.
Para el mantenimiento est aprobado el uso
de olanzapina y aripiprazol si han sido eca-
ces en la fase aguda. Otros se encuentran en
fase de aprobacin.
Existen ensayos que han demostrado la eca-
cia de la quetiapina en la fase depresiva y la
superioridad de la asociacin de olanzapina
con uoxetina frente a uoxetina sola.
5.3. AGITACIN PSICTICA
Constituye una situacin frecuente en la
urgencia.
Es importante asegurar hidratacin, obtener
analtica (potasio) y ECG.
Los tratamientos disponibles ms utilizados se
resumen en la tabla 10.
Tabla 9. Perfil de efectos secundarios de los antipsicticos ms utilizados
SEP PRL SM QT Hipotensin Sedacin
Efectos
anticolinrgicos
Haloperidol ++++ + 0 + (im.) + ++ 0
Perfenazina +++ + 0/+ 0 ++ +++ +
Risperidona ++ ++ ++ + ++ ++ 0
Olanzapina + 0/+ +++ 0 + +++ +
Quetiapina 0/+ 0 ++ 0 ++ +++ +
Clozapina 0/+ 0 ++++ + +++ ++++ ++
Amisulpiride ++ ++ 0 + 0 + 0
Aripiprazol 0/+ 0 0 0 0 0/+ 0
Ziprasidona 0/+ 0/+ 0 ++ 0 0/+ 0
SEP: Sntomas extrapiramidales; PRL: Prolactina; SM: Sndrome Metablico.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 602 7/5/10 13:18:23
603
65. ANTIPSICTICOS
La administracin prolctica de anticolinrgi-
cos no est indicada de modo indiscriminado,
slo en el caso de antecedentes de efectos
extrapiramidales agudos y quiz en pacientes
jvenes, sobre todo varones con cuadros de
intoxicacin.
6. UTILIZACIN EN POBLACIONES
ESPECIALES
6.1. ESQUIZOFRENIA RESISTENTE
Denicin: tras dos intentos adecuados en
dosis y tiempo de administracin de un trata-
miento antipsictico (al menos un atpico), per-
siste clnica moderada o intensa, junto con un
funcionamiento pobre durante un periodo pro-
longado de tiempo (aprox. 30% de pacientes).
Es la principal indicacin de Clozapina.
Debe iniciarse paulatinamente (Inicio
25-75 mg/da en tres tomas, incrementos de
25/50 mg cada da hasta 300-450 mg/da,
segn respuesta 50 mg cada semana hasta
dosis mxima 900mg).
Necesita visado de inspeccin y control
semanal de hemograma las primeras 18 se-
manas, luego mensual mientras siga en tra-
tamiento (tabla 11).
Otras indicaciones: hostilidad importante y per-
sistente, riesgo elevado de conducta suicida.
Escasa evidencia soporta el tan extendido uso
de politerapia antipsictica.
nicamente existen estudios sobre la com-
binacin de clozapina con frmacos con
elevada anidad D2 (risperidona, sulpiride,
amisulpiride).
Basndose en el mismo mecanismo farmaco-
dinmico otra asociacin interesante puede
ser la de olanzapina y risperidona.
6.2. INCUMPLIMIENTO TERAPUTICO
La falta de conciencia de enfermedad y el in-
cumplimiento teraputico se han identicado
como factores predictores de mal pronstico,
reingresos frecuentes y deterioro a todos los
niveles en los pacientes con esquizofrenia y
trastorno bipolar.
Tabla 10. Tratamiento de la agitacin
Olanzapina comprimidos
bucodispersables 5-10 mg.
En agitaciones leves-moderadas si acepta va oral.
Haloperidol 5 mg im.
Se puede repetir cada 30-45 minutos.
Margen de seguridad amplio.
Asociacin posible con BZD y/o levomepromacina 25 mg im.
Tiapride 100 mg im. Sobre todo en pacientes alcohlicos y ancianos.
Zuclopentixol 50-150 mg im. (acufase).
Se puede repetir a las 48-72 h.
Iniciar zuclopentixol oral a las 48-72 h de ltima dosis.
Posible usar con BZD.
Olanzapina 10 mg im.
Se puede repetir a las 2 h.
Nunca ms de 20 mg/da.
No administrar con BZD (riesgo de depresin respiratoria).
Ziprasidona 20 mg im.
Se puede repetir a las 2 horas.
Nunca ms de 40 mg/da ni durante ms de 3 das.
Posible asociar con BZD.
Aripiprazol 9,75 mg im.
Repetir a las 2 horas.
Mximo 3 dosis/da.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 603 7/5/10 13:18:23
604
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
En estos casos la combinacin de formulacio-
nes depot o de liberacin prolongada (tablas
1 y 6) y terapia psicosocial est especialmente
indicada.
Actualmente se estn llevando a cabo estudios
que sugieren una mejora del pronstico global
con el uso de estas formulaciones desde el
debut de la clnica psictica (podra estar es-
pecialmente indicado en patologa dual, cuando
existe consumo de txicos comrbido) y en el
mantenimiento de pacientes con trastorno bipo-
lar cuando existe incumplimiento teraputico.
6.3. ANCIANOS
Se producen cambios asociados al envejeci-
miento en la farmacocintica y farmacodinamia
(tabla 12) que aconsejan el uso de dosis me-
nores en ancianos y precaucin en la eleccin
del antipsictico: evitar fenotiazinas, precaucin
con AP atpicos sedativos.
6.4. NIOS Y ADOLESCENTES
Su uso en esta poblacin ha aumentado en los
ltimos aos.
Insucientes estudios.
Se considera que presentan ms riesgo de
efectos adversos (mecanismos farmacocinti-
cos y farmacodinmicos).
Se deben usar dosis menores y vigilar es-
pecialmente la aparicin de SEP y alteraciones
metablicas.
Tabla 11. Control hematolgico de clozapina
Recuento
leucocitario/mm
3
Recuento absoluto
de neutrlos/mm
3
Actuacin
3.500 2.000
Control inicial (<10 das antes de introducir clozapina):
posible iniciar.
Controles rutinarios: continuar el tratamiento.
3.000-3.500 1.500-2.000
Continuar tratamiento, toma de anlisis bisemanal hasta
que el recuento se estabilice o aumente.
<3.000 <1.500
Interrumpir inmediatamente, anlisis diario hasta que se
resuelva la leucopenia, controlar una posible infeccin.
No re-exponer al paciente.
Tabla 12. Modificaciones fisiolgicas en ancianos
Farmacocinticas
Aumento del volumen de distribucin (tejido graso).
Disminucin de protenas.
Enlentecimiento del metabolismo heptico.
Disminucin aclaramiento renal.
Riesgo de acumulacin del frmaco.
Aumento de semivida de eliminacin.
Riesgo de toxicidad.
Farmacodinmicas
Disminucin receptores de dopamina.
Degeneracin del sistema colinrgico.
Riesgo mayor de SEP y discinesia tarda.
Riesgo de efectos Anticolinrgicos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 604 7/5/10 13:18:24
605
65. ANTIPSICTICOS
Los frmacos con efectos anticolinrgicos se
han relacionado con defectos en el aprendizaje.
Se recomiendan los AP con mayor anidad D2
(pimocide, haloperidol, risperidona, aripiprazol).
6.5. EMBARAZO Y LACTANCIA
No existen datos denitivos sobre la terato-
genicidad de los antipsicticos. La mayora
se clasican en la categora C de la FDA: no
existen datos sucientes para descartar toxici-
dad. La clozapina se calica como B (existen
estudios en animales de experimentacin que
no han mostrado riesgo). Habra que valorar
el riesgo-benecio de continuar el tratamiento,
habida cuenta de que probablemente ya haya
transcurrido parte del primer trimestre bajo
tratamiento en el momento de conocerse el
embarazo.
La mayora de los antipsicticos se excretan
por leche materna por lo que, en general, no
se recomienda la lactancia.
RECOMENDACIONES CLAVE
Debe tenerse en cuenta que para muchas de sus indicaciones, sobre todo en las patologas
crnicas y severas los tratamientos antipsicticos deben usarse por un tiempo prolongado,
e incluso toda la vida.
La eleccin del AP depender del efecto clnico que se busca, del momento evolutivo del
trastorno y del perl de efectos secundarios.
Habida cuenta que el incumplimiento teraputico es una de las primeras causa de inecacia
de estos tratamientos, deben usarse aquellos que sean bien tolerados por el paciente, fciles
de administrar y garantizar el cumplimiento.
Se recomienda prudencia en el uso de AP en indicaciones no aprobadas, aunque puedan
ser tiles en casos resistentes a otros abordajes.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 605 7/5/10 13:18:24
606
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
7. BIBLIOGRAFA BSICA
lamo Gonzlez C, Cuenca Fernndez E, Lpez
Muoz F, Garca Garca P. Neurolpticos y frma-
cos antipsicticos. Aspectos farmacolgicos de la
evolucin del tratamiento de la esquizofrenia. En:
Las esquizofrenias: Sus hechos y valores clnicos y
teraputicos. Chinchilla Moreno A (ed.). Barcelona:
Ed. Masson. 2007:347-401.
Azanza JR (ed.). Gua prctica de farmacologa del
sistema nervioso central 2008. Madrid. 2008.
Contreras F, Menchn JM, Cardoner N, Crespo JM.
Psicofarmacologa. En: Introduccin a la Psicopa-
tologa y a la Psiquiatra, 6
a
ed. Vallejo Ruiloba J (ed.).
Barcelona: Ed. Masson. 2006:725-766.
Salazar M, Peralta C, Pastor J. Tratado de Psicofar-
macologa: Bases y aplicacin clnica. Madrid: Ed.
Mdica Panamericana. 2004.
Stahl SM. Stahls Essential Psychopharmacology:
Neuroscientific Basis and Practical Applications,
3
a
ed. New York: Ed. Cambridge University Press.
2008.
8. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
American Psychiatric Association. Practice Guide-
lines for the Treatment of Psychiatric Disorders.
Compendium 2004. Washington: Ed. American
Psychiatric Association. 2004.
Chinchilla Moreno A. Teraputica aplicada. En: Las
esquizofrenias: Sus hechos y valores clnicos y tera-
puticos. Chinchilla Moreno A (ed.). Barcelona: Mas-
son. 2007: 403-532.
Siz J, Bobes J, Vallejo J, Giner J, Garca-Portilla MP,
et al. Consenso sobre la salud fsica del paciente
con esquizofrenia de las Sociedades Espaolas de
Psiquiatra y de Psiquiatra Biolgica. Actas Esp
Psiquiatr. 2008;36(5):251-64.
Schatzberg AF, Nemeroff CB (eds.). Tratado de Psi-
cofarmacologa. Barcelona: Ed. Masson. 2006.
Lieberman JA, Stroup TS, McEvoy JP, et al. Clini-
cal Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness
(CATIE) Investigators. Effectiveness of antipsychotic
drugs in patients with chronic schizophrenia. N Engl
J Med. 2005;353(12):1209-1223.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 606 7/5/10 13:18:24
66. ANTIDEPRESIVOS
Autoras: Mara del Carmen Serrano Cartn y Mnica Gonzlez Santos
Tutor: Juan Carlos Daz del Valle
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo. A Corua
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
607
CONCEPTOS ESENCIALES
La complejidad en la prescripcin de los diferentes grupos de antidepresivos viene derivada
de los diversos mecanismos de accin, las interacciones farmacolgicas, la seguridad y
la tolerabilidad, la dosicacin, la farmacogentica individual, su empleo en poblaciones
especiales (edad, gnero, embarazo, comorbilidad), as como el subtipo especico de
depresin, por lo que hay que tener en cuenta todos estos factores ante la heterogeneidad
de los diferentes trastornos depresivos, siendo uno de los principales parmetros
farmacolgicos adems de la ecacia, los efectos secundarios y la seguridad que no slo
vara de un antidepresivo a otro, sino que el mismo agente psicofrmacolgico puede
provocar diferentes efectos adversos en distintos pacientes, teniendo en cuenta que la
aparicin de los primeros antidepresivos en la dcada de 1950 no slo provoca una
autentica revolucin teraputica y asistencial sino que el descubrimiento de frmacos con
propiedades a nivel de la neurotrasmisin aminergica posibilit el diseo de unos nuevos
criterios diagnsticos, benecindose las lneas de investigacin clnica que ha desarrollado
en apenas 50 aos nuevos frmacos con mejores perles de tolerabilidad y seguridad sin
menoscabo de la ecacia.
Por todo ello, desarrollamos en el presente texto las propiedades farmacolgicas, indicaciones
y forma de utilizacin de cada una de las molculas que posibilite un adecuado uso racional
de estos frmacos.
1. FARMACOCINTICA
Antidepresivos tricclicos (ATC): absorcin
rpida y completa, si bien un gran porcentaje
sufre efecto heptico de primer paso. Unin
a protenas en un 75%. Metabolismo hepti-
co por el sistema microsomal. Semivida 10-70
horas.
Inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAOs):
buena absorcin oral aunque disminuye con
los alimentos y los anticidos. Todos tienen un
metabolismo heptico mediante diferentes vas,
con excrecin renal o heptica segn el com-
puesto. Atraviesan BHE y aparecen en leche
materna. Unin en un 50% a protenas. Pico
mximo en 1-2 horas.
Inhibidores selectivos de la recaptacin de se-
rotonina (ISRS): buena absorcin oral (90%).
Pico mximo a las 4-8 horas. Se metabolizan
en hgado y la comida no interere en su ab-
sorcin, incluso se recomienda para disminuir
efectos secundarios. Estos frmacos presen-
tan una vida media de unas 20-24 horas, con
excepcin de la uoxetina 4-6 das y los me-
tabolitos activos de la sertralina, citalopram
y uoxetina que pueden permanecer ms de
cinco das.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 607 7/5/10 13:18:24
608
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Trazodona: buena absorcin oral, se metaboliza
por va heptica, sus metabolitos activos se eli-
minan por orina. Unin a protenas plasmticas
alta (90%) y vida media entre 5-9 h.
Derivados tetracclicos (mianserina, mirtazapi-
na): buena absorcin oral, se une a protenas
plasmticas en un 85-90%. Metabolismo he-
ptico (CYP 2D6), los metabolitos activos se
eliminan por orina. Vida media 20-24 horas.
Inhibidores selectivos de la recaptacin de se-
rotonina y noradrenalina (IRSN) (venlafaxina,
duloxetina): buena absorcin por va oral, se
metaboliza en el hgado y se excreta por orina,
el 90% en forma de metabolitos activos e in-
activos. Baja jacin a protenas (35%). Vida
media de venlafaxina de 5 h, metabolitos de
11 h y duloxetina 12 h.
Bupropin: niveles plasmticos a las 3-6 horas,
85% unin a protenas. Metabolismo a travs
del hgado con tres metabolitos activos, cuya
eliminacin es en el 90% renal.
Reboxetina: buena biodisponibilidad va oral
(60%) que no se ve alterada por la alimenta-
cin 97% unin a protenas plasmticas (alfa1-
glucoprotena cida). Se metaboliza mediante
monooxigenasas en hgado y su eliminacin es
renal (78%). Farmacocintica lineal, semivida
de 13 horas. No inhibe CYP 450.
Agomelatina: buena absorcin oral, alcanza
buenas concentraciones en 1-2 horas, unin
a protenas plasmticas en un 95%, metabo-
lismo por va heptica teniendo en cuenta que
la fraccin libre del frmaco se duplica en la
insuciencia heptica. Se excreta por orina en
un 80%.
2. FARMACODINAMIA (tabla 1 y 2)
3. INDICACIONES TERAPUTICAS Y DOSIS
RECOMENDADAS (tabla 3)
4. EFECTOS ADVERSOS
Los efectos adversos estn mediados por los neuro-
transmisores que estn implicados en el mecanismo
de accin de cada frmaco:
4.1. SEROTONINA
4.1.1. Mediado por su accin a nivel 5H-T2A
Agonismo 5H-T2A (ISRS):
Ansiedad, agitacin, insomnio, prdida de
peso, disfuncin sexual y prdida de la lbido.
Acatisia y extrapiramidalismo ocasional de-
bido a la inhibicin de liberacin de DOPA
que provoca aumento de 5-HT en ganglios
basales.
Antagonismo 5H-T2A: hipotensin y aumento
de apetito y peso como mianserina y mirtaza-
pina. Pueden usarse para contrarrestar la an-
siedad y disfuncin sexual asociada a ISRS e
ISRN.
4.1.2. Mediado por su accin 5HT3 (ISRS): ansiedad,
crisis de pnico, nuseas vmitos y diarrea
En general aparecen los primeros das de tratamiento
y disminuyen a las pocas semanas. Disminuimos su
aparicin mediante la titulacin gradual del frmaco.
Los ISRS y NaSSAS carecen de efectos secunda-
rios anticolinrgicos, cardiotxicos, epileptgenos o
sedantes y son bastante seguros en sobredosis.
4.2. NORADRENALINA
Accin agonista: temblor, ansiedad, agitacin,
insomnio (por lo que evitaremos dosis noctur-
na si posible), nuseas, estreimiento, mareos,
cefalea, diaforesis, taquicardia y sndrome pseu-
doanticolinrgico: sequedad de boca , estrei-
miento y retencin urinaria.
Antagonismo: sedacin, mareos, hipotensin
ortosttica con taquicardia reeja y priaprismo
(trazodona) (grave, 50% necesita ciruga y 50%
impotencia).
En general la va NA no est asociada a disfuncin
sexual.
4.3. DOPAMINA
En general efecto beneficioso antiparkinsoniano,
aunque pueden aparecer movimientos involuntarios,
agitacin psicomotriz, aparicin de un cuadro confu-
sional y agravamiento de psicosis preexistente.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 608 7/5/10 13:18:24
609
66. ANTIDEPRESIVOS
Tabla 1. Farmacodinamia de los antidepresivos. Mecanismo de accin
MECANISMO DE ACCIN
ATC
Inhiben recaptacin 5-HT y NA en proporciones diferentes segn el compuesto.
Bloquean receptores muscarnicos, histamnicos, alfa1-adrenrgicos y canales de
sodio de corazn y cerebro responsables de efectos secundarios.
IMAO
Inhiben, de forma irreversible y no selectiva o reversible y selectiva, la monoamino
oxidasa (MAO), responsable de la metabolizacin de NA, DA y 5-HT, aumentando
su concentracin.
ISRS
Inhiben de forma selectiva y potente la recaptacin de 5-HT presinptica.
Escasa o nula accin sobre receptores muscarnicos, histaminrgicos
y adrenrgicos baja incidencia de efectos secundarios.
Trazodona
Inhibe recaptacin de 5-HT, por antagonismo recproco entre receptores
postsinpticos 5-HT1A y 5-HT2A.
Antagonismo alfa1intenso y antagonismo H1 y colinrgicos ligeros.
NaSSA
(mirtazapina
y mianserina)
Antagonizan receptores alfa2 presinpticos: niveles NA y 5-HT.
Bloquean receptores 5-HT2 y 5-HT3 y antagonizan H1 y colinrgicos ausencia de
efectos secundarios digestivos y de funcin sexual y presencia de efectos sedantes
y aumento de peso.
IRNS
(venlafaxina
y duloxetina)
Inhiben recaptacin de 5-HT y NA, con dbil accin sobre recaptacin de DA. Escasa
o nula accin sobre receptores muscarnicos, histaminrgicos y alfa adrenrgicos.
Venlafaxina tiene accin secuencial y dosis dependiente:
- Dosis bajas (<150 mg/da) accin serotoninrgica.
- Dosis medias (150-300 mg/da) aade efectos noradrenrgicos.
- Dosis elevadas (>300 mg/da) aade accin dopaminrgica.
Duloxetina posee accin dual desde una dosis de 60 mg/da.
En ambos aparece sinergia de potenciacin entre las diferentes vas de
neurotransmisin, obteniendo efectos antidepresivos mayores que inhibiendo la
recaptacin de cada neurotransmisor por separado.
Bupropin Inhiben recaptacin de NA y DA.
Reboxetina Inhiben recaptacin de NA, con efecto dbil sobre recaptacin de 5-HT.
Agomelatina
Agonista melatoninrgico (receptores MT1 y MT2) y antagonista de 5-HT2C.
liberacin de DA y NA en corteza frontal.
No posee anidad por receptores adrenrgicos, histaminrgicos y colinrgicos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 609 7/5/10 13:18:24
610
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Tabla 2. Farmacodinamia de los antidepresivos. Interacciones medicamentosas
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
ATC
Depresores del SNC: sedacin, ataxia.
niveles de warfarina.
niveles de ATC y antipsicticos en administracin conjunta.
Cimetidina, estimulantes, anticonceptivos orales, ISRS: niveles ATC.
Clonidina: crisis hipertensivas (evitar).
Simpaticomimticos: arritmias, hipertensin, taquicardia.
L-Dopa: ATC la absorcin.
IMAO
Alimentos con niveles altos de tiramina (contraindicado): crisis hipertensivas.
ISRS, clomipramina, meperidina, IRNS, trazodona, mirtazapina, mianserina,
reboxetina (contraindicados): sd. serotoninrgico.
Bupropion (contraindicado): crisis hipertensivas, convulsiones.
Carbamacepina (contraindicado): crisis hipertensivas.
Hipoglucemiantes orales: efectos hipoglucmicos.
Beta-bloqueantes: hipotensin, bradicardia.
Simpaticomimticos: crisis hipertensivas.
Esperar siempre 14 das tras suspensin para iniciar nuevo frmaco.
Potencian accin de depresores del SNC.
ISRS
niveles ATC (paroxetina, uoxetina y sertralina).
niveles de carbamacepina, fenobarbital, fenitona.
niveles de haloperidol, clozapina (uvoxamina).
niveles de teolina (uvoxamina).
niveles de encainida, ecainida (prohibido).
Precaucin combinacin con litio: riesgo de convulsiones.
TRAZODONA
Fluoxetina niveles trazodona.
niveles digoxina y fenitona.
Riesgo de hipotensin con antihipertensivos.
Potencia efectos de depresores del SNC.
MIRTAZAPINA
MIANSERINA
Potencian sedacin por alcohol y benzodiacepinas.
IRNS
Venlafaxina niveles haloperidol.
Potencia efectos sedantes de depresores del SNC.
Cimetidina niveles venlafaxina sin metabolizar (slo riesgo en hipertensos o
enfermedad heptica preexistente).
Duloxetina contraindicado con uvoxamina, ciprooxacino y enoxacino.
En fumadores duloxetina concentraciones plasmticas casi un 50%.
BUPROPION
Precaucin con clozapina, teolina, clomipramina.
Riesgo de toxicidad y crisis hipertensivas con fenelcina.
REBOXETINA Pocas interacciones: no inhibe enzimas metablicas hepticas.
AGOMELATINA
Inhibidores potentes del CYP1A2 (uvoxamina, ciprooxacino) niveles agomelatina
(contraindicado).
Precaucin con propranolol, grepooxacino, enoxacino.
Biodisponibilidad por anticonceptivos orales y por tabaco.
Perl activacin-sedacin.
Fluoxetina-sertralina-escitalopram-uvoxamina-paroxetina.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 610 7/5/10 13:18:24
611
66. ANTIDEPRESIVOS
Tabla 3. Posologa de los frmacos antidepresivos
FRMACO
DOSIS
INICIO
(mg/d)
DOSIS
HABITUAL
(mg/d)
DOSIS
MXIMA
(mg/d)
INDICACIONES
Amitriptilina 25-75 100-300
225-300
25-150 en
ancianos
TDM. Enuresis nocturna. Bulimia.
Neuralgia postherptica. Dolor crnico
neuroptico.
Clomipramina 25 100-250 250
TDM. TOC. Fobias. TA. Enuresis
nocturna. Sd. de narcolepsia.
Maprotilina
50
25 en
ancianos.
75-150
50-75 en
ancianos.
225
TDM con retraso psicomotriz o ansiedad
asociada.
Tranilcipromina 20 40 60
TDM resistente. Depresin atpica.
Fobias. TA.
Citalopram 20 20-60
60-40 en
ancianos.
TDM. Depresin en nios >6 aos
(uoxetina).
Distimia. TA. TOC (nios >6 aos
sertralina). Fobia social.
TEPT (sertralina y paroxetina).
Bulimia (uoxetina).
TAG (paroxetina y escitalopram).
TDPM (uoxetina, paroxetina y sertralina).
Escitalopram 10 10-20 20
Sertralina 50 50-200 200
Fluvoxamina 50 100-200 300
Fluoxetina 20 20-80 80
Paroxetina 20 20-50
50
40 en ancianos.
Trazodona 50-100 150-300 600
TDM. T. mixto ansioso-depresivo.
Depresin atpica o enmascarada. T. de
afectividad y alteracin de conducta.
T. de agresividad. Alcoholismo crnico.
Mirtazapina 15-30 15-45 60
Depresin asociada a ansiedad,
insomnio, anorexia o disfuncin sexual.
Mianserina 30-40 60-90
120
30 en ancianos.
TDM.
Venlafaxina 75 75-375 375-450 TDM. TAG. Fobia social.
Duloxetina 60 60-120 120
TDM. TAG. Dolor neuroptico perifrico
diabtico en adultos.
Incontinencia urinaria de esfuerzo.
Bupropin 150 150-300 450
TDM. Deshabituacin tabquica
y de cocana. TDAH.
Reboxetina 8 4-12 12 TDM.
Agomelatina 25 25-50 50 TDM en adultos.
Abreviaturas: TDM, trastorno depresivo mayor; TA, trastorno de angustia. TOC, trastorno obsesivo-compulsivo;
TEPT, trastorno por estrs postraumtico; TAG, trastorno de ansiedad generalizada; TDPM, trastorno disfrico premenstrual;
TDAH, trastorno por dficit de atencin e hiperactividad.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 611 7/5/10 13:18:25
612
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
4.4. ACCIN ANTIMUSCARNICA (TPICAMENTE
ATC)
Central: disminuir el nivel convulsivante y pue-
den provocar cuadros confusionales, por lo que
precaucin en ancianos y pacientes con dao
cerebral.
Perifrico: sequedad de piel y mucosas (boca),
estreimiento (riesgo de fecalomas), retencin
urinaria, midriasis y precipitacin o agravamien-
to de glaucoma de ngulo estrecho.
4.5. ACCIN ANTIHISTAMNICA
Sedacin, somnolencia (til como hipntico y ansio-
ltico) y aumento de apetito y peso.
4.6. OTROS EFECTOS ADVERSOS
4.6.1. Sndrome serotoninrgico
Diagnstico: se caracteriza por la aparicin de un
cuadro con al menos tres de los siguientes sntomas:
alteracin del nivel de conciencia y sntomas neuro-
lgicos (letargia, confusin agitacin, alucinaciones,
crisis epilpticas); sntomas neurovegetativos (diafo-
resis, diarrea, salivacin, dolor abdominal, taquicar-
dia, ebre, taquipnea, hipertensin o hipotensin ar-
terial); y sntomas neuromusculares (rigidez muscular,
hiperreexia, mioclonas, temblor, trismo) cuando se
administra conjuntamente un ISRS con otros com-
puestos que potencien la transmisin serotoninrgica.
Es necesario excluir otras causas como infecciones,
alteraciones metablicas o consumo de sustancias
de abuso y descartar el inicio de tratamiento neuro-
lptico reciente o un aumento de dosis.
Entre los frmacos con actividad serotoninrgica, ade-
ms de los ISRS, se encuentran los ISRN, IMAOs,
bupropin, trazodona, eutimizantes (litio, carbama-
zepina) los antidepresivos tricclicos, el triptfano,
sumatriptn (agonista 5H-TD1), ansiolticos (buspiro-
na) y drogas de abuso (cocana, anfetaminas, LSD).
Tratamiento: se trata de un sndrome potencialmente
letal y su tratamiento consiste en la suspensin de
los frmacos implicados, ingreso en unidad de inter-
medios y la prevencin de complicaciones mediante
el tratamiento de la rigidez muscular (Dantrolene iv.
10 mg/kg en 48 horas), sedacin mediante ansio-
lticos, tratamiento de la hipertermia con medidas
fsicas y antitrmicos (responde mal) y en ltimo
trmino, podra considerarse el uso de antagonis-
tas serotoninrgicos (propranolol, ciproheptadina y
clorpromazina).
4.6.2. Sndrome de discontinuacin
Cuadro clnico caracterizado por la presencia de
sntomas pseudogripales, mareos, fatiga, cefalea,
nuseas, diarrea, sudoracin, temblor, insomnio,
alteraciones visuales y alteracin del nivel de con-
ciencia tras retirada brusca del tratamiento con ISRS
o ISRN. Se resuelve espontneamente en dos sema-
nas y se previene con la retirada gradual del frmaco.
Su intensidad es mayor cuanto ms elevada fuera la
dosis. Aparece un cuadro similar de abstinencia con
ATC por rebote colinrgico.
4.6.3. Crisis hipertensivas con IMAO
Se trata de un cuadro caracterizado por crisis hiper-
tensivas graves acompaados de cefalea occipital,
nuseas, vmitos, sudoracin, midriasis, ebre y ta-
quicardia que pueden llevar a hemorragias cerebra-
les e infarto agudo de miocardio. Puede producirse
cuando un paciente que toma un antidepresivo IMAO
come alimentos que contienen tiramina (reaccin
tiramnica): aguacates, caviar, cerveza, embutidos,
gambas, hgado, higo, levaduras, pescados secos,
pltanos, quesos fermentados, soja, sopas precoci-
nadas, vinos, carne o pescado ahumado.
Tratamiento: ingreso hospitalario, monitorizacin
cardaca. Fentolamina 5 mg iv. o nifedipino 20 mg
sublingual.
4.7. EFECTOS ADVERSOS MS FRECUENTES
(tabla 4)
5. UTILIZACIN
La ecacia de los antidepresivos es equiparable entre
frmacos de distinta clase y dentro de una misma cla-
se, por tanto, la seleccin inicial debe basarse en:
Previsin de efectos secundarios.
Seguridad y tolerabilidad de stos para cada
paciente.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 612 7/5/10 13:18:25
613
66. ANTIDEPRESIVOS
Tabla 4. Efectos adversos ms frecuentes
SNC DIGESTIVO SEXUAL
TENSIN
ARTERIAL
ALTERACIONES
ANALTICAS
OTROS
ATC
Sedacin, inquietud,
irritabilidad, ataxia, temblor no.
Apetito y peso,
nuseas, vmitos,
diarrea.
Disfuncin
sexual.
Tensin.
Leucocitos,
agranulocitosis.
Riesgo arritmias,
alteraciones EKG
(PR., QRS, QT
aplanamiento
T), sndrome
anticolinrgico.
Fluoxetina
Insomnio , somnolencia,
cefaleas, ansiedad, acatisia.
Nuseas, vmitos,
anorexia.
Disfuncin
sexual.
Hiponatremia.
PRL.
SIADH.
Paroxetina
Cefalea, mareo, sedacin,
agitacin, distona, ms riesgo
acatisia.
Nuseas, diarrea,
estreimiento.
Disfuncin
sexual.
PRL.
Fluvoxamina
Insomnio , somnolencia,
cefaleas, ansiedad, acatisia.
Nuseas, vmitos,
anorexia.
< Riesgo de
disfuncin que
uoxetina.
Hiponatremia.
PRL.
SIADH.
Citalopram
Escitalopram
(menos
intensos)
Somnolencia, acatisia.
Nuseas, sequedad
de boca.
Disfuncin
sexual.
Hiponatremia.
PRL.
SIADH.
Sertralina Insomnio, agitacin. Diarrea, nuseas.
Disfuncin
sexual.
nico ISRS que NO
aumenta PRL.
Trazodona Mareo, cefalea, sedacin. Nuseas xerostoma.
Inhibicin
eyaculacin,
priaprismo.
tensin
postural.
Mirtazapina
Somnolencia, sedacin, cefalea,
pesadillas, sueos intensos.
Peso y apetito.
Disminucin
lbido.
tensin
arterial.
Agranulocitosis.
Sudoracin.
Edemas.
Venlafaxina Agitacin, insomnio.
Nuseas, peso,
estreimiento.
Disfuncin
sexual.
HTA (dosis
altas).
Taquicardia
(dosis altas).
Duloxetina
Insomnio, somnolencia, mareos,
temblores, nerviosismo.
Nuseas, xerostoma,
estreimiento,
anorexia.
Disfuncin
sexual.
Transaminasas.
Sudoracin
(nocturna).
Bupropin
Cefalea, , insomnio, agitacin,
en dosis convulsiones.
Nuseas, xerostoma
anorexia.
Baja incidencia
disfuncin
sexual.
Reboxetina
Vrtigo, insomnio, cefaleas,
parestesias.
Estreimiento
anorexia, xerostoma.
Disfuncin
sexual.
Tensin
postural.
Potasio.
Taquicardia,
retencin urinaria.
Agomelatina
Cefalea, mareo, somnolencia,
insomnio, ansiedad, migraa.
Nuseas,
epigastralgia, diarrea,
estreimiento.
NO altera la
funcin sexual.
Transaminasas. Hiperhidrosis.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 613 7/5/10 13:18:25
614
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Preferencia del paciente.
Cantidad y naturaleza de los datos de ensayos
clnicos relativos al frmaco.
Costes.
Si existen antecedentes de buena respuesta
a un antidepresivo determinado, en el paciente
o en familiares de primer grado, debe elegirse
ese mismo antidepresivo, siempre y cuando
no hayan aparecido situaciones nuevas que lo
contraindiquen (enfermedades, tratamientos,
etc.).
Se debe iniciar el tratamiento con las dosis sugeridas
en la tabla 3 y aumentar progresivamente hasta llegar
a la dosis teraputica, teniendo en cuenta efectos
secundarios, edad del paciente y enfermedades co-
mrbidas. La retirada del frmaco debe realizarse
asimismo de forma gradual.
Se considera ausencia de respuesta la falta de
mejora al menos moderada despus de 4 a 8 sema-
nas. Debemos entonces seguir una serie de pasos:
Revisar el diagnstico y el conjunto del trata-
miento.
Comprobar el cumplimiento teraputico por
parte del paciente.
Asegurarse de que la dosis es suciente y en
caso de no serlo, alcanzar la dosis mxima reco-
mendada (intensicacin del tratamiento).
Considerar factores farmacocinticos y farma-
codinmicos y, si es posible, determinar niveles
plasmticos.
Aadir, aumentar o cambiar la frecuencia de la
psicoterapia.
Aadir otro antidepresivo de perl bioqumico
o farmacodinmico distinto (potenciacin del
tratamiento).
Sustitucin por otro antidepresivo de distinto
perl bioqumico.
Aadir otra sustancia como por ejemplo Litio,
hormonas tiroideas, metilfenidato o pindolol
(potenciacin del tratamiento).
Valorar indicacin de TEC.
El tratamiento con antidepresivos deber mantenerse
al menos durante 12 meses. El tratamiento prolc-
tico suele indicarse en funcin de la gravedad de
episodios previos, la presencia de sintomatologa re-
sidual, episodios con ideacin suicida signicativa o
deterioro de la funcionalidad psicosocial, y cuando
los episodios estn separados por intervalos meno-
res de 2,5 aos.
En la gura 1describimos de forma grca el modelo
descrito por Kupfer y Frank, que desarrolla los con-
ceptos de respuesta, recada, recurrencia, remisin
y recuperacin, as como las distintas fases de trata-
miento durante la evolucin de la depresin (aguda,
continuacin y mantenimiento).
6. UTILIZACIN EN POBLACIONES
ESPECIALES
En la poblacin de mujeres embarazadas se aade el
riesgo de su uso en el embarazo segn la FDA, sien-
do riesgo A: no hay riesgo para el feto de acuerdo
con los estudios animales; riesgo B: no hay riesgo
para los humanos a pesar de los estudios con ani-
males; riesgo C: no se puede descartar el riesgo;
riesgo D: hay evidencia de riesgo (empleo aceptable
en ciertas situaciones); y riesgo X: el riesgo supera a
los benecios (contraindicados)(tabla 5).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 614 7/5/10 13:18:25
615
66. ANTIDEPRESIVOS
Tabla 5. Utilizacin en poblaciones especiales
INSUFICIENCIA
HEPTICA
INSUFICIENCIA
RENAL
EMBARAZO LACTANCIA ANCIANOS NIOS
Amitriptilina
Aclaramiento.
Precaucin.
Acumulacin
metabolitos.
Precaucin.
Valorar
teratogenia
importante
(SNC, retraso
crecimiento
intrauterino,
deformacin
extremidades).
FDA: C.
Evitar.
Velocidad
eliminacin.
Riesgo glaucoma,
retencin urinaria e
hipotensin arterial.
Inicio 1/2 1/3 de
dosis.
Evitar en
< 12 aos.
til en
tratamiento
de enuresis.
Clomipramina
Aclaramiento.
Precaucin.
Posiblemente sin
alteraciones.
Precaucin.
Teratogenia
(trastornos de
desarrollo)
S. abstinencia en
recin nacido.
FDA: C.
Evitar.
Velocidad eliminacin.
Riesgo toxicidad.
Dosis < 10-50 mg.
Enuresis: no
en < 5 aos.
No
recomendado
para resto
indicaciones.
Maprotilina
Aclaramiento.
Precaucin.
En general
evitar.
FDA B.
Excrecin
en leche,
no efectos
esperables.
Eliminacin,
ms toxicidad.
Dosis inicio: 30 mg.
Mx 200 mg.
Experiencia
limitada.
Precaucin.
Fluoxetina
Riesgo de de
dosis, iniciar
con dosis
mnima y vigilar
tolerancia.
Precaucin
por
concentraciones
plasmticas.
No evidencia
teratogenia.
Se puede usar.
Precaucin
sndrome
retirada en el
recin nacido
FDA C.
Fluoxetina y su
metabolito se
excretan por
leche. Evitar o
si se mantiene
dosis mnima
ecaz.
Sin precauciones.
Buena tolerancia.
Puede usarse
en > 6 aos y
adolescentes
con depresin
moderada-
severa que no
responden a
psicoterapia.
Fluvoxamina
Riesgo
aclaramiento.
Probable no
inuencia.
Precaucin.
No datos
teratogenia.
Precaucin
por sndrome
retirada.
FDA: C.
Evitar
Sin precauciones.
Buena tolerancia.
No autorizado.
Paroxetina
Riesgo
aclaramiento.
Vida media
en IR severa.
Riesgo posible
de alteraciones
cardacas.
FDA: D.
Podra
considerarse,
no efectos
esperados en
nio.
Dosis habituales,
aunque no superar
40 mg/d.
No autorizado.
Sertralina
Riesgo
aclaramiento.
Sin
precauciones
especiales.
Valorar riesgo vs
benecio.
FDA: C.
No se
recomienda.
Sin precauciones.
Buena tolerancia.
Uso en > 6
aos en TOC.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 615 7/5/10 13:18:25
616
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Tabla 5. Utilizacin en poblaciones especiales (continuacin)
INSUFICIENCIA
HEPTICA
INSUFICIENCIA
RENAL
EMBARAZO LACTANCIA ANCIANOS NIOS
Citalopram
Riesgo
semivida por
aclaramiento
Evitar dosis
>30 mg/d.
En IR grave (ClCr <20)
puede haber
aclaramiento del
frmaco. Precaucin.
Valorar riesgo
vs benecio.
FDA: C.
Niveles activos
en leche. No
datos efectos
adversos
en lactante.
Valorar riesgo
vs benecio.
Buena tolerancia.
Dosis recomendada
20 mg/d (mximo
40 mg/d).
No autorizado.
Escitalopram
Riesgo.
semivida; en IH
leve-moderada
inicio 5 mg dos
semanas (mx.
10 mg).
Riesgo aclaramiento
metabolitos en IR
grave. Precaucin.
Valorar riesgo
vs benecio.
Riesgo sndrome
de retirada en el
lactante.
FDA: C.
Evitar.
Eliminacin ms lenta.
Iniciar con la mitad de
dosis.
No autorizado.
Trazodona
Ajustar dosis.
Riesgo
acumulacin
frmaco.
Ajustar dosis. Riesgo
de acumulacin
metabolitos.
Precaucin.
Valorar riesgo vs
benecio.
FDA: C.
Excrecin.
Se admite
cuando
dosis bajas o
moderadas.
Ms sensibles a
sedacin e hipotensin
postural. Ajuste dosis
y gradual lento
(mx 50-75).
No en menores
de 18 aos.
Mirtazapina
Precaucin. Sin
informacin.
Precaucin.
Sin informacin .
Sin informar.
Valorar riesgo vs
benecio.
FDA: C.
No
recomendado.
Bien tolerado. No usar.
Venlafaxina
Riesgo
acumulacin. IH
leve-moderadas
dosis hasta
50% (ms si IH
severa).
Riesgo aclaramiento
y vida media.
25-50% en ClCr
10-70.
50% en hemodilisis
(no dar hasta terminar la
sesin de hemodilisis).
Valorar riesgo/
benecio.
Riesgo
reacciones de
retirada en el
recin nacido.
FDA: C.
Evitar.
Precaucin (sin
alteraciones
signicativas).
No autorizado.
Duloxetina Evitar.
No necesario ajuste en
IR leve o moderada.
Valorar riesgo vs
benecio.
FDA: C.
No se
recomienda.
Puede utilizarse
dosis convencional.
Precaucin.
Evitar.
Bupropion
Riesgo
acumulacin
metabolitos.
Dosis mxima
150 mg/d.
Riesgo acumulacin.
Evitar en graves.
Evitar (atraviesa
la placenta).
FDA: C.
Evitar.
Puede acumularse
metabolitos, dosis
mxima 150 mg/d.
Evitar.
Reboxetina
Riesgo potencial
acumulacin.
Iniciar con 2 mg
dos veces/da.
Riesgo potencial
acumulacin.
Iniciar con 2 mg
dos veces/da.
Evitar
FDA: C.
Evitar.
No estudiado. No
recomendado.
No autorizado.
Agomelatina Evitar.
Precaucin en IH
moderada a grave por
pocos datos.
No se conoce. Evitar.
No usar en pacientes
con demencia.
Evitar.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 616 7/5/10 13:18:25
617
66. ANTIDEPRESIVOS
Figura 1. Modelo descrito por Kupfer y Frank
RECOMENDACIONES CLAVE
Los frmacos antidepresivos son utilizados en mltiples indicaciones clnicas,
presentando una mayor eficacia cuando el abordaje teraputico se realiza de una
forma integral e individualizada, siendo deseable complementar el tratamiento
psicofarmacolgico con abordajes psicoteraputicos tanto a nivel individual como
familiar cuando el estado mental de los pacientes lo permita.
Los frmacos antidepresivos debern elegirse segn su efecto teraputico, seguridad
y tolerabilidad, segn la preferencia del paciente y su efectividad.
El objetivo del tratamiento es la remisin en las tres fases (aguda, continuacin y de
mantenimiento), siendo unos de los principales factores de recada y/o recurrencia la
persistencia de sintomatologa residual.
El tratamiento de mantenimiento en pacientes que respondieron al tratamiento agudo y de
continuacin es recomendable entre 6 y 12 meses en el primer episodio, entre 2 y 5 aos
en los pacientes con dos o tres episodios depresivos, en el caso de ms de tres episodios
se recomienda un tratamiento indenido para prevenir nuevas recurrencias depresivas, al
reducir la presencia de sntomas residuales.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 617 7/5/10 13:18:26
618
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
7. BIBLIOGRAFA BSICA
Dualde Beltrn F, Climente Mart M. Antidepresivos.
En: Cmara Teruel JM, Caete Nicols C, Dualde
Beltrn F (coord.). Manual de psicofarmacoterapia.
Madrid: Ed. Entheos. 2006:93-147.
Azanza Perea JR. En: Gua prctica de farmacolo-
ga del sistema nervioso central. 10
a
ed. Madrid.
2008:60-171.
Schatzberg AF, Cole JO, DeBattista Ch. Antidepre-
sivos. En: Manual de psicofarmacologa clnica. 6
a
ed. Madrid: Ed. Luzn. 2008:35-157.
Stahl SM. Antidepressants. En: Stahls Essential Ps-
ychopharmacology: Neuroscientic Basis and Prac-
tical Applications, 3rded. New York: Ed. Cambridge
University Press. 2008:511-666.
Mclntyre JS, Pincus HA, Zarin DA. American Psychia-
try Association. Guas clnicas para el tratamiento
de los trastornos psiquitricos. Barcelona: Ed. Ars
Medica. 2008.
8. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Kaplan HI, Sadock BJ. Tratado de psiquiatra. 6
a
ed.
Buenos Aires: Ed. Inter-mdica. 1997.
Soler Insa PA, Gascn Borrachina J. coordinadores.
Recomendaciones Teraputicas en los Trastornos
Mentales (RTM-III). 3
a
ed. Barcelona: Ed. Ars M-
dica. 2005.
Iruela Cuadrado LM, Picazo Zapino J, Pelez Fer-
nndez C. Tratamiento farmacolgico de la depre-
sin en nios y adolescentes. Inf Ter Sist Nac Salud.
2009;33:35-38.
lvarez E, Puigdemont D. Antidepresivos. En: Vallejo
Ruiloba J, Leal Cercs C (coord.). Tratado de Psiquia-
tra. Barcelona: Ed. Ars Mdica. 2005:1771-86.
Gasto C, Navarro V. Antidepresivos y estimulantes.
En: Palomo T, Jimenez-Arriero MA (eds.). Manual de
Psiquiatra. Madrid: Ed. Ene Life Publicidad S.A. y
editores. 2009:727-738.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 618 7/5/10 13:18:26
67. ANSIOLTICOS E HIPNTICOS
Autores: M
a
del Carmen Alonso Garca y ngel Delgado Rodrguez
Tutor: Ignacio Gmez-Reino Rodrguez.
Complexo Hospitalario de Ourense. Orense
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
619
CONCEPTOS ESENCIALES
El uso abusivo de benzodiacepinas suele asociarse a pacientes politoxicmanos, que la
utilizan para contrarrestar efectos secundarios de otras drogas o para conseguir un efecto
ms euforizante. El nmero de pacientes que abusan de ellas cuando se toman por ansiedad
es pequeo.
Existen cuatro grupos de usuarios regulares a largo plazo de las benzodiacepinas:
El primero est formado por pacientes de edad avanzada con una incidencia alta de
problemas mdicos, depresin y otras enfermedades psiquitricas.
El segundo grupo individuos con ansiedad y sntomas disforicos crnicos, en ocasiones
asociados con trastorno de la personalidad.
Tercer grupo pacientes con crisis de pnico con o sin agorafobia.
Cuarto grupo pacientes con enfermedades como la esquizofrenia, cuyo tratamiento primario
no son las benzodiacepinas, pero que las reciben para controlar ansiedad acompaante,
para discinesia, efectos extrapiramidales, efecto antipsictico complementario.
La pregabalina es una alternativa no benzodiacepnica para el uso en los trastornos de
ansiedad.
El uso de cualquiera de los frmacos del grupo de las 3 z puede causar una menor
tolerancia y dependencia que las benzodiacepinas, no obstante algunos pacientes las pueden
desarrollar sobre todo si hay historia previa de toxicomana.
1. INTRODUCCIN
En este captulo nos referiremos a los psicofrmacos
con propiedades ansiolticas e hipntico sedantes,
centrndonos en tres grandes grupos como son las
benzodiacepinas, la pregabalina y las 3 molculas
hipnticas que no siendo benzodiacepinas actan
sobre su receptor: ciclopirrolidonas, imidazopiridi-
nas y pirazolopirimidinas (las 3 z zalepln, zolpi-
dem y zopiclona). No debemos olvidar sin embar-
go, que existen otras familias farmacolgicas con
propiedades ansiolticas e hipnticas (algunas de
ellas con indicaciones aprobadas por las agencias
reguladoras de medicamentos) como son algunos
antidepresivos, antiepilpticos y antipsicticos prin-
cipalmente.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 619 7/5/10 13:18:26
620
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
2. FARMACOCINTICA
Es lo que diferencia unas benzodiacepinas de otras
y comprende:
La estructura qumica.
Absorcin.
Distribucin.
Metabolismo y biotransformacin.
Eliminacin.
Tolerancia.
La estructura qumica: todas comparten una estruc-
tura compuesta por un anillo de benceno con seis
elementos que est unido a un anillo de diacepina
con siete elementos. Cada benzodiacepina especi-
ca se formar por la sustitucin de diversos radicales
en diferentes posiciones de su estructura.
En cuanto a absorcin son muy liposolubles,
atravesando fcilmente las membranas biolgicas.
Tienen muy buena absorcin sin toma de alimen-
tos. La administracin sublingual resulta til en pa-
cientes con dicultades al deglutir o por la mayor
rapidez de accin. Por va intramuscular tienen una
mala absorcin salvo midazolam, clonazepam y
lorazepam. Por va intravenosa se debe usar con
precaucin debido al riesgo de parada respiratoria
siendo administradas de manera lenta (en uno
dos minutos).
En general su volumen de distribucin es alto. Al ser
liposolubles atraviesan la barrera hematoenceflica,
atraviesan la placenta, y pasan a la leche materna. Se
acumulan en el tejido adiposo. Tiene un alto grado
de unin a las protenas del plasma.
El metabolismo es heptico y se divide en dos
fases: en la fase 1 se producen la oxidacin y la
reduccin por parte del citocromo P-450 y da lugar
a metabolitos activos. En la fase 2 se produce la
conjugacin para producir productos inactivados que
se eliminarn por la orina. La ventaja de substancias
como el lorazepam, oxacepam y temacepam es que
slo tiene que pasar por la fase 2 produciendo me-
nor potencial de dao heptico y por lo que estn
especialmente indicadas en hepatopatas. Algunas
como el diazepam, el clordiazepxido y el uracepam,
presentan un metabolismo mixto por oxidacin y con-
jugacin. La principal va de excrecin es la renal. El
10% por las heces.
La tolerancia a muchos de los efectos de las
benzodiacepinas aparece cuando el consumo es
habitual, la dosis tiene cada vez menos efecto y se
necesita una dosis cada vez mayor para lograr obte-
ner el efecto inicial. A pesar de esto, la tolerancia a
las distintas acciones de las benzodiacepinas se va
desarrollando con ritmos variables y llega a diferentes
niveles de intensidad en cada persona. La tolerancia
a los efectos hipnticos surge rpidamente despus
de algunas semanas de consumo habitual. De igual
manera, en aquellas personas que las consumen du-
rante el da por ansiedad, presentan tolerancia a la
somnolencia diurna despus de algunas semanas.
La tolerancia a los efectos ansiolticos se desarro-
lla ms lentamente pero tenemos poca evidencia
disponible que demuestre que las benzodiacepinas
mantengan su ecacia despus de algunos meses
de uso. De hecho, pueden incluso agravar estados
de ansiedad si se consumen a largo plazo. Muchos
pacientes descubren que los sntomas de ansiedad
aumentan poco a poco con los aos a pesar de que
sigan consumiendo benzodiacepinas continuamente,
e incluso pueden aparecer por primera vez ataques
de pnico y agorafobia tras aos de consumo crni-
co. La tolerancia a los efectos anticonvulsivos hace
que, por lo general, las benzodiacepinas no sean
adecuadas para el tratamiento a largo plazo de la
epilepsia. La tolerancia a los efectos motores de las
benzodiacepinas puede producirse con una intensi-
dad digna de consideracin y puede suceder que las
personas que consumen dosis elevadas no tengan
dicultad alguna por ejemplo para andar en bicicleta.
Sin embargo, no parece que se produzca tolerancia
total a los efectos que estos frmacos tienen en las
funciones cognitivas. Los estudios demuestran que
dichas funciones quedan afectadas en las personas
que usan las benzodiacepinas en forma crnica, y
que stas se recuperan lentamente, aunque a veces
de forma incompleta, despus de la suspensin de
la droga (tabla 1).
Pregabalina: se excreta intacta renalmente, prc-
ticamente no se metaboliza en humanos. Su vida
media de eliminacin es de 5 a 7 horas. Su adminis-
tracin junto con alimentos no tiene ningn efecto cl-
nicamente signicativo sobre el grado de absorcin.
Dado que la pregabalina se excreta principalmente
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 620 7/5/10 13:18:26
621
67. ANSIOLTICOS E HIPNTICOS
inalterada en orina, experimenta un metabolismo
insignicante en humanos (<2% de la dosis recu-
perada en orina en forma de metabolitos), no inhibe
el metabolismo de frmacos in vitro y no se une a
protenas plasmticas, no es probable que produzca
interacciones farmacocinticas o sea susceptible a
las mismas.
El zolpidem y zaleplon se absorben bien con el
estomago vacio, si se toman con la comida se puede
retrasar su inicio de accin. En pacientes con alte-
raciones hepticas la eliminacin de las tres drogas
disminuye signicativamente por lo que ante cualquier
alteracin heptica debe reducirse su dosis inicial.
Debido a que el rin no contribuye signicativamen-
te con la eliminacin del zalepln y el zolpidem, sus
respectivas cinticas no se afectarn en pacientes
con alteraciones de la funcin renal. El zolpidem tiene
t
1/2
de 2,5 horas, el zalepln de 1 hora y la zopiclona
de 3,5-6,5 horas. El uso de los tres puede causar
una menor tolerancia y dependencia que las benzo-
diacepinas, no obstante algunos pacientes pueden
desarrollar tolerancia y dependencia, sobre todo si
hay historia previa de toxicomana.
3. FARMACODINAMIA
El mecanismo de accion de las benzodiacepinas se
realiza a travs de la unin con sobre el receptor del
complejo GABA, que es un neurotransmisor inhibi-
torio. Hay tres tipos de GABA: GABA-A, GABA-B
y GABA-C. El de las benzodiacepinas se realiza a
travs del receptor GABA A aumentando el ujo de
iones cloro hacia el interior de la clula, cargndola
negativamente y reduciendo su capacidad excita-
dora. Hay otras substancias que se pueden unir a
este receptor como el alcohol los barbitricos por
tanto la administracin conjunta con estos puede
potenciar la depresin del SNC y/ de la funcin
respiratoria.
Todas las benzodiacepinas tienen cinco efectos prin-
cipales que se usan con propsitos teraputicos:
efecto ansioltico, hipntico, miorrelajante, anticon-
vulsivo y amnsico (deterioro de la memoria).
La pregabalina es un ligando de una subunidad
auxiliar (protena 2-) de los canales de calcio de-
pendientes del voltaje en el sistema nervioso central,
desplazando potencialmente a [3H]-gabapentina. Sin
embargo, no se conoce con exactitud el mecanismo
de accin ya que no interacciona con los recepto-
res a GABA-A o B, ni afecta a la recaptacin del
GABA.
Los frmacos del grupo 3 z actan como agonistas
de los receptores benzodiazepnicos de tipo BZ1 u
-1, que forman parte del complejo supramolecular
ionforo de cloruros, integrado con el receptor del
cido gamma-aminobutrico (GABA).
Tabla 1. Farmacocintica de las benzodiacepinas
Accin Frmaco
Metabolitos
activos
Comienzo accin
(minutos)
Vida media
Prolongada:
+ 24 h.
Clorazepato Si 20-45 min. 30-60 h.
Diazepam Si 15-45 min. Rpido. 15-60 h.
Fluorazepam Si 15-45 min. 50-100 h.
Ketazolam Si 15-45 min. 2-60 h.
Intermedia:
12-24 h.
Bromacepam Si 15-30 min. 10-20 h.
Clonazepam No 20-60 min. Lento. 12-20 h.
Corta: 6-14 h.
Alprazolam No 15-30 min. 12-15 h.
Lorazepam No 30-60 min. Lento. 10-20 h.
Lormetazepam No 15-30 min. 9-15 h.
Oxacepam No 45-90 min. Lento. 5-10 h.
Muy corta: 6 h. Midazolam Si 15-30 min. 1,5-3 h.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 621 7/5/10 13:18:26
622
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Las interacciones de las benzodiacepinas, las vemos
en la tabla siguiente (tabla 2).
Los frmacos del grupo de 3 z potencian la accin
sedante de otros hipnticos. Debido a que el zalepln
no slo depende de los sistemas CYP para metabo-
lizarse, es de esperar que las drogas que inhiben el
CYP3A4 afecten menos su metabolismo que el del
zolpidem o la zopiclona.
4. INDICACIONES TERAPETICAS Y DOSIS
RECOMENDADAS
En todas las indicaciones que se indican a conti-
nuacin las benzodiacepinas son tratamientos exclu-
sivamente coadyuvantes durante los primeros meses.
La Agencia Espaola del Medicamento ha aprobado
su uso con nes ansioltico slo por 3 meses incluyen-
do en ello el mes necesario para su retirada gradual
(tabla 3).
Ansiedad: por ejemplo, el trastorno de ansie-
dad generalizada, el trastorno adaptativo con
ansiedad, y otros trastornos de ansiedad. Es-
tn indicadas sobre todo cuando se prev un
tratamiento a corto plazo (ms menos cuatro
semanas); cuando se prev tratamiento durante
ms tiempo es preferible emplear inhibidores de
la recaptacin de serotonina o los duales que
no tienen potencial de abuso. La dosis de man-
tenimiento en los trastornos de ansiedad son:
alprazolam 0,5-1 mg/8 h; clorazepato 7,5-15
mg/8-12 h; diazepam 2-10 mg/6-12 h; ketazo-
lam 15-60 mg/24 h; lorazepam 1-2 mg/8 h.
T. de angustia y fobia social: principalmente
las dos benzodiacepinas de alta potencia: al-
prazolam y clonazepam. La dosis de uso del
alprazolam es similar a la usada para la depre-
sin: 2-6 mg al da. Los ISRS como paroxetina
y sertralina tambin se han aprobado con esta
indicacin pero tardan ms en hacer efecto: de
Tabla 2. Interacciones de las benzodiacepinas
Frmaco Interaccin Mecanismo
Carbamacepina Disminuye niveles de benzodiacepinas. Induccin de CYP P450.
Cimetidina Aumenta niveles de benzodiacepinas. Induccin de CYP P450.
Digoxina Aumenta niveles de digoxina. Desconocido.
Eritromicina Aumenta niveles de alprazolam. Inhibicin de 3A4.
Etanol Incrementa sedacin/depresin respiratoria. Potencia depresin en SNC.
Opioides Incrementa sedacin/depresin respiratoria. Potencia accin sobre SNC.
ISRS Aumentan niveles diazepam y alprazolam. Inhibicin de 2D6 Y 3A4.
Acido valproico Aumenta los niveles de benzodiacepinas.
Disminucin del
metabolismo.
Disulram, estrogenos,
alopurinol
Aumentan los niveles de benzodiacepinas que
son metabolizadas por oxidacin.
Aumentan semivida de
eliminacin.
Tabla 3. Indicaciones teraputicas y dosis recomendadas
Frmaco Dosis equivalentes Frmaco Dosis equivalente
Cloracepato 15 Flunitrazepan 1
Diazepam 10 Alprazolam 1
Fluracepam 30 Loracepam 1-2
Ketazolam 15 Lormetazepan 1-2
Bromacepam 6 Oxacepam 15-30
Clonazepam 2 Midazolam 3
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 622 7/5/10 13:18:26
623
67. ANSIOLTICOS E HIPNTICOS
dos a cuatro semanas, tiempo que puede ser
cubierto por una benzodiacepina. Es convenien-
te la substitucin por una benzodiacepina de
vida media larga cuando se est alcanzando la
remisin para tratar de evitar el abuso.
T. obsesivo-compulsivo y t. por estrs postrau-
mtico: sobre todo el clonazepam 3-5 mg al
da para tratamiento del TOC ya que tiene pro-
piedades serotoninrgicas. El tratamiento con
clorimipramina o ISRS, es el tratamiento base
del trastorno. Se pueden emplear benzodiacepi-
nas inicialmente es el TEP pero con precaucin
ya que presentan una alta incidencia de abuso
de substancias como alcohol automedicacin,
tambin deben evitarse las benzodiacepinas de
corta duracin.
Sndrome de abstinencia al alcohol: una de las
opciones consiste en usar benzodiacepinas
de larga duracin para evitar el sndrome de
abstinencia y el delirium tremens, por ejemplo
diazepam 10 mg cada seis horas las primeras
24 horas y posteriormente 5 mg cada seis ho-
ras durante 48 horas e ir reduciendo gradual-
mente.
Depresin: muy tiles en el insomnio asociado
a este trastorno y como coadyuvantes tanto
en la distimia como en la depresin unipolar
y bipolar.
Acatisia: los ms usados son lorazepam (1-3
mg/da), diazepam (15 mg/da) y clonazepam
(0,5-3 mg/da).
Insomnio: acortan la latencia del sueo, dis-
minuyen el nmero de despertares, prolongan
la etapa II del sueo no REM, disminuyen la
duracin de las etapas III y IV del sueo no
REM, disminuyen el sueo REM dependiendo
de la dosis, y aumentan la cantidad de ciclos
REM y por tanto aumentan la actividad onrica
y aumentan el tiempo de sueo. La dosis de
mantenimiento de las principales benzodiace-
pinas hipnticas en adultos son: unitrazepam
1-2 mg/da, urazepam 15-30 mg/da, lormeta-
zepam 1-2 mg/da, midazolam 7,5-15 mg/da,
triazolam 0,125-0,5 mg/da. El Triazolam (la de
ms corta duracin de accin) puede producir
ansiedad de rebote, el uracepam (la de ms
prolongada duracin) puede producir leve afec-
tacin cognitiva el da siguiente a su toma.
Pregabalina: dosis de 150-600 mg dividido en 2
3 dosis. Indicada en el TAG.
Zaleplon: 5-20 mg; zolpidem 5-10 mg; zopiclona:
3,75-7,5 mg. Indicados como hipnticos.
5. EFECTOS ADVERSOS
A continuacin se exponen en la tabla 4.
Tabla 4. Efectos adversos
EFECTOS SECUNDARIOS PRINCIPALES
Sedacin, fatiga.
Debilidad, ataxia, disartria, mareo, riesgo
de cadas, especialmente ancianos.
Olvidos, confusin, amnesia antergrada.
Dependencia fsica.
Dependencia psicolgica.
Reaccin paradjica:
Hieperexcitaviliad, nerviosismo.
Raro alucinaciones, mana.
Hipotensin, hipersalivacin o boca seca.
QU HACER CON LOS EFECTOS
SECUNDARIOS
Esperar.
Bajar la dosis.
Cambiar la dosis principal a la noche para
evitar sedacin diurna.
Cambiar a otra benzodiacepina.
La administracin de benzodiacepinas se asocia a un
buen perl de seguridad y tolerabilidad. La mayora
de los efectos secundarios suelen ser transitorios,
desapareciendo en el intervalo de das, a medida que
el paciente desarrolla tolerancia a los mismos.
La dependencia farmacolgica es una adaptacin
siolgica en respuesta al uso continuado de muchas
drogas que actan sobre el SNC. Esta adaptacin
est en la base biolgica de la tolerancia y el sn-
drome de abstinencia. La tolerancia se maniesta
en forma de disminucin de los efectos adversos y
de la ecacia de los compuestos y en la necesidad
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 623 7/5/10 13:18:27
624
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
de aumentar dosis para conseguir los efectos te-
raputicos deseados (inducir el sueo, disminuir la
ansiedad). El sndrome de abstinencia se maniesta
con ansiedad, temblor, fasciculaciones, convulsiones
y en ocasiones alucinaciones visuales.
Aunque un individuo que es adicto a las benzo-
diacepinas presenta normalmente dependencia fsica
y psicolgica, pueden padecerse estas sin ser un
adicto. Este ltimo fenmeno exige la existencia de
una conducta de bsqueda compulsiva y prdida de
control de la ingesta, as como, aumento del tiempo
necesario para obtener o ingerir la sustancia o para
recuperarse de sus efectos. Para evitar la dependen-
cia se recomienda que el tratamiento dure el menor
tiempo posible y retirarlo gradualmente. Debido a
que los sntomas de abstinencia pueden mimetizar
en parte a los de la propia ansiedad, puede ser difcil
determinar si estamos ante una reagudizacin de la
ansiedad o una abstinencia (tabla 5).
Tabla 5. Abstinencia y recada
Abstinencia por
retirada
Recada ansiedad
Suele aparecer en la
primera semana tras el
abandono (en funcin
de la vida media del
frmaco.
Aparece despus de
la primera semana.
Disminuye en intensidad
segn pasan los das.
Aumenta en
intensidad segn
pasan los das.
Sntomas incluyen:
ansiedad, agitacin,
irritabilidad, incremento
de la sensibilidad a la luz
y sonido, parestesias,
calambres, mioclonias,
fatiga, insomnio,
dolor de cabeza,
mareo, dicultades
concentracin, nusea,
prdida de apetito y de
peso y depresin.
Algunos son similares
como nerviosismo,
insomnio, dicultades
en concentracin,
pero otros no
aparecen como
sensibilidad a
la luz y sonido,
tinitus, mioclonias,
alucinaciones,
ilusiones paranoides
o convulsiones.
Sedacin excesiva: es el efecto secundario ms co-
mn de las benzodiacepinas, se relaciona directa-
mente con la dosis, tiempo de administracin y edad
del paciente. Se produce principalmente la primera
semana de tratamiento y hay que advertir al paciente
de los efectos y recomendarles suspender ciertas
actividades como conducir.
Alteracin de la memoria; particularmente en el nivel
de consolidacin, fundamentalmente en la memoria
episdica por va intravenosa, vida media ultracorta
y de mayor potencia, resulta ventajoso cuando se
emplea como medicacin prequirrgica.
Reaccin paradjica: puede haber desinhibicin,
conductas agresivas, aumento paradjico de la ansie-
dad, sentirse mas hablador, necesidad de moverse
continuamente, insomnio y alucinaciones. Son ms
frecuentes en nios, ancianos, personas con lesin
orgnica cerebral o trastorno limite de la personali-
dad. Se recomienda tratar con umacenil. Relajacin
muscular: aumenta el riesgo de cadas sobre todo
en ancianos.
Depresin respiratoria: riesgo mayor cuando se aso-
cia con otro frmaco depresor de sistema nervioso
central, en ancianos, pacientes con alteracin de la
conciencia, alteracin respiratoria y administracin
rpida de benzodiacepinas por va intravenosa.
Sobredosicacin: el riesgo de depresin central
grave aumenta si se asocia con otros depresores
del SNC. El tratamiento de la intoxicacin es de so-
porte, con lavado gstrico e induccin de emesis
si es posible. El umacenilo es su antagonista; se
administra en bolos intravenosos a dosis de 0,2-0,3
mg seguidos de 0,1mg/min hasta un mximo de 1-2
mg. Si se precisa mantener el efecto antagonista dar
0,1mg/h en perfusin continua.
Pregabalina: efectos similares a las benzodiacepinas,
adems edema perifrico y disminucin de la libido.
Actuar para tratarlos de igual manera que con las
benzodiacepinas. El zalepln, zolpidem y zopiclona:
Efectos similares a las benzodiacepinas. La zopiclona
puede producir sabor metlico. Si se toman durante
varias semanas la supresin debe ser gradual.
6. UTILIZACIN
Se recomienda comenzar el tratamiento con dosis lo
ms bajas posibles e ir aumentando paulatinamente.
Para aquellos trastornos que requieran tratamiento
mayor de 4-6 meses, los riesgos de sndrome de
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 624 7/5/10 13:18:27
625
67. ANSIOLTICOS E HIPNTICOS
dependencia son mayores, por lo que se recomienda
tratamiento concomitante con antidepresivos durante
las primeras semanas hasta que el efecto del an-
tidepresivo sea objetivable y poder suspender las
benzodiacepinas.
La pauta de suspensin de las benzodiacepinas
se establece en funcin de dosis, semivida y duracin
del tratamiento, de todas maneras para cada persona
la experiencia de reduccin y/o suspensin de los
frmacos es nica. A pesar de que tienen muchas
caractersticas en comn, cada individuo pasa por
su propia experiencia y en cada uno se maniesta su
propia secuencia de sntomas de abstinencia. Como
gua muy general una persona que toma 40 mg de
diazepam por da (o una dosis equivalente de otro
frmaco) podra reducir la dosis diaria a un ritmo
de 2 mg cada 1-2 semanas hasta alcanzar una do-
sis diaria de 20mg de diazepam. Esto llevara unas
10-20 semanas. Luego, desde esta dosis de 20 mg
de diazepam por da, sera preferible reducir 1 mg de
la dosis diaria por semana o cada dos semanas. Esta
segunda fase llevara otras 20-40 semanas, por tanto
el proceso total de reduccin hasta la suspensin
total del frmaco podra durar unas 30-60 semanas.
Sin embargo, algunas personas pueden preferir re-
ducir la dosis de una forma ms rpida mientras otras
querrn hacerlo aun ms lentamente. Si se llega a
un momento difcil, se puede detener en ese punto
por algunas semanas si cree que es necesario, pero
debe tratar por todos los medios de evitar retroce-
der y aumentar nuevamente la dosis.
En el caso de benzodiacepinas de vida media-
corta como alprazolam o lorazepam se recomien-
da sustituir la dosis diaria por dosis equivalente de
benzodiacepinas de vida media larga como el clo-
nazepam o diazepam. El proceso de cambio de una
benzodiacepina a otra se debe llevar a cabo gra-
dualmente, sustituyendo inicialmente slo una de las
dosis, en lugar de la dosis total diaria, y continuando
la sustitucin del resto de la dosis una por una.
Pregabalina: iniciar con 150 mg en dos tres
dosis y subir cada 3-7 das 150 mg hasta una dosis
mxima de 600 mg. Retirada de manera progresiva
en una semana. No suele haber sntomas de absti-
nencia. Los medicamentos del grupo 3 z deben
tomarse el menor tiempo posible y no exceder las 4
semanas, incluyendo el periodo de disminucin de
la dosis, que ser gradual.
7. UTILIZACIN EN POBLACIONES
ESPECIALES
Embarazo: las benzodiacepinas atraviesan la
placenta y se acumulan en el feto. Sus efectos
secundarios pueden clasicarse en teratge-
nos (por uso en el primer trimestre), sndrome
de abstinencia y sndrome hipotnico neonatal
(por el uso en el tercer trimestre). Algunos es-
tudios han sugerido una asociacin entre el uso
de benzodiacepinas en el primer trimestre y la
aparicin de labio leporino y paladar hendido.
A pesar de que no hay evidencia clara se re-
comienda evitar su uso por lo menos hasta las
diez semanas de gestacin (cuando se cierra el
paladar). Para evitar el sndrome de abstinencia
neonatal se deben retirar las benzodiacepinas
de manera paulatina a medida que se acerca la
fecha de parto. La mayora de las benzodiace-
pinas estn incluidas en los grupos D (riesgo
fetal sin contraindicacin absoluta) y X (contra-
indicacin absoluta durante el embarazo) de la
FDA. Las benzodiacepinas clasicadas en el
grupo X son estazolam, urazepam, quazepam,
temazepam y triazolam. En el grupo D son clor-
diazepxido, diazepam, lorazepam y alprazolam
y en el C (no puede excluirse el riesgo humano)
el clonazepam.
Lactancia: atraviesan la leche materna. El lac-
tante puede presentar somnolencia y prdida
de peso. Utilizarlas con precaucin y si es ne-
cesario suspender lactancia materna.
Nios: metabolizan ms rpido. Utilizar dosis
pequeas y mantenidas para conseguir un nivel
plasmtico estable.
Ancianos: la hipofuncionalidad heptica
asociada al envejecimiento alarga la semivida
de las benzodiacepinas. La va metablica de
glucoconjugacin apenas se modica, por lo
que es recomendable utilizar benzodiacepinas
que se metabolicen por esta va (lorazepam,
oxacepam y temacepam). Si es necesario uti-
lizar benzodiacepinas de vida media-corta se
aconseja prescribir mitad de dosis y espaciar
tomas.
Pacientes con insuciencia heptica: se re-
comienda evitar dosis elevadas y preferiblemen-
te utilizar benzodiacepinas que se metabolicen
por la va de la conjugacin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 625 7/5/10 13:18:27
626
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Pacientes con patologa respiratoria: las
benzodiacepinas tienen un efecto depresor a
nivel del centro respiratorio en el SNC, por lo
que estn contraindicadas en pacientes con
patologa respiratoria que retengan CO
2
y en
la apnea del sueo.
Pregabalina: es necesario un ajuste de do-
sis en pacientes con la funcin renal alterada o
en hemodilisis. En los pacientes con disfun-
cin heptica no son necesarios reajustes en
las dosis. Los ancianos son ms susceptibles a
los efectos adversos. En nios y adolescentes
no se ha establecido su seguridad. No utilizar
en caso de intolerancia a la galactosa. No se
recomienda durante la lactancia, valorar riesgo
benecio en embarazo. El zaleplon y la zopiclo-
na estn incluidos en la categora C de la FDA,
el zolpidem en la B. No se recomiendan duran-
te la lactancia, valorar riesgo benecio en em-
barazo. Todas pueden potenciar la insucien-
cia respiratoria severa y la apnea del sueo.
RECOMENDACIONES CLAVE
La vida media adquiere signicado cuando se utilizan dosis mltiples. Esto tiene importancia
para saber cundo se alcanzan niveles o cuando deja de actuar un medicamento que se
retira. El tiempo estimado es el de cinco vidas medias.
En caso de dosis nica el comienzo de accin depende de la rapidez de absorcin
y la solubilidad en los lpidos. Rpida (diazepam). Lenta (oxazepam).
Aunque un individuo que es adicto a las benzodiacepinas presenta normalmente
una dependencia fsica y psicolgica, pueden padecerse estas sin ser un adicto.
La ventaja de substancias como el lorazepam, oxazepam y temazepam es que slo tiene
que pasar por la fase 2 pudiendo ser utilizadas en caso de dao heptico y produciendo
menor potencial de dao heptico
El flumacenil es el tratamiento de eleccin en la reaccin paradjica y en caso
de sobredosis grave.
Las opciones para discontinuar las benzodiacepinas son un descenso progresivo
o la sustitucin por dosis equivalentes de clonazepam.
La pregabalina est indicada en TAG, no necesita ajuste en caso de dao heptico,
no interacciones signicativas, efectos secundarios similares a benzodiacepinas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 626 7/5/10 13:18:27
627
67. ANSIOLTICOS E HIPNTICOS
8. BIBLIOGRAFA BSICA
Ruiloba JV. Introduccin a la Psicopatologa y La Psi-
quiatra. 6
a
ed. Barcelona: Ed. Masson. 2006.
Sadock BJ, Sadock VA. Manual de Bolsillo de Psi-
quiatra Clnica. 4
a
ed. Espaa: Ed. Lippincott Wi-
lliams & Wilkins. 2008.
Stahl S. The Prescribers Guide. 3
a
ed. Ed. Cambrid-
ge University Press. 2009.
Salazar M, Peralta C, Pastor J. Tratado de Psicofar-
macologa. 1
a
ed. Buenos Aires. Madrid: Ed. Mdica
Panamericana. 2004.
Stahl, Stephen M. Psicofarmacologa esencial. Es-
paa: Ed. Ariel. 2002.
9. BIBLIOGRAFIA DE AMPLIACIN
Journal of clinical psychiatry (supp2). 2005.
Benzodiacepinas: Dependencia, Toxicidad y Abuso.
Informe del grupo de trabajo de American Psychiatric
association. Ed. en Espaol. Barcelona: Ed. Sano
Winthrop. 1994.
Gua prctica de farmacologa del sistema nervioso
central. Azanza JR. 2007.
Bezchlibnyk-Butler KZ, Jeffries JJ. Clinical Handbook
of Psychotropic Drugs. Toronto: Hogrefe & Huber
Pub. 2001.
Manual de psicofarmacoterapia. Cmara Teruel JM,
Dualde Beltran F. Madrid: Ed. You & Us. 2001.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 627 7/5/10 13:18:27
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 628 7/5/10 13:18:27
68. LITIO Y EUTIMIZANTES
Autoras: Carmen Iranzo Tatay e Isabel Martn Martn
Tutor: Alejandro Povo Canut
Hospital La Fe. Valencia
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
629
CONCEPTOS ESENCIALES
Frmacos empleados en el trastorno bipolar con ecacia en la fase aguda y en el tratamiento
de mantenimiento.
Los frmacos de primera lnea son el litio y el cido valproico.
El resto de eutimizantes se emplean, en combinacin o en monoterapia, en cuadros
resistentes, contraindicacin/falta de tolerancia de los anteriores o en subgrupos
especiales.
1. LITIO
1.1. FARMACOCINTICA
El litio se administra por va oral y se absorbe en el
aparato digestivo.
Alcanza el pico plasmtico entre las 2 y 4 h. La vida
media es de 20-24 horas. No se une a protenas
plasmticas, ni se metaboliza.
Su distribucin inicialmente es en el espacio extrace-
lular para acumularse luego en distintos tejidos (hue-
so, tiroides y cerebro). El gradiente de distribucin
a travs de las membranas biolgicas es pequeo,
por lo que se requieren de 5 a 7 das de tratamiento
para encontrar el equilibrio, particularidad que debe
tenerse en cuenta cuando se soliciten litemias o apa-
rezca una intoxicacin por litio.
Atraviesa la placenta y se excreta por leche materna.
La eliminacin es renal en su mayora. Su aclara-
miento en orina es el 20% del de la creatinina. Entre
las 6 y las 12 horas de su administracin oral se
produce la excrecin rpida de hasta el 66% de la
dosis aguda, el resto se elimina lentamente durante
10-14 das.
1.2. FARMACODINAMIA
El mecanismo de accin del litio no se conoce bien.
Parece que modula el equilibrio entre los efectos
excitatorios e inhibitorios de diversos neurotransmi-
sores como la serotonina, la noradrenalina, el glu-
tamato, el cido gamma-aminobutrico (GABA) y la
dopamina. Afecta tambin a la plasticidad neuronal
a travs de sus efectos sobre la glucgeno sintetasa
cinasa-3, la AMP-cclico cinasa dependiente y la
protena cinasa C. Finalmente, ajusta la seal de
actividad a travs de sus efectos sobre el segundo
mensajero.
Las interacciones farmacolgicas ms peligrosas se
producen con los diurticos y los antiinamatorios no
esteroideos (AINES), con los que aparece riesgo de
intoxicacin por litio. Existe tambin riego de intoxi-
cacin en dietas hiposdicas, si aparecen diarreas
intensas, nefropatias o hipovolemias (situaciones
de deshidratacin por sudoracin, ejercicio fsico,
ebre)(tabla 1).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 629 7/5/10 13:18:27
630
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
1.3. INDICACIONES TERAPUTICAS
Y DOSIS RECOMENDADAS
El litio est aprobado por la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) para el tratamiento de la mana aguda y
como tratamiento de mantenimiento en el Trastorno
bipolar. Se utiliza tambin de manera complementa-
ria en pacientes con labilidad emocional, con rabia
impulsiva o episdica, con disforia premenstrual, tras-
torno lmite de personalidad, o esquizofrenia. Adems
se usa como agente potenciador de la depresin
resistente al tratamiento.
Mana aguda; dada la latencia de inicio de ac-
cin es preferible no iniciar tratamiento slo con
litio. Se aconseja empezar con un antipsicti-
co, pues controla los sntomas ms rpido. Se
aade entonces litio para estabilizar al paciente
con ambos frmacos. El rango teraputico en
fase aguda es de 0,8-1,2 mEq/l. Una estrategia
alternativa es iniciar el tratamiento del paciente
maniaco agudo con litio y una benzodiacepina
como loracepam o clonacepam. No obstante, en
el tratamiento de un paciente con mana psicti-
ca aguda, es preferible una triple terapia benzo-
diacepina, antipsictico y litio que permite usar
dosis ms bajas de los dos primeros agentes
para el episodio agudo, mientras se introduce el
litio para el mantenimiento a largo plazo.
Trastorno bipolar; el litio es el tratamiento de
mantenimiento de eleccin. Las litemias deben
mantenerse entre 0,6-1,2 mEq/l. El litio es e-
caz en los episodios maniacos agudos y como
agente prolctico para prevenir recadas. Ade-
ms parece reducir el riesgo de suicidio en los
pacientes con trastorno bipolar. La mayora de
los mdicos apoyan el tratamiento indenido
con litio en aquellos pacientes afectos de T.
bipolar cuya enfermedad est estable con litio.
La interrupcin brusca del litio despus de un
tratamiento a largo plazo incrementa signica-
tivamente la tasa de recada.
Enfermedades del espectro esquizoafectivo;
el litio en rango 0,8-1,1 mEq/l en combinacin
con un antipsictico es til para el tratamiento
de pacientes con trastorno esquizoafectivo. Se
puede realizar un ensayo teraputico con litio
en los paciente afectos de esquizofrenia o tras-
torno esquizoafectivo resistente al tratamiento.
No se mantendr el litio ms de seis meses si
no hay benecio clnico aparente.
Trastornos depresivos; algunos episodios de-
presivos responden con litio solo, pero el tiempo
de respuesta es ms largo que con antidepre-
sivos clsicos. Se utiliza como potenciador de
los antidepresivos en la depresin resistente.
No existe relacin dosis-respuesta clara ni hay
recomendaciones estandarizadas de dosis para
la potenciacin.
Rabia e irritabilidad; el litio controla los esta-
llidos de rabia, pero no afecta a la conducta
agresiva premeditada. Es til en algunos trastor-
nos orgnicos o retraso mental que presentan
Tabla 1. Litio, interacciones medicamentosas.
Litemia
AINES.
Corticoides, indometazina.
Diurticos tiazidicos.
IMAO, ISRS.
-bloqueantes.
Litemia
Cloruro de sodio y bicarbonato sdico.
Xantinas; aminolina, teolina y cafena.
Diurticos no tiazdicos.
Efecto desconocido
Yoduro, IECAS, alcohol, verapamilo.
Bloqueantes neuromusculares (succinilcolina, bromuro de
pancuronio).
No modican la litemia Salicilatos, paracetamol.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 630 7/5/10 13:18:27
631
68. LITIO Y EUTIMIZANTES
estallidos de clera, si bien suelen emplearse
los antiepilpticos y antipsicticos.
1.4. EFECTOS ADVERSOS
Los efectos adversos a corto plazo ms frecuentes
son el temblor, gastralgia, diarrea, poliuria y polidipsia
y aumento de peso. Dependen de las concentracio-
nes sricas, por lo que una disminucin o reparto de
las dosis suele atenuarlos (tabla 2).
El tembl or fi no di stal puede ser tratado con
-bloqueantes (propanolol 40-160 mg/da). Con el
uso crnico puede aparecer hipotiroidismo. El 50%
de los pacientes presentan una elevacin moderada
y reversible de la TSH. En menos del 5% aparece
un hipotiroidismo clnico, que requiere tratamiento
hormonal sustitutivo (tiroxina). Puede provocar hiper-
calcemias e hiperparatiroidismo secundario.
Sobre el rin, disminuye la capacidad de concen-
tracin de la orina, generando poliuria con polidipsia
secundaria, que puede llegar a una diabetes inspi-
da nefrognica. Es ese caso, las litemias no deben
superar los 0,8 mEq/l y se debe asegurar la ingesta
hdrica. Si no responde puede tratarse con diurticos
(tiazidas o amiloride). En pacientes con insuciencia
renal es preferible usar otros eutimizantes. Produce
alteraciones en el ECG sin relevancia clnica y rever-
sibles (aplanamiento o inversin de la onda T, onda T
picuda, ensanchamiento del QRS). Puede producir
bloqueos A-V y agravamiento de arritmias preexis-
tentes, por lo que se debe realizar ECG de control.
La psoriasis y la dermatitis seborreica pueden em-
peorar.
1.5. UTILIZACIN
En la nica preparacin comercializada en Espaa
cada comprimido contiene 400 mg de carbonato de
litio. La pauta inicial es de 400-600 mg/d, repartido
en dos tomas. La dosis se aumenta gradualmente
hasta alcanzar tanto respuesta teraputica como
niveles plasmticos adecuados (generalmente con
dosis de 800-2.400 mg/d). Rango teraputico
0,6-1,2 mEq/l (tabla 3).
Son contraindicaciones absolutas las enfermedades
renales que generen insuciencia renal, la enferme-
dad tubular renal, antecedentes de infarto agudo de
miocardio (IAM), alteraciones en la conduccin car-
diaca y la insuciencia cardiaca aguda, la miastenia
gravis y el primer trimestre de embarazo.
Son contraindicaciones relativas el parkinson, la
demencia, la epilepsia, la diabetes mellitus, el hipo-
tiroidismo, la hiponatremia, la hipertensin arterial y
las enfermedades cardiacas que cursen con renina
elevada, la colitis ulcerosa y la psoriasis.
1.6. UTILIZACIN EN POBLACIONES ESPECIALES
Embarazo; el litio presenta una categora de
riesgo D (Clasicacin de la FDA) durante el
embarazo (existe evidencia positiva de riesgo
en seres humanos; puede sopesarse el riesgo
Tabla 2. Efectos adversos del tratamiento con litio e intoxicacin.
Efectos adversos frecuentes
Temblor no distal, sed, poliuria/polidipsia, molestias gstricas,
diarreas, vmitos, aumento de peso, alteracin de la funcin
tiroidea (hipotiroidismo) y reacciones cutneas (erupciones
acneiformes, rash cutneo y alopecia).
Efectos adversos poco frecuentes
Dicultad de concentracin, debilidad muscular, letargia,
hipertiroidismo, leucocitosis, neutrolia, linfopenia.
Intoxicacin leve (litemia 1,5-2 mEq/l)
Vmitos, dolor abdominal, ataxia, temblor grosero, disartria,
mareos, nistagmo, debilidad muscular, letargo.
Intoxicacin moderada (2-2,5 mEq/l)
Vmitos persistentes, visin vorrosa, fasciculaciones,
hiperreexia, convulsiones, delirium, coma, TA, arritmias,
insuciencia circulatoria.
Intoxicacin grave (> 2,5 mEq/l)
Convulsiones generalizadas, oliguria e insuciencia renal,
muerte.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 631 7/5/10 13:18:28
632
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
con el potencial beneficio). Est asociado a
una anomala cardiaca grave, la anomala de
Ebstein. El riesgo aparece fundamentalmente
durante el primer trimestre. Otro riesgo que
aparece en el tercer trimestre es el elevado
peso gestacional. Adems se asocia a ciano-
sis, hipotona y murmullos sistlicos en el recin
nacido. Durante el embarazo, parto y lactancia
se emplear litio slo si es imprescindible. Se
reducir la dosis a la mitad la ltima semana de
embarazo, suspendindolo al inicio del parto. Si
se reinicia tras el nacimiento contraindicaremos
la lactancia materna.
Infancia y adolescencia; en nios mayores de
12 aos el litio se administra a menudo como
en adultos. No obstante en nios con un peso
inferior a 25 kg es mejor empezar con dosis
menores (de 200-400 mg/d), e incrementar
paulatinamente.
Pacientes ancianos; la excrecin de litio est
enlentecida en los pacientes ancianos, por lo
que el inicio de tratamiento debe realizarse con
dosis bajas. Las litemias y los signos clnicos
de toxicidad deben ser estrechamente contro-
lados.
Pacientes psiquitricos con enfermedades so-
mticas; en pacientes con afeccin renal, que
no presenten fracaso renal, puede iniciarse tra-
tamiento con litio cuidadosamente, con dosis
bajas y control estrecho, si bien ser preferible
la eleccin de otros eutimizantes. Se debe tener
precaucin con el litio en cardipatas, contrain-
dicando su uso si existen antecedentes de IAM
o insuciencia cardiaca aguda.
2. EUTIMIZANTES
Se han realizado estudios con agentes anticonvulsi-
vantes en el tratamiento de los episodios maniacos,
empezando por la carbamazepina. Varios de ellos
han demostrado su ecacia.
No est claro el mecanismo de accin de estos
frmacos, aunque parecen actuar en la membrana
celular a nivel de los canales de sodio, potasio y
calcio. Esto produce cambios en la neurotransmi-
sin excitadora y en la inhibidora, disminuyendo la
liberacin del neurotransmisor glutamato (principal
excitador), y aumentando la sntesis, la liberacin o el
efecto del GABA, principal inhibidor de la membrana
celular de la neurona.
2.1. CIDO VALPROICO
2.1.1. Farmacocintica
Tiene buena absorcin por va oral, pero no hay que
administrarlo con alimentos. Se ja a protenas plas-
mticas un 80-90%, aunque nicamente el frmaco
Tabla 3. Pruebas complementarias antes y durante el tratamiento con litio.
Antes de iniciar
el tratamiento
1) Anlisis de sangre; hemograma (formula leucocitaria, recuento, VSG),
glucemia, uremia, creatinemia, colesterol, triglicridos, GOT, GPT,
fosfatasas alcalinas, iones, THS, T3.
2) Test de embarazo en mujer en edad frtil.
3) Anlisis de orina; proteinuria y aclaramiento de creatinina.
4) ECG y EEG si antecedentes de cardiopata o epilepsia.
Durante 1
a
semana Litemia.
Durante 1
er
Mes Litemia cada 7-10 das.
Durante 2
o
-3
er
mes Litemia mensual.
Cada 6 meses
1) Anlisis de sangre completo (hemograma y bioqumica).
2) Litemia.
3) Anlisis de orina, proteinuria y aclaramiento de creatinina.
Anual Hormonas tiroideas (TSH y T3).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 632 7/5/10 13:18:28
633
68. LITIO Y EUTIMIZANTES
libre atraviesa la barrera hematoenceflica (BHE),
siendo activo a nivel del sistema nervioso central
(SNC). La concentracin mxima se obtiene entre
1 y 4 horas tras su administracin, requiriendo tres
dosis diarias. Su metabolismo es en hgado, y la ex-
crecin renal. Los niveles plasmticos estables se
alcanzan en el plazo de 5-7 das, siendo los niveles
teraputicos entre 50-100 mcg/ml.
2.1.2. Farmacodinamia. Interacciones
farmacolgicas
Aumenta la concentracin de mltiples frmacos,
pudiendo producir toxicidad; los ms importantes
son: carbamazepina, lamotrigina, diazepam, loraze-
pam, midazolam, amitriptilina, uoxetina (riesgo de
toxicidad por valproato).
No interacciona con litio, gabapentina, antipsicticos
tpicos ni atpicos.
2.1.3. Indicaciones del frmaco
Se emplea en la mana aguda con una ecacia similar
al litio; se puede usar en monoterapia o en combina-
cin con otros eutimizantes o con antipsicticos.
Ms ecaz en la prolaxis de episodios maniacos o
mixtos que en los depresivos.
Se ha mostrado ms ecaz que el litio en cicladores
rpidos y en episodios mixtos.
Tambin es til para el control de sntomas en trastor-
nos de personalidad, para el manejo de la agitacin,
irritabilidad e impulsividad.
2.1.4. Efectos adversos
Suelen ser benignos, dosis-dependientes y revierten
al retirar el frmaco.
Los ms frecuentes son gastrointestinales: nuseas,
vmitos, dolor abdominal, diarrea o estreimiento. En
SNC puede aparecer temblor, somnolencia, cefalea,
ataxia y confusin. A nivel endocrino puede dar au-
mento de peso, galactorrea, amenorrea, metrorragia
e hiperandrogenismo.
Son raras pero graves las reacciones idiosincrsicas:
insuciencia heptica (sobre todo en menores de
2 aos), pancreatitis hemorrgica aguda y agranu-
locitosis.
2.1.5. Utilizacin
La dosis de inicio en adultos es de 250-1.000 mg/d,
dividido en 2-3 tomas. Se recomiendo aumentar do-
sis cada 2-3 das, segn tolerabilidad, hasta alcanzar
rango teraputico. En casos graves se puede iniciar
con dosis altas (500 mg/12 h, 20 mg/kg) durante
el primer da, pudiendo usarse la dosis de carga de
20 mg/kg para acelerar el inicio de su accin. La
retirada se har de forma gradual.
Antes de introducir valproato se realizar un examen
fsico completo, analtica con funcin heptica y renal,
y prueba de embarazo.
La analtica y las pruebas hepticas se realizarn
mensualmente los 2-3 primeros meses, y despus
con frecuencia de 6-12 meses.
2.1.6. Contraindicaciones
Absolutas: alergia al frmaco, insuciencia he-
ptica.
Relativas: embarazo (aumenta riesgo de altera-
ciones en el tubo neural, malformaciones cra-
neoenceflicas y malformaciones cardiovascula-
res), lactancia, enfermedad renal, y pacientes en
tratamiento con warfarina y aspirina (potencia
la actividad antihemostsica).
2.2. CARBAMAZEPINA
2.2.1. Farmacocintica
Se absorbe por va oral de forma lenta e irregular.
Tiene una vida media variable, debida a fenmenos
de induccin enzimtica a nivel heptico. Atraviesa
BHE, placenta y se excreta por leche materna de
forma reducida.
Presenta metabolizacin heptica (citocromo P450),
transformndose en metabolitos activos; el ms im-
portante es el 10-11-epoxicarbamacepina, con efecto
anticonvulsivante. Se elimina por va renal.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 633 7/5/10 13:18:28
634
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Los niveles teraputicos se consideran entre 6-12
mcg/ml, aunque existe mucha variabilidad individual.
2.2.2. Farmacodinamia. Interacciones
farmacolgicas
Aumentan niveles de carbamazepina: antibiti-
cos (ATB), antagonistas del calcio, vitaminas,
derivados opiceos, antidepresivos (ISRS,
ISRNA).
Disminuyen niveles de carbamazepina: antico-
miciales.
La carbamazepina disminuye la accin de otros
frmacos como los ansiolticos, algunos ATB,
anticoagulantes, antidepresivos, neurolpticos
y anticonceptivos orales.
Aumenta la concentracin srica de: antidepre-
sivos, antibiticos macrlidos, antagonistas del
calcio, hipolipemiantes.
2.2.3. Indicaciones del frmaco
til en el trastorno bipolar, para fases maniacas o de-
presivas y en el mantenimiento (principalmente com-
binado con litio, siendo este tratamiento ms ecaz
que el de cada uno de los frmacos por separado).
Se ha observado una mejor respuesta en el caso de
cicladores rpidos, presencia de problemas comr-
bidos como el abuso de txicos o la obesidad, en el
trastorno de inicio temprano, presencia de un com-
ponente caracterial, episodios manacos con gran
componente disfrico, sintomatologa psictica no
congruente, dao cerebral y/o EEG patolgico, y en
los casos refractarios al tratamiento con litio.
Tambin es til en las conductas irritables o agresivas
de pacientes con esquizofrenia o con trastorno de
personalidad, en la abstinencia alcohlica para evitar
convulsiones, en la abstinencia a BZD, en el retraso
mental, en la neuralgia del trigmino, y en los trastor-
nos afectivos en pacientes con epilepsia.
2.2.4. Efectos adversos
A nivel de aparato digestivo puede aparecer seque-
dad de boca, estomatitis, molestias gstricas, diarrea
o estreimiento y toxicidad heptica. En SNC pueden
observarse somnolencia, irritabilidad, convulsiones,
mareos, diplopa, visin borrosa, ataxia, nistagmus,
vrtigo, temblor, distona y movimientos coreicos; en
caso de intoxicacin aguda se producira estupor,
coma, crisis comiciales y depresin respiratoria.
A nivel hematolgico puede producir, por mecanismo
idiosincrsico, diversas alteraciones, algunas poco
frecuentes pero graves, como la agranulocitosis y
la anemia aplsica; otras son ms frecuentes pero
menos graves como la leucopenia leve transitoria.
2.2.5. Utilizacin
La dosis de inicio es de 100-200 mg/12 h. Ir incremen-
tando 200 mg cada 3-4 das, hasta llegar a la dosis
de mantenimiento de 400-1200 mg/d. Los niveles
plasmticos son estables a los 4-6 das de mantener
la misma dosis.
En ancianos o pacientes con afectacin heptica, se
administra la mitad de la dosis habitual.
Antes de administrar el frmaco realizar exploracin
fsica completa, y recoger antecedentes de pato-
loga hematolgica, heptica, cardiaca y alergia a
antidepresivos.
Se deben realizar revisiones funcionales peridicas
cada 15 das los primeros 2 meses, y cada 3-4 meses
para el tratamiento de mantenimiento.
2.2.6. Contraindicaciones
Absolutas: alergia al frmaco o a ATD, antece-
dentes de depresin de mdula sea, existen-
cia de bloqueos aurcula-ventriculares, porria
y lactancia.
Relativas: enfermedades hematolgicas, hep-
ticas o cardiacas; control especial en pacientes
con insuciencia heptica, cardiaca o renal, y
en glaucoma de ngulo cerrado.
2.3. OTROS EUTIMIZANTES
En las tablas 4 y 5 se describen brevemente otros
anticonvulsivantes empleados en la actualidad en el
tratamiento del trastorno bipolar. La mayora son uti-
lizados en asociaciones con alguno de los frmacos
anteriormente descritos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 634 7/5/10 13:18:28
635
68. LITIO Y EUTIMIZANTES
Los antipsicticos atpicos son ecaces en el control
de las fases agudas del trastorno bipolar (mana,
hipomana, episodio mixto), pero tambin parecen ser
ecaces en el tratamiento prolctico o de manteni-
miento. As, la olanzapina ha sido aprobada por la FDA
como terapia de mantenimiento (tabla 4 y tabla 5).
T
a
b
l
a
4
.
O
t
r
o
s
e
u
t
i
m
i
z
a
n
t
e
s
F
r
m
a
c
o
D
o
s
i
s
I
n
d
i
c
a
c
i
o
n
e
s
C
o
n
t
r
a
i
n
d
i
c
a
c
i
o
n
e
s
I
n
t
e
r
a
c
c
i
o
n
e
s
E
f
e
c
t
o
s
a
d
v
e
r
s
o
s
L
a
m
o
t
r
i
g
i
n
a
I
n
i
c
i
o
:
2
5
m
g
/
d
.
A
u
m
e
n
t
a
r
2
5
m
g
/
s
e
m
,
h
a
s
t
a
a
l
c
a
n
z
a
r
l
a
d
o
s
i
s
e
c
a
z
(
1
5
0
-
2
2
5
m
g
/
d
)
e
n
t
r
a
s
t
o
r
n
o
s
a
f
e
c
t
i
v
o
s
.
E
p
i
s
o
d
i
o
s
d
e
p
r
e
s
i
v
o
s
e
n
e
l
t
r
a
s
t
o
r
n
o
b
i
p
o
l
a
r
.
S
e
p
u
e
d
e
u
s
a
r
e
n
m
o
n
o
t
e
r
a
p
i
a
c
o
m
o
e
n
t
r
a
t
a
m
i
e
n
t
o
c
o
m
b
i
n
a
d
o
.
N
o
e
c
a
z
e
n
l
o
s
c
u
a
d
r
o
s
d
e
m
a
n
a
.
T
r
a
t
a
m
i
e
n
t
o
d
e
m
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o
e
n
t
r
a
s
t
o
r
n
o
s
b
i
p
o
l
a
r
e
s
,
s
o
b
r
e
t
o
d
o
p
a
r
a
r
e
t
r
a
s
a
r
l
a
a
p
a
r
i
c
i
n
d
e
f
a
s
e
s
d
e
p
r
e
s
i
v
a
s
.
E
n
d
e
p
r
e
s
i
o
n
e
s
r
e
s
i
s
t
e
n
t
e
s
,
e
n
c
o
m
b
i
n
a
c
i
n
c
o
n
o
t
r
o
s
f
r
m
a
c
o
s
.
N
o
e
x
i
s
t
e
n
c
o
n
t
r
a
i
n
d
i
c
a
c
i
o
n
e
s
a
b
s
o
l
u
t
a
s
.
P
r
e
c
a
u
c
i
n
e
n
l
a
d
o
s
i
c
a
c
i
n
e
n
e
l
c
a
s
o
d
e
i
n
s
u
c
i
e
n
c
i
a
h
e
p
t
i
c
a
.
P
u
e
d
e
n
a
p
a
r
e
c
e
r
m
a
l
f
o
r
m
a
c
i
o
n
e
s
e
n
e
l
f
e
t
o
s
i
s
e
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
e
l
p
r
i
m
e
r
t
r
i
m
e
s
t
r
e
d
e
l
e
m
b
a
r
a
z
o
.
A
u
m
e
n
t
a
n
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
c
i
n
d
e
l
a
m
o
t
r
i
g
i
n
a
:
v
a
l
p
r
o
a
t
o
y
s
e
r
t
r
a
l
i
n
a
.
D
i
s
m
i
n
u
y
e
n
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
c
i
n
d
e
l
a
m
o
t
r
i
g
i
n
a
:
p
a
r
a
c
e
t
a
m
o
l
,
f
e
n
i
t
o
n
a
,
f
e
n
o
b
a
r
b
i
t
a
l
,
p
r
i
m
i
d
o
n
a
y
c
a
r
b
a
m
a
z
e
p
i
n
a
.
L
o
s
m
s
f
r
e
c
u
e
n
t
e
s
s
o
n
s
o
m
n
o
l
e
n
c
i
a
,
t
e
m
b
l
o
r
,
a
t
a
x
i
a
,
d
i
p
l
o
p
a
o
v
i
s
i
n
b
o
r
r
o
s
a
,
n
u
s
e
a
s
,
v
m
i
t
o
s
y
e
r
u
p
c
i
o
n
e
s
e
n
a
s
o
c
i
a
c
i
n
c
o
n
o
t
r
o
s
a
n
t
i
e
p
i
l
p
t
i
c
o
s
.
L
a
s
m
s
g
r
a
v
e
s
y
p
o
t
e
n
c
i
a
l
m
e
n
t
e
l
e
t
a
l
e
s
s
o
n
l
a
s
d
e
t
i
p
o
d
e
r
m
a
t
o
l
g
i
c
o
,
c
o
n
e
x
a
n
t
e
m
a
y
r
i
e
s
g
o
d
e
d
e
s
e
n
c
a
d
e
n
a
r
u
n
s
n
d
r
o
m
e
d
e
S
t
e
v
e
n
s
-
J
o
h
n
s
o
n
e
n
u
n
3
%
d
e
l
o
s
p
a
c
i
e
n
t
e
s
(
a
u
m
e
n
t
a
e
l
r
i
e
s
g
o
c
o
n
l
o
s
a
u
m
e
n
t
o
s
r
p
i
d
o
s
d
e
m
e
d
i
c
a
c
i
n
,
e
l
u
s
o
a
s
o
c
i
a
d
o
d
e
v
a
l
p
r
o
a
t
o
,
e
n
n
i
o
s
,
y
s
i
e
x
i
s
t
e
n
a
n
t
e
c
e
d
e
n
t
e
s
d
e
e
x
a
n
t
e
m
a
)
.
O
x
c
a
r
b
a
z
e
p
i
n
a
A
u
m
e
n
t
a
r
d
e
f
o
r
m
a
p
r
o
g
r
e
s
i
v
a
h
a
s
t
a
a
l
c
a
n
z
a
r
l
a
d
o
s
i
s
t
e
r
a
p
u
t
i
c
a
d
e
9
0
0
-
2
.
4
0
0
m
g
/
d
.
S
e
r
e
c
o
m
i
e
n
d
a
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
r
l
o
2
-
3
v
e
c
e
s
a
l
d
a
.
U
t
i
l
i
z
a
d
o
e
n
l
a
d
e
s
h
a
b
i
t
u
a
c
i
n
a
a
l
c
o
h
o
l
.
E
n
t
r
a
s
t
o
r
n
o
b
i
p
o
l
a
r
e
s
t
i
l
e
n
e
l
t
r
a
t
a
m
i
e
n
t
o
d
e
l
a
m
a
n
a
a
g
u
d
a
.
T
a
m
b
i
n
s
e
u
t
i
l
i
z
a
h
a
b
i
t
u
a
l
m
e
n
t
e
e
n
s
n
d
r
o
m
e
s
d
o
l
o
r
o
s
o
s
.
H
i
p
e
r
s
e
n
s
i
b
i
l
i
d
a
d
a
l
f
r
m
a
c
o
.
A
p
a
r
e
c
e
h
i
p
e
r
s
e
n
s
i
b
i
l
i
d
a
d
c
r
u
z
a
d
a
e
n
e
l
2
5
%
d
e
l
o
s
c
a
s
o
s
d
e
h
i
p
e
r
s
e
n
s
i
b
i
l
i
d
a
d
a
c
a
r
b
a
m
a
z
e
p
i
n
a
.
D
i
s
m
i
n
u
y
e
e
c
a
c
i
a
d
e
a
n
t
i
c
o
n
c
e
p
t
i
v
o
s
o
r
a
l
e
s
y
d
e
l
a
m
o
t
r
i
g
i
n
a
.
A
u
m
e
n
t
a
l
o
s
n
i
v
e
l
e
s
d
e
f
e
n
o
b
a
r
b
i
t
a
l
y
f
e
n
i
t
o
n
a
.
L
o
s
m
s
f
r
e
c
u
e
n
t
e
s
s
o
n
m
a
r
e
o
s
,
s
o
m
n
o
l
e
n
c
i
a
,
a
t
a
x
i
a
,
n
u
s
e
a
s
,
v
m
i
t
o
s
,
d
i
a
r
r
e
a
y
m
o
l
e
s
t
i
a
s
e
n
v
a
s
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
a
s
a
l
t
a
s
.
S
u
e
l
e
n
d
e
s
a
p
a
r
e
c
e
r
c
o
n
e
l
t
i
e
m
p
o
.
T
a
m
b
i
n
p
u
e
d
e
p
r
o
d
u
c
i
r
d
i
p
l
o
p
a
o
v
i
s
i
n
b
o
r
r
o
s
a
,
h
i
p
o
n
a
t
r
e
m
i
a
,
r
a
s
h
a
l
r
g
i
c
o
,
f
o
t
o
s
e
n
s
i
b
i
l
i
d
a
d
,
e
c
z
e
m
a
s
y
a
l
o
p
e
c
i
a
.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 635 7/5/10 13:18:28
636
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
T
a
b
l
a
5
.
O
t
r
o
s
e
u
t
i
m
i
z
a
n
t
e
s
F
r
m
a
c
o
D
o
s
i
s
I
n
d
i
c
a
c
i
o
n
e
s
C
o
n
t
r
a
i
n
d
i
c
a
c
i
o
n
e
s
I
n
t
e
r
a
c
c
i
o
n
e
s
E
f
e
c
t
o
s
a
d
v
e
r
s
o
s
G
a
b
a
p
e
n
t
i
n
a
I
n
i
c
i
o
:
6
0
0
-
8
0
0
m
g
/
d
.
D
o
s
i
s
e
c
a
z
:
1
.
2
0
0
-
2
.
4
0
0
m
g
/
d
.
E
p
i
s
o
d
i
o
s
m
a
n
i
a
c
o
s
,
f
o
b
i
a
s
o
c
i
a
l
,
t
r
a
s
t
o
r
n
o
d
e
a
n
g
u
s
t
i
a
,
d
o
l
o
r
n
e
u
r
o
p
t
i
c
o
.
L
o
s
a
n
t
i
c
i
d
o
s
d
i
s
m
i
n
u
y
e
n
s
u
b
i
o
d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
i
d
a
d
.
S
o
m
n
o
l
e
n
c
i
a
,
f
a
t
i
g
a
,
a
t
a
x
i
a
,
v
r
t
i
g
o
y
m
o
l
e
s
t
i
a
s
g
a
s
t
r
o
i
n
t
e
s
i
t
n
a
l
e
s
.
P
u
e
d
e
d
a
r
u
n
l
i
g
e
r
o
a
u
m
e
n
t
o
d
e
p
e
s
o
.
L
e
v
e
t
i
r
a
c
e
t
a
m
5
0
0
-
1
.
5
0
0
m
g
/
d
.
C
u
a
d
r
o
s
d
e
p
r
e
s
i
v
o
s
y
m
a
n
i
a
c
o
s
e
n
p
a
c
i
e
n
t
e
c
o
n
t
r
a
s
t
o
r
n
o
b
i
p
o
l
a
r
.
S
o
m
n
o
l
e
n
c
i
a
,
c
a
n
s
a
n
c
i
o
(
n
o
e
f
e
c
t
o
s
s
e
x
u
a
l
e
s
n
i
e
n
e
l
p
e
s
o
)
.
C
u
a
d
r
o
s
p
s
i
c
t
i
c
o
s
.
T
o
p
i
r
a
m
a
t
o
I
n
i
c
i
o
:
2
5
m
g
/
d
.
D
o
s
i
s
e
c
a
z
:
1
0
0
-
4
0
0
m
g
/
d
(
2
t
o
m
a
s
)
.
E
f
e
c
t
o
a
n
t
i
m
a
n
i
a
c
o
.
R
e
d
u
c
e
a
n
s
i
e
d
a
d
e
n
l
a
a
d
i
c
c
i
n
a
l
c
o
h
l
i
c
a
,
e
n
e
l
t
r
a
s
t
o
r
n
o
p
o
r
a
t
r
a
c
o
n
e
s
y
e
n
l
a
b
u
l
i
m
i
a
.
T
r
a
s
t
o
r
n
o
s
d
e
p
e
r
s
o
n
a
l
i
d
a
d
c
o
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
i
m
p
u
l
s
i
v
o
.
D
i
s
m
i
n
u
y
e
n
i
v
e
l
e
s
d
e
v
a
l
p
r
o
a
t
o
,
l
i
t
i
o
,
d
i
g
o
x
i
n
a
y
d
e
a
n
t
i
c
o
n
c
e
p
t
i
v
o
s
o
r
a
l
e
s
.
C
a
r
b
a
m
a
z
e
p
i
n
a
,
f
e
n
i
t
o
n
a
y
v
a
l
p
r
o
a
t
o
d
i
s
m
i
n
u
y
e
n
s
u
s
n
i
v
e
l
e
s
.
P
a
r
e
s
t
e
s
i
a
s
(
l
o
s
m
s
f
r
e
c
u
e
n
t
e
s
)
,
a
l
t
e
r
a
c
i
o
n
e
s
g
a
s
t
r
o
i
n
t
e
s
t
i
n
a
l
e
s
,
a
l
t
e
r
a
c
i
o
n
e
s
c
o
g
n
i
t
i
v
a
s
(
d
i
c
u
l
t
a
d
e
s
e
n
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
c
i
n
,
m
e
m
o
r
i
a
,
d
i
s
m
i
n
u
c
i
n
d
e
l
a
u
i
d
e
z
v
e
r
b
a
l
)
,
t
e
m
b
l
o
r
,
i
n
e
s
t
a
b
i
l
i
d
a
d
,
a
t
a
x
i
a
,
c
l
c
u
l
o
s
r
e
n
a
l
e
s
(
r
a
r
o
)
,
y
d
i
s
m
i
n
u
c
i
n
d
e
p
e
s
o
.
V
a
l
p
r
o
m
i
d
a
D
o
s
i
s
:
1
.
2
0
0
-
1
.
8
0
0
m
g
/
d
e
n
e
p
i
s
o
d
i
o
s
m
a
n
i
a
c
o
s
;
9
0
0
m
g
/
d
e
n
e
p
i
s
o
d
i
o
s
d
e
p
r
e
s
i
v
o
s
;
6
0
0
-
1
.
2
0
0
m
g
/
d
c
o
m
o
p
r
o
l
a
x
i
s
d
e
r
e
c
u
r
r
e
n
c
i
a
s
.
T
r
a
s
t
o
r
n
o
b
i
p
o
l
a
r
,
t
r
a
s
t
o
r
n
o
s
c
i
c
l
o
t
m
i
c
o
s
,
m
e
l
a
n
c
o
l
a
s
r
e
c
i
d
i
v
a
n
t
e
s
,
e
p
i
s
o
d
i
o
s
m
a
n
i
a
c
o
s
y
t
r
a
s
t
o
r
n
o
s
d
e
p
r
e
s
i
v
o
s
.
I
n
s
u
c
i
e
n
c
i
a
h
e
p
t
i
c
a
.
C
o
n
d
e
p
r
e
s
o
r
e
s
d
e
l
S
N
C
,
p
r
o
v
o
c
a
a
l
t
e
r
a
c
i
o
n
e
s
d
e
l
n
i
v
e
l
d
e
c
o
n
s
c
i
e
n
c
i
a
,
c
o
n
f
u
s
i
n
,
a
l
t
e
r
a
c
i
o
n
e
s
d
e
l
a
m
a
r
c
h
a
,
a
s
t
e
n
i
a
,
h
i
p
o
t
o
n
a
e
h
i
p
o
t
e
n
s
i
n
o
r
t
o
s
t
t
i
c
a
.
E
p
i
g
a
s
t
r
a
l
g
i
a
,
n
u
s
e
a
s
,
v
m
i
t
o
s
y
e
s
t
r
e
i
m
i
e
n
t
o
.
T
e
m
b
l
o
r
,
s
o
m
n
o
l
e
n
c
i
a
,
a
t
a
x
i
a
y
c
e
f
a
l
e
a
.
P
u
e
d
e
n
a
p
a
r
e
c
e
r
t
r
o
m
b
o
p
e
n
i
a
,
p
r
o
l
o
n
g
a
c
i
n
d
e
l
t
i
e
m
p
o
d
e
h
e
m
o
r
r
a
g
i
a
,
l
e
u
c
o
p
e
n
i
a
y
a
p
l
a
s
i
a
m
e
d
u
l
a
r
.
Z
o
n
i
s
a
m
i
d
a
1
0
0
-
6
0
0
m
g
/
d
.
2
0
0
-
4
0
0
m
g
/
d
.
C
u
a
d
r
o
s
d
e
p
r
e
s
i
v
o
s
y
m
a
n
i
a
c
o
s
e
n
p
a
c
i
e
n
t
e
s
b
i
p
o
l
a
r
e
s
.
A
n
o
r
e
x
g
e
n
o
.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 636 7/5/10 13:18:28
637
68. LITIO Y EUTIMIZANTES
RECOMENDACIONES CLAVE
Aumentar paulatinamente la dosis hasta alcanzar rango teraputico.
Realizar niveles plasmticos y controles analticos peridicos.
Litio:
Conocer los sntomas y signos de intoxicacin
Advertir de la necesidad de realizar una dieta no libre de sal con adecuada ingesta
hdrica.
Contraindicar el uso de AINES.
Otros eutimizantes:
Conocer efectos adversos e interacciones farmacolgicas.
3. BIBLIOGRAFA BSICA
Keck PE, McElroy SL. Litio y estabilizadores del es-
tado de nimo. En : Stein DJ, Kupfer DJ, Schatzberg
AF. Textbook of mood disorders (I). Washington DC:
Ed. American Psychiatric publishing, Inc. 2006:253-
260.
Nierenberg A.A, Ostacher MJ, Delgado PL, et al.
Frmacos antidepresivos y antimanacos. En: Gab-
bard GO. Tratamiento de los trastornos psiquitricos.
Tomo I. Barcelona: Ed. Ars Mdica. 2008:373-394.
Penella Azanza R, Caete Nicols C. En: Estabiliza-
dores del humor. Cmara Teruel JM, Caete Nicols
C, Dualde Beltrn F. Manual de psicofarmacoterapia.
Madrid: Ed. Entheos. 2006:237-275.
Schatzberg AF, Cole JO, DeBattista C. Estabili-
zadores del nimo. En: Schatzberg A F, Cole JO,
DeBattista C. Manual de Psicofarmacologa Clnica.
GSK. 2008:255-336.
Stahl S M. Nuevos antidepresivos y estabilizadores
del estado de nimo. En: Stahl SM. Psicofarma-
cologa esencial. Bases neurocientcas y aplica-
ciones clnicas. Barcelona: Ed. Ariel Neurociencia.
2002:264-326.
4. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Akiskal HS, Tohen M. Psicofarmacoterapia en el
trastorno bipolar. Madrid: Ed. John Wiley and Sons,
Ltd. 2008.
Fountoulakis KN, Vieta E. Treatment of bipolar disor-
der: a systematic review of available data and clini-
cal perspectives. International Journal of neuropsy-
chopharmacology. 2008;11:999-1029.
Geddes JR, Calabrese JR, Goodwin GM. Lamotrigi-
ne for treatment of bipolar depression: independent
meta- analysis and meta-regression of individual pa-
tient data from randomised trials. British Journal of
Psychiatry. 2009;194(1):4-9.
Piero MV. Efectos Secundarios de los tratamientos
psiquitricos. En: Chilchilla A. Manual de urgencias
psiquitricas. Barcelona: Ed. Masson. 2003:475-
544.
Soutullo C. Enfermedad Bipolar en nios y adoles-
centes: actualizacin para atencin primaria. Psiquia-
tra y atencin primaria. 2004;5(2):3-13.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 637 7/5/10 13:18:28
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 638 7/5/10 13:18:29
69. OTROS PSICOFRMACOS DE UTILIZACIN FRECUENTE
Autoras: Maeva Fernndez Guardiola y Pilar Elas Villanueva
Tutor: Miguel . de Ua Mateos
Hospital Royo Villanova. Zaragoza
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
639
CONCEPTOS ESENCIALES
Este captulo es una obligada miscelnea de grupos heterogneos de frmacos que tienen
un papel importante en el tratamiento de patologas de gran importancia epidemiolgica,
como son las demencias o algunos trastornos adictivos.
1. FRMACOS INDICADOS PARA EL
TRATAMIENTO DE LA DEMENCIA
La Enfermedad de Alzheimer (E.A.) y por extensin las
demencias, se han constituido en un problema epi-
demiolgico de primera magnitud. El descubrimiento
del papel de la disminucin de la acetilcolina y de la
destruccin de las vas colinrgicas en la patogenia
de la E.A., dio paso a la hiptesis colinrgica, que ha
logrado todo un conjunto de avances farmacolgicos,
con la consolidacin de los inhibidores de la acetil-
colisterinasa como frmacos paliativos del deterioro
cognitivo y conductual de la E.A. El conocimiento de
la alteracin de otros neurotransmisores y de otras
vas, ha dado lugar a otras teoras sobre la patogenia
de la demencia, como la teoria glutaminrgica que
ha dado lugar a otros frmacos como es el caso de
la memantina.
1.1. DONEPECILO
Farmacocintica. Perl farmacocintico lineal y pre-
decible con el margen de dosis utilizado en terapu-
tica. Accin prolongada, permite una administracin
nica diaria.
Farmacodinamia. El mecanismo de accin es la inhi-
bicin reversible de la AchE y secundariamente, de
la butirilcolinesterasa.
Puede aumentar la secrecin cida gstrica, re-
comendndose especial precaucin en pacientes
con lcera, y s se administra con AINES y/o cor-
ticoides.
Su accin colinomimtica conlleva precaucin en pa-
cientes con antecedentes de asma, EPOC, sndrome
del seno enfermo y otros trastornos de la conduccin
cardaca.
Puede interactuar con relajantes anestsicos tipo
succinilcolina, potenciando sus efectos y/o pro-
longando su accin. La fenitona, carbamacepina,
dexametasona, rifampicina y fenobarbital pueden
aumentar sus niveles. Usarse con precaucin con
frmacos con actividad colinomimtica, como suc-
cinilcolina o betanecol. Con frmacos que tienen
actividad antagonista colinrgica es contraprodu-
cente su uso.
Indicaciones teraputicas. Slo est probado en el
tratamiento de la demencia leve a moderada del tipo
alzheimer, siendo la dosis recomendada de 10 mg/d.
Como el resto de los anticolinestersicos se
recomienda mantener el tratamiento si el paciente
gana 3 puntos en seis semanas en el MMSE, o
4 puntos en 6-16 semanas. Tal vez no se produzca
esa mejora objetiva, pero debemos mantenerlo si
el paciente est mas participativo, desaparecen los
sntomas psicticos, existe satisfaccin por parte de
sus cuidadores, o si se produce un empeoramien-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 639 7/5/10 13:18:29
640
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
to de la conducta del paciente cuando se retira el
tratamiento.
Efectos adversos comunes a los
inhibidores de acetilcolinesterasa
Frecuentes: nauseas, vmitos, diarrea, insomnio,
agitacin fatiga. Suelen ser tolerables y se
resuelven espontneamente.
Infrecuentes: bradicardia, calambres musculares,
rubefaccin, rinitis, hipersalivacin en dosis altas.
Todos ellos son desaconsejables
en embarazo y lactancia
Posologa. Tratamiento inicial con 5 mg/d en admi-
nistracin nica diaria (preferentemente nocturna) y
tras 4-6 semanas, se aumenta la dosis a 10 mg/d.
Se minimizan as los efectos secundarios colino-
mimticos. El abandono brusco carece de efectos
adversos o sntomas de privacin, pero la ganancia
obtenida revierte.
1.2. GALANTAMINA
Farmacocintica. Absorcin gastrointestinal, con
concentraciones mximas en 1 hora. Presenta una
baja jacin a protenas plasmticas. Es parcialmen-
te metabolizada (75%) por el citocromo P-450. La
semivida de eliminacin es de 6-8 horas, la mayor
parte excretada a travs de la orina.
Farmacodinamia. La accin sobre la neurotransmi-
sin colinrgica se produce gracias a un doble me-
canismo: modulacin del receptor nicotnico de la
acetilcolina y por inhibicin competitiva y reversible
de la acetilcolinesterasa.
Contraindicado en insuficiencia heptica o renal
grave. Utilizarse con precaucin en pacientes que
precisan anestesia, o se someten a ciruga gastro-
intestinal o vesical; epilepsia, obstruccin gastroin-
testinal o retencin urinaria, lcera gastrointestinal,
Enfermedad de Parkinson, asma grave, cardiopatas
graves o hipertensin no controlada.
Indicaciones teraputicas. Enfermedad de Alzheimer
en estados leves o moderados.
Los sntomas
cognoscitivos parecen mejorar cuando se alcanza
una dosis adecuada, alcanzndose su pico mximo al
cabo de 3 meses. Su uso puede mejorar el declive de
la autonoma funcional y los sntomas conductuales
de la demencia.
Utilizacin. Se recomienda iniciar el tratamiento con
8 mg/d repartidos en dos tomas durante 4 sema-
nas. Posteriormente se puede duplicar la dosis otras
4 semanas, y si no se aprecia mejora clnica se pue-
de alcanzar dosis de 24 mg/d.
Se recomienda administrarlo con las comidas o con
leche para minimizar los efectos secundarios coli-
nrgicos.
Los sntomas de sobredosis son los propios de in-
toxicacin por colinomimticos.
1.3. RIVASTIGMINA
Farmacocintica. Absorcin oral rpida y completa,
con concentracin mxima a las 0,8-1,6 horas de su
administracin. Inactivada por la AchE, se elimina r-
pidamente por excrecin renal. Semivida de 2 horas,
pudiendo durar su accin hasta 10 horas.
Farmacodinamia. Provoca inhibicin tanto de AchE,
como de butirilcolinesterasa, aumentando as la con-
centracin de acetilcolina en la sinapsis.
Interacciones: con anticolinrgicos, colinrgicos,
succinilcolina y AINES.
Indicaciones teraputicas. Enfermedad de Alzheimer
leve moderada (nica indicacin aprobada).
Su uso en dosis altas (6-12 mg/d) est asociado
con benecios en la funcin cognitiva y en la activi-
dad de la vida diaria a las 26 semanas.
Posologa. Dosis inicial por va oral de 1,5 mg cada
12 horas. Si se tolera bien, cada de 2 semanas de
tratamiento podr incrementarse de forma escalona-
da a 3, 4, 5 y 6 mg cada 12 horas. En pacientes con
alteraciones gastrointestinales puede ser preferible
un aumento ms lento de la dosis.
El tratamiento con parches se inicia con 4,6 mg/d.
Tras 4 semanas de tratamiento puede aumentarse a
9,5 mg/d, dosis teraputica recomendada.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 640 7/5/10 13:18:29
641
69. OTROS PSICOFRMACOS DE UTILIZACIN FRECUENTE
1.4. MEMANTINA
Farmacocintica. Metabolizada rpidamente, la mayor
parte se excreta sin modicar va urinaria. La vida
media de eliminacin es de 60-80horas. Provoca una
inhibicin mnima de los enzimas CYP450.
Farmacodinamia. Antagonista del receptor NMDA.
Interacciones medicamentosas:
No interacciona con frmacos que se metabo-
lizan por enzimas CYP450.
Con frmacos que aumentan el pH urinario (inhi-
bidores de la anhidrasa carbnica, bicarbonato
sdico) pueden reducir la eliminacin de meman-
tina y aumentar sus niveles plasmticos.
No interacciona con los inhibidores de la
colinesterasa.
Indicaciones teraputicas Demencia leve-moderada
de tipo Alzheimer. Deterioro cognitivo leve. Fuera de
la indicacin psiquitrica, se utiliza como paliativo
del dolor crnico.
Efectos adversos. Los ms frecuentes son discinesia,
cefaleas y estreimiento.
Utilizacin. Iniciar tratamiento con dosis de 5 mg/d,
pudiendo incrementar 5 mg cada semana. Dosis ma-
yores de 5 mg/d deben administrarse de forma repar-
tida. La dosis mxima es de 20 mg dos veces al da.
Utilizacin en poblaciones especiales. Ajustar las
dosis en insuciencia renal. No se recomienda su
uso en embarazo ni en lactancia.
2. FRMACOS ESTIMULANTES DEL SNC
2.1. METILFENIDATO
2.1.1. Farmacocintica
Efecto teraputico a los 20 min de la toma oral (mxi-
mo a las 1-2, 5 horas).
Vida media corta, apenas 2,5 horas. El metilfeni-
dato de liberacin prolongada con una vida media
ms prolongada, permite tomarlo slo una vez al da.
Su metabolismo es heptico.
2.1.2. Farmacodinamia
Acta liberando dopamina de las terminaciones do-
paminrgicas presinpticas.
Interacciones farmacolgicas: IMAOs, precisan-
do un perodo de lavado de al menos 14 das; ADT.
Antihistamnicos. Benzodiacepinas; antidepresivos;
litio; fenitona; fenobarbital; clonidina (existe riesgo
de muerte sbita).
2.1.3. Indicaciones teraputicas
TDAH en nios adolescentes y adultos. Trastorno
de conducta comrbido con TDAH. Dependencia
de cocana. Depresin refractaria al tratamiento. Au-
menta los efectos de los ADT en dosis inferiores a
las utilizadas para el tratamiento del TDAH.
Indicaciones no estrictamente psiquitricas: narco-
lepsia; obesidad (indicacin fuera de toda norma);
fatiga por enfermedad mdica crnica; afasia tras
sufrir un ACV.
2.1.4. Dosificacin
Nios y adolescentes: la dosis teraputica habitual
suele oscilar entre 0,3 y 0,7 mg/kg cada toma (2-3
tomas) con una dosis diaria total de 0,6-2,1 mg/kg.
La dosis mxima recomendada es 60 mg/d.
Adultos: dosis media de 20-30 mg/d (oscila entre
10 y 60 mg)
2.1.5. Contraindicaciones
Hipersensibilidad al frmaco. Uso con IMAO. Psico-
sis (relativa). Tics o sndrome de Gilles de la Tourette.
Glaucoma. Dependencia de drogas.
Hay que tener precaucin en su empleo en: depre-
sin. Trastornos convulsivos.
2.1.6. Efectos adversos
Frecuentes: insomnio, anorexia, nuseas, dolor abdo-
minal, cefalea, vmitos, irritabilidad, labilidad afectiva,
taquicardia y cambios en la TA. La mayora de estos
sntomas van disminuyendo progresivamente, si bien
los efectos cardiovasculares pueden persistir.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 641 7/5/10 13:18:29
642
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
En nios en tratamiento con esta sustancia, no se ve
incrementado el riesgo de conducta adictiva.
2.1.7. Utilizacin
Se inicia con 5 mg una o dos veces al da, general-
mente antes de las comidas, con incrementos gra-
duales en funcin de la respuesta.
Metilfenidato de liberacin sostenida (sistema
osmtico): dosis inicial de 18 mg/d con incremen-
tos semanales en funcin de la respuesta, hasta un
mximo de 54 mg/d.
Sobredosis: realizar lavado gstrico, previamente
puede administrarse un barbitrico de accin corta.
2.1.8. Utilizacin en poblaciones especiales
Evitar su uso en embarazo y lactancia, dado que
puede atravesar la barrera placentaria. Precaucin
en nios con edad inferior a los seis aos.
2.2. CAFENA
Interesa su efecto estimulante sobre el SNC,
y su interaccin con frmacos que inhiben,
inducen o se metabolizan en el citocromo P450
2.2.1. Farmacocintica
Buena absorcin oral, unindose a protenas plasm-
ticas en 17-36%. La concentracin plasmtica mxi-
ma se logra a los 30-60 minutos. Semivida plasmtica
de 3-7 horas en adultos y 80-100 en recin nacidos
Atraviesa la barrera hematoenceflica, la placenta y
aparece en la leche materna.
Se metaboliza en el hgado por el citocromo P450,
produciendo tres metabolitos: paraxantina, teobromina
y teolina. Se elimina va renal el 1% sin metabolizar.
2.2.2. Farmacodinamia
Es un antagonista competitivo de los receptores de
adenosina en dosis bajas e inhibe las fosfodiesterasas.
Tiene efectos estimulantes sobre el SNC; efec-
tos cardacos inotrpico y coronotrpico positivos;
produce vasoconstriccin cerebral y vasodilatacin
perifrica; estimula el msculo esqueltico, relaja el
msculo liso; incrementa la secrecin cida gstri-
ca, aumenta la diuresis y estimula la glucogenolisis
y la lipolisis. Interacciona con frmacos que inhiben,
inducen o se metabolizan en el citocromo P450.
2.2.3. Indicaciones teraputicas y dosis recomendadas
Su indicacin fundamental es la de estimulante del
SNC, incrementando la alerta, la actividad mental y
reduciendo la sensacin de fatiga. La dosis es de
100-250 mg vo.
2.2.4. Efectos adversos
Su consumo moderado (<300 mg/d) no provoca
daos para la salud. En dosis altas (>500 mg/d)
puede causar nerviosismo, alteracin del sueo,
temblor y contracciones musculares, alteraciones
gastrointestinales, aumento de diuresis, palpitacio-
nes, taquicardia, arritmias, aumento de TA, taquipnea,
hiperventilacin y rubefaccin. El consumo prolonga-
do desarrolla tolerancia y su interrupcin o reduccin
brusca puede desencadenar sntomas de abstinencia.
Ingestas superiores a 1 g o 15 mg/kg. pueden
provocar sntomas de toxicidad aguda. La ingestin
de 5-10 g puede resultar letal.
2.2.5. Utilizacin en poblaciones especiales
Uso restringido en pacientes con alteraciones car-
diovasculares graves, lcera pptica, epilepsia, dia-
betes, hipertensin e insuciencia heptica.
Clasicada por la FDA en la categora C. Un consumo
excesivo se ha relacionado con bajo peso al nacer,
prematuridad o aborto. Limitar la ingesta en la lactancia.
3. FRMACOS NOOTROPOS
Conjunto heterogneo de sustancias con un rasgo
comn: proteger la clula, enlenteciendo el meta-
bolismo celular, antioxidantes y preservadoras de
las membranas celulares. Todos ellos se encuen-
tran bajo sospecha respecto a su ecacia, sobre
todo en demencias, donde tienen que ser frmacos
de segunda lnea.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 642 7/5/10 13:18:29
643
69. OTROS PSICOFRMACOS DE UTILIZACIN FRECUENTE
3.1. DERIVADOS ERGTICOS (tabla 1)
3.2. CITICOLINA
Aumenta la sntesis de acetilcolina, actuando apa-
rentemente como agonista colinrgico directo. Tiene
un efecto protector de membranas, vasoactivo, an-
tiagregante y dopaminrgico.
3.2.1. Mecanismo de accin
Se metaboliza en pared intestinal e hgado, acumu-
lndose la mayor parte en tejidos o se utiliza en la
sntesis de fosfolpidos.
3.2.2. Indicaciones psiquitricas y posologa
E. de Alzheimer con dosis de 1.000 mg/d, con
resultados controvertidos respecto a su ecacia.
Demencia multiinfarto
Discinesia tarda, tambin con resultados controver-
tidos.
3.2.3. Efectos adversos
Frecuentes: nuseas, vmitos, mareo, fatiga y cefalea
No se han descrito interacciones, ni toxicidad en
embarazo o lactancia.
3.3. PIRACETAM
Derivado del GABA, neuroprotector sin efecto se-
dativo. Aumenta los niveles de ATP cerebral pro
transformacin de ADP, estimulando la transmisin
colinrgica, la liberacin de dopamina y tiene un
marcado efecto antimioclnico
3.3.1. Mecanismo de accin
Alcanza niveles plasmticos con gran rapidez tras
su ingestin. Se excreta en su mayor parte por orina
sin modicacin.
3.3.2. Indicaciones psiquitricas y posologa
Adiccin al alcohol y a derivados opiceos, con do-
sis de 12-24 g/d, probndose mejora del deterioro
cognitivo.
Enfermedad de Alzheimer con resultados controver-
tidos respecto a su ecacia.
3.3.3. Efectos adversos
Con dosis altas se presentan nuseas y dolor abdo-
minal. En nios (tratamiento del espasmo de sollozo),
se ha descrito irritabilidad, insomnio y agitacin.
Tabla 1. Derivados ergticos
DIHIDROERGOTAMINA NICERGOLINA
Indicaciones y
utilizacin
Hipotensin inducida por frmacos
(antipsicticos, antidepresivos): dosis de
5-30 mg.
Xerostoma por tricclicos: dosis 5-10 mg.
Migraa prolongada: dosis 1-4 mg.
Demencia: dosis 40-50 mg.
ACV isqumico: dosis 40 mg/d.
Reacciones
Adversas
Ergotismo, nuseas, vmitos, prurito, brosis
pleuropulmonar.
Disminuye viscosidad hemtica,
hipotensin, nuseas, diarreas, brosis
pleuropulmonar, eritema y urticaria.
Interacciones
Evitarse el uso concurrente de molculas
que utilicen como va de metabolizacin el
citocromo P-450 CYP3A4.
Evitar por potenciacin:
Anticoagulantes/antiagregantes.
Hipotensores.
Sedantes.
Alcohol.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 643 7/5/10 13:18:29
644
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Cautela en su utilizacin en ancianos plurimedica-
dos y en insuciencia renal. Interere con dicumarni-
cos, con el riesgo de hemorragia adyacente.
4. FRMACOS PARA DESINTOXICACIN/
DESHABITUACIN DE OPICEOS
4.1. NALTREXONA
Farmacocintica. Absorcin: 95% en el aparato gas-
trointestinal. Concentracin plasmtica mxima en
1 hora. Inicio de accin a los 15-30 minutos. Vida
media: de 8 -10 horas. Metabolismo heptico. Ex-
crecin renal 95%.
Farmacodinamia. Es un antagonista opiceo puro,
que acta competitivamente en los receptores opi-
ceos.
Interacciones. Los frmacos que alteran el meta-
bolismo heptico podran aumentar o disminuir las
concentraciones plasmticas de naltrexona. Adems,
puede incrementar las necesidades de insulina en
pacientes diabticos.
Indicaciones teraputicas y dosis recomendadas.
Dependencia de opiceos: disminuye las conduc-
tas de bsqueda de opiceos, debido a la extincin
del refuerzo positivo. Dosis habitual 25 mg el primer
da y 50 mg/d los siguientes.
Dependencia de alcohol: dosis 50 mg/d durante
periodos largos, al menos de 6-12 meses.
Desintoxicacin rpida o ultrarrpida de opi-
ceos. El objetivo es minimizar el tiempo de
duracin de la desintoxicacin y controlar los
sntomas del sndrome de abstinencia. La de-
nominada pauta de antagonizacin rpida am-
bulatoria se realiza con implante subcutneo de
naltrexona. Los niveles sanguneos efectivos se
mantienen durante 8-11 semanas.
Efectos adversos. Frecuentes: dolores abdomina-
les, nuseas, vmitos cefaleas, laxitud, anergia, in-
somnio, ansiedad, dolores musculares y articulares.
Puede causar hepatotoxicidad sobre todo en
dosis elevadas.
Utilizacin. Se recomienda realizar pruebas de
funcin heptica antes de su uso y posteriores con-
troles mensuales. Adems hay que vericar en ana-
ltica de orina que no existen opiceos y conrmarlo
posteriormente mediante la prueba de la naloxona.
Utilizacin en poblaciones especiales. No hay estu-
dios controlados sobre sus efectos en el embarazo,
nicamente debe prescribirse cuando sus benecios
justiquen los posibles riesgos en el feto.
Contraindicado en hepatitis aguda o insucien-
cia heptica.
Evitar uso concomitante con cualquier tipo de
preparado farmacolgico opiceo.
Si se precisa realizar ciruga deber abandonar-
se el tratamiento durante 48 horas.
5. FRMACOS PARA LA DESHABITUACIN
DE ALCOHOL
5.1. INHIBIDORES DE ALDEHDO-
DESHIDROGENASA
Frmacos que durante la metabolizacin del
alcohol , inhiben la aldehidodeshidrogenasa,
enzima que oxida el acetilaldehdo transfor-
mndolo en cido actico, lo que provoca el
aumento de acetaldehdo y el efecto txico o
antabs que puede reforzar la aversin al al-
cohol, denominndose por ello, frmacos aver-
sivos. Nuseas, vmitos, rubefaccin, disnea,
taquicardia, cefalea, hipotensin, constituyen
el efecto antabs. Puede llegarse a arritmias,
IAM, insuciencia respiratoria y/o circulatoria,
shock, convulsiones y muerte.
5.1.1. Cianamida clcica
Farmacocintica. Por va oral, su concentracin
plasmtica se alcanza en pocos minutos, con una
biodisponiblidad proporcional a la dosis (mxima
con 1 mg/kg). Metabolizacin heptica y excrecin
renal.
Farmacodinamia. Inhibicin de la aldehidodeshidro-
genasa, mxima a las dos horas de la ingestin y
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 644 7/5/10 13:18:29
645
69. OTROS PSICOFRMACOS DE UTILIZACIN FRECUENTE
normalizndola actividad enzimtica a las 24 horas,
motivo por el cual se exigen dos dosis diarias.
Indicaciones terapeticas. Tratamiento de la depen-
dencia de alcohol, en dosis de 18 a 40 mg/d cada
12 horas, conteniendo cada gota 3 mg. de ciana-
mida. El inicio del tratamiento exige una abstinencia
previa de al menos 12 horas.
Contraindicaciones. La hipersensibilidad a la cia-
namida. Reacciones cutneas que ser cuidadosos
en la advertencia al paciente de la presencia posible
de alcohol en alimentos o medicamentos, dada la
posibilidad de una reaccin aversiva que incremente
el riesgo si se sufre asma, DM, enfermedades car-
diovasculares o epilepsia.
Reacciones adversas. Frecuentes: somnolencia,
fatiga, acfenos. Las dermatitis son relativamen-
te frecuentes. Leucocitosis transitoria. Raramente
agranulocitosis. Hipotiroidismo tras un tratamiento
prolongado. Hepatotoxicidad.
Es preciso realizar en pacientes que toman ciana-
mida en perodos prolongados: control hematolgico,
heptico, tiroideo.
Interacciones farmacolgicas. Antidepresivos, ben-
zodiazepinas y sobre todo con otros inhibidores de
aldehidodeshidrogenasa.
5.1.2. Disulfiram
Farmacocintica. Por va oral se absorbe rpidamen-
te, con biodisponiblidad del 80-90%. Semivida muy
prolongada de 60 a 120 horas, metabolizndose en
hgado y excretndose en orina.
Importante el
hecho de que la reaccin aversiva puede aparecer
al cabo de 3 a 12 horas tras la ingesta de alcohol.
Existe un 20% de disulram que permanece en el
organismo ms de 6 das, lo que explica las reaccio-
nes tardas tras la ingesta de alcohol.
Farmacodinmica. Inhibicin prolongada del enzima
aldehidodeshidrogenasa, provocando la acumulacin
de acetaldehdo el efecto antabs, aunque toda-
va se discute el verdadero responsable del efecto
aversivo. Su metabolito, dietilditiocarbamato, inhibe
la sntesis de Na, incrementando la Da, lo que expli-
ca la posibilidad de sufrir un trastorno psictico por
parte de los pacientes en tratamiento con disulrm.
Indicaciones terapeticas y posologa.
Depen-
dencia alcohlica, tras una abstinencia al menos de
12 horas. La dosis inicial es de 250-500 mg/d, si-
guiendo el mantenimiento con 250 mg/d. Las pautas
de implante subcutneo (1 g) y de libracin prolonga-
da (2 g), no estn avaladas por estudios sucientes,
y la variabilidad individual les hace potencialmente
peligrosas.
Contraindicaciones. Hipersensibilidad a la sustancia,
enfermedad cardiovascular, psicosis. Precaucin en
dermatitis de contacto, DM, epilepsia, hipotiroidismo,
insuciencia heptica y renal.
Efectos secundarios. Frecuentes la somnolencia
y fatiga. La elevacin de enzimas hepticas, sien-
do infrecuentes las hepatopatas graves. Halitosis
y sabor metlico. Frecuente elevacin de colesterol
en sangre. Menos frecuentes: alteraciones de ritmo
cardaco, disfuncin sexual, dermatitis.
Es preciso realizar controles hematolgicos por
el riesgo de discrasias sanguneas; control heptico
por la posibilidad de hepatopata, suspendindose el
tratamiento si se elevan las transaminasas tres veces
su valor normal.
Interacciones. Muy intensa adems del alcohol en
el caso de preparados con propilenglicol (se utiliza
como humectante en frmacos y alimentos, lubricante
genital, solvente). Interaccin moderada con dicu-
marnicos, fenitona, ADT, benzodiacepinas, cafena,
THC, omeprazol, isoniazida.
5.2. AGONISTA Y ANTAGONISTA GLUTAMINRGICO
5.2.1. Acamprosato
La ingesta de alcohol supone la desadaptacin del
sistema glutamato y GABArgico. La abstinencia
provoca una hiperactividad de los aminocidos
excitadores, provocando el fenmeno que deno-
minamos craving.
El acamprosato acta como agonista GABA y anta-
gonista de receptores NMDA del glutamato, atribu-
yndose a este ltimo efecto su efecto anticraving.
Posiblemente tambin acta sobre el sistema de
recompensa opioides. Ambos efectos mejoran los
sntomas ligados a la hiperexcitabilidad neuronal.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 645 7/5/10 13:18:29
646
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
6. BIBLIOGRAFA BSICA
Sthal SM. Essential Psychopharmacology. The
Prescriber`s Guide. Ed. Cambrigde University Press.
2005, 2006.
Sthal SM. Sthals Essential Psychopharmacology.
Neuroscientic Basis anf Practical Applications. Ed.
Cambrigde University Press. 2008.
Salazar M, Peralta C, Pastor J. Manual de Psicofar-
macologa: bases y aplicacin clnica. Ed. Paname-
ricana. 2005.
Kaplan & Sadok. Manual de Psiquiatra Clnica, 4
a
ed. Ed. Masson-Salvat. 2008.
Schatzberg AF, Nemeroff CB. Tratado de Psicofara-
mocloga. Ed. Masson. 2005.
7. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Glenn OG. Tratamiento de los Trastornos Psiquitri-
cos 2 tomos. Ed. Ars Mdica. 2009.
Lorenzo P, Ladero JM, Lez JC, Lesazon I. Drogode-
pendencias. Ed. Panamericana. 3
a
ed. 2009.
American Psychiatry Association. Guas clnicas
para el tratamiento de los trastornos psiquitricos.
Compendio 2008. Gua de consulta rpida. Ed. Ars
Mdica. 2008.
Sociedad Espaola de Toxicomanas, SET Tratado
SET de Trastornos Adictivos. Ed. Panamericana.
2006.
Frstl H, Maelicke A, Weichel C. Demencia. Ed. J&C
Ediciones Mdicas. 2007.
Farmacocintica y farmacodinmica. Administrado
por va oral, siempre en ayunas, con absorcin idio-
sincrsica. Alcanza niveles plasmticos tras varios
das de tratamiento. No tiene interacciones relevantes
con ningn frmaco, ni con alcohol.
Indicaciones teraputicas y posologa. Desha-
bituacin alcohlica, dado su papel para combatir el
craving. Este efecto no es notorio hasta que pasan
varias semanas, y el tratamiento debe mantenerse
al menos un ao.
Buena opcin en terapia combinada con disul-
rm. Posiblemente tenga un papel similar en la des-
habituacin a cocana.
Reacciones adversas. No existen apenas, salvo dia-
rrea en el inicio. Menos frecuente: cefalea, insomnio,
disminucin de la lbido. Contraindicado en embara-
zo, lactancia, litiasis renal e insuciencia renal.
RECOMENDACIONES CLAVE
Utilizar los frmacos para el tratamiento de la demencia, considerando que lo hacemos sobre
pacientes frecuentemente polimedicados.
Utilizar los nootropos en sus precisas indicaciones.
No olvidad la presencia en la panoplia psicofarmacolgica de los estimulantes.
Los tratamientos aversivos son fundamentales, pero slo son una parte de la atencin a las
drogodependencias.
70 Cap.indd 646 10/5/10 11:50:43
70. ESTRATEGIAS FARMACOLGICAS ANTE
LA RESPUESTA INSUFICIENTE
Autores: Ana Martin, Rosa Blanca Sauras y Ferrn Vias
Tutora: Josena Prez Blanco
Hospital de La Santa Cruz y San Pablo, Barcelona
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
647
CONCEPTOS ESENCIALES
Resistencia al tratamiento: respuesta insuciente a la monoterapia con un frmaco de primera
eleccin (dos de familias distintas en el caso de los trastornos psicticos) a dosis ecaces
durante un tiempo adecuado.
Estrategias:
Optimizacin: aumentar las dosis del frmaco hasta la mxima recomendada o tolerada
por el paciente, durante el tiempo suciente (hasta 8-10 semanas).
Potenciacin: aadir un frmaco que pueda aumentar la potencia del primer
tratamiento.
Combinacin: aadir un frmaco cuyo mecanismo de accin complemente el del tratamiento
en curso.
Sustitucin: cambiar el tratamiento en curso por otro de mecanismo de accin distinto.
1. INTRODUCCIN
Denominamos trastornos resistentes al tratamiento a
aqullos que no responden a la monoterapia con un
frmaco de primera eleccin a dosis ecaces durante
un tiempo adecuado.
El primer paso antes de catalogar un trastorno como
resistente consiste en corroborar que no nos haya-
mos equivocado de diagnstico; una vez conrmado,
deberamos descartar que no existan otras patologas
psiquitricas o mdicas que diculten el tratamiento
y por ello sea resistente a las estrategias habituales,
as como que la clnica no est provocada por un
frmaco (en cuyo caso, a ser posible, deberamos
suspenderlo).
Tampoco debemos olvidar comprobar que tanto
la dosis como la duracin del tratamiento son ade-
cuadas, y, siempre que sea posible, determinar unos
niveles plasmticos del frmaco, pues stos pueden
ser menores de los esperado (p. ej., metabolizador
rpido, induccin enzimtica) o hasta inexistentes
(recordemos que no es despreciable el porcentaje
de pacientes que incumplen el tratamiento).
A lo largo de este captulo iremos exponiendo las
diferentes estrategias que se han desarrollado ante
la resistencia teraputica en los trastornos psiquitri-
cos ms frecuentes. Previo a ello, dado que muchas
de estas estrategias se basan en la asociacin de
frmacos, consideramos apropiado hacer un breve
repaso sobre algunos detalles que nos ayudarn a ha-
cerlo de forma coherente. Es primordial recordar que
el objetivo de la combinacin es obtener diferentes
mecanismos de accin y/o favorecer sinergias entre
ellos; hemos de tener siempre presentes las posibles
interacciones farmacolgicas, que no han de porqu
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 647 7/5/10 13:18:30
648
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
ser siempre negativas (por ejemplo, un frmaco pue-
de contrarrestar los efectos secundarios del otro, o
un inhibidor enzimtico como la uoxetina puede
emplearse para aumentar los niveles sanguneos de
otro frmaco que se metabolice por el mismo enzima).
A continuacin exponemos unas tablas que
pueden ayudar a la hora de asociar psicofrmacos,
basndonos en cmo interactan (tabla 1) y en los
mecanismos de accin (tablas 2 y 3), todo ello de
forma muy simplicada, para que sean lo ms prc-
ticas posible.
Por ltimo, tampoco hemos de olvidar otro posible
mecanismo de interaccin de los frmacos, que es
a travs de su unin con las protenas plasmticas.
Esto es especialmente importante en el caso de los
antipsicticos, pues tienen un elevado porcentaje
de unin, con lo que pueden desplazar a otros fr-
macos que tambin se unan, disminuyendo el efecto
de stos.
2. DEPRESIN
El concepto de depresin resistente (DR) nace a na-
les de los aos 60, una vez completados los ensayos
de ecacia para la imipramina y tricclicos derivados.
Desde entonces, se han formulado distintas deni-
ciones; la ms aceptada actualmente es la siguien-
te: denominamos DR a aquella depresin unipolar
primaria que no responde a 300 mg de imipramina
o antidepresivos tricclicos equivalentes, ni a IMAO,
con un tiempo mnimo de espera de respuesta de 6
semanas y siempre que se asegure el cumplimiento
teraputico. La importancia de conocer qu es y
qu hacer ante una DR se sustenta en el hecho de
que un 30-40% de los pacientes no responden al
primer tratamiento, y un 5-10% no respondern a
estrategias teraputicas ms agresivas.
A continuacin indicamos, de forma esquemtica,
los pasos a seguir ante una DR.
2.1. EVALUACIN DE DEPRESIN RESISTENTE
Como ya se ha comentado en la introduccin del ca-
ptulo, el primer paso a seguir consiste en comprobar
que no nos hayamos equivocado de diagnstico o
existan otras causas externas que estn inuyendo
en el hecho de que sea resistente (comorbilidad, fr-
macos). En el caso concreto de la depresin, tambin
hemos de descartar que no se trate de un subtipo
concreto de depresin que requiere un tratamiento
especco. En la tabla 4 se resume todo ello.
Tabla 1. Metabolismo heptico de los psicofrmacos
1A2 2D6 3A4 2C9/19
Sustratos
ADT (MA).
Clozapina.
Olanzapina.
ADT (MI).
ISR.
Clozapina.
Olanzapina.
Risperidona.
Aripiprazol.
Antipsicticos tpicos.
BZD.
Carbamacepina.
Clozapina.
Quetiapina.
Ziprasidona.
Sertindol.
Diazepam.
Inhibidores Fluvoxamina.
: Fluoxetina, paroxetina.
: Fluvoxamina, sertralina,
citalopram.
Fluoxetina.
Fluvoxamina.
Nefazodona.
Fluoxetina.
Fluvoxamina.
Oxcarbacepina.
Valproato.
Inductores
Carbamacepina.
Oxcarbacepina .
ADT: tricclicos. ISRS: inhibidores selectivos de la recaptacin de serotonina. BZD: benzodiacepinas.
MA: tiene metabolitos activos. MI: sus metabolitos no son activos. : potente. : dbil.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 648 7/5/10 13:18:30
649
70. ESTRATEGIAS FARMACOLGICAS ANTE LA RESPUESTA INSUFICIENTE
2.2. ESTRATEGIAS FARMACOLGICAS
Contamos con 4 tipos de estrategias; la eleccin de
una u otra depender de diversos factores, como si
ha habido o no respuesta a la primera estrategia, o
cul es la sintomatologa predominante en el cuadro.
2.2.1. Optimizacin
Consiste en forzar la dosis hasta la mxima reco-
mendada o tolerada por el paciente, as como en
prolongar la duracin del tratamiento sin modica-
ciones hasta 8-10 semanas.
Tabla 2. Mecanismo de accin de los antidepresivos
Serotonina Noradrenalina Dopamina
Selectivos:
ISRS: inhiben recaptacin.
+ selectivo: (es)citalopram.
+ sedante: uvoxamina.
+ activadores: uoxetina, sertralina.
+ anticolinrgico: paroxetina.
Selectivos:
Reboxetina: inhibe recaptacin.
Bupropion: inhibe
recaptacin DA > NA.
No selectivos:
Nortriptilina.
Maprotilina.
Desipramina.
Venlafaxina, duloxetina: inhiben recaptacin 5HT y NA.
Venlafaxina: <225 mg/d: 5HT; >225 mg/d: 5HT+NA; >500 mg/d:
5HT+NA+DA.
Duloxetina: 5HT = NA.
Mirtazapina, mianserina: bloqueo R 2.
Trazodona: bloqueo 5HT2A > IRS, IRN
Tricclicos: (tambin bloqueo muscarnico, adrenrgico e histaminrgico).
Imipramina: NA > 5HT.
Clomipramina: 5HT > NA.
Inhibidores de la MAO:
No selectivos: IMAOs (fenelcina, tranilcipromina: irreversibles).
Selectivos MAO-A: RIMA (moclobemida: reversible).
5HT: serotonina. NA: noradrenalina. DA: dopamina. IRS: inhibicin recaptacin 5HT. IRN: inhibicin recaptacin NA.
RIMA: inhibidores de la MAO-A reversibles.
Tabla 3. Mecanismo de accin de los antipsicticos
Bloqueo D2 Bloqueo 5HT2 > D2
AP tpicos AP atpicos
Antagonistas
5HT-DA
Multirreceptor
Tambin bloquean otros
R dopaminrgicos y
bloqueo muscarnico,
adrenrgico e
histaminrgico.
Amisulpride: antagonista D2 / D3.
Aripiprazol: agonista parcial (agonista
si hipoactividad dopaminrgica
y antagonista si hiperactividad.
Neuromodulador).
Risperidona.
Paliperidona.
Ziprasidona.
Sertindol.
Clozapina: D2 .
Olanzapina.
Quetiapina.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 649 7/5/10 13:18:30
650
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
2.2.2. Potenciacin
Se trata de aadir sustancias, sin actividad antide-
presiva, (o escasa) que puedan aumentar la potencia
del antidepresivo (tabla 5).
2.2.3. Combinacin
Su nalidad es combinar antidepresivos con meca-
nismos de accin complementarios, como ya se ha
comentado en la introduccin de este captulo, adon-
Tabla 4. Evaluacin del diagnstico de depresin resistente
DIAGNSTICO
Se ha visto que tras 5 aos de evolucin slo el 60% de los pacientes diagnosticados
de episodio depresivo mayor resistente mantienen dicho diagnstico.
COMORBILIDAD
Eje I II Comorbilidad de aprox. el 53%.
Enfermedades
mdicas.
Disfuncin tiroidea, Cushing, Parkinson, cncer pancretico,
conectivopatas, hipovitaminosis, diabetes mellitus, cardiopata
isqumica, AVC, infecciones virales, VIH, dolor crnico,
bromialgia, fatiga crnica, colon irritable.
ETIOLOGA
FARMACOLGICA
Betabloqueantes, inmunosupresores, corticoides, sedantes.
SUBTIPO DEPRESIN
Atpica. IMAOs. ISRS.
Bipolar. Eutimizantes.
Psictica. Antipsicticos aadidos. TEC.
Tabla 5. Estrategias de potenciacin en la depresin resistente.
EVIDENCIA CIENTFICA DEMOSTRADA
Sales de litio
Aadir dosis con que obtengamos una litemia 0,3-0,4 mmol/l (probar
-0- --), y esperar 3-4 semanas antes de decidir que no ha sido
efectivo. Si funciona, mantenerlo el mismo tiempo que el antidepresivo.
Triyodotironina (T3)
Aadir 25-50 g/d, un mximo de 8-12 semanas (si ms, riesgo de
hipotiroidismo a la retirada).
Antipsicticos atpicos Olanzapina, quetiapina, risperidona, a dosis bajas.
EVIDENCIA CIENTFICA SUGESTIVA
Buspirona
Agonista parcial del receptor 5HT1A presinptico. Emplear dosis de entre
10-50 mg/d.
Pindolol
Antagonista del receptor 5HT1A presinptico. Dosis: 2,5 mg 1-1-1.
Es til para disminuir el tiempo de latencia de los antidepresivos.
Psicoestimulantes
Metilfenidato (5-40 mg/d), dextroanfetamina (5-20 mg/d),
modanilo (200-40 mg/d)
Agentes dopaminrgicos
Pergolida (0,25-2 mg/d), amantadina (200-400 mg/d),
pramipexol (0,375-1 mg/d) y bromocriptina (5 mg/d).
Se cree que pueden mejorar la disfuncin sexual por ISRS.
Precursores serotonina Triptfano y el 5-hidroxi-triptfano. Poca evidencia y mala tolerancia gstrica.
Anticonvulsivantes Valproato, carbamacepina, lamotrigina, gabapentina.
Tratamientos hormonales
Gel transdrmico de testosterona: de 30 a 65 aos con niveles bajos de
testosterona. Antagonista glucocorticoides: EDM + hipercortisolismo
o resistencia a test supresin (DXM)
Tiroxina (T4) (200-500 d/d; por escasa disponibilidad de T3).
71 Cap.indd 650 11/5/10 11:40:03
651
70. ESTRATEGIAS FARMACOLGICAS ANTE LA RESPUESTA INSUFICIENTE
ISR: inhibidor recaptacin 5HT. Li: litio. APa: antipsicticos atpicos. ADT: tricclicos. NR: no respuesta.
Figura 1. Algoritmo de tratamiento
ISR
monoaminrgicos o duales.
POTENCIACIN
Endogenicidad: Li.
Astenia, abulia: T3.
Inhibicin: dopaminrgicos.
Hiperarousal: APa.
COMBINACIN
Endogenicidad: 5HT + NA.
Astenia, abulia: bupropion.
Hiperarousal: mirtazapina.
SUSTITUCIN
Dual.
ADT.
IMAOs.
OPTIMIZACIN teraputica
y diagnstica.
NR NR
p
s
i
c
o
t
e
r
a
p
i
a
T
E
C
Grado de remisin
+
de os remitimos para ver las diferentes posibilidades
con las que contamos.
2.2.4. Sustitucin
Como bien indica su nombre, consiste en sustituir
un antidepresivo por otro. Se recomienda cambiar a
otro antidepresivo de clase y mecanismo de accin
diferente, cuando no hayan sido efectivos 1 2 de
la misma familia.
2.3. ESTRATEGIAS NO FARMACOLGICAS
Contamos con varias estrategias: Terapia Electrocon-
vulsiva (TEC), estimulacin magntica transcraneal
repetitiva, estimulacin cerebral profunda, estimula-
cin del nervio vago, fotoestimulacin, deprivacin
de sueo, psicociruga y tratamientos psicosociales.
La ms empleada es la TEC, dado que un 50% de
DR responden a ella; debemos recordar que tras ella
debe instaurarse tratamiento antidepresivo prolcti-
co (recordar que la TEC puede emplearse siempre
que haya riesgo vital o difcil manejo farmacolgico
por cuestiones mdicas).
A continuacin mostramos una propuesta de algo-
ritmo de tratamiento (gura 1).
3. ESQUIZOFRENIA
Se considera que un paciente esquizofrnico es re-
fractario al tratamiento cuando no se ha observado
una mejora clnica signicativa tras haber prescrito
un mnimo de dos tratamientos antipsicticos de
clases qumicas diferentes durante un periodo de
tiempo mnimo de 6 a 8 semanas con cada uno de
ellos. Las dosis de los frmacos deben ser equiva-
lentes o superiores a 500 mg/d de clorpromacina.
La prevalencia estimada de casos refractarios es del
43 %. A continuacin, describiremos las estrategias
teraputicas a seguir en dichos casos.
3.1. OPTIMIZACIN DIAGNSTICA Y TERAPUTICA
Consiste en efectuar un adecuado diagnstico di-
ferencial, asegurando el cumplimiento teraputico,
durante el tiempo necesario (periodo mnimo de 8
semanas) y a dosis mximas.
3.2. CAMBIO DE ANTIPSICTICO
Tras haber fracasado con al menos dos antipsicticos
de familias qumicas distintas, se recomienda cambiar
el tratamiento en curso por clozapina. Debemos au-
mentar las dosis de forma progresiva hasta un mxi-
mo de 900 mg/d (recomendable hasta 600 mg/d).
71 Cap.indd 651 11/5/10 11:40:03
652
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Sin embargo, un 30 % de pacientes no responden
al tratamiento con clozapina o lo hacen de forma
parcial.
3.3. COMBINACIN DE ANTIPSICTICOS
Disponemos de escasos estudios controlados sobre
las estrategias de combinacin en pacientes resis-
tentes, pues la mayora de trabajos publicados son
ensayos clnicos abiertos o revisiones a propsito
de un caso. Como ya hemos comentado, debemos
combinar frmacos con un perl farmacodinmico
distinto, por lo que os remitimos a la tabla 3.
Se recomienda limitar el tiempo de ensayo de estas
tcnicas a un mximo de 6 meses. Si pasado este
tiempo no hay mejora clnica sustancial, hemos de
valorar la discontinuacin del tratamiento.
3.4. ESTRATEGIAS DE POTENCIACIN
Se trata de aadir sustancias sin actividad antipsi-
ctica propia que puedan aumentar la potencia del
frmaco antipsictico. En la tabla 6 resumimos al-
gunas propuestas.
A modo de resumen, os proponemos un algoritmo
teraputico (gura 2).
4. TRASTORNO BIPOLAR
Suele considerarse respuesta insuficiente en un
Trastorno Bipolar (TB) cuando, a pesar de la co-
rrecta aplicacin de litio u otro frmaco eutimizan-
te, no se consigue o bien la remisin de una fase
manaca o depresiva, o bien la prevencin de recu-
rrencias de uno u otro signo. No podemos olvidar,
sin embargo, que en este trastorno la recurrencia
es lo ms habitual. A da de hoy an es limitado el
conocimiento que tenemos acerca del tratamiento
de los episodios resistentes en el TB; no obstante,
intentaremos dar unas guas a seguir, que estn re-
cogidas en la tabla 7.
5. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO
Aunque el tratamiento farmacolgico del Trastorno
Obsesivo Compulsivo (TOC) con inhibidores de la
recaptacin de serotonina (ISRS y clomipramina) es
ecaz en un porcentaje importante de pacientes, un
Tabla 6. Estrategias de potenciacin en la esquizofrenia resistente
A
n
t
i
d
e
p
r
e
s
i
v
o
s
Predominio de sintomatologa depresiva, negativa, obsesiva
o ansiosa.
Sintomatologa obsesiva secundaria al tto antipsictico
ISRS, antes que cambiar de antipsictico.
Diferenciar de SEP.
ISRS: Efecto inhibidor citocromo.
Fluoxetina/uvoxamina: ecacia moderada en
sintomatologa depresiva y negativa.
Trazodona/mirtazapina/selegilina: ecacia
demostrada en sintomatologa negativa.
E
u
t
i
m
i
z
a
n
t
e
s
Sales de litio: slo si existe componente afectivo TEA. Ms riesgo de interaccin y efectos secundarios.
Anticonvulsivantes: componente de agresividad,
impulsividad o agitacin.
Efecto anticonvulsivante til para el uso concomitante
con clozapina.
Carbamacepina: contrindicado con clozapina por
riesgo de agranulocitosis. Inductor enzimtico.
Valproato: mecanismo gabargico dopamina
prefrontal.
Lamotrigina: til si consumo OH.
Topiramato: ecacia demostrada.
T
E
CEcaz a corto plazo, aunque se necesitan tratamientos de mantenimiento para consolidar la mejora.
Uso como estrategia de induccin de la respuesta teraputica a clozapina (efecto proconvulsivante de CZP).
O
t
r
o
s
t
r
a
t
a
m
i
e
n
t
o
s
Agonistas receptor de glutamato NMDA
(hipofuncin del receptor en esquizofrenia).
D- cicloserina: mejora limitada de sntomas negativos y
disfuncin cognitiva.
Glicina: efecto limitado sobre sntomas negativos.
Ac. grasos omega 3.
Ciproheptadina.
Estimulacin magntica transcraneal.
Resultados iniciales prometedores, no replicados en estudios
posteriores.
71 Cap.indd 652 11/5/10 11:40:04
653
70. ESTRATEGIAS FARMACOLGICAS ANTE LA RESPUESTA INSUFICIENTE
4050% de casos no obtienen una mejora suciente
tras un tratamiento correcto, esto es, tras un mnimo
de 12 semanas en monoterapia a dosis ptimas (hay
autores que opinan que en el TOC son precisas do-
sis ms elevadas que en la depresin, aunque los
estudios controlados en general no lo avalan).
Si la respuesta clnica es insuciente debera com-
binarse con una adecuada psicoterapia con terapia
cognitivo-conductual.
En la siguiente tabla se incluyen las posibles estrate-
gias farmacolgicas con que contamos ante el TOC
resistente (tabla 8).
6. TRASTORNO DE ANSIEDAD
GENERALIZADA
Podramos considerar un trastorno de ansiedad como
resistente al tratamiento cuando, o bien no existe res-
puesta a los tratamientos de primera eleccin, o bien
sta es insuciente. Recordemos que el frmaco de
primera eleccin son los ISRS, aunque tambin son
ecaces los antidepresivos duales, las benzodiacepi-
nas potentes y algunos anticonvulsivantes.
El principal problema de esta denicin de resistencia
es que an no se ha aclarado qu entendemos como
respuesta al tratamiento en los trastornos de ansie-
dad. OK Pollack y cols. sugirieron que el concepto de
respuesta debera incluir la remisin o mejora impor-
tante de los sntomas ansiosos centrales, del deterio-
ro funcional y de los sntomas depresivos comrbidos.
En el Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG),
se ha visto que tras 2 aos de tratamiento slo han
alcanzado la remisin completa un 25% de los pa-
cientes, cifra que asciende al 38% tras 5 aos; pese
a ello, hay pocos estudios sobre el manejo de los
casos resistentes.
Antipsictico atpico/tpico.
Antipsictico atpico/tpico
distinto del anterior.
OPTIMIZACIN
teraputica y diagnstica.
Cambio a CLOZAPINA.
Valorar factores
asociados.
COMBINACIN de
AP.
POTENCIACIN:
Sint. Depresivo /negativos: AD.
Ansiedad: BZD.
Impulsividad/labilidad: eutimizantes.
TEC.
Reconsiderar Dx.
Dosis/duracin.
Interacciones/efectos 2
os
.
Sustancias de abuso.
Factores psicosociales.
Respuesta parcial
Respuesta parcial
Figura 2. Algoritmo teraputico
71 Cap.indd 653 11/5/10 12:12:24
654
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Tabla 9. Estrategias en el TAG resistente
Aumento de dosis del frmaco de 1
a
eleccin.
Pregabalina (150-600 mg/d).
Gabapentina.
Antipsicticos atpicos como potenciacin de otros
tratamientos.
Buspirona (20-40 mg/d).
Hidroxizina (50 mg/d).
Agomelatina (25-50 mg/d).
bloqueantes (para los sntomas fsicos).
Tabla 7. Estrategias en el trastorno bipolar resistente
Mana resistente al tratamiento
Clozapina. Para prevenir mana si resistencia a antipsicticos, antiepilpticos y litio.
TEC. Si no responde a otras estrategias.
Tamoxifeno. Hay estudios que sugieren su ecacia.
Depresin resistente al tratamiento (seguir consideraciones de depresin monopolar resistente)
Aumentar la dosis de litio.
Funciona en algunos pacientes.
Aadir lamotrigina.
TEC. Si no responde a otras estrategias.
Pramipexol (dopaminrgico). En monoterapia o aadido, hay datos preliminares favorables.
Modanilo. Hay estudios favorables.
Inositol. Como potenciador.
Ciclacin rpida resistente al tratamiento.
Suspender antidepresivos. Varios estudios lo avalan.
Suspender antipsicticos. Ecaz en algunos pacientes.
Disminucin estimulantes.
Parece ser benecioso.
Disminucin broncodilatadores.
En la tabla 9 se resumen las estrategias propuestas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 654 7/5/10 13:18:31
655
70. ESTRATEGIAS FARMACOLGICAS ANTE LA RESPUESTA INSUFICIENTE
Tabla 8. Estrategias en el TOC resistente
Cambio a otro IRS ISRSISRS, ISRSclomipramina, clomipraminaISRS.
Clomipramina iv.
En no respondedores o que no toleran clomipramina vo.
Dosis crecientes de 25 a 200 mg/d durante 2 semanas, y despus paso a
va oral o ISRS.
ISRS + clomipramina.
Aunque existe controversia al respecto, no olvidemos que, en el caso de la
paroxetina, sta es muy similar a la clomipramina, con lo que quiz podra
ser ms adecuado aumentar la dosis de uno de los 2 frmacos en lugar de
combinarlos.
Cambio a IMAOs. Fenelzina hasta 90 mg/d o tranilcipromina hasta 60 mg/d.
Plasmafresis e
Inmunoglobulinas
endovenosas IG iv.
Ecacia en TOC infantil relacionado con infecciones estreptoccias
(PANDAS).
Potenciacin de IRS (ISRS o clomipramina +).
Proserotoninrgica.
Litio o buspirona: no ms ecaces que placebo, aunque en algunos
pacientes funciona.
Otras: pindolol, triptfano, clonacepam, clonidina.
Antipsicticos.
Haloperidol + uvoxamina: en un estudio se vio que resultaba ecaz OK en
TOC + tics.
Tambin risperidona, olanzapina, quetiapina.
Estrategias no farmacolgicas.
Neurociruga.
Cingulotoma anterior, tractotoma subcaudada, leucotoma lmbica
(combinacin de las 2 anteriores), capsulotoma anterior: una revisin de
2003 sugiri que estos procedimientos ofrecan benecios al 35-70% de
pacientes con TOC + depresin.
Estimulacin cerebral profunda: los estudios preliminares son
prometedores.
TEC. En general no es ecaz.
Otras estrategias.
Inositol: resultados prometedores en monoterapia, pero no como
potenciador de ISR.
Opiceos cada 4-7 das o antagonistas opiceos a diario: TOC + T. control
de impulsos.
Mirtazapina: ecaz en varios estudios doble ciego controlados con
placebo.
Estimulacin magntica transcraneal: resultados contradictorios.
IRS: inhibidores recaptacin 5HT. IG: inmunoglobulinas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 655 7/5/10 13:18:31
656
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
7. BIBLIOGRAFA BSICA
lvarez E, Puigdemont D, Prez R, Corripio I. Estra-
tegias teraputicas en los trastornos psiquitricos
resistentes: Depresin y Estrategias teraputicas en
los trastornos psiquitricos resistentes: Esquizofre-
nia. En: Palomo T, Jimnez-Arriero MA (eds.). Manual
de Psiquiatra. Madrid: Ed. Ene Life Publicidad S.A.
y Eds. 2009.
Fountoulakis KN, Vieta E. Treatment of bipolar di-
sorder: a systematic review of available data and
clinical perspectives. Int J Neuropsychopharmacol.
2008 Nov;11(7):999-1029.
Bandelow B, Zohar J, Hollander E, Kasper S, Mller
HJ & WFSBP Task Force On Treatment Guidelines
For Anxiety Obsessive-Compulsive Post-Traumatic
Stress Disorders. World Federation of Societies of
Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for the
Pharmacological Treatment of Anxiety, Obsessive-
Compulsive and Post-2008; 9(4):248-312.
Villagran JM y Luque R. Asociaciones de Antipsi-
cticos en la prctica clnica. Barcelona: Ed. Prous
Science. 2007.
Stahl SM. Psicofarmacologa Esencial. 1
a
ed. 3
a
imp.
Barcelona: Ed. Ariel S.A. 2006.
8. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Hoehn-Saric R, Borkovec TD, Belzer K. Trastorno
de ansiedad generalizada. Nieremberg A, Osta-
cher A, Delgado P. et al. Frmacos antidepresivos
y antimanacos. En Gabbard G. Tratamientos de los
trastornos psiquitricos. Barcelona: Ed. Grupo ARS
XXI. 2008.
lvarez E, Baca Baldomero E, Bousoo M, Eguiluz
I, Martn M, Roca M, Urretavizcaya M. Depresio-
nes resistentes. Actas Espaolas de Psiquiatra.
2008;36(8):1-68.
Montgomery SA. Manual del Trastorno De Ansiedad
Generalizada. 1
a
ed. Londres: Ed. Current Medicine
Group Ltd. 2009.
Akiskal HS, Tohen M. Psicofarmacoterapia en el
trastorno bipolar. 1
a
ed. Inglaterra: Ed. John Wiley
& Sons Ltd. 2006.
Goodwin FK, Jamison KR. Manic-Depressive Iones.
Bipolar Disorders and Recurrent Depresin. Oxford:
Ed. Oxford University Press. 2007.
RECOMENDACIONES CLAVE
Ante una respuesta insuciente siempre corroborar que el diagnstico es correcto, descartar
que no existan otras patologas psiquitricas o mdicas que diculten el tratamiento y que la
clnica no est provocada por un frmaco.
Comprobar que tanto la dosis como la duracin del tratamiento son adecuadas, y siempre que
sea posible, determinar unos niveles plasmticos del frmaco (descartar metabolizador rpido,
induccin enzimtica, incumplimiento del tratamiento).
Si se hacen combinaciones buscar siempre las sinergias y complementariedad. Fundamental
conocer el mecanismo de accin y perl receptorial de los psicofrmacos
Si se cambia de frmaco, cambiar a una familia diferente.
Hacer los cambios uno a uno, para saber qu funciona nalmente.
En el caso de los bipolares, no seguir el ritmo de la enfermedad y hacer cambios continuos,
esperar el tiempo necesario hasta el siguiente ciclo.
No olvidarnos de frmacos clsicos como los triciclicos, los IMAOs y el litio o la perfenacina.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 656 7/5/10 13:18:31
71. OTROS TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Autoras: Imma Buj lvarez e Irene Forcada Pach
Tutora: Ester Castn Campanera
Hospital Arnau de Vilanova-Gesti de Serveis Sanitaris,
Hospital Santa Mara. Lleida
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
657
CONCEPTOS ESENCIALES
Ms de 50 aos despus de su introduccin, la TEC contina siendo una terapia de eleccin,
efectiva y segura para diversos trastornos mentales graves.
Los avances en la siologa, prevencin de complicaciones y efectos adversos han impulsado
el uso de la TEC, y a la vez se delimitan mejor sus indicaciones.
Principalmente estas tcnicas se reservan para aquellos trastornos psiquitricos resistentes a
los tratamientos convencionales o como tratamiento coadyuvante. La TEC est especialmente
indicada en la esquizofrenia catatnica y en algunas depresiones psicticas.
Otros tratamientos fsico-biolgicos han sido utilizados en reas como la neurologa, y
como instrumentos de investigacin, pero con una implantacin creciente y continua en la
clnica psiquitrica.
1. TERAPIA ELECTROCONVULSIVA (TEC)
La Terapia Electroconvulsiva (TEC) es un tratamien-
to que consiste en la induccin de una convulsin
tnico-clnica de forma controlada mediante la apli-
cacin de un estmulo elctrico superior al umbral
convulsivo.
El reconocimiento del efecto teraputico de las con-
vulsiones generalizadas sobre los trastornos psiqui-
tricos se debe a von Meduna que en 1934 introdujo
el llamado shock cardiozlico y fue en 1938 cuando
Cerletti y Bini sustituyen la introduccin farmacol-
gica de las convulsiones por la corriente elctrica.
As naca la terapia electroconvulsiva.
La experiencia de ms de medio siglo avala la ecacia
y seguridad de la TEC correctamente administrada
aunque es uno de los tratamientos ms controverti-
dos en psiquiatra. A principios de los aos 80, una
serie de estudios cientcos rigurosos coinciden en
demostrar que la TEC es una terapia con un nivel
elevado de ecacia y un riesgo mnimo de efectos
adversos graves. En 1990, la Asociacin Americana
de Psiquiatra establece un completo conjunto de
recomendaciones para la prctica de la TEC. Desde
entonces, los avances en el uso de este tratamiento,
junto con el incremento del nmero de publicaciones
sobre el tema, han llevado a la Asociacin Americana
de Psiquiatra (APA) a la labor de actualizar el informe
de 1990. En nuestro pas, disponemos de un con-
senso espaol sobre esta prctica.
1.1. MECANISMOS DE ACCIN
A pesar de la ecacia demostrada y los numerosos
estudios que investigan los cambios que a nivel bio-
lgico produce la terapia, permanecen en discusin,
as diversos estudios han investigado los cambios
neurosiolgicos y neuroendocrinos pero no se ha
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 657 7/5/10 13:18:31
658
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
concluido en el momento actual cuales de estos cam-
bios son los responsables de la accin teraputica,
sigue siendo desconocido. La gran efectividad de
la TEC en la depresin ha abierto una investigacin
sobre los cambios neuroendocrinos en el eje hipot-
lamo-hipsis-suprarrenal. Existe un incremento que
es transitorio y de escasa duracin de la liberacin
de hormonas y neuropptidos. Se han descrito incre-
mentos rpidos en la concentracin plasmtica de
neurosinas, prolactina, ACTH, LH y cortisol, Whalley
et al. y Scott et al. aportan estudios que describen
una disminucin de las concentraciones de T4 libre.
Las neurosinas son molculas tambin implicadas
en la respuesta del tratamiento con TEC, as se ha
correlacionado los niveles de oxitocina con la buena
respuesta a la terapia; (Scott et al. 1989) observan
que pacientes con buena respuesta presentan nive-
les de oxitocina basal menor que los que presentan
mala respuesta en su estudio y que el aumento de
oxitocina tras el primer shock se correlaciona con
mejora clnica. Este grupo apunta la posibilidad de
la implicacin de los estrgenos como precursores
de la sntesis y liberacin de oxitocina.
Otros estudios en ratas han descrito aumentos de los
niveles de ACTH a nivel hiposario y corticoesterona
en sangre post shock, por lo que se apunta a que el
shock podra provocar un up regulation.
En relacin a las patologas afectivas (Fink y Neme-
roff 1989) publicaron una hiptesis neuroendocrina
para explicar la actividad de la TEC; especulando
sobre una disfuncin hipotalmica con insuciencia
de un pptido encargado de la regulacin del humor
(proponen a la TRH como modulador), as las crisis
aumentaran la produccin y liberacin del pptido
corrigiendo las alteraciones neuroendocrinas. Estas
hiptesis estn en discusin.
En general se acepta que tras la administracin
de la TEC se produce una hiperestimulacin
del sistema noradrenrgico con aumento de
NA a nivel simptico y una disminucin de la
sensibilidad del receptor postsinptico por un
mecanismo de down-regulation. No se ha de-
mostrado que el incremento de actividad en
el sistema NA sea responsable de la accin
teraputica, pudiendo ser independiente de su
mecanismo.
Sobre el sistema dopaminrgico existe elevada
controversia, se estudia de forma indirecta a
travs de la respuesta de la prolactina o bien
mediante el estudio de sus metabolitos como
cido homovanlico (HVA) en lquido cefalorra-
qudeo o plasma. Hay autores que encuentran
incremento de HVA en lquido cefalorraqudeo
una semana despus de nalizar tanda de TEC
pero otros autores no han podido corroborar
este dato. Delante de esta controversia parece
aceptarse que la TEC produce un aumento de
la respuesta a dopamina (DA) a nivel postsi-
nptico. Algunos destacan la gran ecacia del
TEC en aquellos cuadros depresivos inhibidos
en los que se supone un dcit dopaminrgico,
mejora de algunos pacientes con enfermedad
de Parkinson y empeoramiento de las discine-
sias tardas.
Respecto al sistema serotoninrgico se man-
tienen las controversias, pero se acepta que la
TEC produce una estimulacin del sistema de
serotonina a travs de sensibilizar a las neuro-
nas serotoninrgicas a nivel postsinptico.
As, como conclusin existe evidencia de que la TEC
afecta a todos los sistemas de neurotransmisores
sin poder precisar que modicaciones son respon-
sables de la accin teraputica. Existen hiptesis
que sugieren que el mecanismo de accin no sera
especco sino que se explicara por las despolari-
zaciones neuronales inducidas por la estimulacin
elctrica, provocando as un reestablecimiento de
la ratio intravesicular de los neurotransmisores que
previamente se encuentran desequilibrados.
Por otro lado las crisis repetidas aumentan la per-
meabilidad de la barrera hematoenceflica (BHE)
que facilita el intercambio molecular, por tanto existen
cambios en el transporte. Este cambio de la per-
meabilidad se debera a alteraciones a nivel celular
causadas por la propia convulsin ms que por los
fenmenos de hipoxia o hipercapnia.
Respecto a factores trcos y neurognesis:
Las estimulaciones repetitivas aumentan el
RNA-m del Fc de crecimiento neuronal NGF
en neuronas del hipocampo, as como la posi-
bilidad de producir cambios en la plasticidad
neuronal. En el campo de la investigacin en
ratas se objetiva una facilitacin de la neurog-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 658 7/5/10 13:18:31
659
71. OTROS TRATAMIENTOS BIOLGICOS
nesis en hipocampo as como una induccin de
proliferacin celular y angiognesis en el gyrus
dentatus (Wennstrm 2003) y en la amgdala
(Wennstrm 2004).
1.2. CONCEPTOS NECESARIOS PARA MANEJAR TEC
1.2.1. Indicaciones
Primarias: situaciones donde puede usarse la
TEC como tratamiento de eleccin, si bien no
de forma exclusiva (ver tabla 1):
Necesidad de respuesta rpida por gravedad
psiquitrica o somtica.
Los riesgos de otros tratamientos superan a
los riesgos de la TEC.
Antecedentes de mala respuesta a la medi-
cacin.
Antecedentes de buena respuesta a TEC.
Preferencia del paciente.
Secundarias: situaciones donde despus de
haberse ensayado otras teraputicas se deriva
a TEC segn los siguientes supuestos:
Resistencia al tratamiento (teniendo en cuen-
ta, dosis, duracin y cumplimiento).
Intolerancia o efectos adversos que van a ser
menores con la TEC.
Deterioro del estado psiquitrico o somtico
que requiere respuesta rpida.
1.2.2. Contraindicaciones
Absolutas: no se han descrito.
Relativas: se incluyen alteraciones cerebrales
ocupantes de espacio o patologa cerebral que
Tabla 1. Indicaciones de la TEC
Indicaciones primarias Indicaciones secundarias
Depresin
Grave, +/- sntomas psicticos.
Inhibicin psicomotora.
Riesgo de suicidio.
Severa agitacin.
Melancola o seudodemencia.
Contraindicacin de antidepresivos.
Resistencia a antidepresivos (6-8 semanas
sin respuesta).
Embarazo.
Situaciones que requieren rpida respuesta.
Esquizofrenia
Desorganizacin conductual grave.
Agitacin grave.
Estupor catatnico.
Antecedentes de buena respuesta.
Resistencia a antipsicticos
(4-6 semanas sin respuesta).
Imposibilidad de administrar medicacin.
Efectos adversos de los antipsicticos.
Existencia de clnica afectiva predominante
(esquizoafectivos o depresiones secundarias).
Embarazo.
Mana
Contraindicacin de antipsicticos o del litio.
Embarazo.
Cicladores rpidos.
Otros
Sndrome neurolptico maligno.
Epilepsia refractaria/intratable.
Enfermedad de Parkinson.
Modificado de RTM-lll.2005 y APA. 2001
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 659 7/5/10 13:18:31
660
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
aumente la presin intracraneal (tumores, aneu-
rismas, malformaciones vasculares, etc.). Hemo-
rragia intracraneal reciente, infarto de miocardio
reciente, hipertensin grave, arritmias cardacas,
desprendimiento de retina, glaucoma, feocro-
mocitoma y riesgo a la anestesia.
1.2.3. Tipos de TEC
Rgimen hospitalizacin: uso de la tcnica en
episodios agudos segn indicaciones. La fre-
cuencia habitual es de tres por semana a das
alternos.
Rgimen ambulatorio: la frecuencia es valorada
segn un esquema rgido (tras la hospitalizacin
se realiza uno a la semana, otro a los 15 das
y los siguientes de forma mensual durante 3-6
meses) o bien segn esquema variable que de-
pende del estado clnico del paciente.
TEC continuacin (TECc): provisin de TEC
durante el perodo de 6 meses posterior al
inicio de la remisin de un episodio ndice.
Una vez superado dicho perodo se habla de
mantenimiento. Las revisiones sobre TECc
muestran tasas de recada muy bajas.
TEC mantenimiento (TECm): uso prolcti-
co de la TEC durante ms de 6 meses tras
nalizar el episodio ndice. Es un rgimen de
tratamiento a largo plazo en el que los pacien-
tes reciben TEC en intervalos constantes o
variables, segn los casos, a lo largo de un
perodo. El programa de tratamiento habitual
consiste en sesiones semanales seguidas de
otras quincenales durante pocas semanas, pa-
sando despus a un intervalo mensual, hasta
que existe una adecuada estabilidad en el pa-
ciente. Los objetivos son la proteccin contra
la recurrencia. La duracin de la TECm debe
ajustarse a las caractersticas individuales de
cada paciente, sin existir un perodo lmite en
la prolongacin de la terapia. TECm debera
mantenerse en un mnimo compatible con la
remisin sostenida. No existen evidencias de
un nmero mximo de TEC a lo largo de la
vida. La TECm es un tratamiento ecaz en la
prevencin de recadas y recurrencias de pa-
cientes con trastornos psiquitricos severos,
especialmente, en los trastornos afectivos. No
presenta ningn efecto adverso diferente a
los encontrados en la TEC realizada en fase
aguda.
1.2.4. Adecuacin de la convulsin
Se realiza mediante el control de duracin de la con-
vulsin y la calidad de la misma.
Debe ser una convulsin tnico-clnica generalizada
a travs de la obtencin del registro electroencefalo-
grco. As post-estmulo se observa una mioclona
inicial, seguida de descarga paroxstica bilateral,
simtrica y sincrnica de ondas y puntas-ondas
rpidas, sigue una fase tnica en la que aparecen
descargas especulares que aumenta de frecuencia
y amplitud hasta entrar en fase clnica, al nalizar las
clonas de forma brusca se observa una depresin
difusa, la fase de relajacin.
La duracin de la convulsin para considerarse te-
raputica debe ser de 20 segundos.
1.2.5. Umbral convulsivo
Se dene como la mnima energa necesaria requeri-
da para obtener un tiempo de convulsin necesario
de mnimo 20 segundos y se debe calcular en el
primer tratamiento. El umbral convulsivo es individual
para cada individuo y presenta una elevada variabili-
dad (ver tabla 2) porque existen diferentes factores
que lo modican: edad, sexo, emplazamiento de los
electrodos, psicofrmacos, dosis y tipo de anest-
sico, nmero de sesiones realizadas, oxigenacin,
nivel de CO
2
.
1.2.6. Efectos adversos
Los efectos adversos ms frecuentes son las quejas
somticas generales como cefalea, dolor muscular
y nuseas.
Los principales efectos adversos que limitan el uso
de la TEC son los efectos cognitivos, que son ms
graves durante el perodo postictal. La confusin
postictal se caracteriza por un perodo de desorien-
tacin variable, generalmente breve, con dcit de
la atencin, la praxia y la memoria. Puede presentar
tanto amnesia retrgrada como antergrada para los
eventos prximos en el tiempo a la sesin de TEC;
puede durar desde minutos, horas o das, dependien-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 660 7/5/10 13:18:32
661
71. OTROS TRATAMIENTOS BIOLGICOS
do de una serie de factores que incluyen (intensidad
y forma de onda del estmulo, emplazamiento de los
electrodos, nmero y frecuencia de los tratamientos,
edad).
Se ha descrito presencia de euforia en el curso de
la TEC, euforia orgnica enmarcada en el cuadro
de confusin y excitacin postconvulsiva y euforia
como hipomana o mana franca despus de la TEC
en pacientes afectivos, siendo este efecto ltimo
infrecuente.
Las complicaciones cardiovasculares y pulmona-
res son la primera causa de muerte y de morbilidad
signicativa. En este sentido resulta imprescindible
la monitorizacin cardiovascular en cada sesin de
TEC.
Otra causa de morbilidad son las crisis convulsivas
prolongadas con duracin mayor de 3 minutos con
riesgo de arritmias cardacas, evolucin a estatus
epilptico, mayor confusin postictal y mayor dcit
de memoria. Se debe tratar cuando sobrepasa los
3 minutos.
1.3. CONCEPTOS PRCTICOS DEL
TRATAMIENTO CON TEC
Si existe indicacin de tratamiento con TEC es
imprescindible la valoracin por el anestesista
ms las exploraciones complementarias que
como bsicas ser una analtica general, un
electrocardiograma y una radiografa trax.
Necesario informar del procedimiento de la TEC
as como obtener el consentimiento informado
para dicho tratamiento.
Preparacin del paciente: es importante el
trabajo en equipo junto al servicio de anes-
tesiologa para realizar un buen abordaje del
paciente, ya que implicar a psiquiatras, anes-
tesistas, a enfermera psiquitrica y enfermera
dependiente del servicio de anestesia, como
incluso del dispositivo de Ciruga Mayor Am-
bulatoria (CMA) si son TEC de mantenimiento
o de continuacin.
El paciente debe estar en ayunas de slidos
unas 8 h y de lquidos unas 4 h aproximadamen-
te, si toma medicaciones stas pueden tomarse
con un trago de agua. Se debe revisar la boca
del paciente (no prtesis dentales extrables)
as como retirar joyas u otros accesorios (gafas,
lentes de contacto).
Se debe tener al paciente con una va perifri-
ca para medicacin y monitorizado para valorar
constantes, electrocardiograma y oxgeno a tra-
vs de pulsioxmetro. Por otro lado se realizar
registro electroencefalogrco para valorar con-
vulsin, la posicin de los electrodos puede
ser frontomastoidea (2 electrodos frontales y
2 mastoideos para obtener registro):
Tabla 2. Factores que modifican el umbral convulsivo
Bajo umbral convulsivo Alto umbral convulsivo
Mujer. Hombre.
Joven. Anciano.
TEC unilateral. TEC bilateral.
Hipocapnia. Hipercapnia.
Hiperoxigenacin. Hipooxigenacin.
Estimulantes. Anticonvulsivantes.
Reserpina. Benzodiacepinas.
Adrenalina. Lidocana.
Abstinencia sedantes/hipnticos. -bloqueantes accin central.
Relajantes musculares.
Clonidina.
Anestsicos (excepto ketamina).
Modificado de Rojo J. 1993 y John L. 2001.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 661 7/5/10 13:18:32
662
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Una vez el paciente est preparado se apli-
car los electrodos con gel conductor para
el tratamiento, el emplazamiento puede ser
unilateral aunque lo ms frecuente es bilateral
(bifrontotemporal, los electrodos de estmulo
se colocan a ambos lados de la cabeza si-
tundose en los puntos medios aproximada-
mente 2.5 cm por encima del centro de una
lnea que conecta el trago y el canto externo
del ojo)
Se ajustar la dosis de energa aplicada con-
trolando la frecuencia, amplitud intensidad y
duracin de la onda aplicada para obtener
una convulsin teraputica reduciendo en lo
posible los efectos adversos por aplicar una
dosis elevada provocando una convulsin
alargada. Si es la primera sesin se deber
realizar la titulacin en funcin de la edad y el
tipo de equipo del que se disponga.
Antes de la anestesia se debe comprobar la
impedancia del circuito tras realizar el mon-
taje de los electrodos. Normalmente el valor
aparece en la pantalla del equipo de TEC, si
fuera elevado la mquina aborta el estmulo.
La anestesia se inducir con propofol o tio-
pental son los ms frecuentemente usados,
como relajante muscular se suele utilizar suc-
cinilcolina y como anticolinrgico, atropina de
forma prolctica a criterio del anestesista.
Los pacientes sern preoxigenados con
oxgeno al 100% y antes del estmulo elc-
trico se aplicar el mordedor para proteger
la dentadura.
Durante la convulsin se controlar tanto el
EEG que marcar la convulsin central como
la clnica que marcar la convulsin perifrica
y as valorar la calidad y tiempo de duracin
de la convulsin.
Durante la convulsin tambin se controlar
tensin arterial, frecuencia cardiaca y satu-
racin oxgeno. Ya que a los 12 de la fase
tnica de la convulsin existe descarga vagal
aguda por estmulo directo de ncleos del
tallo con disminucin de presin arterial (PA)
y frecuencia cardiaca (FC), momento de ries-
go para bradicardias y a los 30-60 le sigue
la descarga simptica con aumento de PA
y FC, la taquicardia sigue hasta el nal de
fase clnica que se activa de nuevo el SNPs.
Al nal de la convulsin puede existir cada
brusca de la FC. Existe una segunda fase
de hiperactividad simptica que se prolonga
hasta que el paciente despierta, as a me-
dida que el paciente recupera el estado de
alerta los parmetros vuelven a sus valores
basales. Durante la recuperacin del paciente
se asiste la ventilacin hasta que recupera la
autonoma.
Qu hacer ante una crisis fallida, crisis abor-
tadas o breves?
Una crisis fallida se dene como la no existen-
cia de convulsin central, entonces se espe-
rar 20 segundos (hay crisis que se retrasan)
y se reestimular un 50-100% por encima de
la dosis del estmulo inicial.
Las crisis breves se denen como convul-
siones menores a 15 segundos, se esperar
30-60 segundos, debido a la existencia de
perodo refractario transitorio y se reestimu-
lar un 50-100% por encima de la dosis del
estmulo inicial. Se puede realizar un mximo
de 4 reestimulaciones.
2. OTROS TRATAMIENTOS BIOLGICOS
2.1. PSICOCIRUGA
Se dene como toda intervencin quirrgica que
acta sobre el cerebro para reducir los sntomas
incapacitantes de enfermedades psiquitricas que
no han respondido previamente a otros tratamientos
menos radicales. Este tipo de tratamiento se propuso
principalmente por primera vez en el ao 1936 por
Egas Moniz, profesor de neurologa, y Almeida Lima,
neurocirujano. Actualmente se dispone de tcnicas
muy mejoradas que permiten a los neurocirujanos
producir lesiones estereotcticamente localizadas
con mayor precisin.
Se indica en aquellos pacientes que presentan cua-
dros de extrema gravedad con una duracin mnima
de 5 aos y con carcter irreversible a pesar de haber
realizado correctamente todos los tratamientos posi-
bles. Para su realizacin se debe realizar un completo
estudio preoperatorio que incluya el historial clnico
del paciente recogido por el psiquiatra de referencia,
pruebas de imagen cerebral (TC o RM), EEG y una
completa evaluacin psicomtrica y neuropsicolgi-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 662 7/5/10 13:18:32
663
71. OTROS TRATAMIENTOS BIOLGICOS
ca. As como el consentimiento informado por parte
del paciente.
Los principales diagnsticos psiquitricos que pue-
den beneciarse de esta tcnica son el TOC y los
trastornos afectivos (ver tabla 3). Tambin se ha utili-
zado con xito en cuadros de agresividad y ansiedad
intratable. En cambio se consideran contraindica-
ciones relativas una historia previa de trastorno de
la personalidad, abuso de drogas u otras sintoma-
tologas del eje II.
Aunque no existe hoy en da un criterio consensuado
sobre cuales son la dianas estereotcticas segn
el diagnstico psiquitrico presente, se reconocen
cuales son las estructuras cerebrales idneas a tratar
segn la patologa existente:
TOC: brazo anterior de la cpsula interna,
corteza cingulada anterior, sustancia innomi-
nada, combinacin de sustancia innominada
y corteza cingulada anterior. Concretamente
existen cuatro tcnicas con intervenciones es-
tereotcticas: capsulotoma anterior, leucotoma
lmbica, cingulotoma anterior, y tractoctomia
subcaudada.
Trastornos afectivos (depresin mayor y tras-
torno bipolar). Sustancia innominada, corteza
cingulada anterior, combinacin de sustancia
innominada y corteza cingulada anterior.
Ansiedad crnica: brazo anterior de la cpsula
interna, combinacin de sustancia innominada
y corteza cingulada anterior.
Estados de agresividad irreductible: hipotlamo
posteromedial, amgdala y estra terminal.
El tratamiento que se realiza habitualmente sobre
las dianas seleccionadas consiste en una lesin por
termocoagulacin (tcnicas ablativas).
Los resultados de dicha tcnica son variables. Si la
seleccin de los casos se realiza cuidadosamente
entre el 50-70% mejoran de forma signicativa y me-
nos del 3% empeoran. La mortalidad de este tipo de
intervencin es baja (0,5%). Las complicaciones ms
frecuentes son: confusin mental (20%), y en las pri-
meras semanas cansancio, falta de iniciativa, apata
y cambios de conducta (3%), convulsiones postqui-
rrgicas (1%) y accidente vascular cerebral (0,3%).
2.2. ESTIMULACIN MAGNTICA
TRANSCRANEAL (EMT)
Es una tcnica no invasiva que permite cambios elc-
tricos neuronales a una profundidad de 2-3 cent-
metros, afectando a capas internas de la corteza
cerebral. Esta tcnica fue desarrollada por el ingls
Baker y sus colaboradores en el ao 1985.
En la EMT un impulso elctrico breve uye a travs
de la bobina de estimulacin y produce un campo
magntico. Dicho campo atraviesa libremente el me-
dio que lo envuelve e induce un campo elctrico; al
encontrarse con el tejido nervioso que es un medio
conductor uye a travs de l y logra una estimula-
cin elctrica focal y a distancia del tejido cerebral. Y
as la aplicacin de estmulos magnticos repetidos
sobre un punto focal en la calota craneal se deno-
mina EMT repetitiva (EMTr), a diferencia de la EMT
simple (aplicacin de un nico estmulo).
Si se realiza siguiendo correctamente las normas
de seguridad establecidas es una tcnica segura e
indolora. En los ltimos aos se ha propuesto como
una opcin posible de tratamiento en aquellos pa-
cientes con enfermedades mentales en las que la
corteza cerebral est claramente implicada. Encon-
tramos en la bibliografa estudios en que se aplica la
EMTr como tratamiento de: depresin, esquizofrenia,
trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno por estrs
postraumtico. Cabe destacar que la depresin es el
trastorno en que se han realizado un mayor nmero
de estudios sobre su aplicacin teraputica, aunque
en actuales revisiones de los estudios publicados
hasta el momento no se encuentra suciente evi-
dencia sobre el benecio o ecacia del uso de dicha
tcnica en el TOC y en depresin.
2.3. TERAPIA MAGNTICA POR LESIONES
(MAGNETIC SEIZURE THERAPY)
Consiste en la aplicacin de estimulacin magntica
capaz de inducir convulsiones clnicas, en condicio-
nes similares a la TEC. Aunque en comparacin con
esta ltima la utilizacin del estmulo magntico tiene
como ventajas el ejercer un mejor control sobre la
localizacin de la convulsin inducida y de la densi-
dad de corriente.
Actualmente se est estudiando el uso de esta tc-
nica en trastornos depresivos en los que su ecacia
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 663 7/5/10 13:18:32
664
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
podra llegar a ser similar a la TEC, y en cambio
tendra como ventaja el producir menos efectos se-
cundarios sobretodo a nivel neurocognitivo.
2.4. ESTIMULACIN DEL NERVIO VAGO (ENV)
Esta tcnica inicialmente se aprob para el trata-
miento de las crisis epilpticas parciales refractarias
al tratamiento. Posteriormente, se observ que en
estos pacientes produca una mejora del estado de
nimo por lo que en los ltimos aos se ha promovido
su uso en el rea de la psiquiatra por su actividad
antidepresiva.
La estimulacin del nervio se realiza a travs del sis-
tema NCP (Neuro Cybernetic Prosthesis), de gran
similitud con los marcapasos cardacos. Se trata de
un generador de pulso bipolar, multiprogramable y
de tamao similar a un reloj de bolsillo, implantado
en la pared torcica izquierda y conectado a nivel
subcutneo con un electrodo situado alrededor del
nervio vago en su regin cervical.
Algunos autores proponen diversas lneas de evi-
dencia en las que se basa la accin antidepresiva de
este tratamiento: la mejora anmica en los pacientes
epilpticos tratados con ENV; los estudios mediante
tomografa por emisin de positrones que objetivan
una activacin funcional del sistema lmbico durante
la ENV; los frmacos anticonvulsivos como modula-
dores del humor; cambios neuroqumicos cerebrales
tras el tratamiento con ENV.
El efecto secundario ms frecuente son las altera-
ciones de la voz o la disfona, que suele ser leve y
bien tolerada.
2.5. ESTIMULACIN CEREBRAL PROFUNDA
(ECP)
Se encuentran sus inicios en los aos cincuenta en
que fue usado por primera vez en los trastornos psi-
quitricos por Pool en 1948. Aunque no se desarroll
como tcnica teraputica de manera denitiva hasta
principios de los 90. Inicialmente se us en el dolor
central y en pacientes con enfermedad de Parkin-
son como alternativa a la palidotoma. En Europa se
usa de forma rutinaria en estos pacientes, teniendo
como diana el ncleo subtalmico. En el ao 2001
fue aprobada por la FDA para dicha indicacin, pos-
teriormente se aprob para la distona aguda y el
dolor esencial.
Desde los inicios de la tcnica se observaron cam-
bios en el estado de nimo de los pacientes a los
que se aplicaba, episodios manacos y depresivos
en pacientes sin antecedentes previos, y es a partir
de ah donde se postula la posible utilidad de esta
tcnica en enfermedades mentales.
La ECP consiste en la insercin cerebral a travs de
ciruga esterotctica de uno o dos electrodos, que
permiten la estimulacin de estructuras profundas,
conectados de forma permanente a un neuroesti-
mulador. En comparacin con las tcnicas descritas
hasta ahora permite una localizacin ms precisa de
la estimulacin, y respecto a la ciruga tiene como
ventaja la reversibilidad del proceso.
En la ECP encontramos:
Componentes internos: electrodos (donde se
produce la estimulacin), cable de extensin (si-
tuado debajo del cuero cabelludo que discurre
hasta llegar al abdomen en la zona subheptica
y conecta los electrodos con el estimulador)
y el neuroestimulador (generador de pulsos y
suministrador de energa a todo el sistema.
Componentes externos: programador (usado
por el mdico para dar instrucciones al estimu-
lador y desde donde se controlan los distintos
parmetros de la estimulacin) y un controlador
especial magntico (que puede ser usado por
el paciente para conectar/desconectar el neu-
roestimulador).
Actualmente los estudios se basan en el tratamiento
de pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo y
trastorno depresivo refractarios a diversos tratamien-
tos. En el caso del trastorno obsesivo-compulsivo el
objetivo de la estimulacin sera el brazo anterior de
la cpsula interna de ambos hemisferios cerebra-
les y en el trastorno depresivo el rea subcallosa
del cngulo y el estriado ventral/ncleo accumbens.
Concretamente, en depresin los estudios realiza-
dos hasta el momento actual son prometedores y
sugieren que en futuro muchos de los pacientes con
depresin resistente al tratamiento se podrn bene-
ciar de esta tcnica.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 664 7/5/10 13:18:32
665
71. OTROS TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Respecto a las complicaciones, stas estn en
relacin con el proceso quirrgico (hemorragia in-
tracraneal, convulsiones, infeccin), con el sistema
de estimulacin (migracin del electrodo, rotura del
cable, reaccin alrgica a los materiales implantados,
fallo del neuroestimulador) y con la estimulacin
(parestesias, trastornos visuales, enlentecimiento
psicomotor o mareos).
2.6. FOTOTERAPIA
La indicacin principal de esta tcnica es el trastorno
afectivo estacional o depresin mayor con patrn
estacional. Otras indicaciones a tener en cuenta
son: episodios depresivos recurrentes, trastornos
afectivos bipolares de tipo I o II y los trastornos del
ritmo circadiano.
Se realiza mediante la exposicin del paciente a luz
brillante de espectro completo, en dosis que oscilan
entre 2.500 y 10.000 lux durante un periodo de 30
minutos a 2 horas, observndose la mejora clnica a
partir del tercer o cuarto da con un mnimo de tiempo
de exposicin de 10-12 das; aumentando su ecacia
cuando se administra por la maana.
El mecanismo de accin se desconoce, aunque se
sugiere que puede tener relacin con la regulacin
de los ritmos circadianos y los cambios que se pro-
ducen en la secrecin de melatonina o monoaminas
bigenas.
No tiene contraindicaciones absolutas y sus efectos
secundarios son leves (cefalea, irritacin ocular).
2.7. PRIVACIN DE SUEO
La modalidad ms utilizada y que obtiene mejores
resultados es la privacin de sueo total (PST), que
consiste en mantener al paciente despierto toda la
noche y el da siguiente, en total son 40 horas de
vigilia. Otras modalidades descritas son: la privacin
parcial de sueo, la privacin selectiva de sueo REM
o la terapia de avance de fase. Esta ltima ha demos-
trado ser til en el mantenimiento de los efectos de la
privacin de sueo, adelantando progresivamente el
perodo de sueo permitido hasta sincronizarlo con el
normal. Y se implica principalmente como mecanismo
de accin la va serotoninrgica.
Se indica en los trastornos depresivos, como coadyu-
vante a otra estrategia teraputica. As se ha estudia-
do su asociacin con la farmacoterapia, fototerapia,
psicoterapia, EMT y la TEC (esta tcnica disminuye
el umbral convulsivo de los pacientes pudiendo ob-
tener convulsiones adecuadas sin aumentar la dosis
de energa aplicada).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 665 7/5/10 13:18:32
666
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
TRATAMIENTOS BIOLGICOS
Tabla 3. Caractersticas generales de otros tratamientos biolgicos en psiquiatra
Tratamiento Invasividad Efectos secundarios Indicaciones Localizacin
Privacin de
sueo.
+ + Depresin. ------
Fototerapia. + + (cefalea, irritacin ocular) Depresin. ------
EMT ++ + (cefalea, eritema)
Depresin.
Esquizofrenia.
Mana.
TPET.
TOC.
CPFDL.
CTP.
MST ++ + (cognitivos) Similares a la TEC.
Estimulacin
generalizada.
ENV +++ ++ (disfona)
Depresin.
Tr. Ansiedad.
N. vago (cervical).
ECP +++ ++
Depresin.
TOC.
Cingulado
subgeniculado.
Cpsula anterior,
accumbens.
Psicociruga. ++++ +++
Depresin.
TOC.
Tr. Ansiedad.
Cpsula ant.
Cngulo ant.
Sust. innominada.
CPFDL: Corteza prefrontal dorsolateral; CTP: Corteza temporoparietal.
Modificado de Introduccin a la psicopatologa y a la psiquiatra. J. Vallejo Ruiloba. 2006.
RECOMENDACIONES CLAVE
La TEC es un tratamiento actual y ecaz para aquellos pacientes que por su patologa estn
dentro de las indicaciones primarias: el principal predictor de respuesta al tratamiento es el
diagnstico, siendo el sndrome depresivo melanclico y la catatonia la indicacin.
La TEC es un tratamiento seguro y sin contraindicaciones absolutas.
La principal indicacin de la psicociruga es la presencia de una enfermedad crnica e
incapacitante, que no ha respondido a ningn otro tratamiento convencional, el trastorno
obsesivo-compulsivo es uno de los pocos trastornos en que se sigue utilizando.
La ECP puede ser til en el tratamiento de pacientes con TOC y trastorno depresivo
refractarios a diversas estrategias teraputicas y con una accin ms precisa y reversibilidad
del proceso respecto a la psicociruga.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 666 7/5/10 13:18:32
667
71. OTROS TRATAMIENTOS BIOLGICOS
3. BIBLIOGRAFA BSICA
American Psychiatric Association. La prctica de la
terapia electroconvulsiva. Recomendaciones para el
tratamiento, formacin y capacitacin. Barcelona: Ed.
Ars Medica. 2001.
Beyer J, Weiner R, Glenn M. Terapia Electroconvul-
siva. Barcelona: Ed. Masson. 2001.
Rojo E, Vallejo J. Terapia electroconvulsiva. Barcelo-
na: Ed. Masson. 1
a
ed. 1993.
RTM-lll. Comit de consenso de Catalunya en tera-
putica de los trastornos mentales. Recomendacio-
nes teraputicas en los trastornos mentales. Barce-
lona: Ed. Ars Mdica. 3
a
ed. 2005.
Vallejo Ruiloba J. Introduccin a la psicopatologa y a
la psiquiatra. Barcelona: Ed. Masson. 6
a
ed. 2006
4. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Fink M, Nemeroff CB. A neuroendocrine view of ECT.
Conv. Ther. 1989;3:111-120.
Fink M, Convulsive therapy. Fifty years of progress.
Convulsive Ther. 1985;1:204-216.
King BH, Liston EH. Proposals for the mechanism of
action of convulsive therapy: a synthesis. Biol. Psy-
chiatry. 1990;27:76-94.
Rami-Gonzlez L, Bernardo M, Boget T, Gironell A,
Salamero M. Aplicaciones actuales de la estimulacin
magntica transcraneal repetitiva en el tratamiento
de los trastornos psiquitricos. Rev Psiquiatra Fac
Med Barna. 2002;29(1):8-22.
Puigdemont D, Prez-Egea R, Diego-Adelio J, Molet
J, Gironell A, Rodriguez R et al. Estimulacin cerebral
profunda en depresin mayor resistente. Aula mdica
psiquiatra, ao XI, nmero 2. 2009.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 667 7/5/10 13:18:33
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 668 7/5/10 13:18:33
Psiquiatra
Residente
M
A
N
U
A
L
MDULO 3.
Tratamientos
e Investigacin
en psiquiatra
(Formacin
longitudinal)
Investigacin
3
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 669 7/5/10 13:18:33
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 670 7/5/10 13:18:33
72. NIVEL I. SESIN CLNICA
Autores: Eva Villas Prez, Silvia Elena Mabry Paraso y David Calvo Medel
Tutor: Ricardo Claudio Campos Rdenas
Hospital Clnico Universitario. Zaragoza
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
671
CONCEPTOS ESENCIALES
La sesin clnica es una actividad nuclear en la docencia de todos los integrantes del Servicio,
con especial inters para aquellos que estn en el proceso de especializacin.
Su organizacin y programacin estable a lo largo del tiempo no est exenta de dicultades
y por ello es crucial disponer de un guin orientativo para garantizar calidad e inters de
las presentaciones.
1. INTRODUCCIN
La sesin clnica es una actividad con periodicidad
establecida del servicio que tiene por objetivos ge-
nerales la formacin de los profesionales que les per-
mita adquirir, mantener y actualizar los conocimientos
necesarios para garantizar una adecuada prctica
clnica de la disciplina. La participacin activa y de-
sarrollo en las sesiones se considera esencial en el
programa ocial de la especialidad y se menciona
como parte de las actividades cientcas e investi-
gadoras de la formacin nuclear en psiquiatra y que
debe estar presente como programa longitudinal a
impartir a lo largo de todo el periodo de residencia.
Sin embargo, en la consulta de los tratados de la
especialidad, incluso aquellos dirigidos ms con-
cretamente a la formacin de especialistas, no se
encuentran revisiones del este tema y por ello vamos
a describir nuestras experiencias organizativas a lo
largo de los ltimos 15 aos as como algunos indi-
cadores de sus resultados.
2. PROPUESTAS ORGANIZATIVAS PARA
LAS SESIONES CLNICAS
Las sesiones clnicas tienen un potencial educativo
muy valioso, pero su papel y funciones pueden cam-
biar con el tiempo y conllevar algunas dicultades
que a continuacin mencionaremos. Los facultativos
y personal docente esgrimen a menudo una elevada
presin asistencial o acadmica con lo que su asis-
tencia puede ser irregular. La falta de organizacin
previa que incluya tiempo protegido para esta activi-
dad, la ausencia de planicacin de un calendario y
asignacin de personas que preparen la parte expo-
sitiva de la sesin, puede generar un clima en donde
se genere incertidumbre sobre la celebracin de la
sesin. La falta de una estructuracin (tiempo dispo-
nible, objetivos, guin expositivo) y de unos requi-
sitos bsicos (medios de presentacin, puntualidad,
escucha de la parte expositiva e intervencin activa
en la discusin) son otros de los indicadores de de-
ciente funcionamiento de las sesiones. Todos ellos los
tuvimos en cuenta cuando se nos asign la funcin
de coordinacin de las sesiones. La primera tarea
fue disear un guin orientativo para la organizacin
y presentacin de las sesiones de nuestro servicio
que fue publicado en Anales Universitarios espaoles
de Psiquiatra y que a continuacin expondremos.
El ncleo fundamental de la sesin se centra
en la exposicin de un caso clnico. No se trata
de una aportacin terica, investigadora o ex-
plicativa de cmo funciona una Unidad asisten-
cial concreta. Para la eleccin del caso pueden
concurrir diferentes razones (psicopatolgicas,
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 671 7/5/10 13:18:33
672
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
diagnsticas, teraputicas, administrativas, le-
gales). Es conveniente que los puntos docen-
tes del caso que han motivado su presentacin
queden explcitos desde el principio. La semana
previa a la sesin se enva a las diferentes Uni-
dades del Servicio una pequea resea sobre
la sesin (ttulo y profesional responsable). En
ella el ttulo elegido sugiere algo de la temti-
ca del caso aunque tambin se pueda utilizar
la ambigedad para despertar la curiosidad y
favorecer la asistencia.
En la presentacin deben estar presentes
los facultativos responsables de la supervisin
del caso cuando no sean ellas mismas las per-
sonas que lo expongan.
Para facilitar la participacin del caso se
recomienda que con antelacin de al menos
una semana se difunda en el servicio una breve
resea con el ttulo y la temtica principal de
discusin.
Para su desarrollo es conveniente contar
con medios audiovisuales en caso de que sean
precisos as como un sistema de bsqueda bi-
bliogrca de referencias ya seleccionadas por
expertos como ocurre con el sistema MICRO-
CARES para las Unidades de psicosomtica y
psiquiatra de enlace.
Se recomienda que haya tres partes diferen-
ciadas: la primera para la exposicin del caso,
la segunda para comentar la bibliografa ms
relevante y pertinente en referencia al caso y la
tercera una discusin del caso con la audien-
cia y con la participacin de un moderador. La
asignacin del tiempo a cada parte puede ser
exible pero se recomienda que haya tiempo
suciente para la ltima parte (siendo deseable
entre 25-50% del tiempo total). La duracin
estimada es de una hora.
En la parte expositiva se recomienda seguir
el orden habitual de la historia clnica: informa-
cin sociodemogrfica, motivo de consulta,
historia actual, antecedentes psiquitricos,
psicobiografa, informacin psicosocial, histo-
ria mdica, personalidad premrbida, pruebas
complementarias y valoracin del examen men-
tal. De todas estas reas convendra mencionar
solo lo ms signicativo, salvo en la descripcin
del examen mental en donde se recomienda
ser ms detallado. Es obligatorio preservar
la condencialidad no solo omitiendo nombre y
apellidos sino cualquier otro dato que permita
una identicacin del paciente.
La parte expositiva debe contener una enun-
ciacin diagnstica siguiendo un modelo mul-
tiaxial, haciendo nfasis en el juicio etiolgico
del caso (factores predisponentes, precipitantes
y mantenedores) y en un intento de formulacin
dinmica del caso. Es conveniente la enumera-
cin y razonamiento de un diagnstico diferen-
cial as como la descripcin de un plan integral
de tratamiento. En este se incluye la necesidad
de intervencin de urgencia, tipo de tratamiento
y estrategias de equipo. En relacin con ello es
deseable reservar unos minutos para escuchar
el comentario de los profesionales de otras dis-
ciplinas que estn implicados en la asistencia
del paciente.
En la parte del comentario bibliogrco o
resea terica no se trata de ser exhaustivo
sino muy concreto. Es importante seleccionar
solo los aspectos del caso con mayor inters
docente e intentar ilustrarlos con la revisin te-
rica y bibliogrca (citas actuales pero tambin
clsicas). Es crucial que la presentacin del
caso y la revisin terica no estn disociadas.
En la discusin se trata de que los asisten-
tes puedan comentar aspectos relativos al caso
presentado: esclarecer informacin, aportar ex-
periencias previas, sugerir mejoras en el trata-
miento y en la organizacin asistencial, sugerir
aspectos con inters para posterior trabajo de
investigacin Al igual que en las partes pre-
vias los comentarios deben ser sucientemente
constructivos y a ser posible prcticos, evitando
confrontaciones y respetando las diferencias de
opinin. El moderador de la sesin debe facilitar
el turno de las intervenciones, el manejo ecien-
te del tiempo y puede realizar un comentario
nal sobre lo ms destacado.
A esta propuesta organizativa inicial se han reali-
zado algunas puntualizaciones basadas en el criterio
del Jefe de servicio y del coordinador de las sesiones
as como en la valoracin de los asistentes a las mis-
mas. Entre ellas destacamos las siguientes:
La responsabilidad para organizar la presen-
tacin del caso se realiza nominalmente al ad-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 672 7/5/10 13:18:33
673
72. NIVEL I. SESIN CLNICA
junto. Este podr contar con la colaboracin
del mdico residente pero no es condicin
indispensable como en esquemas organizati-
vos previos. Los tutores estarn atentos a que
durante los aos de residencia los MIR tengan
oportunidad para presentar sesiones clnicas
en el servicio.
En el calendario organizativo que distribuye
con antelacin el coordinador de sesiones
clnicas se incluyen adjuntos pertenecientes
a diferentes unidades asistenciales del ser-
vicio (Unidad de Corta Estancia, Hospital de
da, Psicosomtica y Psiquiatra de Enlace,
Consultas externas, Psiquiatra Infanto-Juvenil,
Urgencias Psiquitricas) as como profesiona-
les que lleven a cabo su labor asistencial en
unidades ms especcas (Unidad de Salud
Mental adscrita al Sector, Centros de Atencin
a Drogodependientes, Unidades de Rehabilita-
cin psiquitrica, Centros de Da, Programas
asistenciales muy concretos como equipos de
asistencia en medio rural o de tratamiento a
personas con desarrollo anmalo en su perso-
nalidad). La actividad se programa teniendo
en cuenta el calendario acadmico y respetan-
do una semana para la asistencia al Congreso
nacional de la especialidad.
Se estima necesario que esta actividad est
acreditada y que los profesionales que presen-
tan y elaboran la sesin tengan una certicacin
por ello (a modo de pequeo diploma). En este
contexto se reserva la ltima sesin del curso
antes del verano para realizar una revisin de
las sesiones realizadas durante el ao, plani-
cacin de las del curso prximo y disfrutar de
un tiempo posterior para la discusin informal
del curso de sesiones.
Se ha realizado un formato de encuesta de sa-
tisfaccin de las sesiones en donde se incluye
peticin de propuesta para la mejora de la ca-
lidad de las mismas.
Se ha considerado conveniente abrir un listado/
archivo con el ttulo y presentaciones en formato
Power Point de las sesiones que se realizan.
Se organiza de forma temtica y puede ser-
vir de consulta para la preparacin de futuras
sesiones as como para facilitar la variedad de
contenidos a lo largo de los diferentes cursos
acadmicos.
Se va intentar facilitar la publicacin de las sesio-
nes ms interesantes en revistas de de difusin
nacional (p. ej. Cuadernos de medicina psico-
somtica para casos de psicosomtica) o inter-
nacional (p. ej. European Journal of Psychiatry).
3. REFLEXIONES SOBRE RESULTADOS
DE LAS ENCUESTA DE OPININ MS
RECIENTES
Desde septiembre de 2008 hasta junio 2009, como
en todos los periodos acadmicos previos desde
hace varias dcadas, se impartieron 27 sesiones
clnicas en nuestro servicio, en donde intervinieron
46 profesionales. A las sesiones estaba convocado
todo el personal sanitario del sector (sector III de
Zaragoza), esto es, tanto personal mdico como de
psicologa en el Hospital Clnico Universitario Lozano
Blesa, enfermera, auxiliares, terapeutas ocupaciona-
les y trabajadores sociales pertenecientes a unidades
de agudos, de rehabilitacin (media estancia, larga
estancia y centros de da), unidades de deshabitua-
cin, centros de salud mental y consultas externas
pertenecientes al rea.
Las sesiones tienen una frecuencia semanal, se ex-
ponen todos los jueves a primera hora de la maana
(9 horas) en el aula del servicio, la cual est dotada
de los medios audiovisuales oportunos (ordenador,
proyector, video y televisin) as como capacidad
para unas 50 personas. La duracin de las presen-
taciones es de una hora, dedicando los ponentes 40
minutos a la presentacin de la sesin y reservando
los ltimos 20 minutos para la discusin del caso
entre los asistentes. La sesin y el ponente son pre-
sentados a los asistentes por un moderador (en este
caso, generalmente nuestro Jefe de servicio), quien
se encarga tambin de abrir y moderar el debate
posterior a la presentacin del caso.
La exposicin de las sesiones est a cargo de los
psiquiatras adjuntos del rea, conocedores del calen-
dario de las presentaciones desde el inicio del curso
acadmico. Estos pueden recurrir a la colaboracin
del resto del personal de sus correspondientes equi-
pos tanto para la preparacin como para la presenta-
cin de las sesiones. Se solicit tambin en alguna
ocasin la colaboracin de especialistas en otras
disciplinas (neurologa, endocrinologa, urgencias...)
implicados en el caso. La experiencia suele ser inten-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 673 7/5/10 13:18:33
674
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
sa en cuanto a tiempo de preparacin previa y son
necesarias habilidades para sintetizar informacin,
comunicarla y comentarla en pblico.
Al finalizar el curso 2008-2009, se procedi a la
entrega de sencillas encuestas al personal del rea
asistente a las sesiones en esas fechas, con el n
de evaluar el grado de satisfaccin respecto a las
mismas e indagar en aspectos a mejorar.
Se trata de una valoracin annima (tan slo se soli-
citaba que especicaran su disciplina profesional) y
en ella se solicit a los participantes que puntuaran
de 1 a 10 diez cuestiones concretas (siendo 0 la
puntuacin mnima: nada adecuado, nada satisfe-
cho; y 10 la puntuacin mxima: muy adecuado,
muy satisfecho) (tabla 1).
A continuacin presentamos un anlisis de las pun-
tuaciones obtenidas en un total de 44 encuestas re-
cogidas. Incluimos en la siguiente tabla la puntuacin
mnima, mxima y media a cada pregunta.
Se hizo tambin una valoracin cualitativa, plantean-
do a los encuestados tres preguntas abiertas: Qu
es lo que ms te gusta de las sesiones? Qu es
lo que menos te gusta? Qu sugerencias haras
para mejorarlas?
Revisando las respuestas dadas por los encuesta-
dos mdicos (tanto adjuntos como residentes) y en
lneas generales, el punto fuerte de las sesiones es
el espacio dedicado a la discusin del caso. Entre
otros, los profesionales valoran el poder compartir
Puntuacin
Mnima
Puntuacin
Mxima
Puntuacin
Media
Te han gustado las sesiones de este ao? 7 10 8,30
Crees qu los casos han sido bien preparados? 7 10 8,81
Crees qu se han explicado con claridad? 6 10 8,63
Crees qu la sesin est bien organizada? 3 10 8,07
Has podido preguntar o comentar cuestiones? 0 10 7,41
Te han ayudado ha despertar tu inters por algunos temas
relacionados con la sesin?
4 10 8,23
Han sido amenas? 5 10 8,22
Se han visto cumplidas tus expectativas previas? 6 10 8,10
Crees qu esta actividad es importante en tu formacin? 5 10 8,68
En general mi satisfaccin con las sesiones es... 6,5 10 8,45
Puntuacin Media
Te han gustado las sesiones de este ao? 8,30
Crees qu los casos han sido bien preparados? 8,81
Crees qu se han explicado con claridad? 8,63
Crees qu la sesin est bien organizada? 8,07
Has podido preguntar o comentar cuestiones? 7,41
Te han ayudado ha despertar tu inters por algunos temas relacionados con la sesin? 8,23
Han sido amenas? 8,22
Se han visto cumplidas tus expectativas previas? 8,10
Crees qu esta actividad es importante en tu formacin? 8,68
En general mi satisfaccin con las sesiones es... 8,45
Tabla 1. Puntuacin mnima, mxima y media
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 674 7/5/10 13:18:33
675
72. NIVEL I. SESIN CLNICA
dudas y comparar mtodos de trabajo con otros
compaeros de profesin, as como la actualizacin
de conocimientos y temas complejos desde las di-
ferentes subespecializaciones dentro del campo de
la psiquiatra. Tambin son positivamente valorados
la rica variedad de casos tratados as como la asis-
tencia multidisciplinar y suprasectorial.
En cuanto a los aspectos menos satisfactorios, se
resean dicultades en la discusin/debate del caso
en la segunda parte de la sesin. Los encuestados
atribuyen esta dicultad principalmente a las limita-
ciones de tiempo, aunque sealan otros factores que
consideran limitantes como son: el modelo excesiva-
mente mdico en la presentacin del caso, el consi-
derar demasiado acadmico el formato de partici-
pacin, y la centralizacin del debate algunas veces
en las opiniones de psiquiatras adjuntos con escasa
participacin, en general, del resto de profesionales.
Por ltimo, entre las sugerencias de mejora, los
mdicos asistentes y participantes en las sesiones
proponen de forma mayoritaria y congruente con el
punto anterior:
Ampliar el tiempo de discusin del caso.
Facilitar un debate ms uido y participativo.
Fomentar la participacin de otros profesiona-
les del sector en la exposicin de los casos,
funcin hasta la fecha copada la mayora de
las veces por psiquiatras adjuntos (destacar
en este punto el inters de los residentes por
aumentar su participacin de forma activa en
la exposicin de casos conocidos por ellos en
la mayora de las ocasiones). Los residentes
consideran ste un aspecto importante en su
formacin y que hasta la fecha ha sido menos
trabajado. En este sentido comentar que du-
rante etapas previas la presentacin del caso
era a cargo del residente y que ello generaba
insatisfaccin de los mismos porque se sentan
en ocasiones poco supervisados.
Otras sugerencias de mejora menos generalizadas
son: la difusin posterior de las sesiones expuestas
(abrir pgina web), aprovechar la convocatoria del
personal en la sesin para tratar otra informacin
importante del sector, abordar el caso desde otras
perspectivas menos mdicas (ms psicoteraputicas,
sociales), denir de forma ms concreta el papel
del moderador y dar al ponente una mayor libertad
en la presentacin del caso.
En resumen, hemos expuesto un modo or-
ganizativo de una de las actividades docentes
ms importantes de nuestro departamento. La
experiencia a lo largo de estos aos es satis-
factoria a tenor de la asistencia mayoritaria (y
voluntaria) y de las opiniones expresadas por
los profesionales. El formato puede variar segn
las instituciones y culturas de los servicios pero
es preciso que el planteamiento sea claramente
expuesto y revisado dado el riesgo de disconti-
nuidad de la actividad a lo largo del tiempo. Es
necesario la coordinacin y moderacin de las
mismas para que adems de garantizar su rea-
lizacin, las sesiones sean formativas y amenas
para los diferentes profesionales del servicio.
RECOMENDACIONES CLAVE
La sesin precisa de una estructura en donde haya una parte expositiva de un caso y una
parte destinada a la discusin. Esta pretende incidir sobre aspectos docentes del caso as
como sobre puntos de mejora de nuestra actividad asistencial.
Es necesario que haya una variedad temtica a lo largo del curso de sesiones y que se facilite
la preparacin y posterior difusin de las mismas. Como toda actividad precisar de una
acreditacin as como de una evaluacin peridica en donde se revisen y planteen mejoras
en la calidad de las mismas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 675 7/5/10 13:18:33
676
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
4. BIBLIOGRAFA BSICA
Pulido M. El mdico en reuniones cientcas: cmo
hablar en pblico para tener xito. Med Clin (Barc).
2004;123:664-668.
Gervs J, Prez M, Albert V, Martnez JA. El caso clni-
co en medicina general. Aten Primaria. 2002;30:405-
410.
Freeman TR. The patien-centered case presentation.
Fam Prac. 1994;64:170.
Parrino TA, White AT. Grand rounds revisited: results
of a survey of U.S. departments of Medicine. Am J
Med. 1990;89:491-495.
Herbert RS, Wright SM. Reexamining the value of
medical ground rounds. Acad Med. 2003;12:1248-
1252.
5. BIBILIOGRAFA DE AMPLIACIN
Campos R, Seva A. Gua orientativa para la pre-
sentacin de las sesiones clnicas. Comunicacin
Psiquitrica 95/99, Anales universitarios Espaoles
de Psiquiatra.
Strain JJ, Campos R, Carvalho S, Diefenbacher A,
Malt UF, Smith G, Mayou R, Lyons J, Kurosawa H,
Ruiz-Flores LG, Cartagena A, Zimmermaqn P & Stra-
in JJ. Further evolution of a literatura database: The
international use of a common software structure
and methodology for the establishment of Nacional
Consultation-Liaison Database. Gen Hosp Psychiatry.
1999;21:402-407.
Kay J, Silberman EK, Pessar L. Handbook of psychia-
tric education and faculty development. Washington:
Ed. American Psychiatric Press. 1999.
Glvez EM. Calidad asistencial y certicacin profe-
sional: la formacin continuada. Manual del Residente
de Psiquiatra. Madrid: Ed. Litonger. 1997:1999-
2011.
Ricarte JI & Martnez-Carretero. Mtodos de ense-
anza y aprendizaje del residente. En: Manual para
tutores de MIR. Cabrero L (ed.). Madrid: Ed. Pana-
mericana. 2007.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 676 7/5/10 13:18:34
73. NIVEL II.
REVISIONES Y PRESENTACIONES ENTRE IGUALES
Autoras: Marta Lucas Prez-Romero y M
a
Teresa Tolosa Prez
Tutores: Vicenta M
a
Piqueras Garca y Miguel ngel Martn Rodrguez
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
677
CONCEPTOS ESENCIALES
La revisin y presentacin entre iguales se basa en los principios del autoaprendizaje.
El proceso de autoaprendizaje es innato en el ser humano y est en nuestras manos continuar
aprovechando esta capacidad.
Este tipo de aprendizaje est modulado por los otros, que a la vez reciben y actan como
mecanismos de retroalimentacin positiva.
Implican activamente a los sujetos en los proyectos y ejercen un efecto estimulador sobre
el grupo.
1. INTRODUCCIN
El autoaprendizaje es una forma de adquirir conoci-
mientos por uno mismo. Puede realizarse mediante
la bsqueda de informacin o a travs de prcticas
o experimento. A pesar de lo novedoso en el mbito
acadmico, se trata de un proceso inherente en el
ser humano para la adquisicin progresiva de las
funciones propias de la edad adulta.
La generalizacin del autoaprendizaje como modelo
formativo es consecuencia de un largo tiempo de
investigacin a travs de numerosos estudios lle-
vados a cabo en diferentes entornos siendo el de
la escuela primaria el ms utilizado. Los resultados
obtenidos en los distintos trabajos obtienen mejoras
en el rendimiento superiores a quienes lo hicieron de
manera convencional.
Este tipo de docencia se centra en actividades de
aplicacin y resolucin de problemas. Puesto que la
respuesta a estos problemas no es nica, se deben
ir generando distintas informaciones por medio de
un debate llegando a la solucin de problemas con
la bsqueda de un consenso.
Las ventajas de esta forma de aprendizaje las pode-
mos resumir en los siguientes puntos:
Fomenta la curiosidad, la investigacin y la au-
todisciplina.
Se aprende a resolver los problemas por uno
mismo.
Es ms entretenido que la forma de enseanza
tradicional.
Al no tener que seguir el ritmo de un grupo, se
puede dedicar ms tiempo en lo que se tiene
dicultades y menos a lo que resulta ms fcil
para uno mismo.
Es ms constructivo, no slo se benecia el
que aprende sino que tambin el que ensea
se adquiere capacidades para la resolucin de
problemas desde un punto de vista diferente
y facilita la jacin de conocimientos. Quien
ensea aprende dos veces.
Puede ayudar a la denicin de una personali-
dad denitiva de forma positiva.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 677 7/5/10 13:18:34
678
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
El autodidacta es un ser productivo, un ser que en-
sea y aprende, un ser que motiva la enseanza a las
dems personas. El hecho de que los autodidactas
puedan ayudarse entre ellos con ninguna o mucha
menos intervencin de un tutor como tal, hace que
el costo del autoaprendizaje en trminos econmicos
sea bajo (tabla 1).
2. MODELOS COGNITIVOS DEL
APRENDIZAJE ENTRE IGUALES
Piaget propuso que la comprensin se desarrolla en
los nios a travs de los procesos de asimilacin y de
acomodacin, asociados con la construccin de es-
quemas interiores para el entendimiento del mundo.
Esto se ha llamado constructivismo cognitivo.
Vygotsky puso ms nfasis en la interaccin social, el
idioma y el discurso dentro del desarrollo de la com-
prensin para permitir que los nios unos a otros pro-
porcionen andamiaje del aprendizaje y hagan co-cons-
truccin. A esto se ha llamado constructivismo social.
A pesar de las aparentes diferencias entre estas
dos teoras, ambas requieren la interaccin entre
los iguales. Las relaciones entre iguales pueden ser
un contexto motivador para los individuos.
Las interacciones dentro de los contextos de apren-
dizaje entre iguales tipo Vygotsky sern cooperativas,
es decir, la colaboracin de dos compaeros facilita
la construccin de un espacio intersubjetivo comn
que se va interiorizando progresivamente, con inte-
rrogatorios compartidos, empalme de ideas y menos
consejos y orientaciones. Los compaeros trabajan
juntos para generar un entendimiento conjunto.
En las tcnicas de Piaget de tutora entre iguales existe
ms direccin y apoyo del tutor ya que considera que
la adaptacin de estructuras cognitivas ocurre cuando
la asimilacin y la acomodacin estn en equilibrio.
Este equilibrio puede establecerse ms fcilmen-
te entre los iguales que entre formador y formado.
2.1. EL CONFLICTO COGNITIVO DEL APRENDIZAJE
ENTRE IGUALES TIPO PIAGET (figura 1)
Las teoras de Piaget del aprendizaje colaborativo
provienen de las teoras del equilibrio. Debe existir
una reconciliacin entre las creencias previas y las
experimentadas recientemente. La nueva creencia,
debe ser lo suficientemente cercana a la previa
para ser relacionada con aprendizajes anteriores. El
aprendizaje entre iguales es productivo mientras las
creencias dieran y las tareas estn estructuradas de
forma que hagan surgir el conicto entre la creencia
previa y la nueva.
El papel de la interaccin entre iguales en este caso,
se da el de instruir, aconsejar y conducir a los apren-
dices hacia el desarrollo cognitivo interior. Junto a un
compaero aprendiz se ponen a prueba las hiptesis
desarrolladas dentro del sistema. Esto puede llevar
a la asimilacin y posterior acomodacin de los co-
nocimientos.
Con la acomodacin no hablamos de un cambio
mantenido a largo plazo sino que esto requiere el
entendimiento ms profunda de la nueva estructura
cognitiva que lleva al equilibrio. Puede ocurrir que
aquellos conocimientos nuevos coincidan con los
existentes de forma que se obtiene un refuerzo en el
aprendizaje. Pueden existir diferencias entre la nueva
informacin y la previa iniciando s un proceso de se-
cuencias de perturbacin-regulacin-compensacin.
2.2. EL APRENDIZAJE ENTRE IGUALES TIPO
VYGOTSKY
Vygotsky considera como fundamental para el de-
sarrollo del funcionamiento superior la mediacin,
Tabla 1. Objetivos de las revisiones entre iguales
OBJETIVOS DE LAS REVISIONES ENTRE IGUALES
Promover una reexin en las personas en formacin para que tomen conciencia de la relevancia de la
ayuda entre iguales como actuacin docente.
Ofrecer a las personas en formacin la oportunidad de actuar como tutores, practicando una actuacin
docente efectiva.
Actuar tanto como tutor como tutorado, ofreciendo y recibiendo ayudas pedaggicas ajustadas, que
favorezcan tanto el aprendizaje del contenido, como la reexin sobre la prctica educativa.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 678 7/5/10 13:18:34
679
73. NIVEL II. REVISIONES Y PRESENTACIONES ENTRE IGUALES
subrayando la naturaleza esencial de las dimensiones
sociales en el aprendizaje (tabla 2).
Enfatiza el papel del dilogo en el crecimiento cog-
nitivo y sugiere que los aprendices son capaces de
actuar en colaboracin los unos con los otros en
aquellos asuntos que no dominaban independiente-
mente. Concluye que la interaccin entre iguales en
el proceso de aprendizaje es esencial para permitir la
interiorizacin y el crecimiento cognitivo a largo pla-
zo. Los debates surgidos, las preguntas formuladas
facilitan la extensin del aprendizaje.
Con este modelo los objetivos a conseguir son:
Maximizar el tiempo en la tarea y el tiempo in-
volucrado en la tarea.
La elaboracin de metas y planes.
La individualizacin en el aprendizaje y retroali-
mentacin inmediata al entorno ms cercano.
Consideracin de la emocin como una forma
diferente pero inuyente en el aprendizaje.
En el modelo de aprendizaje entre iguales implica las
tutoras, el apoyo y el andamiaje de un igual. Para que
esto ocurra, el tutor necesita adaptar el aprendizaje y
sus actividades. El residente tutor acta promoviendo
este apoyo y andamiaje para generar co-construccin
de nuevas estructuras cognitivas.
Para que este mtodo de tutora entre iguales tenga
xito, los tutores iguales necesitan adaptar y modular
las demandas de procesamiento e informacin so-
bre la persona en formacin, de forma que no sean
excesivas pero tampoco escuetas. El tutor provee
un modelo cognitivo de rendimiento competente, ob-
servando el rendimiento, detectando, diagnostican-
do, corrigiendo y contrarrestando los pensamientos
errneos.
Para llevar a cabo todo este tipo de tareas es pre-
ciso que exista habilidad de comunicacin interper-
sonal.
El sentido de lealtad y responsabilidad de uno hacia
el otro puede ayudar a mantener la motivacin y evitar
la dispersin de la tarea.
Figura1. Modelo de constructivismo social a travs del conflicto
Estructura cognitiva
existente
Nueva estructura cognitiva
rechazada
Pruebas de hiptesis
con el tutor-residente
No Distorsin
Asimilacin Acomodacin
Distorsin
Nueva estructura
cognitiva
Nueva estructura
cognitiva aceptada
Secuencia de distorsin-
regulacin-compensacin
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 679 7/5/10 13:18:34
680
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
La gura 2 muestra un ejemplo de modelo terico
de aprendizaje entre iguales.
3. PROPUESTA DE MODELO DE
AUTOAPRENDIZAJE ADAPTADO
A GRUPO DE MDICOS INTERNOS
RESIDENTES DE LA ESPECIALIDAD
DE PSIQUIATRA
El aprendizaje entre iguales, en nuestro caso, entre
residentes de psiquiatra, es un mtodo de aprendi-
zaje cooperativo basado en la creacin de parejas,
con una relacin asimtrica (derivada del rol de tutor
o del tutorado que desempean respectivamente),
con un objetivo comn, compartido y conocido que
se logra a travs de un marco de relacin planicado
por el tutor de residentes.
En denitiva, se trata de un residente que haciendo
de tutor aprende, pues bien sabemos que ensear es
una buena forma de aprender. Y a la vez, el compae-
ro tutorado aprende gracias a la ayuda personalizada
del residente-tutor.
En cualquier dispositivo hospitalario, ya sea de ma-
yor o menor nmero de residentes, se podra aplicar
uno de los modelos de aprendizaje entre iguales.
Entre stos, podemos destacar los que en nuestra
experiencia ms se adecuan a un grupo de mdicos
internos residentes en formacin:
Modelo de aprendizaje entre iguales
Este modelo lo llevaran a cabo bien una pareja, o
un grupo de residentes del mismo ao, es decir,
con conocimientos tericos y prcticos similares,
sin tener en cuenta las diferencias individuales.
El aprendizaje se llevara a cabo a partir de la
exposicin de uno de los miembros del grupo
de un tema en concreto, que previamente ha
sido preparado para la docencia de sus com-
paeros. Adems de la exposicin anterior, se
generarn temas a debate con la participacin
y la aportacin de ideas por parte de todos
sus miembros.
En sesiones sucesivas, ser otro de los residen-
tes el que prepare la exposicin sobre el tema
seleccionado previamente por el grupo.
ORGANIZACIN
E IMPLICACIN
Individualizar
metas y planes
para optimizar
la interactividad,
variedad
y tiempo
implicado.
CONFLICTO
COGNITIVO
Para eliminar
cogniciones
y creencias
primitivas.
ANDAMIAJE Y
GESTIN DE
ERRORES
Modelado entre
residentes en la
zona de desa-
rrollo prximo
con gestin de
informacin-
modulacin,
modelaje,
observacin y
deteccin de
errores que lleva
al diagnstico y
correccin.
COMUNICACIN
Habilidades
lingsticas
efectivas que
permiten a
los residentes
escuchar,
explicar,
preguntar,
aclarar,
simplicar,
provocar,
practicar,
revisar, resumir
y proponer
hiptesis.
ESTIMA
Promover la
motivacin,
responsabilidad,
modelado,
identicacin y
autorevelacin.
Metacognicin
Explcito, intencional, estratgico
Auto-atribucin/autoestima
Figura 2. Ejemplo de modelo terico de aprendizaje entre iguales
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 680 7/5/10 13:18:34
681
73. NIVEL II. REVISIONES Y PRESENTACIONES ENTRE IGUALES
Modelo de aprendizaje alumno-tutor:
En este caso los grupos de trabajo estaran
formados por miembros de diferente ao de re-
sidencia, y por tanto, con desigualdad entre los
conocimientos tericos y prcticos, as como
experiencia laboral. El residente de ao de resi-
dencia mayor adquirira el rol de tutor-profesor
hacia los residentes de aos inferiores. Las cla-
ses impartidas por el tutor-residente debern
estar previamente supervisadas por el adjunto-
tutor, figura de referencia y control general.
El tutor-residente, adems de los conocimien-
tos tericos impartidos, propondr situaciones
y temas a debate que pudieran haberle surgido
durante su experiencia laboral a modo de simu-
lacro para sus alumnos-residentes.
Tabla 2. Similitudes y diferencias entre el modelo cognitivo de Piaget y el de Vygotsky
Aspecto Piaget Vygotsky
Organizacin.
Ocurre entre individuos de la misma
edad, con niveles de capacidad
diferentes.
Los tutores tienen acceso al
problema sobre el cual trabajan con
el tutorizado antes de la leccin y se
les permite un tiempo de preparacin.
Sucede entre individuos de la misma
edad, con niveles de capacidad
diferentes.
Los tutores tienen acceso al problema
sobre el cual trabajarn con el tutorizado
en el mismo momento que ste y,
por lo tanto, no hay tiempo para una
preparacin previa.
Desarrollo cognitivo.
Para el tutor ocurre durante la
preparacin pre-interactiva. Para el
tutorizado sucede como resultado de
reexiones post-interactivos.
Para el tutor sucede durante el proceso
de tutora.
Ocurre tanto para el tutor como para
el tutorizado como resultado de co-
construccin durante el proceso
interactivo.
Elementos de
discurso que se
esperan.
Preguntas y desacuerdos.
Explicaciones expresadas y empalme de
ideas.
Desarrollos meta-
cognitivos.
Para el tutor ocurre durante la
preparacin pre-interactiva.
Para el tutorizado ocurre como
resultado de reexiones post-
interactivas.
Para el tutor sucede durante el proceso
de tutora. Ocurre tanto para el tutor
como para el tutorizado como resultado
de co-construccin durante el proceso
interactivo.
Desarrollo afectivo.
Ocurra previo a la interaccin como
resultado de ser asignado a un papel
de tutora.
Para el tutor ocurre durante la
preparacin pre-interactiva. Para el
tutorizado ocurre como resultado de
reexiones post-interactivas.
Ocurre previo a la interaccin como
resultado de ser asignado a un papel de
tutora.
Se da tanto para el tutor como para el
tutorizado como resultado del proceso
de tutora.
Elementos
caracterstico del
habla que se da
entre los alumnos
durante la tutora
entre iguales.
Ejemplicar.
Preguntar.
Evaluar.
Expresar desacuerdo.
Ejemplicar.
Ensamblaje/co-construccin.
Dar pistas.
Conducir.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 681 7/5/10 13:18:34
682
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
Los resultados avalan un incremento del rendimiento
profesional, una reduccin de la tasa de fracaso, una
mejora en las habilidades sociales y teraputicas, de
hbitos de trabajo, de aptitudes positivas hacia lo
profesional y un alto nivel de satisfaccin.
3.1. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL
AUTOAPRENDIZAJE
Los principales problemas de esta modalidad docen-
te se pueden resumir en:
El hecho de que el estudiante-tutor no sepa
promover la discusin en grupo, por ser dema-
siado directivo o, por el contrario, demasiado
proclive al dejar hacer, es decir, exactamente
lo mismo que un profesor-tutor inecaz. Para
evitar este problema, el nico procedimiento
es una adecuada formacin de los residentes-
tutores promovindose actividades comunes
incluso a nivel nacional donde se unificaran
tanto los temas a tratar como la forma de lle-
varlos a cabo.
Un problema de relevancia importante dada la
intensa carga asistencial hospitalaria, sera la
interferencia de sta en la realizacin de la do-
cencia propiamente dicha dentro de la jornada
laboral. Consideramos indispensable promover
la creacin de espacios docentes especcos
en los cuales los residentes de cualquier ao
pudieran impartir o recibir docencia.
La falta de uniformidad entre los aprendizajes
de diversos hospitales docentes.
RECOMENDACIONES CLAVE
Cualquier experiencia en el aprendizaje puede ser utilizada de forma beneciosa en funcin
de nuestra actitud.
Aprovechar el aprendizaje entre iguales en un mbito como el hospitalario, enriquece a nivel
terico y a nivel personal.
Podemos proponernos est situacin como un reto y como un proyecto de futuro
complementario con el resto de la formacin tutelada.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 682 7/5/10 13:18:34
683
73. NIVEL II. REVISIONES Y PRESENTACIONES ENTRE IGUALES
4. BIBLIOGRAFA BSICA
Durn Gisbert D, Huerta Crdova V. Una experiencia
de tutora entre iguales en la Universidad mexicana
de Oaxaca. Revista Iberoamericana de educacin.
2008.
Thurson A, Van de Keere K, Topping KJ, Kosack W,
Gatt S, Marchal J, Mestdagh N et al. Aprendizaje
entre iguales en Ciencias Naturales de Educacin
Primaria: perspectivas tericas y sus implicaciones
para la prctica en el aula. Revista electrnica de
investigacin psicoeducativa. 2007;5(3):477-496.
lvarez P, Gonzlez M. La tutora entre iguales y la
orientacin acadmica. Una experiencia de forma-
cin acadmica y profesional. Educar. 2005;36:107-
128.
Durn D, Vidal V. Tutora entre iguales: de la teora a
la prctica. Barcelona: Ed. Gra. 2004.
Cortesse C. Learning trough teaching. Management
Learning. 2005;36(1):87-150.
5. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Vygotsky LS. Mind in society: The development of
higher psychological processes. Cambridge, MA: Ed.
Harvard University Press. 1978.
Daz-Aguado MJ. Educacin intercultural y aprendiza-
je cooperativo. Madrid: Ed. Pirmide. 2003.
Lobato C, Arbizu F, Del Castillo L. Claves de la prc-
tica de la autorizacin entre iguales en las universi-
dades anglosajonas. Algunas aplicaciones a nuestra
realidad universitaria. Revista Enfoques Educaciona-
les. 2004;6(1):53-65.
Monedero C, Duran D. Entramados. Mtodos de
aprendizaje cooperativo y colaborativo. Barcelona:
Ed. Edeb. 2002.
Wells G. Indagacin dialgica. Hacia una teora y una
prctica socioculturales de la educacin. Barcelona:
Ed. Paids. 2001.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 683 7/5/10 13:18:34
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 684 7/5/10 13:18:35
74. NIVEL III.
PRESENTACIONES EN REUNIONES CIENTFICAS
Autores: Ignacio Vera Lpez e Ignacio Vidal Navarro
Tutor: ngel Ramos Muoz
Hospital Universitario de Getafe. Madrid
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
685
CONCEPTOS ESENCIALES
Conocer los elementos y contenidos comunes a detallar en cualquier trabajo de investigacin
que vaya a presentarse en una reunin cientca.
Ajustarse a los requisitos de uniformidad para los manuscritos enviados a revistas biomdicas
y de ciencias de la salud que puedes consultar en www.icmje.org.
Ajustarse estrictamente a los formatos, plazos, tiempos y extensiones dictados por el comit
cientco organizador.
1. ELEMENTOS Y CONTENIDOS COMUNES
A LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN
REUNIONES CIENTFICAS
Los trabajos presentados en reuniones cientcas de-
ben contener una descripcin clara, concisa y com-
pleta del proyecto de investigacin desarrollado por
los autores. La nalidad del trabajo de investigacin
es comunicar con delidad sobre los antecedentes
existentes del tema a investigar, los objetivos del
estudio, el material y los mtodos empleados, los
resultados obtenidos y la interpretacin y conclusio-
nes que pueden extraerse de los mismos. El trabajo
de investigacin debe comprender los apartados
siguientes:
1.1. TTULO
El ttulo debe ofrecer informacin precisa y clara so-
bre el tema principal del trabajo de investigacin. Ha
de ser descriptivo y atractivo para captar la mirada
y la atencin del oyente despertando curiosidad y
estimulando el inters por el trabajo expuesto. Debe
redactarse como una frase en tono armativo no sien-
do aceptables los tonos negativos ni interrogativos.
Debe evitarse la introduccin de jerga, abreviaturas o
siglas. Han de evitarse los ttulos demasiado breves
o demasiado extensos. La experiencia aconseja que
un mximo de 15 palabras sean sucientes para la
gran mayora de los ttulos.
Elementos comunes en trabajos
de investigacin
Ttulo.
Autora y liacin.
Introduccin y objetivos: Qu y por qu se ha
estudiado?
Material y mtodos: Cmo se ha estudiado?
Resultados, tablas y guras: Qu se ha
observado?
Discusin y conclusin: Qu signicado tienen
sus datos?
Referencias bibliogrcas.
Agradecimientos.
1.2. AUTORA Y FILIACIN
Quin tiene derecho a aparecer como autor en un
trabajo cientco? Para que una persona aparezca
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 685 7/5/10 13:18:35
686
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
como autor en propiedad debe haber hecho una
contribucin intelectual sustancial a la investigacin
y estar en condiciones de presentar el trabajo y de-
fender las crticas en reuniones de profesionales
especialistas.
El reconocimiento de la autora deber basarse
nicamente en contribuciones sustanciales en la
concepcin, diseo o anlisis/interpretacin de los
datos, en la redaccin o elaboracin del borrador del
trabajo, en la revisin crtica del contenido intelectual
relevante y/o en el visto bueno denitivo de la versin
a publicar.
El orden en que aparecen los autores deber ser una
decisin conjunta de los coautores. El primer nombre
debe corresponder al autor principal. Luego vienen
los dems en orden decreciente de importancia de
la contribucin. Es importante no incluir un nmero
desproporcionadamente alto de autores (autoras
mltiples) ni excluir verdaderos autores (autoras in-
completas). En los trabajos de autor corporativo (au-
toras colectivas) se debe especicar quines son las
personas principales que responden del documento
y limitarse a agradecer al resto de personas que co-
laboran en el proyecto. Debe incluirse el nombre del
departamento y centro de trabajo al que pertenece
cada autor y es recomendable una direccin postal
o electrnica para poder contactar con los autores.
1.3. INTRODUCCIN
La introduccin responde al qu y al por qu de la
investigacin y su objetivo es centrar el tema. El autor
debe trasladar al mundo del lector los fundamentos
y aportaciones que pretende alcanzar el estudio, es
decir, debe justicar la realizacin del trabajo de in-
vestigacin en el aqu y ahora y denir sus objetivos
especcos. Los elementos comunes a incluir en toda
introduccin se detallan en la tabla 1.
1.4. MATERIAL Y MTODOS
El objetivo de este apartado es comentar cmo se
realiz la el trabajo de investigacin. Es necesario
incluir la informacin suciente para que un lector
pueda comprender todo el proceso de investigacin
y con el detalle suciente para que otros investiga-
dores puedan replicar el estudio. Los elementos
comunes a incluir en toda introduccin se detallan
en la tabla 2.
1.5. RESULTADOS
La nalidad de este apartado es presentar los hallaz-
gos que los autores han encontrado en su investiga-
cin y los resultados de su anlisis, es decir, mostrar
si los datos obtenidos apoyan o no las hiptesis de
trabajo. En esta seccin se presentan los datos que
Tabla 1. Elementos comunes a incluir en toda introduccin
Enunciacin del problema general. Es necesario detallar la importancia del problema en trminos
de magnitud, inters social, gravedad, benecios o aplicaciones prcticas que pueden derivarse del
estudio.
Revisin de los antecedentes del problema. Es necesario, realizar una revisin del tema y asegurarse
de que la pregunta que se formula no ha sido contestada previamente o que lo ha sido de forma
contradictoria (pertinencia del problema). No se trata, no obstante, de hacer una revisin exhaustiva del
tema.
Denicin del problema de investigacin. Es necesario pensar qu aspectos novedosos aportar la
investigacin a los trabajos previos.
Enunciar el objetivo del estudio. Es necesario denir explcita y claramente los objetivos especcos
del estudio huyendo de objetivos generales y vagos. El objetivo especco es la pregunta principal
que se pretende contestar formulada con precisin y sin ambigedades y en trminos mensurables.
Debe concebirse como una hiptesis contrastable. El objetivo especco lleva implcita la pregunta que
el investigador propone como posible explicacin. Haremos referencia a la viabilidad (tica, material,
humana) del proyecto.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 686 7/5/10 13:18:35
687
74. NIVEL III. PRESENTACIONES EN REUNIONES CIENTFICAS
se han observado pero no se interpretan, lo que debe
hacerse de forma concisa y contener slo la informa-
cin importante pero sin omitir nada que pueda inte-
resar al lector o que sea necesario para la adecuada
comprensin de los hallazgos. Es conveniente evitar
la exposicin excesivamente detallada y exhaustiva
de los datos numricos, y recurrir a su sntesis, orga-
nizacin y presentacin en tablas y guras, cuando
sea adecuado, teniendo en cuenta que su funcin
es complementar y no duplicar el texto. En el texto
deben resaltarse los hallazgos principales, es decir,
aquellos que se reeren a las hiptesis de trabajo
y en los que se basarn las conclusiones, y remitir
al lector a las tablas y guras en las que encontrar
organizados el resto de datos relevantes.
Los resultados se han de presentar siguiendo una
sucesin lgica.
En primer lugar, se expondrn los datos des-
criptivos de las principales caractersticas de
los sujetos estudiados.
En los estudios analticos, a continuacin se
evala la comparabilidad de los grupos de es-
tudio sobre las variables que puedan inuir en
la respuesta.
Por ltimo, se presenta el resultado principal,
que corresponde a la estimacin del efecto del
factor de estudio sobre la variable de respuesta,
o bien a la estimacin de la asociacin entre
ambas variables.
A continuacin se presentan los resultados del
anlisis de subgrupos si se ha realizado.
Y, nalmente, los relacionados con las pregun-
tas secundarias del estudio.
En cualquier estudio, hay que informar del nmero
de no respuestas o de personas perdidas durante el
seguimiento as como de los motivos por los que se
han producido. La informacin sobre los resultados
de las pruebas estadsticas debe incluir la prueba uti-
lizada, el valor del estadstico, los grados de libertad
y el grado de signicacin estadstica as como los
intervalos de conanza.
Tabla 2. Elementos comunes a incluir en todo material y mtodos
Tipo (diseo) del estudio epidemiolgico.
Poblacin de estudio. Haremos referencia a la poblacin de referencia detallando la procedencia de
los sujetos, a los criterios de seleccin (inclusin y exclusin), a la tcnica de captacin de los sujetos
y, en caso de haberlas usado, a las tcnicas de muestreo y de clculo del tamao muestral.
Perodo de estudio.
Variables de estudio. Es necesario denir con precisin cada una de las variables de estudio con
especial hincapi en la denicin y medicin de la enfermedad o exposicin a estudiar.
Mtodos y fuentes de informacin.
Material clnico (nombres genricos) empleado.
Protocolo del estudio: tipo, lugar y calendario de las actividades de seguimiento o quines y cuntos lo
han llevado a cabo, entre otros.
En el caso de los ensayos clnicos, es necesario especicar el mtodo de asignacin de los
participantes a los grupos de estudio, si ha existido un perodo de aclaracin o blanqueo previo a la
intervencin, las tcnicas de registro de la presencia de reacciones adversas, los criterios utilizados
para la retirada anticipada de sujetos o las tcnicas de enmascaramiento utilizadas.
Anlisis estadstico: es necesario detallar la estrategia y tcnicas de anlisis estadstico empleadas
suministrando informacin o referencias referentes a los mtodos empleados. Es recomendable hacer
constar el programa estadstico utilizado e indicar la naturaleza de la hiptesis evaluada y el nivel crtico
de signicacin.
Aspectos ticos: debe especicarse si el estudio ha sido aprobado por el Comit tico de Investigacin
Clnica Correspondiente as como si se cumplen los requisitos ticos vigentes (con especial referencia
al consentimiento informado y la condencialidad de los datos).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 687 7/5/10 13:18:35
688
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
1.6. DISCUSIN
La discusin es la coronacin del proyecto de inves-
tigacin y responde a la pregunta Cul es el signi-
cado de los hallazgos de investigacin? En la dis-
cusin se interpretan los resultados destacando los
aspectos ms novedosos y relevantes, analizndolos
de forma cautelosa, relacionndolos con las teoras
subyacentes, comparndolos de forma objetiva con
los hallazgos de otros estudios y argumentando las
conclusiones que de todos ellos se derivan.
En la discusin, deben tambin valorarse la validez
interna del estudio comentando sus limitaciones y
sesgos potenciales y su validez externa es decir,
el grado en el que se pueden extrapolar o genera-
lizar los resultados exponiendo sus implicaciones
tericas y prcticas.
Finalmente, deben realizarse recomendaciones de
cara a estudios posteriores indicando posibles futu-
ras lneas de investigacin e incluir todas aquellas de-
ducciones que puedan sustentar un futuro estudio.
1.7. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Las referencias bibliogrcas se citarn siguiendo el
estilo de los requisitos de uniformidad para manuscri-
tos presentados a revistas biomdicas utilizados por
la National Library of Medicine (NLM) de los Estados
Unidos en el Index Medicus y que tambin son co-
nocidos como Normas de Vancouver.
Las normas de Vancouver especican cmo debe
citarse cualquier tipo de documento cientco. En la
medida de lo posible, es necesario evitar citar como
referencia los resmenes presentados en congre-
sos u otras reuniones cientcas y las observaciones
personales o comunicaciones no publicadas. Las
alusiones a trabajos admitidos para su publicacin
pero an no publicados debern aparecer como en
prensa o de prxima publicacin. Las citas deben
ser recientes: la mayora de ellas no superiores a los
5-10 aos desde la publicacin.
El autor deber cotejar las referencias comprobn-
dolas con los artculos originales. Las referencias
se numerarn de manera correlativa segn el orden
en el que aparecen por primera vez en el texto. Se
identicarn en el texto, tablas y leyendas mediante
nmeros arbigos entre parntesis.
1.8. AGRADECIMIENTOS
En un lugar adecuado del trabajo de investigacin
se podrn incluir a) los agradecimientos a la ayuda
intelectual (que no justiquen la autora), b) los agra-
decimientos a la ayuda tcnica y c) los agradecimien-
tos al apoyo econmico o material.
2. TIPOS DE TRABAJOS PRESENTADOS
EN REUNIONES CIENTFICAS
Existen varias formas de presentar la informacin
de los proyectos de investigacin aunque pueden
resumirse bsicamente en: comunicaciones orales
(ponencias, talleres, conferencias o mesas redondas)
y comunicaciones escritas (pster). Estas formas de
exposicin contribuyen al intercambio de informacin
entre los que asisten a dichos congresos. Al presen-
tar una comunicacin oral o escrita en una reunin
cientca deberemos explicar al pblico asistente
nuestro trabajo de investigacin explicando de la
manera ms clara y concisa posible cada uno de los
puntos tratados en el apartado anterior. Es necesario
leer detenidamente las normas de presentacin de la
reunin cientca a la que asistiremos ciendo estric-
tamente nuestros trabajos a los formatos, espacios
y tiempos especicados.
Las comunicaciones orales son mucho ms diver-
sas en cuanto a formas y tiempos de presentacin
(conferencias, mesas redondas, talleres, seminarios,
ponencias) y varan mucho de unas reuniones cient-
cas a otras. Las comunicaciones escritas en forma
de pster son cada vez ms frecuentes y bastante
uniformes en sus requisitos y constituyen el grueso
de las presentaciones de los mdicos internos resi-
dentes en las reuniones cientcas por los que las
explicaremos en mayor detalle a continuacin.
3. EL PSTER: UNA FORMA DE
PRESENTACIN EN UN CONGRESO
El pster (o comunicacin pster) no debe ser con-
siderado como un tipo de comunicacin de segun-
da la. En muchas ocasiones los psters recogen
las aportaciones ms interesantes de un congreso.
De hecho, en los ltimos aos algunos congresos
cientcos han eliminado las clsicas presentacio-
nes orales y todas las presentaciones han de ser en
forma de pster reservndose las ponencias orales
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 688 7/5/10 13:18:35
689
74. NIVEL III. PRESENTACIONES EN REUNIONES CIENTFICAS
para los autores e investigadores ms reconocidos
en cada rea de inters. El pster es una alternativa
a la comunicacin oral que tiene la misma nalidad
que sta pero que adems ofrece la posibilidad de
poder presentar estudios, proyectos o experiencias
que por diversos motivos no se puedan presentar
como comunicacin oral.
El pster constituye un tipo de comunicacin con
un potencial enorme. Posibilita la transmisin con-
cisa, clara y permanente (mientras dura la reunin o
congreso) de su contenido, sin la fugacidad de las
comunicaciones orales. Adems, la posibilidad de
entablar una comunicacin directa con los autores
del pster permite comentarlo y discutirlo de manera
sosegada y tranquila, algo difcil de conseguir en una
sesin de comunicaciones orales. Adems, el autor
no ha de demostrar su erudicin ni la presentacin
ha de convertirse en un difcil examen y tampoco
est sometido a la presin que supone una presen-
tacin oral.
4. PASOS PARA PRESENTAR UN PSTER
4.1. EL RESUMEN
El paso previo a cualquier presentacin en un con-
greso, sea oral o en forma de pster, lo constituye
la preparacin del resumen del trabajo a presentar.
Este resumen debe seguir unas normas establecidas
por la organizacin del congreso en lo que se reere
a formato, estructura y extensin y debe enviarse
dentro de un plazo determinado para ser acepta-
do o rechazado por el comit cientco. El resumen
deber incluir los apartados explicados en el punto
Elementos y contenidos comunes a los trabajos
presentados en reuniones cientcas ya detallado
en este captulo.
4.2. EL PSTER
Una vez el resumen ha sido aceptado por el comi-
t cientco para su presentacin en el congreso
debemos elaborar el pster. En un pster han de
considerarse dos aspectos importantes y comple-
mentarios: el contenido y la presentacin. Antes de
pasar a la realizacin del pster debemos disponer
de un texto (si hemos hecho un buen resumen, este
resumen ampliado, puede servirnos) y debemos te-
ner claro qu tablas, guras e imgenes queremos
incluir. El pster debe seguir una secuencia lgica,
que progrese de izquierda a derecha y desde la parte
superior hacia abajo.
4.2.1. Diseo del pster
Los apartados en que se divide el contenido del ps-
ter pueden variar ligeramente segn el tipo de trabajo
de investigacin y las normas editoriales de la reunin
cientca pero bsicamente son los mismos que se
han incluidos en el resumen, esto es, ttulo, autores
y su liacin, introduccin, metodologa, resultados
incluyendo guras y tablas, conclusiones, referencias
bibliogrcas y agradecimientos.
4.2.2. Sugerencias para confeccionar un pster
Tipo y tamao de letra. Es preferible usar tipos
de letra sencillos (Arial, Times New Roman,
Helvtica), combinando maysculas y mins-
culas y no combinar ms de dos tipos de letras
distintos en todo el pster. Debe cuidarse la
justicacin del texto. A continuacin se inclu-
yen algunas sugerencias sobre el tamao y el
tipo de letras.
Ttulo: tiene que poder leerse desde lejos
(1,5-2 metros de distancia), al menos 36 pun-
tos y en negrita.
Autores, liacin y encabezamiento de los
apartados: 30 puntos o ms y en negrita.
Encabezamientos de niveles inferiores de los
apartados: 24 puntos o ms y en negrita.
Texto: 20 puntos o ms y no utilizar negrita.
Contenido. En el pster han de predominar las
guras, tablas e imgenes sobre el texto y no
debe estar demasiado abigarrado ni con dema-
siados espacios en blanco. Es necesario cuidar
especialmente la redaccin y la ortografa.
Medidas. Tener en cuenta las medidas jadas
por la organizacin del congreso.
Colores y tipos de guras, imgenes y grcos.
Es importante tener en cuenta los clores que uti-
lizaremos. El texto, las tablas y las guras deben
contrastar y no confundirse con el fondo. Hay
que procurar que las tablas, guras e imgenes
guarden armona en cuanto a tamao, tipografa
y colores, entre ellos y con el resto del pster.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 689 7/5/10 13:18:35
690
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
5. BIBLIOGRAFA BSICA
Argimn Palls JM, Jimnez Villa J. Mtodos de in-
vestigacin clnica y epidemiolgica. 1
a
ed. Madrid:
Ed. Elsevier Espaa, S.A. 2004.
Hulley SB. Diseo de investigaciones clnicas. 1
a
ed. Barcelona: Ed. Lippincott Williams and Wilkins.
Wolters Kluwer Health. 2008.
Erren TC, Bourne PE. Ten simple rules for a good
poster presentation. 2007;3(5):102.
Garca AM. Nueva versin de los Requisitos de uni-
formidad para los manuscritos enviados a revistas
biomdicas y de ciencias de la salud. Gac Sanit.
2004;18:163-5.
Miller JE. Preparing and presenting effective research
posters. Health Serv Res. 2007; 42(1):311-28.
6. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Prez-Hoyos S, Plasencia A. Aspectos ticos en la
publicacin de manuscritos en revistas de salud p-
blica. Gac Sanit. 2003;17:266-7.
Bobenrieth Astete M. El artculo cientco original.
Estructura, estilo y lectura crtica. Granada: Escuela
Andaluza de Salud Pblica. 1994.
Miller JE. Preparing and presenting effective research
posters. Health Serv Res. 2007; 42(1):311-28.
Sorgi M, Hawkins C. Gua para la preparacin de ex-
posiciones de pster. En: Sorgi M, Hawkins C (eds.).
Investigacin mdica. Cmo prepararla y cmo divul-
garla. Barcelona: Ed. Medici, S.A. 1990:175-176.
Domnguez P. El pster: una forma de comunicaci
cientca que es mereix ser potenciada. But Soc Cat
Pediatr. 1994;54:59-60.
Kroenke K. Poster sessions. Am J Med. 1987;83:1129-
1130.
Ms de un pster? Si nosotros, o nuestro
centro, presentamos ms de un poster en un
congreso puede ser interesante utilizar diseos
similares en todos ellos e incluso diseos simila-
res en todos los congresos a los que asistamos.
Tambin podemos incluir el logo o anagrama
del centro.
Presentacin oral del pster. En algunos con-
gresos, se hace una pequea presentacin oral
de los psters en una sesin especial destinada
a este n. Habr que preparar esta presenta-
cin cindose estrictamente al tiempo que nos
han asignado.
RECOMENDACIONES CLAVE
Ser claro y conciso en la transmisin de la informacin.
Agurarse de incluir toda la informacin necesaria que permita la perfecta compresin de
nuestro proyecto.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 690 7/5/10 13:18:35
75. NIVEL IV.
INCORPORACIN A LNEA DE INVESTIGACIN
Autores: Vernica Glvez Ortiz, Pedro Toledano Tortajada y Esther Va Virgili
Tutor: Jos Manuel Crespo Blanco
Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
691
CONCEPTOS ESENCIALES
Los objetivos de la formacin del residente estn vinculados a la adquisicin de
diferentes competencias, entre las que se incluyen las vinculadas al conocimiento y la
investigacin.
La incorporacin a una lnea de investigacin en el centro de formacin es uno de los mejores
instrumentos para adquirir capacitacin en esta rea.
El tutor ha de planicar, supervisar y evaluar la incorporacin a una lnea de investigacin
en colaboracin con otros profesionales implicados en este dispositivo.
El residente ha de cumplir unos requisitos previos necesarios para incorporarse a este tipo
de estructuras y durante el periodo de formacin en esta rea ha de obtener unos objetivos
concretos en las competencias de investigacin.
Este proceso ha de ser activo, dinmico, supervisado y con una incorporacin progresiva.
Las unidades docentes han de favorecer la posibilidad de una mayor implicacin por parte
del residente al nalizar el periodo de formacin.
1. IMPORTANCIA DE INCORPORARSE
A LA LNEA DE INVESTIGACIN EN
PSIQUIATRA
La reciente orden SCO/2616 de fecha 1 de sep-
tiembre de 2008 por la que se aprueba y publica el
programa formativo de la especialidad de psiquia-
tra, incluye entre los mbitos de actuacin de la psi-
quiatra (Art. 3.2.) la investigacin que calica como
esencial en la medicina moderna.
Este nuevo programa formativo conceptualiza a la
psiquiatra como una especialidad mdica bsica de
la que nacen diversas ramas con un contenido dife-
renciado. Partiendo de este planteamiento amplia la
formacin de los residentes en materias tales como
psicoterapia, adiciones, psiquiatra infantil, gerontop-
siquiatra, incluye asimismo, formacin en investiga-
cin, en programas de salud mental y en gestin de
recursos. Por lo tanto esta Orden establece como
necesaria y pertinente la formacin en investigacin
como requisito necesario para la obtencin del t-
tulo de especialista en psiquiatra (BOE 224/16 de
septiembre 2008).
Los objetivos de la formacin del residente estn vin-
culados a la adquisicin de diferentes competencias,
entre las que se incluyen las vinculadas al conoci-
miento y la investigacin. Siguiendo el programa for-
mativo de la especialidad dichas competencias son:
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 691 7/5/10 13:18:36
692
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
Acceder a la informacin adecuada y aplicarla
en la clnica y en la formacin del personal sani-
tario en temas de salud mental y psiquiatra.
Desarrollar, implementar y monitorizar una estra-
tegia personal de formacin continuada.
Integrar la investigacin bsica o preclnica en
la solucin de los problemas concretos que
incumben a los clnicos.
Potenciar la investigacin clnica aplicada por
sus implicaciones a todos los niveles y como
avance del conocimiento.
Contribuir al desarrollo de nuevos conocimien-
tos y a la formacin de otros profesionales de
la salud.
Desde nuestra perspectiva incorporarse a una lnea
de investigacin que ya est en desarrollo en la uni-
dad docente, permite contribuir a la obtencin de
estos objetivos y competencias as como cumplir
con aspectos bsicos del programa formativo MIR
como son el deber general de supervisin y la res-
ponsabilidad progresiva del residente en la adqui-
sicin de habilidades. Esta incorporacin tambin
permite mejorar y completar el perl curricular con
actividades cientcas o con mritos acadmicos
como la suciencia investigadora o la obtencin del
grado de doctor.
Los estudios de medicina han permitido que los
residentes de primer ao hayan recibido una serie
de conocimientos tericos y ltrados que han con-
tribuido a una involuntaria adquisicin del hbito de
aceptar el criterio de autoridad y veracidad de los
conocimientos sobre la base de quien los transmite.
Por ello, se debe aprender la capacidad de evaluar
con sentido crtico el contenido del conocimiento
que se recibe. Parece evidente que aquellos resi-
dentes que hayan sido formados en la aplicacin
del mtodo cientfico a lo largo de la residencia
podrn disponer en mayor medida de este espritu
crtico. Con la enseanza de metodologa y la apli-
cacin del mtodo cientco se comprender que
ste es el medio ms adecuado para enriquecer el
cuerpo de verdades de que disponemos y la mejor
herramienta para anular las opiniones arbitrarias ya
que asegura la mayor certeza lgica hasta el pre-
sente. La posibilidad de disponer de un periodo de
formacin especco para este objetivo constituye
una oportunidad para intentar optimizar todos los
recursos de la unidad docente (incluso docentes a
nivel de investigacin).
2. REQUISITOS PREVIOS
El momento de plantear la incorporacin a una lnea
de investigacin ha de ser posterior a la obtencin
de un nivel elemental de capacitacin y conocimien-
to en el diagnstico y tratamiento de los principales
trastornos mentales. Aproximadamente alrededor del
segundo ao del periodo de formacin se puede haber
conseguido este objetivo a un nivel bsico.
Para obtener una mejor rentabilidad de este pe-
riodo es necesario disponer de unos conocimientos
previos que progresivamente se han de consolidar.
En un principio estos requisitos previos sern bsicos
pero en funcin de la progresin de la residencia han
de constituir un objetivo docente. Se pueden resumir
en los siguientes puntos:
Habilidades diagnsticas y teraputicas en los
principales cuadros.
Conocimientos en epidemiologa y metodologa
de la investigacin.
Formacin terica bsica en estadstica des-
criptiva e inferencial.
Experiencia en exploraciones psicopatolgicas
y psicometra.
Experiencia de trabajo en el entorno clnico.
Nivel bsico de ingls (al menos capacidad de
lectura cientca).
Manejo de software a nivel omtico (incluyendo
bases de datos) y de herramientas de anlisis
estadstico (SPSS o similar).
Conocer los diferentes buscadores y fuentes
bibliogrcas utilizadas en investigacin (Pub-
med, Endnote).
Actitud constructiva que se reeje en inters por
alguna de las reas e investigacin, disposicin
a la reexin investigadora o motivacin para
buscar soluciones a un problema.
3. SUPERVISIN
La formacin en competencias de investigacin
requiere una tutorizacin al igual que ocurre con la
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 692 7/5/10 13:18:36
693
75. NIVEL IV. INCORPORACIN A LNEA DE INVESTIGACIN
mayor parte de actividades desarrolladas a lo largo
del periodo de formacin. Esta tutorizacin corres-
ponde al tutor docente de manera independiente a
que otros profesionales puedan colaborar en esta
formacin. El Real Decreto que regula la formacin
especializada (BOE 45/21 de febrero de 2008)
dene al tutor como el profesional especialista en
servicio activo que estando acreditado como tal tiene
la misin de planicar y colaborar activamente en el
aprendizaje de los conocimientos, habilidades y acti-
tudes del residente a n de garantizar el cumplimiento
del programa formativo de la especialidad.
El tutor es el primer responsable del proceso
de enseanza-aprendizaje del residente, por lo que
mantendr con este un contacto continuo y estruc-
turado, cualquiera que sea el dispositivo de la unidad
docente en el que se desarrolle el proceso formativo.
Es decir podr plantear la incorporacin a una lnea
de investigacin de la misma forma que planica una
rotacin docente concreta, incluyendo la participa-
cin de otros profesionales. Es recomendable que
el tutor siga este proceso de aprendizaje y manten-
ga entrevistas peridicas con los profesionales que
participen en la formacin de estos aspectos en el
dispositivo correspondiente. Por tanto en esta rea
concreta las funciones del tutor sern planificar,
gestionar, evaluar y supervisar todo el proceso de
formacin de capacidades de investigacin as como
proponer, cuando proceda, medidas de mejora en el
desarrollo del programa. La unidad docente ha de
disponer de lneas de investigacin en caso contrario
ha de facilitar la incorporacin a estructuras vincula-
das en otros dispositivos.
La investigacin es un proceso dinmico que requiere
un periodo prolongado de dedicacin. Este aspecto
ha de ser tenido en cuenta por el residente que ha de
disponer de la informacin adecuada al respecto del
trabajo que podr realizar en cada una de las lneas
establecidas en su centro formativo, para as poder
realizar una decisin ponderada. Evidentemente, en
esta decisin el residente se ha de plantear la po-
sibilidad de realizar la tesis doctoral, solicitar becas
post-residencia o incluso valorar las salidas labora-
les en este campo. Estas decisiones no han de ser
tomadas en el segundo ao de la residencia pero si
tenidas en cuenta especialmente a la hora de asignar
las diferentes lneas de investigacin ofertadas.
4. REAS DE INVESTIGACIN
Las reas de investigacin comprenden todas
las facetas de la profesin. Cualquier aspecto que
implique una pregunta que se ha de responder me-
diante un diseo metodolgico que siga el mtodo
cientco es susceptible de constituir rea o lnea
de investigacin. Las lneas de investigacin cons-
tituyen una de las actividades de diferentes dispo-
sitivos y en ocasiones pueden constituir parte de
la oferta de la unidad docente. Hay una tendencia
a sobredimensionar los aspectos neurobiolgicos
dentro de estas lneas pero no hemos de obviar el
conocimiento de aspectos psicosociales en el de-
sarrollo de los trastornos mentales ni los aspectos
teraputicos no farmacolgicos. En la tabla 1 se
recogen algunas de estas reas de investigacin
activas en psiquiatra.
Tabla 1. reas de Investigacin en psiquiatra
reas de Investigacin en psiquiatra
Epidemiologa.
Gentica y epigentica.
Clnica (aunque la mayora de centros dividen los grupos de investigacin segn los diferentes trastornos).
Aspectos psicosociales.
Farmacologa.
Teraputica no farmacolgica.
Neuroimagen.
Neuropsiquiatra.
Endocrinologa y psiquiatra.
Inmunologa en psiquiatra.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 693 7/5/10 13:18:36
694
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
5. PAPEL DEL RESIDENTE, OBJETIVOS
Y TIEMPO MNIMO
El residente ha de tener una actitud activa y cons-
tructiva con la adquisicin de las competencias en
investigacin. La unidad docente ha de posibilitar
la participacin en una lnea de investigacin con el
objetivo inicial de adquirir estas habilidades pero sin
desdear objetivos a ms largo plazo. Este posible
compromiso a ms largo plazo puede mediatizar un
papel ms relevante en la propia lnea de investiga-
cin incluyendo asumir responsabilidades espec-
cas. En la medida de lo posible es recomendable
que el residente pueda elegir la lnea concreta ya que
esta circunstancia le permite elegir reas compatibles
con sus intereses.
El objetivo principal de la vinculacin a una lnea de
investigacin es iniciarse en la actividad investigadora
de una forma progresiva, supervisada y tutorizada,
para as complementar la actividad clnica y adquirir
conocimientos en el campo de la investigacin. El
residente deber iniciarse en mtodos y tcnicas
de investigacin que le ayuden en su proceso de
aprendizaje as como en el diseo y planicacin de
futuros trabajos. El papel del residente debe ser el de
participar activamente en los proyectos abiertos de
dicha lnea, as como el de proponer nuevos temas
relacionados con la lnea a la que pertenece. En las
unidades docentes se establecen diferentes priori-
dades a sus residentes en funcin de los objetivos
conseguidos (ver tabla 2).
El residente ha de cumplir unos objetivos durante
esta formacin transversal (tabla 3). Comienza a un
nivel terico para pasar a un nivel ms metodolgico
y nalmente un nivel estadstico-analtico. Ha de ser
capaz de elaborar presentaciones grcas o comu-
nicaciones orales a partir de trabajos realizados en
la lnea de investigacin. Participar en las diferentes
fases de elaboracin de un artculo cientco o co-
laborar en la solicitud de un proyecto de investiga-
cin son otras actividades para las que ha de recibir
formacin. El objetivo nal sera la adquisicin de
habilidades y competencias necesarias en el mbito
investigador (tabla 3).
Tabla 2. Prioridades segn las unidades docentes
Prioridades segn las unidades docentes
Prioridad I: (indispensable, adquiridas por todos los residentes)
Identicar necesidades y formular adecuadamente preguntas.
Conocer estrategias de bsqueda bibliogrca.
Realizar lectura crtica de trabajos cientcos.
Conocer aplicaciones de Guas de practica clnica.
Identicar aspectos ticos de la investigacin.
Conocer Normas de publicacin.
Colaborar en algn proyecto de investigacin.
Prioridad II: (importante, adquiridas por la mayora de los residentes)
Plantear/ disear un trabajo de investigacin: metodologa.
Conocer ensayos clnicos.
Presentar resultados de una investigacin en forma de comunicacin a un congreso.
Prioridad III: excelente
Bsqueda de informacin en Internet.
Llevar a cabo un proyecto de investigacin.
Estrategias de anlisis estadstico.
Conocimientos y habilidades para escribir un original.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 694 7/5/10 13:18:36
695
75. NIVEL IV. INCORPORACIN A LNEA DE INVESTIGACIN
Denir el tiempo que el residente ha de estar vin-
culado a una lnea de investigacin no es fcil, ya
que la formacin en competencias de investigacin
es un proceso formativo transversal donde es difcil
obtener resultados a corto-medio plazo. Sin em-
bargo, y como hemos comentado anteriormente, el
objetivo principal es iniciarse en estas habilidades y
en lo que conlleva el proceso de investigacin. Para
cumplir este objetivo inicial y si tenemos en cuenta
la adquisicin de unos requisitos previos, parece
prudente considerar una duracin temporal mnima
de aproximadamente dos aos. Es recomendable
ofrecer la oportunidad de continuar estas tareas
durante un periodo de tiempo ms all del periodo
formativo de la residencia. Para ello se recomienda
informarse de las distintas becas de apoyo a la for-
macin dependientes de cada comunidad autnoma
as como otras de mbito nacional (p. ej. becas Ro
Hortega para aquellos que han terminado la espe-
cialidad, becas Alicia Koplowitz, becas Fundacin
Castilla del Pino, becas que dependen del Instituto
de Salud Carlos III...).
Tabla 3. Objetivos a cumplir durante la vinculacin a la lnea de investigacin
Objetivos a cumplir durante la vinculacin a la lnea de investigacin
1. Adquirir los distintos niveles del proceso de investigacin.
Nivel terico-conceptual.
Seleccin del tema de investigacin.
Revisin de la literatura.
Formulacin de objetivos o hiptesis de investigacin.
Nivel tcnico-metodolgico.
Seleccin de la metodologa de investigacin.
Estudio de las variables.
Muestreo.
Nivel estadstico-analtico.
Instrumentos de recogida de datos.
Procedimiento de la recogida.
Anlisis de datos.
Conclusiones.
2. Comunicacin de resultados y redaccin de artculos.
Resumen o abstract.
Introduccin.
Metodologa.
Anlisis y resultados.
Discusin o conclusiones.
Otras secciones del informe.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 695 7/5/10 13:18:36
696
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
Tabla 4. Habilidades y competencias en mbito investigador
Habilidades y competencias en mbito investigador
Razonamientos inductivo deductivo y de simulacin.
Pensamiento crtico.
Capacidad de denir y resolver problemas .
Creatividad y curiosidad.
Trabajo en equipo.
Tratamiento, interpretacin y evaluacin de la informacin.
Prcticas multi, inter y transdisciplinares.
Espritu de equipo y la capacidad de autodenicin del trabajo.
Capacidad de comunicacin, de difusin de los resultados de la investigacin.
Anticipacin, anlisis de riesgos y prospectiva.
Capacidad de coordinacin, organizacin, liderazgo
Flexibilidad y adaptabilidad.
Mtodos de trabajo variables, adaptabilidad.
Responsabilidad y compromiso social, econmico y tecnolgico
Prcticas ticas.
RECOMENDACIONES CLAVE
La formacin en investigacin es uno de los objetivos docentes del programa formativo para
la especialidad de psiquiatra.
La incorporacin a una lnea de investigacin de la unidad docente constituye una herramienta
docente en la capacitacin de habilidades en este campo.
El tutor ha de planicar, gestionar, supervisar y evaluar el proceso de formacin en esta rea.
Este proceso ha de ser activo, dinmico y con una incorporacin progresiva as como una
supervisin decreciente.
Para incorporarse a una lnea de investigacin el residente ha de haber adquirido un nivel
bsico de habilidades diagnsticas y teraputicas as como conocimientos en metodologa
de la investigacin, formacin elemental en estadstica, conocimiento de los diferentes
buscadores y fuentes bibliogrcas, manejo de software para investigacin, ingls bsico y
una actitud constructiva con capacidad para trabajar dentro de un equipo.
Durante el periodo de formacin el residente ha de adquirir y consolidar unas habilidades
y competencias concretas en el mbito investigador para lo que se han de estipular unos
objetivos especcos a cumplir durante la vinculacin a la lnea de investigacin.
Las unidades docentes han de favorecer la posibilidad de continuar la vinculacin con la lnea
de investigacin por parte del residente al nalizar el periodo de formacin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 696 7/5/10 13:18:36
697
75. NIVEL IV. INCORPORACIN A LNEA DE INVESTIGACIN
6. BIBLIOGRAFA BSICA
Daly LE, Bourke GJ. Interpretation and uses of me-
dical statistics, 5 th ed. Oxford, UK: Ed. Blackwell
Scientic. 2000.
Gregory G. Concise guide to evidence-based psy-
chiatry. Washington: Ed. American Psychiatric Pu-
blishing Inc. 2004.
Puerta JL, Mauri A. Manual para la redaccin, traduc-
cin y publicacin de textos mdicos. Barcelona: Ed.
Masson. 1995.
Hall, George M (ed). How to write a paper. 2nd. ed.
London: Ed. BJM Books. 1998.
Orden SCO/2616/2008 de 1 de septiembre por la
que se aprueba y publica el programa formativo de
la especialidad de psiquiatra (BOE 224).
Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero por el que
se desarrollan aspectos del sistema de formacin
sanitaria especializada (BOE 45).
Recursos electrnicos: SCOPUS, Medline Pubmed,
in Web of Knowledge, CORDIS, Cochrane Library,
DOCUMED, SCIRUS.
7. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Greenhalgh T. How to read a paper: the basics of
evidence based medicien, 2nd ed. London: Ed. BMJ
Books. 2001.
Sackett DL, Strauss SE, Richardson WS et al. Evi-
dence based medicine: how to practice and teach
EBM, 2nd ed. New York: Ed. Churchill Livingstone.
2000.
Stacpoole PW, Fisher WR, Flotte TR et al. Teaching
hypothesis oriented thinking to medical students: the
University of Floridas clinical investigation program.
Acad Med. 2001;76(3):287-292.
Woodcock JD, Grenley S, Barton S. Doctors
knowledge about evidence-based medicine termi-
nology. BMJ. 2002;324:929-930.
Rosenblatt RA, Desnick L, Corrigan C et al. The evo-
lution of a required research program for medical
students at the University of Washington School of
Medicine. 2006;81(19):877-881.
Villalonga R. Protocolo de supervisin y nivel de res-
ponsabilidad de los residentes durante la atencin
continuada. HUB. Noviembre 2009.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 697 7/5/10 13:18:36
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 698 7/5/10 13:18:36
76. NIVEL V. DOCTORADO
Autores: Raquel lvarez Garca, Diana Zambrano-Enrquez Gandolfo y Ezequiel Di Stasio
Tutor: Enrique Baca-Garca
Fundacin Jimnez Daz. Madrid
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
699
CONCEPTOS ESENCIALES
El doctorado permite el acceso a la realizacin de actividades docentes e investigadoras.
El acceso es posible tras la realizacin de los programas ociales de postgrado.
1. OBJETIVO DEL TERCER CICLO
La nalidad del tercer ciclo de estudios universitarios,
es que el doctorando, se capacite para el desarrollo
de actividades de investigacin de forma autno-
ma. Es imprescindible para la entrada en la carrera
acadmica.
Esta formacin, se realizar a travs de un programa
de doctorado, estructurado y compuesto por dife-
rentes escalones:
Periodo de formacin inicial.
Periodo de investigacin: elaboracin de trabajo
de investigacin que culmina con la obtencin
Diploma de Estudios Avanzados (DEA).
Elaboracin y defensa de la tesis doctoral.
Para la realizacin de la tesis doctoral, es necesario
superar previamente el titulo de mster y de grado,
englobados dentro del periodo de formacin. En el
caso concreto de medicina, ser posible obtener
el ttulo de mster en vez de grado, una vez fina-
lizado el periodo lectivo correspondiente. Una vez
superado el periodo de investigacin, que incluye la
lectura de la tesis doctoral, el titulo obtenido es el
ms alto nivel de la educacin superior: el de doctor.
Adems de ser al rango acadmico ms alto al que
se puede acceder, forma y faculta para trabajar en
docencia universitaria e investigacin. La legislacin
explcitamente indica que no es posible trabajar como
profesor asociado, o como personal docente e inves-
tigador, vinculados a la universidad, sin la obtencin
del titulo de doctor. Solo en caso de que no existan
doctores es posible acceder a las plazas de profesor
asociado (gura 1).
2. SITUACIN ACTUAL DEL DOCTORADO
El programa de doctorado vigente en los ltimos
aos, era el regulado por el Real Decreto 778/1998.
Sin embargo, en el artculo 88.2 de la Ley Orgnica
6/2001, de 21 de diciembre, de universidades; se
comienza a hacer referencia a una adaptacin de los
ttulos universitarios ociales que se llevar a cabo
mediante una reforma.
En la actualidad, hay un sistema de adaptacin que
pretende que el programa futuro sea el basado en
el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero. La pro-
mulgacin de esta reforma, incluye la regulacin de
los estudios universitarios ociales de postgrado y
de la tesis doctoral.
El objetivo de este nuevo programa, ser regular,
adaptar y convalidar entre s los sistemas educati-
vos europeos, para que puedan convertirse en una
referencia de calidad a nivel mundial.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 699 7/5/10 13:18:36
700
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
CONTRATADOS (mx. 49%) FUNCIONARIOS (mn. 51%)
AYUDANTE
PROFESOR
TITULAR
PROFESOR
AYUDANTE
DOCTOR
CATEDRTICO
TAREAS: investigacin y
docencia.
PERMANENCIA: mximo
cuatro aos.
REQUISITO PREVIO: se
establece la necesidad de
2 aos sin vinculacin con
la universidad contratante y
tambin el requisito de una
evaluacin externa positiva.
TAREAS
Investigacin.
Docencia.
PERMANENCIA
Limitada con
incentivos dentro
de su categora.
PROMOCIN
1) Habilitacin. El Tribunal
estar compuesto por siete
miembros elegidos por
sorteo y con mritos de
investigacin reconocidos.
La habilitacin permitir
presentarse a los
concursos de acceso
que convoquen las
universidades para cubrir
sus plazas vacantes.
2) La habilitacin tendr
carcter permanente.
3) Concursos de acceso
a las plazas, convocadas
por cada universidad.
Los miembros de las
comisiones de acceso
a las plazas en cada
universidad debern reunir
los mismos requisitos
de investigacin que
los integrantes de las
comisiones de habilitacin.
PROMOCIN
1) Habilitacin. El Tribunal
estar compuesto por siete
miembros elegidos por
sorteo y con mritos de
investigacin reconocidos.
La habilitacin permitir
presentarse a los
concursos de acceso
que convoquen las
universidades para cubrir
sus plazas vacantes.
2) La habilitacin tendr
carcter permanente.
3) Concursos de acceso
a las plazas, convocadas
por cada universidad.
Los miembros de las
comisiones de acceso
a las plazas en cada
universidad debern reunir
los mismos requisitos
de investigacin que
los integrantes de las
comisiones de habilitacin.
TAREAS
Investigacin.
Docencia (limitada).
PERMANENCIA
Mximo cuatro aos.
TAREAS
Investigacin
y docencia.
PERMANENCIA
Limitada con
incentivos dentro
de su categora.
PROMOCIN
Mritos (currculum
y experiencia adjunta).
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
OTRAS FIGURAS
PROFESOR
ASOCIADO
PROFESOR
VISITANTE
Acceso mediante evaluacin externa. Se
establece el registro con ms de tres aos
de experiencia post-doctoral en investigacin
y docencia. Sin lmite de permanencia.
Figura 1. Situacin actual del doctorado
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 700 7/5/10 13:18:37
701
76. NIVEL V. DOCTORADO
En el sistema universitario espaol, con esta reforma
se introducirn junto a la titulacin de doctor, las de
grado y mster.
Segn el plan nuevo, para poder obtener la titulacin
de doctor, el requerimiento ser:
Inicialmente, haber superado un grado.
Tras la titulacin de Grado, ser necesario
haber cursado 60 ECTS de algn programa
oficial de postgrado o haber superado un
mster. Este tipo de titulacin que tendr un
mnimo de 60 y un mximo de 120 crditos,
tiene como objetivo la formacin avanzada
de los profesionales, mediante un programa
multidisciplinar o especializado. Respecto a la
carrera de medicina, el titulo que se obtendr
al nalizarla ser el de grado. Sin embargo, un
comit podr evaluar que se conceda el titulo
de mster al graduado, teniendo en cuenta su
expediente. Esta variante respecto al resto de
estudios universitarios, se acord entre repre-
sentantes mdicos y educacin, en diciembre
de 2009. El motivo fue que, parte de los cr-
ditos que se cursan en medicina, competen a
los estudios de mster.
Los programas de doctorado nalizan en el curso
2009-2010, por lo que a partir de este ao lectivo
deja de ser posible la matricula en el plan antiguo.
Las personas matriculadas previamente, podrn
continuar con lo establecido en el anterior programa,
mediante un periodo de adaptacin hasta 2015.
3. EL PROCESO DE BOLONIA
Reforma universitaria, iniciada en la Declaracin de
Bolonia en 1999. En dicha declaracin, se promulg
a nivel europeo, la importancia en la independencia y
autonoma de las universidades, para una adaptacin
de la educacin a las necesidades de la sociedad y
a los avances en el conocimiento cientco.
El proceso de Bolonia, tiene como objetivos prin-
cipales:
Reforma curricular.
Homologacin europea de ttulos.
De esta reforma, se extraen principalmente los si-
guientes cambios:
Creacin de un sistema de titulaciones sencillo
y comparable con el resto de pases europeos.
Adopcin de un sistema fundamentalmente ba-
sado en dos partes: el grado y el postgrado.
Para acceder a esta segunda parte, formada
por el mster y el doctorado, debe superarse
la formacin en grado. Segn la estructura del
modelo anglosajn, las titulaciones basadas en
estos dos sistemas, estarn compuestas por un
primer ciclo denominado grado, que durara 4
aos y de un segundo ciclo, denominado mster,
que requerir 1-2 aos de especializacin.
De este nuevo sistema, se extrae, que la diferencia-
cin entre diplomaturas y licenciaturas, ya no existir
(tabla 1 y gura 2).
Figura 2. Pirmide de acceso al doctorado, segn el Plan
Bolonia
Doctorado
Master
Grado
Tabla 1. Partes del sistema universitario, segn el Plan
Bolonia
Ciclos Denominacin y duracin
Primer Ciclo Grado. Duracin 4 aos.
Segundo Ciclo Master. Duracin 1-2 aos.
Tercer Ciclo Doctorado.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 701 7/5/10 13:18:37
702
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
Establecimiento de un sistema internacional de crdi-
tos: el Sistema Europeo de Transferencia de Crditos
(ECTS European Credit Transfer System).
Modelo antiguo: sistema de crditos correspon-
diente al nmero de horas de clase tericas. Es
decir, horas impartidas por el profesor y horas
de exmenes.
1 Crdito corresponda a 10 horas lectivas.
Modelo actual segn Plan Bolonia: sistema de
transferencia de crditos. Corresponde a las
horas de clase tericas y al trabajo que debe
ser realizado de forma complementaria por el
alumno para adquirir los conocimientos, habi-
lidades y actitudes. En este punto se incluiran
las horas de estudio, la realizacin de trabajos,
la preparacin de los temas que se van a tratar
en las correspondientes clases de forma previa
y los seminarios.
Este tipo de sistema de crditos, describe los estu-
dios realizados y permite la posibilidad de homologar
y comparar el sistema espaol con el europeo.
Crdito ECTS corresponde a 25- 30 horas.
Al igual que en el sistema antiguo, ser posible ob-
tener un porcentaje de estos crditos, mediante la
realizacin de otras actividades extra-universitarias
de formacin, que hayan sido reconocidas por las
universidades correspondientes.
Promueve la movilidad, a travs de la superacin
de obstculos. Los implicados en este punto, se-
rian tanto estudiantes, como profesores, inves-
tigadores y personal de administracin u otros
servicios. Esta mejora, proporcionar una for-
macin complementaria en un contexto europeo
y aportar en ltima instancia, un reconocimien-
to profesional y una valoracin laboral mayor.
Aportar facilidad para la cooperacin europea
garantizando la calidad de la educacin supe-
rior. Se realizar desde una perspectiva que
permita el desarrollo de una metodologa y unos
criterios comparables.
De forma global, se crear una dimensin eu-
ropea y un desarrollo comn de la educacin
superior. Esto facilitar la cooperacin inter-
institucional y los programas de movilidad e
integracin.
4. PROCESO DE ADAPTACIN
AL DOCTORADO HASTA 2015
Ser el periodo destinado para facilitar el paso del
antiguo al nuevo programa. A partir de 2015, no ser
posible doctorarse mediante el anterior sistema, dan-
do paso nicamente al regulado por el R.D. 56/2005
(gura 3).
5. DOCTOR EUROPEUS
El Doctor Europeus es la mxima distincin que puede
tener un doctorado en la Unin Europea. Es la evolu-
cin de la mencin europea en el ttulo de doctor.
Requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Estancia fuera de Espaa: durante la etapa de
formacin necesaria para conseguir el titulo
de doctor, el doctorando debe haber realizado
una rotacin durante un periodo mnimo de tres
meses en una institucin de otro estado euro-
peo pero fuera de Espaa. Esa institucin debe
ser de enseanza superior o de investigacin y
avalada por el rgano responsable.
Redaccin y presentacin de tesis doctoral en
lengua no ocial en Espaa: se exige que como
mnimo, se realicen el resumen y las conclusio-
nes en una de las lenguas de la Unin Europea.
Informacin de la tesis, al menos por dos docto-
res, que pertenezcan a instituciones no espao-
las, pero pertenecientes a la Unin Europea.
Expertos en el tribunal evaluador de la tesis doc-
toral: al menos un experto que tenga la titulacin
de doctor y sea diferente a los mencionados
en el prrafo anterior, debe formar parte del
tribunal. Adems debe ser miembro de una ins-
titucin no espaola que pertenezca a la Unin
Europea.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 702 7/5/10 13:18:37
703
76. NIVEL V. DOCTORADO
Figura 3. Vas para realizar el doctorado hasta 2015
Programas de doctorado
RD 778/1998
Programas ociales de postgrado (POP)
RD 56/2005
Realizacin y superacin de suciencia
investigadora (Diploma de Estudios Avanzados,
DEA).
Admisin por el rgano responsable de doctorado
de la entrega de:
Solicitud de acceso a doctorado.
Documentacin.
Requisitos exigidos.
Acceso a Tesis Doctoral: tras haber superado una de las dos vas anteriores.
Director de tesis: ser acordado entre doctorando y director. Posteriormente
ser asignado mediante el rgano responsable del programa. Su funcin es
supervisar y ayudar durante la tarea de investigacin. Es imprescindible que
sea doctor con experiencia investigadora acreditada.
Tesis codirigida: puede haber otro u otros doctores participantes en la
direccin de la tesis doctoral.
Propuesta del tribunal de doctorado por parte del director de tesis.
Presentacin del proyecto de tesis al departamento y a la comisin de
doctorado de la universidad.
Defensa de la tesis doctoral.
RECOMENDACIONES CLAVE
El doctorado como la llave a la carrera acadmica.
El doctorado como la capacitacin para la actividad investigadora.
Periodo de transicin hasta la aplicacin completa del Plan Bolonia.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 703 7/5/10 13:18:37
704
MDULO 3. TRATAMIENTOS E INVESTIGACIN EN PSIQUIATRA (FORMACIN LONGITUDINAL)
INVESTIGACIN
6. BIBLIOGRAFA BSICA
Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, por el que
se regula el tercer ciclo de estudios universitarios la
obtencin y expedicin del titulo de Doctor y otros
estudios de Postgrado (B.O.E. n
o
104, de fecha 1
de mayo de 1998, con la Correccin de Erratas pu-
blicada en el B.O.E. n
o
107, de fecha 5 de mayo de
1998).
Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que
se regulan los estudios universitarios ociales de
Postgrado. (B.O.E. n
o
21, de fecha 25 de enero de
2005).
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_
doc/990719BOLOGNA_DECLARATION.PDF
http://www.uam.es/estudios/doctorado/tesis_doc-
torales.html
Ley Orgnica de Universidades 6/2001, de 21 de
diciembre (BOE 307, 24/12/2001).
7. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
http://www2.ull.es/docencia/creditoeuropeo/CAR-
TAMAGNA.pdf
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 704 7/5/10 13:18:37
4
MDULO 4.
Rotaciones
(Formacin transversal)
Psiquiatra
Residente
M
A
N
U
A
L
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 705 7/5/10 13:18:37
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 706 7/5/10 13:18:37
Psiquiatra
Residente
M
A
N
U
A
L
MDULO 4.
Rotaciones
(Formacin
transversal)
Atencin Primaria/
Neurologa/
Medicina Interna
4
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 707 7/5/10 13:18:37
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 708 7/5/10 13:18:37
77. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA?
Autores: Anna Oss Rodrguez, Quint Foguet Boreu, Raquel Ceclia Costa
y Montse Coll Negre
Tutora: Montse Serra Millas
Hospital General de Vic. Barcelona
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
709
CONCEPTOS ESENCIALES
La rotacin por las especialidades mdicas (medicina de familia, neurologa y medicina
interna) tiene por objetivo consolidar una visin integral del enfermo.
Durante el proceso formativo el mdico especialista en formacin se integrar en los
diferentes equipos mdicos.
La duracin total de las rotaciones ser de 4 meses.
1. INTRODUCCIN
En este captulo se describen la organizacin y los
objetivos de las rotaciones por las tres especialida-
des mdicas: atencin primaria, neurologa y medici-
na interna, que se llevarn a trmino, generalmente,
durante el primer ao de la especializacin.
El diseo curricular proporciona una base mdica
general para la posterior formacin especca en psi-
quiatra. El objetivo de estas rotaciones es preparar a
los Mdicos Especialistas en Formacin (MEF) para
gestionar una variedad de trastornos somticos y de
emergencias que permita una asistencia mdica in-
tegral. Los psiquiatras deberan tener la competencia
para reconocer y tratar los problemas somticos bsi-
cos ms prevalentes y de menor complejidad y saber
derivar a otros profesionales cundo sea necesario.
La adquisicin progresiva del dominio de una amplia
variedad de habilidades mdicas que son requeridas
por un psiquiatra, es el primer paso para la identi-
cacin como mdico del futuro psiquiatra.
2. ROTACIN POR ATENCIN PRIMARIA
El MEF de psiquiatra se incorporar en el tra-
bajo asistencial de un Centro de Asistencia Primaria
(CAP). Los objetivos de dicha rotacin se especican
en la tabla 1. En el CAP se le asignar un mdico de
familia que llevar a cabo la supervisin del discente.
Se remarcar el manejo ambulatorio de los pacientes
con una orientacin de sntomas gua y de sndro-
mes generales. Se enfatizar en la problemtica del
paciente crnico y plurimedicado. Se estudiarn las
enfermedades crnicas ms prevalentes y de mayor
importancia para los trastornos mentales (hiperten-
sin arterial, diabetes, dislipemias, patologa articular,
enfermedades respiratorias y cardiovasculares cr-
nicas) y sus tratamientos, as como el manejo de los
factores de riesgo cardiovascular.
La atencin primaria es el marco idneo para com-
prender la perspectiva del modelo biopsicosocial.
Para ello el MEF compartir consultas con profe-
sionales de enfermera para aprender tcnicas de
educacin en la salud, asistir a visitas domiciliarias,
reuniones interdisciplinarias, etc.
3. ROTACIN POR MEDICINA INTERNA
La rotacin se llevar a cabo en el servicio de me-
dicina interna. El MEF de psiquiatra se integrar en
el equipo mdico.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 709 7/5/10 13:18:37
710
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
El psiquiatra en formacin tiene que tener un adecua-
do conocimiento de las patologas mdicas ms pre-
valentes, particularmente las que se interrelacionan
con patologas psiquitricas. Los objetivos generales
de la rotacin se especican en la tabla 1. Durante
su estancia tendr que realizar el perfeccionamiento
en la anamnesis, la exploracin fsica orientada por
aparatos, la solicitud de pruebas complementarias y
el manejo teraputico y seguimiento de los pacientes.
Durante esta rotacin se pretende que el residente
adquiera habilidades en la atencin integral del adulto
enfermo, con un enfoque especial en el diagnstico
y el tratamiento no quirrgico de las enfermedades
que afectan a sus rganos y sistemas internos, y a
su prevencin.
Todo ello se realizar bajo la tutela de un mdico
adjunto de medicina interna quien determinar el
grado de supervisin necesario en funcin de las
capacidades del MEF.
Durante el primer ao de la formacin se reco-
mienda realizar entre 4 y 6 guardias al mes en urgen-
cias generales y psiquiatra.
4. ROTACIN POR NEUROLOGA
Durante la formacin en neurologa, el MEF se
integrar en el equipo mdico del servicio de neurolo-
ga. Los objetivos de dicha rotacin se detallan en la
Tabla 1. Objetivos de la rotacin en atencin primaria/medicina interna
Conocimientos.
Entender la siopatologa de las enfermedades generales ms frecuentes.
Entender los criterios diagnsticos de las condiciones mdicas ms prevalentes.
Elaborar un diagnstico diferencial de las patologas ms comunes.
Estudiar el manejo teraputico de las enfermedades mdicas.
Conocer programas de prevencin e intervencin comunitaria.
Habilidades.
Realizar una historia clnica completa.
Realizar exploracin fsica.
Realizar valoracin del contexto social del paciente.
Obtener una visin general de las patologas ms prevalentes en la comunidad.
Realizar un diagnstico sindrmico a partir de sntomas gua.
Reconocer la plurimedicacin como causa de sntomas psiquitricos.
Valorar la utilizacin de exploraciones complementarias y interpretacin de resultados.
Reconocer criterios de derivacin a especialista.
Reconocer criterios de derivacin a urgencias hospitalarias.
Actitudes.
Apreciar la responsabilidad de los mdicos en el cuidado y necesidades del paciente.
Comunicacin honesta.
Reconocimiento de las limitaciones propias.
Solicitar ayuda cundo sea necesario.
Aprender a aprender.
Promover cuidados ticos y morales.
Aceptar la diversidad.
Disponibilidad a compartir los conocimientos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 710 7/5/10 13:18:38
711
77. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA?
tabla 2. Se le asignar un tutor de rotacin quien su-
pervisar al mdico en formacin. Se le asignarn pa-
cientes para que perfeccione la anamnesis, la explo-
racin fsica, la solicitud de pruebas complementarias
y el manejo clnico de los pacientes, haciendo nfasis
en las peculiaridades de los pacientes neurolgicos.
5. BIBLIOGRAFA PARA EL ESTUDIO
Atencin primaria
Martn Zurro A, Cano Prez JF. Atencin Prima-
ria. Concepto, Organizacin y Prctica Clnica.
6
a
ed. Madrid: Elsevier; 2008.
SemFYC. Gua de Actuacin en Atencin Pri-
maria. 3
a
ed. Barcelona: semFYC; 2006.
Medicina interna
Farreras P, Rozman C. Medicina Interna. 16
a
ed.
Barcelona: Elsevier; 2008.
Fauci A. Harrison: Principios de Medicina inter-
na. 17
a
ed. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana
de Mexico; 2008.
Manu P, Suarez RE, Barnett BJ. Manual de
medicina para psiquiatras. 1
a
ed. Barcelona:
Masson; 2007.
Neurologa
Kaufman, DM. Neurologa para psiquiatras.
Elservier 6
a
ed. Barcelona: Elsevier; 2008.
Malhi GS, Matharu MS, Hale AS. Neurology for
psychiatrists. London: Martin Dunitz; 2000.
Savitz SI, Ronthal M. Neurology review for
Psychiatrists. 1
a
ed. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins; 2009.
Hauser S, Kasper D, Braunwald E, Fauci A, Lon-
go D. Harrisons Neurology in clinical medicine.
1
a
ed. McGraw-Hill; 2006.
Tabla 2. Objetivos de la rotacin en neurologa
Conocimientos.
Entender la siopatologa de las enfermedades neurolgicas ms frecuentes.
Entender los criterios diagnsticos de las patologas neurolgicas ms prevalentes.
Elaborar un diagnstico diferencial de las patologas neurolgicas ms comunes.
Estudiar el manejo teraputico de las enfermedades neurolgicas.
Habilidades.
Realizar una historia clnica neurolgica completa.
Realizar exploracin fsica neurolgica.
Reconocer signos anormales.
Saber presentar un caso neurolgico con claridad.
Orientar el diagnostico y tratamiento de las patologas neurolgicas ms prevalentes, especialmente
aquellas condiciones comrbidas con las patologas psiquitricas.
Actitudes (las mismas que la tabla 1).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 711 7/5/10 13:18:38
712
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
6. BIBLIOGRAFA BSICA
Rotaciones por Atencin Primaria, Neurologa y Me-
dicina Interna. En: Programa ocial de la especiali-
dad de Psiquiatra. BOE nm. 224 (16 septiembre
2008).
Lysak P. Medical training during psychiatric residency.
CPA Bulletin. 2003; 20-27.
Asociacin mundial de Psiquiatra. Programa institu-
cional de entrenamiento curricular para psiquiatria.
Yokohama, Japn 2002. Disponible en: http://www.
wpanet.org.
American Association of Directors of Psychiatry
Residency Training. Psychiatry resident roles, res-
ponsabilities and goals. In: Psychiatry Training Goals
and Object. University of Wisconsin. Disponible en:
www.aadprt.org.
Accreditation Council for Graduate Medical Educa-
tion*. Program Requeriments for Graudate Medical
Education in Psychiatry. Disponible en: http://www.
acgme.org.
* La ACGME es una institucin privada que evala
y acredita los programas de residencia mdica en
los EUA.
7. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Varan L, Noiseux R, Fleisher W, Tomita T, Leverette J.
Canadian Psychiatric Associations Standing Com-
mittee on Education. Medical training in psychiatric
residency: the PGY-1 experience. Can J Psychiatry.
2001;46(10):23.
A competency based curriculum for specialist training
in Psychiactry. Royal College of Psychiatrists. 2009.
Disponible en: http://www.rcpsych.ac.uk.
Statements of European Federation of Psychiatric
trainees. Training in Psychiatry, General medicine and
neurology in psychiatric training. Gothenborg 2008.
Disponible en: http://www.efpt.eu.
Zisook S, Balon R, Bjrkstn KS, Everall I, Dunn
L, Ganadjian K, et al. Psychiatry residency training
around the world. Acad Psychiatry. 2007;31:309-
25.
European board of psychiatry. European framework
competencies in psychiatry. Ljubljana, Slovenia, 2009.
Disponible en: http://www.svenskpsykiatri.se
RECOMENDACIONES CLAVE
La elevada incidencia de patologa somtica en los enfermos con trastornos mentales hace
necesario un adecuado conocimiento de los trastornos somticos ms frecuentes y su manejo.
Estas rotaciones tienen que facilitar aprender a realizar una adecuada historia clnica, una
exploracin clnica completa, las pruebas complementarias pertinentes y un diagnostico
diferencial correcto. Tambin se tiene que aprender el manejo teraputico de las principales
enfermedades somticas y neurolgicas. Asimismo, el mdico especialista en formacin
tiene que desarrollar actitudes correctas en la prctica clnica.
Estas rotaciones sern la base para el correcto manejo integral de los pacientes con
trastornos mentales (diagnsticos diferenciales, interferencias medicamentosas, prevencin
e identicacin-manejo de los problemas somticos en los pacientes con trastornos mentales
graves, etc.) y para la posterior formacin en psiquiatra de enlace.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 712 7/5/10 13:18:38
78. LA SALUD FSICA DEL ENFERMO CON TRASTORNO MENTAL
Autoras: M
a
Virtudes Morales Contreras y Mara Teresa Prez Castellano
Tutora: M
a
Virtudes Morales Contreras
Hospital de Toledo. Toledo
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
713
CONCEPTOS ESENCIALES
Los psiquiatras deben ser conscientes de que la salud fsica es una dimensin crucial de
la calidad de vida de los pacientes con enfermedad mental.
Persisten dicultades de acceso a la asistencia sanitaria primaria y a la especializada para
los pacientes con TMG, por lo que en muchos casos seremos los responsables de la
identicacin, manejo y seguimiento teraputico de sus patologas somticas, as como del
control de factores de riesgo para las mismas.
Es preciso favorecer el trabajo integrado de los profesionales de la salud mental, de atencin
primaria y de otros especialistas, en la prevencin, el diagnstico y tratamiento personalizado
de estos pacientes.
1. INTRODUCCIN
La superacin de pocas de dualidad cuerpo-mente
y el acercamiento de la psiquiatra a la va comn
de la medicina han propiciado la colaboracin en-
tre profesionales de las distintas especialidades al
entender la salud como un hecho global e integral.
A pesar de los avances en este sentido, la eca-
cia de los tratamientos actuales para controlar los
sntomas y la mejora en la integracin social de los
pacientes permiten sacar a la luz otras carencias de
estos enfermos:
La esperanza de vida de los pacientes que
sufren un Trastorno Mental Grave (TMG) est
reducida en un 20% por problemas de salud
fsica. El riesgo relativo de mortalidad por cual-
quier causa es de 1,6 por causas no naturales
y de 1,4 por causas naturales.
No se han beneciado de las recientes tenden-
cias favorables relativas a la mortalidad debida
a algunas enfermedades fsicas.
Las personas con enfermedad mental presen-
tan mayores factores de riesgo relacionados
tanto con el tratamiento como con sus hbitos
de salud
Existen barreras que dicultan su acceso a la
asistencia sanitaria primaria y especializada y la
calidad de la asistencia recibida es, en general,
peor que la que recibe la poblacin general.
Los pacientes con trastornos mentales graves
pueden presentar un insight reducido tambin
para las patologas fsicas, lo que se traduce en
un peor cumplimientos de medidas preventivas
y teraputicas.
2. MORBIMORTALIDAD DE LAS PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE
A CAUSA DE ENFERMEDADES FSICAS
La mortalidad debida a causas naturales supone
ms del doble en comparacin con la de la pobla-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 713 7/5/10 13:18:38
714
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
cin general. La mortalidad por causas evitables
es ms de 4 veces mayor que en la poblacin
general. Los valores mayores del cociente de
mortalidad estandarizado corresponde a enfer-
medades endocrinas, enfermedades neurolgi-
cas, enfermedades respiratorias, enfermedades
cardiovasculares y enfermedades digestivas.
Las personas con TMG tienen una probabilidad
mayor que la poblacin general de desarrollar
diabetes, hipertensin, cardiopatas, asma, tras-
tornos gastrointestinales, infecciones cutneas,
neoplasias malignas y trastornos respiratorios
agudos.
Las personas con TMG no se han beneciado
de las recientes tendencias favorables de la
mortalidad causada por enfermedades fsicas.
3. FACTORES QUE EXPLICAN EL AUMENTO
DE LA MORBIMORTALIDAD DE LAS
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
GRAVE POR ENFERMEDADES FSICAS
3.1. RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD
3.1.1. Mayor prevalencia de varios factores de riesgo
para las enfermedades cardiovasculares,
metablicas y respiratorias
Obesidad: las personas con TMG mostraron
una probabilidad de presentar obesidad (IMC
> 30) y obesidad mrbida (IMC > 40) ms alta
que la de la poblacin general. El 45-55% de
pacientes TMG de entre 18 y 44 aos presen-
taba obesidad frente a un 25 % en la poblacin
general. El ndice de masa corporal (IMC) y en
concreto el permetro abdominal, son indicado-
res del incremento en la adiposidad, factor clave
en las patologas cardiovasculares y el sndrome
metablico. La adiposidad visceral, incrementa
el riesgo de dislipemia, intolerancia a la glucosa,
y patologa cardiovascular, as como el riesgo
de presentar artrosis, cncer de colon, pecho
y tero.
Por otra parte, la obesidad se asocia con la pr-
dida de calidad de vida, especialmente por el
papel estigmatizante que origina en la sociedad
actual el aspecto fsico.
La obesidad se ha relacionado con un nivel so-
cioeconmico ms bajo, hbitos de vida menos
saludables y con el uso de frmacos antipsic-
ticos, algunos eutimizantes y antidepresivos, y
el propio diagnstico psiquitrico (aumento de
grasa abdominal en pacientes esquizofrnicos
sin tratamiento, hipercortisolemia en episodios
depresivos, sntomas de atipicidad hiperfagia,
hipersomnia e ingesta de carbohidratos, etc.)
Dislipemia: niveles elevados de colesterol total,
LDL-c (lipoprotena del colesterol de baja densi-
dad) y triglicridos son importantes factores de
riesgo independientes para el desarrollo de en-
fermedades cardacas. Igualmente, niveles bajos
de HDL-c (lipoprotena del colesterol de alta den-
sidad) tambin se asocian con incremento del
riesgo de patologa cardiaca. Las alteraciones li-
Tabla 1. Causas de riesgo somtico en pacientes con TMG
Relacionados con la enfermedad
Riesgo metablico y cardiovascular.
Obesidad.
Dislipemia.
DM tipo II.
Sndrome metablico.
Otras: tabaquismo, neoplasias, infecciones,
osteoporosis.
Relacionados con el tratamiento
Efectos neurolgicos.
Aumento de peso.
Diabetes.
Hiperlipemia.
Enfermedad cardiovascular.
Alteraciones hormonales: TSH, T3,T4, PRL.
Relacionados con el estilo de vida
Dieta inadecuada.
Sedentarismo.
Hbitos txicos.
Relacionados con el sistema sanitario
Fragmentacin.
Dicultades de acceso.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 714 7/5/10 13:18:38
715
78. LA SALUD FSICA DEL ENFERMO CON TRASTORNO MENTAL
pdicas en los pacientes con TMG se relacionan
con la obesidad, tratamientos psicofrmacolgi-
cos, infradiagnstico en pacientes con psicosis
y bajos ndices de tratamiento hipolipemiante.
Diabetes mellitus tipo II: es una enfermedad
multifactorial caracterizada por problemas en
la regulacin de la glucosa-insulina, cuando
existen alteraciones en la secrecin y/o en la
accin de la insulina. Se producen defectos en
el metabolismo de los carbohidratos, grasas y
protenas. Los pacientes con TMG presentan
con mayor frecuencia alteraciones en el meta-
bolismo de la glucosa, intolerancia a la glucosa
e incluso diabetes mellitus tipo II. Se estima que
la prevalencia de diabetes en estos pacientes
oscila entre el 15 y 18%, es decir, 3 veces ms
frecuente que en la poblacin general.
La diabetes se asocia con la obesidad y hbitos
de vida no saludables, as como con el empleo
de psicofrmacos y la esquizofrenia per se.
Sndrome metablico: la presencia del sndrome
metablico se asocia a mayor riesgo de enfer-
medad cardiovascular y diabetes. Los criterios
de sndrome metablico ms usados son los de
la Organizacin Mundial de la Salud (WHO), el
grupo europeo para el estudio de la resistencia
a la insulina (EGIR) y el programa nacional para
la educacin sobre el colesterol Tercer panel
del tratamiento del adulto (NCEP-ATP-III) ac-
tualizados posteriormente por la American Heart
Association (2005), que se detallan en la tabla 2.
Las cifras de prevalencia de este sndrome en pa-
cientes con TMG oscilan en torno al 37% frente al
24% de la poblacin general.
Tabaquismo: los pacientes con esquizofrenia
presentan una prevalencia de tabaquismo de
un 70-85% comparado con el 20-25 de la po-
blacin general. El tabaquismo intenso (>30
cigarrillos al da) y la dependencia elevada de
nicotina fueron ms frecuentes en las personas
con esquizofrenia que en la poblacin general.
Los fumadores con esquizofrenia extraen ms
nicotina por cigarrillo que la poblacin general.
Los pacientes con TAB presentan una prevalen-
cia de tabaquismo de un 51%. El incremento de
la prevalencia de tabaquismo respecto a la po-
blacin general e relaciona con: sexo masculino,
nivel socioeconmico y educativo bajo, mayor
gravedad de la enfermedad, cicladores rpidos,
episodio activo, tratamiento con antipsicticos
atpicos y abuso de otras sustancias.
Hipertensin: es un factor independiente de
riesgo vascular, asociado con la incidencia de
cardiopata isqumica, insuciencia cardiaca,
ictus e insuciencia renal crnica. Se ha comu-
nicado un mayor riesgo de HTA en pacientes
con trastorno bipolar que en pacientes con
esquizofrenia. En Espaa, los datos aportados
por el estudio RICAVA, muestran que aproxima-
damente el 25% de los pacientes con psicosis
presentan criterios de HTA.
Esquizofrenia: existe una creciente evidencia de
que la esquizofrenia es per se, independiente-
mente del tratamiento antipsictico y del estilo
de vida, un factor de riesgo para el desarrollo
de patologas metablicas.
Tabla 2. Sndrome metablico
Criterio (3 ms) NCEP-ATP-III AHA-NHLBI
Obesidad abdominal
Hombres
Mujeres
>102 cm.
>88 cm.
>102 cm.
>88 cm.
Triglicridos >150 mg/dl. >150 mg/dl o tratamiento con frmacos hipolipemiantes.
HDL-colesterol
Hombres
Mujeres
<40 mg/dl.
<50 mg/dl.
<40 mg/dl.
<50 mg/dl o tratamiento con frmacos para aumentar el HDL-c.
HTA 130/ 85 mmHg. 130/ 85 mmHg o tratamiento con frmacos para la HTA.
Glucosa en ayunas 110 mg/dl. 100 mg/dl o tratamiento farmacolgico para la hiperglucemia.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 715 7/5/10 13:18:38
716
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
3.1.2. Neoplasias
Los pacientes con esquizofrenia presentan ndices
de mortalidad iguales o superiores a la poblacin
general, pero no estadsticamente signicativos. Se
ha hallado una disminucin en el ndice de neoplasias
de pulmn en pacientes con esquizofrenia; se ha
sugerido un efecto antitumoral de las fenotiacinas
y/o el fallecimiento de los pacientes por otras causas
antes de alcanzar la edad de riesgo. Por otra parte,
se ha hallado un aumento en el ndice de neoplasias
de mama que se ha relacionado con el hecho de que
las pacientes esquizofrnicas sean frecuentemente
nulparas, el aumento de prolactina y la no realizacin
de los controles preventivos adecuados.
3.1.3. Patologa pulmonar
Se ha encontrado un riesgo de asma significati-
vamente mayor en pacientes con trastorno bipolar
en comparacin con la poblacin general. Las ci-
fras de prevalencia varan entre el 3 y el 17% en
los pacientes con trastorno bipolar frente al 2-10%
en poblacin general. Tambin se encuentra en los
pacientes bipolares un riesgo aumentado de sufrir
enfermedad pulmonar obstructiva crnica (EPOC).
Los pacientes esquizofrnicos presentan una tasa
superior de sntomas respiratorios y peor funcin res-
piratoria. Su prevalencia es signicativamente supe-
rior a la de la poblacin general (asma, enfermedad
pulmonar obstructiva crnica [EPOC] y ensema) y
a la de otros trastornos mentales graves (EPOC). El
elevado consumo de tabaco facilita que la patologa
respiratoria provoque el 42,4% de las muertes en
pacientes diagnosticados de esquizofrenia, segn
datos extrados del Consenso sobre la salud fsi-
ca del paciente con esquizofrenia realizado por la
SEP y la Sociedad Espaola de Psiquiatra Biolgi-
ca (SEPB). Los pacientes con esquizofrenia tienen
unas tasas signicativamente mayores de Apnea del
Sueo (AOS) que otros pacientes psiquitricos que
se explican por los efectos de la obesidad y el trata-
miento crnico con neurolpticos.
3.1.4. Patologa neurolgica
Ictus: prevalencia en la poblacin con esquizo-
frenia igual a la de la poblacin general
Epilepsia: datos controvertidos, No hay dife-
rencias en cuanto a la prevalencia de epilepsia
entre los pacientes con esquizofrenia y los pa-
cientes con otros trastornos mentales.
Cefaleas (migraa, crnica tensional o aguda
tensional): prevalencia aumentada en pacientes
con trastorno bipolar.
Trastornos motores: la prevalencia de discinesia
espontnea y de signos neurolgicos menores
(alteraciones en la discriminacin derecha-iz-
quierda, movimientos en espejo, pobre coordi-
nacin y marcha anormal) en los pacientes con
esquizofrenia no tratados con antipsicticos es
signicativamente mayor que la de los controles
normales.
3.1.5. Patologa gastrointestinal
Se sugiere que los pacientes con trastorno bipolar
tienen un riesgo ms elevado de presentar lcera
pptica y trastornos hepticos.
3.1.6. Osteoporosis
Mayor prevalencia en probable relacin a factores
psicofarmacolgicos (hiperprolactinemia) y a la dieta
pobre en calcio, al tabaquismo y a la falta de expo-
sicin a la luz solar.
3.1.7. Hipotiroidismo
En un estudio comparativo frente a poblacin ge-
neral, la prevalencia de hipotiroidismo en pacientes
con trastorno bipolar fue del 9,6% en comparacin
con el 2,5% en una muestra de poblacin clnica sin
trastorno bipolar. Este riesgo parece aumentar entre
los pacientes con ciclacin rpida.
3.2. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL ESTILO
DE VIDA
3.2.1. Abuso de alcohol y drogas
La prevalencia del abuso o la dependencia de alcohol
a lo largo de la vida en personas con esquizofrenia
es 3,3 veces mayor que la de la poblacin general,
mientras que la prevalencia del trastorno de abuso de
sustancias ilegales a lo largo de la vida fue 6 veces
mayor que la poblacin general.
3.2.2. Dietas y disminucin de actividad fsica
Los pacientes con TMG toman decisiones dietticas
peores y realizan menos actividad fsica y de menor
intensidad que la poblacin general.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 716 7/5/10 13:18:38
717
78. LA SALUD FSICA DEL ENFERMO CON TRASTORNO MENTAL
3.2.3. Enfermedades infecciosas
Los pacientes con TMG presentan una prevalencia
de infeccin por VIH 8 veces superior a la observada
en la poblacin general . Se asocia al estilo de vida,
escaso control de las medidas preventivas en las
relaciones sexuales y al abuso de drogas va paren-
teral. Los mismos factores se asocian a una mayor
incidencia de VHC.
3.2.4. Tabaquismo
Comentado previamente en el epgrafe 2.1.1
3.3. RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO
3.3.1. Diabetes
Numerosos estudios indican una predisposicin a
la diabetes en pacientes esquizofrnicos, con inde-
pendencia de la medicacin antipsictica. El riesgo
de desarrollo de diabetes es diferente con los dife-
rentes antipsicticos y no siempre est relacionado
con el aumento de peso. Los antipsicticos, sobre
todo los atpicos incrementan el riesgo de diabetes,
ya sea indirectamente a travs del aumento de peso,
o por efectos directos sobre la sensibilidad de la
insulina o el transporte de glucosa,, la estimulacin
de la leptina o mediada por alteraciones a nivel de la
neurotransmisin del sistema nervioso central y del
metabolismo sistmico (tabla 3).
3.3.2. Hiperlipidemia
Se ha asociado a la medicacin antipsictica, de
forma independiente o asociada al aumento de
peso, con riesgos diferentes en los distintos antip-
sicticos (tabla 3).
3.3.3. Obesidad
La frecuencia de aumento de peso es mayor con
antipsicticos atpicos. Actualmente no hay explica-
cin para la importante variabilidad en el aumento
de peso entre diferentes antipsicticos y pacientes.
Se incluyen factores relacionados con la enfermedad
(cambios en los ndices metablicos y en el apetito),
factores relacionados con el frmaco (impacto de los
frmacos en la transmisin serotoninrgica, histami-
nrgica y noradrenrgica) y factores relacionados
con la mejora (cambios dietticos y en la actividad
fsica). El aumento de peso asociado al tratamiento
antipsictico suele ser mayor en pacientes con me-
nor IMC al inicio, edad ms joven y mejor respuesta
teraputica (tabla 3).
3.3.4. Alteraciones cardacas
Diversos antipsicticos presentan una tendencia al
alargamiento del intervalo QT. La prolongacin de
este intervalo ms de 500ms es un factor de riesgo
para el sncope o la muerte sbita a travs de de-
sarrollo de Torsade de pointes y brilacin auricular.
Es dependiente de la dosis y se asocia con ms fre-
cuencia a pacientes mayores de 65 aos. Otras alte-
raciones asociadas al tratamiento con antipsicticos
son los cambios en la onda T tambin dependiente
de dosis. Ambos cambios electrocardiogrcos son
ms frecuentes con la tioridacina por lo que su uso
ha quedado restringido.
Tabla 3. Efectos metablicos de los antipsicticos atpicos
Frmaco Aumento de peso Riesgo de diabetes Dislipidemia
Clozapina +++ + +
Olanzapina +++ + +
Risperidona ++ D D
Quetiapina ++ D D
Ziprasidona* (+/-) - -
Aripiprazol* (+/-) - -
* Datos limitados a largo plazo por tratarse de frmacos nuevos. D: datos contradictorios. -: no efecto nocivo sobre ese
parmetro. +: efecto nocivo sobre ese parmetro. A mayor nmero de + mayor magnitud del efecto nocivo.
American Diabetes Association, American Psychiatric Association, American Association of Clinical Endocrinologists,
North American Association for the Study of Diabetes. Consensus Development Conference on Antipsychotic Drugs and
Obesity and Diabetes. Diabetes Care. 2004; 27:596-601.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 717 7/5/10 13:18:39
718
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
3.3.5. Hiperprolactinemia
Es un efecto secundario habitual de numerosos an-
tipsicticos (el bloqueo del receptor D2 del 72% o
superior es suciente para aumentar los niveles de
esta hormona). La hiperprolactinemia da lugar a dife-
rentes manifestaciones clnicas a corto plazo (disfun-
cin sexual, amenorrea, ginecomastia y galactorrea.),
medio plazo (incremento del peso, hipogonadismo,
infertilidad, cncer de mama y endometrio) y a largo
plazo (osteoporosis hipogonadal, aumento del riesgo
de patologa cardiovascular, vaginitis atrca y cncer
de mama y endometrio).
3.3.6. Efectos extrapiramidales
Distona, parkinsonismo, temblor perioral, acatisia y
discinesia tarda. El sndrome neurolptico maligno
(SNM) es un cuadro potencialmente mortal caracte-
rizado por rigidez muscular, inestabilidad autonmica,
confusin y ebre. La mayora de los casos descri-
tos se deben a la administracin de antipsicticos
clsicos tpicos, pero puede aparecer al emplearse
otros antipsicticos. Se debe al bloqueo de los re-
ceptores D
2
hipotalmicos y estriatales. La incidencia
de SNM ha descendido por la disminucin de la
combinacin de antipsicticos, dosis y al empleo
de agentes atpicos.
3.3.7. Hematolgicos
Agranulocitosis <1% de los pacientes tratados con
clozapina. Exige control hematolgico protocolizado.
3.3.8. Cataratas
Asociadas al uso de tioridazina y clorpromacina. Se
asocia a factores de riesgo aumentados en la pobla-
cin psiquiatrita: tabaquismo, HTA, diabetes, nivel
socioeconmico bajo, dcit alimenticios.
3.3.9. Miocarditis, miocardiopatas, pericarditis
y derrame pericrdico
Asociados con la administracin de clozapina <0,9%.
En presencia de sntomas que sugieran miocarditis
o miocardiopatas, se recomienda interrumpir el tra-
tamiento con clozapina y derivar al paciente al car-
dilogo de manera inmediata.
3.4. RELACIONADOS CON EL SISTEMA SANITARIO
3.4.1. Relativas al paciente
Los pacientes psicticos pueden ser reacios a solici-
tar asistencia mdica, porque no son conscientes de
que tienen un problema de salud fsica, se encuentran
socialmente aislados, sufren un deterioro cognitivo o
se muestran suspicaces. Pueden tener una menor
capacidad de comunicar claramente sus problemas
mdicos. Adems est documentado que el umbral
para el dolor aumenta en las personas TMG.
3.4.2. Relativas a las actitudes de los propios mdicos
Los mdicos no psiquiatras que tratan a pacientes
con enfermedades mentales, pueden carecer de la
preparacin necesaria para proporcionar el tratamien-
to adecuado para los problemas de salud mental. Los
profesionales de atencin primaria pueden percibir
errneamente que los sntomas mdicos de los pa-
cientes psicticos son psicosomticos, pueden no
estar capacitados, sentirse incmodos al atender a
esta poblacin de pacientes o estar limitados por
falta de tiempo para tratar mltiples problemas m-
dicos y sociales. Muchos psiquiatras no perciben
la salud fsica de los pacientes como prioritaria. El
40% de los psiquiatras no hacen, o slo hacen a
veces, exploraciones complementarias a sus pacien-
tes. Durante el seguimiento de los pacientes solo
uno de cada cuatro psiquiatras explora, de forma
reglada, movimientos involuntarios anormales, uno
de cada 20 realiza estudios neuropsicolgicos y un
1,6% realiza examen electrocardiogrco. Otros pro-
fesionales de la salud pueden no tener experiencia
en la forma de tratar las necesidades especiales de
los pacientes con TMG; pueden minimizar o malin-
terpretar sus sntomas somticos, utilizar de manera
inadecuada mtodos de restriccin del movimiento o
frmacos sedantes, o no tener en cuenta las posibles
interacciones de los frmacos psicotropos con otras
medicaciones.
3.4.3. Relativos al sistema de asistencia sanitaria
La asistencia psiquitrica se encuentra integrada por
ley (Ley General de Sanidad) en el sistema sanitario
general como una especialidad mdica. No obstante,
los recursos con los que cuenta la asistencia psiqui-
trica espaola presentan singularidades respecto a
los recursos del resto del sistema sanitario:
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 718 7/5/10 13:18:39
719
78. LA SALUD FSICA DEL ENFERMO CON TRASTORNO MENTAL
La composicin, organizacin y funcionamiento
de los servicios entre distintas comunidades
autnomas es variable incluso, entre reas sa-
nitarias de la misma comunidad
La coordinacin y la continuidad de cuidados a
los enfermos mentales est dicultada debido
a la fragmentacin del sistema; en ocasiones,
la atencin a los enfermos mentales puede ser
responsabilidad de redes asistenciales con
distinta dependencia administrativa y funcional
(municipales, autonmicas, privadas.).
El grado de integracin de la salud mental en
la atencin especializada no es total, con di-
ferencias entre comunidades autnomas. Ello
da lugar a que parte de los recursos de salud
mental dependan orgnicamente de las ge-
rencias de atencin especializada, y otra parte
dependa de la atencin primaria. La relacin de
los servicios de salud mental con los servicios
sociales es poco clara. No existe una cartera
de servicios denida y comn, y en los equipos
asistenciales coexisten diferentes modelos de
entender la enfermedad mental y diferentes
modelos organizativos.
El trabajo multidisciplinar no es el modo de fun-
cionamiento predominante en la atencin psi-
quitrica y no todas las reas estn atendidas
por equipos integrados.
4. MONITORIZACIN Y MANEJO
DE LOS PROBLEMAS DE SALUD FSICA
DEL PACIENTE CON TMG
Desde el Sistema Nacional de Salud (Ministerio de
Sanidad y Consumo 2007) se destaca la necesidad
de mejorar la comunicacin entre los servicios de
psiquiatra y los de atencin primaria y de desarrollar
guas clnicas de monitorizacin y manejo adapta-
das a estos pacientes. La utilizacin de estas guas
an es limitada por parte de los profesionales. A
pesar de ello en los ltimos aos se han publicado
numerosas guas clnicas europeas y norteameri-
canas para facilitar el diagnstico, prevencin y
tratamiento de los problemas de salud fsica? de
pacientes con TMG y en especial para pacientes
con esquizofrenia.
En la siguiente tabla (tabla 4) se resumen las re-
comendaciones sobre monitorizacin e intervencin
sobre los problemas de salud fsica del paciente con
TMG de estas guas.
5. QU PUEDE HACERSE PARA ABORDAR
ESTA SITUACIN?
Aumentar la percepcin del problema por par-
te de los profesionales de la salud mental, los
de atencin primaria, los pacientes con TMG
y sus familias, difundiendo adecuadamente la
informacin de investigacin disponible.
Favorecer la formacin y la capacitacin de los
profesionales de la salud mental y de la aten-
cin primaria para llevar a cabo las estrategias
de prevencin, diagnstico, monitorizacin y
teraputicas necesarias en estos pacientes.
Desarrollar sistemas de integracin apropiada
entre la asistencia de salud mental y la de salud
fsica. En la literatura surge un cierto debate
acerca de quin debe encargarse de vigilar la
salud fsica de los pacientes con esquizofrenia.
Debe haber un profesional bien identicando
que se responsabilice de la asistencia de salud
fsica de cada paciente y el psiquiatra ocupa
una posicin privilegiada en el seguimiento de
estos pacientes.
Los servicios de salud mental deben ser capa-
ces de proporcionar una evaluacin estndar re-
gular de sus pacientes, con objeto de identicar
los problemas de salud fsica. Las directrices
actuales sobre el manejo de los pacientes a
los que se administran frmacos antipsicticos
deben ser conocidas y aplicadas por todos los
servicios de salud mental. Los propios pacien-
tes deben intervenir lo ms posible en ello.
Incorporar los problemas de salud fsica a los
programas de psicoeducacin, a las unidades
de adherencia al tratamiento y a los programas
de atencin a pacientes con TMG.
Los servicios de salud mental deben proporcio-
nar de manera habitual programas de dieta y
ejercicio, y de tratamiento del tabaquismo.
Finalmente, habra que favorecer nuevas inves-
tigaciones en este campo. Las enfermedades
fsicas no deben considerarse siempre factores
de confusin en los estudios relativos a la en-
fermedad mental grave.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 719 7/5/10 13:18:39
720
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
Tabla 4. Control de la salud fsica en el paciente con enfermedad mental grave
Primera visita
En
cada
visita
Visita
anual
Observaciones
A
N
A
M
N
E
S
I
S
Antecedentes personales y familiares
mdicos y psiquitricos.
X
1. Evaluar signos y sntomas de nueva
aparicin en cada visita.
2. Evaluar ideacin o planes suicidas.
Sucidalidad. X
Signos y sntomas de enfermedad orgnica. X
Medicacin concomitante. X
Estilo de vida y dieta. X
Signos y sntomas de enfermedad orgnica. X
Funcin sexual y comportamientos de riesgo.
Preguntar/ orientar mtodos anticonceptivos.
Evaluar interacciones farmacolgicas.
Consejo preconcepcional si desea embarazo.
X
1. Si comportamiento de riesgo:
serologa anual y recomendar
preservativo.
2. Valorar deseo reproductivo, mtodo
anticonceptivo.
3. Evaluar niveles de lamotrigina si
anticonceptivo con estrgenos.
Hbitos txicos:
Tabaco: tiempo de evolucin, cantidad, edad
de inicio, estado anmico para el abandono.
Alcohol: frecuencia y cantidad.
Otros txicos.
X
1. Recomendar hbitos de vida
saludable.
2. Valorar si motivacin tratamiento
deshabituacin.
3. Derivar a unidad de patologa dual.
E
X
P
L
O
R
A
C
I
N
F
S
I
C
A
Peso, talla . IMC y permetro abdominal. X
1. Permetro abdominal cada
12 meses.
TA y FC. X
1. Si HTA derivar al MAP.
2. Si litio informar de interacciones
con diureticos y antihipertensivos
sobre el eje renina angitensina.
Electrocardiograma.
1. Repetir si factores de riesgo.
2. Si anomalas ST e inversin
onda T sospechar miocarditis si
tratamiento con clozapina.
3. Vigilar alaramiento QT.
Valoracin de efectos extrapiramidales
y discinesia tarda.
X
1. Cada 3 meses si el tratamiento es
con antipsicoticos tpicos.
2. Aadir correctores (BZD si
acatisia o anticolinrgicos si
parkinsonismo).
Explorar cambios en la visin; visin borrosa
y de lejos.
1. Si > 40 aos visitar oftalmlogo
1vez/ ao. Si < 40 aos1 vez/2
aos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 720 7/5/10 13:18:39
721
78. LA SALUD FSICA DEL ENFERMO CON TRASTORNO MENTAL
Tabla 4. Control de la salud fsica en el paciente con enfermedad mental grave (continuacin)
Primera visita
En
cada
visita
Visita
anual
Observaciones
A
N
A
L
T
I
C
A
Hemograma bioqumica (perl lipdico,
glucemia, creatinina, funcin heptica,
ionograma).
X
1. Repetir en cada visita si glucemia >125 mg/dl.
2. Repetir a las 10 semanas. si cambio de
tratamiento o incremento de peso >7%
y valorar otra alternativa teraputica.
3. Seguir protocolo si tratamiento con
clozapina.
Serologa VIH,VHB,VHC,VDRL,
papiloma virus.
X
1. Repetir si practicas de riesgo.
2. Vacunar pacientes con conductas de
riesgo.
3. Psicoeducacin sexual.
4. Derivar al especialista si infeccin
Perl hormonal (TSH, PRL). (1) X
1. Medir TSH al inicio tratamiento con litio
y a los 3-6 meses.
2. Si galactorrea , trastornos menstruales
o disfuncin sexual repetir PRL.
3. Realizar PRL en nios.
Control nivel de frmacos (litio,
carbamacepina, valproato).
X
T
R
A
T
A
M
I
E
N
T
O
S
Recomendar hbitos de vida saludable,
sin consumo de alcohol ni tabaco.
X
1. Revisin del tratamiento y valorar
reacciones adversas.
2. Revisin del cumplimiento teraputico.
3. Recomendaciones visita basal.
Dieta baja en grasas y azcares
simples. Mantener el peso adecuado.
X
Ejercicio fsico diario. X
Reforzar consejos Cdigo Europeo
contra el cncer.
Si cncer de mama, pulmn, ovario.
1. Si cncer de mama, pulmn, ovario
evitar antipsictico que eleven PRL.
2. Si cncer de colon y cervix evitar
aumento de peso.
Revisiones bucodentales X
Valores de referencia para el diagnstico:
- HTA: >140/90 mmHg en 2 das diferentes (triple toma) salvo toma nica >189/110 mmHg.
- Obesidad: IMC: >25 kg/m
2
. Sobrepeso 25-30 y obesidad mrbida >30 kg/m
2
.
Permetro abdominal: hombres: >94 cm y mujeres >80 cm.
- Dislipemias: colesterol total >200 mg/dl, cHDL <40 mg/dl, cLDL >130 mg/dl o triglicridos >200 mg/dl
derivar al MAP. Valorar una alternativa al tratamiento farmacolgico.
- Sndrome metablico: descrito ms arriba.
- Diabetes: >126 mg/dl en 2 ocasiones glucemias en ayunas o glucemia basal casual >200 mg/dl.
- Hipotiroidismo subclnico: si TSH >6 mU/l repetir. si se mantiene derivar al especialista. no es criterio absoluto para
retirar tratamiento.
- Los pacientes con TMG normalmente son ms jvenes, presentan una presin arterial ms elevada y una mayor pro-
babilidad de ser fumadores que los sujetos de las poblaciones utiliza das para calcular los sistemas de puntuacin del
riesgo car diovascular, como Framingham o SCORE, por lo que para garantizar su tratamiento las directrices europeas
de prevencin de la ECV incluyen un esquema de riesgo relativo en el que el riesgo global se basa en el hbito de
fumar, la presin arterial sistlica y el colesterol total.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 721 7/5/10 13:18:39
722
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
6. BIBLIOGRAFA BSICA
Bobes J, Siz Ruiz J, Montes JM, Mostale J, Rico-
Villademoros F, Vieta E. Consenso Espaol de Salud
Fsica del Paciente con Trastorno Bipolar. Revista de
Psiquiatra y Salud Mental. 2008;1(1):26-37.
Escurra J, Gonzalez Pinto A, Gutierrez Fraile M. La
salud fsica en el enfermo psiquitrico. Ed. Grupo
Aula Mdica. 2008.
Saiz Ruiz J, Bobes Garcia J, Vallejo Ruiloba J, Giner
Ubago J, Garcia-Portilla Gonzalez MP. Consenso
sobre salud fsica del paciente con esquizofrenia de
las Sociedades Espaolas de Psiquiatria y de Psi-
quiatria Biolgica. Actas Esp Psiquiatr. 2008;36(5):
251-264.
Marder SR, Essock SM, Miller AL et al. Physical
Health Monitoring of Patients with Schizophrenia.
Am J Psychiatry. 2004;161:1334-49.
www.esquizofreniaonline.com/cursos/saludsica.
Curso on line. Salud fsica en esquizofrenia.
7. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Arango C, Bobes J, Aranda P, Carmena R, Garca-
Garca M, Rejas J, CLAMORS Study Collaboratove
Group. A comparison of schizophrenia outpatients
treated with antipsychotics with and without meta-
bolic syndrome: Findings from the CLAMORS study.
Schizophr Res. 2008;104:1-12.
Bernardo M, Banegas JR, Caas F, Casademont J,
Riesgo Y, Varela C, Aregal J. Prevalence and level of
recognition of cardiovascular risk factors in schizo-
phrenia: the Spanish RICAVA study. New Research
Poster Board Number NR 894. APA 159th Annual
Meeting Toronto, Canada. 2006. May 20-25.
Rodrguez-Artalejo F, Baca E, Esmatjes E et al. Va-
loracin y control del riesgo metablico y cardiovas-
cular en los pacientes con esquizofrenia. Medicina
Clnica. 2006;127(14):542-548.
Maj AM. Necesidad de proteger y fomentar la salud
fsica en personas. Revista de Psiquiatra y Salud
Mental. 2009;2(1):1-4.
RECOMENDACIONES CLAVE
Es imprescindible realizar un historial clnico completo que incorpore la atencin a los aspectos
de salud mental y fsica del paciente con trastorno mental grave.
La eleccin del tratamiento farmacolgico deber realizarse en funcin de la ecacia (control
sintomatolgico), tolerabilidad (perl de efectos secundarios) y preferencias del paciente,
buscando optimizar la adherencia teraputica y la calidad de vida del paciente.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 722 7/5/10 13:18:39
79. SALUD MENTAL PERINATAL
Autoras: Alba Roca Lecumberri y Cristina Marqueta Marqus
Tutores: Ana Herrero Mendoza y Vicen Valls Callol
Consorci Sanitari de Terrassa. Terrassa. Barcelona
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
723
CONCEPTOS ESENCIALES
El embarazo no es protector; en el perodo perinatal existe mayor riesgo de recadas as
como de inicio de los trastornos psiquitricos.
No se puede garantizar un embarazo sin riesgo; la decisin del uso de frmacos debe
tomarse valorando riesgo-benecio.
Se debe tratar siempre que sea necesario intentando evitar la polifarmacia y con la dosis
mnima ecaz (no infrateraputica).
1. INTRODUCCIN
Tradicionalmente se ha considerado errneamente
la gestacin como un perodo de bienestar que pro-
tega a las mujeres de los trastornos mentales. En
los ltimos aos diferentes estudios han demostrado
que el embarazo no es protector, sino que es en este
perodo en el que existe un mayor riesgo de recadas
as como de inicio de los trastornos psiquitricos.
La morbilidad psiquitrica de la poblacin embaraza-
da es del 20-40%, situndose la tasa de suicidios en
el 0,5-5,9 por cada cien mil nacidos vivos.
El objetivo de este captulo es revisar la evolucin de
los trastornos ms prevalentes durante el perodo peri-
natal as como las lneas bsicas de su tratamiento.
2. TRASTORNOS MENTALES
EN EL PERODO PERINATAL
2.1. TRASTORNOS AFECTIVOS
2.1.1. Depresin prenatal
En las mujeres la prevalencia de trastorno depresivo
mayor a lo largo de la vida es del 10-25%, especial-
mente en los aos de fertilidad (de los 25 a los 44
aos).
Aunque las tasas de prevalencia de depresin du-
rante el embarazo son similares a las de las mujeres
no embarazadas (7-15% en pases desarrollados,
19-25% en subdesarrollados), durante este perodo
se reportan ms sntomas depresivos subclnicos.
Las tasas ms elevadas se dan en el primer trimestre
de embarazo con un segundo pico durante el tercer
trimestre.
Su diagnstico puede verse enmascarado por los
sntomas somticos de la gestacin (alteracin del
apetito y el sueo, fatiga, disminucin de la lbido),
basndose fundamentalmente el diagnstico en sn-
tomas de anhedonia, sentimientos de culpa, rechazo
del embarazo, desesperanza e ideacin autoltica.
2.1.2. Disforia posparto
Es necesario diferenciar la depresin de la disforia
posparto. Entre el 30-75% de las mujeres presen-
tan un sndrome disfrico (blues posparto) a las
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 723 7/5/10 13:18:39
724
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
48-72 horas del parto caracterizado por marcada
labilidad emocional, irritabilidad, ansiedad, insomnio
y falta de apetito. Estos sntomas se autolimitan en
dos semanas aunque se debe tener en cuenta que
aproximadamente el 25% de de las mujeres que lo
presentan desarrollarn una depresin posparto.
2.1.3. Depresin posparto
En el posparto se estima una prevalencia de depre-
sin mayor entre el 10-15%, aunque aproximadamen-
te el 50% de los casos se inicia durante el embarazo
sin detectarse.
Segn el DSM IV-TR los sntomas deben aparecer en
las 4 primeras semanas posparto para considerarse
un trastorno depresivo de inicio posparto. No obs-
tante, muchos clnicos consideran mayor el perodo
de vulnerabilidad (hasta 1 ao).
Al igual que durante el embarazo, en el posparto las
alteraciones vegetativas pueden perder valor por lo
que se debe prestar especial atencin a sntomas
como fobias de impulsin, irritabilidad e ira, senti-
mientos de culpa e incapacidad, y ansiedad marcada.
Factores de riesgo para la Depresin Posparto
(DPP):
Historia personal o familiar de depresin.
Antecedentes personales de DPP (probabi-
lidad 50%).
Sntomas depresivos durante el embarazo.
Aborto o muerte fetal en los 12 meses pre-
vios.
Para el screening de la depresin en el perodo pe-
rinatal existe la EPDS (Edinburgh Postnatal Depres-
sion Scale), una escala de 10 tems, autoadministra-
da, con una elevada sensibilidad y validada para su
diagnstico, siendo el punto de corte de 12/30.
2.1.4. Trastorno bipolar
La prevalencia del trastorno bipolar en poblacin
general oscila entre el 0,5-1,5%, con una frecuen-
cia similar en ambos sexos aunque en las mujeres
se han observado mayores tasas de ciclos rpidos,
episodios mixtos y episodios depresivos.
Durante el embarazo se ha descrito un riesgo de
recurrencia del trastorno bipolar de hasta el 70%. Las
mujeres que discontinan el tratamiento estabilizador
presentan el doble de riesgo de recada siendo sta
ms temprana y ms duradera que en aquellas que
mantienen el tratamiento eutimizante.
La mayora de recurrencias en el embarazo son de-
presivas o mixtas (74%) y casi la mitad se dan du-
rante el primer trimestre.
Predictores de recurrencia:
Diagnstico de trastorno bipolar tipo II.
Inicio temprano de la enfermedad.
N
o
recurrencias/ao.
Enfermedad reciente.
Uso de antidepresivos.
Uso de antiepilpticos vs. litio.
El posparto es un perodo de elevado riesgo de re-
cadas para las mujeres que sufren trastorno bipolar,
con siete veces ms riesgo de ingreso por un primer
episodio y casi el doble de riesgo de recurrencia que
en mujeres no embarazadas.
Existe asociacin entre el trastorno bipolar y la psi-
cosis puerperal; se ha descrito que el 74% de las
mujeres con trastorno bipolar que presentan una
psicosis posparto tenan familiares de primer grado
con antecedentes de psicosis posparto.
2.2. TRASTORNOS DE ANSIEDAD
Los trastornos de ansiedad son frecuentes y ms pre-
valentes en las mujeres (17,5%) que en los hombres
(9,5%). No obstante durante el perodo perinatal han
sido menos estudiados que los trastornos depresivos
siendo escasos los datos sobre su prevalencia.
2.2.1. Trastorno de pnico
El trastorno de pnico puede suponer un importante
impacto en el funcionamiento de la mujer. Aproxima-
damente el 40% de mujeres con antecedentes de
trastorno de pnico pueden experimentar una reduc-
cin de sntomas durante el embarazo, pero entre el
20-30% experimentarn una exacerbacin de stos.
Esta cifra se eleva hasta casi el 40% en el posparto
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 724 7/5/10 13:18:40
725
79. SALUD MENTAL PERINATAL
y en muchas mujeres el posparto supondr el inicio
del trastorno (11-33%)
2.2.2. Trastorno obsesivo-compulsivo
La prevalencia del trastorno obsesivo-compulsivo
(TOC) durante el perodo perinatal no se ha esta-
blecido de forma clara, aunque los datos sugieren
que el embarazo y el posparto pueden incrementar
el riesgo de aparicin o exacerbacin del trastor-
no. Asimismo un inicio temprano del trastorno y la
presencia de sntomas moderados-graves antes del
embarazo predicen un curso ms grave durante el
perodo perinatal.
Varios estudios establecen una elevada comorbili-
dad entre los sntomas obsesivo-compulsivos y la
depresin posparto.
Se ha descrito un subtipo de TOC que se inicia
en el tercer trimestre de embarazo caracterizado
por sntomas obsesivos sin conductas compulsivas
asociadas, principalmente en relacin al estado del
neonato. No obstante, se debe tener en cuenta que
los sntomas obsesivos son comunes en el pero-
do perinatal incluso en ausencia de un trastorno de
Eje I, siendo necesaria una cuidadosa evaluacin.
2.3. TRASTORNOS PSICTICOS
2.3.1. Esquizofrenia
La esquizofrenia es un trastorno con una prevalencia
de aproximadamente un 1%.
A pesar de que clsicamente se ha considerado que
la incidencia es igual en ambos sexos, parece que
podra ser algo menor en las mujeres. En stas exis-
ten 2 picos de inicio de la enfermedad: en la dcada
de los 20 y entre los 45 y los 49 aos.
Las mujeres con esquizofrenia tienen tasas de em-
barazos similares al resto de la poblacin general,
aunque con mayor riesgo de embarazos no plani-
cados y no deseados.
Las gestaciones en mujeres con esquizofrenia se
consideran embarazos de alto riesgo dado que pre-
sentan ms complicaciones obsttricas y perinatales
que la poblacin general, entre stas se han descri-
to: parto prematuro, bajo peso neonatal, retraso del
crecimiento intrauterino, alteraciones de la placenta
y hemorragia prenatal, incremento de malformacio-
nes congnitas y una mayor incidencia de muerte
postnatal.
El mayor riesgo de descompensacin del trastorno se
halla en el primer ao posparto, y ms frecuentemen-
te en los 3 primeros meses., con tasas de recada
del 25 al 50%.
Factores de riesgo de descompensacin en
posparto:
Antecedentes de hospitalizacin superior a
3 meses.
Mayor gravedad de la enfermedad.
Sintomatologa psictica en los 6 meses pre-
embarazo.
En estas mujeres, especialmente, es necesaria una
intervencin multidisciplinar.
2.3.2. Psicosis posparto
Varios estudios sugieren una prevalencia de la psi-
cosis posparto del 0,1-0,2%, presentndose en el
80% de casos en mujeres primparas.
Este trastorno suele desarrollarse entre el 3
o
y el 15
o
da del posparto, aunque un estudio reciente hall
que en ms del 50% de las mujeres con trastorno
bipolar estos sntomas eran presentes desde el da
del parto.
El DSM IV-TR no incluye la psicosis posparto entre
sus diagnsticos sino que utiliza los criterios estndar
para psicosis con la especicacin de inicio en el
posparto si los sntomas aparecen en las cuatro
semanas siguientes al parto.
Factores de riesgo
Trastorno bipolar: las mujeres con trastorno
bipolar tiene mayor riesgo de sufrir psicosis
posparto y sta puede ser el primer episodio
de la enfermedad.
Antecedentes familiares de psicosis posparto.
Antecedentes personales de psicosis pos-
parto (30-50% recurrencias).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 725 7/5/10 13:18:40
726
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
La psicosis posparto se considera una emergencia
clnica con secuelas graves que incluyen en infanti-
cidio (4%) y el suicidio materno (5%).
2.4. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA
La prevalencia de los trastornos de conducta ali-
mentaria (TCA) entre las mujeres en edad frtil se
ha establecido entre 0.5-3% segn el tipo de tras-
torno, estimndose una prevalencia del 1% en el
embarazo.
Su deteccin, especialmente de la bulmia, puede
ser difcil durante el embarazo.
Signos de alerta:
Hipermesis gravdica (exceso de nuseas
y vmitos).
Ausencia de ganancia de peso en dos visi-
tas prenatales consecutivas en el segundo
trimestre.
Antecedentes de TCA.
La presencia de un TCA durante el embarazo conere
un riesgo mayor asocindose a mayor incidencia de
hipermesis gravdica, aborto, retraso del crecimiento
intrauterino, parto prematuro, cesrea y depresin
posparto.
Algunos casos mejoran durante el embarazo aun-
que existe riesgo de recada durante el primer ao
posparto.
Se debe evaluar la presencia de trastornos comr-
bidos y en caso de ser necesario un tratamiento se
valorar el uso de psicofrmacos y de psicoterapia
de forma individualizada.
2.5. SUICIDIO
Durante el embarazo y el primer ao posparto la tasa
de suicidios es menor a la de la poblacin femenina
general; no obstante el riesgo existe con una preva-
lencia en el primer ao posparto del 0,5 al 5,9 por
cien mil nacidos vivos.
Estudios de mortalidad materna hallan que en el
primer ao posparto del 2,7 al 15% de las muertes
son por suicidio, con mayor riesgo en el primer mes
posparto.
Factores de riesgo de suicidio consumado:
Ingreso psiquitrico en el posparto.
Mujeres jvenes, solteras y de baja clase
social.
Muerte fetal intrauterina (riesgo similar a po-
blacin femenina no embarazada).
3. TRATAMIENTO PSICOFARMACOLGICO
EN EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Garantizar un embarazo sin complicaciones no es
posible. La tasa global de abortos espontneos en
la etapa inicial del embarazo es del 10-20% y de
malformaciones mayores del 3-5% (65-70% por
factores desconocidos, 12-25% por factores here-
ditarios, 10% por factores ambientales y menos del
3% por exposicin a frmacos).
La FDA (Food and Drug Administration) desarroll un
sistema de clasificacin de riesgo de los frmacos
subdividido en cinco categoras. En este sistema nin-
gn frmaco psictropo se clasica en la categora A
(ausencia de riesgo), estando la mayora de ellos en la
categora C y los estabilizadores como el litio, el val-
proato y la carbamacepina en la categora D (tabla 1) .
Idealmente, la decisin del uso de frmacos durante
y tras el embarazo debera tomarse antes de la con-
cepcin siguiendo el modelo de toma de decisiones
segn riesgo-benecio, considerando los efectos de
la enfermedad no tratada y de los psicofrmacos
sobre el feto.
Riesgos asociados al tratamiento:
Se debe tener en cuenta que todos los psicofr-
macos atraviesan la barrera placentaria, estn
presentes en el lquido amnitico y se excretan
por leche materna.
Los riesgos del tratamiento farmacolgico durante
el embarazo incluyen:
Malformaciones mayores (exposicin durante
el primer trimestre).
Sndromes abstinenciales o de toxicidad (expo-
sicin durante el tercer trimestre).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 726 7/5/10 13:18:40
727
79. SALUD MENTAL PERINATAL
Peores resultados neonatales.
Posibles efectos neuroconductuales a largo
plazo.
Es importante tener en cuenta que los datos sobre
los efectos del uso de psicofrmacos durante el em-
barazo no proceden de estudios metodolgicamente
robustos por claras limitaciones ticas.
Riesgos asociados a la enfermedad no trata-
da:
Estudios recientes sugieren que las mujeres con tras-
tornos mentales no tratados durante el embarazo y
el posparto presentan mayor riesgo de malnutricin,
mayor consumo de alcohol y otras sustancias, y peor
control del embarazo.
Tabla 1. Clasificacin psicofrmacos FDA
CATEGORA DESCRIPCIN PSICOFRMACOS
A
Estudios controlados en embarazadas no han
mostrado un mayor riesgo de anomalas.
___________________
B
Los estudios en animales no han revelado
efectos teratgenos, pero no existen estudios
adecuados en embarazadas.
Buspirona.
Zolpidem.
C
Los estudios en animales han demostrado
efectos teratgenos y no existen estudios
adecuados en embarazadas.
Los benecios del frmaco pueden ser
aceptables a pesar del riesgo.
Amitriptilina. Clomipramina.
Imipramina. Bupropin.
Citalopram. Escitalopram.
Fluoxetina. Sertralina. Fluvoxamina.
Lorazepam.
Clonazepam. Clorazepato.
Venlafaxina. Duloxetina.
Mirtazapina. Trazodona.
Gabapentina. Lamotrigina.
Oxcarbacepina. Topiramato.
Aripiprazol. Clozapina.
Olanzapina. Quetiapina.
Risperidona. Ziprasidona.
Haloperidol. Clorpromazina.
Triuoperazina. Perfenacina.
D
Hay indicios de riesgo fetal en seres humanos,
pero los benecios potenciales del frmaco
pueden ser aceptables, a pesar del riesgo, si
no existen otras alternativas inocuas.
Diazepam. Alprazolam.
Nortriptilina. Paroxetina.*
Carbamacepina. Valproato.
Litio.
X
Efectos teratgenos probados en seres
humanos. Contraindicado en embarazo.
Flurazepam.
Triazolam.
Quazepam.
FDA Consumer magazine Volume 35, Number 3 May-June 2001
* Stephen M. Stahl. The Prescribers Guide. Sthals Essential Psychopharmacology. Third Edition. Cambridge: Cambridge
University Press, 2009*A finales del 2005 se public un articulo que asoci paroxetina con malformaciones cardacas fetales
por lo que la FDA pas este frmaco de la categora C a la D. Estudios posteriores no han demostrado esta asociacin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 727 7/5/10 13:18:40
728
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
Asimismo, en los ltimos aos algunos estudios han
establecido asociacin entre la presencia de sintoma-
tologa ansiosa y depresiva no tratada durante el em-
barazo y complicaciones obsttricas y perinatales:
Parto pretrmino, bajo peso al nacer y bajo Ap-
gar.
Preeclampsia y eclampsia.
Incremento de la morbilidad materna (malnutri-
cin, aumento del consumo de nicotina, alcohol
y cocana, tentativas de suicidio, y ambivalencia
respecto al embarazo).
Principios generales del uso de psicofrmacos du-
rante el embarazo:
Tratar slo cuando sea necesario valorando la
relacin riesgo-benecio.
Informar ampliamente de los riesgos y bene-
cios de los tratamientos y de las consecuencias
de no tratar.
Valorar el riesgo de recidiva en la discontinua-
cin de tratamientos previos.
En caso de retirada de un frmaco evitar la sus-
pensin brusca (reduccin gradual).
Utilizar la dosis mnima ecaz (evitar dosis in-
frateraputicas).
Evitar la polifarmacia.
Siempre que sea posible, elegir psicofrmacos
con menos metabolitos activos, mayor unin a
protenas y menos interacciones.
Intentar evitar el uso de frmacos durante el
primer trimestre (entre la 3
a
y 11
a
semanas: or-
ganognesis).
Ajustar la dosis en funcin del tiempo gestacio-
nal y monitorizar los niveles plasmticos de los
psicofrmacos en los que sea posible.
Asegurar un adecuado screening del estado
fetal durante la gestacin.
Informar al obstetra sobre el uso de psicofr-
macos y posibles complicaciones.
Monitorizar al recin nacido (sintomatologa
abstinencial).
3.1. ANTIDEPRESIVOS
3.1.1. Embarazo
Existen numerosos estudios naturalsticos del uso de
los inhibidores selectivos de la recaptacin de sero-
tonina (ISRS), en particular la uoxetina, durante el
embarazo. La mayora de estudios realizados hasta la
actualidad no han encontrado incremento de tasa de
malformaciones mayores o de abortos espontneos
en los expuestos.
Los datos sobre los efectos de la exposicin prenatal
a antidepresivos respecto al peso y la edad gestacio-
nal son controvertidos. Algunos estudios no encuen-
tran diferencias respecto a los neonatos no expues-
tos, mientras que otros s. En un estudio reciente se
hall que el peso al nacer y la edad gestacional era
menor en los nios expuestos a antidepresivos y esta
diferencia era mayor a ms dosis de frmaco.
Los neonatos expuestos a ISRS en el tercer trimestre
pueden presentar sntomas de abstinencia caracte-
rizados por hipotona, irritabilidad, llanto excesivo,
dicultades para dormir y distrs respiratorio. Otros
autores describen la presencia de sntomas serotoni-
nrgicos (temblor, inquietud, rigidez) reversibles.
Los antidepresivos tricclicos (ATC) haban sido
asociados a malformaciones de extremidades. En
un metaanlisis que abarc 30.000 nacimientos no
se objetiv ninguna relacin entre la exposicin a
ATC durante el primer trimestre y malformaciones
congnitas. Estos frmacos se consideran seguros
durante el embarazo.
No se recomienda el uso de IMAO durante el em-
barazo ya que los estudios realizados en animales
muestran un efecto teratgeno en el embrin adems
de las complicaciones que presentan en relacin a
las restricciones dietticas y la posibilidad de crisis
hipertensivas.
Otros frmacos como bupropion, mirtazapina, tra-
zodona y venlafaxina no se han relacionado con mal-
formaciones mayores. An as estos antidepresivos
no seran de primera eleccin dado que los datos
obtenidos hasta el momento provienen de estudios
en animales o series de casos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 728 7/5/10 13:18:40
729
79. SALUD MENTAL PERINATAL
3.1.2. Lactancia
ISRS: la sertralina y la paroxetina, presentan niveles
sricos bajos o indetectables en la leche materna por
lo que seran de eleccin. Con uoxetina no se han
observado efectos adversos, aunque se ha descrito
disminucin de la ganancia de peso, no signicativa,
en algunos lactantes expuestos. Con uvoxamina y
citalopram existen menos datos aunque no se han
descrito alteraciones asociadas.
ATC: aproximadamente el 10% de la concentracin
materna del frmaco llega a la leche lo que provoca
niveles sricos variables en el lactante. No se han
descrito efectos adversos a la exposicin excepto
con doxepina la cual se recomienda evitar (se report
un caso de insuciencia respiratoria).
Venlafaxina: no se han descrito efectos adversos
aunque existen pocos datos.
Existen escasos datos hasta la actualidad sobre otros
antidepresivos por lo que no se recomendaran como
primera eleccin.
3.2. BENZODIACEPINAS
3.2.1. Embarazo
El uso de benzodiacepinas durante el primer trimestre
de embarazo se haba asociado a malformaciones
menores (suras orales, estenosis pilrica), no obs-
tante, en estudios posteriores no se ha conrmado
un incremento signicativo del riesgo teratgeno.
En caso de ser necesario el tratamiento con ansio-
lticos durante el embarazo se aconseja el uso de
lorazepam o clonazepam.
Si el uso de benzodiacepinas ha sido prolongado a
lo largo del embarazo se debe considerar la posibi-
lidad de la aparicin de un sndrome de abstinencia
en el neonato o signos de intoxicacin por lo que es
recomendable la reduccin progresiva del frmaco
hasta el parto.
3.2.2. Lactancia
Aunque no estn contraindicadas su uso debe ser
limitado y con precaucin por el riesgo de sedacin
en el neonato. Es preferible el uso de dosis bajas
de benzodiacepinas sin metabolitos activos (clona-
zepam, lorazepam).
3.3. EUTIMIZANTES
3.3.1. Carbonato de litio
Embarazo
El uso de litio en el primer trimestre de embarazo
se ha asociado a malformaciones cardacas (ano-
mala de Ebstein) con un riesgo de 0,05-0,1% (10-
20 veces ms riesgo que la poblacin general); no
obstante el riesgo absoluto sigue siendo bajo (1 de
cada 1.000 nacimientos). En las mujeres expuestas
a litio durante el primer trimestre se recomienda la
realizacin de un ecocardiograma fetal a las 16-18
semanas de gestacin.
La exposicin a litio en el ltimo periodo de gesta-
cin se ha asociado con arritmias cardacas fetales
y neonatales, hipoglucemia, diabetes inspida, poli-
hidramnios, alteracin de la funcin tiroidea, parto
prematuro, sndrome del nio cido (letargo, dis-
trs respiratorio, acidez y disminucin del reejo
de succin).
Respecto a los efectos en el neurodesarrollo exis-
ten escasos estudios los cuales no han mostrado
alteraciones conductuales ni cognitivas en nios
expuestos.
Los cambios siolgicos producidos durante la ges-
tacin pueden afectar a la absorcin, distribucin,
metabolismo y eliminacin del litio, por lo que se
recomienda realizar una monitorizacin estrecha de
los niveles de litio durante el embarazo y el pospar-
to. Se aconseja realizar determinaciones mensuales
de litio en sangre y semanales en el ltimo mes de
embarazo, as como determinaciones en posparto
inmediato y recin nacido.
La decisin de mantener el tratamiento con litio du-
rante el embarazo debe realizarse de forma indivi-
dualizada y teniendo en cuenta el riesgo de recadas.
En caso de decidir su retirada sta debe realizarse
gradualmente ya que la discontinuacin brusca se
ha asociado a mayores tasas de recada. La semana
previa al parto se aconseja disminuir la dosis de litio
hasta un 50%.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 729 7/5/10 13:18:40
730
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
Las guas clnicas recomiendan:
a) Riesgo mnimo de recada: retirar litio de
forma gradual antes de la concepcin.
b) Riesgo moderado de recada: retirar litio
antes de concepcin y reintroducir tras la
organognesis.
c) Riesgo grave de recada: mantener el tra-
tamiento durante toda la gestacin y reali-
zar ecocardiograma fetal entre la semana
16-18.
Lactancia
La concentracin de litio en la leche materna es
aproximadamente un 30-50% de los niveles mater-
nos. Dado que la funcin renal del neonato no est
totalmente desarrollada, la vida media del litio en el
recin nacido es de 68-96 h por lo que la Academia
Americana de Pediatra no recomienda la lactancia
en caso de tratamiento materno con litio.
3.3.2. Antiepilpticos
Embarazo
cido valproico
El cido valproico atraviesa la barrera placen-
taria y presenta mayores concentraciones en
el feto que en la circulacin materna con una
vida media en el recin nacido hasta 4 veces
mayor que en el adulto (43-47 h).
La exposicin durante el primer trimestre de
embarazo a valproico se ha asociado a mal-
formaciones del tubo neural con un riesgo de
espina bda mayor que en poblacin general
(1-5%).La incidencia de defectos del tubo neu-
ral se puede reducir mediante tratamiento con
cido flico 4mg/da desde la periconcepcin
hasta el nal del primer trimestre. Se aconseja
control fetal con ecografa de alta resolucin a
las 18 semanas de gestacin, ecocardiograma
fetal y alfafetoproteina.
Otras malformaciones congnitas asociadas
son: anomalas craneofaciales, de las extremi-
dades y cardiovasculares.
El tratamiento durante el ltimo perodo de
embarazo puede dar lugar al sndrome fetal
por valproato caracterizado por restriccin
del crecimiento fetal, dismorfologa facial y
defectos cardacos y de las extremidades.
Existen escasos estudios sobre los efectos en
el neurodesarrollo, uno de ellos hall menor co-
eciente intelectual en los nios expuestos que
en controles, pero los datos son controvertidos.
Carbamazepina
En algunos estudios realizados se ha asociado
el uso de carbamazepina durante el embarazo
con un incremento del riesgo de espina bda
y otras anomalas congnitas como dimorsmo
craneofacial, hipoplasia ungueal y alteraciones
del desarrollo. La espina bda se produce
en un 0,5-1% de los nios expuestos a car-
bamazepina en el primer trimestre, mientras
que el riesgo de espina bda en la poblacin
general es del 0,03% (3 de cada 10.000). Las
indicaciones generales seran similares a las
del tratamiento con valproato.
En embarazadas en tratamiento con carba-
macepina se aconseja suplemento con vitami-
na K 20 mg/da durante los dos ltimos meses
de embarazo y la administracin de una dosis
de vitamina K intramuscular al recin nacido
(riesgo de hemorragia).
Lamotrigina
La exposicin fetal a lamotrigina no se ha aso-
ciado a alteraciones del crecimiento fetal.
El tratamiento en monoterapia no incrementa
el riesgo de malformaciones mayores, no obs-
tante en combinacin con valproato el riesgo
aumenta hasta casi el 12%.
Este frmaco podra ser de eleccin como
tratamiento de mantenimiento en mujeres con
trastorno bipolar embarazadas.
Lactancia
Los datos disponibles hasta la actualidad, aunque
son escasos, hallan concentraciones bajas o no
cuanticables de valproato y carbamacepina en la
leche materna por lo que la Academia Americana
de Pediatra y de Neurologa considera que estos
frmacos son compatibles con la lactancia. La relativa
seguridad de estos agentes en la lactancia contrasta
con su potencial teratognico en el embarazo.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 730 7/5/10 13:18:40
731
79. SALUD MENTAL PERINATAL
En los nios expuestos durante la lactancia se reco-
mienda monitorizacin para detectar posibles com-
plicaciones hepticas.
3.3.3. Antipsicticos
Embarazo
Antipsicticos tpicos
La mayora de la informacin sobre el uso de
antipsicticos tpicos en el embarazo proviene
de estudios sobre el tratamiento de la hiper-
mesis gravdica.
Alta potencia (p. ej. haloperidol, perfenazina, tri-
uoperazina): no se han documentado efectos
teratognicos signicativos. Algn estudio des-
cribe mayor riesgo de prematuridad y bajo peso
al nacer, pero los datos son contradictorios.
Baja potencia (p. ej. clorpromacina): en un
estudio prospectivo de unas 20.000 mujeres
tratadas principalmente con fenotiacinas no se
encontraron asociaciones signicativas con las
tasas de supervivencia neonatal o anomalas
severas. Un metaanlisis hall un pequeo in-
cremento de riesgo de malformaciones cong-
nitas en nios expuestos en el primer trimestre.
Se ha descrito toxicidad fetal y neonatal en
relacin a la exposicin con antipsicticos
tpicos incluyendo sndrome neurolptico
maligno, discinesias, efectos adversos extra-
piramidales, ictericia neonatal y obstruccin
intestinal postnatal.
No se han encontrado alteraciones en el neu-
rodesarrollo de los nios expuestos aunque
los estudios realizados son en nios que ha-
ban recibido dosis bajas de antipsicticos.
Las dosis de antipsicticos tpicos durante el
perodo periparto deben mantenerse en las
dosis mnimas para limitar el uso de medica-
ciones que controlen los efectos adversos
extrapiramidales.
Antipsicticos atpicos
Los datos existentes sobre la seguridad repro-
ductiva del uso de antipsicticos atpicos son
limitados. En un estudio comparativo prospec-
tivo entre mujeres expuestas y no expuestas
a antipsicticos atpicos (olanzapina, rispe-
ridona, quetiapina y clozapina) se hall una
mayor tasa de bajo peso neonatal y abortos
teraputicos en los expuestos pero no pare-
cen asociarse a un mayor riesgo de muerte
fetal intratero, prematuridad, malformaciones
congnitas ni sndromes perinatales.
Clozapina: debido al riesgo de agranulocitosis
se aconseja monitorizar el recuento de clu-
las blancas del recin nacido. Existe tambin
riesgo asociado de hipotensin ortosttica, lo
que disminuira la presin de la sangre en la
placenta, pudiendo provocar efectos adversos
en el recin nacido.
Risperidona: no parece asociarse a mayor
riesgo de aborto o malformaciones que en la
poblacin general aunque s se encuentran
algunos efectos adversos extrapiramidales en
el recin nacido.
Olanzapina: en series de casos no se ha ha-
llado un mayor riesgo de malformaciones. Hay
un caso documentado de retraso en el desa-
rrollo motor a los 7 meses, con resolucin a
los 11 meses.
Quetiapina: no se encuentran malformaciones
congnitas asociadas. Un caso demostr un
desarrollo normal a los 6 meses.
Ziprasidona y aripiprazol: no hay casos do-
cumentados de exposicin fetal a estos fr-
macos.
Lactancia
Existen pocos casos publicados sobre el uso de an-
tipsicticos en lactantes y no se han documentado
efectos neuroconductuales a largo plazo sobre los
recin nacidos. Es importante tener en cuenta que
muchos antipsicticos tienen vidas medias largas,
por lo que pueden acumularse y provocar sedacin
en los lactantes.
Se aconseja retirar la lactancia materna si se usan
antipsicticos; si no es posible se debe monitorizar
al lactante y dividir las dosis para producir menores
concentraciones en leche materna.
3.3.4. Terapia electro-convulsiva
La terapia electro-convulsiva (TEC) se considera un
tratamiento seguro durante el embarazo. Sus indica-
ciones son las mismas que en la mujer no embaraza-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 731 7/5/10 13:18:41
732
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
da, dirigindose fundamentalmente a las situaciones
que suponen un riesgo elevado e inmediato para la
madre y/o el feto (depresin con sntomas psicticos,
riesgo suicida).
La TEC no se ha asociado a una mayor incidencia
de malformaciones congnitas ni a complicaciones
relevantes durante el embarazo.
3.3.5. Terapia psicolgica
Hasta la actualidad no existen tratamientos espec-
cos y diferenciados para el tratamiento de los tras-
tornos mentales durante el perodo perinatal.
Diferentes estudios han demostrado la ecacia de la
terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal
para el tratamiento de los trastornos depresivos y los
trastornos de ansiedad en el embarazo y el posparto.
Existen algunos estudios piloto de tratamientos adap-
tados especialmente para la depresin posparto (pro-
gramas de atencin telefnica, intervenciones focali-
zadas en el recin nacido -Keys to Caregiving -)
Estos tratamientos pueden de ser de primera elec-
cin en aquellos casos leves o moderados en que
no est indicado el tratamiento farmacolgico o bien
como coadyuvante a ste en casos ms graves.
RECOMENDACIONES CLAVE
La morbilidad psiquitrica en el perodo perinatal es elevada.
La mayora de trastornos afectivos se presentan en el primer y tercer trimestre del
embarazo.
El inicio o descompensacin de los trastornos psicticos es ms frecuente en el posparto.
En muchos casos, la sintomatologa psiquitrica se diagnostica en el posparto sin que se
haya detectado durante la gestacin.
Varios estudios demuestran comorbilidad entre diferentes trastornos psiquitricos en el
perodo perinatal.
El uso de frmacos durante el embarazo y lactancia debe considerarse valorando los riesgos
asociados al tratamiento y los riesgos asociados a la enfermedad no tratada, intentando
evitar su uso durante el primer trimestre.
Los frmacos de primera eleccin seran aquellos con menos metabolitos activos, mayor
unin a protenas y menos interacciones.
Se debera utilizar la menor dosis ecaz, ajustndola en funcin del tiempo gestacional,
aconsejando la monoterapia y monitorizacin de los niveles plasmticos del frmaco, as
como asegurar un adecuado screening del estado fetal y del recin nacido.
El plan teraputico a seguir se decidir siempre de forma individualizada, teniendo en cuenta
el estado psicopatolgico de la madre y el riesgo de recadas en caso de estabilidad, la edad
gestacional y los posibles efectos secundarios que el frmaco pueda generar en el feto y/ o
recin nacido.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 732 7/5/10 13:18:41
733
79. SALUD MENTAL PERINATAL
4. BIBLIOGRAFA BSICA
Yonkers K, Little B. Management of psychiatric di-
sorders in pregnancy. 1st ed. London: Ed. Edward
Arnold. 2001.
Buist A, Ross LE, Steiner M. Anxiety and mood di-
sorders in pregnancy and the postpartum period.
In: Castle DJ, Kulkarni J, Abel KM (eds.). Mood and
anxiety disorders in women. 1st ed. Cambridge: Ed.
Cambridge University Press. 2006:136-162.
Wisner KL, Zarin DA, Holmboe ES, Appelbaum PS,
Gelenberg AJ, Leonard HL, Frank E. Risk-benet
decision making for treatment of depression during
pregnancy. Am J Psychiatry. 2000 Dec;157(12):1933-
40.
Solari H, Dickson KE, Miller L. Understanding and
treating women with schizophrenia during pregnancy
and postpartum. Can J Clin Pharmacol. 2009;Vol
16(1):e23-e32.
Yonkers K, Wisner K, Store Z, Leibenluft E, Cohen
L, Millar L, Manber R, Viguera A, Suples T, Altshu-
ler L. Magement of Bipolar Disorder during preg-
nancy and the postpartum period. Am J Psychiatry.
2004;161:608-620.
5. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Wyszynski AA, Lusskin SI. Pacientes obsttricas. En:
Wyszynski AA, Wyszynski B (eds.). Manual de psi-
quiatra para pacientes con enfermedades mdicas.
Ed. Masson. 2006:121-170.
Yonkers K, Wisner K, Stewart D, Oberlander T, Dell
D, Stotland N, Ramin S, Chaudron L, Lockwood C.
The management of depression during pregnancy: a
report from the American Psychiatric Association and
the American College of Obstetricians and Gyneco-
logists. Gen Hosp Psychiatry. 2009;31(5):403-13.
Yaeger D, Smith H, Altshuler L. Atypical antipsycho-
tics in the treatment of schizophrenia during preg-
nancy and the postpartum. Am J Psychiatry. 2006
Dec;163(12):2064-70
Gentile S. Prophylactic treatment of bipolar disorder
in pregnancy and breastfeeding: focus on emerging
mood stabilizers. Bipolar Disorders. 2006;8:207-
220.
Masud M, Sobhan T, Ryals T. Effects of commonly
used benzodiazepines on the fetus, the neonate and
the nursing infant. Psychiatric Services. 2002;53:39-
49.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 733 7/5/10 13:18:41
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 734 7/5/10 13:18:41
80. ASPECTOS PSIQUITRICOS DE LA EPILEPSIA
Y OTRAS ENFERMEDADES NEUROLGICAS
Autoras: Ana Beln Lpez Cataln y Mara Vicens Poveda
Tutor: Daniel Olivares Zarco
Servicio de Psiquiatra. Hospital General Universitario de Guadalajara
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
735
CONCEPTOS ESENCIALES
En las enfermedades neurolgicas tratadas en este captulo existe una elevada comorbilidad
con diferentes trastornos psiquitricos mucho mayor de la esperable como adaptacin a
una enfermedad crnica e incapacitante.
En numerosas ocasiones los fenmenos psicopatolgicos son la nica manifestacin
observable de un trastorno neurolgico desconocido.
En la epilepsia estos fenmenos pueden aparecer asociados a la propia crisis en forma de
sntomas variados recortados en el tiempo; o durante el perodo interictal bajo la forma de
un trastorno psiquitrico primario.
1. INTRODUCCIN EPILEPSIA
La epilepsia es la presentacin crnica y recurren-
te de fenmenos paroxsticos que se originan por
descargas neuronales desordenadas y excesivas.
Estos fenmenos se denominan crisis epilpticas
o ataques, y sus manifestaciones son tan variadas
como funciones tiene el cerebro.
El CIE 10 y DSM IV-TR agrupan a los trastor-
nos asociados con la epilepsia bajo el concepto de
trastornos mentales orgnicos o relacionados con
condiciones mdicas. Son tradicionalmente dividi-
dos en periictales (antes, durante y despus de las
crisis epilpticas), e interictales (independientes de
las crisis), que son los ms frecuentes.
2. EPIDEMIOLOGA
La epilepsia es un trastorno neurolgico muy frecuen-
te que afecta a casi el 2% de la poblacin mundial.
De forma orientativa se habla de una tasa de inciden-
cia del 7% de trastornos psicopatolgicos entre los
epilpticos y de que entre un 30 y un 50% de estos
pacientes tienen algn tipo de dicultad psiquitrica
en el curso de su enfermedad.
3. ETIOPATOGENIA
La epilepsia es una alteracin del funcionamiento
cerebral que se caracteriza por alteraciones en el
equilibrio electroqumico y que se expresa mediante
crisis espontneas y recurrentes. Las manifestaciones
clnicas del proceso epilptico dependen del lugar de
origen, naturaleza, extensin y velocidad de propaga-
cin de las anormalidades estructurales y neuroqu-
micas asociadas a la enfermedad. La etiologa suele
ser desconocida pero su aparicin parece verse faci-
litada por lesiones cerebrales o factores hereditarios.
La relacin que puede existir entre la epilepsia y
los trastornos psiquitricos se remonta a la idea de
enfermedad sagrada, pasando por la teora de la
normalizacin forzada, hasta hiptesis actuales ba-
sadas en neuroimagen o la teora del encendido y
los focos secundarios.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 735 7/5/10 13:18:41
736
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
4. CLNICA
La clasicacin internacional de la ILAE (Liga Inter-
nacional contra la Epilepsia) divide a las crisis epilp-
ticas en parciales y generalizadas (tabla 1).
Las manifestaciones neuropsiquitricas en la epi-
lepsia se pueden agrupar en tres categoras:
Relacionadas con el sndrome de epilepsia, pu-
diendo ser periictales (en relacin con la crisis)
e interictales (tabla 2).
Relacionadas con el tratamiento de la epilepsia.
Los frmacos antiepilpticos son una conocida
causa de alteraciones comportamentales; en
una importante proporcin de todos ellos se
han descrito sntomas psicticos, depresivos o
alteraciones cognitivas. Pero slo ocurre en una
pequea proporcin de quienes los reciben, por
lo que probablemente no sea la fundamental en
la asociacin que estudiamos.
Relacionadas con la respuesta individual. Las
dicultades de adaptacin al diagnstico de epi-
lepsia son el problema psiquitrico ms frecuen-
te en estos pacientes. La angustia por la impre-
visin de las crisis, el sentimiento de vergenza
ante los dems, el miedo a lastimarse durante
una crisis, entre otros, son factores a tener en
cuenta en la comprensin de estos pacientes.
4.1. SNTOMAS PSIQUITRICOS EN LA CRISIS
(PERIICTALES)
La presentacin clnica puede variar desde una
mnima confusin hasta alteraciones complejas del
comportamiento.
En general tienen un comienzo brusco, corta
duracin (pudiendo variar desde minutos a das)
y remisin completa.
La dificultad de estos casos radica cuando
no se observan cambios significativos en la
conciencia y en las capacidades cognitivas.
La posible uctuacin de los sntomas hace
particularmente difcil el diagnstico correcto
de epilepsia, pudiendo alternar en un mismo
paciente periodos de desorientacin, con otros
de adecuada capacidad de respuesta. Adems,
generalmente no se aprecia focalidad neurol-
Tabla 1. Clasificacin internacional de crisis epilpticas
Crisis parciales
(activacin de
una determinada
rea neuronal)
Crisis parciales simples
(nivel de consciencia
preservado).
Con signos motores.
Con alucinaciones somato-sensoriales o sensoriales
especiales.
Con signos y sntomas autonmicos.
Con sntomas psquicos.
Crisis parciales complejas
(nivel de consciencia
preservado).
De inicio como parcial simple seguida de alteracin
de la conciencia.
Con trastorno de conciencia desde el inicio.
Crisis parciales con
generalizacin secundaria.
Crisis parciales simples que se generalizan.
Crisis parciales complejas que se generalizan.
Crisis parciales simples que evolucionan a complejas
y se generalizan.
Crisis
generalizadas
(activacin
de ambos
hemisferios
cerebrales)
Ausencias (tpicas o atpicas).
Mioclnicas.
Clnicas.
Tnicas.
Tnico-clnicas.
Atnicas.
Crisis no clasicables
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 736 7/5/10 13:18:41
737
80. ASPECTOS PSIQUITRICOS DE LA EPILEPSIA Y OTRAS ENFERMEDADES NEUROLGICAS
gica ni movimientos anormales y puede conser-
varse la marcha sin alteraciones.
La presentacin de los episodios psicticos es po-
limrca, pudiendo aparecer delirios, comnmente
seguidos de alucinaciones, con mayor frecuencia
auditivas que visuales. Tambin son habituales los
cambios del estado anmico con presentacin hi-
pomanaca seguidos de religiosidad importante.
Las depresiones se caracterizan por sentimientos
depresivos de aparicin aguda y breve duracin, que
pueden acompaarse de sensaciones bizarras pro-
pias de la epilepsia, siendo frecuentes la presencia
de ideas de indignidad e impulsos suicidas.
4.2. TRASTORNOS PSIQUITRICOS INTERICTALES
4.2.1. Trastornos de la personalidad
Aunque autores clsicos han defendido la existencia
de una personalidad epilptica (enequtica segn
Stauder, viscosa segn Kretschmer). Actualmente la
tendencia es a considerar la ausencia de una perso-
nalidad especica. Sin embargo, en pacientes con
epilepsia del lbulo temporal se han descrito con
mayor frecuencia ciertos rasgos como: religiosidad,
meticulosidad excesiva, ideacin perseverativa, cir-
cunstancialidad del habla, verborrea, hipergraa e
hiposexualidad.
Tabla 2. Manifestaciones neuropsiquitricas en la epilepsia
Perictales (preictales, ictales y postictales)
Difsicas: imposibilidad para entender y/o expresar lenguaje.
Dismnsicas: sentimientos de despersonalizacin y desrealizacin, fenmenos de ashbacks,
dj vu, jamais vu, recuerdos panormicos de la vida pasada.
Cognitivas: pensamiento forzado, desorganizado, bloqueos, estados de ensueo.
Afectivas: cambios paroxsticos del estado de nimo, como placer, ira, miedo o depresin.
Ilusiones: distorsin de las percepciones como sensacin de cambio de tamao y distancia
de los objetos o sensacin de deformacin de una parte del cuerpo.
Alucinaciones simples: alteraciones perceptivas somatosensoriales, visuales, auditivas, olfatorias
y gustativas.
Alucinaciones complejas: con ms frecuencia son de carcter auditivo, como conversaciones
o melodas.
Automatismos estereotipados: como estrujarse la ropa, intentar desvestirse, estrujar los objetos que
se tienen en las manos, vocalizar frases, caminar o correr, que se realizan sin propsito y que son
inadecuados a la situacin.
Estados confusionales.
Interictales
Trastorno de la personalidad.
Trastorno psicticos:
1. Episodios psicticos transitorios (Psicosis Alternantes de Tellenbach).
2. Psicosis esquizofreniforme.
Trastornos depresivos.
Trastorno de ansiedad.
Trastorno orgnico.
Sndrome descontrol episdico.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 737 7/5/10 13:18:41
738
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
4.2.2. Episodios psicticos transitorios
(Psicosis Alternantes de Tellenbach)
Consisten en sntomas psicticos temporales que
alternan con periodos asintomticos en un patrn
congruente con la denominada Teora del antago-
nismo: cuando aparecen los sntomas psicticos
desaparecen las crisis y al contrario.
4.3. PSICOSIS ESQUIZOFRENIFORME
Tienen un comienzo insidioso y suelen aparecer des-
pus de una latencia de 10 a 15 aos de la apari-
cin de la epilepsia. Se asocia con mayor frecuencia
a epilepsias del lbulo temporal. Suelen aparecer
despus del desarrollo de cambios de personalidad
relacionados con la actividad cerebral epilptica.
4.4. TRASTORNOS DEPRESIVOS
El nimo depresivo es el sntoma psiquitrico ms
comn en los pacientes con epilepsia. Su etiologa
puede deberse a la interaccin de factores neuro-
biolgicos iatrognicos y psicosociales.
Estas depresiones cursan por lo general con ms
ansiedad, agresividad, irritabilidad, impulsividad y
despersonalizacin. Tambin se han descrito una
mayor uctuacin sintomtica, menos sntomas me-
lanclicos y menor alteracin en los ritmos biol-
gicos. Asimismo son ms frecuentes los sntomas
psicticos y pueden aparecer episodios de euforia
paroxstica de corta duracin. Es interesante conside-
rar que el riesgo de suicidio en pacientes epilpticos
deprimidos es 4-5 veces de la poblacin general con
depresin y que aumenta considerablemente ms en
la epilepsia temporal.
4.5. TRASTORNOS DE ANSIEDAD
Aparecen con relativa frecuencia y pueden tener va-
rias causas. Se ha asociado con la focalidad en el
hemisferio cerebral izquierdo aunque, como hemos
sealado en el apartado anterior, los factores psico-
sociales son los ms importantes.
4.6. TRASTORNOS ORGNICOS
La expresin clsica demencia epilptica es inco-
rrecta, ya que est demostrado por estudios anatmi-
cos, neurolgicos y clnicos que las crisis epilpticas,
aun repetitivas, no dan lugar a lesiones atribuibles a
la descarga neuronal y, por tanto, no provocan por s
mismas un deterioro mental. La disfuncin cognitiva
que aparece en algunos pacientes seria secundaria a
lesiones estructurales, o al tratamiento antiepilptico.
4.7. SNDROME DE DESCONTROL EPISDICO
Son episodios repentinos de violencia espon-
tnea, breves, con final sbito, que aparecen en
algunos pacientes con epilepsia. A veces estn re-
lacionados con el consumo de pequeas cantidades
de alcohol.
5. DIAGNSTICO
El diagnstico de las alteraciones psiquitricas en
la epilepsia es clnico y debe hacerse en funcin de
la exploracin psicopatolgica, segn los actuales
sistemas de clasicacin para los diagnsticos psi-
quitricos primarios (DSM IV-TR y CIE 10). No se
ha establecido ninguna relacin diagnstica entre la
patologa psiquitrica con el tipo de epilepsia, pero
se deber tener en cuenta la relacin temporal con la
crisis, la sintomatologa y el curso general del paciente.
Las caractersticas que deben hacer que el clnico
sospeche la posibilidad de un trastorno relacionado
con la epilepsia son:
Aparicin brusca de una psicosis en una perso-
na con un funcionamiento premrbido normal.
La aparicin brusca de un delirio sin una causa
reconocible.
Los antecedentes de episodios similares con
aparicin brusca y recuperacin espontnea.
Los antecedentes de cadas y desmayos sin
causa reconocida.
5.1. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
5.1.1. EEG (electroencefalograma)
El criterio para realizar el diagnstico de epilepsia
incluye el cuadro clnico y el trazado electroencefa-
logrco durante la crisis o en el periodo intercrti-
co. Sin embargo cualquier anomala en el EEG en
ausencia de datos clnicos carece de signicacin
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 738 7/5/10 13:18:41
739
80. ASPECTOS PSIQUITRICOS DE LA EPILEPSIA Y OTRAS ENFERMEDADES NEUROLGICAS
diagnstica, ya que la poblacin normal puede tener
anormalidades electroencefalogrcas.
Si la realizacin del EEG coincide con el momento
de presentarse los sntomas complementa muy bien
el estudio. Aun as, lo ms frecuente es que la toma
del EEG se realice durante el perodo intercrtico
donde pueden o no aparecer alteraciones electro-
encefalogrcas. En consecuencia un EEG normal
no excluye el diagnstico de epilepsia.
5.1.2. Anlisis bioqumico
Hemograma completo, electrlitos sricos, funcin
renal, calcemia, glucemia y funcin heptica. Si est
indicado, una prueba de deteccin de txicos.
5.1.3. Pruebas de neuroimagen (RX, TAC, RM, PET, SPET)
Los estudios de imagen como la tomografa axial
computada (TAC) y la resonancia magntica (RM)
se indican cuando el cuadro clnico hace sospechar
una lesin estructural como causa de las crisis. Debe
realizarse siempre que existan crisis parciales a cual-
quier edad o en cualquier tipo de crisis si aparecen
por primera vez despus de los 20 aos, (cuando
se consideran de aparicin tarda y pueden ser el
anuncio de enfermedades progresivas como tumores
cerebrales).
5.1.4. Evaluacin psicodiagnstica
Sirve para completar el estudio. Podemos encontrar
test de tipo psicomtrico como el WAIS y otros test
de personalidad como MMPI, 16 PF y Rorschach.
6. DIAGNSTICO DIFERENCIAL
Las pseudocrisis o las crisis pseudoepilpticas con-
sisten en fenmenos paroxsticos que se pueden con-
fundir con crisis epilpticas debido a la similitud de
las manifestaciones, pero que no son consecuencia
de descargas elctricas neuronales. Es importante
el diagnostico diferencial con las crisis epilpticas
(tabla 3).
Pueden tener un origen fsico o psicognico. Entre
estos ltimos encontramos ms frecuentemente tras-
tornos de conversin y disociativos.
Sin embargo hay que tener en cuenta que las per-
sonas epilpticas tambin pueden presentar pseudo-
crisis. Algunos estudios han comunicado que hasta
un 50% de los pacientes que presentan crisis de
origen psicognico, tienen tambin epilepsia.
Tabla 3. Caractersticas que diferencian a las pseudocrisis
de las crisis epilpticas
Variabilidad en los episodios, con movimientos
corporales no estereotipados y asncronos.
Los movimientos pueden aumentar si se aplica
alguna forma de sujecin.
La cianosis es rara.
Los reejos permanecen invariables.
El paciente suele resistirse a los intentos de
abrirle los ojos.
Suele evitarse la autolesin, as como la
incontinencia.
El nivel de conciencia puede variar, pero el
recuerdo de sucesos ambientales durante
el episodio favorece el diagnstico de
pseudocrisis.
El estrs emocional puede precipitar tanto crisis
como pseudocrisis, sin embargo estas ltimas
pueden verse afectadas por la sugestin.
Suelen presentarse en presencia de alguien y
tienen una ganancia primaria o secundaria.
Son infrecuentes durante el sueo.
7. POBLACIONES ESPECIALES
7.1. INFANCIA
Existe mayor incidencia de enfermedades psiqui-
tricas, tanto emocionales como comportamentales,
en nios y adolescentes diagnosticados de epilep-
sia (33%) que las encontradas en la poblacin sana
(6,6%) o que presente otras enfermedades crnicas
(11,6% en asmticos).
Se ha descrito mayor frecuencia de sntomas depre-
sivos, peor autoestima, e hiperactividad. Sin embargo
no se ha encontrado evidencia de mayor incidencia
en cuanto a psicosis o alteraciones de la personali-
dad en este grupo de edad.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 739 7/5/10 13:18:41
740
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
El nio epilptico tiene tres veces ms riesgo de pre-
sentar problemas cognitivos que otros nios sin pa-
tologa neurolgica, en base a: el efecto de la propia
epilepsia en el SNC; los posibles dcits neuropsi-
cosociales asociados y los efectos adversos de los
frmacos antiepilpticos.
7.2. ANCIANOS
Las manifestaciones psiquitricas son ms frecuen-
tes en pacientes epilpticos mayores de 85 aos a
pesar de estar bien controlados.
Las comorbilidades asociadas con ms frecuencia en
el anciano epilptico son la ansiedad y la depresin,
teniendo en cuenta que su presentacin puede ser
distinta a la presentada en ancianos sin epilepsia y
adoptar formas atpicas.
Las psicosis en estos pacientes se presentan ms
frecuentemente como cuadros paranoides en el
contexto de una alteracin metablica u orgnica.
Tambin puede ser la expresin de un cuadro de tipo
esquizofreniforme, con mayor tendencia a la catatona
y mayor compromiso afectivo, teniendo una mejor
evolucin que la esquizofrenia sin epilepsia.
7.3. EMBARAZADAS
El embarazo se asocia con un incremento de la fre-
cuencia de crisis en torno al 20% en mujeres epi-
lpticas.
La exposicin a frmacos anticonvulsivos clsicos en
el tero materno aumenta el riesgo del nio de pre-
sentar alteraciones cognitivas y del comportamiento
en el futuro. Se ha observado un riesgo del 4,6% de
presentar trastornos del espectro autista en nios
expuestos frente a un riesgo del 0,06% en nios no
expuestos, aunque este incremento puede deberse
tambin otros factores (genticos, exposicin a crisis
intratero, etc).
8. TRATAMIENTO
La opcin teraputica que se elija estar con-
dicionada sin duda por la atribucin etiolgica que
hagamos del trastorno psiquitrico.
8.1. ADVERTENCIAS SOBRE EL USO
DE PSICOFRMACOS
En general tenemos que tener en cuenta la re-
percusin de los psicofrmacos sobre la epilepsia,
la interaccin entre estos y los medicamentos antie-
pilpticos, y los posibles efectos desfavorables del
tratamiento antiepilptico sobre el estado psquico.
Antiepilpticos: se puede plantear cambio de
antiepilptico si se sospecha que estn implica-
dos en la psicopatologa del paciente. Habitual-
mente se sustituye la fenitona y el fenobarbital
por carbamazepina o el valproato.
Neurolpticos (NRL): bajan el umbral convulsi-
vo. Existen gran nmero de interacciones con
los anticonvulsionantes. La clozapina presenta
efecto dosis-dependiente de descenso de um-
bral y su uso con carbamazepina puede tener
efectos aditivos en las alteraciones hematolgi-
cas. La risperidona puede ser una alternativa.
Antidepresivos (ATD): es preferible el uso de
Inhibidores Selectivos de la Recaptacin de Se-
rotonina (ISRS) a los ATD tricclicos porque
disminuyen menos el umbral convulsivo.
Terapia electroconvulsiva (TEC): no est con-
traindicada de forma absoluta en la epilepsia y
se ha propuesto en casos graves.
Tabla 4. Opciones teraputicas principales
ATRIBUCIN ETIOLGICA ABORDAJE TERAPUTICO PRINCIPAL
EPILEPSIA
PERICTAL Ajuste de tratamiento antiepilptico.
INTERICTAL Psicofarmacolgico sintomtico.
IATROGENIA
Control de efectos colaterales de los frmacos
antiepilpticos.
ADAPTATIVA
Psicoterapia.
Psicofarmacolgico sintomtico.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 740 7/5/10 13:18:42
741
80. ASPECTOS PSIQUITRICOS DE LA EPILEPSIA Y OTRAS ENFERMEDADES NEUROLGICAS
Metilfenidato (MFD): se ha sugerido para me-
jorar el cuadro depresivo.
Benzodiazepinas (BZD): peligro de retirada,
efecto rebote y aumento de estados de con-
fusin y letargia.
Litio (Li): baja el umbral convulsivo. Alternati-
vas:
Carbamazepina: es efectiva para la mana, con
posible ecacia en ciertos casos de psicosis,
sndrome de descontrol episdico, trastorno
explosivo intermitente, sntomas obsesivo-
compulsivos y agresividad interictal.
Valproato: puede ser utilizado en el Trastorno
Afectivo Bipolar (TAB).
9. OTRAS ENFERMEDADES
NEUROLGICAS
9.1. ENFERMEDAD DE PARKINSON
Con frecuencia la enfermedad de Parkinson (EP) se
complica con una amplia variedad de manifestacio-
nes psiquitricas, vase tabla 5, apareciendo algn
tipo de trastorno psiquitrico hasta en un 25-45%
de los pacientes.
Los trastornos depresivos son las manifestacio-
nes psiquitricas ms frecuentemente asocia-
das a la EP (alcanzando cifras de hasta el 50%),
seguidos de los trastornos de ansiedad.
Los sntomas psicticos se han descrito rela-
cionados a cualquier tipo de frmaco antipar-
kinsoniano, entre ellos, los agonistas de recep-
tores dopaminrgicos son los que con mayor
frecuencia los producen (principalmente la
pergolida).
La psicosis en la EP se maniesta generalmente
en forma de episodios psicticos agudos re-
versibles, caracterizados por ideas delirantes y
alucinaciones (ms frecuentemente visuales).
En el tratamiento de la psicosis en la EP debe
realizarse una adecuada seleccin de la medicacin
del paciente, reduciendo la dosis de frmacos do-
paminrgicos sin comprometer la funcin motora. Si
an as no se resuelven los sntomas, se proceder
al empleo de antipsicticos atpicos. De ellos, los de
mejor relacin entre perl ecacia y efectos extrapi-
ramidales son la clozapina, y la quetiapina.
Entre los trastornos de impulsividad ms comunes
estn la hipersexualidad, la ludopata y otras conduc-
tas adictivas. Se han descrito casos tras tratamiento
con pramipexol.
La demencia secundaria se trata en otro captulo.
9.2. ENFERMEDAD DE HUNTINGTON
La enfermedad de Huntington (EH) es un trastorno
neurodegenerativo de carcter hereditario. Se ca-
racteriza clnicamente por trastornos del movimiento,
sntomas psiquitricos y demencia. El inicio de la
enfermedad tiene carcter insidioso, por ello los cam-
bios de conducta, las manifestaciones psiquitricas
y el dcit cognoscitivo preceden generalmente a
los trastornos motores tpicos.
Tabla 5. Manifestaciones psiquitricas en la enfermedad de Parkinson
Trastornos depresivos.
Trastornos de ansiedad.
Sntomas psicticos.
Cuadros manacos e hipomanacos.
Trastornos del sueo.
Estados de agitacin.
Ataques de pnico.
Cuadros fbicos.
Cuadros obsesivo-compulsivos.
Trastornos de impulsividad: hipersexualidad, ludopata y otras conductas adictivas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 741 7/5/10 13:18:42
742
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
En el mbito cognoscitivo, la memoria y la atencin
se ven afectadas desde el inicio de la enfermedad,
siendo los primeros signos y sntomas obvios los de
disfuncin ejecutiva como dicultades en la organi-
zacin, planicacin y resolucin de problemas.
Las manifestaciones psiquitricas en los pacien-
tes con EH son muy variadas: trastornos afectivos,
con episodios depresivos y manacos con alto riesgo
suicida; alteraciones de la conducta y del carcter
como irritabilidad, apata y crisis de agresividad;
trastornos psicticos con cuadros delirantes y alu-
cinatorios; trastornos de ansiedad relacionados con
frecuencia con sntomas obsesivos; alteraciones de
la sexualidad y trastornos del sueo.
La ausencia de un tratamiento especfico para la
EH plantea, por el momento, el tratamiento de los
sntomas ms incapacitantes. El tratamiento de las
manifestaciones psiquitricas asociadas a la EH con-
siste en un tratamiento farmacolgico y un abordaje
conductual.
En el tratamiento de la depresin se recomiendan
el uso de los ISRS, por ser tiles para los sntomas
asociados como irritabilidad y sntomas obsesivo-
compulsivos (en especial la sertralina).
En el manejo de la mana se recomienda el uso de
carbamacepina y cido valproico.
En el tratamiento de los cuadros psicticos se pree-
re el uso de clozapina y en general de neurolpticos
atpicos, debido a la menor incidencia de efectos
secundarios de carcter motor.
Ante la refractariedad de los cuadros, el uso del TEC
ha dado buenos resultados, pero el clnico debe te-
ner en cuenta la posibilidad de disparar un delrium
como efecto secundario en pacientes con demencia
subcortical.
En el tratamiento clsico de la corea se ha men-
cionado la ecacia de los neurolpticos tpicos. Sin
embargo estos frmacos pueden inducir: disquinesia
tarda, distona aguda, parkinsonismo, distona tarda
con sedacin y depresin como sntomas adiciona-
les. Los neurolpticos atpicos se toleran mejor pero
son menos efectivos.
9.3. SNDROME DE GILLES DE LA TOURETTE
El Sndrome de Guilles de la Tourette (ST) es un tras-
torno neurolgico de causa no bien conocida y cuyo
principal neurotransmisor implicado es la dopamina.
Se caracteriza por la emisin de tics fnicos y moto-
res de distinto tipo y complejidad, que generalmente
suelen cursar con un amplio espectro de manifesta-
ciones clnicas de otros trastornos asociados, que
pueden llegar incluso a ser ms incapacitantes que
los propios tics.
Las comorbilidades ms frecuentemente asocia-
das incluyen trastorno obsesivo compulsivo y trastor-
no por dcit de atencin e hiperactividad (TDAH).
Entre otros, cabe destacar: trastornos del control
de impulsos; trastornos del sueo y la alimentacin;
trastornos afectivos (depresiones que pueden alter-
nar con estados de mana); trastornos de ansiedad
y trastornos de aprendizaje
Desde la psiquiatra el tratamiento farmacolgico es
sintomtico, a lo que se recomienda aadir un abor-
daje con psicoterapia que ayude a manejar tanto el
trastorno como los problemas sociales y emocionales
asociados.
En el tratamiento de los tics han demostrado su
ecacia los neurolpticos como el haloperidol (de
eleccin en pacientes con ST), clonidina, pimozida
y risperidona. Conviene su utilizarlos en dosis bajas
para evitar efectos secundarios como es el caso de
la discinesia tarda.
Para el tratamiento de las obsesiones y compulsiones
en pacientes con ST se pueden utilizar frmacos
como la uoxetina, clomipramina, sertralina y paroxe-
tina que han resultado ecaces.
El tratamiento del ST combinado con TDAH conlleva
importantes desafos. Los alfa-2 agonistas como la
guanfacina o las nuevas opciones no estimulantes
como la atomoxetina, debern considerarse. Sin em-
bargo, muchos de estos pacientes pueden manejarse
exitosamente con dosis controladas de estimulantes
como el metilfenidato.
9.4. ESCLEROSIS MLTIPLE (EM)
La EM es una enfermedad desmielinizante multifo-
cal crnica que afecta al sistema nervioso central
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 742 7/5/10 13:18:42
743
80. ASPECTOS PSIQUITRICOS DE LA EPILEPSIA Y OTRAS ENFERMEDADES NEUROLGICAS
(SNC). Tiene un origen inmune y se caracteriza por
ser progresivamente incapacitante y por debutar con
casi cualquier sntoma neurolgico. Puede afectar a
casi todas las funciones propias del SNC debido a
su dispersin topogrca: motoras, sensitivas, pares
craneales y SNA.
Afecta frecuentemente al estado cognoscitivo: fun-
ciones mnsicas, capacidad atencional, aprendizaje
y procesamiento de la informacin. Esta gran ver-
satilidad de sntomas explica la gran comorbilidad
psiquitrica que presenta la enfermedad.
Los sntomas neuropsiquitricos ms comunes
son los relacionados con el afecto (depresin y ma-
na), la conducta y la disfuncin cognitiva.
Como factores etiolgicos destacan la localizacin
y grado de desmielinizacin, reaccin de adaptacin
frente al diagnstico y la discapacidad y los efectos
secundarios del tratamiento inmunomodulador.
Sigue siendo controvertida la relacin entre el trata-
miento con interfern y el riesgo de depresin y con-
ductas suicidas, a pesar de que estudios recientes
no han encontrado evidencia sobre sta.
Los episodios de mana no suelen estar relacio-
nados con el uso de esteroides, por lo que se reco-
mienda continuar con la pauta esteroidea y tratar la
mana de la forma habitual.
Es necesario considerar la mayor vulnerabilidad de
estos pacientes hacia los efectos secundarios anti-
colinrgicos (delirium, retencin urinaria, dolor geni-
tourinario, estreimiento). Tambin presentan mayor
tendencia a la fatiga, mareos, dolor msculo esquelti-
co difuso, parestesias, disestesias y disfuncin sexual.
Tabla 6. Trastornos psiquitricos asociados a la EM
Depresin
Prevalencia 27 y 50%.
Ideacin suicida un 36% e intentos autolticos un 6%.
Mana y trastorno
afectivo bipolar
La prevalencia del TAB es el doble que en la poblacin general.
LA EM debe ser considerada en pacientes cicladores rpidos as como en un
episodio transitorio de mana en un paciente con alteraciones neurolgicas
inespeccas.
Deterioro
cognitivo
Entre el 45 y el 65% de los pacientes presentan dcit cognitivo.
Su presentacin ms grave es la demencia subcortical por la dicultad
diagnstica.
Psicosis 2,5 veces ms frecuente que en la poblacin general.
Alteraciones de
la personalidad
Estn determinadas por la localizacin de las lesiones y el grado de atroa.
Trastornos
adaptativos
Ante la gravedad de los sntomas y la ausencia de tratamiento curativo, en
ocasiones se produce una incapacidad para afrontar la nueva situacin vital, con
aparicin de sntomas de ansiedad y depresin reactivos.
Se han encontrado series de pacientes con sntomas de ansiedad en un 90% y
depresin en el 50%.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 743 7/5/10 13:18:42
744
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
Tabla 7. Alternativas terapeuticas en los trastornos asociados a la EM
TRATAMIENTO 1
a
ELECCIN 2
a
ELECCIN
Depresin ISRS + Psicoterapia cognitivo conductual (CBT). Tricclicos, IMAO.
Mana
Eutimizantes (carbamazepina)+ antipsicticos
atpicos (olanzapina, quetiapina).
Litio, antipsicticos tpicos.
Deterioro
cognitivo
Sintomtico + rehabilitacin neurocognitiva +
psicoterapia individual/familiar.
El tratamiento con IFN-beta
puede enlentecer la afectacin
cognitiva.
Psicosis Antipsicticos atpicos. Antipsicticos tpicos.
Alteraciones de
la personalidad
Sintomtico + psicoterapia individual/familiar.
Eutimizantes, antipsicticos
atpicos.
RECOMENDACIONES CLAVE
Ante la evaluacin de un paciente nuevo que presenta sntomas psiquitricos siempre hay
que plantearse la posibilidad de una patologa somtica como causa de esos sntomas.
Entre las posibles causas se encontrara la epilepsia, recordando que algunas formas de
sta pueden simular un trastorno psiquitrico primario.
Un diagnstico diferencial adecuado entre crisis verdaderas y pseudocrisis va a evitar
poner tratamientos antiepilpticos en aquellos pacientes que no lo necesitan, y a instaurar
tratamientos especcos segn la causa.
Es necesario tener en cuenta que el error de diagnosticar una epilepsia como trastorno
psicgeno es mucho ms frecuente que el inverso y mucho ms perjudicial para el
paciente.
La deteccin del trastorno neurolgico primario o comrbido ha de condicionar nuestra actitud
teraputica, tanto en el plan general como en el manejo psicofarmacolgico concreto.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 744 7/5/10 13:18:42
745
80. ASPECTOS PSIQUITRICOS DE LA EPILEPSIA Y OTRAS ENFERMEDADES NEUROLGICAS
10. BIBLIOGRAFA BSICA
Cacho Gutirrez J. Trastornos cognitivos y neuropsi-
quitricos en la epilepsia. Guas neurolgicas: Epilep-
sia [Internet]. Faes Farma; 2002-2003 [ltima actuali-
zacin 25 noviembre de 2005]. p. 23-43. Disponible
en: http://www.faes.es/area_medica/publicaciones/
articulos.lasso?art=316
Barcia Salorio D (ed.). Aspectos psiquitricos de la
epilepsia. En: Trastornos mentales de las enfermeda-
des neurolgicas: una psiquiatra para neurlogos. 1
a
ed. Murcia: Ed. Fundacin Universitaria San Antonio.
2005:425-476.
Marchetti RL, Castro APW, Kurcgant D et al. Epi-
lepsia y Trastornos Mentales. Revista de psiquiatra
clnica. 2005;32(3):170-182.
Riggio S. Psychiatric Manifestations of Nonconvul-
sive Status EpilepticusThe Mount Sinai. Journal of
Medicine. 2006;7:73.
Machleidt W et al (ed.).Trastornos mentales en la
epilepsia: la epilepsia como trastorno mental. En:
Psiquiatra, trastornos psicosomticos y psicoterapia.
7
a
ed. Barcelona: Masson, S.A. 2004:386-393.
11. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Amor A, Vallejo J. Comorbilidad psiquitrica en la epi-
lepsia. Psiquiatra Biolgica. 2001;8(6):231-237.
Muoz Salgado JL. Psicosis Epilptica: a propsito
de un caso clnico. Alcmeon, Revista Argentina de
Clnica Neuropsiquitrica. 2009;15(3):141-167.
Durn-Ferreras E, Chacn JR. Tratamiento de la psi-
cosis parkinsoniana. Revneurol. 2009. 48(12):645-
653. [Consulta el 15 de junio de 2009]. Disponible
en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19507125?
dopt=Abstract
Otero S. Psychopathology and psychological ad-
justment in children and adolescents with epilepsy.
World Journal Pediatric. 2009;5(1):12-17.
Lackington I. Trabajos de Revisin. Comorbilidad
Psiquitrica en Epilepsia y su Tratamiento. Revista
Chilena de Epilepsia. 2006;7(1):34-41.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 745 7/5/10 13:18:42
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 746 7/5/10 13:18:42
81. LA COMUNICACIN ENTRE PROFESIONALES DE LA SALUD
Autoras: Isabel Gobernado Ferrando y Elena Bentez Cerezo
Tutor: Carlos Riaza Bermudo-Soriano
Hospital Universitario Ramn y Cajal, Madrid
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
747
CONCEPTOS ESENCIALES
Este captulo trata sobre las dicultades de comunicacin con los compaeros de trabajo
que se puede encontrar el residente de psiquiatra en su labor diaria. Inicialmente concebido
como un captulo terico sobre habilidades de comunicacin, resolucin de conictos y
fundamentos legales, tras varias revisiones se decidi que resultara de mayor utilidad
enfocarlo desde un punto de vista prctico.
Pese a haber mantenido elementos tericos ineludibles, el objetivo del captulo no es ser
estudiado, sino servir como una herramienta prctica al residente de psiquiatra, como una
gua para tener a mano y releer de vez en cuando, principalmente durante los momentos
en los que la relacin con otros compaeros es ms intensa (guardias, interconsulta).
No queremos decir con esto que el captulo sea una receta maravillosa con la que resolver
todas las dicultades. Sabemos que cada situacin es diferente y es la experiencia personal
la que mejor puede guiar la conducta. Sin embargo, creemos que puede ser de utilidad
exponer de forma general lo que nuestra experiencia despus de varios aos de formacin
en un hospital general nos ha enseado, citando ejemplos que posteriormente cada uno
pueda adaptar a su situacin concreta.
1. DEFINICIN Y ELEMENTOS
DE LA COMUNICACIN
La comunicacin es la transmisin de informacin de
un individuo a otro. Segn el modelo de Shannon y
Weaver, los elementos que deben darse para que
se considere el acto de la comunicacin son (ver
ilustracin 1):
Receptor: el que recibe la informacin.
Emisor: el que emite el mensaje.
Canal: medio fsico por el que se transmite el
mensaje.
Cdigo: sistema de reglas propias de cada sis-
tema de signos y smbolos de un lenguaje que
el emisor utilizar para transmitir su mensaje.
Mensaje: la informacin que se transmite.
Situacin o contexto: situacin o entorno en el
que se desarrolla el acto comunicativo.
La comunicacin puede establecerse de un modo
verbal (a travs del lenguaje) o en modo no verbal
(gestos, entonacin, postura, contacto visual). Al
contrario de lo que habitualmente se piensa, ms
de la mitad de lo que comunicamos es a travs del
lenguaje no verbal.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 747 7/5/10 13:18:42
748
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
2. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIN
ENTRE LOS PROFESIONALES DE LA
SALUD
La coordinacin en el trabajo diario entre los distintos
profesionales de la salud es necesaria para ofrecer al
paciente un cuidado ptimo, con la mayor efectividad
y los menores riesgos posibles. Dado el enfoque bio-
psico-social de la medicina actual y la progresiva es-
pecializacin, progresivamente se estn imponiendo
los equipos de trabajo, formados por profesionales
de distintas ramas (mdicos, enfermera, psiclogos,
trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales)
expertos en distintas reas de conocimiento.
Se han descrito varios tipos de equipos de trabajo
segn sus caractersticas:
Unidisciplinar: las tareas se llevan a cabo por
los miembros de las distintas disciplinas de for-
ma independiente, sin que exista comunicacin
o inters en lo que hacen los dems.
Paradisciplinar: existe un grado de cortesa en-
tre los distintos miembros del equipo pero no
existe coordinacin o esfuerzos en planicar
juntos las estrategias a seguir.
Multidisciplinar: compuesto por un grupo de
profesionales que trabajan de forma indepen-
diente, interactuando para mantener al resto de
los miembros informados de las actividades que
estn realizando.
Interdisciplinar: los distintos miembros del equi-
po trabajan en el mismo espacio, colaborando
de forma frecuente para lograr unos objetivos.
La comunicacin entre ellos es estrecha, logran-
do un alto nivel de coordinacin e integracin.
El trabajo en equipos interdisciplinares no slo consi-
gue mejorar la atencin a los pacientes, pronstico y
tiempo de hospitalizacin, sino que tambin produce
un efecto positivo en los profesionales, que presen-
tan mayores niveles de satisfaccin.
3. QU PUEDE FALLAR? DIFICULTADES EN
LA COMUNICACIN
El trabajo en equipo mejora la calidad asistencial y
la satisfaccin del profesional, pero tambin facilita
la aparicin de conictos. En los equipos multidisci-
plinares cada uno de los miembros debe sacricar
en mayor o menor grado su autonoma, lo que no
siempre es bien tolerado por todos. Adems, aun-
que frecuentemente lidera el grupo un mdico, no
siempre est claro qu profesional ha de hacerlo.
Finalmente, en algunas ocasiones las diferencias de
opinin se pueden interpretar como conictos perso-
nales. En otros contextos la comunicacin tambin
puede llegar a resultar compleja dadas sus carac-
tersticas: trabajo en urgencias, tensin emocional
de las partes, falta de informacin, inmediatez en la
toma de decisiones
3.1. COMUNICACIN ENTRE LOS MDICOS
Y OTROS PROFESIONALES SANITARIOS
Tradicionalmente la relacin entre los mdicos y el
resto de profesionales en el mbito sanitario (enfer-
Figura 1. Elementos de la comunicacin
Emisor Receptor
Canal
Cdigo
Mensaje
Contexto
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 748 7/5/10 13:18:43
749
81. LA COMUNICACIN ENTRE PROFESIONALES DE LA SALUD
mera, asistentes sociales, etc.) ha sido de cierta
dominancia por parte de los primeros, limitndose los
dems a realizar las intervenciones que solicitaban
los mdicos. En los ltimos tiempos cada uno de los
estamentos ha ido aumentando sus competencias
y fomentando su autonoma, considerndose como
profesionales independientes que colaboran con la
nalidad de dar una atencin ms completa al sujeto
enfermo. En lugar de interpretarlo como una invasin
de su territorio, el mdico debe adaptarse a esta
nueva mentalidad, fomentando una comunicacin
abierta basada en la igualdad, respeto y mutuo en-
tendimiento del papel de cada uno.
3.2. COMUNICACIN ENTRE EL PSIQUIATRA
Y LOS MDICOS DE OTRAS ESPECIALIDADES
Los individuos tienden a identicarse con su pro-
pio estamento o especialidad, utilizando su peculiar
terminologa, valores y mtodos. Esto es especial-
mente evidente en psiquiatra, cuya forma de trabajo
y terminologa parecen distanciadas del quehacer
del resto de profesionales de la medicina. Adems,
los pacientes que padecen trastornos psiquitricos
suelen generar rechazo en el resto de profesionales,
ya sea por las alteraciones conductuales que pre-
sentan, por las dicultades en su manejo prctico,
o simplemente por los miedos asociados al estigma
y prejuicio hacia lo que tiene que ver con la prdida
en la facultad de juicio y autogobierno. La enferme-
dad mental sigue siendo la gran desconocida de
muchos de nuestros compaeros, que se manejan
con habilidad con patologa cardiaca o respiratoria
pero desconocen por completo la semiologa psiqui-
trica. Todo esto obliga al residente de psiquiatra a
trabajar de forma ecaz habilidades de comunicacin,
negociacin y resolucin de conictos, lo que evitar
enfrentamientos y frustracin.
4. QU PUEDO HACER? HERRAMIENTAS
QUE FACILITAN LA COMUNICACIN
A continuacin se exponen distintas estrategias para
mejorar la comunicacin, clasicadas segn el ele-
mento al que se reeren. Estn extradas de libros,
artculos y, principalmente, de la experiencia personal
de los autores. Esperamos que sean de ayuda al
lector en su quehacer diario.
4.1. RECEPTOR
Escuchar no es lo mismo que or, requiriendo lo pri-
mero un esfuerzo por parte del receptor para enten-
der el mensaje. Si el receptor no est en disposicin
de recibir el mensaje, difcilmente se podr establecer
una comunicacin adecuada. En muchas ocasiones
a lo largo de la residencia nos enfrentaremos con
demandas que nos resultarn inadecuadas. Quin
no ha sufrido llamadas de madrugada por ancianos
confusos en urgencias, solicitud de valoracin de un
intento autoltico de un paciente semicomatoso ca-
mino de cuidados intensivos, o motivos de consulta
poco claros del tipo es que no se nos ocurre qu
puede tener, a lo mejor es psiquitrico? Cuntas
veces ante estas demandas a priori inadecuadas
nos negamos a escuchar a los compaeros por-
que creemos que nos intentan colar al paciente, o
vamos predispuestos a que el paciente no es psi-
quitrico y nos da igual lo que nos digan porque no
vamos a cambiar nuestra idea?
La actitud adecuada para la recepcin del mensaje
se llama escucha activa. La escucha activa requiere
empata, que es la habilidad de comprender lo que
nos intentan transmitir desde el punto de vista del
emisor, entendiendo los sentimientos, pensamientos
y motivaciones que subyacen al mensaje. Eso, por
supuesto, no implica aceptar sin objeciones puntos
de vista que no compartamos.
Esto se puede traducir en los siguientes consejos
prcticos:
Plantate el motivo que subyace a la demanda.
En muchas ocasiones las demandas inadecua-
das estn motivadas por la angustia del profe-
sional que las realiza. Piensa que la inseguridad
y la ignorancia en ocasiones se disfrazan de
desprecio o desinters. En general suele ser
fcil detectar los aspectos emocionales rela-
cionados con estas actitudes. Puede resultar
til solicitarle al compaero, en tono conciliador,
que aclare el motivo de su solicitud y, si no
es adecuado, transmitrselo. En caso de insis-
tencia, nuestro consejo es atender la demanda
con la mejor disposicin posible. Seamos realis-
tas al paciente probablemente lo vas a valorar
igual, y si lo haces de mala gana es probable
que la atencin no sea la mejor. Y el paciente
no tiene la culpa!
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 749 7/5/10 13:18:43
750
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
Ten en cuenta que los dems no siempre se
manejan adecuadamente con la semiologa
psiquitrica, por lo que la descripcin que nos
hacen del paciente puede no ser precisa. De-
trs de una demanda por un motivo de consulta
aparentemente banal puede haber una psicosis
u otro cuadro psiquitrico de entidad impor-
tante. Procura no hacer un juicio del paciente
antes de valorarlo, porque no es infrecuente
equivocarse.
Ser exible denota inteligencia. A veces ceder
unos pasos, aunque te mantengas rme en los
puntos importantes, permite al otro sentirse ms
cmodo, haciendo ms uida la comunicacin.
Merece la pena dejar a un lado el orgullo si es
por el bien del paciente. Mustrate abierto a las
ideas y conocimientos nuevos, los dems tienen
mucho que ensearnos. Respeta otros puntos
de vista aunque no los compartas. Practica ha-
bilidades de negociacin, y ten en cuenta que
el mejor acuerdo es aquel que se basa en la
losofa win-win (yo gano, t ganas).
Procura no tomarte demasiado en serio a ti mis-
mo. Todos nos equivocamos, y no olvides que
eres un residente en formacin y es algo que te
puede ocurrir. Si te has equivocado admtelo. Te
ganars el respeto de tus compaeros. Aprende
de tus errores.
4.2. EMISOR
Una buena comunicacin, entendida como ecaz,
debe asentarse sobre la base de la buena disposi-
cin al dilogo. Nuestra actitud debe estar dirigida
a facilitar la comunicacin. Para ello puede resultar
til:
Acta con cortesa. Mostrar comprensin y
paciencia y resultar accesible son estrategias
muy tiles. Piensa que maana puedes ser t el
que necesite ayuda de un compaero. Cuida el
lenguaje no verbal, no debes transmitir con tu
actitud desgana o desinters. Procura ofrecer
una sonrisa, siempre es ms agradable y facilita
la comunicacin. Pon en prctica otras habilida-
des, como buscar el contacto ocular o utilizar
tcnicas de acompaamiento (entiendo, enton-
ces lo que quiere decir es que..., entonces, si
he entendido bien, lo que ocurre es).
Traduce la crtica y la queja en peticiones. Lo
que se comunica en tono agradable y en posi-
tivo ensea ms y se recibe mejor. Evita juzgar,
minimizar o realizar comentarios crticos de con-
tenido descalicador. Haz crtica constructiva,
expuesta en trminos de oportunidad comn
de mejora y tomando en cuenta opciones alter-
nativas ofrecidas por el propio interlocutor.
No ofrezcas soluciones prematuras u opiniones
de experto antes de que tu interlocutor haya
completado su narracin. Con un diagnstico
apresurado corres el riesgo de equivocarte al
no recibir toda la informacin relevante del caso.
Adems puede que tu interlocutor sienta que
no le has prestado suciente atencin.
Facilitar la adquisicin de habilidades, aunque
consume tiempo, ahorra esfuerzos a largo pla-
zo. Si ayudamos a los compaeros a perder el
miedo se sentirn ms cmodos con el enfermo
psiquitrico y comenzarn a verle como cual-
quier otro enfermo. Anmales a realizar inter-
venciones psiquitricas sencillas. Intercambia
opiniones y discute posibles formas de actua-
cin con ellos. Solictales que estn presentes
cuando realices tu intervencin. As, la prxima
vez sabrn cmo actuar.
Hay que ser asertivo, pero nunca agresivo.
Mantente rme en aquello que deendes, pero
sin generar enfrentamientos. El enfrentamiento
no es til y slo produce frustracin a ambas
partes. Cuando recibas actitudes negativas de
algn compaero, maneja la situacin con tacto.
Piensa que todos tenemos de vez en cuando un
mal da. Contestar a la provocacin o centrar
la atencin en la lucha y no en la bsqueda de
soluciones NUNCA es una buena opcin. En-
frntate a la idea, no a la persona. Si nos enfren-
tamos a un compaero slo conseguiremos que
haga poco caso de nuestras recomendaciones
o incluso evite la comunicacin con nosotros, lo
que empeorar de forma signicativa la calidad
de la atencin al paciente. Siempre se trabaja
mejor en un ambiente de colaboracin y no de
enfrentamiento.
Finalmente, si te encuentras con alguien que
no atiende a razones (que siempre los hay) no
pierdas tu tiempo. Reeja tu valoracin, juicio
clnico y actitud a tomar de forma clara en la
historia clnica, y a otra cosa. Siempre puedes
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 750 7/5/10 13:18:43
751
81. LA COMUNICACIN ENTRE PROFESIONALES DE LA SALUD
llamar al adjunto que te supervisa o al tutor de
residentes. No hay que tener miedo de consul-
tar. Expn abiertamente tus dudas y pide expli-
caciones si las necesitas. Ests en formacin,
no tienes que saber solucionar todas las situa-
ciones. Tambin forma parte de tu formacin
saber cundo necesitas ayuda.
4.3. CANAL
La comunicacin abierta y habitual facilita la coor-
dinacin y el trabajo en equipo. En un ambiente la-
boral en el que no siempre hay tiempo para hacer
reuniones de forma habitual, es aconsejable utilizar
todos los canales disponibles para mantener la co-
municacin. Cada vez cobran ms importancia en
esto las nuevas tecnologas, que progresivamente se
van incorporando a nuestro da a da. Sin embargo,
no hay que olvidar que el canal ms ecaz es la con-
versacin directa, cara a cara. Es el ms adecuado,
principalmente si se est transmitiendo informacin
sensible (y la informacin clnica es especialmente
sensible). Procura no hacer consultas mdicas te-
lefnicas o a travs de otros medios no directos, y
nunca prescribas tratamientos por esta va. Valora
personalmente al paciente y deja reejados en la
historia clnica tu evaluacin, juicio clnico y actitud
a tomar. Evitars cometer errores, malos entendidos
y prdidas de informacin.
4.4. CDIGO
No puede existir una comunicacin adecuada si
emisor y receptor no utilizan el mismo cdigo. Una
pregunta importante que nos tenemos que hacer es:
a quin me estoy dirigiendo? No podemos utilizar
el mismo lenguaje cuando nos dirigimos a los fami-
liares de un paciente con un nivel cultural bajo que
cuando comentamos un paciente con uno de nues-
tros adjuntos. Un error comn que cometemos es
utilizar trminos psiquitricos cuando hablamos con
compaeros que no estn familiarizados con ellos,
e incluso cuando hablamos con los pacientes y sus
familiares. Otro error muy frecuente es la utilizacin
de siglas y contracciones de palabras en los infor-
mes e historias clnicas. Aunque es cierto que ahorra
tiempo de escritura, piensa que otras personas que lo
lean pueden no entenderlo, perdindose informacin
que a lo mejor es relevante.
En general, intenta no utilizar siglas en las historias
clnicas e informes, y evita las palabras tcnicas si te
diriges a personas no familiarizadas con la psiquiatra.
4.5. MENSAJE
Para comunicar adecuadamente el mensaje, ste ha
de ser claro, til y con informacin precisa. Un error
que comete a menudo el residente es perderse en
largas explicaciones siopatolgicas o psicosocia-
les cuando comenta un paciente con un compaero
de otra especialidad, el paciente o las familias. La
experiencia nos dice que generalmente despus
de exponer amplia y brillantemente a un paciente
durante largo rato, la persona que nos est escu-
chando (compaero de otra especialidad, enfermera,
familiar) no se ha enterado de lo que queremos
transmitirle. Demasiada informacin se convierte en
ruido. Adems, ten en cuenta que en algunos contex-
tos, como en las guardias, no se dispone del tiempo
suciente para discutir ampliamente al paciente. No
hay que demostrar toda la psiquiatra que sabemos,
sino comunicar ecazmente.
Lo primero que hay que tenemos que tener claro es
qu quiero transmitir? Para lograr esto es aconseja-
ble perder unos minutos en pensar lo que queremos
decir antes de hacerlo. Evitars perder tiempo y tu
comunicacin resultar mucho ms ecaz. Transmite
tu mensaje de forma resumida y repite cuantas ve-
ces sea necesario el punto ms importante. Ten en
cuenta que los informes clnicos se hacen para que
los compaeros que lo lean entiendan lo que le pasa
al paciente, y para que el paciente entienda cul es
su tratamiento y cmo lo tiene que tomar, y no para
que luzcas tu verborrea.
4.6. CONTEXTO
Dnde y cundo? Elegir un contexto adecuado es
primordial a la hora de transmitir, ya que un contexto
equivocado puede imposibilitar el acto comunicativo.
Procura elegir cuidadosamente el espacio y el lugar.
Es cierto que en la prctica diaria no siempre se dis-
pone del contexto ptimo, pero debemos procurar
el mejor disponible segn las circunstancias. Como
normas generales ten en cuenta:
Procura evitar distracciones e interrupciones.
Si tienes algo importante que transmitir, busca
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 751 7/5/10 13:18:43
752
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ATENCIN PRIMARIA/NEUROLOGA/MEDICINA INTERNA
un lugar tranquilo y un momento en el que el
compaero te pueda dedicar su tiempo.
Si quieres sealar un error a un compaero, in-
tenta quedarte a solas con l. As no sentir que
le ests dejando en evidencia delante de los de-
ms y no sentir la necesidad de defenderse.
Explora tu estado anmico y el de los dems.
Los momentos de estrs o de alta carga emo-
cional pueden no ser los mejores para transmitir
ecazmente. Plantea la urgencia de tu mensaje
y si puede esperar.
RECOMENDACIONES CLAVE
Mala disposicin personal para la escucha.
Trabajar la empata. Intentar entender los motivos que subyacen a la demanda.
Valorar al paciente antes de emitir juicios.
Ser exible.
Admitir los errores y aprender de ellos.
Poca disposicin al dilogo.
Mostrar accesibilidad y cortesa.
No juzgar, minimizar o descalicar. Hacer crtica constructiva.
Utilizar el humor.
Fomentar el aprendizaje. Utilizar el refuerzo positivo.
Ser asertivo. Evitar el enfrentamiento.
Pedir ayuda. Consultar con el adjunto.
Dicultad para establecer la comunicacin.
Utilizar todos los canales disponibles. Incorporacin a las nuevas tecnologas.
Procurar comunicar cara a cara si es informacin sensible.
Uso de jerga profesional.
Adaptar el lenguaje al interlocutor.
Evitar las siglas y las palabras tcnicas.
Explicaciones complejas y largas, poco claras.
Pensar antes de hablar.
Resumir.
Utilizar terminologa sencilla.
Repetir los puntos importantes.
Contextos inadecuados.
Elegir un espacio adecuado para evitar interrupciones.
Saber esperar al momento adecuado.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 752 7/5/10 13:18:43
753
81. LA COMUNICACIN ENTRE PROFESIONALES DE LA SALUD
5. BIBLIOGRAFA BSICA
Ellingson L. Communication, collaboration, and tea-
mwork among Health Care Professionals. Commu-
nication Research Trends. 2002;21(3):3-21.
Furnham A, Pendleton D, Manicom C. The perception
of different occupations within the medical profession.
Social Science and Medicine. 1981;15:289-300.
Trevithick P. Tcnicas bsicas de la entrevista. En:
Trevithick P (ed.). Habilidades de comunicacin en in-
tervencin social. Madrid: Ed. Narcea. 2009:106-74.
6. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Weaver W, Shannon CE. The Mathematical Theory
of Communication. Champaign, IL: Univ. of Illinois
Press. 1963.
Weels M. Nurse Physician Communication - Discour-
se Analysis. Canadian Operating Room Nursing Jo-
urnal. 2004;22(4):33-7.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 753 7/5/10 13:18:43
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 754 7/5/10 13:18:43
Psiquiatra
Residente
M
A
N
U
A
L
MDULO 4.
Rotaciones
(Formacin
transversal)
Hospitalizacin
de agudos
4
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 755 7/5/10 13:18:43
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 756 7/5/10 13:18:43
82. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN
POR LA UNIDAD DE AGUDOS
Autoras: Olga Gonzlez Irizar y Ana Senz Ballobar
Tutor: Modesto Prez Retuerto
Hospital Psiquitric Universitari Institut Pere Mata, Reus. Tarragona
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
757
CONCEPTOS ESENCIALES
Integracin ecaz del residente en la unidad.
Adquisicin de habilidades y conocimientos bsicos.
Consecucin de nivel de autonoma y competencia.
1. INTRODUCCIN
Dentro de las diferentes cuestiones relacionadas con
la hospitalizacin de agudos, que se desarrollarn a
lo largo de los siguientes captulos de este libro, un
aspecto que, desde el inicio, ha de considerarse
bsico y fundamental es todo lo relacionado con el
tema concreto que abordaremos en este captulo, que
es la organizacin de la rotacin por la Unidad de
Agudos, que tal y como se especica en la Orden
SCO/2616/2008 publicada en el BOE nm. 224 con
fecha 16 de septiembre de 2008, constituye una parte
de la formacin nuclear de la especialidad y se llevar
a cabo durante dos cuatrimestres (8 meses).
En relacin con esta organizacin, aunque cada uni-
dad docente deber tener en cuenta las caractersticas
especcas de cada centro hospitalario, valorando sus
propias prcticas reales, capacidades y posibilidades,
habr que denir una serie de actividades y objetivos
mnimos, que ser imprescindible realizar y adquirir
durante este periodo y que guran en los conceptos
esenciales. Posteriormente se establecern unos ob-
jetivos generales y otros especcos.
2. CARACTERSTICAS Y FUNCIONES
DE LA UNIDAD DE AGUDOS
Las unidades de agudos en psiquiatra son dispositi-
vos asistenciales con unas funciones y caractersticas
determinadas y concretas, como es el proporcionar
atencin y cuidados integrales, en rgimen de inter-
namiento, a pacientes en situaciones agudas en las
que hay un riesgo psicopatolgico grave que requie-
re de una intervencin inmediata, la cual no puede
efectuarse a nivel ambulatorio. Esta intervencin in-
mediata se realiza durante un tiempo reducido, entre
15 y 20 das de media, y con actuaciones clnicas
intensivas, las cuales se desarrollan dentro de un
equipo multidisciplinar formado por psiquiatras, psi-
clogos, equipo de enfermera, trabajadores sociales,
terapeutas ocupacionales, auxiliares de enfermera,
etc., estando esta atencin coordinada con el resto
de dispositivos de asistencia psiquitrica y comuni-
taria, quedando resumidas estas caractersticas en
la tabla 1.
Tabla 1. Caractersticas y funciones de la unidad
de agudos
CARACTERSTICAS Y FUNCIONES
DE LA UNIDAD DE AGUDOS
Atencin y cuidado integral en rgimen de
internamiento.
Tiempo reducido e intervenciones intensivas.
Equipo multidisciplinar.
Atencin coordinada con otros dispositivos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 757 7/5/10 13:18:43
758
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
La rotacin por la unidad de agudos, al realizarse
generalmente durante el periodo inicial de forma-
cin, ha de permitir que el mdico que se inicia en
la especialidad vaya adquiriendo de forma progresiva
los conocimientos fundamentales de psiquiatra que,
lgicamente, deber ir ampliando y profundizando
durante todo el periodo formativo y como no, a lo
largo de su actividad profesional.
Es una de las rotaciones ms enriquecedoras, ya que
aporta una visin integral de todos y cada uno de los
aspectos ms primordiales de los trastornos psiqui-
tricos. Proporciona adems un gran manejo y bagaje
profesional y personal que ayudar posteriormente al
mdico a adquirir su competencia clnica.
Por tanto, el programa de rotacin por esta unidad
es esencial para la formacin integral del residente.
Se estructura considerando los contenidos y carac-
tersticas del proceso y teniendo en cuenta que esta
rotacin debe proporcionar a los residentes los co-
nocimientos, experiencia y habilidades en el manejo
clnico de los pacientes agudos que ingresan en el
hospital. Se ha de tener muy en consideracin que
la labor asistencial, indispensable para un correcto
aprendizaje, no ha de impedir ni interferir la forma-
cin terica, tan fundamental e importante como
la puramente clnica buscndose, en todo caso, la
relacin ptima del temario terico con la prctica
asistencial.
Es indispensable que el residente est super-
visado, de forma continuada y permanente, por el
facultativo responsable desde el inicio y a lo largo
de todo este periodo. Siendo esta supervisin ne-
cesaria durante todo el periodo formativo, resulta
imprescindible en la rotacin por la unidad de agudos
tanto, por que en la mayora de los casos estos dos
cuatrimestres se convertirn en el primer contacto
del residente con la enfermedad mental, como por la
gravedad de los pacientes ingresados. Esta super-
visin especca durante este periodo de rotacin
deber estar coordinada con la ms general y global,
realizada por el tutor general a lo largo de todo el
periodo formativo.
El facultativo responsable va a ser la gura que de-
ber guiarlo en el aprendizaje durante su rotacin por
la unidad de agudos durante estos primeros ocho
meses de formacin, en el que deber aproximarse
de forma paulatina a los aspectos ms relevantes de
cada uno de los trastornos psiquitricos y a las dife-
rentes herramientas teraputicas, ya sean de ndole
farmacolgica, psicoteraputica o bien biolgica,
como la terapia electro convulsiva (TEC).
Como decamos antes, cada unidad docente tie-
ne sus propias caractersticas, especificidades y
capacidades, pero sera oportuno que en el caso
de aquellas unidades de agudos que dispongan de
TEC, el residente pudiera tener la posibilidad, a lo
largo de todo el periodo formativo en la unidad, de
estar como observador e iniciarse en el conocimiento
terico, as como en el perl de los pacientes en los
cuales est indicada esta tcnica, y en general en el
aprendizaje de todo el protocolo en relacin a la TEC,
siendo ste el primer paso para en el futuro realizar
los cursos de formacin especca para la prctica
y aplicacin del TEC.
Igualmente, y dependiendo de las disponibilidades
de los centros, en aquellos en los que las unidades
de hospitalizacin infanto-juvenil y de adultos for-
maran parte de la misma estructura hospitalaria o
estuvieran muy prximas, sera conveniente que el
residente procediera a un primer acercamiento a la
patologa de los nios y adolescentes y los aspectos
relacionados con su hospitalizacin y atencin. Esta
aproximacin, que podra hacerse durante un corto
periodo de tiempo hacia el nal de los dos cuatrimes-
tres de formacin, servira de inicio en un aprendizaje
que se ha de complementar posteriormente en las
unidades especcas infanto-juveniles.
En cuanto al desarrollo de los aspectos de formacin
terica del programa, que debera de constituir, al
menos, el 10% de la actividad durante el periodo de
rotacin, se realizar dando especial prioridad a la
participacin activa e iniciativa del mdico residente
en el periodo formativo a travs, entre otras frmulas,
del sistema de seminarios y el estudio individual tu-
torizado. A lo largo de todo este proceso formativo
por la unidad de agudos se considera imprescindible
no slo la supervisin de la formacin individual sino,
igualmente, la supervisin de actividades grupales,
al permitir stas, tambin, analizar la integracin del
residente en los grupos, su adaptacin en el trabajo
multidisciplinar y reconocer la inuencia de los vncu-
los interpersonales en su actuacin profesional.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 758 7/5/10 13:18:44
759
82. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR LA UNIDAD DE AGUDOS
La enseanza de estos conocimientos tericos y
prcticos debe ir asociada, de forma ineludible, de
una iniciacin en el aprendizaje y conocimiento de
otros aspectos esenciales y primordiales para el fu-
turo desarrollo profesional, laboral y como individuo
del residente. Nos referimos a todos los aspectos
relacionados con las cuestiones ticas en el sentido
amplio del trmino, tanto a nivel del conocimiento de
sus fundamentos bsicos en medicina y psiquiatra
como del desarrollo personal del individuo.
Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta como
parte imprescindible de la formacin durante estos
primeros meses, es la necesidad de estimular y po-
tenciar en el residente el inters por las actividades
cientcas y de investigacin que, siempre que fuera
posible y dependiendo nuevamente de las posibilida-
des y capacidades de la unidad de rotacin, debera
de representar, al menos, otro 5-10% de la actividad
total durante el periodo de rotacin. Se han de ad-
quirir unos conocimientos bsicos en metodologa y
diseos de investigacin y junto a ello, se considerar
apropiado, como poco, el inicio de un trabajo super-
visado durante este tiempo de rotacin.
Tras estos dos cuatrimestres de rotacin la evaluacin
del residente es realizada por el facultativo respon-
sable y el jefe de la unidad de agudos por donde el
especialista en formacin ha rotado. La evaluacin se
registra en una Ficha de Evaluacin que punta en
una escala de 4 grados (0=insuciente, 1=sucien-
te, 2=destacado, 3=excelente) aptitudes y actitudes
mostradas por el residente en este periodo formativo
evaluado. Dentro de aquellas, el nivel de conocimien-
tos y habilidades adquiridas, capacidad para el en-
foque diagnstico y toma de decisiones, as como
utilizacin racional de los recursos asistenciales. Y
dentro de las actitudes se tendr en cuenta la moti-
vacin, dedicacin, iniciativa, puntualidad/asistencia,
nivel de responsabilidad, relaciones con pacientes/
familias y la capacidad para el trabajo en equipo.
3. OBJETIVOS FORMATIVOS
Los conocimientos y habilidades que deberan ser
adquiridos durante este periodo de la formacin se
podran distribuir en unos objetivos generales y otros
especcos.
3.1. OBJETIVOS GENERALES (tabla 2)
Como queda reejado y resumido en la tabla 2, los
objetivos generales fundamentales a completar en el
periodo de rotacin por la unidad de agudos seran:
Atencin y observacin a enfermos en unida-
des de hospitalizacin, familiarizndose con
las tcnicas de anamnesis y exploracin psi-
quitrica, adquiriendo de forma paulatina los
conocimientos bsicos de psicopatologa ge-
neral necesarios para su actividad asistencial
y siendo capaz de realizar, al nal del periodo
formativo, una evaluacin del estado mental
completa y adecuada.
Conocimiento de los criterios diagnsticos y
de clasicacin de los trastornos mentales, as
como de las tcnicas neurobiolgicas y psicol-
gicas bsicas que les llevar a realizar de forma
reexiva diagnsticos diferenciales razonables
y sensatos.
Mediante la utilizacin de las guas teraputicas
y basndose en la evidencia cientca, el resi-
dente ser capaz de considerar los criterios de
Tabla 2. Objetivos generales
OBJETIVOS GENERALES
Atencin y observacin a enfermos en unidades de hospitalizacin. Evaluacin del estado mental.
Conocimiento de los criterios diagnsticos, de clasicacin de los trastornos. mentales y tcnicas
neurobiolgicas y psicolgicas.
Utilizacin de las guas teraputicas.
Conocimiento de los principios bsicos de psicofarmacologa.
Comunicacin y relacin teraputica con el paciente y familia.
Conocimiento de los dispositivos asistenciales y circuitos de derivacin.
Abordaje de aspectos ticos y legales del enfermo mental.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 759 7/5/10 13:18:44
760
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
gravedad del trastorno as como saber recono-
cer los sntomas incapacitantes y decitarios.
Conocimiento de los principios bsicos de psi-
cofarmacologa, de las pautas de uso intensivo
y de las principales interacciones medicamen-
tosas, que permitirn al mdico llevar a cabo un
abordaje farmacolgico inicial satisfactorio y un
posterior plan teraputico de mantenimiento y
continuacin adecuado, teniendo en cuenta la
seguridad de la prescripcin.
Adquirir habilidad para mantener una comuni-
cacin y relacin teraputica con el paciente
efectiva y respetuosa, as como poder esta-
blecer con la familia una relacin adecuada
aprendiendo a facilitar la informacin de forma
correcta, sabiendo escuchar y atender sus que-
jas y necesidades.
Adquisicin de conocimientos en la organiza-
cin y coordinacin con los diferentes disposi-
tivos asistenciales y los circuitos de derivacin,
empleando unos criterios apropiados para la
continuidad de los cuidados en el medio co-
munitario, con una elaboracin lgica de los
proyectos de seguimiento, teniendo en cuenta
la reinsercin, rehabilitacin, el bienestar del
paciente y la reduccin de reingresos.
Poseer conocimientos y mostrar competen-
cia en el abordaje de temas relacionados con
aspectos ticos y legales del enfermo mental,
conociendo la legislacin sobre el consen-
timiento informado y la proteccin de datos,
para as mantener y respetar la condenciali-
dad del paciente, as como sobre los aspectos
del internamiento voluntario y las medidas de
contencin fsica.
3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS (tabla 3)
De una forma ms centrada en la actividad clnica
diaria, deberan llevarse a cabo tambin una serie
de objetivos especcos por parte del especialista
en formacin:
Realizar la atencin directa de pacientes
ingresados que, dependiendo de las dimensio-
nes y caractersticas de la unidad, ser variable
pero al menos deberan ser 150, debiendo estar
incluidas las patologas ms prevalentes (esqui-
zofrenia, trastornos afectivos, TOC, trastornos
exgenos). El residente se encargar de la
evaluacin, el seguimiento, la hiptesis diag-
nstica y la elaboracin del plan teraputico,
siempre con la estrecha supervisin del facul-
tativo responsable.
Abordaje y tratamiento de pacientes con pro-
blemas relacionados con el consumo de alcohol
y otros txicos (terapias de desintoxicacin y
deshabituacin).
Demostrar destreza en la elaboracin de la
historia clnica y en la realizacin de informes
de alta.
Conocimiento y aplicacin, de forma apropiada,
de los diferentes protocolos de actuacin que
pudieran existir en la unidad (agitacin, riesgo
suicida, riesgo de fuga), velando por la segu-
ridad del paciente y del personal sanitario.
Tabla 3. Objetivos especficos
OBJETIVOS ESPECFICOS
Atencin directa de pacientes ingresados.
Abordaje y tratamiento de pacientes con problemas relacionados con el consumo de alcohol y otros
txicos.
Elaboracin de la historia clnica y realizacin de informes de alta.
Conocimiento y aplicacin de los protocolos de actuacin de la unidad.
Utilizacin adecuada de los recursos disponibles.
Conocimiento de los diferentes tipos de entrevistas, escalas bsicas, pruebas psicomtricas y
psicodiagnsticas.
Integracin dinmica en el equipo asistencial.
Asistencia y participacin activa en sesiones clnicas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 760 7/5/10 13:18:44
761
82. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR LA UNIDAD DE AGUDOS
Utilizacin de forma adecuada de los recursos
disponibles en la unidad (peticin de pruebas,
exploraciones...).
Conocimiento elemental de la utilizacin de
entrevistas estructuradas, semiestructuradas,
escalas bsicas y pruebas psicomtricas y psi-
codiagnsticas.
Integracin de forma dinmica en el equipo
asistencial participando activamente en el tra-
bajo, asistiendo y colaborando en las diferentes
reuniones de equipo, mostrndose como un in-
tegrante activo del mismo.
Asistencia regular a las sesiones clnicas,
que sern con una frecuencia semanal y de
una hora de duracin, conduciendo de modo
personal al menos cuatro de ellas.
4. URGENCIAS EN PSIQUIATRA
Las guardias en el servicio de urgencias de psiquia-
tra, an siendo una actividad que se desarrolla a lo
largo de todo el periodo formativo, estn estrecha
y muy ntimamente relacionadas con la unidad de
agudos (tabla 4).
Tabla 4. Objetivos en Urgencias de Psiquiatra
OBJETIVOS EN URGENCIAS
DE PSIQUIATRA
Manejar situaciones conictivas.
Evaluacin de la urgencia psiquitrica.
Utilizacin de unos criterios de derivacin
adecuados.
Realizacin de entre 4 y 6 guardias al mes.
Los objetivos a cumplir, resumidos en la tabla 4, sern:
Manejar con buen criterio y habilidad las situa-
ciones conictivas de heteroagresividad, riesgo
suicida y auto-agresividad y crisis psico-social y
familiar, velando por la seguridad del paciente.
Evaluacin de la urgencia psiquitrica, iden-
ticando correctamente el origen de la misma,
con argumentacin coherente de los motivos
de ingreso, si est indicado, elaborando diag-
nsticos y tratamientos bsicos.
Utilizacin de unos criterios de derivacin ade-
cuados, con elaboracin de informes precisos,
usando de forma juiciosa y acertada los dife-
rentes recursos comunitarios.
Conocimiento bsico, aunque preciso y rigu-
roso, de las pautas a seguir, procedimientos y
normas de actuacin en relacin con cuestiones
de signicacin y trascendencia legal que se
presentan, con cierta frecuencia, en el servicio
de urgencias, como son los ingresos por orden
judicial, con autorizacin judicial, ingresos invo-
luntarios y todo lo relacionado con las medidas
de contencin, si stas son necesarias.
Como indica y seala el programa ocial de for-
macin, es necesario que los mdicos internos
residentes realicen a lo largo de los 4 aos de
formacin entre 4 y 6 guardias al mes. Dichas
guardias se llevarn a cabo, al menos, a partir
del 2 mes del primer ao de residencia. Du-
rante el primer ao el residente tendr un nivel
de autonoma limitada, debiendo visitar a los
pacientes acompaado del adjunto y median-
te su supervisin directa. A partir del segundo
ao esta autonoma se ir ampliando, pudiendo
visitar a los pacientes solo, pero siempre con
una supervisin posterior.
5. CONCLUSIONES
De todo lo expuesto a lo largo del captulo podemos
concluir diciendo de la rotacin por la unidad de
agudos que:
Constituye uno de los pilares ms importantes
en la formacin del especialista en psiquiatra
ya que, en general, se trata del primer contacto
con el enfermo mental.
Ser, por tanto, un periodo de formacin de
ocho meses de duracin en el que se apren-
der, siempre bajo supervisin del facultativo
responsable, a reconocer sntomas que llevarn
a la elaboracin de un diagnstico y el posterior
inicio de un tratamiento ya sea farmacolgico,
biolgico o psicoteraputico mediante un abor-
daje multidisciplinar.
Ser fundamental conocer todos y cada uno
de los recursos comunitarios, con la nalidad
de ser capaces de decidir el ms adecuado
para cada paciente lo que, sin duda, ayudar
a poder lograr una estabilizacin clnica ms
prolongada.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 761 7/5/10 13:18:44
762
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
Al nalizar la rotacin el residente deber haber
adquirido las habilidades y competencias pre-
viamente mencionadas tanto en los objetivos
generales como en los especcos para lograr
la capacitacin en el abordaje y manejo del pa-
ciente psiquitrico.
En las sucesivas rotaciones del programa for-
mativo por las que vaya pasando el futuro es-
pecialista podr aplicar todo lo aprendido en
sta, que servir como una primera base de
conocimientos para el resto de aos de forma-
cin y de ejercicio profesional.
Por tanto, y como ya se ha mencionado ante-
riormente, esta rotacin es fundamental para lo-
grar asentar los cimientos de todo lo aprendido,
por lo que sera interesante que las unidades
docentes realizaran una revisin anual a n de
mejorar aquellos aspectos que pudieran ayudar
al residente a adquirir la pericia para el ejercicio
de su profesin.
RECOMENDACIONES CLAVE
Supervisin permanente, real y mantenida, durante todo el periodo de rotacin por la unidad
de agudos y urgencias de psiquiatra.
La labor asistencial, an siendo imprescindible para un correcto aprendizaje, no debera
interferir el desarrollo progresivo del aprendizaje.
La formacin terica y las actividades cientcas y de investigacin deberan cubrir, al menos,
el 20% de la actividad del residente durante este periodo formativo.
Se ha de promover y estimular la participacin activa del residente a todos los niveles.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 762 7/5/10 13:18:44
763
82. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR LA UNIDAD DE AGUDOS
6. BIBLIOGRAFA BSICA
Orden SCO/2616/2008, de 1 de septiembre, por
la que se aprueba y publica el programa formativo
de la especialidad de Psiquiatra. Boletn Ocial del
Estado, n
o
224, (16 de septiembre de 2008).
Yudkowsky R, Elliott R, Schwartz A. Two perspec-
tives on the indicators of quality in psychiatry residen-
cies: program directors and residents. Acad Med.
2002;77(1):57-64.
Brasch J, Glick RL, Cobb TG, Richmond J. Residency
training in emergency psychiatry: a model curricu-
lum developed by the education committee of the
american association for emergency psychiatry. Acad
Psychiatry. 2004;28(2):95-103.
Brasch JS, Ferencz JC. Training issues in emergen-
cy psychiatry. Psychiatr Clin North Am. 1999 Dec;
22(4):941-54.
Seva Daz A. La calidad de la asistencia psiquitrica
y la acreditacin de sus servicios. Zaragoza: Inresa;
1993.
7. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
McHugh PR, Slavney PR. Formacin de los psiquia-
tras. En: Gelder MG, Lpez Ibor Jr. JJ, Andreasen N.
Tratado de psiquiatra. Barcelona: Ed. Ars Medica.
2003:53-61.
Thornicroft G, Tansella M. Los recursos clave: la for-
macin y la moral de los profesionales. En: Thornicroft
G, Tansella M. La Matriz de la Salud Mental, Manual
para la mejora de servicios. Madrid: Ed. Triacastela.
2005:185-202.
Borus JF, Sledge WH. La formacin en psiquiatra.
En: Hales RE, Yudofsky SC, Talbott JA. Tratado de
Psiquiatra. Barcelona: Ed. Ancora S A. 1996:1529-
50.
Arechederra J, Correas J, Navo M. Urgencias en
psiquiatra. Aspectos ticolegales. En: Chinchi-
lla Moreno A. Manual de Urgencias Psiquitricas.
1
a
ed. Barcelona: Ed. Masson. 2003:635-651.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, bsica reguladora
de la autonoma del paciente y de derechos y obliga-
ciones en materia de informacin y documentacin
clnica. Boletn Oficial del Estado, n
o
274, (15 de
noviembre de 2002).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 763 7/5/10 13:18:44
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 764 7/5/10 13:18:44
83. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA
EN LA UNIDAD DE AGUDOS
Autoras: Ariadna Martnez Fernndez y Patricia lvaro Sern
Tutora: Puricacin Salgado Serrano
Institut Municipal Asistencia Sanitaria (IMAS). Barcelona
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
765
CONCEPTOS ESENCIALES
La entrevista psiquitrica es el elemento diagnstico y evaluador esencial e imprescindible
en psiquiatra.
Los objetivos de la misma se podran dividir en dos:
Comunes con el resto de especialidades mdicas: obtencin de datos de fliacin,
antecedentes mdicos y psiquitricos personales, motivo de consulta y enfermedad
actual.
Propios en psiquiatra: antecedentes psiquitricos familiares, psicobiografa, adaptacin
sociolaboral, estructura familiar y soporte social.
Hay varios elementos que debemos tener en cuenta para la realizacin de la entrevista en
el paciente agudo hospitalizado:
Marco de la entrevista.
Duracin.
Actitud del paciente ante la visita.
Actitud del entrevistador.
Partes de la entrevista: inicio, desarrollo, despedida.
Tipos de preguntas a realizar.
Entrevista a familiares.
1. INTRODUCCIN
La entrevista psiquitrica sigue siendo hoy en da
el elemento principal e imprescindible para la rea-
lizacin del diagnstico y la evaluacin exacta del
estado de la enfermedad psiquitrica a la vez que
impone las bases para una buena relacin mdico-
paciente indispensable para la ecacia de la inter-
vencin teraputica. No existe una frmula precisa
de entrevista pero si una tcnica de entrevistar, que
sujeta a los condicionantes que impone el paciente,
el momento o el lugar, hay que intentar sistematizar.
La unidad de agudos, por sus caractersticas (grave-
dad de la psicopatologa que se atiende, necesidad
de inmediatez y rapidez de intervencin, situacin
de crisis del paciente, carcter involuntario y opo-
sicionismo de un elevado porcentaje de pacientes)
es una de esas situaciones especiales.
Son los datos de la entrevista, junto con aquellos
datos aportados por informes previos, resultados de
exploraciones complementarias etc., que puedan ser
aportados los que permitirn elaborar el documento
de historia clnica.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 765 7/5/10 13:18:44
766
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
Podramos decir que los objetivos principales de la
entrevista son (tabla 1):
Tabla 1. Objetivos comunes con el resto de especialidades
mdicas
OBJETIVOS COMUNES CON EL RESTO
DE ESPECIALIDADES MDICAS
Obtencin de datos de liacin: edad, lugar de
nacimiento, tiempo de residencia.
Antecedentes personales mdicos, psiquitricos
y toxicolgicos.
Motivo de la consulta/ingreso.
OBJETIVOS PROPIOS DE LA ENTREVISTA
PSIQUITRICA
Estructura y soporte familiar.
Psicobiografa.
Acontecimientos estresores actuales
(desencadenantes).
Antecedentes familiares de tipo psiquitrico.
1.1. OBJETIVOS COMUNES CON RESTO
DE ESPECIALIDADES MDICAS
Obtencin de datos de liacin: edad, fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento. Por ejemplo, si
se trata de un debut de una patologa psiquitri-
ca, la edad nos orientar a acotar correctamen-
te el diagnstico (un primer brote psictico en
un paciente de 20 aos, nos orientar hacia una
posible esquizofrnia o trastorno de la esfera
psictica; un primer episodio psictico en un
paciente de ms de 65 aos nos obligar a
descartar patologa orgnica que justique di-
cha sintomatologa o el inicio de una demencia).
El lugar de nacimiento/residencia nos indicar
ciertos componentes y tradiciones sociales/
culturales que puedan justicar algn tipo de
creencias o actitudes del paciente sin que los
mismos deban ser considerados patologa (p.ej:
creencias religiosas muy profundas en algunos
pases vs delirio mstico-religioso).
Motivo de consulta, enfermedad actual.
Antecedentes personales mdicos, haciendo
especial hincapi en la presencia de sndrome
metablico (obesidad, dislipemia, hiperglicemia)
que podra verse empeorado por la toma de
algunos psicofrmacos, cardiopata ( especial-
mente trastornos del ritmo), epilepsia ( algunos
psicofrmacos que pueden disminuir el umbral
convulsivo).
Antecedentes psiquitricos personales.
Antecedentes psiquitricos familiares: las en-
fermedades psiquitricas, sobretodo los tras-
tornos mentales severos (TMS), tienen, como
es sabido, un componente gentico, que en
combinacin con componentes ambientales,
determinarn el desarrollo de la patologa por lo
que tener antecedentes psiquitricos familiares
positivos para TMS nos orientar a la hora de
establecer el diagnstico en un primer brote.
1.2. PROPIOS EN PSIQUIATRA
Psicobiografa: parto y primera infancia. Nivel de
estudios. Existen ciertas situaciones que facili-
tan la aparicin de trastornos psicopatolgicos,
por ejemplo, se objetiva mayor porcentaje de
alexitimia (dcit en la identicacin, comunica-
cin, procesamiento cognitivo y elaboracin de
los afectos) en pacientes con antecedentes de
maltrato en la niez.
Estructura familiar, soporte social: es importan-
te en psiquiatra el conocimiento de entorno
social del paciente, ya que ser el mismo el
que podr asegurar una correcta contencin
en momentos de crisis o incluso asegurar la
toma correcta del tratamiento, la vinculacin
a las visitas o informar de ciertas conductas
o sntomas que el paciente podra minimizar u
ocultar en la entrevista.
Repercusin emocional de los acontecimientos
sociobiogrcos en el paciente, relaciones y
adaptacin psicosocial del mismo. Es impor-
tante preguntar y reejar life-events recientes
que puedan haber inuido en el agravamiento
y necesidad de ingreso.
1.3. DATOS QUE DEBE RECOGER LA HISTORIA
CLINICA EN LA UNIDAD AGUDOS
Anamnesis:
Motivo de consulta.
Datos de liacin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 766 7/5/10 13:18:45
767
83. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN LA UNIDAD DE AGUDOS
Antecedentes familiares de inters psiquitri-
co.
Antecedentes personales, psicobiografa.
Antecedentes somticos personales (inclu-
yendo enfermedades, alergias, intolerancia a
frmacos, trastornos metablicos).
Antecedentes psiquitricos personales.
Enfermedad actual.
Exploracin:
Exploracin fsica.
Exploracin psicopatolgica.
Pruebas complementarias.
Orientacin diagnstica.
Orientacin terapetica.
Evolucin y epicrisis.
2. ELEMENTOS DE LA ENTREVISTA
PSIQUITRICA. PECULIARIDADES
DE LA HOSPITRALIZACION DE AGUDOS
2.1. MODO DE INGRESO
El paciente vino por iniciativa propia, remitido por
su terapeuta, engaado por su familia u obligado
por las fuerzas del orden y el juzgado? Este hecho
suele tener que ver con la mayor o menor conciencia
de trastorno del paciente y gran importancia a la hora
de llevar a cabo la entrevista.
2.2. MARCO DE LA ENTREVISTA
El ambiente en el que se desarrollar la entrevista
debe ser amplio, correctamente iluminado, silencioso,
sin ruidos externos y, debe asegurar la privacidad.
Debemos controlar el riesgo de agitacin/auto/hete-
roagresividad (contando siempre con consultas que
dispongan de dos puertas, dejar fuera del alcance
del paciente objetos mviles sugestivos a ser lan-
zados, las ventanas debern estar cerradas o con
rejas).
En caso que el paciente se encuentre en estado de
agitacin que haga necesaria la contencin o que
exista cualquier otro motivo clnico que impida salir
al paciente de la habitacin, la entrevista se realizar
en la misma, intentando respetar el espacio personal
del paciente (tabla 2).
Tabla 2. Marco de la entrevista
El marco en el que se desarrolla la entrevista
debe asegurar la privacidad, ser amplio y
correctamente iluminado.
Debemos controlar el riesgo de auto/
heteroagresividad mediante instalaciones
preparadas: dos puertas, ventanas cerradas/con
rejas, ausencia de objetos mviles sugestivos a
ser lanzados.
Si el estado psicopatolgico del paciente
no permite salir al mismo de la habitacin, la
entrevista se realizar en la misma, respetando
su espacio personal.
2.3. DURACIN
No existe un criterio exacto de cunto se debe pro-
longar la entrevista. Deberemos adaptar la misma al
estado psicopatolgico del paciente. La duracin
debe ser suficiente para lograr los objetivos pre-
viamente referidos de la entrevista, aunque respe-
tando la falta de ganas de colaborar del paciente,
observando seales de nerviosismo, intranquilidad
o pre-agitacin y sabiendo cortar a tiempo. Es fun-
damental, a la vez que se escucha lo que el paciente
relata, tener en cuenta su conducta, observando sus
movimientos, vestido, gestos, expresin emocional
y reacciones.
En casos especiales (p.ej. paciente contenido) la
entrevista debe de ser breve, dar seguridad, tranqui-
lidad a la vez que poner lmites claros a la conducta
del paciente y centrarse bsicamente en la valora-
cin de la necesidad o no de seguir manteniendo la
situacin de restriccin de movimientos.
Es importante que tengamos en cuenta que, mientras
el paciente se encuentra hospitalizado, rellenar la
historia clnica no sera el objetivo ms importante
ante una primera visita dado que disponemos de
das para rellenar la misma; por lo que en pacientes
hospitalizados nos centraremos en:
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 767 7/5/10 13:18:45
768
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
Observacin de la conducta del paciente tanto
en las visitas como su relacin con el entorno.
Nos permitir hacer una evaluacin psicopato-
lgica adecuada as como nos orientar sobre
las normas de vigilancia que debemos indicar
para cada paciente (por ejemplo, en pacientes
muy desorganizados tendremos que ampliar vi-
gilancia a conductas imprevistas, o pacientes
con riego autoltico no permitir tener objetos
con los que pueda daarse como por ejemplo
MP3 u objetos con cables).
Generar conanza y empata. Tener en cuenta
el carcter involuntario y la falta de insight de
algunos pacientes por lo que, en primera visita,
debemos siempre intentar explicar los motivos
objetivos que han promovido el ingreso, as
como, si el estado psicopatolgico del pacien-
te lo permite, hacer junto con l una primera
evaluacin diagnstica, e incluso si el paciente
lo reclama, introducir cual ser el objetivo tera-
putico a partir de aquel momento.
Entrevistas demasiado largas pueden hacer
disminuir la atencin e inters del paciente por
la misma: entrevistas demasiado cortas podran
generar una falsa sensacin de escaso inters
hacia el mismo.
Cuando un paciente se encuentra hospitalizado, lo
ms importante es la observacin de su conducta tanto
durante las entrevistas como con el entorno, as como
generar una relacin de conanza y empata con l.
No es necesario recavar toda la informacin en una
primera visita dado que disponemos de todo el in-
greso para rellenar la historia clnica.
3. REACCIONES DEL PACIENTE
A LA ENTREVISTA
Debemos tener en cuenta el carcter involuntario de
muchos de los ingresos de agudos en psiquiatra as
como la importante falta de insight de muchos de los
pacientes (sobretodo en caso de pacientes deliran-
tes, manacos psicticos). Lo ms importante ser
la adopcin de actitudes por parte del entrevistador
que no revelen dudas sobre las facultades mentales
del paciente, con el n de generar un ambiente de
conanza e intentar mejorar la actitud del paciente
ante el personal sanitario.
3.1. ACTITUDES DEL PACIENTE (tabla 3)
Conanza/cooperacin : sera la actitud ideal,
aunque debemos tener en cuenta que si existe
docilidad o familiaridad exagerada pueden tra-
ducir: desinhibicin conductual del hipomana-
co, trastorno orgnico cerebral, histrionicismo
o neuroticismo.
Oposicin : negativa del paciente a la colabo-
racin. Lo objetivaremos sobretodo en situa-
ciones como:
Trastorno delirante/psictico: objetivaremos
muchas veces altas reticencias a hablar del
delirio (por miedo o desconanza), as como
la tendencia a la ocultacin y minimizacin
de sntomas.
Trastorno manaco: reacciones de oposicin
bruscas y colricas (cambios bruscos de ac-
titud, desde hiperfamiliaridad o colaboracin
a oposicionismo brusco).
Intoxicaciones/trastornos de personalidad:
sobretodo en trastornos neurticos, en que
existe un oposicionismo victimista (en que los
pacientes culpan a los dems de su estado,
incluso al personal sanitario, considerando
de sta manera que todo lo que les pasa es
cosa de los dems por lo que ellos no tienen
porqu colaborar en nada. Dada que su situa-
cin es nica y exclusivamente culpa de los
dems, estos son quienes debern esforzarse
para solucionar el problema).
Indiferencia : objetivable sobretodo en pacientes
que no entienden el sentido de la exploracin
psicopatolgica: sndromes confusionales, de-
mencias, retraso mental. Pacientes apticos:
esquizofrenia simple, residual, hebefrnica.
Cuando se trata de un paciente delirante, el
tema del delirio no se debe abordar de entra-
da si el paciente lo evita, niega o minimiza. Es
mejor mostrar una actitud de comprensin,
transmitiendo que comprendemos que l cree
realmente lo que explica.
El caso de pacientes nada colaboradores, lle-
gando incluso al extremo del paciente mutista,
con los que no es posible la comunicacin ver-
bal, la nica posibilidad es la observacin muy
detallada y mantenida, en colaboracin con el
personal de enfermera, de las actitudes y psi-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 768 7/5/10 13:18:45
769
83. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN LA UNIDAD DE AGUDOS
comotricidad ( posicin que adopta, expresin
facial, intentar provocar respuestas emociona-
les o motrices mediante preguntas relacionadas
con su caso o incluso absurdas).
Paciente violento: la entrevista debe de ser
breve, dar seguridad, tranquilidad a la vez que
poner lmites claros a la conducta y centrarse
bsicamente en la valoracin de la necesidad
o no de seguir manteniendo la situacin de
restriccin de movimientos y aislamiento, ms
que en ahondar en los sntomas o exploracin
psicopatolgica detallada, a la que se proce-
der cuando ceda esta situacin especial. Si
el paciente sigue mostrndose violento y clara-
mente psictico es mejor proceder a administrar
medicacin sedante y esperar.
Paciente suicida: en la entrevista se debe pre-
guntar por la ideacin autoltica en cualquier
paciente deprimido, sujeto a elevado estrs o
siempre que se sospeche o se desee descar-
tar. Se debe empezar con cuestiones generales
sobre las ganas de vivir y acabar preguntando
claramente sobre planes suicidas, teniendo en
cuenta las amenazas, comentarios y gestos.
4. ENTREVISTA A FAMILIARES
En la unidad de agudos es imprescindible la entre-
vista a familiares, que permite recoger datos sobre
antecedentes, entorno y apoyos con los que cuenta.
El paciente en fase aguda puede, deliberadamente o
no, ocultar informacin, distorsionarla, cambiar la cro-
nologa de los hechos, omitir sucesos importantes,
mentir acerca de la toma de tratamiento, etc. y todas
stas informaciones deben contrastarse con la fami-
lia. En la hospitalizacin la entrevista con la familia
del enfermo no slo nos aporta informacin sobre los
sntomas, conductas y evolucin del paciente, sino
que tambin nos permite valorar sus actitudes, apoyo
o rechazo hacia el paciente, y obtener informacin
relativa a factores desencadenantes de las crisis o
mantenedores de la enfermedad.
Tabla 3. Actitudes del paciente ante la entrevista
Conanza/
Cooperacin
Situacin ideal.
Si excesiva:
Deshinibicin/hiperfamiliaridad: hipomana, trastornos orgnicos cerebrales.
Seduccin: histrionismo, neuroticismo.
Oposicin
Intoxicaciones.
Ocultacin activa, tendencia a la ocultacin y/o minimizacin de sntomas:
trastorno delirante/psictico.
Reaccin de oposicin brusca: manacos, pasan de la hipercolaboracin a la
oposicin brusca.
Oposicin victimista: trastornos de personalidad, sobretodo Cluster B.
Indiferencia
Porque no entienden el sentido de la exploracin psicopatolgica: demencia,
retraso mental, sndrome confusional.
Apata general: esquizofrenia simple, residual, hebefrnica.
Tabla 4. Pautas generales en relacin a situaciones y pacientes habituales en las unidades de agudos
Pacientes delirantes.
No confrontar de inicio al contenido delirante. Actitud de
comprensin.
Paciente no colaborador,
mutista.
Observacin de gestos, actitudes, respuesta emocional,
psicomotricidad.
Paciente violento. Tranquilidad, seguridad, brevedad
Paciente con riesgo suicida. Abordar el tema de las ideas de muerte y /o suicidio en la entrevista.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 769 7/5/10 13:18:45
770
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
5. ACTITUD DEL ENTREVISTADOR
Principales recomendaciones:
Dar muestras de empata, sensibilidad y respeto.
Mirar directamente al paciente y evitar tomar
excesivas notas.
No emitir crticas ni juicios de valor moralizantes.
Controlar respuestas de enfado ante comenta-
rios crticos del paciente.
Utilizar un lenguaje adecuado al nivel educativo
del enfermo.
Fijar lmites con rmeza cuando sea preciso.
No infravalorar los sntomas somticos.
Tolerar el silencio.
Asegurar la condencialidad.
No mostrar pesimismo.
6. PARTES DE LA ENTREVISTA (tabla 5)
Tabla 5. Partes de la entrevista
Presentacin.
Asegurar la condencialidad.
Interesarse por los motivos del ingreso. Actitud
de inters y acrtica.
Anamnesis.
Exploracin psicopatolgica.
Interesarse por el contexto social y entorno
familiar del paciente.
Informar sobre la solictud de exploraciones
complementarias 8 test psicomtricos, analticas
preubas de imagen etc.).
Primera valoracin para el paciente.
En la entrevista hay que empezar presentndose
(nombre y especialidad medica), asegurarle al pa-
ciente la condencialidad y seguidamente animarle
a que exprese los motivos que han provocado el
ingreso. Una vez se tiene una idea general del pa-
ciente y su problema se puede pasar ya a elabo-
rar la historia clnica (si es un paciente no conocido
previamente en la unidad) y realizar una exploracin
psicopatolgica lo ms completa posible. Es mejor
realizar la exploracin con preguntas concretas, en
una clara actitud de escucha e inters que fomente la
conanza y sin verbalizar juicios, con actitud acrtica.
Se preguntar por el contexto familiar y se valorar la
necesidad de realizar exploraciones mediante tests
psicomtricos o pruebas de laboratorio, radiologia
etc. Finalmente hay que expresar una opinin acer-
ca de la situacin de ingreso del paciente y unas
primeras indicaciones del plan teraputico a seguir
(si el paciente est mnimamente tranquilo y capaz
de asumir esas indicaciones).
La atencin debe estar focalizada sobre el paciente,
observando gestos y actitudes, escuchando el con-
tenido verbal de la exposicin, el tono afectivo de la
misma, los silencios, tratando de captar la personali-
dad del entrevistado y los sntomas y signos de valor
semiolgico. La tarea esencial es entonces, abstraer
los signos y sntomas signicativos del conjunto de
lo expuesto y observado.
Al estar el paciente hospitalizado dispondremos de
varias entrevistas sucesivas para conseguir este ob-
jetivo, por lo que lo ms importante al inicio ser crear
un clima de conanza mdico-paciente.
En el caso del paciente reingresador, que ya es co-
nocido de la unidad, es innecesario y a veces con-
traproducente, el reinterrogar sobre todos aquellos
datos que ya conocemos. Es importante transmitir
al paciente que ya se conocen aspectos de su en-
fermedad y de su situacin personal y la entrevista
debe adecuarse a preguntar sobre posibles cambios
en la misma.
6.1. PRINCIPIO DE LA ENTREVISTA
Se recomienda saludar al paciente estrechndole la
mano. El mdico debe presentarse con su nombre
en un tono corts.
En ste primer paso ya vamos a notar varios elemen-
tos semiolgicos:
El dar la mano es un hecho muy signicativo: la mano
transpirada, de la ansiedad. La mano que slo roza,
para no contagiarse, de algunos obsesivos, etc.
La forma de mirar: la mirada baja del depresivo o
tmido, la mirada ladeada del desconado. El rostro
y su gesto: el gesto de autoridad del paranoide y de
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 770 7/5/10 13:18:45
771
83. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN LA UNIDAD DE AGUDOS
los megalmanos. El gesto de abatimiento del de-
presivo. El indiferente, de algunos esquizofrnicos. El
gesto de perplejidad de algunos confusos. El gesto
sobreactuado del histrico. La vestimenta: la proliji-
dad y el detalle en algunos paranoides, el descuido
en el depresivo grave, la ornamentacin del delirante
megalmano, y el descuido y la falta de aseo en al-
gunos esquizofrnicos, el acento seductor de ciertas
histricas, etc. La marcha: el paso rme de los para-
noides y megalmanos, el paso lento del melanclico,
la marcha a pequeos pasos del parkinsoniano, y las
propias de las alteraciones neurolgicas.
Seguidamente se puede abordar el tema de las si-
guientes formas:
Con una pregunta abierta: En qu puedo
ayudarle? Dar la impresin que el terapeuta
se pone al servicio del paciente, en actitud de
ayuda.
Tomando los datos de identificacin: puede
distender un poco el clima y es til para irse
conociendo. No debera prolongarse ms de 3
o 4 minutos, de lo contrario "enfra" la relacin
y es contraproducente si el paciente esta muy
ansioso.
No utilizando una forma estandarizada sino im-
provisando en funcin del paciente. Esto dar
ms plasticidad a la entrevista, pero requiere de
mayor experiencia por parte del terapeuta.
La eleccin de estas formas de comienzo depen-
der entre otras cosas de la personalidad del tera-
peuta, de la del paciente y de la patologa a tratar.
No es conveniente usar el modo imperativo del tipo:
"Hable!", "Comience!", etc., ya que el propsito es
facilitar la comunicacin en un clima ya entorpecido
por la situacin de ingreso y de la reagudizacin del
trastorno psicopatolgico de base.
6.2. DESARROLLO
En la unidad de agudos se recomienda una entrevista
semiestructurada. Es mejor dirigir parcialmente, la en-
trevista. La entrevista no directiva aporta muchos da-
tos de la personalidad del paciente pero menos de la
situacin de crisis actual y no se recomienda cuando
no se busca un vnculo profesional estrecho y dura-
dero con el paciente, sino la resolucin de un cuadro
clnico concreto que permita un alta de la hospitaliza-
cin y un seguimiento ambulatorio. Es mejor una cier-
ta estructuracin de la entrevista, que ofrece mayor
recopilacin de datos psicopatolgicos y la orienta-
cin hacia un diagnstico sndrmico, de mayor utili-
dad para tomar decisiones terapeticas. El psiquiatra
debe mantener siempre el control de la entrevista, sin
hacer que el paciente lo viva como un interrogatorio.
Dejar que se exprese libremente a veces y rediri-
gir para que se centre en los objetivos de inters.
En algunos pacientes la forma de realizar la pregunta
puede condicionar de alguna manera la respuesta.
Cuando se detecta inhibicin , temor, desconanza
o vergenza del paciente puede ser apropiado inte-
rrogar de forma concreta para todos aquellos snto-
mas que queremos explorar, sin embargo, cuando se
detecta cierta exageracin, dramatismo o simulacin
por parte del paciente el interrogar de froma detallada
puede provocar la respuesta armativa hacia todo
tipo de sntomas, relevantes o no.
6.3. FINAL DE LA ENTREVISTA
Se deber realizar una valoracin y devolucin al
paciente que :
Transmita al paciente que hemos comprendi-
do los datos, los hechos, las preocupaciones
y malestar que nos ha comunicado.
Incluya una primera aproximacin a como va
a ser el tratamiento (medicacin, posibilidad
de salidas, visitas de familiares, cualquier tipo
de ayuda o apoyo terapetico) que va a recibir
durante su permanencia en el hospital.
Nos muestre abiertos a solucionar sus dudas.
Suponga una despedida y previsin temporal
para la prxima visita (tabla 6).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 771 7/5/10 13:18:45
772
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
Tabla 6. Preguntas a realizarse tras la primera entrevista
Arnold Lzarus (Terapia Multimodal, Ed. Ippem, 1983) elabor una serie de preguntas que
debe realizarse el terapeuta al nal de la primera entrevista:
1. Hubo algn signo de psicosis: trastornos del pensamiento, delirios, incongruencia en las
emociones, conductas groseramente extravagantes o inadecuadas?
2. Cules fueron los problemas presentes y sus principales eventos precipitantes?
3. Hubo evidencia de auto-recriminacin, depresin, o de tendencia homicida o suicida?
4. Cmo era la apariencia del paciente con respecto a las caractersticas fsicas, arreglo, manera de hablar
y actitud? Hubo alguna actividad motora alterada: tics, amaneramiento, postura rgida, agitacin?
5. Qu antecedentes signicativos aparecieron en la biografa del paciente?
6. Quin o qu parece estar manteniendo las conductas inadaptadas del paciente?
7. Cules son algunos de los puntos fuertes y atributos positivos del paciente?
8. Pude poner en prctica una relacin mutuamente satisfactoria?
RECOMENDACIONES CLAVE
La unidad de agudos, se caracteriza por la gravedad de la psicopatologa que se atiende,
necesidad de inmediatez y rapidez de intervencin, carcter involuntario y oposicionismo
de un elevado porcentaje de pacientes, por lo que la entrevista psiquitrica en la unidad de
agudos debe adaptarse a cada caso y situacin. La entrevista en el paciente descompensado
siempre debe dar seguridad y tranquilidad.
El ambiente en el que se desarrollar la entrevista debe ser amplio, correctamente iluminado,
silencioso, sin ruidos externos y, debe asegurar la privacidad.
Debemos controlar el riesgo de agitacin/auto/heteroagresividad.
Deberemos adaptar la entrevista al estado psicopatolgico del paciente. La duracin debe
ser suciente para lograr los objetivos de la entrevista, aunque respetando la falta de ganas
de colaborar del paciente. Es fundamental, a la vez que se escucha lo que el paciente
relata, tener en cuenta su conducta, observando sus movimientos, vestido, gestos, expresin
emocional y reacciones.
Mientras el paciente se encuentra hospitalizado, rellenar la historia clnica no sera el primer
objetivo en una primera visita dado que disponemos de das para hacerlo.
El paciente en fase aguda puede, deliberadamente o no, ocultar informacin, distorsionarla,
cambiar la cronologa de los hechos, omitir sucesos importantes, mentir acerca de la toma
de tratamiento, etc. y todas stas informaciones deben contrastarse con la familia. En la
hospitalizacin la entrevista con la familia del enfermo es fundamental. Si bien este funcionamiento
queda claro para aquellos pacientes con alteracin del juicio de realidad, para aquellos pacientes
ingresados de forma voluntaria y en los que no se da esta circunstancia, debe solicitarse
autorizacin para entrevistarse con familia o entorno y respetar la decisin del paciente.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 772 7/5/10 13:18:45
773
83. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN LA UNIDAD DE AGUDOS
7. BIBLIOGRAFA BSICA
Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra.
Vallejo Ruiloba J.
Manual de Psiquiatra Clnica. Kaplan & SadocK.
4
a
ed.
Psychiatric Interview, History and Mental Status Exa-
mination, seccin 7.1.
Mari etn H. Psychi atri c i nter vi ew. Al cmeon.
1992;2(2):137-160.
Shea SC. La entrevista psiquitrica: el arte de com-
prender. 2
a
ed. Madrid: Ed. Elsevier. 2002:3-56.
Cervera Enguix S, Conde Lpez V, Espino Granado
A, Giner Ubago J, Leal Cercos C, Torres Gonzalez F.
Manual del residente de Psiquiatra. Vol I. La explora-
cin psiquitrica. Madrid. 1997:261-285.
8. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Sood TR, Mcstay CM, Evaluation of the Psychiatric
patient. Emergency Medical Clin North America.
2009; Nov, 27(4):669-683.
Lazarus AA. Brief but comprehensive psychothera-
py: The multimodal way. Nueva York: Ed. Springer.
1997.
Casttle M, Jare R. Acute Psychiatry. Ed. Churchill
Livingstone. 2007.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 773 7/5/10 13:18:45
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 774 7/5/10 13:18:45
84. TCNICAS DE INTERVENCIN HOSPITALARIA
Autores: Ewa Rybak Malgorzata y Jos Ramn Rodrguez Larios
Tutor: Toms Martn Pinto
Complejo Hospitalario de vila. vila
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
775
CONCEPTOS ESENCIALES
Unidad de Agudos Psiquitrica (UAP), tambin denominadas Unidades de Estancia Breve o
Unidades de Hospitalizacin Psiquitrica, son dispositivos asistenciales de la red de Salud
Mental y Asistencia Psiquitrica que se encuentran ubicadas en los hospitales generales,
siendo su principal funcin prestar atencin y cuidados integrales a pacientes con riesgos
graves debidos a crisis psiquitricas agudas, y que requieren de intervencin inmediata en
rgimen de internamiento por un tiempo breve (2-3 semanas de media).
Tcnicas de intervencin hospitalaria (TIH), son aquellos procedimientos psiquitricos
asistenciales prescritos o aplicados en la UAP por un especialista en psiquiatra con la doble
nalidad de mejorar la salud de los pacientes ingresados en la UAP y de garantizar la seguridad
de pacientes, usuarios y el personal a lo largo de todo el proceso de hospitalizacin.
1. INTRODUCCIN
La prctica clnica psiquitrica incluye un conjunto
de tcnicas de intervencin en continuo desarrollo
que se vienen aplicando en los distintos mbitos
asistenciales que abarca la especialidad. Se deno-
minan tcnicas de intervencin hospitalarias (TIH) a
aquellas que se administran a pacientes ingresados
en rgimen total o parcial en la Unidad de Agudos
Psiquitrica (UAP).
Muchos de estos procedimientos no estn exentos
de riesgo por lo que generalmente se recomienda
intentar obtener el consentimiento informado, adems
de seguir protocolos consensuados de actuacin. En
algunos casos habr que recurrir a solicitar autoriza-
cin de internamiento involuntario.
No corresponde a este captulo la descripcin
general del proceso de hospitalizacin en las UAP,
pero el psiquiatra en formacin debe tener presente
que antes de aplicar cualquier tcnica debe familia-
rizarse con las caractersticas del dispositivo.
2. TIPOS DE TCNICAS DE INTERVENCIN
HOSPITALARIA
A lo largo de todo el proceso de hospitalizacin se
aplicarn un serie de procedimientos y actuaciones
que conforman entre si el soporte funcional general, o
gua de funcionamiento de las UAP, que van a permitir
desarrollar de forma organizada planes especcos o
individualizados de intervencin. Podemos clasicar
la TIH de la siguiente manera (tabla 1).
Tabla 1. Clasificacin de TIH psiquitricas
TIH de garanta de prevencin/intervencin
en riesgos graves.
TIH con fnalidad diagnstica.
TIH con fnalidad teraputica.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 775 7/5/10 13:18:46
776
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
3. TIH DE PREVENCIN/INTERVENCIN
EN RIESGOS GRAVES
Este tipo de procedimientos pretende evitar o
yugular rpidamente situaciones de riesgo grave que
puedan producirse en la UAP.
Muchas de ellas suponen una merma de la libertad
del paciente por lo que su utilizacin debe respetar
en todo momento las coordenadas clnicas, ticas
y jurdicas.
Los riesgos ms comunes son los derivados del
trastorno mental, como agresividad, autolesiones,
crisis de agitacin, comportamiento desorganizado,
psicoptico o temerario, conductas insanas como
vmitos autoinducidos o ejercicio excesivo, inten-
tos de fuga, tentativa de incendio, etc. Pero tambin
deben prevenir o yugular los riesgos fsicos graves
debidos enfermedad fsica primaria o secundaria a
las intervenciones hospitalarias. Las TIH de preven-
cin e intervencin en riesgos ms comunes son las
siguientes (tabla 2).
Tabla 2. TIH bsicas de prevencin/intervencin
en riesgos graves
TIH de observacin continuada.
TIH de procedimientos restrictivos.
TIH de garanta de nutricin y de administracin
de la medicacin.
TIH de prevencin intervencin en patologas
somticas graves.
TIH de prevencin e intervencin en incendios.
TIH de prevencin de recadas tempranas al alta.
TIH de prevencin de riesgos durante el
traslado de pacientes.
3.1. TIH DE OBSERVACIN CONTINUADA
Sin duda la oportunidad que ofrece la UAP de obser-
vacin directa durante las 24 horas de los pacientes
es una de las mejores garantas de prevencin de
riesgos. Resulta recomendable establecer al menos
tres niveles de intervencin segn la previsin de la
probabilidad de riesgos graves (tabla 3).
3.2. TIH DE PROCEDIMIENTOS RESTRICTIVOS
Al margen de la necesaria reclusin en un recinto
cerrado, las tcnicas restrictivas ms utilizadas en
la UAP se reeren en la tabla 4.
Su aplicacin involuntaria debe ir acompaada de
informacin al paciente y a la familia, y puede ser ne-
cesaria su noticacin al juzgado e incluso la solicitud
de autorizacin de internamiento involuntario.
Tabla 4. Procedimientos restrictivos en la UAP
Tcnicas de contencin (psicolgica, fsica
y qumica).
Tcnica de aislamiento.
Restriccin de salidas al exterior.
Otras medidas restrictivas.
3.2.1. Tcnicas de contencin
En general se trata de un nico procedimien-
to que se aplica en escalada, y que se activa ante
cualquier conducta disruptiva de una persona que
suponga una amenaza inminente y grave a la inte-
gridad psquica o fsica de los pacientes, de otras
personas o del inmueble. Se suele comenzar con
contencin psicolgica y despus qumica y/o fsica
segn los casos Las indicaciones ms frecuentes
son crisis de agitacin, otras conductas disruptivas
y ansiedad intensa (tabla 5).
Tabla 3. TIH niveles de observacin segn la previsin de riesgos graves
Riesgo inminente improbable. Riesgo potencial inminente. Riesgo maniesto.
Funcionamiento rutinario.
Observacin discreta. Anotaciones
por turnos.
Funcionamiento de alerta.
Observacin directa al menos
cada 15-20 minutos.
Recursos disponibles y
preparados para actuar.
Intervencin en crisis.
Observacin constante.
Aplicacin inmediata de TIH
para yugular la crisis.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 776 7/5/10 13:18:46
777
84. TCNICAS DE INTERVENCIN HOSPITALARIA
3.2.2. Tcnica de aislamiento
Aunque el emplazamiento del paciente en una uni-
dad cerrada supone ya una limitacin de su libertad,
la tcnica de aislamiento consiste en la reclusin
voluntaria o forzosa del paciente en la propia habi-
tacin o en una habitacin de aislamiento dotada
de confort, de un grado mayor de seguridad, de la
posibilidad de observacin (idealmente dotada de
videovigilancia) y de atencin continua e inmediata.
En general los pacientes sometidos a aislamiento
precisan un nivel de observacin intensiva por mo-
tivos psicopatolgicos o fsicos. Por otra parte las
personas pueden presentar conductas autolesivas,
tentativas suicidas y agresividad como consecuencia
del aislamiento, por lo que se deben intensicar las
medidas de prevencin (visitas frecuentes, vigilancia
continua, protocolos de contencin, etc.).
El paciente debe estar vigilado y permanecer ais-
lado el menor tiempo posible.
3.2.3. Otras medidas restrictivas
Se puede aplicar restriccin de contacto con el
exterior, limitando las visitas de familiares o allega-
dos, o del beb en caso de psicosis puerperal, o
demorando las salidas externas del paciente (p. ej.
para tcnicas diagnsticas), restriccin de llamadas
telefnicas o correo, o se limita el acceso a deter-
minadas zonas del dispositivo (p. ej. visitas al bao
en pacientes con trastorno alimentario), prohibicin
de fumar, evitar que tenga acceso a cualquier objeto
con el que presente tendencia a lesionarse o lesionar
como mecheros, cadenas, cinturones, objetos incisos
metlicos, etc.
3.3. TIH DE PREVENCIN E INTERVENCIN
EN RIESGOS SOMTICOS GRAVES
Los riesgos somticos graves en la UAP no son dis-
tintos que en otras unidades, sin embargo se debe
estar alerta sobre la aparicin de riesgos relacio-
nados con las tcnicas diagnsticas y teraputicas
utilizadas con mayor frecuencia.
Las TIH restrictivas fsicas o qumicas pueden
complicarse con la aparicin de lesiones traum-
ticas (correccin del ortosotatismo y la sedacin
excesiva), tromboembolismo pulmonar (hidratar,
rotar miembros en contencin y valorar aplicacin
de 5.000 UI /da de heparina de BPM), parada
Tabla 5. Procedimiento de contencin en escalada
Garantizar seguridad para el personal, pacientes y usuarios.
La simple presencia de personal sufciente puede resultar tranquilizadora.
Atencin centrada en el paciente con trato respetuoso, emptico y frme.
Facilitar expresin verbal, pero limitar conductas de riesgo.
Se preferen las aclaraciones sencillas a las negativas rgidas.
Si es posible dar alternativas razonables a sus peticiones.
Ofrecer sedantes. Informar que son para ayudarle a calmarse, no para dormirle.
Eleccin del frmaco segn antecedentes, psicopatologa y condiciones fsicas.
Si se puede garantizar la medicacin oral supervisada se preferirn preparados orales en solucin,
diluibles, dispersables y sublinguales.
Si no es posible se utilizarn preparados parenterales (preferiblemente IM).
Si hay resistencia activa o se presentan riesgos psicopatolgicos graves se aplicarn tcnicas de
contencin fsica.
El paciente ser rpidamente inmovilizado por 5 personas entrenadas (una por cada miembro y otra
para la cabeza), siendo emplazado preferiblemente en una habitacin aislada y tranquila, y sujetado a
la cama de forma segura mediante material homologado (correaje de extremidades, cintura, hombros).
Administrar entre 1 y 4 dosis de sedantes separadas por 30-60 minutos.
Volver a va oral en cuanto sea posible.
Supervisin estrecha para prevencin de riesgos fsicos.
Informacin a familiares. Tramitacin de partes. Registro de la intervencin
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 777 7/5/10 13:18:46
778
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
cardiorespiratoria (implantar protocolo de RCP),
neumona por aspiracin (evitar sedacin excesiva,
colocacin correcta de la SNG, etc.) o, incluso, ahor-
camiento (precaucin en la contencin por cintura).
3.4. TCNICAS DE GARANTA DE NUTRICIN Y DE
ADMINISTRACIN DE LA MEDICACIN
La negativa a admitir agua, alimentos o medica-
cin es una actitud frecuente en muchos pacientes
ingresados en la UAP y, puede acompaarse de una
oposicin pasiva o activa que llegue a interferir nota-
blemente el proceso asistencial o a suponer riesgos
importantes para su salud. En las siguientes tablas se
exponen las tcnicas bsicas de garanta de adminis-
tracin de medicacin de nutricin (tabla 6).
3.5. TIH DE PREVENCIN Y ACTUACIN ANTE
INCENDIOS
Todas las UAP y sus contenidos materiales deben
adecuarse a las normas de prevencin de riesgos
de incendios establecidas y el personal debe estar
familiarizado con los procedimientos de actuacin
y evacuacin ante incendios, especialmente si est
permitido fumar.
3.6. TIH DE PREVENCIN DE RECADAS
TEMPRANAS TRAS EL ALTA
Evitar los reingresos es un objetivo de calidad
asistencial que no es ajeno a las UAP, por lo que
gran parte de sus actuaciones realizadas deben ir
orientadas a lograr la una estabilizacin prolongada
del trastorno (tabla 7).
3.7. TCNICA DE TRASLADO SEGURO
DE PACIENTES
El traslado de pacientes con trastorno mental es
uno de los puntos frgiles de la asistencia sanitaria,
ya que a los riesgos somticos hay que aadir los
psiquitricos (p.ej. alarma social por fuga). Las pre-
cauciones bsicas se exponen en la tabla 8.
4. TIH DIAGNSTICAS
Las tcnicas de diagnstico hospitalarias sern re-
feridas en el captulo correspondiente a la historia
Tabla 6. TIH ante la negativa/imposibilidad de alimentarse o a medicarse
Detectar casos de riesgo mediante la HC, antecedentes, observacin, etc.
Trabajar si es posible la conciencia de enfermedad y la adherencia teraputica.
Informarle acerca de los riegos / benefcios de no medicarse/alimentarse.
Ofrecer o admitir alternativas razonables si el paciente puede decidir por s mismo.
En caso contrario debe aplicarse el tratamiento, recurriendo si es preciso a tcnicas de contencin
fsica, valorando la necesidad de noticacin al juzgado y de solicitar autorizacin para internamiento
involuntario, si no se ha hecho.
Si se puede garantizar la toma oral de medicacin con estrecha supervisin recurrir a preparados en
solucin, diluibles, bucodispersables o sublinguales.
Si se puede garantizar la ingesta de alimentos y lquidos bajo estrecha supervisin se realizar control
ponderal y del balance metablico e hdrico.
Comprobar cavidad bucal tras la deglucin o absorcin de medicacin.
Evitar que vomite la medicacin o la comida mediante observacin (1 hora).
Si no se puede garantizar la medicacin recurrir a la administracin parenteral (IM, IV o SC segn
los casos), recurriendo si es preciso a protocolos de contencin. Algunos medicamentos se pueden
administrar por SNG.
Si no se puede garantizar la nutricin se utilizar sueroterapia o nutricin enteral o parenteral segn los
casos, recurriendo si es preciso a tcnicas de contencin.
Estas vas de administracin requieren una mayor supervisin por presentar ms riesgos, por lo que
debe regresarse a la administracin oral en cuanto sea posible.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 778 7/5/10 13:18:46
779
84. TCNICAS DE INTERVENCIN HOSPITALARIA
Tabla 8. Procedimiento de traslado seguro de pacientes
Individualizar cada caso, determinando los siguientes recursos:
Tipo de vehculo (cama, camilla, tipo de ambulancia, etc.).
Recursos humanos (enfermera, mdicos, tcnicos de transporte sanitario, personal celador,
personal de seguridad, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.).
Recursos materiales (para contencin fsica, qumica, otros medicamentos, etc.).
Contacto telefnico con dispositivo de destino con la fnalidad de coordinarse.
Informe clnico de traslado o documento exigido a tal fn, para la HC y para destino, as como para el
paciente o representante legal si as lo solicitan.
Informacin paciente y familiares.
Notifcar el traslado a la autoridad judicial cuando el caso lo requiera.
Cumplimentar los partes y registros internos (hoja clnico estadstica, etc.).
Asegurarse de que el paciente lleg a su destino.
Tabla 7. Recomendaciones bsicas de prevencin de recada temprana
Identifcar y corregir los factores precipitantes y predisponentes de la crisis.
Lograr incrementar la conciencia de enfermedad.
Lograr una mejor adherencia teraputica.
Seleccionar medicacin y formas de administracin que minimicen incumplimiento.
Lograr que la familia supervise la administracin de medicacin al alta.
Valorar la inclusin del paciente en programas de antipsicticos de accin prolongada, eutimizantes o
TEC de mantenimiento.
Coordinacin con los dispositivos de destino.
Programas especfcos para pacientes de alto riesgo de recada temprana.
clnica psiquitrica de la UAP, por lo que no vamos
a mencionarlas aqu, pero queremos resaltar aqu
la capacidad de que dispone la hospitalizacin de
realizar la observacin continua de los pacientes en
los diferentes turnos, as como la tarea de transmitir
de forma oral y escrita las incidencias detectadas,
como una herramienta diagnstica ecaz y especca
de este dispositivo.
5. TIH TERAPUTICAS
Se trata de procedimientos cuya utilidad primaria
no es la prevencin de los riesgos secundarios a la
patologa mental, sino el tratamiento de trastornos
concretos con la nalidad de lograr su estabilizacin
o remisin. Muchas de las tcnicas teraputicas que
se aplican son similares a las que se utilizan en otros
dispositivos y sern tratadas en los captulos corres-
pondientes, por lo que aqu nos vamos a referir nica-
mente a algunos procedimientos cuya utilizacin es
exclusiva o ms comn en el mbito hospitalario.
5.1. TCNICAS TERAPUTICAS NO BIOLGICAS
Aunque la mayora de los procedimientos teraputi-
cos aplicados en la UAP se basan en tratamientos
biolgicos debemos referirnos a algunas tcnicas y
factores con efecto benecioso coadyuvante de los
primeros (tabla 9).
5.2. TCNICAS TERAPUTICAS BIOLGICAS
Incluimos en este apartado aquellos procedimientos
biolgicos con nalidad teraputica cuya aplicacin
es frecuente en las UAP y aquellas tcnicas que
presentan riesgos que hacen recomendable su apli-
cacin en el hospital (tabla 10).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 779 7/5/10 13:18:46
780
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
5.2.1. Administracin parenteral de psicofrmacos
La U.H.P. es un dispositivo preparado para garantizar
al mximo la administracin de la medicacin, ya que
puede recurrir a la administracin regular por la va
parenteral aunque el paciente presente negativa a
aceptar el tratamiento. La utilizacin de esta tcnica
est justicada en los casos graves en los que no es
posible la administracin oral, o se muestra inecaz,
cuando hay necesidad de lograr un efecto rpido o
hay antecedentes de ecacia de la administracin
parenteral y el paciente la preere. En general las
dosis necesarias son inferiores a las dosis orales.
Hay que supervisar de forma estrecha la aparicin
de efectos adversos de tipo cardiovascular y la de-
presin del centro respiratorio y no es infrecuente la
produccin de infeccin en las zonas de aplicacin.
Se recomienda volver a la va oral en cuanto sea
posible. En la siguiente tabla se exponen las vas
aceptadas de administracin parenteral de algunos
psicofrmacos y otros medicamentos de uso corrien-
te en la UAP (tabla 11).
5.2.2. Tcnicas de optimizacin del tratamiento
La UAP ofrece importantes ventajas en cuanto a la
vericacin diagnstica y el cumplimiento teraputico.
Otras tcnicas de uso corriente en este mbito como
la sustitucin de psicofrmacos, la potenciacin y la
combinacin sern referidas en otros captulos.
5.2.3. Terapia electroconvulsiva (TEC)
La TEC es una tcnica de tratamiento mdico que se
aplica en el medio hospitalario que logra su efecto
teraputico a travs de la produccin controlada de
crisis comiciales tnico-clnicas mediante la aplica-
cin de estmulos elctricos de determinadas carac-
tersticas. Su indicacin principal son los trastornos
mentales graves en fase aguda, si bien esta tcnica
puede utilizarse tambin sin necesidad de interna-
miento en la UAP en pacientes estabilizados para
prevenir recadas tempranas o recurrencias (TEC de
continuacin y TEC de mantenimiento).
Tabla 9. Tcnicas teraputicas no biolgicas
El ambiente
teraputico
en la UAP
Las condiciones de seguridad y las rutinas saludables en el entorno contenedor
de la UAP pueden contribuir a reorganizar el psiquismo confuso de los pacientes
con trastornos mentales graves.
Actividades de la
vida diaria
Algunas UAP cuentan con programas especcos de autocuidados,
psicomotricidad y entrenamiento en otras actividades saludables, que
contribuyen aun ms a equilibrar el psiquismo del paciente.
Psicoterapia
hospitalaria
La mayora de pacientes presenta una crisis aguda y grave que reduce la
posibilidad de aplicacin de psicoterapia. Por ello las intervenciones han de
ir dirigidas a que el paciente tome conciencia de su enfermedad y colabore.
Algunos pacientes pueden beneciarse de tcnicas de relajacin, cognitivas,
conductuales o grupales adaptadas. Tambin se realizan entrevistas familiares
dirigidas a la resolucin de conictos relevantes para el trastorno. En algunas
UAP se dispone de TIH de reestructuracin cognitiva.
Privacin de sueo
Se trata de un procedimiento rpido, inocuo y de bajo coste que se utiliza en la
depresin. Consiste en la supresin total o parcial (primera o segunda mitad)
del sueo nocturno. En la modalidad de avance de fase tras una privacin total
se adelanta el intervalo de horas de sueo progresivamente, comenzando por el
intervalo de las 17 a las 24 horas para llegar al intervalo de las 23 a las 6 horas.
Tabla 10. Tcnicas teraputicas biolgicas en UAP
Administracin parenteral de psicofrmacos.
Tcnicas de optimizacin del tratamiento farmacolgico.
Terapia electroconvulsiva (TEC).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 780 7/5/10 13:18:46
781
84. TCNICAS DE INTERVENCIN HOSPITALARIA
Desde su descubrimiento se ha demostrado e-
cacia y el procedimiento se ha depurado hasta lograr
minimizar riesgos. En la actualidad es un recurso
teraputico insustituible.
Para la aplicacin se requiere adems de recursos
materiales y organizativos, la participacin de al me-
nos un psiquiatra, un anestesista, personal de en-
fermera y personal celador. La mayora de riesgos
potenciales son derivados de la tcnica de anestesia
por lo que debe realizarse en una sala que disponga
de recursos de reanimacin (sala de reanimacin o
quirfano).
En el captulo 69 se hace referencia a sus caracte-
rsticas fundamentales, por lo que a continuacin
nos limitaremos a recordar aquellas tareas que se
realizan dentro de la propia UAP, antes y despus
de que el paciente est a la sala de reanimacin u
otros dispositivos del quirfano donde se proceda a
la aplicacin de la TEC (tablas 12 y 13).
Tabla 11. Psicofrmacos y otros frmacos parenterales
IM IV directa Perfus. Intermit. Perfus. Continua SC
Haloperidol S S S S S
Clorpromazina S S S
Levomeprom S
Zuclopentix S
Olanzapina S
Risperidona S
Ziprasidona S
Aripiprazol S
Tiapride S S
Diazepam S S S
Clorazepato S S S S
Clonazepam S S
Midazolam S S
Flunitrazepam S S
Clomipramina S S
Trazodona S S S
Biperideno S S
Flumazenilo S S S
Naloxona S S S S S
Tabla 12. Tcnica general de aplicacin de la TEC (requerimientos previos)
Indicacin por parte del psiquiatra responsable del caso (ver indicaciones, tabla 2).
Consentimiento informado del paciente o su representante legal.
Pruebas complementarias bsicas. Constantes, peso y talla, hemograma completo, bioqumica
general, ECG, radiografa anteroposterior y lateral de trax.
En caso de patologa esqueltica o enceflica solicitar radiologa de crneo, de columna completa
y TAC craneal. EEG si se sospecha epilepsia.
Interconsulta a anestesia.
Interconsulta a odontlogo en caso de presencia de piezas dentarias inestables.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 781 7/5/10 13:18:46
782
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
Tabla 13. Tcnica general de aplicacin de la TEC (preparacin del paciente en la UAP inmediatamente antes de la
intervencin)
Ayuno y evitar mediacin oral por lo menos 8 horas antes
Contencin psquica del paciente.
Revisar y limpiar cavidad bucal limpieza intestinal (si necesario aplicacin de enema) limpieza
de las zonas de aplicacin (lavado de cabello), retirar las prtesis dentales, oculares, joyas y otros
accesorios.
Monitorizacin de constantes.
Colocar va venosa para perfusin puede reducir el tiempo de la intervencin.
Tcnicas de prevencin de riesgos durante el desplazamiento del paciente.
Tabla 14. Tcnica general de aplicacin de la TEC (cuidados post-TEC en UAP)
Emplazamiento en UAP en habitacin aislada con supervisin estrecha.
Tcnicas de prevencin de riesgos. Contencin psquica del paciente.
Permanecer en ayunas hasta que recupere el refejo deglutorio.
Evaluacin fsica y psiquitrica.
Supervisin estrecha, constantes cada media hora hasta estabilizacin.
Prevenir y tratar posibles complicaciones post-TEC.
RECOMENDACIONES CLAVE
Antes de aplicar TIH es necesario conocer las caractersticas del dispositivo.
El proceso asistencial ms caracterstico de la UAP es el internamiento involuntario de
pacientes con trastorno mental agudo grave.
La TIH diagnstica ms especca de la UAP probablemente es la observacin continuada
(24 horas al da) de pacientes con crisis aguda psiquitrica.
Entre las tcnicas teraputicas en las que se recomienda la aplicacin en la UAP sobresalen
la administracin parenteral de psicofrmacos (especialmente IV o en perfusin), la privacin
de sueo y la TEC.
Antes de aplicar TIH diagnsticas o teraputicas es necesario garantizar la seguridad del
personal, de los usuarios, del propio paciente y del mobiliario.
Las tcnicas de garanta de seguridad, al igual que otras TIH, deben ser aplicadas respectando
en todo momento el marco clnico, tico y jurdico.
La aplicacin de una TIH de contencin fsica o qumica requiere de una supervisin estrecha
para prevenir riesgos somticos graves como parada cardiorrespiratoria, tromboembolismo
pulmonar, neumona por aspiracin, ahorcamiento, lesiones, etc.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 782 7/5/10 13:18:46
783
84. TCNICAS DE INTERVENCIN HOSPITALARIA
6. BIBLIOGRAFA BSICA
Soler Insa PA, Gascn Barrachina J. Recomendacio-
nes teraputicas en los trastornos mentales. RTM III.
3
a
ed. Barcelona: Ed. Ars Mdica. 2005.
Gonzlez Rodrguez RJ, Hidalgo Rodrigo I. Gua de
actuacin en la clnica psiquitrica. 1
a
reimpresin.
Tres Cantos (Madrid): Ed. You & Us. 1999.
American Psychiatric Association. Guas clnicas
para el tratamiento de los trastornos psiquitricos.
Compendio 2006. 1
a
ed. Barcelona: Ed. Ars Mdica.
2006.
American Psychiatric Association. La prctica de la
terapia electroconvulsiva. Recomendaciones para el
tratamiento, formacin y capacitacin. 1
a
ed. Barce-
lona: Ed. Ars Mdica. 2002.
Ramos Brieva JA. Contencin mecnica. Restriccin
de movimientos y aislamiento. Manual de uso y pro-
tocolos de procedimiento. Barcelona: Ed. Masson.
1999.
7. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Chinchilla Moreno A. Manual de Urgencias Psiquitri-
cas. 1
a
ed. Barcelona: Ed. Masson Elservier. 2003.
Hales RE, Yudorofsky SC. Tratado de Psiquiatra
Clnica. 4
a
ed. Barcelona: Ed. Masson S.A. 2004.
Salazar Vallejo M, Peralta Rodrigo C, Pastor Ruiz J.
Tratado de psicofarmacologa. Bases y aplicacin
clnica. 2
a
ed. Madrid: Ed. Panamericana. 2009.
Vallejo Ruiloba J. Tratado de Psiquiatra. 1
a
ed. Bar-
celona: Ed. J. Rba Libros, S.A. 2008.
Barrios Flores LF. Coercin en Psiquiatra. An. Psiq.
(Madrid). 2003;19(2):55-63.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 783 7/5/10 13:18:47
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 784 7/5/10 13:18:47
85. EL EQUIPO DE LA UNIDAD DE AGUDOS
Autoras: Nereida Martnez Pedrosa y Sara Garca Marn
Tutor: Jos Guerrero Velzquez
Residencia Sanitaria Ruiz de Alda (Virgen de las Nieves). Granada
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
785
CONCEPTOS ESENCIALES
Segn el Artculo 20 de la Ley General de Sanidad, las Unidades de Agudos de psiquiatra son
unos dispositivos de hospitalizacin corta para casos graves, muchos de ellos derivados desde
los centros de salud mental o atencin primaria y los servicios de urgencias del hospital.
Funciones: tareas de contencin, diagnstico, tratamiento (mdico y psicolgico) del paciente
en crisis y coordinacin para la continuidad del mismo de forma ambulatoria tras su mejora
clnica, adems de participar en el diseo de programas de atencin a pacientes con alto riesgo
de hospitalizacin psiquitrica en colaboracin con las unidades de salud mental comunitaria y
realizar programas de atencin integral en rgimen de psiquiatra de enlace de la morbilidad
psquica en pacientes con patologa mdica o quirrgica.
1. INTRODUCCIN
Desde un punto de vista tradicional, la reforma psi-
quitrica se ha considerado como un proceso de
desinstitucionalizacin, con la profunda transforma-
cin de los viejos hospitales psiquitricos y la implan-
tacin de servicios comunitarios de tipo residencial
no hospitalario, ambulatorio y de atencin intermedia
(centros laborales, de apoyo y de potenciacin de las
habilidades del individuo). Con ello la psiquiatra pasa
de su inicio como disciplina contenedora y custodial
a tener un soporte multidisciplinar y un abordaje biop-
sicosocial de las personas con trastorno psicopato-
lgico, incidiendo de manera directa y positiva en el
medio en el que stas se desenvuelven.
Segn el Artculo 20 de la Ley General de Sanidad,
las Unidades de Agudos de psiquiatra son unos dis-
positivos de hospitalizacin corta para casos gra-
ves, muchos de ellos derivados desde los centros
de salud mental o atencin primaria y los servicios
de urgencias del hospital.
Funciones: tareas de contencin, diagnstico, tra-
tamiento (mdico y psicolgico) del paciente en
crisis y coordinacin para la continuidad del mismo
de forma ambulatoria tras su mejora clnica, adems
de participar en el diseo de programas de atencin
a pacientes con alto riesgo de hospitalizacin psi-
quitrica en colaboracin con las unidades de salud
mental comunitaria y realizar programas de atencin
integral en rgimen de psiquiatra de enlace de
la morbilidad psquica en pacientes con patologa
mdica o quirrgica.
La patologa tratada que imposibilita su tratamiento en
el mbito ambulatorio, se basa en dos premisas:
El riesgo para su integridad fsica o la incapa-
cidad para el autocuidado ms bsico con un
bajo apoyo social y abuso de alcohol o psico-
frmacos.
Heteroagresividad, desorganizacin y agitacin
psicomotriz.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 785 7/5/10 13:18:47
786
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
Los cuadros clnicos englobados son mltiples, abar-
cando lo psictico, neurtico, depresivo, trastorno de
personalidad, dependencia a sustancias y cuadros
de deterioro o demencias.
Figuras representativas en una Unidad de agudos
son:
Jefe de Seccin o Coordinador de Unidad de
Agudos.
Psiquiatras.
Psiclogos clnicos.
Supervisora de enfermera.
Enfermeros.
Auxiliares de clnica.
Trabajadora social.
Terapeuta ocupacional.
Administrativo.
Residentes de psiquiatra.
Residentes de psicologa clnica.
A lo largo de este captulo se irn desarrollando las
diferentes actividades que desempearn cada uno
de ellos y que permitirn que la actividad asistencial
se realice de forma multidisciplinar con una mejor
asistencia al paciente ingresado.
2. JEFE DE SECCIN O COORDINADOR
DE UNIDAD DE AGUDOS
Encargado de la gestin de los recursos materiales,
humanos y organizativos de ese servicio, dependien-
te de la divisin mdica, en las diferentes etapas de
planicacin, organizacin, direccin y evaluacin.
Entre otras funciones se encuentran las propias de la
asistencia al paciente (en su calidad de facultativo)
y las docentes (respecto a cualquier miembro del
personal de la unidad, con especial incidencia en re-
sidentes en periodo formativo; sesiones, seminarios,
supervisiones de casos), adems de las de gestin
por objetivos; dentro de esta ltima diferenciamos
entre etapa de planicacin y organizacin y etapa
de direccin y evaluacin.
El eje motor de todo dispositivo sanitario son los
recursos humanos. La motivacin para profesiona-
les altamente cualicados es compleja; no obstante,
debe obtenerse mediante la creacin de un espacio
para la comunicacin que propicie la identicacin
de consensos, la descentralizacin de las decisiones,
la formacin, la participacin, el trato personalizado
y el reconocimiento de la aportacin realizada por
cada uno del servicio.
3. PSIQUIATRA
El papel del psiquiatra debe basarse en un modelo
mdico y a travs de l afrontar los trastornos menta-
les de los pacientes, considerando tanto los factores
biolgicos como psicolgicos.
Funciones:
Aspectos de medicina general.
Aspectos propiamente psiquitricos.
Urgencias de implicacin mdica en la planta.
3.1. ASPECTOS DE MEDICINA GENERAL
Se ocupa, como mdico, de aquellos aspectos or-
gnicos que pudieran estar desencadenando o agra-
vando el cuadro que motiv el ingreso, realizando
una completa historia clnica mdica, con exploracin
fsica (que incluya exploracin neurolgica) y pruebas
complementarias que correspondan.
Ser el encargado de administrar y regular el buen
cumplimiento de la toma de la medicacin de la pa-
tologa concomitante.
Por ltimo ser el responsable de realizar las inter-
consultas oportunas a otras especialidades.
3.2. ASPECTOS PROPIAMENTE PSIQUITRICOS
En cuanto a los aspectos psiquitricos, es el respon-
sable de realizar una entrevista psiquitrica exhaus-
tiva; una evaluacin; un acercamiento diagnstico y
posteriormente dictaminar un diagnstico provisional
al alta y desarrollar un plan teraputico. Dentro de
este plan encontramos la distribucin de psicofr-
macos; cuando sea posible a lo largo de la hos-
pitalizacin, realizar psicoterapia como tratamiento
coadyuvante al psicofarmacolgico. A su vez ser el
encargado de facilitar informacin al alta, tanto a la
familia como al dispositivo donde sea derivado.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 786 7/5/10 13:18:47
787
85. EL EQUIPO DE LA UNIDAD DE AGUDOS
3.3. URGENCIAS DE IMPLICACIN MDICA
EN LA PLANTA
Las urgencias pueden ser de tipo mdico, donde
ser el encargado de prestar la primera asistencia o
relacionadas con aspectos psiquitricos que pongan
en peligro la vida del propio paciente o del personal
sanitario, donde deber tomar las medidas necesa-
rias para evitar riesgos
Estas medidas pueden consistir en la administracin
de psicofrmacos inyectables, con el n de disminuir
la ansiedad, agresividad o incluso sedar al paciente,
si llega el momento autorizar la contencin me-
cnica.
4. PSICOLOGA CLNICA
Se pretende que el paciente adquiera un autocontrol
ecaz en el mximo de reas posibles, asumiendo
las limitaciones adyacentes a su psicopatologa y
otras variables.
Las tareas sern definidas por; el alcance de las
tcnicas de la psicologa, las caractersticas del
paciente, el objeto de la intervencin, las tcnicas
accesibles al psiclogo, los objetivos del ingreso y
los requerimientos de la unidad.
El objetivo del ingreso es la mnima intervencin para
la derivacin a otras instancias para continuar el trata-
miento; segn la naturaleza del cuadro, puede haber
una recepcin nula o al contrario, siendo en stos
casos beneciosa la ayuda psicolgica.
Las tareas que realiza el psiclogo clnico en la uni-
dad de agudos son de naturaleza:
Tareas de tipo educativo: pretenden hacer
partcipe al paciente de sus cuidados bsicos
para disminuir las recadas, solicitud de ayuda
temprana y mejora de calidad de vida. Esta
intervencin se aplica tambin a la familia.
Psicometra: que se utiliza como tcnica suple-
mentaria de indagacin, centrndose en tres
aspectos:
Los patrones de interaccin con el medio, los
hbitos emocionales y/o de pensamiento, por
su caracterstica de permanencia, pueden ser
objeto de pruebas diagnsticas; MCMI-II de
Millon, 16 PF, MIPS, pruebas proyectivas, etc.
Inicialmente minusvalorada, la exploracin de
la inteligencia en agudos es necesaria por
motivos diagnsticos y la toma de decisiones
clnicas (habitualmente con tests como WAIS,
TONI o RAVEN).
Las tareas de la unidad de agudos transcien-
den la vertiente neuropsicolgica, centrndo-
se en el hallazgo y descripcin de los dcits
neuropsicolgicos mediante bateras genera-
les de screening o ciertas pruebas centradas
en un problema determinado (BARCELONA,
EVEN, CAMDEX/COG, MEC, STROOP,
TRAIL MAKING, WISCONSIN, CARD, Test
de Schulman, etc.).
La intervencin clnica comprende varios aspectos;
la ayuda a la contencin, el manejo de los signos
ms incapacitantes, el acompaamiento, la evalua-
cin clnica y de recursos, la denicin del problema,
la intervencin para el cambio y la planicacin del
alta clnica.
5. SUPERVISOR DE ENFERMERA
Gestiona los recursos humanos y fsicos en bien
del paciente de la unidad de agudos.
Vela junto con los facultativos del protocolo de
actuacin individualizado que requiere las parti-
cularidades de cada paciente y su desarrollo.
Participacin activa como profesional cohesio-
nador del equipo interdisciplinar.
6. ENFERMERA
El rol de enfermera es el cuidado integral del pa-
ciente:
Es el nexo de unin entre el paciente y el resto
del equipo, la familia y con los recursos externos
asistenciales.
Percibe las demandas explcitas e implcitas de
los interesados, centrando la actuacin en los
aspectos humanos, emocionales y sociales de
la asistencia.
Pretende que el espacio nuevo se convierta en
un medio confortable introduciendo la gura del
enfermero referente.
Transmite la informacin al equipo para inte-
grarlos en el proceso asistencial global en el
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 787 7/5/10 13:18:47
788
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
que se desarrolla la atencin al enfermo hos-
pitalizado.
El equipo de enfermera referente (enfermeros y
auxiliares de enfermera) es el responsable de la ac-
cin y planicacin de los cuidados de enfermera
de los pacientes a su cargo y teniendo en cuenta la
observacin y las informaciones recibidas, detecta
problemas, marca objetivos, planica acciones enca-
minadas a alcanzar dichos objetivos, evaluando los
mismos. El eje central de su trabajo es la relacin de
ayuda, de doble direccin.
El personal, aceptando al individuo en sus di-
mensiones fsicas-emocionales.
Es necesario saber mantener la distancia ade-
cuada, donde se respete el espacio interper-
sonal.
Conociendo qu aspectos de la atencin al pa-
ciente y situaciones en mejor evitar. Mantener
una actitud honesta y realista.
Las intervenciones de enfermera se pueden con-
templar:
Sobre el enfermo: procurarle soporte y acom-
paamiento teniendo en cuenta los diferentes
aspectos de personalidad, emociones y con-
ductuales. Favorecer el reinicio o cambio de
hbitos, potenciando los recursos personales
y la capacidad en las dicultades.
Sobre la familia: facilitarle un espacio de acogi-
da que resulte tranquilizador y que proporcione
informacin del da a da del estado y la evolu-
cin del paciente.
Sobre el equipo: pieza clave en el intercambio
de informacin y de la observacin realizada en
diferentes mbitos de intervencin.
7. AUXILIAR DE ENFERMERA
Se erige como un importante elemento contenedor
del medio, con exposicin a momentos de gran in-
tensidad.
Las situaciones de riesgo como:
Cuadros de agitacin psicomotriz, donde debe
informar al paciente de las medidas que se van
a tomar para evitar potenciales lesiones; retira-
da de objetos punzantes, cinturones, prtesis,
gafas o cualquier elemento superuo de la ha-
bitacin; cooperacin para la administracin de
medicacin im. sedativa; aplicacin de sujecin
mecnica adecuada hasta sedacin; restringir
estmulos; recoger y llevar a custodia sus per-
tenencias personales, tranquilizar e informar a
la familia; poner en conocimiento administrativo
el ingreso; control visual del paciente durante la
agitacin y tras sedacin, informando y regis-
trando su evolucin y la aparicin de signos o
sntomas potencialmente peligrosos.
Cuadros delirantes: disponer de informacin de
la naturaleza del delirio del paciente para evitar
distorsiones; ubicar al enfermo en el contexto
real que ocupa de forma adecuada; mostrarse
claro ante el paciente de ideacin paranoide,
evitando interpretaciones; facilitar el contacto
enfermo-familia; disponer un plan de actuacin
individualizado de actuacin sobre cada pa-
ciente (en situaciones de riesgo)y aplicarlo de
forma natural; apoyar el trabajo de terapeuta
ocupacional; asegurar el cumplimiento de ho-
rarios y normas.
Episodios depresivos (por el riesgo de suici-
dio, principalmente): mantener una actitud de
escucha comunicativa; prevenir lesiones reti-
rando/controlando elementos potencialmente
peligrosos; facilitar el contacto con la familia;
controlar la ingesta alimenticia y los hbitos
higinicos en la etapa de inhibicin; potenciar
los pequeos logros del paciente, mostrarle
sus progresos.
Episodios confusionales: en los casos graves,
es necesario sujecin mecnica; en los leves,
acompaar al paciente, evitar obstculos; mante-
ner las rutinas de la unidad, relojes y calendarios
a la vista; control de constantes, ingesta (es-
pecialmente de lquidos), eliminacin, cuidados
de hbitos alimenticios e higinicos; detectar
cualquier sntoma aadido al cuadro (que pueda
aumentar su letalidad).
8. TRABAJADOR SOCIAL
Importante para la reinsercin social de los pacientes
mentales, principalmente a aquellos con trastorno
mental grave. Aparece la gura del trabajador social.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 788 7/5/10 13:18:47
789
85. EL EQUIPO DE LA UNIDAD DE AGUDOS
Dentro de las funciones generales que tiene en salud
mental:
Contribuir a la identicacin de factores fami-
liares y socioambientales relacionados con los
problemas de salud, detectando especca-
mente necesidades sociales susceptibles de
correccin.
Establecer las relaciones interinstitucionales,
especialmente con la red de servicios sanitarios
que permitan una mayor ecacia del trabajo en
equipo.
Recabar y transmitir informacin sobre los dis-
tintos tipos de recursos comunitarios y sobre las
condiciones que permitan su utilizacin ptima
y su potenciacin.
Ayudar a los usuarios a desarrollar las capaci-
dades que les permitan resolver sus problemas,
sociales individuales y colectivos, promoviendo
la autodeterminacin, adaptacin y desarrollo.
Participar en las intervenciones del equipo, es-
pecialmente en los programas de orientacin
y apoyo familiar.
Como funciones especcas:
rea Asistencial.
Participar en el proceso teraputico, apor-
tando la valoracin y diagnostico social y una
propuesta de intervencin al equipo.
Orientacin social a las problemticas que
se le deriven.
Diagnstico y orientacin familiar.
Coterapeuta de grupos.
rea de Promocin de la Salud.
Valoracin de las demandas de promocin
de salud de la comunidad, organizando la
respuesta desde el equipo.
Propuesta y creacin de programas de pro-
mocin de la salud, teniendo en cuenta la
incidencia de problemticas presentadas.
Coordinacin interinstitucional para la crea-
cin de programas especcos de promocin
de la salud y/o introduccin de los aspectos
de salud mental en los programas ya estable-
cidos en atencin primaria, servicios educati-
vos y SS.SS. en general.
Potenciacin desde dispositivos no sanitarios
del desarrollo de actividades que mejoren el
nivel emocional de la poblacin.
Se debe realizar una funcin de atencin directa, es
decir una atencin prestada a individuos, familiar y
grupos que presentan o estn en riesgo de presen-
tar problemas de ndole social, en relacin con un
problema de salud.
9. TERAPEUTA OCUPACIONAL
Identica el valor teraputico de la ocupacin, apli-
cndola y utilizndola como agente de salud.
Las funciones que realiza en la unidad de agudos
son:
Evaluacin ocupacional del paciente, con detec-
cin de disfunciones ocupacionales existentes,
as como prevencin de otras posibles.
Diseo y desarrollo de programas de terapia
ocupacional, con seleccin y anlisis de ac-
tividades individuales y grupales con nes te-
raputicos.
Velar por la seguridad del personal y los propios
pacientes en el espacio teraputico.
Educar para la ocupacin del ocio y tiempo libre.
Mantener y/o mejorar el estado psicomotriz de
los pacientes, evitando el sedentarismo y el
deterioro fsico.
Mantener activas las funciones y prevenir el
deterioro
Ensear y entrenar para el desarrollo de habi-
lidades sociales que permitan al paciente una
mejor adaptacin al medio externo.
Instaurar hbitos saludables (higiene, alimenta-
cin, ejercicio fsico, ocio)
Asesorar y orientar a la familia en todos aquellos
aspectos que pueden mejorar y/o mantener el
nivel de desempeo ocupacional.
Organizacin, gestin y mantenimiento de los
recursos materiales.
Proporcionar pautas a seguir a los profesiona-
les que participen en los programas de terapia
ocupacional (monitores, auxiliares)
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 789 7/5/10 13:18:47
790
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
Participacin en reuniones de equipo y coordi-
nacin con otros profesionales.
Coordinacin con los servicios de terapia ocu-
pacional de los dispositivos de salud mental.
10. ADMINISTRATIVO
El personal administrativo de este dispositivo, ade-
ms de las tareas habituales propias de su profesin:
funciones estadsticas y base de datos; custodia y
ordenacin de las historias clnicas, copia de infor-
mes mdicos, suministros, etc; incluye una estrecha
relacin con el rgano judicial local, siendo el res-
ponsable de todos los protocolos legales.
11. RESIDENTE DE PSIQUIATRA
Y PSICOLOGA CLNICA (MIR Y PIR)
11.1. MIR
El mdico interno residente de la especialidad de
psiquiatra tiene entre sus rotaciones por los dis-
tintos dispositivos, la de agudos como una de las
principales, en las que debe iniciarse en el mane-
jo de la psicofarmacologa en situaciones agudas,
aprender a manejar situaciones de heteroagresividad
y/o agitacin psicomotriz (incluyendo la contencin
mecnica y la sedacin farmacolgica), manejarse en
el uso de la terapia electroconvulsiva (indicaciones
y aplicacin), manejo de las urgencias psiquitricas
en el servicio de urgencias del hospital con realiza-
cin de guardias en el mismo y realizar interconsultas
en otros servicios que tengan relacin con nuestra
especialidad. Asimismo, deber manejar patologa
orgnica concomitante en pacientes ingresados y
solicitar adecuadamente pruebas complementarias
para realizar estudios clnicos.
11.2. PIR
El psiclogo interno residente necesita 3 aos de
formacin (se ha ampliado la misma a 4 aos, con-
viviendo ambos planes en el momento actual) para
convertirse en psiclogo clnico. Durante su estancia
el agudos, se promueve igualmente la integracin
progresiva asistencial.
Las funciones de docencia, formacin e investiga-
cin deben integrarse en la actividad ordinaria de
los profesionales (especialmente en los residentes
MIR y PIR). Se ejemplica esta docencia a travs
de sesiones clnicas, cursos formativos, supervisin
de casos, comunicaciones a congresos, revisiones
bibliogrcas, etc.
RECOMENDACIONES CLAVE
Conocimiento y uso adecuado de psicofrmacos en situaciones agudas.
Manejo de situaciones de heteroagresividad (incluyendo contencin mecnica).
Aprendizaje de la terapia electro-convulsiva.
Urgencias psiquitricas.
Realizacin de interconsultas (Psiquiatra de enlace).
Estudios orgnicos de determinados pacientes (TAC, RMN, SPECT).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 790 7/5/10 13:18:47
791
85. EL EQUIPO DE LA UNIDAD DE AGUDOS
12. BIBLIOGRAFA BSICA
Daz RJ, Hidalgo I. Gua de actuacin en la Clnica
Psiquitrica. Madrid 1999.
World Health Organization; The world health report
2001: new understanding, new hope. Geneva, World
Health Organization, 2001.
Everly GS Jr. Thoughts on training guidelines in
emergency mental health and crisis intervention. It J
Emerge Ment Health. 2002;4(3):139-41.
13. BIBLIOGRAFIA DE AMPLIACIN
Guimn J. Introduction aux therapies de groupe.
Pars: Ed. Masson. 2001.
Varios. Protocolo de enfermera: Actuacin del auxi-
liar de enfermera ante las urgencias psiquitricas.
2008.
Moruno P, Romero DM. Terapia ocupacional en Salud
Mental: la ocupacin como entidad, agente y medio
de tratamiento. Revista Gallega de terapia ocupacio-
nal TOG, 1. 2004.
Campuzano C, Gutirrez A. Curso: El trabajador so-
cial en los dispositivos de Salud Mental del SSPA.
2009:26-27.
Valverde M. El trabajo del psiclogo en la Unidad de
Agudos. Norte de Salud Mental. 2004;21:63-68.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 791 7/5/10 13:18:48
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 792 7/5/10 13:18:48
86. LA GESTIN DEL AMBIENTE TERAPUTICO
Y DEL ALTA HOSPITALARIA
Autores: Jos Mara Blanco Lobeiras y Mara Jess Acua Gallego
Tutor: Jos Mara Blanco Lobeiras
Complejo Hospitalario de Pontevedra
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
793
CONCEPTOS ESENCIALES
La hospitalizacin es un recurso teraputico especco y temporal que pretende la estabilizacin
global del paciente en el tiempo ms corto posible.
La personalizacin de las intervenciones psicoteraputicas y la supervisin continua
de las dinmicas interrelaciones favorecen un ambiente teraputico positivo.
La gestin del alta debe iniciarse ya en el momento del ingreso y para ser eficaz debe
conseguirse la continuidad de cuidados.
1. INTRODUCCIN
La hospitalizacin de los pacientes psiquitricos ha
experimentado una considerable metamorfosis des-
de la mitad del siglo XX hasta la actualidad. Se han
producido cambios espectaculares en la pauta de
suministro de cuidados debido al descubrimiento
de la medicacin neurolptica y al auge de la psi-
quiatra social y comunitaria, que ha conllevado a un
movimiento de desinstitucionalizacin de numerosos
enfermos mentales.
Esto ha llevado parejo un progresivo incremento
de las camas psiquitricas de los hospitales genera-
les y una disminucin en el hospital psiquitrico (Ley
General de Sanidad, 14-abril-1986).
En este nuevo modelo, de asistencia psiquitrica,
se produce un acortamiento de las estancias medias
a nivel hospitalario, un mayor peso en las consultas
y seguimientos en las Unidades de Salud Mental,
un aumento importante de pacientes crnicos que
ahora residen en la comunidad, en residencias, pisos
protegidos o en la calle y ha contribuido a atenuar la
estigmatizacin de los pacientes psiquitricos , de los
profesionales de la salud mental y al desarrollo de la
psiquiatra biolgica y las neurociencias. No obstante
este nuevo marco tiende a favorecer en exceso el
enfoque biologicista en detrimento de un modelo
de intervencin relacional, y en muchos casos los
profesionales que trabajan en estas unidades no son
testigos de la evolucin crnica de estos pacientes
en el exterior (Guimn 2001).
En denitiva las unidades de hospitalizacin han
supuesto un innegable avance en la integracin del
enfermo mental en la comunidad, de la normalidad
de su asistencia, aunque los avances en la asistencia
psiquitrica conseguidos durante muchos aos se
pueden quedar relegados, por criterios economicis-
tas que no buscan la excelencia en los cuidados o la
calidad total sino la calidad suciente.
Los pacientes psiquitricos son hospitalizados en
unidades psiquitricas ubicadas en hospitales gene-
rales donde se administran los tratamientos y cuida-
dos intensivos en rgimen de atencin continuada
de 24 horas diarias. Dichos cuidados son realizados
por personal especializado vs equipo asistencial, y
con un tiempo de estancia media breve, tanto para
la poblacin de pacientes agudos como los que pre-
sentan episodios recurrentes.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 793 7/5/10 13:18:48
794
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
El alto grado en la rotacin de pacientes y la
diversidad de patologas dicultan estructurar inter-
venciones psicoteraputicas individuales y grupales,
que muchas veces se limitan a preparar al paciente
para un posterior seguimiento ambulatorio. Se busca
ante todo un alivio sintomtico-conductual que per-
mita lo ms rpidamente la vuelta a la comunidad,
donde se intentar restablecer el mximo nivel de
funcionalidad.
2. LA HOSPITALIZACIN COMO
ELEMENTO TERAPUTICO
La unidad de agudos es un elemento tcnico ms
dentro del conjunto de recursos teraputicos en sa-
lud mental y su funcionalidad se congura sobre tres
ndices: necesidad, demanda y objetivos.
La necesidad, hace referencia a lo que la unidad
debe admitir como ingreso, a los pacientes que tie-
nen una crisis o estn descompensados.
La demanda comprende lo que nos llega, siendo
necesario en ocasiones un cierto ltro.
Los objetivos seran los presupuestos terico-clni-
cos, que animan nuestra prctica diaria.
2.1. LA HOSPITALIZACIN
No slo debe ser una experiencia contenedora,
debemos aspirar a que tambin, sea enriquece-
dora para el paciente, aspirando a reforzar las
capacidades yoicas ms sanas, no renunciando
a ser en los casos ms complejos un algo ms
que una experiencia de control y alivio de las
manifestaciones sintomticas.
Debe, pues, suponer para el paciente una op-
cin teraputica imprescindible, especca y
muy delimitada en el tiempo, pero ms venta-
josa, en ese momento concreto, que la ofertada
en otro dispositivo de la red de servicios de
salud mental.
Pretende por una parte, prestar un entorno so-
portante y protector, en el que pueda ayudarse
a reintegrar, con la mayor efectividad posible,
evitando prolongar de manera activa un tra-
tamiento innecesario en el hospital, e incluso
evitar conductas de acomodo, de hospitalismo.
Repetimos, el objetivo es la vuelta a su comu-
nidad de un paciente que llega desorganizado
o descompensado. Un segundo enfoque sera
producir un cambio global en los pacientes que
estn demasiado enfermos para ser tratados
en rgimen externo y lograr una recuperacin
funcional lo ms armnica posible.
En general, tambin est indicada en los pa-
cientes ms desajustados.
Como en otras situaciones asistenciales, durante la
hospitalizacin, el paciente pasa a vivir en un hbitat
nuevo al que tiene que adaptarse y establecer unas
nuevas relaciones. Todo ello surge en una situacin
donde los mecanismos adaptativos estn doblemen-
te resquebrajados o fragilizados por la crisis vital que
supone la enfermedad y la perturbacin afectiva y
emocional que el trastorno mental conlleva.
2.1.1. Indicaciones
Clsicamente, en la mayora de los servicios, se
aceptan las siguientes indicaciones de la hospitali-
zacin psiquitrica aguda:
El paciente tiene una clnica que plantea una
amenaza para s mismo o los dems.
La conducta es intolerable para el entorno o
para la sociedad.
Fracaso del tratamiento ambulatorio con la ex-
pectativa de que el internamiento corregir el
proceso.
Una condicin psiquitrica cuyo tratamiento
debe iniciarse en un marco interno.
La separacin del entorno es esencial para la
correccin de la enfermedad.
El ingreso est indicado para una evaluacin
diagnstica que no es posible en rgimen am-
bulatorio.
Abstinencia a txicos.
Enfermedad fsica complicada con sntomas psi-
quitricos que hace imposible el tratamiento en
una unidad mdica.
Otros que de manera excepcional sea necesario
hospitalizar.
Es un reto y una exigencia dar un sentido terapu-
tico a cada ingreso, Todo paciente tiene un pasado
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 794 7/5/10 13:18:48
795
86. LA GESTIN DEL AMBIENTE TERAPUTICO Y DEL ALTA HOSPITALARIA
y un futuro y con l carga a la llegada y a la salida,
y deberamos ser conocedores de esta carga para
poder trabajar con las emociones de cada paciente,
de como gestionar, pues, estas cargas.
2.1.2. Permanencia
Desde el primer momento del ingreso se debe
estar preparando el alta, un plan de alta, del paciente
a n de que regrese en el menor tiempo posible al
medio sociocomunitario de donde procede, siguien-
do all el plan teraputico propuesto.
Las condiciones del ecosistema o hbitat global, de
la unidad de hospitalizacin, deben ser teraputicas
en s mismas y deben estimular los fenmenos que
faciliten la comunicacin emptica, permitir al pa-
ciente expresar sus angustias y apuntalar las partes
sanas del yo.
Se debe evitar, en la medida de lo posible, la expro-
piacin que para el individuo lleva pareja la hospita-
lizacin y a travs de las actividades grupales tratar
de reconstruir la subjetividad y la identidad global.
Es con la toma de opciones y elecciones como se
contribuye al proceso de diferenciacin como suje-
to, parafraseando a Racamier: podemos decir que
una de las funciones humildes pero esenciales en
todo tratamiento y acompaamiento de psicticos
consiste no slo en revalorizar su vida psquica, sino
tambin en tratar de despertar en ellos los pequeos,
los ms pequeos placeres de la vida.
El tiempo medio de permanencia en estas unida-
des no debera sobrepasar los 30 das.
Los objetivos a alcanzar durante el ingreso estarn
centrados en lograr el alta del paciente tras haber me-
jorado las conductas patolgicas que justicaron su
ingreso, unido ello a un fortalecimiento de su perso-
nalidad y de los vnculos familiares o sociales previos.
Somos partidarios de favorecer las salidas del hospi-
tal y los permisos familiares en cuanto el estado del
paciente lo permita, ya que ello alivia la ruptura con la
realidad y no deja de ser un buen indicador evolutivo.
En todos los casos se tendr confeccionado un pro-
grama teraputico medicamentoso y psicosocial a
continuar por el paciente tras su alta del hospital.
Animamos el favorecer el contacto del paciente
con la familia, facilitndolo expresamente en algunos
casos, por distintas particularidades como pueden
ser los en los pacientes que necesiten contencin
mecnica, evitando desconfianzas en la familia y
reasegurando al paciente, o en ancianos, o siem-
pre que la patologa lo seale como aportadora de
benecios.
Importante precisar las competencias y las necesida-
des de cada miembro del grupo, formado por pacien-
tes y equipo teraputico, y delimitar las nalidades
para establecer los marcos o condiciones que per-
mitan una actuacin lo ms adecuada posible para
la salud de todos o conseguir una actitud coherente,
comprensible y clara en el sentido de crecimiento
del grupo tratante y no como actitud paternalista ni
autoritaria sin una comprensin profunda del signi-
cado de los hechos.
El hbitat o ambiente teraputico inicial tambin est
como vemos, condicionado por el tipo de ingreso:
voluntario vs involuntario, por la poltica de puertas
abiertas, cerradas o apertura controlada y el fun-
cionamiento ms jerrquico o como una comunidad
teraputica.
3. EL ENTORNO ASISTENCIAL
3.1. LA ACOGIDA
En la unidad de hospitalizacin es el primer acto
teraputico realizado en la misma, si bien aquel tiene
su inicio en el momento mismo que conocemos al
paciente. Dicho acto va a estar inuenciado de forma
decisiva por el entorno asistencial en que se prestan
los cuidados al enfermo mental ingresado. En este
encuadre van a mezclarse los miembros del equipo
asistencial y los pacientes.
Sera deseable que existiesen protocolos de acogida
en cada lugar donde se realizan actos teraputicos,
pero esto no puede nunca limitarse a facilitar un ma-
yor nmero de informacin, est muy bien aportar a
las familias y paciente informacin por escrito del
funcionamiento, normas y horarios pero sigue siendo
imprescindible la explicacin personal, mesurada y
comprensible y tendremos que saber si sta se ha
entendido de la forma que deseamos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 795 7/5/10 13:18:48
796
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
En este primer movimiento de la acogida, no deberan
faltar las presentaciones del personal, el acompaa-
miento a la habitacin, presentacin de compaeros,
explicar las caractersticas fsicas de la unidad y lo
que cada paciente pueda necesitar para situaciones
concretas. An en los ingresos en los que el paciente
est ms inabordable o necesita tratamiento a for-
tiori no sobran las palabras que trasmitan mensajes
de seguridad o de proteccin, modulndolas segn
cada situacin.
En la unidad deben darse actitudes tendentes
a solventar cuestiones emergentes y tambin refor-
zar las disposiciones positivas, hacia una adecuada
reinsercin y refuerzo de los aspectos cognitivos y
conductuales. Debe buscar la continuidad asistencial
como proceso que implica un movimiento ordenado
e ininterrumpido de pacientes entre los diversos ele-
mentos de un sistema de aporte de servicios. A pesar
de las ventajas de estos programas que proporcionan
tal continuidad, ello sigue siendo la excepcin y no la
regla, lo cual conlleva que dos terceras partes de los
pacientes se pierdan tras el alta hospitalaria y sean
reingresados frecuentemente en un proceso al que
se denomina puerta giratoria.
Harris y Bergman (1988) describieron tres aspectos
de la continuidad asistencial relevantes para estos
pacientes de puerta giratoria: la continuidad tera-
putica que alude al mantenimiento de estrategias
teraputicas especcas a lo largo del tiempo. La
continuidad de la asistencia que alude al uso de la
relacin asistencial personal para proveer de apoyo
continuado a los individuos vulnerables y la conti-
nuidad de los cuidadores que hace referencia a la
relacin especca entre el paciente y los que aportan
el tratamiento, salvaguardando al paciente de los
discusiones grupales que puedan surgir en el marco
del tratamiento.
3.2. NIVELES DEL ENTORNO ASISTENCIAL
3.2.1. Cuidados al enfermo
La hospitalizacin sabemos ya, supone una ruptura
en la biografa y el enfermo debe adaptarse a un
espacio ajeno que considera hostil. Se debe fomen-
tar el crear un ambiente de seguridad, sin que las
restricciones intereran en el establecimiento de una
buena relacin que debe comenzar en el momento
del ingreso.
Es importante crear una relacin de conanza, un
ambiente teraputico o situacin que permita obtener
un rendimiento ptimo de todas las intervenciones
del sistema social o de interrelacin que se establece
y que ha de favorecer la hospitalidad y no el hospita-
lismo y que a la par respete la individualidad.
Se debe premiar el establecimiento de una comu-
nicacin adecuada, para conseguirlo debemos ser
capaces de situarnos en el lugar del otro, no debe-
mos sobreimplicarnos para no quedar atrapados en
la relacin, hay que controlar la ansiedad y reforzar
la realidad. En denitiva el equipo teraputico debe
ser conocedor siempre de lo que pasa entre l y el
paciente.
3.2.2. Cuidados a la enfermedad
Con la finalidad de atender las necesidades que
provocan los sntomas, adems del tratamiento psi-
cofarmacolgico y psicoteraputico encaminados a
mejorar la clnica de la enfermedad, tambin juega
un rol importante la inuencia teraputica del entorno
hospitalario el cual a su vez est condicionado por las
actitudes y el estilo con que se dirige la institucin.
Su funcionamiento efectivo depende de la estabi-
lidad de aquella y de la existencia de una losofa
asistencial clara.
3.2.3. Cuidados a la familia
sa puede aceptar la enfermedad o negarla. Es, du-
rante el internamiento, el momento real y privilegiado
de aceptacin de la enfermedad, donde no slo tiene
que asumir el diagnstico sino tambin las pautas
del tratamiento.
Debe jugar un papel activo en la ayuda y cuando esta
institucin se siente frgil, insegura o desprotegida
apoyarla activamente, ya que en ocasiones la crisis
exhibida por el paciente conlleva o conducir a crisis
ms o menos encubiertas, del sistema de relaciones
o de los patrones comunicacionales familiares.
3.2.4. Cuidados al equipo asistencial
Que constituye en s mismo un agente teraputico
bsico y en cuya dinmica interna todos deben sen-
tirse capaces de aportar sus opiniones. Debe existir
una tarea contina de supervisin, del equipo asis-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 796 7/5/10 13:18:48
797
86. LA GESTIN DEL AMBIENTE TERAPUTICO Y DEL ALTA HOSPITALARIA
tencial, con la nalidad de apuntalar la autoestima,
la motivacin y evitar el burnout. Superar fenmenos
nocivos que lo contaminan, atrincheran y neutralizan
la aparicin de procesos institucionales y de los que
se desprenden denominadores comunes como la
sumisin, la simbiosis, la confusin, el canibalismo
y la robotizacin.
Con la nalidad de mejorar-fomentar la comunica-
cin entre los miembros del equipo asistencial se
han de realizar reuniones diarias para establecer las
diferentes pautas a seguir con el paciente, tanto des-
de el punto de vista asistencial, como rehabilitador/
ocupacin-ocio.
3.3. EL ENTORNO ASISTENCIAL
Tambin est inuenciado por las caractersticas ar-
quitectnicas, de la unidad de hospitalizacin, que
deben proporcionar un ambiente confortable, con
unas medidas de seguridad adecuadas y con es-
pacios sucientes para llevar a cabo sus funciones.
Se trata de lograr un espacio ambiental donde se
conjugue el confort con la esttica y la funcionali-
dad. El mobiliario debe ser funcional, armnico, sin
estridencias e integrado estticamente en el espacio
y con las medidas necesarias de seguridad, pero
sin que stas sean ostentosas ni con connotaciones
externas que as lo expresen. No es cuestin balad
elegir y saber porque un mobiliario o un color puede
ser ms o nada adecuado. Tambin ah est el am-
biente teraputico.
En estas unidades hay una considerable rotacin de
pacientes, los cuales tienen una heterogeneidad en
la psicopatologa. Contando con esta rotacin y esta
multiplicidad debemos pensar cada decisin.
Los principios de funcionamiento iniciales , ba-
sados en la llamada comunidad teraputica, se han
ido perdiendo con el paso de los aos, si bien la
democracia y un enfoque de tratamiento exible y
humanitario se han instalado y son rasgos esenciales
en la gestin ambiental y ello porque un entorno es-
tructurado proporciona relaciones satisfactorias que
gratican las necesidades emocionales y fomentan
la autoestima, disminuyendo as el conicto psqui-
co y corrigiendo, como sealbamos ,las funciones
deterioradas del yo, para producir nalmente la re-
estructuracin de la personalidad.
La realizacin de terapias grupales se ha mostrado
tambin en la unidad de agudos, un espacio de con-
tencin y estructura, de acogida y acompaamiento
durante el ingreso, permite la expresin personal de
cada paciente a travs de la palabra con sus pares,
fomenta la parte sana y los recursos personales de
cada paciente en el contexto de la convivencia, per-
mite el abordaje de las dicultades en las relaciones
entre pacientes y entre pacientes y personal, ayuda a
los pacientes a entender su situacin actual.
4. AMBIENTE TERAPUTICO vs TERAPIA
POR EL AMBIENTE
La terapia por el ambiente, milieu o ambiente tera-
putico vendra a ser un lugar de unin de una serie
de trminos o conceptos que han ido evolucionan-
do y que bebe de diferentes fuentes: psicoanlisis,
terapia cognitivo-conductual, terapia ocupacional,
terapia intergrupal e intervencin en crisis y cuan-
do lo circunscribimos a la unidad de agudos podra
denirse como el lugar en el que la locura pudiera
expresarse, incluso a travs de las actuaciones de
los pacientes.
Su correlato terico estara sustanciado en que
los sntomas que el paciente trae a la Unidad podran
ser la expresin de un conicto personal, familiar y
social; que esa expresin es su manera de hablar
de los conictos y que es a travs de esos sntomas
como el paciente intenta reconstruir lo que no ha
podido hacer solo por intermedio de la palabra, que
comparte con sus otros ms cercanos.
La ecologa, la antropologa, la losofa y la eto-
loga nos han mostrado, como la conducta del ser
humano y su adaptacin al medio estn condiciona-
das por inuencias del medio ambiente o entorno
ambiental. A modo de ejemplo podemos mencionar
el hospitalismo de las instituciones asilares o manico-
miales que es un trastorno especco que impide la
externalizacin del paciente. Su correlato actual se-
ran los pacientes que reingresan o entran en puerta
giratoria. Se deben evitar posos manicomiales en la
unidad de agudos, fciles de colarse, si no se man-
tiene esa tensin necesaria para cuestionar, exponer
y exponerse en el trabajo con la singularidad de cada
paciente y las reexiones de nuestras respuestas.
En la unidad de hospitalizacin, como institucin
teraputica, trabajan especialistas con diferente for-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 797 7/5/10 13:18:48
798
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
macin con la nalidad de lograr un objetivo comn:
la curacin o restitucin del paciente al mximo nivel
funcional utilizando para conseguirlo diversos pro-
gramas teraputicos. Adems ah viven, de manera
transitoria, los pacientes hospitalizados, quienes, ex-
perimentan dos tipos de crisis: la que les ha llevado
al ingreso o crisis personal y la crisis ms general
de ser hospitalizado que supone una restriccin de
su libertad personal y una separacin temporal del
grupo donde vive y con el cual establece relaciones
sociales.
En este contexto pueden percibir el tratamiento como
presiones para abandonar sus defensas y amenazas
a su autocontrol, por lo que pueden desconar del
personal y manifestar ambivalencia sobre la necesi-
dad de estar ingresados, a la vez que dudan de que
la hospitalizacin les pueda ayudar. Es difcil concebir
un buen ambiente teraputico sin que paralelamente
exista un trabajo de anlisis continuo o peridico de
las ansiedades, conictos y defensas que se ponen
en juego en el trabajo. El ambiente teraputico de-
bera personalizarse en la medida de lo posible y
cualquier conicto o problema que surja debe ser
afrontado con un dilogo abierto y claro.
Entre los objetivos del medio teraputico, que se
dirigen a desarrollar proyectos diferenciados para
cada enfermo y lograr a superar la crisis que motiva
la hospitalizacin podemos apuntar:
La mxima apertura de la posibilidad de comunica-
cin.
Lograr un clima de aceptacin y comprensin
hacia la enfermedad mental, sin renunciar a sus
especicidades, cuyo estigma ha disminuido pero
persiste todava. Estimular el mximo desarrollo de
las capacidades personales de cada enfermo. En la
consecucin de ese ambiente o clima teraputico
positivo, en sentido amplio, es importante implicar a
la totalidad de miembros, tanto los que componen el
equipo teraputico como los pacientes. Su creacin
slo es factible mediante una losofa asistencial
donde todos los profesionales participen activamen-
te sin exclusiones, se debe realizar una escucha ac-
tiva y el funcionamiento interno permita el desarrollo
de un clima relacional-emocional adecuado, tenga
una operatividad funcional idnea y debe realizarse
un anlisis reglado-supervisado de manera contina.
La falta de impulso, la apata, el aislamiento son
algunas actitudes que lo resquebrajan.
El potencial teraputico del equipo asistencial es
inmenso y continuamente debe aclarar sus objetivos
y sus procedimientos. Tambin sabemos que es la
propuesta ms costosa y a veces un buen agrupa-
miento es mejor que un mal equipo. Las cuestiones
bsicas para lograr un clima teraputico son: lograr
un equilibrio entre tiempo de ocio, trabajo y reposo,
maximizar el funcionamiento independiente y tener
en cuenta que ayudar al paciente es ms que diag-
nosticarlo y tratarlo.
En el tiempo libre el paciente debe tener activi-
dades, ya que el tiempo de ingreso se ve disminuido
si el paciente lo afronta con un estado de nimo
positivo. Dichas actividades de ocio fomentan la mo-
tivacin y la satisfaccin personal durante la hospi-
talizacin actuando sobre el estado de salud fsica,
autoconcepto, estado mental y nimo.
El ingreso supone una ruptura con lo cotidiano y los
enfermos suelen adoptar actitudes negativas (senti-
mientos de culpa, incapacidad y aislamiento) que si
no se neutralizan aumentan los periodos de ingreso
y dicultan la reinsercin al alta.
El objetivo teraputico general debe evitar en lo
posible los deterioros provocados por la inactividad
y para ello se utilizan programas que se adapten a
las necesidades cognitivas, motrices, utilitarias, de
ocio, creativas y situacionales de los pacientes en
cada momento,
Tambin se realizan actividades recreativas dirigidas a
facilitar la interaccin entre los pacientes y los miem-
bros del equipo asistencial.
Hay que poner nfasis en el tratamiento integral de
las personas con trastornos psiquitricos y para ello
se deben usar mtodos de adiestramiento en habili-
dades derivados de los principios del aprendizaje so-
cial. Estas tcnicas de intervencin/interaccin dotan
a los individuos de destrezas que les protegen ante
exacerbaciones sintomticas y les permiten expresar
y comunicar a los dems de modo adecuado, los
afectos, deseos, opiniones y expectativas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 798 7/5/10 13:18:48
799
86. LA GESTIN DEL AMBIENTE TERAPUTICO Y DEL ALTA HOSPITALARIA
5. GESTIN DEL ALTA
Uno de los objetivos, o realidades que en la pura
prctica se imponen, es y lo tenemos que reiterar:
conseguir en las unidades de hospitalizacin estan-
cias breves y ello precisa de una adecuada plani-
cacin del alta y manejar de forma idnea todos los
recursos teraputicos disponibles. En este sentido
tan importante como los cuidados hospitalarios,
realizados durante el ingreso, es realizar una ges-
tin correcta del seguimiento post-alta, elaborar un
plan de alta que nos permita lograr la continuidad de
cuidados en la comunidad donde vive el paciente,
minimizar la prdida de pacientes, facilitar la comu-
nicacin interequipos y claricar los objetivos.
Es crucial que las personas con enfermedades
mentales severas puedan recibir servicios durante
perodos de tiempo prolongados y preferentemente
por los mismos equipos de atencin extrahospitalaria,
ya que la existencia de un vnculo teraputico estable
y adecuado redunda en un mejor cumplimiento del
tratamiento, lo cual disminuye el deterioro global, me-
jora la autonoma del paciente y facilita la adherencia
al tratamiento.
El trasvase de pacientes desde las unidades de
hospitalizacin de agudos a la comunidad debe ase-
gurar la continuidad asistencial en el entorno socio-
familiar. Para conseguirlo es necesario trabajar de
manera coordinada entre los diferentes niveles asis-
tenciales. El mayor riesgo aparece en una falta de
coordinacin suciente con los otros dispositivos y
equipos asistenciales.
Otra de las dicultades esenciales para la no conse-
cucin de este objetivo se debe a las propias carac-
tersticas de la enfermedad mental: nula conciencia
mrbida, las dudas del paciente y la familia respecto
a la ecacia y/o necesidad de un tratamiento o, a me-
nudo, el cansancio de la propia familia junto a la no
siempre adecuada respuesta y coordinacin entre los
servicios son elementos que facilitan el abandono.
5.1. PACIENTES DFCILES/RESPUESTAS DFICILES
Hay diferentes autores, Bachrach, Wing, Leff, que
deenden la necesidad de mantener los hospitales
psiquitricos junto a estructuras comunitarias para
atender a un reducido grupo de pacientes con tras-
tornos mentales muy graves. Estos pacientes deno-
minados en la literatura anglosajona como difciles
de ubicar, parecen necesitar un tipo de institucin
que rena algunas de las caractersticas positivas de
las estructuras hospitalarias (intervenciones terapu-
ticas intensas, elevada dotacin de personal y alta
cualicacin del mismo e intervenciones individualiza-
das) y las ventajas de los alojamientos comunitarios
(dimensiones reducidas, entorno domstico y acceso
fcil a los servicios del ncleo urbano). En el mbito
anglosajn a este tipo de establecimientos se les
denomina residencia-hospital La resistencia a
los males manicomiales en este tipo de dispositivos
requieren tambin de equipos experimentados y de
deniciones y objetivos expresamente claros.
La continuidad de cuidados o los llamados pro-
gramas de continuidad de cuidados aparecen y se
maniestan como instrumentos necesarios para evi-
tar las prdidas en el seguimiento y promover una
relacin mdico-paciente efectiva. Esta continuidad
de la asistencia es un proceso que implica un movi-
miento ordenado e ininterrumpido de pacientes entre
los diversos eslabones de un sistema de aporte de
servicios.
La atencin continuada est relacionada con una
concepcin evolutiva del paciente, que precisa res-
puestas diferenciadas en los diversos momentos de
su proceso y tambin se asocia con la interdisci-
plinariedad, ya que es imposible la satisfaccin de
esas necesidades cambiantes sin la concurrencia de
disciplinas y estructuras diversicadas.
Tiene sus races en la atencin comunitaria que ofre-
ce no slo una mayor disponibilidad para la atencin
al usuario, sino nuevos esquemas para la explicacin
y comprensin del sentido del fenmeno psicopatol-
gico y del sufrimiento psquico general. Es necesaria
para no excluir y desplazar los conictos y para no
reproducir de forma especular los mismos problemas
que caracterizan la estructura psictica: la exclusin
y la no asuncin de la conictividad.
Es preciso evitar una atencin escindida, en la que
cada especialista o dispositivo slo se responsabiliza
impersonalmente de una fraccin del tratamiento.
Con la nalidad de prestar una atencin continua-
da ecaz son asimismo necesarios los dispositivos
intermedios, porque existen personas que en un
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 799 7/5/10 13:18:49
800
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
determinado momento no necesitan de la hospita-
lizacin completa, pero s necesitan de un apoyo
que desarrolle su autonoma para poder vivir en la
comunidad
Vicens Pons y col. apuntan que:
El porcentaje de enfermos desvinculados tras
el alta hospitalaria es considerable.
No encuentran relacin entre los factores so-
ciodemogrcos y la continuidad, si bien desta-
can el diagnstico como variable ms relevan-
te, siendo los trastornos de personalidad y los
adaptativos los de peor seguimiento y suelen
utilizar la hospitalizacin con ms frecuencia en
el momento de crisis.
Para minimizar el abandono se deben desa-
rrollar programas de seguimiento que faciliten
la vinculacin inmediata a la unidad de salud
mental. Ello se logra con visitas pre-alta y pre-
ferentes con cortos tiempos de espera.
El porcentaje de abandonos a los 6 meses ha-
cen pensar en la necesidad de detectarlos y
disear programas que faciliten el seguimiento
de los pacientes ms graves.
Aunque la mayor parte de los pacientes tras el alta
se derivan a las unidades de salud mental, algunos
pueden derivarse a otros dispositivos asistenciales
intermedios como son los hospitales de da o de
larga estancia como las unidades de rehabilitacin.
De manera infrecuente, algn paciente muy espec-
co podra acudir a su mdico de atencin primaria
directamente.
Todos estos dispositivos asumen funciones de cui-
dadores de primera lnea tanto ayudando a pacientes
como a familiares, quienes demandan cada vez ms,
servicios que los reconozcan y respondan de modo
adecuado a sus necesidades.
Los programas de psicoeducacin con la familia
permiten una adecuada elaboracin de la expresivi-
dad emocional y tambin ayudan al manejo-soporte
del paciente. Es importante identicar aspectos que
contribuyan a mejorar la atencin a esta poblacin,
disminuyendo el estrs, la expresividad emocional
y la sobrecarga de los familiares, y aumentando la
colaboracin en objetivos teraputicos. Se deben
desarrollar una diversidad de intervenciones farma-
colgicas y psicosociales que cubran las complejas
e importantes necesidades originadas por los tras-
tornos mentales severos.
El fomentar el vnculo teraputico, la accesibili-
dad, la acogida, el conocimiento de asociaciones de
familiares, los tratamientos reglados, el trabajo de
coordinacin, la supervisin del equipo asistencial
son parmetros en contina revisin-desarrollo y a
la vez son criterios de calidad teraputica.
6. POBLACIONES ESPECIALES
6.1. LOS NIOS
El ingreso puede ocasionar reacciones inmediatas
que tienen lugar en el momento de la separacin
parental o bien reacciones que aparecen despus
de la hospitalizacin, actitudes de castigo, regresin
o rechazo: perturbaciones del sueo, alteraciones ali-
mentarias, regresin esnteriana, estados depresivos
o alteraciones en el comportamiento. La presencia,
duracin e intensidad de estas reacciones dependen
de: grado de informacin del nio sobre la hospita-
lizacin y la actitud del personal hospitalario, de la
edad, duracin de la hospitalizacin y de la perso-
nalidad. Se puede dulcicar el ambiente teraputico
mediante la liberalizacin de las visitas, su duracin
y frecuencia, establecidas en funcin de la persona-
lidad del nio y la actitud de la madre, disminuyendo
el aspecto angustiante de la hospitalizacin y convir-
tiendo la separacin en menos traumatizante. Aunque
el ingreso signica separacin para la mayora de
los nios, para otros supone la creacin de nuevos
mundos de relacin, revistiendo un efecto positivo
para los contactos sociales y culturales.
6.2. LOS ANCIANOS
Cuando necesitan ser ingresados por presentar pa-
tologa psiquitrica se hospitalizan en las unidades
de agudos del hospital general. Debido a los dcits
globales, tanto fsicos como psquicos, en el ambien-
te teraputico debe contemplarse la existencia de
baos asistidos, elementos decorativo-funcionales
que favorezcan la orientacin, espacios amplios y
mobiliarios adecuados que minimicen entre otros el
riesgo de cadas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 800 7/5/10 13:18:49
801
86. LA GESTIN DEL AMBIENTE TERAPUTICO Y DEL ALTA HOSPITALARIA
6.3. LOS PACIENTES CON PATOLOGA SOMTICA
GRAVE
A ser posible deben ser tratados en las unidades
mdico-quirrgicas correspondientes y el apoyo-
seguimiento deber ser prestado en rgimen de in-
terconsulta, ya que el hbitat y el equipo asistencial
de las unidades de agudos de psiquiatra no suelen
estar preparadas para las mltiples necesidades que
dicho paciente plantea.
RECOMENDACIONES CLAVE
Las intervenciones psicoteraputicas individuales y grupales pertinentes contribuyen a
lograr un ambiente teraputico adecuado.
La comunicacin debe: facilitar la circulacin de la informacin, detectar posibles disfun-
cionalidades e iniciarse en el momento de la acogida del paciente.
La continuidad asistencial se apuntala con una coordinacin ecaz interequipos.
7. BIBLIOGRAFA BSICA
Katz SE. Hospitalizacin y teraputica ambiental.
Captulo 32. Tomo II del Tratado de Psiquiatra de
Kaplan y Sadock. Barcelona: Ed. Salvat Editores SA.
1980;1570-1585.
Gmez Calle A. Unidades de salud mental en el hos-
pital general: SISO/SAUDE. Boletn de la Asociacin
Gallega de Salud Mental. 1991.
Guimn J. La necesidad de nuevas soluciones arqui-
tectnicas para la futura asistencia psiquitrica. Avan-
ces en Salud Mental Relacional. 2006; 3(1):1-10.
Utrillo Robles M. Son posibles las terapias institu-
cionales? Estudio situacional. Madrid: Ed. Biblioteca
Nueva, S.L. 1998.
Ayuso JL. Clave A. La psiquiatra en el Hospital Ge-
neral. Madrid: Ed. Paz Montalvo. 1976.
8. BIBLIOGRAFIA DE AMPLIACIN
Melendo Granados JJ, Gonzlez Suarez. La unidad
de agudos como elemento teraputico. Revista de
la AEN. 1987;7(21):187-202.
Barton. La neurosis institucional. Madrid: Ed. Paz
Montalvo. 1974.
Desviat M. De la asistencia mdica a la Salud P-
blica. Por una atencin comunitaria. Revista de la
AEN. 1985;5(15).
Pons VE, Lpez Petit A, Andreu T, Thomas N. La
vinculacin post-alta hospitalaria a un centro de salud
mental. Anales de psiquiatra. 1998;14(8):347-350.
Garca Gonzlez J. Estructuras intermedias y atencin
continuada. Psiquiatra Pblica. 1991;3(2):71-79.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 801 7/5/10 13:18:49
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 802 7/5/10 13:18:49
87. AGITACIN PSICOMOTRIZ: PAUTAS DE TRATAMIENTO FARMACOLGICO
Y MEDIDAS DE CONTENCIN. ASPECTOS TICO-LEGALES
Autores: Ana Franco Barrionuevo, Christopher Melndez Garca y Carmen Parres Rodrguez
Tutor: Fermn Mayoral Cleries
Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Mlaga
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
803
CONCEPTOS ESENCIALES
Agitacin psicomotriz: Evaluacin y diagnstico.
Pautas de abordaje y tratamiento.
Situaciones especiales.
Medidas de contencin: Indicaciones y procedimiento.
Aspectos tico legales.
1. DISPOSICIONES LEGALES,
REGULADORAS, DEFINICIN
Y CONSIDERACIONES GENERALES
La agitacin psicomotriz es una urgencia hospitalaria
frecuente que supone un 8-10% de las urgencias
psiquitricas atendidas en servicios de urgencia
hospitalarios. No es una patologa en s misma sino
un sndrome clnico, con una sintomatologa comn,
asociado tanto a patologas orgnicas como psiqui-
tricas entre las que se incluyen demencias y cuadros
confusionales, intoxicaciones y sndromes de absti-
nencia, y psicosis.
Se dene como un estado de exaltacin motora
variable, que va desde la inquietud, deambulacin,
gesticulacin, etc. a la desorganizacin total de la
conducta, compuesto por movimientos de tipo vo-
luntario e involuntario sin finalidad objetiva y que
suele acompaarse de un estado afectivo alterado
con desinhibicin verbal e incluso falta de conexin
ideativa. Por todo esto, la agitacin psicomotriz es
una condicin que puede poner en riesgo tanto la
seguridad del propio paciente como la de sus cui-
dadores y la del personal sanitario.
El tratamiento debe ser etiolgico aunque a
veces esto no es posible por ser requerida una
actuacin inmediata dirigida al tratamiento de
los sntomas y al control de la situacin.
El sndrome de agitacin puede conllevar agresividad
o conductas violentas y estos actos suelen ocurrir
en un contexto de desorganizacin de la conducta
y prdida de control.
Factores predictivos de riesgo de conducta
violenta:
Demogrcos: sexo masculino, joven (15-24)
bajo nivel educativo, clase socioeconmica
baja, carencia red social.
Diagnsticos: sndrome orgnico cerebral/
incluyendo intoxicaciones, trastorno de per-
sonalidad, psicosis, comorbilidad con abuso
de txicos.
Clnicos: antecedentes de conducta violen-
ta previa, alucinaciones, delirios paranoides,
bajo control impulsos, falta de insight, bajo
CI inteligencia.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 803 7/5/10 13:18:49
804
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
2. TRIAGE, EVALUACIN Y PLAN
DE ACTUACIN
2.1. TRIAGE
Determinar si hay alguna condicin mdica aso-
ciada que ponga en riesgo la vida del paciente.
Evaluar si existe riesgo de violencia y preservar
la seguridad del paciente, del personal sanitario y
del propio mdico
2.2. EVALUACIN (tablas 1, 2 y 3)
Objetivos:
Descartar etiologa orgnica.
Explorar las funciones bsicas psicopatolgi-
cas.
Establecer una orientacin diagnstica.
2.3. PLAN DE ACTUACIN
Hay 3 medidas bsicas que vamos a esquematizar
en las siguientes tablas 4, 5 y 6:
3. TRATAMIENTO FARMACOLGICO
El principal objetivo de la intervencin farmacol-
gica del sndrome de agitacin psicomotriz en urgen-
cias es el de inducir la tranquilizacin del paciente sin
llegar a producir una sedacin excesiva.
Como recomendacin general es preferible la
monoterapia, reservando las asociaciones para pa-
cientes con elevado grado de agitacin o fracaso
de la monoterapia.
Tabla 1. Causas orgnicas o txicas de sndrome de agitacin
Trastornos mentales orgnicos: delirium, traumatismo crneo-enceflico, infecciones intracraneales,
tumores cerebrales, accidente cerebrovascular, epilepsia.
Trastornos sistmicos que afectan a sistema nervioso central (SNC): hipoxia, hipertiroidismo,
acidosis, uremia elevada, hipoglucemia, alteraciones del equilibrio de iones, deshidratacin, obstruccin
intestinal, infecciones con afectacin sistmica, afectacin cerebral por lupus eritematoso, porria
aguda intermitente, esclerosis mltiple, corea de Huntington, enfermedad de Wilson.
Txicos: cocana, anfetaminas, alucingenos, cannabis, feniclidina, inhalantes, opiceos, frmacos
anticolinrgicos, antidepresivos (p.ej. amitriptilina), fenotiacinas (clorpromazina o tioridazina), digoxina,
corticoides, alcohol (intoxicacin o abstinencia), abstinencia a benzodiazepinas y/o barbirtricos
Tabla 2. Pruebas diagnosticas complementarias
Electrocardiograma (ECG).
Sangre: hematimetria y bioqumica (glucosa, urea, creatinina, Iones, funcin heptica, etanol y niveles
de frmacos.
Orina: bsico, sedimento y drogas de abuso.
Imagen: radiografa de trax y, si es preciso, tomografa axial computerizada (TAC).
Otras: electroencefalograma (EEG) y puncin lumbar.
Tabla 3. Causas psiquitricas de sndrome de agitacin
Trastornos psicticos o psiquitricos mayores: esquizofrenia, trastornos esquizoafectivos y
esquizofreniformes, trastorno bipolar (episodio manaco y/o mixto) y depresin psictica.
Trastornos ansiosos: trastornos de ansiedad con crisis de angustia, trastorno de ansiedad generalizada
(TAG), trastorno por estrs postraumtico, cuadros disociativos y conversivos.
Trastornos adaptativos, trastorno de personalidad (antisocial, lmite y paranoide con ms frecuencia) y
retraso mental.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 804 7/5/10 13:18:49
805
87. AGITACIN PSICOMOTRIZ: PAUTAS DE TRATAMIENTO FARMACOLGICO Y
MEDIDAS DE CONTENCIN. ASPECTOS TICO-LEGALES
Tabla 4. Abordaje verbal
Presentacin y explicacin del motivo de la evaluacin.
Lenguaje sencillo y claro. Frases cortas y tono tranquilo.
Expresin facial neutra, postura relajada.
Asegurar condencialidad.
En caso de discrepancia evitar confrontacin.
Facilitar orientacin del paciente en caso de confusin.
Escuchar y expresar atencin a las demandas del paciente (escucha reexiva).
Buscar conectar con el paciente mostrando inters por lo que diga.
Cuando sea posible hablar directamente sobre los motivos desencadenantes.
Establecer lmites aceptables de conducta y advertir que no se permitirn extralimitaciones.
Fomentar la expresin verbal de emociones, sentimientos y estados de nimo.
Cuando se haya tomado una decisin comunicarla de forma clara y directa.
Tabla 5. Estrategia ambiental
Utilizar una sala sucientemente amplia y tranquila con buena comunicacin con otras dependencias
desde la que se pueda recibir ayuda en caso necesario.
Evitar excesiva estimulacin exterior, ruidos o interrupciones por otras personas.
Escoger una posicin en la sala sin obstculos para la salida al exterior.
Mantener una distancia con el paciente, no hacer movimientos bruscos ni darle la espalda.
No dejar solo al paciente.
Deben retirarse objetos punzantes o potencialmente peligrosos.
Si se observa desconanza o agresividad hacia otras personas que estn presentes pedirles que salgan
de la habitacin.
Al nal de la sesin aportar informacin a familiares o acompaantes.
Tabla 6. Medidas de restriccin o contencin fsica
Solo estn indicadas en los casos en que exista riesgo de violencia o peligro inminente para el paciente
o su entorno.
Deben formar parte de un plan teraputico de actuacin.
Su aplicacin seguir siempre los principios de necesidad (indicacin mdica), proporcionalidad y
temporalidad congruentes con cada situacin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 805 7/5/10 13:18:49
806
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
Los principales frmacos utilizados son:
3.1. BENZODIAZEPINAS
En las tablas 7 y 8 veremos las indicaciones y pautas
de utilizacin.
3.2. ANTIPSICTICOS
En las tablas 9 y 10 veremos las indicaciones y pau-
tas de utilizacin.
Tabla 7. Indicaciones del uso de benzodiacepinas
Predominio de clnica ansiosa, como crisis de angustia o agitacin situacional o reactiva (trastornos por
estrs postraumtico, cuadros disociativos).
Consumo de txicos (estimulantes, alucingenos).
Sndromes de abstinencia (a alcohol o a depresores del Sistema Nervioso Central). Se deben evitar
en principio los antipsicticos, por el riesgo de crisis comiciales, y realizar control de tensin arterial y
monitorizacin cardaca.
Situaciones en las que no existe una recomendacin clara sobre un tratamiento especco
(p. ej. Trastornos de la personalidad).
Tabla 8. Pautas de utilizacin de las benzodiazepinas
Pauta oral:
Primera eleccin:
Diazepam 5-15 mg (repetir tras 60-75 minutos): mximo 60 mg/da.
Lorazepam 1-3 mg (repetir tras 60 minutos): mximo 10-12 mg/da. De eleccin en ancianos, nios,
broncpatas y hepatpatas.
Segunda eleccin:
Clorazepato dipotsico 15-30 mg (repetir tras 60-75 minutos): mximo 100 mg/da.
Alprazolam 0,5-1 mg (repetir tras 30-60 minutos): mximo 10 mg/da.
Pauta parenteral (intramuscular):
Primera eleccin:
Diazepam 10 mg im.: mximo 60 mg/da.
Clorazepato dipotsico 25-50 mg im.: mximo 300 mg/da.
Se han descrito reacciones paradjicas de hiperactividad e irritabilidad asociadas a las
benzodiazepinas. Son ms frecuentes en nios y ancianos y responden favorablemente al haloperidol.
Tabla 9. Indicaciones del uso de antipsicticos
Predominio de sntomas psicticos. Los AP mas utilizados en el tratamiento de la agitacin siguen
siendo los AP tpicos aunque los nuevos AP se estn proponiendo como alternativa por su mejor
tolerabilidad y menores efectos secundarios, especialmente en primeros episodios.
Cuadros de posible etiologa orgnica (evitar benzodiazepinas y neurolpticos tpicos de baja
potencia o sedativos).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 806 7/5/10 13:18:49
807
87. AGITACIN PSICOMOTRIZ: PAUTAS DE TRATAMIENTO FARMACOLGICO Y
MEDIDAS DE CONTENCIN. ASPECTOS TICO-LEGALES
Tabla 10. Pautas de utilizacin de antipsicticos
Pauta oral:
Primera eleccin:
Haloperidol 2,5-10 mg (repetir tras 60 minutos): mximo 50 mg/da. 1
a
eleccin en cuadros de
etiologa orgnica.
Risperidona 1-3 mg (repetir tras 75 minutos): mximo 7 mg/da.
Olanzapina 5-20 mg (repetir tras 90 minutos): mximo 20 mg/da.
Ziprasidona 30-75 mg (repetir tras 75 minutos): mximo 160 mg/da.
Segunda eleccin:
Clorpromazina/levomepromazina 25-100 mg (repetir tras 90 minutos): mximo 300 mg/da.
Pauta parenteral:
Primera eleccin:
Haloperidol 2,5-10 mg im. (repetir tras 60 minutos): mximo 30 mg/da. Atencin al riesgo de efectos
extrapiramidales. De eleccin en cuadros de etiologa orgnica.
Ziprasidona 10-20 mg im. (repetir tras 2-4 horas segn dosis): mximo 40 mg/da.
Olanzapina 5-10 mg im. (repetir tras 1-2 horas segn dosis): mximo 20 mg/da.
Atencin al riesgo de hipotensin ortosttica y bradicardia.
En intoxicacin por alcohol o depresores del sistema nervioso central existe contraindicacin
relativa de neurolpticos de baja potencia o sedativos y de benzodiazepinas por el riesgo de la
potenciacin de efectos.
Segunda eleccin:
Levomepromazina 25-50 mg im. (repetir tras 1-2 horas): mximo 150 mg/da. Atencin al riesgo de
hipotensin.
Zuclopentixol acufase im. 50-150 mg (no repetir antes de 48-72 horas, 2 3 das).
Asociaciones: monitorizacin y vigilancia estrecha ya que se ve aumentado el riesgo de depresin
respiratoria.
Haloperidol 5 mg asociado con benzodiazepinas.
Ziprasidona 10 mg asociada con benzodiazepinas.
Haloperidol 5 mg asociado a Levomepromazina 25 mg.
La asociacin de haloperidol con prometazina, est en estudio actualmente, pues se ha visto que
mejora el perl de efectos secundarios del haloperidol en monoterapia, tiene un efecto ms prolongado
que olanzapina y no provoca depresin respiratoria como las benzodiazepinas, sin embargo, no hay
sucientes datos en la actualidad, que avalen su seguridad.
Existe poca evidencia, por el momento, del valor de combinar las benzodiazepinas con antipsicticos de
2
a
generacin, e incluso se ha visto que la combinacin podra causar algn riesgo.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 807 7/5/10 13:18:49
808
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
4. SITUACIONES ESPECIALES
El tratamiento debe ajustarse a las caractersticas
particulares de cada paciente partiendo de las do-
sis estandarizadas previamente para adultos sanos
(tablas de la 11 a la 16).
Tabla 13. Intoxicacin por alcohol o depresores del Sistema Nervioso Central:
Intoxicacin leve o moderada: 1 ampolla de tiamina intramuscular (evita el desarrollo de una
encefalopata de Wernicke) seguido de suero glucosado (evita una hipoglucemia).
Intoxicacin grave: monitorizacin y medidas de soporte.
Intoxicacin asociada a comportamientos violentos o agitacin psicomotriz: si no es efectiva
la contencin verbal y la vigilancia, habr que realizar contencin farmacolgica, siempre con una
observacin de constantes vitales y respuesta a estmulos durante varias horas.
Existe contraindicacin relativa de benzodiazepinas de alta potencia (p. ej. midazolam) por el riesgo
de suma de efectos y de depresin respiratoria, de neurolpticos de baja potencia y de neurolpticos
incisivos a grandes dosis o en monoterapia (por ej. haloperidol en monoterapia pues habra que usarlo
a grandes dosis) porque disminuyen el umbral convulsivo aumentando el riesgo de crisis comiciales
cuando desciende el nivel de alcoholemia.
Puede utilizarse: haloperidol 5 mg im. asociado a diazepam 10 mg im. (se puede repetir a los 30
minutos si es necesario) o bien tiaprida 100 mg im. (repetir tras 30-60 min, pudiendo repetirse otra vez
a las 4-6 horas, con un mximo de 800 mg/da).
Sndromes de abstinencia:
Benzodiazepinas (junto a control de tensin arterial y monitorizacin cardaca).
Si es necesario un antipsictico, ste debera tener una baja interaccin con drogas de abuso o alcohol
por lo que sera preferible: haloperidol, amisulpiride o ziprasidona.
Riesgo cardiovascular, hiperglucemia, obesidad, hipotensin y depresin cardiorrespiratoria:
Haloperidol.
Benzodiazepinas.
Haloperidol asociado con benzodiazepinas.
Evitar olanzapina en estos casos.
Tabla 11. Delirium y trastornos mentales orgnicos (tratar
su causa etiolgica si es posible)
Va oral:
Primera lnea: haloperidol.
Segunda lnea: risperidona o amisulpiride.
Si es necesario administrar alguna
benzodiazepina, es preferible Lorazepam.
Va parenteral:
Primera lnea: haloperidol im.
Segunda lnea: ziprasidona im u olanzapina im.
Tabla 12. Intoxicacin por consumo de txicos (estimulan-
tes, alucingenos)
Benzodiazepinas.
Haloperidol asociado con benzodiazepinas.
Olanzapina.
Risperidona.
Haloperidol.
Risperidona asociado con benzodiazepina.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 808 7/5/10 13:18:50
809
87. AGITACIN PSICOMOTRIZ: PAUTAS DE TRATAMIENTO FARMACOLGICO Y
MEDIDAS DE CONTENCIN. ASPECTOS TICO-LEGALES
5. MEDIDAS DE CONTENCIN
(tabla 17 y 18)
Son un conjunto de procedimientos fsicos o me-
cnicos (CM) que se utilizan como medida de pre-
vencin de daos cuando existen signos fundados
de amenaza de la seguridad del propio paciente o
de otras personas de su entorno. Son medidas de
ltimo recurso, indicadas slo si han fracasado otras
alternativas teraputicas previas (verbales y ambien-
tales) para conseguir la tranquilizacin del paciente.
Otras veces estn justicadas por la imposibilidad
de aplicacin del tratamiento farmacolgico.
Nunca se han de aplicar como medida de castigo
o control, si existe alguna contraindicacin espec-
ca, por comodidad del equipo asistencial o como
sustitucin de algn tratamiento.
6. CONSIDERACIONES TICO-LEGALES
PARA LA APLICACIN DE MEDIDAS
COERCITIVAS
6.1. PRINCIPIOS TICOS
Los principios ticos que deben regir la aplicacin de
medidas de restriccin fsica o mecnica son:
Autonoma: Cualquier persona es un agente
moral autnomo, es decir, tiene derecho a to-
mar decisiones sobre su vida y su salud; por
eso, la persona que requiera la aplicacin de
una contencin fsica o mecnica deber estar
informada del uso de esta medida y, siempre
que sea posible, se deber solicitar su consen-
timiento. Si la persona es moralmente autnoma
y rechaza cualquier tipo de restriccin, siempre
que sea posible, deber respetarse su decisin.
Tabla 14. Nios
Risperidona: se suele usar en trastornos de conducta perturbadora en nios y adolescentes y las dosis
se ajustan segn el peso (<50 kg: la dosis ptima de mantenimiento es de 0,5 mg al da empezando
con 0,25 mg al da, >50 kg: la dosis ptima es de 1 mg al da comenzando con 0,5 mg al da).
Benzodiazepinas (lorazepam).
Tabla 15. Retraso Mental
Risperidona: de acuerdo con el panel de expertos sobre trastornos del comportamiento en retraso
mental, los antipsicticos atpicos son preferibles en estos casos a los tpicos.
Tabla 16. Embarazo
Evitar todos los frmacos en la medida de lo posible (la etapa ms perjudicial es el primer trimestre)
y si no hay ms remedio que tratar farmacolgicamente de urgencias una agitacin, se debe usar
Haloperidol por ser el ms conocido sobre todo.
Tabla 17. Indicaciones de utilizacin medidas de contencin.
Cuadros de agitacin psicomotriz como los que se producen en estados confusionales, en los
trastornos psicticos en crisis, en cuadros que cursen con dcit en el control de los impulsos, en los
dcit intelectuales o en la abstinencia o efectos de sustancias psicoactivas.
Prevencin de conductas hetero o autolesivas as como prevencin de conductas suicidas.
Cuando el estado mental del paciente no permita la administracin de medidas teraputicas o
procedimientos diagnsticos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 809 7/5/10 13:18:50
810
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
Tabla 18. Procedimiento de instauracin de contencin mecnica
Personal: Mnimo de 4 personas. Competencias profesionales que implican a todo el personal
presente y al que sea requerido de forma inmediata:
Facultativo: Mximo responsable. Indica la CM y la autoriza (o no) si ha sido instaurada de forma
urgente por enfermera, en su ausencia. Informa al paciente y a los familiares. Indica la supresin de la
misma tras valoracin con resto del personal.
Enfermero: Dirige y coordina su ejecucin, indicndola si el facultativo est ausente. Responsable del
instrumental, de los cuidados y los controles posteriores del paciente.
Auxiliar enfermera: Colabora en la ejecucin y supresin. Participa en los cuidados, control,
observacin y acompaamiento permanente. Se encarga del mantenimiento y la custodia del
instrumental.
Celadores: Colaboran en la instauracin y ocasional transporte del paciente e instrumental.
Personal de seguridad: Puede requerirse para colaborar en la reduccin del paciente.
Duracin:
Lo ms breve posible. Habr que especicarla siempre y nunca exceder de 8 horas.
Podr prorrogarse por autorizacin del facultativo y tras la valoracin por enfermera.
Instrumental de CM:
Deber estar siempre homologado y en buenas condiciones de uso.
Deber estar en nmero suciente segn las dimensiones de la unidad.
Procedimiento:
Personal rme y protector, no autoritario y evitando actitudes provocativas. Profesionalidad y mximo
respeto de los derechos del paciente.
Coordinacin y rapidez en la ejecucin.
Adecuar el ambiente y minimizar riesgos.
Preparar la cama, frenada, y colocar la sujecin de cintura previamente.
El personal retirar de sus bolsillos utensilios punzantes u otros objetos que puedan utilizarse para
agredir.
Designar un miembro del personal de cuidados encargado de dirigir la contencin, generalmente
un enfermero, que ser el que mantendr en todo momento la comunicacin y la coordinacin del
procedimiento.
Cada miembro sujetar una extremidad y otro sujetar la cabeza, evitando daos.
Posicin del paciente:
Decbito supino.
Tipos de sujecin:
Sujecin completa: inmovilizacin del tronco (primero, con el cinturn abdominal) y las 4 extremidades
en diagonal.
Sujecin parcial: igual que la anterior, pero slo inmovilizando 2 extremidades.
Registro.
La contencin debe ser registrada en la historia clnica y en el registro de enfermera.
Informacin:
Tras la interrupcin o cese de la medida se informar al paciente y familiares acerca del procedimiento,
duracin y nalidad.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 810 7/5/10 13:18:50
811
87. AGITACIN PSICOMOTRIZ: PAUTAS DE TRATAMIENTO FARMACOLGICO Y
MEDIDAS DE CONTENCIN. ASPECTOS TICO-LEGALES
Por otra parte, si la persona carece de autono-
ma para decidir, la informacin y el consenti-
miento recaern, en la medida de lo posible, en
el entorno ms prximo a la misma.
Equidad: la aplicacin de una medida de suje-
cin no puede actuar jams como causa de dis-
criminacin de la persona por parte del personal
sanitario. A pesar de su situacin, la persona
merece ser tratada con la mxima consideracin
y el mximo respeto.
Beneciencia: cuando se decide aplicar una
contencin fsica y/o mecnica, el personal de
enfermera debe esforzarse por garantizar el
bienestar de la persona y no slo protegerla
de posibles daos. Por ello, ante este tipo de
intervenciones el personal responsable, deber
asegurarse el que los benecios siempre sean
superiores a los perjuicios.
Intimidad: cualquier intervencin por parte de
enfermera debe respetar escrupulosamente el
derecho a la intimidad, incluso en caso de que
la persona ,dada su gran vulnerabilidad, no sea
consciente de este hecho. En una accin de
limitacin de la movilidad el personal sanitario
procurar respetar en todo momento la intimi-
dad de la persona. Para ello, la contencin debe
realizarse en un lugar protegido de la mirada de
los dems, especialmente si la persona ofrece
resistencia. Una vez aplicada la contencin fsi-
ca y/o mecnica debe evitarse que la persona
quede expuesta innecesariamente a las miradas
de terceros.
Vulnerabilidad: la persona que precisa una
contencin fsica y/o mecnica presenta una
gran vulnerabilidad y un elevado nivel de depen-
dencia; por este motivo requerir una atencin
integral, mucho ms frecuente, por parte de
enfermera y del resto de profesionales sani-
tarios.
6.2. PRECEPTOS LEGALES DE APLICACIN
En la tabla 19, se exponen brevemente.
6.3. GARANTIAS REGULADORAS
Son las siguientes:
Garanta judicial: si un paciente al que se le
indica la medida no se encontrara en situacin
de ingreso involuntario, se tipicar como tal,
noticndose al juzgado correspondiente.
Informacin sobre la adopcin de la medida:
La utilizacin de la medida excepcional y urgen-
te de contencin mecnica en los supuestos y
de acuerdo con el presente protocolo, como
cualquier otra actuacin sanitario-asistencial,
deber ser informada al paciente de modo ade-
cuado a sus posibilidades de comprensin y a
las circunstancias existentes en el momento.
Tambin se debe informar a la personas que,
vinculadas a l por razones familiares o de he-
cho, se encuentren acompaando al paciente
(art. 5.1 y 5.2, Ley 41/2002). La informacin
debe darse con carcter previo, durante el man-
tenimiento y posteriormente.
Historia clnica y documentos del protocolo:
En cualquier caso, debe quedar constancia en
la Historia Clnica de las circunstancias que han
justicado tanto la adopcin de la contencin
mecnica como su mantenimiento en el tiempo,
mediante la inclusin en la historia clnica de
los documentos propuestos. Deben recoger-
se todas las incidencias que hayan rodeado la
medida (Ley 41/2002).
Respecto al facultativo, su intervencin no debe li-
mitarse a los momentos inicial y nal de la medida
(instauracin y cese), sino que tambin ha de estar
presente durante la aplicacin de la misma, median-
te peridicas evaluaciones del estudio clnico del
paciente.
Sobre el personal de enfermera recae el peso ms
importante de la atencin al paciente. Los cuidados
de enfermera presidirn todo el proceso de aplica-
cin de la contencin (atencin de las constantes
vitales, hidratacin, alimentacin, higiene).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 811 7/5/10 13:18:50
812
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
HOSPITALIZACIN DE AGUDOS
RECOMENDACIONES CLAVE
La agitacin psicomotriz constituye un sndrome clnico relativamente frecuente en
urgencias y plantas hospitalarias que puede estar asociado tanto a causas orgnicas como
psiquitricas.
La evaluacin inicial debe estar dirigida al descarte de etiologa orgnica y a la valoracin de
factores de riesgo tanto para el paciente como para el personal y el entorno.
La eleccin del tratamiento, pauta y va de administracin va a depender de la necesidad de
rapidez de accin, ecacia y potencialidad de efectos secundarios.
Las estrategias de desescalada verbal y la intervencin ambiental son fundamentales para
conseguir la cooperacin del paciente y el control de la conducta.
Las medidas de restriccin fsicas o mecnicas deben ser siempre medidas de ltimo recurso
que se utilizan tras haber agotado otras alternativas teraputicas previas.
El procedimiento de aplicacin de contencin mecnica debe ser indicado por el medico
y ejecutado por personal de enfermera sucientemente entrenado con arreglo a un plan o
protocolo de actuacin.
El protocolo de aplicacin de restriccin fsica o mecnica debe ser registrado en la historia
clnica y cumplir escrupulosamente la normativa de proteccin de los derechos de los
pacientes (legalidad, equidad, intimidad, intensidad y duracin).
Tabla 19. Disposiciones legales reguladoras en Espaa
Constitucin Espaola: Art. 17.1 Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede
ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artculo y en los casos y en
la forma previstos en la ley.
Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. Art. 763; Internamiento no voluntario por razn de
trastorno psquico.
Ley 41/2002, de 14 noviembre, bsica reguladora de la autonoma del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de informacin y documentacin clnica: Artculos 4, 5, 8 y 9.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 812 7/5/10 13:18:50
813
87. AGITACIN PSICOMOTRIZ: PAUTAS DE TRATAMIENTO FARMACOLGICO Y
MEDIDAS DE CONTENCIN. ASPECTOS TICO-LEGALES
7. BIBLIOGRAFA BASICA
Allen MH, Currier GW. Use of restraints and phar-
macotherapy in academic psychiatric emergency
services. Gen Hosp Psychiatry. 2004;26:42-49.
Caas F. Management of agitation in the acute ps-
ychotic patient. Efcay without excessive sedation.
European Neuropsychopharmacology. 2007;17:s108-
s114.
Nordstrom K, Allen MH. Managing the Acutely Agita-
ted and Psychotic Patient. CNS Spectr . 2007;12(Su-
ppl 17):5-11.
Marder SR. A review of agitation in mental illness:
treatment guidelines and current therapies. J Clin
Psychiatry. 2006;67(Suppl 10):13-21.
Kallert TW. Coercion in psychiatry. Curr Opin Psy-
chiatry. 2008;21(5):485-9.
8. BIBLIOGRAFIA DE AMPLIACION
Grupo de trabajo de la Gua de Prctica Clnica so-
bre la Esquizofrenia y el Trastorno Psictico Incipi-
ente. Frum de Salud Mental, coordinacin. Gua de
Prctica Clnica sobre la Esquizofrenia y el Trastorno
Psictico Incipiente. Madrid: Plan de calidad para el
Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sani-
dad y Consumo. Agncia dAvaluaci de Tecnologa
i Recerca Mdiques. 2009. Gua de Prctica Clnica:
AATRM . Nmero 2006/05-2.
Bulbena A, Martn LM. Urgencias Psiquiatritas en
Vallejo J (dir.). Introduccin a la Psicopatologa
y la Psiquiatra. Barcelona: Ed. Elsevier Masson.
2006:799-811.
Allen MH, Currier GW, Carpenter D, Ross RW, Do-
cherty JP. Expert Consensus Panel for Behavioral
Emergencies 2005. The expert consensus guideline
series. Treatment of behavioral emergencies 2005. J
Psychiatr Pract. 2005;11(Suppl 1):5-108.
Lehman AF, Lieberman JA, Dixon LB, McGlashan TH,
Miller AL et al. Gua clnica para el tratamiento de la
esquizofrenia 2
a
ed. Guas clnicas para el tratamiento
de los trastornos psiquitricos. American Psychiatric
Association. Compendio 2006.
Barrios Flores LF, Barcia Salorio D. El Marco jurdico
de las urgencias psiquitricas. Madrid: Ed. You&Us.
2005.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 813 7/5/10 13:18:50
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 814 7/5/10 13:18:50
Psiquiatra
Residente
M
A
N
U
A
L
MDULO 4.
Rotaciones
(Formacin
transversal)
Psiquiatra
Comunitaria
4
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 815 7/5/10 13:18:50
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 816 7/5/10 13:18:50
88. ORGANIZACIN DE LA ROTACIN DEL MIR EN LA USM
Autores: Miguel Hernndez Gonzlez y Francisco Javier Trujillo Carrillo
Tutor: Jos Garca-Valdecasas Campelo
Hospital Universitario de Canarias. Tenerife
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
817
CONCEPTOS ESENCIALES
La USM tiene un papel central en la red de Salud Mental.
En la USM es bsica la labor de coordinacin entre el equipo y con otros dispositivos
asistenciales.
El modelo de rotacin del MIR en la USM debe asegurar el desempeo de una labor asistencial
adecuadamente supervisada.
1. INTRODUCCIN
La Unidad de Salud Mental (USM) es el eje sobre
el que se estructura el modelo comunitario de aten-
cin a la salud mental. El equipo de salud mental
comunitario es la forma en que se estructuran los
recursos humanos de la USM. Constituye en s mis-
mo un agente de salud que tiene la responsabili-
dad de cubrir los objetivos asignados al segundo
nivel de intervencin sanitaria en salud mental. Son
dispositivos que promueven una atencin integral,
tanto en aspectos preventivos, como de asistencia y
rehabilitacin. Deben estar compuestos por equipos
multidisciplinares que integren: psiquiatras, psiclo-
gos clnicos, personal de enfermera especializada,
auxiliares clnicos y administrativos, as como traba-
jadores sociales. El objetivo de la integracin social
es parte de la motivacin ideolgica detrs de la
transicin desde la institucionalizacin a la psiquiatra
descentralizada. La salud mental comunitaria consi-
dera que la integracin social es vital para mejorar
la salud de los enfermos psiquitricos.
1.1. PSIQUIATRA AMBULATORIA VERSUS SALUD
MENTAL COMUNITARIA
La psiquiatra comunitaria se desarrolla prxima a la
poblacin, a diferencia de la antigua atencin am-
bulatoria se fundamenta en los siguientes principios
(tabla 1):
Tabla 1. Caractersticas de la salud mental comunitaria
Responsabilidad sobre una poblacin.
Territorializacin de la asistencia.
Unicacin de redes asistenciales.
Enfoque multidisciplinar.
Continuidad de cuidados.
Participacin y responsabilidad del conjunto de
la comunidad en la asistencia psiquitrica.
Responsabilidad sobre una poblacin: a di-
ferencia de la psiquiatra ambulatoria conven-
cional, que se haca responsable nicamente
de las personas que presentan sntomas, las
unidades de salud mental implican la atencin
a personas que habitualmente no solicitan
asistencia, que la abandonan an presentando
graves trastornos y otros grupos sociales sin
existir exclusiones a priori.
Territorializacin de la asistencia: las unidades
de salud mental se hacen cargo de un rea
geogrca concreta, permitiendo que exista una
conexin entre los dispositivos psiquitricos y
la poblacin, y garantizando la cobertura de las
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 817 7/5/10 13:18:50
818
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
demandas de esa poblacin mediante la auto-
gestin de los recursos.
Unicacin de redes asistenciales: las unidades
de salud mental estn integradas en una red ni-
ca, que incluye tanto el nivel asistencial primario
como el tercer nivel hospitalario, permitiendo
una planicacin ptima de los servicios.
Enfoque multidisciplinar: frente a la psiquiatra
ambulatoria basada en la gura del psiquiatra,
en las unidades de salud mental la atencin
incluye la incorporacin de profesionales del
mbito de la psicologa clnica, el trabajo social,
la rehabilitacin y la enfermera especializada.
Continuidad de cuidados: implica el manteni-
miento de objetivos concretos de tratamiento en
los diferentes dispositivos, evitando las interrup-
ciones asistenciales o la fragmentacin.
Participacin y responsabilidad del conjunto
de la comunidad en la asistencia psiquitrica:
la asistencia a los pacientes no puede quedar
meramente en el acto mdico, especialmente
en los pacientes psiquitricos. Es necesario
que la comunidad se implique y coordine en la
atencin de sus pacientes psiquitricos.
1.2. FUNCIONES DE LA USM
En las USM se desarrollan funciones de carcter
general en poblacin adulta e infanto-juvenil, que
proporcionan:
Atencin en consultas externas a usuarios con
problemas mentales, remitidos por sus mdicos
de cabecera o pediatras, al no poder ser abor-
dados en su primer nivel asistencial.
Atencin a los problemas mentales de interven-
cin urgente, en el centro o domicilio.
Seguimiento de los pacientes en consultas tras
su alta hospitalaria o en programas de rehabi-
litacin.
Asesoramiento en la atencin a los facultativos
de atencin primaria.
Colaboracin en programas de informacin
y formacin en salud mental a los diferentes
agentes de salud de las zonas correspon-
dientes.
Los psiquiatras tienen un importante papel que des-
empear para asegurar que el cambio de servicio y la
innovacin sean basados en slidos valores clnicos,
se desarrollen en colaboracin con los otros mdicos
y sean comprendidos y aceptados por todos. Se
requiere una visin clara y el apoyo de todos para el
desarrollo futuro de los servicios de salud mental.
La desinstitucionalizacin y un mayor respeto ha-
cia estos enfermos fueron considerados como un
cambio positivo. Se deben centrar esfuerzos en la
formacin de los profesionales de atencin primaria
y especializada, as como apoyar los recursos que
ayudan a la integracin social y la adherencia a los
tratamientos de estos enfermos. Una adecuada asis-
tencia domiciliaria y una buena coordinacin con los
servicios de atencin primaria son elementos claves
para el xito.
En cualquier caso, el equipo de atencin primaria
seguir manteniendo su relacin con el paciente y
su responsabilidad respecto de las caractersticas
del tratamiento que le conciernen (revisin de medi-
camentos, apoyo al grupo familiar) y asumir el pleno
seguimiento del caso en cuanto sea posible.
La funcin asistencial del psiquiatra en una USM
incluye prestar la atencin especializada a nivel
psicofarmacolgico y psicoteraputico al sector de
poblacin que le corresponda, bien directamente o
en apoyo de los profesionales de atencin primaria,
individualmente o en colaboracin con otros miem-
bros del equipo. Dicha funcin incluye la atencin
domiciliaria y/o el desplazamiento a otros dispositi-
vos comunitarios en caso necesario.
Tambin debe realizar las indicaciones de derivacin
de pacientes a los restantes dispositivos de la red
o a otros servicios.
Otra funcin es atender las urgencias psiquitricas
que acudan a la unidad de salud mental, indepen-
dientemente de las guardias hospitalarias que deban
realizarse.
As mismo, el psiquiatra participa directamente en la
elaboracin, ejecucin y evaluacin de los programas
de la unidad de salud mental, as como en la confec-
cin de las correspondientes memorias.
Por supuesto, la funcin asistencial del especialista
en psiquiatra en una USM incluye, como en otros
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 818 7/5/10 13:18:51
819
88. ORGANIZACIN DE LA ROTACIN DEL MIR EN LA USM
dispositivos, la coordinacin con el resto de la red de
salud mental, siendo un aspecto bsico por el papel
central que la USM ocupa en dicha red. Es funda-
mental tambin la existencia de una coordinacin
y colaboracin uida entre los distintos miembros
del equipo de la USM, que permita llevar a cabo
el trabajo de la forma ms eciente posible en un
ambiente adecuado.
La ley sobre los servicios para las personas con
discapacidad, aprobada por el Parlamento espaol
en diciembre de 2006, y el Plan de Salud Mental
del Ministerio de Sanidad espaol se utilizan para
ilustrar las polticas que requieren un alto grado de
integracin entre la organizacin, el aspecto nan-
ciero y el clnico.
2. LA FORMACIN MIR EN LA USM
El nuevo programa ocial MIR de la especialidad
de psiquiatra reserva 10 meses para la rotacin
de psiquiatra comunitaria. Segn dicho programa,
esta rotacin debe proporcionar los conocimientos,
experiencia y habilidades en el manejo clnico y se-
guimiento de casos, en el trabajo en equipo, en la
coordinacin con otros dispositivos asistenciales y en
actividades comunitarias de planicacin, prevencin
y evaluacin, clnica y epidemiolgica.
Los MIR que se forman en las USM tienen, siempre
segn el programa ocial, las siguientes actividades
a cumplir:
Intervencin en situacin de crisis, manejo de
los criterios de derivacin de pacientes y de la
utilizacin adecuada de los recursos sociosa-
nitarios disponibles.
Realizacin de actividades de apoyo a la aten-
cin primaria, incluyendo reuniones de coordi-
nacin, valoracin conjunta de casos, sesiones
clnicas conjuntas, etc.
Adquisicin de conocimientos y experiencia
en programacin, organizacin y coordinacin
asistencial con otros dispositivos sociosanita-
rios, en trabajo en equipo multidisciplinar, en
desarrollo aplicado de planes de salud mental y
en actividades relacionados con la problemtica
legal del enfermo mental.
Realizacin de un mnimo de 80 primeras con-
sultas, referidas a diferentes tipos de pacientes,
especicando el encuadre y la tcnica de la en-
trevista, la valoracin e hiptesis diagnstica, la
elaboracin del plan teraputico y su discusin
dentro del equipo o con el tutor.
Realizacin del seguimiento teraputico de
un mnimo de 70 pacientes, entre los distin-
tos diagnsticos, profundizando en el manejo
clnico de los psicofrmacos y en las distintas
intervenciones teraputicas tanto con el pacien-
te como con su familia.
Hay que tener en cuenta que, transversalmente, el
programa contempla cuatro niveles de competencia,
que la organizacin de la rotacin del MIR por la
USM debe garantizar:
Un primer nivel que debera ser puesto en prc-
tica siempre que se realice una intervencin
teraputica, sea sta de carcter psicolgico,
biolgico o social. Estara dirigido a facilitar el
desarrollo de la relacin de ayuda y de encua-
dre. Debe permitir la aplicacin de psicoedu-
cacin, la identificacin de obstculos para
el cambio teraputico y el reconocimiento de
implicaciones psicolgicas en el proceso te-
raputico.
Un segundo nivel para el desarrollo de destre-
zas psicoteraputicas necesarias para abordar
problemas psicolgicos generales, tales como,
dicultades de relacin social, laboral y familiar,
dicultades de cumplimentacin, etc. Se cen-
trara en el ejercicio de psicoterapia de apoyo
y en la intervencin en crisis.
Un tercer nivel para alcanzar la adquisicin de
competencias con la nalidad de aplicar tcni-
cas psicoteraputicas especcas y estructura-
das, orientadas a complementar el tratamiento
farmacolgico o la rehabilitacin de trastornos
especcos.
Un cuarto nivel referido a las destrezas nece-
sarias para practicar la psicoterapia formal y
ajustada estrictamente a modelos. Incluye el
conocimiento de bases tericas y prcticas de
los diversos modelos psicoteraputicos: psico-
dinmicos, sistmicos, cognitivo-conductual y el
interpersonal, tanto en lo referido a la modalidad
individual como de pareja, de familia o de grupo.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 819 7/5/10 13:18:51
820
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
3. MODELOS DE ORGANIZACIN
DE LA ROTACIN
Examinando el material amablemente suministrado
por distintas unidades docentes de todo el estado,
hemos observado que la rotacin del MIR por la
USM, pivota entre dos modelos: el que denomina-
remos mdulo del residente y el de pacientes
asignados (tabla 2).
Tabla 2. Modelo de rotacin del MIR por la USM
Mdulo del
residente
Pacientes
asignados
Cupo amplio de
pacientes pero
supervisin limitada.
Cupo de pacientes
nuevos y supervisin
concreta.
El modelo de mdulo del residente se caracteriza
por la existencia de un cupo de pacientes que son
vistos por los sucesivos residentes que rotan por
dicha USM, a los que se aaden primeras consul-
tas y urgencias que son adscritas directamente a
dicho cupo. Este sistema tiene la ventaja de que el
residente gestiona desde el comienzo un cupo de
las mismas caractersticas al que se encontrar en
el futuro como especialista, optimizando la toma de
decisiones en condiciones reales de presin asis-
tencial. El inconveniente principal es la dicultad de
la supervisin, al no estar asignados los pacientes
a ningn especialista en concreto. Por otra parte,
asistencialmente, los pacientes no tienen un psiquia-
tra de referencia jo ms all de las rotaciones. En
este modelo, normalmente existe un gran nmero de
pacientes lo que conlleva escaso nmero de citas
durante el tiempo limitado de la rotacin y, por con-
siguiente, dicultades aadidas para proceder al alta,
deteriorndose la calidad asistencial.
En el modelo de pacientes asignados, el residente
empieza la rotacin sin pacientes y comienza viendo
primeras entrevistas y los seguimientos subsiguien-
tes. Cada paciente est adscrito a un especialista en
concreto que conoce y supervisa el caso. El paciente
que no sea dado de alta durante el transcurso de la
rotacin, seguir siendo atendido por el que siempre
fue su psiquiatra de referencia.
Excepcionalmente, casos que puedan ser de un par-
ticular inters de algn cupo, pueden ser derivados
al residente siempre con una supervisin concreta.
Las ventajas de este modelo son que se mantiene
en todo momento la calidad asistencial y el residente
se incorpora progresivamente a una cada vez mayor
complejizacin de su trabajo y al nal de la rotacin,
el MIR debe ser capaz de gestionar un cupo en con-
diciones reales de presin asistencial.
4. ORGANIZACIN DE LA ROTACIN
DEL MIR EN LA USM: UNA PROPUESTA
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto nos
atrevemos a exponer el siguiente esquema, que se
implementa con xito hace ya unos aos en la USM
de Vecindario (Gran Canaria):
La actividad clnica del residente consistir funda-
mentalmente en el manejo directo de un grupo de
casos sobre los que asumir, bajo la adecuada super-
visin, la responsabilidad de su seguimiento. El grupo
se compondr de un nmero aproximado de 80-100
pacientes (al menos 20 de ellos con trastornos de
naturaleza psictica), que sern seleccionados por
el tutor de entre los casos que inicien consultas en la
unidad de modo tal que se vean representados en l
los principales tipos de patologas psiquitricas. En
el caso de que, por su baja prevalencia relativa, no
pueda contarse con casos de patologas de inters
para el residente, se posibilitar su intervencin en
el seguimiento de pacientes en tratamiento de forma
previa por el tutor.
Tareas especcas:
Realizacin de primeras entrevistas:
Con pacientes que accedan al servicio como
de nueva consulta, tanto a travs del cauce nor-
mal como preferente. De ellas se obtendrn los
casos para seguimiento por parte del residente.
En caso de que resulte oportuno, este remitir
de nuevo el caso al mdico de atencin primaria
que promovi la derivacin, proporcionndo-
le mediante informe escrito las conclusiones
diagnsticas y las indicaciones teraputicas
que este precise para el correcto manejo del
paciente. Los pacientes tendrn siempre como
referencia a un especialista que se har cargo
de tutorizar el caso. Algunas USM preferirn
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 820 7/5/10 13:18:51
821
88. ORGANIZACIN DE LA ROTACIN DEL MIR EN LA USM
que sea un solo especialista el que se ocupe
de tutorizar a cada residente y en otras se po-
dr plantear que cada especialista tutoriza los
pacientes que remite al MIR.
Realizacin de consultas de seguimiento :
Una vez incorporado el caso a la responsabili-
dad del residente, ste pondr en marcha las
estrategias de diagnstico e intervencin que
se precisen, hacindose cargo de ellas hasta
el alta del paciente o la nalizacin del periodo
de rotacin, en cuyo caso pasarn de nuevo a
la responsabilidad del especialista correspon-
diente.
Seguimiento en otros dispositivos:
Se favorecer la implicacin del residente en las
actividades clnicas que puedan llevarse aca-
bo en otros dispositivos (UIB, dispositivos de
rehabilitacin, otros servicios especializados)
sobre pacientes bajo su responsabilidad, de
las cuales deber encontrarse adecuadamente
informado y en las que, llegado el caso, podrn
participar de forma coordinada.
Asistencia a actividades de otros miembros de
la USM:
Se facilitar la participacin del residente en
las intervenciones que precisen los pacientes
bajo su seguimiento por parte de otros profe-
sionales de la USM (psicologa, enfermera o
trabajo social).
Intervenciones domiciliarias:
El residente realizar visitas a domicilio en los
casos en los que se considere conveniente
llevar a cabo observaciones o acciones en su
medio habitual.
Intervenciones relacionadas con problemas
jurdico- legales:
El residente llevar a cabo, con el respaldo del
tutor en el caso de que lo requiera, las inter-
venciones que requieran los pacientes bajo su
responsabilidad en este mbito (evaluaciones
mdico-legales, valoracin de la capacidad la-
boral, valoracin para la obtencin de presta-
ciones sociales).
La supervisin de la actividad clnica se realizar por
el tutor de forma continuada. Adems, se programa-
rn al menos diez horas mensuales para la revisin
en profundidad de casos que entraen especial di-
cultad para el residente.
La formacin en psicogeriatra y en trastornos de
la conducta alimentaria se integra en el periodo de
rotacin en la USM. Las peculiaridades de estas
reas de la salud mental se contemplan de modo
especco, para lo cual el residente incluir al menos
20 pacientes de estas reas en el grupo bajo su
responsabilidad. Se reservarn horas de supervisin
dedicadas a profundizar en aspectos concretos de
estos grupos de pacientes, as como en las particu-
laridades de la teraputica farmacolgica.
Otras actividades prcticas:
Se favorecer la participacin del residente en cual-
quier otra actividad de la USM que pueda conside-
rarse de inters para su formacin. Entre ellas se
incluiran:
Asistencia a la consulta del tutor u otros faculta-
tivos en casos de especial inters clnico.
Asistencia a actividades de coordinacin interna
o externa.
Asistencia a las citas judiciales para las que el
tutor sea requerido.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 821 7/5/10 13:18:51
822
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
5. BIBLIOGRAFA BSICA
De la Hera Cabero MI, Catalina Zamora ML, Llano
Cerrato E. Algunos desarrollos en Psiquiatra Comu-
nitaria. En: Cervera Enguix S, Conde Lpez V, Espino
Granado A, Giner Ubago J, Leal Cercos C, Torres
Gonzlez F. Manual del Residente de Psiquiatra. Ma-
drid: Ed. Smithkline-Beecham. 1997:2165-2171.
Programa formativo de la especialidad de Psiquiatra.
BOE 224 de 16 de septiembre de 2008.
Herrera Arroyo J. Programa de formacin de resi-
dentes de psiquiatra. Subprograma de rotacin en
la Unidad de Salud Mental (sin editar). Las Palmas.
2006.
6. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Bonsack C, Schaffter M, Singy P, Charbon Y, Eggi-
mann A, Guex P. Estudio cualitativo de tipo social y
las expectativas de la red de salud para el tratamiento
de la comunidad de graves problemas de salud men-
tal. Encephale. 2007 Oct; 33(5):751-61.
Zunzunegui Pastor MV, Lzaro de Mercado P. In-
tegracin y fronteras entre la salud y la asistencia
social. Informe SESPAS 2008. Gac Sanit. 2008
Apr;22(Suppl 1):156-62.
Granerid A, Serverinsson E. La lucha por la integra-
cin social: las experiencias de las personas con
problemas de salud mental. J. Psychiatr Ment Health
Nurs. 2006 Jun;13:288-93.
RECOMENDACIONES CLAVE
Tener presente el programa de la especialidad y sus objetivos.
Solicitar la pertinente supervisin de los casos.
Desarrollar un adecuado trabajo en equipo, teniendo clara la diferencia entre una USM
y una consulta externa de psiquiatra.
Contemplar los aspectos tanto farmacolgicos como psicoteraputicos en el abordaje
del paciente.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 822 7/5/10 13:18:51
89. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA
EN LA ATENCIN COMUNITARIA
Autores: Claudia Ruiz Bennasar y Eloy Martn Ballesteros
Tutor: Eloy Martn Ballesteros
Hospital Universitario Prncipe de Asturias. Madrid
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
823
CONCEPTOS ESENCIALES
La historia clnica se debe abordar con una actitud) integradora, incorporando diversas
orientaciones y perspectivas.
En la historia clnica desde el punto de vista comunitario, siempre que sea preciso, deben
recogerse datos que permitan plantear diagnsticos e intervenciones en las reas de:
capacitacin e integracin social, prevencin, rehabilitacin y especidad cultural, en un
contexto de trabajo habitualmente multiprofesional.
1. INTRODUCCIN
Aunque se trate de una aclaracin un tanto obvia
debemos hacer hincapi en el hecho de que realizar
una historia clnica, debe plantearse de una forma
integradora incorporando de manera uida mltiples
perspectivas: biolgica, cultural, biogrca, familiar,
social, que permitan un entendimiento global del
paciente que estemos valorando. Slo a efectos di-
dcticos vamos a hacer un especial hincapi en el
punto de vista comunitario como aspecto parcial,
para intentar incidir en aspectos de la historia clnica
que consideramos importantes y a los que en ocasio-
nes no se presta toda la atencin que merecen.
El modelo de atencin en psiquiatra comunitaria pro-
pugna una organizacin en forma de red de servicios
que trabajan de forma coordinada para la atencin
de la salud mental de una poblacin. Para desarrollar
esta atencin de la manera ms ecaz y completa
posible no basta con plantearse la actividad pura-
mente asistencial, sino que es necesario desarrollar
programas enfocados a conseguir una adecuada
integracin del paciente dentro de su comunidad,
as como programas de prevencin, rehabilitacin y
de educacin sanitaria. La puesta en marcha estos
programas, precisa la intervencin de mltiples dis-
positivos en los que van a intervenir diversos profe-
sionales que podrn aportar sus perspectivas en la
recogida de datos en la historia clnica.
En historia clnica pues, desde la perspectiva comu-
nitaria debern recogerse una serie de datos con una
especial atencin en relacin a:
Recoger en profundidad aspectos relacionales
y de integracin en la comunidad como un fac-
tor determinante del curso y pronstico de las
enfermedades mentales.
Recabar informacin para poder realizar inter-
venciones preventivas tanto en las fases pre-
coces de la enfermedad, como para anticipar
las posibles crisis y recadas.
La identicacin de reas decitarias es otro
aspecto importante que nos orientar para or-
ganizar un tratamiento rehabilitador y plantear
las derivaciones adecuadas a los dispositivos
que se precisen.
Entender la historia clnica como un instrumento
para recopilar y organizar la informacin donde
pueden intervenir distintos profesionales.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 823 7/5/10 13:18:51
824
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
La valoracin y conocimiento de la especidad
cultural y su inuencia en la presentacin de
los sntomas y las demandas de los pacientes,
cobran una especial importancia en el cada vez
ms numeroso grupo de pacientes procedentes
de la inmigracin.
2. ASPECTOS RELACIONALES (tabla 1)
Tabla 1. Valoracin de aspectos relacionales
Patrones de relacin interpersonal.
Acontecimientos traumticos.
Desempeo de roles.
Identicacin de mensajes y valores paternos.
Modos precoces de relacin con iguales.
Trayectoria en medio laboral, familiar y de pareja.
Valoracin de redes sociales.
Los patrones de relacin interpersonal inician su par-
ticular modelaje en la infancia, ya desde las etapas
ms precoces donde se comienza a establecer los
primeros vnculos y formas de apego frente a las
guras paternas.
Los acontecimientos familiares traumticos como
prdidas de familiares cercanos, las separaciones
precoces, la ausencia de guras de referencia o las
carencias de estas a la hora de generar vnculos
seguros producen una alta vulnerabilidad para pa-
decer una patologa psiquitrica. Otro tipo de acon-
tecimientos traumticos como son el sufrir abusos
sexuales, as como malos tratos, generalmente en
contextos familiares desestructurados originaran con
frecuencia una gran alteracin de los patrones de
relacin con tendencia a la inestabilidad emocional y
con un mayor riesgo de volver a ser objeto de malos
tratos y abusos en las relaciones en la edad adulta.
La recogida de informacin en cuanto a la posicin y
los roles desempeados en el medio familiar es muy
importante, en tanto en cuanto van a ser muy pareci-
dos si no idnticos a los puestos en prctica en las
relaciones sociales y en la relacin teraputica.
Los mensajes paternos y maternos en cuanto a va-
lores y orientacin vital contribuyen a formar el ideal
del yo del sujeto y es conveniente identicarlos en
la historia clnica, as como el posicionamiento del
paciente hacia los mismos.
Los modos de relacin con los iguales comienzan a
establecerse de una manera ms clara en la escuela,
es importante pues el describir el funcionamiento
social a este nivel a lo largo de sus diversas etapas
y transiciones.
Otro aspecto fundamental a explorar es en la edad
adulta, es su trayectoria laboral (trabajos desempe-
ados, rendimiento, nalizacin o no de los contratos,
relacin con jefes, iguales, subordinados), las rela-
ciones con su entorno familiar y de pareja as como
el grado de dependencia/autonoma en el seno de
las mismas.
Para obtener esta informacin entrevistaremos al
paciente y a la familia. Si el paciente convive en el
domicilio familiar, es importante que se describa el
ambiente familiar, los roles y patrones conductuales
habituales. Es interesante recoger lo que representa
para los familiares el tener un miembro enfermo, di-
cultades que les genera el manejo, los cambios que
se han introducido en la dinmica familiar as como
temores y dudas que puedan presentar, en torno a
la evolucin, pronstico y tratamiento. En la informa-
cin y recomendaciones que se aporten a la familia
hay que respetar la condencialidad que el paciente
considere precisa, salvo en casos excepcionales.
La recopilacin de informacin sobre las redes socia-
les del paciente, la facilidad o dicultad y los mtodos
utilizados para establecerlas o desvincularse de ellas
aportan informacin sobre los mecanismos relaciona-
les del paciente Todos estos datos permiten valorar
si el entorno social o familiar van ser un elementos
ayudadores u obstaculizadores en el tratamiento y si
su actuacin es de contencin o desestabilizacin.
Siendo por tanto relevantes para el pronstico del
tratamiento.
3. ASPECTOS RELACIONADOS
CON LA PREVENCIN (tabla 2)
Un aspecto bsico para desarrollar una labor pre-
ventiva y de adecuada gestin de los recursos es el
mantener un registro epidemiolgico informatizado,
con el diagnstico y las variables sociodemogrcas
bsicas de todos los pacientes tratados en el rea
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 824 7/5/10 13:18:51
825
89. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN LA ATENCIN COMUNITARIA
de salud. Este registro, que se debe introducir en
algn momento de la realizacin de la historia clnica,
facilita la evaluacin de las necesidades en salud
mental de una poblacin y permite establecer los
recursos necesarios para hacerlas frente incluyendo
los medios adecuados para establecer programas de
atencin, prevencin y promocin.
Tabla 2. Informacin til para plantear actuaciones
preventivas
Prevencin primaria:
Antecedentes familiares y factores
de riesgo fsico y psquico.
Conocimientos sobre la enfermedad
y de autocuidados.
Prevencin secundaria:
Recogida de sntomas prodrmicos.
Identicacin de posibles sntomas
psicticos subumbrales.
Identicacin de grupos de riesgo.
Prevencin terciaria:
Recogida de posible sintomatologa
decitaria.
Recogida de patrones de recada
si han existido.
Evaluacin de factores de riesgo
y proteccin frente a las crisis.
La labor preventiva se realiza en los siguientes ni-
veles:
3.1. PREVENCIN PRIMARIA
Incluye las actividades y programas encaminados a
reducir la frecuencia en la comunidad de los trastor-
nos mentales de todo tipo. Debido a los mltiples
factores que inuyen en la aparicin de enfermeda-
des mentales, este tipo de prevencin es complicada
para llevarse a cabo de forma concreta en los dispo-
sitivos de salud mental, aunque es posible realizar
alguna intervencin en un nivel modesto.
En lo que reere a la historia clnica, interesa detallar
los antecedentes familiares de la manera ms precisa
posible en relacin a la presencia de enfermedades
mentales con riesgo de transmisin gentica, para
poder llevar a cabo un adecuado consejo gentico,
si ste fuera preciso.
La identicacin de factores ambientales de riesgo,
tanto para padecer enfermedades mentales como
fsicas (habr que recoger datos sobre obesidad, dis-
lipemias, HTA, diabetes, enfermedad cardiovascular
y cncer tanto del paciente como de los familiares de
primer grado) Tambin es importante la deteccin de
pobres niveles de conocimientos sobre la enfermedad
mental y autocuidados fsicos, pueden permitir el es-
tructurar programas preventivos , de ndole educativa
que reduzcan el riesgo de aparicin de la enfermedad.
3.2. PREVENCIN SECUNDARIA
La prevencin secundaria tiene como objeto dismi-
nuir la proporcin de casos establecidos del tras-
torno en la poblacin (prevalencia) a travs de la
deteccin y tratamiento temprano de enfermedades
diagnosticables.
En la historia clnica, es importante el conocer y reco-
ger las manifestaciones prodrmicas de las enferme-
dades mentales ms graves y de las fsicas ms fre-
cuentes en estos pacientes. En este sentido se estn
empezando a desarrollar programas de intervencin
temprana para identicar personas con estados men-
tales de alto riesgo de psicosis. Estos grupos suelen
pertenecer a edades de riesgo (pacientes jvenes).
Datos importantes a recoger en este sentido es el
prestar atencin a sntomas positivos subumbrales;
antecedentes familiares de primer grado de psico-
sis ms deterioro del funcionamiento del sujeto en
el ltimo ao, la presencia de sntomas psicticos
breves intermitentes y autolimitados. Para las inter-
venciones sobre las enfermedades fsicas se debern
seguir las normas sobre monitorizacin de la salud
fsica descritas en el captulo 64, as como las indi-
cadas en determinados tratamientos farmacolgicos.
3.3. PREVENCIN TERCIARIA
La prevencin terciaria tiene como objetivo reducir
el deterioro ocasionado por la enfermedad mental
incluyendo intervenciones encaminadas a la reduc-
cin de la discapacidad, mejora de la rehabilitacin
y prevencin de recadas y recurrencias de la en-
fermedad mental y de las posibles enfermedades
fsicas comrbidas, especialmente en los pacientes
con trastornos mentales graves. En este sentido la
recogida exhaustiva de la sintomatologa decitaria
desde las primeras entrevistas permite una derivacin
precoz a los dispositivos de rehabilitacin, siendo
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 825 7/5/10 13:18:52
826
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
este uno de los factores que ms inuyen a la hora
de obtener los mejores resultados.
Tambien importante reconocer el patrn de comien-
zo de las crisis dado que en general las medidas
teraputicas son mucho ms ecaces en el inicio de
la descompensacin En la historia clnica es funda-
mental establecer el patrn habitual de recadas, con
recogida de los sntomas prodrmicos particulares
y concretos del paciente en anteriores episodios,
los factores desencadenantes y protectores y el pa-
trn de cumplimiento teraputico habitual. Tambin
es importante comprobar si el paciente conoce los
cauces precisos de solicitud de ayuda en los dis-
positivos adecuados cuando perciba el riesgo de
descompensarse.
4. LA EVALUACIN DE LAS NECESIDADES
DE REHABILITACIN
Se objetiva mediante la recogida de informacin en tor-
no a la capacidad de funcionamiento del paciente en
las tareas y roles que desempean habitualmente en su
vida cotidiana y su adaptacin a los distintos niveles de
exigencia que aparecen en su entorno vital. La evalua-
cin suele medir dos aspectos: grado de autonoma/
dependencia y grado de desarrollo de competencias.
Las reas que se deben explorar pueden recogerse
en diversos epgrafes de la historia clnica, pero si se
valora la necesidad de establecer un plan rehabilita-
dor es interesante tener claro una idea de conjunto
sobre las reas sobre las que es conveniente recabar
informacin para poder agruparlas. Estas reas a
valorar incluyen:
4.1. LAS CAPACIDADES COGNITIVAS GLOBALES
DEL PACIENTE
Memoria, lenguaje, expresividad, capacidad empti-
ca, grado de introspeccin
4.2. VALORACIN DE CAPACIDADES DE
AUTONOMA BSICA
Capacidad de autocuidado, valoracin de autogestin
de la medicacin, patrn de dieta alimentaria habitual,
de la capacidad de desempear tareas domsticas,
del uso de transporte pblico, de recursos adminis-
trativos y sanitarios, valoracin del uso del dinero.
4.3 VALORACIN DE CAPACIDAD
DE PLANIFICACIN
Capacidad de organizacin y estructuracin de ho-
rarios.
4.4. VALORACIN GENERAL DE DE HABILIDADES
SOCIALES
Nivel de capacidad para iniciar y mantener relaciones
sociales, capacidades de desempeo de los distintos
roles sociales (de pareja, paternales, liales).
4.5. VALORACIN DE USO DE RECURSOS
DE OCIO TANTO A NIVEL INDIVIDUAL
COMO COMUNITARIO
4.6. VALORACIN DE CAPACIDAD
DE APRENDIZAJE Y DE RECURSOS
HABITUALES DE EXPRESIN ESCRITA
Y LECTURA COMPRENSIVA
4.7. VALORACIN DE CAPACIDAD
DE CONTENCIN EMOCIONAL
Explorar la capacidad del paciente para responder
a situaciones estresantes y su desempeo habitual
para contener emociones negativas como la ira y
la disforia.
4.8. VALORACIN DE SUS CONOCIMIENTOS
En torno a sus sntomas, en cuanto la medicacin y
a los procedimientos bsicos de demanda de apoyo
en situacin de crisis.
Si se quiere recabar esta informacin de una for-
ma estructurada se pueden utilizar instrumentos
de evaluacin estandarizados, entre los que cabe
destacar la Escala de Evaluacin de Necesidades
de Camberwell por ser una de las ms utilizadas
universalmente.
5. LA INTERVENCIN EN LA HISTORIA
CLNICA DESDE UNA PERSPECTIVA
MULTIPROFESIONAL
Una herramienta fundamental en la atencin co-
munitaria es el abordaje multiprofesional conjunto
con otros profesionales relacionados directa o in-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 826 7/5/10 13:18:52
827
89. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN LA ATENCIN COMUNITARIA
directamente con en el campo de la salud mental
(enfermera, servicios sociales, educadores, agencia
antidroga). Cuando se hace preciso este tipo de
intervenciones la historia clnica puede recibir aportes
en cuanto a informes complementarios por parte de
estos profesionales, que aportan una imagen de la
situacin del paciente ms rica y precisa.
Es frecuente la presencia en la historia clnica de
las aportaciones por parte de la enfermera de salud
mental. La evaluacin por parte de enfermera, ge-
neralmente protocolizada, dene problemas o diag-
nsticos de enfermera, sobre los cuales la enfermera
puede actuar de forma autnoma.
La valoracin por parte de la trabajadora social de
salud mental, se centra principalmente, en la valora-
cin de las necesidades econmicas (procedencia y
cuanta de los ingresos), nivel educativo, caractersti-
cas del domicilio, valoracin de las caractersticas de
la familia, del uso de recursos de ocio y la evaluacin
de las redes sociales del paciente. Un aporte funda-
mental es la informacin que puede obtener en las
visitas domiciliarias.
6. ASPECTOS CULTURALES
La sociedad actual se caracteriza por una heteroge-
neidad cultural, tnica, religiosa. En nuestra prctica
psiquitrica nos vemos obligados cada vez ms a
evaluar pacientes de distinta procedencia geogrca
y cultural. La evaluacin de los aspectos culturales
se realizar evaluando dos grandes reas:
Formulacin cultural del caso.
Evaluacin del proceso de inmigracin e inte-
gracin.
6.1. FORMULACIN CULTURAL DEL CASO
La relevancia de la multiculturalidad en Estados
Unidos, ha determinado que en su clasicacin de
enfermedades mentales (DSM IV-TR) se incluya un
apartado dedicado a realizar la formulacin cultural
de los casos psiquitricos. De todos los elementos
diagnsticos del DSM, ste es uno de los menos
conocidos y utilizados en la prctica clnica habitual
y tambin uno de los de ms complicada aplicacin.
La formulacin cultural, segn el DSM IV-TR, permite
la revisin sistemtica del conocimiento cultural del
individuo, el papel del contexto cultural en la expre-
sin y evaluacin de los sntomas y disfunciones, y el
efecto que las diferencias culturales puedan tener en
la relacin entre el individuo y el clnico. Para realizar
dicha formulacin es preciso recoger en la historia
clnica una serie de aspectos relevantes como son:
6.1.1. Identidad cultural
Incluye la informacin en la que se identican los
grupos de referencia tnica y cultural a los que el
paciente se auto asigna y es asignado por parte de
la sociedad que le acoge. Dos de los aspectos ms
importantes de la identidad cultural son el idioma y
la religin. Otros matices de inters tendran que ver
con el gnero, la edad y el nivel socioeconmico,
teniendo en cuenta su repercusin en relacin su
cultura de origen. Evidentemente el hecho de ser
hombre o mujer no tiene el mismo significado en
una cultura u otra.
Es importante dentro de la identidad cultural deter-
minar el grado de integracin o rechazo tanto con la
cultura de origen como con la cultura de referencia
actual.
6.1.2. Explicaciones culturales de la enfermedad
Cada cultura desarrolla modelos explicativos del
enfermar diferentes. Si bien en las sociedades occi-
dentales dichos modelos tienden a homogeneizarse,
en culturas menos permeables las manifestaciones
del enfermar as como la forma demandar atencin
pueden ser muy diferentes a las habituales en nuestra
prctica clnica.
Una aproximacin, ya clsica, para la recogida de
datos en este epgrafe es la serie de preguntas re-
comendadas por Kleinman:
Cmo se llama la enfermedad?
Qu la produjo?
Porqu empez as?
Cmo acta?
Cul es el mejor tratamiento?
Cmo afecta en la vida diaria?
Qu es lo ms temido o preocupante de la
enfermedad?
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 827 7/5/10 13:18:52
828
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
6.1.3. Factores culturales relacionados con el entorno
psicosocial y los niveles de funcionamiento
En este epgrafe se recogeran las valoraciones cul-
turalmente relevantes del nivel de estrs, los apoyos
socio familiares, y el nivel de actividad y discapacidad
del paciente en su pas de origen que, evidentemen-
te, pueden no coincidir con la perspectiva valorativa
de nuestra propia cultura.
El nivel de adaptacin sociocultural del paciente en
el pas de procedencia va a inuir de un modo im-
portante en las manifestaciones psicopatolgicas de
su enfermedad actual.
6.1.4. Valoracin de elementos culturales
en la relacin mdico-paciente
En la relacin medico-paciente con el paciente in-
migrante conuirn una serie de expectativas por
ambas partes .Es importante recoger las expectativas
que tiene el paciente desde su propia cultura en
cuanto al rol de sanador o ayudador que vamos a
ejercer. Por contra a la hora de recoger la informa-
cin por parte del clnico el ser consciente de los
estereotipos y juicios previos con los que tendemos
a categorizar las diferentes culturas y que pueden
sesgar la recogida de datos.
En la historia deberan quedar reejadas las posibles
lagunas de informacin derivadas de dicultades idio-
mticas, de comprensin de los esquemas culturales,
de la falta de informacin o del desconocimiento de
la manera de manifestarse la patologa en una cultura
concreta.
6.1.5. Evaluacin cultural global
Una vez recogidos los elementos expuestos previa-
mente se debera plantear en la historia una formula-
cin global en la que se integren todos los aspectos
jerarquizando su relevancia e importancia en cuanto
al diagnstico y tratamiento.
6.2. EVALUACIN DEL PROCESO DE INMIGRACIN
E INTEGRACIN
6.2.1. Proceso de inmigracin
Preguntar el motivo de salida de su pas, su estatus
social, enumerar los familiares que deja en su pas y
los que le acompaan, transcurso del viaje (regulado
o de manera ilegal, duracin, valoracin de experien-
cias traumticas durante el mismo), expectativas
y objetivos que le impulsaron a realizarlo, situacin
en la que se encuentra en el pas actual a nivel so-
ciolaboral.
6.2.2. Proceso de integracin
Si se encuentra aislado o convive con gente de su
cultura, posibles dificultades para adaptarse a la
sociedad que le acoge, capacidad para aprender el
idioma si es diferente, si ha padecido situaciones de
discriminacin y como se han resuelto, si mantiene
sus costumbres (alimentacin, religin).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 828 7/5/10 13:18:52
829
89. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN LA ATENCIN COMUNITARIA
7. BIBLIOGRAFA BSICA
Monsalve M. Psiquiatra comunitaria. En: Lpez Ibor
JJ (ed.). Imgenes de la psiquiatra espaola. 1
a
ed.
Barcelona: Ed. Glosa. 2004:585-602.
Fernndez Liria A, Monsalve M, Laculat LL. Preven-
cin y promocin en salud mental. En: Palomo T,
Jimnez - Arriero MA (eds.). Manual de psiquiatra.1
a
ed. Madrid: Ed. Ene Life. 2009:701-710.
Garca- Campado J. Psiquiatra y migracin. En: Pal-
omo T, Jimnez-Arriero MA (eds.). Manual de psiqui-
atra. 1
a
ed. Madrid: Ed. Ene Life. 2009:695-700.
Gilbert C (ed.). Rehabilitacin psicosocial y tratami-
ento integral del trastorno mental severo. Estudios
28. 1
a
ed. Madrid: Ed. Asociacin Espaola de Neu-
ropsiquiatra. 2009.
Gua para la formulacin cultural y glosario de sn-
dromes dependientes de la cultura. En: DSM IV-TR.
Manual Diagnstico y Estadstico de los Trastornos
Mentales. American Psychiatric Association. 1
a
ed.
Ed. Masson. 2008:1003-1008.
8. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
World Health Organization. Prevention of mental di-
sorders: effective interventions and policy options.
Geneva. WHO. 2004.
Navarro S. Redes sociales y construccin comuni-
taria. 1
a
ed. Madrid: Ed. CSS. 2004.
Fornes J. Enfermera de Salud Mental y Psiquitri-
ca. 1
a
ed. Barcelona: Ed. Mdica Panamericana.
2005:9-11.
Guimn J. Salud Mental Relacional: concepto, etiolo-
ga y diagnstico. 1
a
ed. Bilbao: Ed. Core academics.
2002.
Prez P. Psicologa y psiquiatra transcultural: bases
prcticas para la accin. 1
a
ed. Bilbao: Ed. Desclee
de Brouwer. 2004.
RECOMENDACIONES CLAVE
Cuantos ms perspectivas diferentes se apliquen en la recopilacin y estructuracin de la
informacin de la historia clnica ms rico ser su potencial diagnstico y de planteamientos
teraputicos.
Los sntomas decitarios a veces no se reeren de forma espontnea, por tanto es bueno
recogerlos de forma estandarizada.
La psiquiatra es una especialidad en la que hay que manejarse en muchas ocasiones
con diagnsticos imprecisos y provisionales. El tratamiento de pacientes pertenecientes a
otras culturas es un buen ejemplo de ello. En muchas ocasiones tendremos que reconocer
explcitamente las limitaciones de nuestra capacidad diagnstica y dentro de ello elegir las
medidas teraputicas ms razonables.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 829 7/5/10 13:18:52
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 830 7/5/10 13:18:52
90. DISEO DE INTERVENCIONES MULTIDISCIPLINARES
Autores: Bernardo Casanova Pea, Mara Henar Arranz Garca, Inmaculada Asensio Moreno
y Caridad Benavides Martnez
Tutor: Jos Lus Ruiz Robles
Complejo Asistencial de Segovia. Segovia
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
831
CONCEPTOS ESENCIALES
Terapia asertiva
comunitaria
Se corresponde con un modelo de soporte completo e intensivo del
trastorno mental grave en el seno de la comunidad. Se lleva a cabo
un trabajo en equipo multidisciplinar que tiene como objetivo apoyar
a los enfermos y a sus familias en su propio entorno.
Los pacientes atendidos por un equipo de terapia asertiva
comunitaria mejoran el cumplimiento y adherencia teraputicos,
ingresan menos y con ingresos ms breves, consiguen empleo
y vivienda con ms facilidad y muestran, junto con sus familiares,
mayor satisfaccin por los servicios recibidos.
Gestin
de casos
El objetivo es atender a personas con trastornos mentales graves
y persistentes, garantizando la accesibilidad y continuidad de
cuidados.
Comisiones
sociosanitarias
Actuacin simultnea y sinrgica de los servicios sanitarios y sociales
para aumentar la autonoma, paliar las limitaciones o sufrimientos y
facilitar la reinsercin social de los pacientes con enfermedad mental.
1. TERAPIA ASERTIVA COMUNITARIA
La reforma psiquitrica espaola se ocializa en
1986 con la Ley General de Sanidad. De una aten-
cin centralizada en los hospitales psiquitricos
se pasa a un modelo centrado en los servicios
comunitarios. Es un proceso dinmico que conti-
nua veinticinco aos despus. Nos preguntamos
que podemos hacer por el paciente con trastorno
mental grave (TMG), si es posible atenderlo en la
comunidad y si recibe benecios de esta atencin,
como una disminucin en los ingresos o las tasas
de suicidios, o ms sencillamente, si podemos me-
jorar su calidad de vida y la de sus familiares. Estos
problemas se han abordado desde distintos puntos
de vista o con diferentes programas de actuacin
como el modelo de agente, en el que se pone
en contacto al paciente con los recursos pero sin
atenderle directamente, el modelo rehabilitador,
centrado en los dcits personales y el modo de
superarlos o el modelo de crecimiento personal,
centrado en la potenciacin de las habilidades ya
presentes en los pacientes. Los modelos citados
podran englobarse en el concepto de case mana-
gement. Otra opcin es la Terapia Asertiva Comuni-
tario (TAC), que se correspondera con un modelo
de soporte completo o intensivo. Surge en 1973,
en respuesta al manejo de una serie de pacientes
hiperfrecuentadores, con alta demanda y uso de
servicios hospitalarios y de urgencias y al mismo
tiempo incumplidor, en el hospital pblico de Ma-
dison en Wisconsin. Un artculo publicado en 1980
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 831 7/5/10 13:18:52
832
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
por Stein y Test se considera la base o el germen
de la difusin a nivel mundial de la TAC.
En la TAC se presta de forma directa un conjunto
completo de servicios a personas diagnosticadas
de TMG en el seno de la comunidad. El trmino
asertivo alude a los derechos y obligaciones de
los pacientes en la comunidad, pero sobre todo al
carcter proactivo del programa.
En la TAC se lleva a cabo un trabajo en equipo mul-
tidisciplinar (psiquiatras, psiclogos, enfermeras,
terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales,
auxiliares de enfermera, expertos en adicciones...)
dirigido por un lder o responsable. Se ofrecen los
servicios en diversos mbitos tales como consultas,
hogar del paciente, su lugar de trabajo, etc, depen-
diendo de las necesidades. El trabajar con un nme-
ro de pacientes reducidos posibilita un tratamiento
personalizado. Tericamente el servicio se ofrece a
tiempo completo, sin limitaciones de horario. Los
objetivos son apoyar a los enfermos y a sus familias
en su propio entorno, garantizar la continuidad de
cuidados, prevenir recadas y reingresos, facilitar la
intervencin en crisis, evitar la exclusin social y fa-
cilitar su insercin, velar por los derechos de las per-
sonas con TMG, conseguir la mxima autonoma del
paciente, potenciar sus capacidades y logros. Stein
remarca que el propsito de la TAC es mantener un
contacto regular y frecuente para monitorizar la si-
tuacin clnica para suministrar tratamiento efectivo y
rehabilitacin. Como ejemplos de reas de actuacin
podemos citar la asistencia profesional de psiquia-
tras, psiclogos y enfermeras, el aseo personal y los
hbitos saludables, la vivienda, el manejo social, la
orientacin sociocultural, las actividades de ocio y
de tiempo libre, la automedicacin, el asesoramiento
y la psicoeducacin a la familia, la integracin social
y la rehabilitacin laboral.
Los pacientes atendidos por un Equipo de Tera-
pia Asertiva Comunitaria (ETAC) mejoran el cumpli-
miento y adherencia teraputicos, ingresan menos
y con ingresos ms breves, consiguen empleo con
ms facilidad, as como vivienda. Muestran, junto con
sus familiares, mayor satisfaccin por los servicios
recibidos. Sin embargo no ha podido constatarse
mejora en cuanto a los sntomas negativos ni en el
funcionamiento social en relacin a pacientes trata-
dos mediante seguimiento habitual (aunque hay que
recordar que estos no son objetivos principales de la
TAC). Por otra parte, la interrupcin del programa lle-
va a una desaparicin de los benecios obtenidos.
Otros problemas detectados en la aplicacin prctica
de los programas de TAC (PTAC) son: a) la posibi-
lidad de caer en un excesivo paternalismo que vul-
nere la autonoma del paciente, precisamente como
consecuencia de la asertividad o proactividad;
b) excesiva preocupacin por los problemas mate-
riales de los pacientes, olvidando la subjetividad y
relegando las psicoterapias; c) riesgo de burn out
de los profesionales ante expectativas infundadas,
falta de medios o excesiva dependencia del volun-
tarismo; y d) dependencia de la voluntad cambiante
de los gestores.
La obtencin de buenos resultados con la TAC
requiere un equipo multidisciplinar que ofrezca cui-
dados mdicos y psicolgicos con manejo continuo
de la medicacin, cuidados de enfermera y apoyo de
trabajadores sociales; el ETAC debe poder indicar
ingresos en unidades de agudos y participar en el
proceso de alta; el nmero de pacientes incluidos en
el programa debe ser limitado y reducido en relacin
al nmero de profesionales; debe priorizar el trabajo
fuera de los despachos; debe mantener frecuentes
reuniones de trabajo y llevar a cabo una planicacin
conjunta.
En el momento actual estamos asistiendo en Espaa
al despegue de medidas de atencin al paciente con
TMG. La TAC podra ser una alternativa til para la
atencin a estos pacientes, que en muchos lugares
estn siendo atendidos en Centros de Salud Mental
(CSM) masicados y donde ms que equipos hay
agrupacin de profesionales. El ETAC debe tener
su situacin en la red de servicios de salud mental.
Podramos considerar que se nutre de derivaciones
desde el CSM de pacientes bien identicados y a su
vez nutre a los dispositivos rehabilitadores cuando el
tratamiento en la comunidad no es posible.
En la Estrategia en Salud Mental del Sistema Na-
cional de Salud (SNS) del Ministerio de Sanidad
y Consumo de Espaa aprobada por el Consejo
Interterritorial del SNS el 11 de diciembre de 2006
podemos encontrar algunas alusiones a la TAC. Nom-
bra los principios bsicos del modelo comunitario
de atencin, que son: autonoma, continuidad, ac-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 832 7/5/10 13:18:52
833
90. DISEO DE INTERVENCIONES MULTIDISCIPLINARES
cesibilidad, comprensividad, equidad, recuperacin
personal, responsabilizacin y calidad.
Dene la continuidad como la capacidad de la red
asistencial para proporcionar tratamiento, rehabi-
litacin, cuidados y apoyo, ininterrumpidamente a
lo largo de la vida (continuidad longitudinal) y co-
herentemente, entre los servicios que la componen
(continuidad transversal).
En el mismo captulo se considera como un factor
para conseguir resultados positivos el funcionamien-
to asertivo y proactivo en busca de la necesidad, no
mera atencin a demanda.
En las recomendaciones nales se hace mencin a la
bondad de formas organizativas orientadas a mejorar
la continuidad de la asistencia de las personas con
TMG, reducir el nmero de hospitalizaciones y me-
jorar su funcionamiento social y calidad de vida. Se
proponen dos modelos de referencia: el Tratamiento
Asertivo Comunitario y los Programas de Continuidad
de Cuidados.
Cuando se habla de la situacin actual en Espaa
se dice: es muy llamativo que no se haya generaliza-
do el uso de formas de organizacin asistencial para
asegurar la continuidad de cuidados en la atencin a
los TMG, como el tratamiento asertivo comunitario,
que han recibido un soporte experimental muy slido
por su ecacia y coste-efectividad.
Curiosamente y en otro sentido, en el mismo docu-
mento, al tratar de la justicacin de la atencin a los
trastornos mentales, se realiza una observacin que
no se puede dejar de citar: la excesiva especializa-
cin en equipos y/o dispositivos de salud mental pue-
de fragmentar la compleja y extensa red de servicios
que sta requiere por lo que parece recomendable
limitar su desarrollo.
2. GESTIN DE CASOS
Los modelos de gestin de casos (case manegement)
para los trastornos mentales se inician en EE.UU.
hace ms de veinte aos. Su objetivo es atender a
personas con TMG y persistentes, garantizando la
accesibilidad y continuidad de cuidados.
Existen diferentes sistemas organizativos para la
gestin de casos. El modelo de gestin de casos
administrativo es el que histricamente surge primero.
En l, el gestor de casos (case manager) sencillamen-
te contrata los servicios que ha de utilizar el usuario.
Posteriormente surge el TAC, consistente en un equi-
po multidisciplinar que realiza todo el tratamiento de
los usuarios en la comunidad y que sustituye a los
centros de salud mental para la poblacin atendida.
Posteriormente aparece el tratamiento intensivo co-
munitario (TIC). Este modelo lo llevan a cabo profe-
sionales diplomados universitarios que hacen gestin
de casos incorporando elementos clnicos y que estn
en contacto directo con los usuarios. En este ltimo
modelo, los gestores de casos se apoyan en los ser-
vicios asistenciales existentes para el tratamiento de
las personas atendidas.
Actualmente, los modelos de gestin de casos estn
implantados en muchos pases europeos, entre ellos
el Reino Unido, Holanda, Australia y Alemania.
Desde los primeros estudios de Test y Stein, mu-
chos de los programas han incluido su evaluacin. La
mayora de los trabajos concluyen que estos modelos
son efectivos para mejorar la calidad de vida de las
personas que atienden.
La revisin de la literatura publicada durante los
ltimos cinco aos, realizada por los autores, nos
indica que los benecios de la gestin de casos se
muestran en diversas reas:
Reduccin de la gravedad, de la duracin y
nmero de hospitalizaciones.
Mejora del acceso a los dispositivos comunita-
rios de atencin psiquitrica y social.
Aumento de las necesidades cubiertas.
Aumento de la satisfaccin con los servicios,
tanto de los usuarios como de las familias.
Mejor funcionamiento social, entendido como
mejor adaptacin y un aumento de las redes de
apoyo social a las personas atendidas.
Reduccin de las interrupciones del tratamiento.
Reduccin de los costes sanitarios.
Mejora de la calidad de vida percibida.
Segn Kanter, encontramos varios modelos de case
management:
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 833 7/5/10 13:18:52
834
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
Modelo de cuidados de mantenimiento: garan-
tiza, mediante un acompaamiento, los cuida-
dos necesarios de alojamiento, medicacin,
alimentacin, citas con los servicios psiqui-
tricos, etc.; orientados a la cura y ms propios
de una institucin. Supone una externalizacin
de los cuidados.
Modelo de agencia de servicios. Corretaje: res-
ponde a un modelo de coordinacin de servi-
cios en el mbito administrativo. Se coordina la
intervencin de agencias y profesionales y es
ms propio de empresas privadas.
Modelo clnico: aade a los anteriores la idea
del gestor como clave del proceso rehabilitador
y teraputico. Es un modelo ms asertivo que
los dos anteriores.
Modelo intensivo: similar con la diferencia de una
menor proporcin de pacientes por profesional
(1/10), lo que permite un seguimiento mayor.
2.1. GESTIN DE CASOS POR TUTORAS
Denicin de tutora (Torrey): programa en el campo
de la salud mental donde la persona o equipo que
lo desarrolla es el responsable de proporcionar al
paciente la ayuda necesaria para que pueda optar,
con la informacin suciente sobre los servicios y
oportunidades que se le brindan, a la misma, prove-
yndole el apoyo para las actividades de autoayuda y
coordinando todos los servicios para poder satisfacer
los objetivos del paciente.
Es un modelo de trabajo (Torrey E. F., 1986) puesto
en prctica en salud mental comunitaria y desem-
peado por diferentes profesionales que garantiza
la toma a cargo del paciente y su acompaamiento
durante el proceso de rehabilitacin o recuperacin
hacia una mayor autonoma.
El tutor o gestor de casos, en colaboracin con el
terapeuta, debe proporcionar al paciente toda la in-
formacin necesaria, suciente y til sobre servicios,
recursos, tratamientos y oportunidades.
2.2. OBJETIVOS EN EL DESEMPEO
DE LA FUNCIN DEL TUTOR
Mejorar la calidad asistencial y el grado de sa-
tisfaccin en los pacientes y familia incluidos
en el programa.
Ayudar al paciente a tomar decisiones y a res-
ponsabilizarse de ellas, para que sea l mismo
el autor de su propia vida (independencia y
autonoma).
Optimizar la utilizacin de los recursos sanitarios
y sociales. Ayudar al paciente a utilizar diferentes
recursos comunitarios, a los que tenga derecho
y puedan serle tiles, ya que en ocasiones no
accede debido a la complejidad de la oferta o a
las dicultades de acceso al mismo.
Ayudar al paciente a conseguir la mayor auto-
noma e independencia del paciente, teniendo
en cuenta su necesidad de apoyo, sus capaci-
dades y sus lmites. Potenciar las capacidades
conservadas, trabajando desde los aspectos
sanos, facilitando el desarrollo de los recursos
naturales del paciente.
Ayudar al paciente a desarrollar actividades
bsicas de la vida diaria.
Fomentar la participacin comunitaria y el aso-
ciacionismo.
Coordinacin con la red comunitaria.
Proveer asistencia al cliente que necesite ac-
ceso al apropiado servicio de salud.
Proporcionar ayuda prctica en lugar de hacer
grandes terapias.
Intervencin en crisis siempre que sea nece-
sario.
Proporcionar al paciente una mayor calidad de
vida.
Prevenir y evitar recadas.
Procurar la adaptacin y/o recuperacin de la
enfermedad.
Promover la tolerancia y la aceptacin de la
persona en la comunidad. Mejorar la imagen
social de las personas con enfermedad mental
o problemas de dependencia para facilitar el
acceso de este tipo de pacientes a los recursos
existentes en igualdad de condiciones que el
resto de la poblacin.
Lograr que el paciente se responsabilice de su
enfermedad y en la continuidad del tratamiento.
Establecer mecanismos de colaboracin y apo-
yo a la familia que favorezcan su implicacin en
el proceso rehabilitador del paciente.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 834 7/5/10 13:18:53
835
90. DISEO DE INTERVENCIONES MULTIDISCIPLINARES
2.3. GESTIN DE CASOS DESDE LA ENFERMERA
COMUNITARIA
Esta estrategia centrada en el desarrollo de la
enfermera de enlace comunitaria, como enfermera
gestora de casos, ha sido avalada internacionalmente
por diferentes informes procedentes de diferentes
centros de evidencia como la NHS Economic Eva-
luation Database, la Database of Abstracts of Re-
views of Effectiveness y la Cochrane Database of
Systematica Reviews.
Acorde con el centro de acreditacin de enfermeras
de amrica, la gestin de casos debe entenderse
como un proceso de colaboracin sistemtico y di-
nmico para proveer y coordinar servicios sanitarios
a una poblacin determinada, es decir, un proceso
participativo para facilitar opciones y servicios que
cubran las necesidades del paciente, al mismo tiem-
po que reduce la fragmentacin y duplicacin de
servicios, mejorando la calidad y costo-efectividad de
los resultados clnicos. La gestin de casos realizada
por la enfermera comprende dos reas de trabajo
fundamentales. La primera de ellas se asocia a los
usuarios, tanto paciente como familia, y se centra en
la mejora del estado funcional y de salud y el acceso
a los servicios sanitarios.
La gestin de casos se presenta bsicamente con
dos variantes dependiendo del entorno donde se
preste el servicio. Bien podr estar centrado en per-
sonas que sufren un episodio agudo en el medio
hospitalario, o bien podr estarlo en la gestin de al
continuidad asistencial de cuidados para personas
con episodios crnicos en la comunidad. Existe un
nmero determinado de funciones comunes para el
desempeo del rol de enfermera de enlace comu-
nitaria:
Captacin activa de la poblacin diana.
Valoracin integral individualizada.
Planicacin asistencial e identicacin de re-
cursos.
Enlace de pacientes con los servicios nece-
sitados.
Coordinacin del servicio.
Monitorizacin del servicio prestado.
3. COMISIONES SOCIOSANITARIAS
DE REA
3.1. CONTEXTO LEGAL SANITARIO
La Ley 16/ 2003, de 28 de mayo, de Cohesin
y Calidad del Sistema Nacional de Salud, viene a
marcar un antes y un despus dentro del sistema
sanitario, deniendo en su artculo 14, la prestacin
de atencin sociosanitaria como el conjunto de cui-
dados destinados a aquellos enfermos, generalmen-
te crnicos, que por sus especiales caractersticas
pueden beneciarse de la actuacin simultnea y
sinrgica de los servicios sanitarios y sociales para
aumentar su autonoma, paliar sus limitaciones o su-
frimientos y facilitar su reinsercin social. A su vez
especica, que en el mbito sanitario, la atencin
sociosanitaria se llevar a cabo en los niveles de
atencin que cada comunidad autnoma determine
y en cualquier caso comprender los cuidados sa-
nitarios de larga duracin, la atencin sanitaria a la
convalecencia y la rehabilitacin en pacientes con
dcit funcional recuperable. Y ampla haciendo refe-
rencia a la coordinacin intersectorial: la continuidad
del servicio ser garantizada por los servicios sanita-
rios y sociales a travs de la adecuada coordinacin
entre las administraciones pblicas.
3.2. QU SON LAS COMISIONES
SOCIOSANITARIAS (CSS)?
Se trata de rganos institucionales de valoracin,
asignacin de recursos, planicacin y seguimiento
de los programas de atencin a personas con en-
fermedades mentales que, en un mbito geogrco
determinado, procurar una intervencin integrada
de los servicios sociales y sanitarios.
Entendemos por programas sociosanitarios,
aquellos que se caracterizan por crear una red es-
pecca de servicios sociosanitarios, se dirigen a
toda la poblacin con necesidades sociosanitarias, y
su orientacin dominante es en unos casos sanitaria
(Catalua, Castilla y Len y Valencia), en otros social
(Pas Vasco) y en otros mixta (Galicia y Cantabria).
3.3. CULES SON SUS OBJETIVOS?
Ofrecer atencin integral a personas con en-
fermedades mentales en su mbito territorial
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 835 7/5/10 13:18:53
836
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
y proporcionar recursos sociales y sanitarios
adecuados a sus estados de necesidad.
Contribuir a optimizar la utilizacin de recursos
sociosanitarios del rea mediante su correcta
sectorizacin, distribucin y coordinacin.
Favorecer la permanencia de estos pacientes
en su entorno habitual, mediante el desarrollo
de un sistema progresivo de cuidados comuni-
tarios que tienda a evitar la institucionalizacin
innecesaria.
Garantizar la continuidad del plan de cuidados
y de tratamiento prescrito.
Mejorar la cualificacin de los profesionales
implicados a travs del acceso a las acciones
formativas de ambos sectores, as como el de-
sarrollo de lneas comunes de investigacin.
Promover la colaboracin de organizaciones
sin nimo de lucro y de todas las redes infor-
males que estn implicadas en la atencin de
los pacientes psiquitricos del rea, as como
la iniciativa privada.
3.3.1. Adems los objetivos se pueden dividir en:
Individuales: gestin de casos, tipicacin de pacien-
tes, valoracin y asignacin de recursos, seguimiento
y evaluacin. Es un modelo de cuidados centrado
en el paciente, evaluado por un equipo multidiscipli-
nario, con criterios de admisibilidad y continuidad.
Comunitarios:
Estudio de necesidades y recursos sociosani-
tarios del rea.
Establecimiento de poblaciones diana de inter-
vencin comunitaria.
Diseo de protocolos de derivacin interser-
vicios.
Establecimiento de criterios de utilizacin de
servicios.
Acciones formativas e informativas dirigidas
tanto a familia y a otros cuidadores informales,
como a los profesionales sociosanitarios del
rea.
Diseo y elaboracin conjunta de programas
preventivos y rehabilitadotes.
3.4. QUIN COMPONE LAS CSS?
Vara en funcin de la comunidad autnoma, pero en
principio, debe constar de:
Representantes de los servicios sanitarios de
atencin primaria y de atencin especializada.
Representantes de los servicios sociales (ad-
ministracin autonmica o local); servicios co-
munitarios y servicios institucionales.
Representacin de las ONG, organizaciones y
voluntarios, y de la iniciativa privada existente
en el rea.
Adems deber tenerse en cuenta que: el tamao
ptimo de las comisiones no debe exceder de doce
a quince miembros. Esto a veces es imposible en
reas grandes con muchos ayuntamientos o con una
amplia dotacin de servicios sociales y sanitarios. La
experiencia ha demostrado que en esos casos es ms
operativo formar comisiones sociosanitarias de distrito
ms pequeos, y tratar de agrupar varios ayuntamien-
tos con caractersticas similares o zona rural, semiur-
bana y urbana. stos dependen de las comisiones so-
ciosanitarias del rea pero en realidad estn mas cerca
de la realidad en cuanto a la distribucin de recursos.
El perl de los profesionales que participan en
estas comisiones de rea o de distrito es de lderes
en materia de coordinacin, capacidad de decisin
propia o delegada para la asignacin de recursos,
habilidad de comunicacin, negociacin y mediacin
y con una visin integral de las necesidades sociosa-
nitarias de los enfermos mentales u otros grupos.
La experiencia demuestra que es fundamental que
todos los acuerdos tomados en las comisiones sean
transmitidas a los profesionales de base, para ga-
rantizar su cumplimiento y detectar las dicultades y
nuevas demandas. Cada comisin de rea establece
su estrategia de funcionamiento en cuanto a frecuen-
cia de reuniones, liderazgo, coordinacin alternativa
y asignacin de tareas. Habitualmente, la frecuencia
de reuniones suele ser quincenal o mensual, y la
coordinacin de stas cambia bi o trimestralmente,
entre las instituciones y niveles implicados.
3.5. DISEO DE LAS COMISIONES SOCIOSANITARIAS
Los primeros pasos al constituir las comisiones so-
ciosanitarias son:
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 836 7/5/10 13:18:53
837
90. DISEO DE INTERVENCIONES MULTIDISCIPLINARES
Conocer las necesidades sociales y de salud
de los pacientes del rea.
Conocer los recursos sociales y sanitarios del
rea, incluido el voluntariado.
Establecer circuitos de derivacin especican-
do responsables en cada nivel de atencin, pro-
cedimientos, normas de acceso y derivacin.
Disear un instrumento comn de valoracin de
los casos, que incluya una evaluacin clnica,
funcional, mental y social. Denir los cuidados
de enfermera que precisen que sirve para la
asignacin de recursos sociosanitarios, la ubi-
cacin adecuada del paciente y como instru-
mento de comunicacin entre los profesionales.
En este sentido, ya hay reas donde se han di-
seado instrumentos como por ejemplo la hoja
de comunicaciones sociosanitarias, que incluye
una valoracin clnica, funcional, mental y social.
3.6. VALORACIN DE LAS COMISIONES
SOCIOSANITARIAS DE REA
De la valoracin del funcionamiento de las comisio-
nes sociosanitarias existentes desde 1944 hasta la
actualidad se podran resumir en los siguientes pun-
tos, que podran servir como aspectos metodolgicos
bsicos para su implantacin y correcto desarrollo:
La implantacin de modelos de coordinacin
sociosanitaria exige decisiones de los respon-
sables plasmadas en marcos legales que impli-
que cambios de gestin y nanciacin.
El modelo de coordinacin sociosanitario des-
crito es viable y posible, y supone una metodo-
loga de trabajo interdisciplinaria que conlleva
cambios culturales en la manera de afrontar
la intervencin con enfermos psiquitricos, y
grandes discapacitados.
Las CSS de rea se conguran como el rga-
no apropiado de entendimiento y negociacin
interinstitucional. As mismo, ocupan el espa-
cio sociosanitario que aborda la resolucin de
problemas complejos para la atencin de estas
personas.
La formacin conjunta de los profesionales
sociales y sanitarios a travs de talleres espe-
ccos de coordinacin sociosanitaria ha sido
una pieza estratgica clave para impulsar y ge-
neralizar el desarrollo de la experiencia.
Se ha agilizado el acceso a los servicios socia-
les y al hospital, en aquellos casos en que se
han considerado necesarios.
Los servicios de atencin domiciliaria social y
sanitaria se estiman de mxima importancia en
el desarrollo de estas experiencias ya que con-
dicionan la permanencia de los pacientes en su
entorno habitual y por tanto deberan ser objeto
prioritario de atencin y desarrollo.
La integracin de la perspectiva social y sanitaria
en la evaluacin de las necesidades y la jacin de
los planes individuales de atencin mejorar la e-
ciencia de las actuaciones. Si slo se evaluasen las
necesidades sociales lo ms probable es que slo
se prescribiesen los servicios, actuaciones o dispo-
sitivos que conforman el sector de la atencin social,
al igual que si las necesidades slo se valorasen
desde el punto de vista mdico, lo ms probable es
que slo se prescribieran servicios, actuaciones o
tratamientos sanitarios, cuando cabe la posibilidad
de que lo que el usuario realmente necesite sea una
adecuada combinacin de unos y otros.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 837 7/5/10 13:18:53
838
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
4. BIBLIOGRAFIA BSICA
Balsera Gmez J et al. La implantacin y evaluacin
del modelo de gestin de casos en Catalua: el
programa PSI-TMS. Actas espaolas de Psiquiatra
2002;30(6):350-357.
Marshall M, Lockwood A. Tratamiento asertivo en
la comunidad para las personas con desrdenes
mentales severos (Revisin Cochrane traducida).
En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2005. Nmero 3.
Oxford: Update Software Ltd. Disponible en http://
www.updatesoftware.com. (Traducida de The Co-
chrane Library, 2005. Issue 3. Chichester, UK: John
Wiley & Sons, Ltd.).
Martnez-Jambrina JJ, Peuelas-Carnicero E. Trata-
miento Asertivo Comunitario: el modelo Avils. Ar-
chivos de Psiquiatra. 2007;70(2):77-82.
Stein LI, Test MA. Alternative to mental hospital
treatment. Conceptual model, treatment program,
and clinical evaluation. Arch Gen Psychiatry. 1980
Apr;37(4):392-7.
Tratamiento Comunitario Asertivo. Hernndez Mon-
salve M. II Congreso Ibrico de Rehabilitacin en
Salud Mental. Noviembre, 2003.
5. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Test MA, Stein LI. Alternative to mental hospital
treatment. III. Social cost. Arch Gen Psychiatry. 1980
Apr;37(4):409-12.
Marks et al. Home based versus hospital based care
for people with serious mental illness. British Journal
of Psychiatry. 1994;165:179-94.
Weisbrod BA, Test MA, Stein LI. Alternative to mental
hospital treatment. II. Economic benet-cost analysis.
Arch Gen Psychiatry. 1980 Apr;37(4):400-5.
RECOMENDACIONES CLAVE
Las intervenciones multidisciplinares requieren de un diseo estratgico del caso en
estudio.
Es aconsejable antes de actuar, coordinarse con el resto de dispositivos a disposicin del
psiquiatra.
La comunicacin y una buena planicacin, son la base del xito de cualquier intervencin
multidisciplinar.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 838 7/5/10 13:18:53
91. PSIQUIATRA COMUNITARIA. LA ATENCIN DOMICILIARIA
Autoras: Anna Juan Guillem y Marta Romn Alonso
Tutor: Manuel Rodrguez de la Torre
Hospital Can Misses. Ibiza
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
839
CONCEPTOS ESENCIALES
Atencin
domiciliaria
Programa de salud que bajo un modelo multidisciplinario brinda
una asistencia global al paciente con TMS y a su familia en el
medio habitual del paciente.
Case manager/
Case management
Coordinador de cuidados/Programa de cuidados.
Tratamiento
Asertivo
Comunitaria
Equipo multidisciplinario que asume la responsabilidad del
cuidado de un grupo denido de personas, con el objetivo
de reducir el uso de servicios hospitalarios e incrementar
la adherencia al tratamiento, as como la reintegracin en la
sociedad del paciente con TMS.
1. INTRODUCCIN
Las primeras referencias encontradas en la litera-
tura en relacin al tratamiento domiciliario sealan
como experiencias tempranas las de la Comunidad
de Gheel, en la Blgica del siglo XIX, el seguimiento
domiciliario de los auxiliares psiquitricos en Catalu-
a a principios de siglo, o la tradicin an hoy vigente
en pases orientales, donde el cuidado del enfermo
mental en casa es motivo de orgullo y de reconoci-
miento social.
Tras la reforma psiquitrica, se hizo necesario el
desarrollo de Servicios de Salud Mental Comuni-
taria, que supusieran una alternativa para aquellos
pacientes que la desinstitucionalizacin hizo salir de
los hospitales. El modelo predominante en la estruc-
tura asistencial que se adquiri fue: estancias breves
en unidades de hospitalizacin, seguimiento ambu-
latorio, hospital de da, centros de da, centros de
rehabilitacin psicosocial, y distintos tipos de centros
residenciales. Como consecuencia de la instauracin
de este tipo de modelo surge una nueva problemtica
haciendo que muchos pacientes no encuentren su
sitio en el nuevo sistema.
De la experiencia llevada a cabo en el condado
de Dane, en Wisconsin, en el Mendota State Hos-
pital (Hospital Pblico de Madison), se ha armado
que ha sido la principal aportacin a la salud mental
comunitaria del siglo XX. Entre otras cosas se dise
un programa especco de Entrenamiento en la Vida
Comunitaria que se puso en marcha dentro de una
unidad de investigacin clnica denominada Progra-
ma de Tratamiento Asertivo en la Comunidad (acr-
nimo con el que ha pasado a ser internacionalmente
conocido). Esta experiencia en Estados Unidos se
generaliz ms tarde entre los pases que seguan
el proceso de reforma.
La experiencia de Madison, unida a la tradicin nor-
teamericana de asistentes sociales y enfermeros que
trabajaban en sistemas de case management en
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 839 7/5/10 13:18:53
840
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
otros mbitos distintos a la psiquiatra, sirvi para que
se generalizaran distintos programas de seguimiento
comunitario que se conocen genricamente como
case management en los servicios de salud mental.
2. CONCEPTOS Y TIPOS
Creemos importante, en primer lugar, explicar qu
estamos considerando al hablar de la atencin do-
miciliaria en salud mental. Aunque existen diferentes
clasicaciones recogidas en la literatura, hemos ele-
gido la de Mueser por su claridad y funcionalidad.
Mueser et al diferencian los siguientes modelos:
Modelo de agencia de servicios ( broken case
management). En la que existe una gura, case
manager, papel desempeado con frecuencia
por un profesional no clnico, que se encarga de
hacer una evaluacin de las necesidades de los
pacientes, planicar la intervencin, derivar a los
servicios adecuados y coordinar los diferentes
recursos implicados. Este modelo parte de la
idea de que es el paciente el que debe tomar la
iniciativa para contactar con el servicio.
Case management clnico (CMC). En este caso
el case manager debe ser un profesional con
formacin clnica en psicoterapia y psicoeduca-
cin. Adems los contactos son iniciados tanto
por el paciente como por el case manager, los
cuales no solo coordinan los cuidados sino que
tambien proporcionan algunos directamente;
los contactos se realizan con regularidad, aun-
que no con una frecuencia alta.
Case management intensivo (CMI). Recoge las
funciones de los dos mencionados anteriormen-
te, y aade otras caractersticas: un menor n-
mero de pacientes asignados, actitud asertiva
con el n de evitar abandonos, promover la in-
tervencin en el medio habitual del paciente en
lugar de en el despacho, y un especial inters
en ofrecer apoyo para la solucin de problemas
de la vida diaria.
Tratamiento asertivo comunitario (TAC).
Aunque de este modelo hablaremos ms ade-
lante en profundidad, slo diremos por ahora
que se trata de un equipo multidisciplinar que
proporciona todos los cuidados de manera in-
tegrada en lugar de derivar a los pacientes a
otros programas.
Modelo de competencias. Este modelo tiene
una visin de los pacientes con enfermedad
mental grave como personas que tienen unas
competencias a partir de las cuales pueden se-
guir aprendiendo y no slo unos dcits.
Modelo rehabilitador. Se caracteriza por pres-
tar ms atencin a los deseos y metas de los
pacientes que a las necesidades o metas que
dene el sistema de salud.
Tanto el CMI como el TAC se han mostrado eca-
ces en diferentes estudios. Adems algunos progra-
mas de CMI o CMC presentan gran similitud con el
TAC, pudiendo suponer las diferencias una cuestin
de grado o dimensin. Mueser et al encuentran que
la nica diferencia entre TAC y CMI es que el equipo
comparte la responsabilidad de todos los pacientes
en el TAC, mientras que cada paciente es asignado
a un case manager en el caso del CMI.
La implantacin de cada uno de los modelos arroja
variaciones importantes. Esto, unido a la escasa des-
cripcin que aparece en los estudios de ecacia o
efectividad sobre lo que realmente se est poniendo
en marcha, suponen algunas de las razones por las
que existe una polmica en torno a qu modelo es
ms efectivo.
En nuestra revisin nos centraremos en explicar con
ms detalle el Tratamiento Asertivo Comunitario por
su ecacia mostrada en diferentes estudios y por ser
considerado modelo de referencia para el tratamiento
domiciliario en nuestro medio.
3. TRATAMIENTO ASERTIVO
COMUNITARIO
3.1. FILOSOFA Y PRINCIPIOS GENERALES
En las ltimas dcadas, los avances y aborda-
jes de las personas con TMG han sido numerosos,
sustituyendo el internamiento a largo plazo por una
asistencia en diferentes recursos intermedios inmer-
sos en la comunidad. Por desgracia estos cambios
no han sido paralelos a los cambios de actitud y
creencias respecto a este colectivo.
Gracias a la sensibilizacin poltica y a la presin de
grupos de afectados se ha favorecido la creacin
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 840 7/5/10 13:18:53
841
91. PSIQUIATRA COMUNITARIA. LA ATENCIN DOMICILIARIA
progresiva de recursos comunitarios de atencin
para las personas con discapacidad en salud men-
tal, pero an as siguen contando con importantes
dicultades de integracin.
Los principios bsicos en el abordaje de la aten-
cin a las personas con TMG son los de normaliza-
cin, integracin y respeto a la persona con disca-
pacidad en salud mental como sujeto con derechos,
incluyendo como derecho fundamental el derecho a
decidir sobre su propia vida. Su puesta en prctica
se realiza mediante una atencin integrada y coor-
dinada que les proporcione a ellos y a sus familiares
una informacin global sobre cualquier circunstancia
que les pueda afectar.
El objetivo de la intervencin global es aumentar la
autonoma e integracin del individuo como sujeto
activo y con responsabilidades, y ofrecer un trata-
miento integral e individual.
Los principios de actuacin seran:
Participacin activa del sujeto en la intervencin
y en la toma de decisiones sobre su enfermedad.
Corresponsabilidad: las decisiones de actua-
cin se basarn en las necesidades planteadas
por el usuario y familiares en colaboracin con
el personal asistencial.
Igualdad: las personas con enfermedad mental
grave ser considerada primero y por encima de
todo como personas con los mismos derechos
y aspiraciones que cualquier otro ciudadano.
Normalizacin:se debe propiciar el desarrollo
de pautas de vida lo ms normales posibles
y dentro del respeto a la diferencia, a travs
del desempeo de roles sociales apropiados a
las caractersticas de cada persona y entorno
social.
Integracin: se deben ofrecer oportunidades y
facilidades que la promuevan.
Individualizacin: respetar y ajustarse a las
caractersticas, necesidades, aspiraciones y
deseos de cada persona.
Autonoma: propiciar y maximizar la autonoma e
independencia, potenciando sus capacidades,
recursos personales y sus redes de apoyo fa-
miliar y social.
Apoyo social: ofrecer la atencin social, apoyo
y soporte que cada persona necesite durante
todo el tiempo que precise, para facilitar que
lleve una vida en la comunidad del modo ms
autnomo e integrado posible.
Promocin: actitud de esperanza y una expecta-
tiva positiva sobre la persona, sus posibilidades
y potencialidad.
Coordinacin: adecuada coordinacin, cola-
boracin y complementariedad entre todos los
servicios y programas que son necesarios para
atender las necesidades de estas personas y
procurar su integracin social.
El principio fundamental de la salud mental co-
munitaria es prestar atencin all donde se necesita,
partiendo de la base de que la institucionalizacin
favorece la regresin y la cronicidad por lo que el
tratamiento de eleccin debe mantener al paciente
en su medio habitual.
3.2. OBJETIVOS
Garantizar la prestacin de un cuidado y trata-
miento integrado que incluyan el soporte social
y la rehabilitacin, mediante un seguimiento in-
tegral (farmacolgico, psicoteraputico, social,
familiar y laboral).
Informar y favorecer la accesibilidad del pacien-
te y su familia a las prestaciones asistenciales
comunitarias.
Mantener al enfermo en la comunidad. Evitar la
hospitalizacin prolongada, acortar la estancia
media siempre que sea posible y trabajar la pre-
vencin de recadas. Para ello es importante
que las intervenciones se realicen en la comuni-
dad y la intervencin del equipo en situaciones
de crisis (domicilio).
Asegurar un cumplimiento del tratamiento que
a su vez permita un trabajo con el paciente, y
que por tanto favorezca dicho cumplimiento,
incremento en la conciencia de enfermedad y
aumento del potencial rehabilitador, supervisin
de la medicacin interviniendo en la prescrip-
cin y administracin.
Apoyo prctico en la solucin de problemas
de la vida diaria.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 841 7/5/10 13:18:54
842
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
Disminuir el riesgo de recadas, reingresos y
desvinculacin de recursos.
Mejorar la calidad de vida de pacientes y fa-
milia.
Potenciar autonoma, evitar relaciones de de-
pendencia (responsables en ocasiones del
fenmeno de puerta giratoria).
La herramienta para la intervencin e inuencia
directa debe ser la alianza teraputica.
El equipo acta como una red de proteccin.
Inclusin a la familia, cuando sta exista, opti-
mizando resultados.
3.3. DESTINATARIOS. CRITERIOS DE INCLUSIN/
EXCLUSIN
Los pacientes esquizofrnicos son el paradigma de
los TMS, pero esta denicin incluye tambin mu-
chas otras enfermedades mentales. Es fundamental
reexionar que una tercera parte de los pacientes
con TMS son tcnicamente rehabilitables. Por el
contrario, la falta de atencin al paciente con TMS
supone que el 50% se descompensar durante el
primer ao y hasta el 80% lo har en los tres primeros
aos de seguimiento.
3.3.1. Criterios de inclusin
A) 18-65 aos que vivan en la zona.
B) Gravedad clnica ( GAF50)
TMS:
Esquizofrenia.
T. esquizoafectivo.
T. bipolar.
T. por ideas delirantes.
T. depresivo mayor (recurrente).
T. por agorafobia con ataques de pnico.
T. obsesivo-compulsivo.
T. personalidad esquizotpica.
T. personalidad lmite.
Alta necesidad de cuidados y servicios.
Nula o mala adherencia al tratamiento y segui-
miento.
C) Frecuentes recidivas:
Tres o ms ingresos en el ltimo ao.
Incumplimiento teraputico.
Reclusin en el domicilio.
Altas de UHB con indicadores de abandono de
tratamiento y nula conciencia de enfermedad.
Pacientes que no llegan a contactar con el
servicio.
D) Duracin del trastorno mental de ms de dos aos.
E) Limitacin funcional:
Carencia de soporte familiar.
Moderado o grave deterioro en el funcionamien-
to individual o social.
Riesgo alto de exclusin por falta de apoyo
social.
3.3.2. Criterios de exclusin
A) Pacientes con diagnstico principal de trastorno
mental orgnico (neurolgicos o demencias).
B) Retraso mental, trastorno de personalidad o abuso
de txicos como diagnstico primario.
C) Pacientes crnicos o graves con buena adheren-
cia al tratamiento y que acuden a la USM.
D) Menores de 16 aos y mayores de 70 aos.
En todos estos criterios debe primar la exibilidad y
la capacidad del equipo para adaptarse a las nuevas
circunstancias y problemas.
3.4. ESTRUCTURA DEL EQUIPO DEL TAC
Estructuras fsicas:
Despachos individuales.
Despacho de reuniones.
Coche.
Telfono mvil.
En ocasiones se realizarn las entrevistas en la ca-
lle. Se intentar salvaguardar dentro de lo posible la
mayor dignidad y discrecin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 842 7/5/10 13:18:54
843
91. PSIQUIATRA COMUNITARIA. LA ATENCIN DOMICILIARIA
Equipo humano: el equipo debe estar formado
por un psiquiatra con funciones de coordinador,
un psiclogo clnico, un enfermero, un trabaja-
dor social y un monitor.
En algn caso puede ser necesaria la coordinacin
con otros dispositivos, principalmente con el servicio
de urgencias. Se debe intentar no superar un ratio
de 15 pacientes por profesional.
El equipo del TAC requiere determinadas habilidades
diferenciadoras, siendo deseable que se conjugaran
caractersticas personales como la paciencia, la em-
pata, el compromiso, el optimismo, la capacidad de
persuasin, el pragmatismo, la exibilidad, la capaci-
dad de compartir responsabilidades y la experiencia
en el mundo real y en la calle.
El equipo debe ser multidisciplinar, con funciones
comunes para todos los integrantes como estar in-
volucrados en el seguimiento de todos los pacientes,
asegurar visitas diarias a los pacientes con ms nece-
sidades, coordinar con otros recursos, colaborar con
el resto del equipo en la evaluacin del enganche
inicial.
3.5. ACTIVIDADES
El programa incluye el tratamiento farmacolgico y
las intervenciones clnicas precisas, pero su foco de
atencin principal no es tanto el control de la sinto-
matologa como el desarrollar al mximo los puntos
fuertes, capacidades y cualidades conservadas y ms
caractersticas de cada paciente prestando el mximo
apoyo posible tanto a ste como a los familiares y al
resto de miembros de su entorno. Por eso la mayor
parte de la actividad se va a realizar fuera del des-
pacho, a menudo en el propio domicilio, en el lugar
de trabajo, en la calle, etc. (tabla 1).
Tabla 1. Actividades
reas de intervencin
Medicacin: abordaje de sntomas, prevencin de recadas.
Rehabilitacin: favorecer la integracin social y ocupacional.
Entorno:
Trabajo con las familias.
Terapia familiar.
Grupos psicoeducativos de familiares de pacientes.
Atencin al cuidador principal.
Objetivos
Adherencia al tratamiento (farmacolgico y psicoteraputico): deteccin
precoz descompensaciones.
Vigilancia sobre el consumo de txicos.
Asesoramiento sobre prestaciones sociales.
Rehabilitacin y reintegracin social.
Tipos de consulta
Programada.
A demanda.
Telefnicas.
Atencin de urgencia: en el hospital y domicilio.
Hospitalizaciones domiciliarias.
Contencin en el hospital (breve).
Interconsultas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 843 7/5/10 13:18:54
844
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
Se deber realizar una evaluacin de la demanda y
propuesta de objetivos, adems de una serie de ac-
tividades de acogida que incluyen el establecimiento
de una alianza de trabajo con el paciente y un plan
individualizado de seguimiento y cuidados, acordado
con el paciente.
Deber existir una coordinacin con cada dispositivo
de salud mental al que est vinculado el paciente
(USM, UHB, HD, CAD, centros de da, centros de
rehabilitacin psicosocial, atencin primaria).
4. CONCLUSIONES
En primer lugar nos parece importante destacar la
falta de claridad que existe en la literatura en relacin
a la atencin domiciliaria, ya que encontramos una
disparidad de opiniones a la hora de decidir cules
son los recursos que sta incluye, y que criterios
denen a cada uno de los mismos. Existen tambin
variaciones culturales a nivel del funcionamiento de
los servicios en cada pas, que hace que cada uno
sea distinto de otro. Estos cambios conllevan di-
cultades a la hora de realizar estudios que evalen y
comparen los diferentes sistemas.
Los estudios que existen arrojan datos favorables
en aquellos sistemas de salud que han implantado
algunos de estos modelos, consiguiendo mejoras a
nivel de la adherencia teraputica, integracin comu-
nitaria, calidad de vida, etc.
La atencin comunitaria en el momento actual se
plantea como una alternativa a la hospitalizacin,
incluso para los casos ms graves, lo cual tiene sus
dicultades evidentes pero tambin el benecio de
que la recuperacin de los pacientes se pueda hacer
de la forma menos disruptiva posible.
Por ltimo nos gustara resaltar que, en nuestra opi-
nin, este tipo de tratamientos, por las caractersticas
que los denen, y por los principios bsicos que las
sostienen, se aproximan en mayor medida al con-
cepto de salud acuado por la OMS (El estado de
completo bienestar fsico, psicolgico y social y no
slo la ausencia de enfermedad), a diferencia de los
tratamientos convencionales, en los que primaban la
reduccin o desaparicin de los sntomas, sin tener
en cuenta otros aspectos importantes de la vida del
individuo.
RECOMENDACIONES CLAVE
Los equipos de atencin domiciliaria son el resultado de la evolucin y desarrollo de la
psiquiatra comunitaria en el contexto social actual, y constituyen, en buena medida, una
nueva desinstitucionalizacin en la asistencia en salud mental. Es probable que de forma
progresiva, se potencien estos equipos ms exibles y cercanos al medio natural del individuo,
en detrimento de los dispositivos existentes, ms rgidos y excluyentes.
El TAC permite acceder a poblaciones en riesgo de padecer trastorno mental severo. El
refuerzo de la autonoma del individuo y la optimizacin de sus propios recursos, es clave
en los distintos niveles de intervencin, tanto en la prevencin y tratamiento, como en la
rehabilitacin en el paciente grave.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 844 7/5/10 13:18:54
845
91. PSIQUIATRA COMUNITARIA. LA ATENCIN DOMICILIARIA
5. BIBLIOGRAFA BSICA
Alonso M, Bravo MF, Liria A. Origen y desarrollo de
los programas de seguimiento y cuidados para pa-
cientes mentales graves y crnicos en la comunidad.
Revista de la AEN. 2004;92:25-51.
Gonzlez lvarez O. La larga marcha por los dere-
chos civiles de los enfermos mentales: la lucha con-
tina. lvarez Ura F. (comp.); 238-63.
Gisbert C. Rehabilitacin psicosocial y tratamiento
integral del trastorno mental severo. Ed. AEN. Ma-
drid. 2003.
Salyers Michelle P, Tsemberis S. ACT and Recovery:
Integrating Evidence- Based Practice and Recovery
Treatment Teams. Community Mental Health Journal.
2007;43(6):619-41.
Hernndez Monsalve M. Los programas de segui-
miento intensivo en la comunidad: una alternativa
a la hospitalizacin y algo ms? Rivas Guerrero F
(comp). La Psicosis en la comunidad. AEN Estudios.
2002:131-89.
6. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Contreras JA, Navarro D. Un programa de seguimien-
to comunitario de personas con enfermedad mental.
Revista de la AEN. 2008:451-75.
Leff J. Care in the community. Illusion or reallity?
lvarez Ura F (comp.). Chichester: Wiley & Sons.
1997:238-63.
Beltran JJ, Ayllon L. El programa de atencin domi-
ciliaria de enfermera: una alternativa de enlace en la
comunidad. Interpsiquis. 2004.
Leal F, Castilla A. Luces y sombras en los procesos
de rehabilitacin psicosocial de los enfermos psic-
ticos. Revista de la AEN. 2002;155-63.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 845 7/5/10 13:18:54
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 846 7/5/10 13:18:54
92. EL EQUIPO DE SALUD MENTAL.
ROLES, FUNCIONES, ORGANIZACIN
Autoras: Cristina Emeterio Delgado y Covadonga Huergo Lora
Tutor: Sergio Ocio Len
Centro de Salud Mental de Mieres. Asturias
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
847
CONCEPTOS ESENCIALES
Equipos multidisciplinares que permitan abordar los problemas de salud mental de un modo
integral.
Es necesario un liderazgo claro y una comunicacin efectiva para lograr un correcto
funcionamiento del equipo y el logro del objetivo comn: la ptima atencin al paciente.
Organizar el trabajo mediante una estrategia de gestin por procesos, que permita optimizar
la utilizacin de recursos y mejora continuada de la calidad asistencial.
1. CONCEPTO
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en la
mayor parte de los pases desarrollados, se inicia un
proceso de transformacin desde la psiquiatra asilar
a una psiquiatra comunitaria. Anteriormente, se orga-
nizaba en torno a unas consultas de neuropsiquiatra
(donde se prestaba atencin a los problemas de sa-
lud neurolgicos y psiquitricos) y un hospital psi-
quitrico (institucin manicomial) sostenido por una
estructura jerarquizada, rgida y donde estaban claros
las funciones y los roles de cada profesional.
Los cambios se traducen en que el objetivo ya no
es slo la enfermedad y el individuo aislado, sino la
salud y la comunidad, lo que conlleva a un abordaje
biolgico, psicolgico y social del individuo y de su
entorno.
Se trabaja la promocin y prevencin de la salud y
la enfermedad mental tanto en fase aguda como en
fase crnica.
Para conseguir los objetivos anteriores, se pasa de
un trabajo individualizado a un trabajo multidisciplinar
con la intencin de hacer una apertura a la comuni-
dad y un acercamiento al entorno de los pacientes.
Se pasa de un ambiente hospitalocntrico a un am-
biente centrado en el centro de salud mental donde
prima la atencin y la asistencia al paciente integrado
en su entorno.
Adems de la coordinacin del equipo de salud
mental, son bsicas las relaciones con el resto de
profesionales dedicados a la salud. Por ejemplo, una
buena relacin con el mdico de atencin primaria
puede conllevar un mejor diagnstico y seguimiento
del enfermo mental y una correcta canalizacin de
los pacientes susceptibles de atencin. No debemos
olvidar que determinadas patologas, principalmente
de la esfera psictica, cursan con nula conciencia de
enfermedad y por ello es vital la unin interprofesional
para el seguimiento del paciente.
En la psiquiatra comunitaria es bsico un equipo
multidisciplinar que consista en la integracin de
saberes diversos y la superacin de distintos pro-
fesionales para lograr un nuevo orden disciplinar,
abarcando prcticas diferenciadas, pero no siendo
la simple aceptacin de superponer y adicionar en-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 847 7/5/10 13:18:54
848
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
foques, manteniendo su heterogeneidad y evitando
la unitariedad del equipo.
2. COMPOSICIN
Para el abordaje, prevencin, tratamiento, rehabili-
tacin y educacin sanitaria, existen una serie de
dispositivos en salud mental, cada una de ellos for-
mado por un equipo multidisciplinar que se adeca
conforme a las necesidades del dispositivo.
A continuacin, se relatan brevemente los principales
dispositivos con los que contamos en la red:
Centro de salud mental: eje de atencin y puerta
principal al sistema para desarrollar actividades
preventivas, curativas y rehabilitadoras. Resaltar
la importancia de una buena coordinacin con
atencin primaria para la atencin por estos lti-
mos tanto de gran parte de trastornos psquicos
con el asesoramiento del personal especializa-
do, como para el seguimiento coordinado del
paciente mental.
Unidad de hospitalizacin: ayudando al pacien-
te que ingresa en la fase lgida de su enfer-
medad mental para que, en un periodo breve
de tiempo, pueda volver a su entorno habitual.
Tambin se atiende en el hospital las urgencias
psiquitricas, las interconsultas y se realiza ase-
soramiento a otras especialidades (psiquiatra
de enlace) cuando sea preciso.
Comunidades teraputicas y centros de da: lu-
gares donde se trabaja con el paciente activida-
des y ayudas para su manejo en la vida cotidiana.
Equipo de tratamiento asertivo comunitario: en
determinados pacientes aquejados por patolo-
ga mental grave, tanto en consultas ambulato-
rias, visitas domiciliarias como intervenciones
comunitarias, se ayuda al paciente a poder
vivir en el entorno social habitual mediante el
seguimiento y control del tratamiento psicofar-
macolgico.
Unidades de tratamiento de toxicomanas: abor-
daje y tratamiento del paciente que padece un
trastorno mental en relacin al consumo de
txicos.
Para estos dispositivos se cuenta con un equipo
formado por varios profesionales con diferentes for-
maciones y experiencias profesionales, que operan
en conjunto.
La estructura bsica del equipo debe estar integrado
por al menos:
Mdico especialista en psiquiatra.
Psiclogo clnico.
Enfermera.
Auxiliares.
Administrativo.
Dadas las caractersticas del sistema formativo,
en los equipos es frecuente que durante deter-
minados periodos de rotacin, se encuentre un
MIR (Mdico Interno Residente), un PIR (Psi-
clogo Interno Residente) y/o un EIR (Enferme-
ro Interno Residente).
Cabe destacar, la ayuda complementaria del
personal de mantenimiento, limpieza y seguri-
dad que permiten que el equipo se encuentre
en las condiciones ptimas para llevar a cabo
su labor asistencial.
3. FUNCIONES
La actividad del equipo de salud mental va a ir
encaminada al logro de los objetivos asistenciales
globales. Es esencial que cada miembro del equipo
tenga claro cul es el fin a conseguir. Para llevar
a cabo una actividad clnica adecuada que permita
ejecutar correctamente el proceso teraputico, cada
profesional ha de asumir su papel y saber qu rol
le corresponde. Es cierto tambin que ningn es-
tamento profesional es igual a otro y los niveles de
formacin son bastante diferentes y esto, ha de ser
tenido en cuenta a la hora de asumir un rol. Dentro
del grupo, el lder va a ser el encargado de mante-
ner la visin general del equipo, detectar peligros de
descoordinacin o fallos en la comunicacin y motivar
a los miembros para el logro del objetivo comn: la
ptima atencin al paciente. Sin un liderazgo y sin
una comunicacin efectiva, no va a haber un correcto
funcionamiento. Por otro lado, va a ser inevitable que,
en la prctica, se produzca un solapamiento de roles
y funciones, que va a ser bien tolerado cuando las
relaciones entre los miembros sean satisfactorias y
exista una buena comunicacin, exibilidad y dis-
ponibilidad al cambio de concepciones, enfoques,
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 848 7/5/10 13:18:54
849
92. EL EQUIPO DE SALUD MENTAL. ROLES, FUNCIONES, ORGANIZACIN
actitudes y posturas. De otra manera, existe el ries-
go de que se produzca un excesivo aislamiento de
cada miembro y una falta de comunicacin que va
a conllevar un mayor riesgo de desequilibrio y frag-
mentacin del equipo.
Dentro del grupo, podemos decir a grandes rasgos,
que cada profesional va a tener asignada una fun-
cin principal y bsica. El psiquiatra y el psiclogo
clnico van a abarcar la problemtica del problema
de salud mental de una manera global, el personal
de enfermera (enfermeras y auxiliares) se ocuparn
principalmente de los cuidados de salud mental, el
trabajador social atender las carencias sociales del
paciente coordinndose con instituciones especcas
dentro de este mbito y el personal administrativo
se encargar de la codicacin de los datos y de
la organizacin de la documentacin (historiales,
informes).
A continuacin, se sealan las etapas bsicas que
se han de llevar a cabo para lograr un adecuado
desarrollo del proceso teraputico y se seala la im-
portancia de cada profesional en cada fase teniendo
en cuenta que las funciones que cada miembro de
un equipo de salud mental va a desempear, van a
ser dependientes del tipo de formacin que haya
recibido, valorando los conocimientos que cada una
aporta:
Determinar y especicar una impresin diag-
nstica. El psiquiatra adquiere protagonismo
en esta etapa, por su formacin bsica clnica,
con especicidad en la realizacin de explora-
ciones somticas para un correcto despistaje
de patologas orgnicas. El psiclogo tiene un
papel importante a la hora de aplicar tcnicas
diagnsticas psicolgicas especcas.
Decidir cul ser el tratamiento ms idneo en
cada caso. Esta funcin corresponde al psi-
quiatra y al psiclogo.
Aplicar el tratamiento prescrito. Todos los
profesionales van a tener su papel en esta
fase, siendo algunas tareas especcas. As,
la prescripcin de tratamientos y la aplicacin
de tcnicas biolgicas van a ser exclusivas del
psiquiatra. ste y el psiclogo se ocuparn de
las tcnicas psicoteraputicas. El personal de
enfermera adquiere su papel fundamental en la
administracin de medicamentos (enfermera),
la administracin de cuidados (enfermeras con
ayuda de auxiliares), tcnicas de relajacin
Realizar un seguimiento y valorar la evolucin
del paciente. sta va a ser una fase compartida
tambin por todos los miembros del equipo,
siendo aqu importante dos tareas especcas:
el diagnstico de enfermera y la atencin a los
problemas sociales por parte de los trabajado-
res sociales.
Por tanto, segn esto, vamos a encontrar fases en
las que unos profesionales van a adquirir mayor pro-
tagonismo y otras en las que todos los miembros
van a colaborar desempeando su papel. La funcin
primordial del equipo de salud mental es conseguir
llevar a cabo un abordaje clnico multidisciplinar.
La tabla 1 resume las funciones globales y espec-
cas de los principales profesionales y su papel dentro
del proceso terapetico.
4. ORGANIZACIN
Para conseguir los objetivos marcados a la hora de
abordar los problemas de salud mental es preciso
tener en cuenta lo que cada miembro puede aportar
en el equipo, y esto, va a depender de la disciplina
a la que pertenece, sus capacidades y habilidades.
A la hora de organizar y programar las actividades
del equipo habr que inventariar el material humano
para saber con qu posibilidades de actuacin con-
tamos. La nalidad, como sealbamos previamente,
va a ser conseguir un abordaje multidisciplinar de los
problemas asistenciales combinando cada una de las
disciplinas a las que pertenece cada componente
y garantizar la unidad de accin con un equilibrio
interno. Los intereses personales de un miembro del
equipo nicamente se convierten en un motor perso-
nal si estn supeditadas al que debe ser el objetivo
comn del grupo: el paciente.
Las reuniones peridicas del equipo de trabajo van
a ser claves para propiciar el debate interno, nuevas
actitudes de escucha y, por tanto, mejorar la relacin
de los profesionales para permitir consensuar proto-
colos de intervencin conjunta. En ellas se llevaran a
cabo las discusiones clnicas, la formacin, la coor-
dinacin, la unicacin de criterios internos y entre
diversos dispositivos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 849 7/5/10 13:18:54
850
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
Para una correcta organizacin, las actividades que
vaya a llevar a cabo el equipo han de ser progra-
madas y coordinadas. Para ello se han de tener en
cuenta los recursos con los que el equipo cuenta y
hacer una adecuada gestin de stos.
Una de las estrategias de actuacin es la crea-
cin de programas en los que se va a integrar la
actuacin de los diferentes profesionales. El papel
de un profesional como responsable facilita el ade-
cuado desarrollo de dichos programas ya que ste
ha de coordinar la intervencin conjunta del equipo,
consensuando los niveles de actividad y fomentan-
do la participacin e implicacin de los diferentes
miembros.
El equipo sanitario se va a ver inmerso en el mtodo
utilizado para gestionar el trabajo.
En los modelos actuales de gestin, encaminados
a la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria, se
contempla y promueve una estrategia de organiza-
cin del conjunto de actividades de trabajo que es
la gestin por procesos. En trminos generales,
consiste en mejorar y redisear el ujo de trabajo
para hacerlo ms eciente y adaptado a las nece-
sidades de la poblacin que recibe los servicios; Y
permite optimizar la utilizacin de recursos y mejorar
la calidad asistencial.
Algunos de los elementos fundamentales en los que
se centra este tipo de gestin son:
Enfoque centrado en el usuario.
Implicacin de los profesionales.
Sustento en la mejor prctica clnica a travs de
guas de prctica y desarrollo de vas clnicas.
Desarrollo de un sistema de informacin inte-
grado.
Continuidad de la atencin y de la asistencia.
En el interior del equipo se crea la exigencia de hacer
coexistir las diversas corrientes, concepciones y pre-
paracin terico-tcnica de los diferentes profesiona-
les y esto, en ocasiones va a ser fuente de tensiones
y conictos que pueden generar una situacin de
crisis. Sin embargo, este hecho puede facilitar el pro-
ceso de reorganizacin interna y puede traducirse, si
no empobrece al equipo, en procesos creativos de
crecimiento, proporcionando una mayor amplitud
de miras, ya que el grupo deber reexionar, tomar
conciencia de la unidad de trabajo y dar estabilidad
al equipo, buscando el equilibrio que garantice su
unidad de accin.
Uno de los aspectos clave que va a reforzar la unidad
del equipo ante posibles desequilibrios, propiciando
Tabla 1. Funciones globales y especficas.
MIEMBRO
EQUIPO
OBJETIVO E
INTERVENCIN
GLOBAL
INTERVENCIN
ESPECFICA
FUNCIN EN EL
PROCESO TERAPETICO
Psiquiatra
Atencin global del
problema de salud mental.
Exploraciones y
tcnicas somticas.
Diagnstico ++
Decisin teraputica ++
Seguimiento +
Psiclogo
Atencin global del
problema de salud mental.
Evaluacin
psicolgica
especca.
Diagnstico +
Decisin teraputica +
Seguimiento +
Enfermera
Administracin cuidados
enfermera.
Tcnicas de
enfermera.
Aplicacin tratamiento +
Seguimiento +
Trabajador social
Problemas sociales.
Coordinacin
interinstitucional.
Tcnicas de trabajo
social.
Abordaje social +
Seguimiento +
Administrativo
Administracin,
informacin.
Codicacin de
datos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 850 7/5/10 13:18:55
851
92. EL EQUIPO DE SALUD MENTAL. ROLES, FUNCIONES, ORGANIZACIN
el debate interno, va a ser la formacin, entendida
como formacin continuada o permanente, con las
siguientes caractersticas principales:
Integrada dentro del equipo como una tarea
de grupo.
Compartida por todos los miembros del equi-
po.
Surge del propio grupo en desarrollo.
Ajustada a dicultades y preocupaciones asis-
tenciales que surgen en el espacio de trabajo.
De esta manera, se van a facilitar los siguientes logros:
Integracin del equipo, creacin de lazos de
convivencia interdisciplinar.
Reorganizacin interna.
Desarrollo de nuevas estrategias para abordar
los problemas asistenciales de salud mental.
Obtencin de procedimientos de intervencin
y abordaje teraputico ms anados.
5. CONCLUSIN
El equipo de salud mental aparece por la necesidad
de organizar una respuesta tcnica ms colectiva a
las demandas. Se sita en un sistema de organiza-
ciones y dispositivos asistenciales que interactan,
por lo que ha de incluir en su visualizacin distintos
mbitos: individual, grupal, organizacional e institucio-
nal. Desde su propio proceso, el equipo ha de ir ela-
borando tareas, metodologas y modos organizativos.
A travs de una organizacin cambiante, el esfuerzo
del grupo va a ir encaminado a la discriminacin de
la demanda, la priorizacin de respuestas y la de-
nicin de intervenciones teraputicas. Un aspecto
fundamental va a ser la coordinacin con otras insti-
tuciones, por un lado las demandantes y por otro, las
que van a ofertar continuidad a la atencin.
El equipo necesita de espacios de encuentro donde
poner en comn la situacin, las dicultades y obst-
culos y priorizar intervenciones, un lugar de escucha
y palabra.
La organizacin temporal de las actividades diarias,
va a permitir ordenar la tarea, as se intentar, estable-
cer dentro del cronograma, espacios para interven-
ciones asistenciales programadas, para recepcin de
la nueva demanda y otros para actividades de apoyo,
coordinacin, sesiones clnicas, formacin
El profesional que asume el papel de coordinador va
a cumplir tareas administrativas, de representacin
y coordinacin y va a ser el responsable de que se
cumplan los requisitos exigidos y de evaluar al grupo.
Denir inicialmente el encuadre y la tarea del equipo,
pero entre todos los miembros, a travs del proceso,
irn construyendo dicha tarea.
El objetivo ltimo va a ser garantizar un soporte
humano y tcnico al derecho a una salud pblica
digna de la poblacin, para ello, los profesionales
necesitan colocarse en una posicin que permita
la creatividad profesional y el desarrollo y perfec-
cionamiento de tcnicas y modelos de intervencin.
Para dar una respuesta adecuada a los fenmenos
de salud y enfermedad hay que hablar de equipo
interdisciplinario y/o multidisciplinario organizado, ya
que dar cuenta del objeto de trabajo en salud mental
no es posible si no a travs del prisma de distintas
disciplinas, las responsabilidades deben ser com-
partidas y es preciso la presencia de un liderazgo
que aglutine los esfuerzos. El abordaje del trastorno
desde diferentes miradas, enfoques y respuestas se
hace imprescindible.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 851 7/5/10 13:18:55
852
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
6. BIBLIOGRAFA BSICA
Vallejo F. Caractersticas, funciones y tareas de los
equipos comunitarios de salud mental. En Leal J.
(coord.). Equipos e Instituciones de Salud (Mental),
Salud (Mental) de Equipos e Instituciones. Madrid:
Ed. AEN/Estudios/21. 1997:59-89.
Gonzlez De Chvez G. Posibles indicadores para
el anlisis de las Reformas psiquitricas. En Aparicio
Basauri V (coord.). Evaluacin de Servicios de Salud
Mental. Madrid: Ed. AEN. 1993:53-95.
Garca Estrada Prez A., De Las Cuevas Castresana
C. El rol del especialista en psiquiatra. Psiquiatra
Pblica. 1998;10(5):295-98.
Gonzlez Duro E. De la Psiquiatra a la Salud Mental
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2000;20(74):249-260.
Chicharro Lezcano F. El equipo multidisciplinar:
Realidad o expresin de un deseo? Norte de Salud
Mental. 2007;27:95-100.
7. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Bellido Mainar JR. Ponencia. El equipo interdiscipli-
nar: una oportunidad para activar sinergias. IV Jor-
nadas de Rehabilitacin en Salud Mental. La rehabi-
litacin en salud mental hoy: haca donde vamos?
Barcelona. 2007.
Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de
Salud. Estrategia aprobada por el Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de Salud el 11 de di-
ciembre de 2006. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Madrid. 2007.
Decreto 66/2009, de 14 de julio, por el que se re-
gula la estructura y funcionamiento de las reas y
unidades de gestin clnica del Servicio de Salud
del Principado de Asturias. Disposiciones Generales
Consejera de Salud y Servicios Sanitarios. Boletn
Ocial del Principado de Asturias. Nm. 170. (23-
VII2009).
Segura J. La nocin de comunidad y el equipo de
Salud. rea 3. 1995;2:33-44.
Leal J. Equipos comunitarios: una ilusin sin por-
venir, un porvenir sin ilusin? En Simposium sobre
Salud Mental y Servicios Sociales: El espacio comu-
nitario. Barcelona. 1993.
RECOMENDACIONES CLAVE
En la psiquiatra comunitaria, es bsico, un equipo multidisciplinar que integre saberes y
aborde la salud mental de forma integral.
La actividad del equipo de salud mental va a ir encaminada al logro de los objetivos
asistenciales globales, optimizacin de recursos y mejora.
Cada profesional ha de asumir su papel y saber qu rol le corresponde.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 852 7/5/10 13:18:55
93. LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA
Autores: Mara Teresa Garca Lpez y Enrique Garca Nez
Tutor: Enrique Garca Nez
Parc Hospitalari Mart i Juli, Salt. Girona
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
853
CONCEPTOS ESENCIALES
Salud mental comunitaria.
Funcionamiento en red.
Multidisciplinar e interdisciplinar.
Continuidad de cuidados.
1. MARCO HISTRICO
El proceso de reforma psiquitrica en Espaa co-
mienza a gestarse en las aos 70, pero es en los
80 cuando sta posee una cobertura legislativa y
asistencial que le ha permitido desarrollarse y superar
el modelo manicomial tradicional. Esto se produce
tras la publicacin del informe de la Comisin minis-
terial Documento general y recomendaciones para la
reforma psiquitrica y la atencin a la salud mental
y la publicacin de la Ley General de Sanidad en
1986.
2. SITUACIN ACTUAL
En cuanto a las estructuras sanitarias, integradas
en mbito sanitario general, son los equipos de sa-
lud mental el primer eslabn de la asistencia, cada
distrito ha de disponer de uno de estos equipos,
de composicin multidisciplinar. La ubicacin de
las unidades de hospitalizacin de corta estancia
tiende a ser dentro de hospitales generales en el
contexto de progresiva superacin de los hospita-
les psiquitricos en su anterior conguracin con
transformacin de los mismos en instituciones de
carcter rehabilitador y potenciacin de recursos in-
termedios que favorezcan la desinstitucionalizacin
de los pacientes e integracin de los mismos en el
mbito comunitario.
Como temas pendientes en la actualidad estaran
la desigualdad en el desarrollo y calidad de la red
de salud mental, la precariedad de redes de cui-
dados intermedios, sobre todo en las alternativas
residenciales y laborales; y la dotacin precaria de
programas de salud mental para nios y adolescen-
tes, patologa dual y pacientes mentales en prisiones;
entre otros.
3. LA SALUD MENTAL COMUNITARIA
El modelo de salud mental comunitaria se centra en
la promocin de la salud, la prevencin de enferme-
dades, el tratamiento, la rehabilitacin/recuperacin y
el mantenimiento de la salud mental. Esto implica que
abarca todos los niveles de intervencin que pueda
necesitar el usuario y por tanto no busca exclusiva-
mente la desaparicin de sntomas sino el mayor
funcionamiento posible dentro de su entorno habitual
(familia, trabajo, red social) que el ciudadano pue-
da alcanzar. El usuario de manera individual pasa a
ser el centro de los diferentes dispositivos y no se
espera a que l acuda y se adapte al funcionamiento
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 853 7/5/10 13:18:55
854
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
de stos sino que si es necesario stos acuden y se
adaptan al usuario y sus necesidades (sobretodo en
casos de trastornos mentales graves). Se pasa de
un modelo intervencionista en que el dispositivo cen-
tral son las unidades de hospitalizacin (buscando
bsicamente la estabilizacin psicopatolgica) a un
modelo comunitario en el que generalmente no existe
un nico dispositivo central sino que el eje principal
son las diferentes intervenciones realizadas por di-
ferentes dispositivos en diferentes localizaciones de
manera coordinada.
Este tipo de funcionamiento se denomina en red
y no es aplicable exclusivamente a la salud mental
del ciudadano sino que tambin debe formar parte
la salud general (segn la OMS) de ste. Esta red
de servicios debe ser fcilmente accesible para el
ciudadano tanto a nivel funcional como a nivel fsi-
co facilitando tanto los primeros contactos cmo la
continuidad de cuidados precisos segn la gravedad
del usuario.
La necesidad de intervenir en todos los mbitos
de la salud del usuario (atencin integral y global
que precisa de equipos multidisciplinares) a la hora
de abarcar un determinado problema implica que
las intervenciones sean interdisciplinares, es decir
que la intervencin realizada requiere diferentes
profesionales de diferentes campos y es por este
motivo que la coordinacin entre stos y entre los
diferentes dispositivos que interviene es fundamental.
De manera sencilla el concepto de multidisciplinar
podra asociarse a las teoras sobre las diferentes
causas de problemtica en salud mental (modelo
biopsicosocial) y las necesidades de los ciudadanos
con problemas de salud mental; esto guarda rela-
cin con el hecho de que los problemas de salud
mental no afectan nicamente al mbito mdico de
la vida del usuario sino que en muchas ocasiones
tiene repercusin sobre muchas ms reas de la
vida cotidiana de ste. El concepto de interdiscipli-
nar estara ms relacionado con la intervencin en
s, ya que sta precisa de diferentes profesionales
de diferentes reas para ser efectiva y que adems
acten coordinadamente. Cuando hablamos de la
importancia de la coordinacin (tanto entre equipos
como dentro de stos) no queremos referirnos a
que se comuniquen exclusivamente que interven-
cin especca van a realizar sino que sta se haya
consensuado entre los diferentes miembros de los
equipos y entre los diferentes equipos con unos ob-
jetivos y un seguimiento posterior tambin de manera
coordinada. Esto no quiere decir que un profesional
de un rea invada el rea de intervencin de otro
ya que cada miembro del equipo posee su rea de
intervencin y sta debe respetarse. El hacerlo de
otra manera equivaldra a trabajar a ciegas con un
altsimo porcentaje de fracaso de la intervencin que
slo puede perjudicar al ciudadano con un problema
de salud mental.
El trabajar en red de manera coordinada permite a la
larga mejorar el funcionamiento general del paciente
con problemas de salud mental y que las intervencio-
nes sean ms efectivas permitiendo la continuidad
de los cuidados que precisa el usuario de manera
integral y continuada. Este concepto de continuidad
de cuidados es muy importante ya que las patologas
psiquitricas graves son crnicas y con serias reper-
cusiones en el funcionamiento global del usuario. El
usuario posee una red (nunca mejor dicho) de sopor-
te amplia y fuertemente trenzada que no permite que
se caiga y que puede ayudarlo a volver a ponerse en
pie las veces que sean necesarias.
4. DISPOSITIVOS Y RECURSOS
A lo largo de este captulo hemos hablado de los
diferentes dispositivos y recursos que forman parte
de los equipos de intervencin en salud mental. Ge-
neralizando, una red de salud mental debera poder
disponer de psiquiatras, psiclogos clnicos, enfer-
meros especializados en salud mental, terapeutas
ocupacionales, auxiliares, educadores y monitores
con formacin en salud mental. Dentro de cada dis-
positivo de la red (por las caractersticas propias
de la intervencin que realizan) pueden existir algu-
nas modicaciones; p. ej. en los pisos protegidos
son ms necesarios monitores y educadores por
el tipo de intervencin que se realiza desde estos
dispositivos. Normalmente la red de salud mental
comunitario consta de CSM de adultos (donde se
realiza el seguimiento ambulatorio de problemticas
en salud mental de adultos en diferentes zonas del
territorio), centros de da (con la principal funcin de
rehabilitacin ambulatoria en casos de usuarios con
trastorno mental grave y que tambin es un dispositi-
vo fuera del hospital), CSM infanto-juvenil (atencin
ambulatoria a pacientes entre 5 y 18 aos, tambin
se localizan fuera del hospital), unidad de hospitali-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 854 7/5/10 13:18:55
855
93. LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA
zacin de agudos (estabilizacin de descompensa-
ciones de patologas psiquitricas graves), unidad
de hospitalizacin de rehabilitacin (interviene en
la rehabilitacin de pacientes con trastorno mental
grave cuando se requiere una intervencin ms in-
tensiva y controlada para ser efectiva), hospital de
da de adultos (una unidad extrahospitalaria donde
se realiza un tratamiento ambulatorio que requiere
ser ms intensivo que el que se ofrece desde el
CSM pero sin ser necesaria la hospitalizacin en
los casos de pacientes con trastorno mental grave,
trastornos graves de personalidad y trastornos de
conducta alimentaria), hospital de da infanto-juvenil
(similar al de adultos pero en poblacin infanto-ju-
venil), residencias (pacientes con trastorno mental
grave sin soporte ni recursos a los que se prepara
para el paso a pisos protegidos), pisos protegidos
(pisos donde conviven varios usuarios con patologa
psiquitrica grave bajo la supervisin puntual de mo-
nitores y educadores con el objetivo de poder acabar
de integrarse posteriormente en su propio domicilio
en la comunidad). Otros de los dispositivos, que
hasta no hace mucho no se hallaban integrados en
la red de salud mental son los centros de adiccin
a sustancias (CAS) donde se tratan la patologa
del abuso/dependencia de txicos, las unidades
de desintoxicacin hospitalarias (para usuarios que
presentan dicultades para realizar el tratamiento
ambulatorio) y las unidades de patologa dual ( uni-
dades de hospitalizacin donde se tratan a pacientes
con una patologa psiquitrica grave y una patologa
de consumo de txicos asociada).
A grandes rasgos estos son los principales dispo-
sitivos de la red de salud mental pero existen otro
tipo de recursos en la red de salud mental que son
tambin muy importantes: las asociaciones de fami-
lias con enfermos con problemas de salud mental,
las fundaciones tutelares (que intervienen como tu-
tores en los casos en que se incapacita al usuario
facilitando las diferentes intervenciones desde la
red), los centros de trabajo protegido (que forman
a los usuarios, los contratan y facilitan su insercin
laboral posteriormente en la comunidad sin contar
con los dispositivos generales para cualquier usua-
rio (ayuntamientos, ONG, centros sociales y cvicos,
etc.). Podemos imaginarnos lo difcil que debe ser
poder trabajar todos juntos y de ah la importancia
de la coordinacin en el trabajo en red.
RECOMENDACIONES CLAVE
Trabajo en red y coordinado.
Multidisciplinaridad en la afectacin.
Interdisciplinaridad en la intervencin.
Importancia de la coordinacin para facilitar la continuidad de cuidados.
El eje central de intervencin es mejorar el funcionamiento global del usuario y los diferentes
dispositivos se adaptan a las necesidades de ste (por ejemplo con una mayor aproximacin
fsica).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 855 7/5/10 13:18:55
856
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
5. BIBLIOGRAFA BSICA
Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra. Rehabili-
tacin psicosocial y tratamiento integral del trastorno
mental severo. Barcelona. Asociacin Espaola de
Neuropsiquiatra/Estudios. 2003.
Garca R. Salud mental comunitaria Una tarea
interdisciplinar? Cuadernos de Trabajo Social .
2004;17:273-287.
Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra. La con-
tinuidad de cuidados y el trabajo en red en salud
mental. Barcelona: Asociacin Espaola de Neurop-
siquiatra/Estudios. 2006.
Lpez D. Continuidad de cuidados y desarrollo de
sistemas de apoyo comunitario: atencin a personas
con trastorno mental severo en el medio rural. Reha-
bilitacin psicosocial. 2006;3(1):17-25
Artolachipi P. Continuidad de cuidados desde un
equipo de salud mental: la coordinacin interniveles
como herramienta fundamental. Interpsiquis. 2003.
www.psiquiatria.com
6. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Gisbert C, Arias P, Camps C, Cifre A, Chicharro
F, Fernndez J et al. Rehabilitacin psicosocial del
trastorno mental severo: Situacin actual y recomen-
daciones. Valladolid: Asociacin Espaola de Neu-
ropsiquiatra/Cuadernos tcnicos (6). 2002
Carballal C. Propuestas de desarrollo para la aten-
cin de la salud mental en Galicia. Red de salud
mental de Galicia. www.anesm.net
Ministerio de salud de Chile. IV. Red de servicios de
salud mental y psiquiatra. www.redsallud.gov.cl
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 856 7/5/10 13:18:55
94. EL TRABAJO EN ATENCIN PRIMARIA
Autoras: Susana Herrera Caballero y Nazaret Marn Basallote
Tutora: Roco Martn Romero
Hospital Universitario Puerto Real. Cdiz
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
857
CONCEPTOS ESENCIALES
La atencin a la salud mental desde atencin primaria es fundamental en tanto que permite el
acceso a la totalidad de la poblacin sin barreras, es parte inherente del concepto de salud
(OMS) y tiene una dimensin social imbricada directamente en los ncleos vivenciales, desde
donde tambin se puede trabajar.
Es necesaria la formacin de los mdicos de familia en la deteccin de la patologa psiquitrica,
manejo de la comorbilidad, intervencin y uso de los procesos implantados.
Existen varios procedimientos de coordinacin interniveles que promueven la conanza entre
profesionales, el ujo de informacin bidireccional y la formacin continuada en atencin
primaria con el objeto de brindar una asistencia ecaz y eciente.
1. INTRODUCCIN
El lema de la campaa del Da Mundial de la Sa-
lud Mental de 2009 Salud Mental en la atencin
primaria: mejorando los tratamientos y promoviendo
la salud mental, nos indica la importancia de este
aspecto en nuestro rotatorio.
Los problemas de salud mental constituyen una de
las causas principales de discapacidad en el mundo.
Un gran porcentaje de personas con trastornos
mentales no reciben atencin apropiada a pesar de
los avances actuales. Esto puede deberse entre otras
razones, a que la formacin y destreza de los servi-
cios de atencin primaria han resultado inadecuados
para la deteccin y tratamiento de la patologa mental.
La asistencia de la salud mental en la atencin pri-
maria, se plantea como una parte de la atencin a la sa-
lud general, teniendo en cuenta la indivisibilidad de la
salud y sus aspectos biopsicosociales, de manera que
satisfagan la necesidad de tratamiento y prevencin.
2. EXTENSIN Y NATURALEZA
DE LA ENFERMEDAD MENTAL
EN LA ATENCIN PRIMARIA
En la actualidad y desde el Ministerio de Sanidad, la
orientacin de las actuaciones de atencin primaria
respecto a la enfermedad mental ira encaminada
hacia (gura 1):
El incremento de servicios ofrecidos desde atencin
primaria va dirigido a potenciar la capacidad de los
profesionales para identicar y valorar los casos, pero
tambin la posibilidad de intervencin, formalizndo-
se modalidades teraputicas como la psicoterapia no
reglada, los grupos psicoeducativos y la potenciacin
de la red social.
Los cuadros psiquitricos ms prevalentes en aten-
cin primaria seran:
Depresin: se estima que su prevalencia en AP
esta entorno al 16% (la hipertensin estara en-
torno al 6%), pero slo se diagnostica el 50%
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 857 7/5/10 13:18:55
858
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
desde atencin primaria. El 15% de los trastor-
nos afectivos se suicidan. La mitad de estos pa-
cientes buscaron asistencia en atencin primaria
en el mes previo a su muerte.
Ansiedad : los trastornos de ansiedad tienen
una prevalencia entornos al 25% a lo largo de
la vida. En el periodo de un ao, solo el 33%
de los pacientes son tratados y solo el 15%
logran acceder a los servicios de salud mental.
El trastorno de ansiedad generalizada sera el
ms frecuente en nuestro medio, con una pre-
valencia de hasta el 10% entre la poblacin que
acude a atencin primaria.
Somatizacin: los pacientes con trastorno por
somatizacin utilizan los recursos de atencin
primaria nueve veces ms que los enfermos de
medicina general.
Todo lo anteriormente descrito determina que dos
tercios de los pacientes con depresin no diagnosti-
cada acuden a su mdico de atencin primaria seis
o ms veces al ao por sntomas somticos. Estos
pacientes generan el doble de gastos sanitarios ge-
nerales que los no deprimidos. Cualquier paciente
con un trastorno psiquitrico no diagnosticado realiza
una sobreutilizacin de recursos que repercute de
modo directo en el gasto sanitario general.
3. BARRERAS AL DIAGNSTICO
Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS
PSIQUITRICOS.
Es importante tener en cuenta que la entrevista,
diagnstico y tratamiento de los trastornos psiquitri-
cos desde atencin primaria reviste una serie de di-
cultades debidas, por un lado, a la disposicin parti-
cular de los servicios de atencin primaria (encuadre,
tiempo) como por la heterogeneidad del profesional
que se enfrenta al trastorno mental y la situacin y
tpicos que traen consigo los pacientes a la consulta.
Aqu se resumen las barreras ms frecuentes que
encontraremos y que es necesario tener en cuenta.
3.1. FACTORES DEL PACIENTE
El paciente a menudo acude con quejas so-
mticas y minimiza el componente anmico de
la enfermedad.
Los cuadros mdicos concurrentes suelen os-
curecer los sntomas psiquitricos.
Puede existir una negacin de los aspectos psi-
quitricos o anmicos por parte del paciente.
El estigma y la vergenza producen temor y
rechazo a la derivacin a salud mental.
Es frecuente la creencia de que la derivacin
a salud mental conlleva al abandono por parte
de atencin primaria.
Muchos pacientes creen que los trastornos
psiquitricos son intratables o bien de que los
tratamientos utilizados alteran la mente o crean
adicciones.
3.2. FACTORES DEL MDICO
Falta de tiempo para hacer una derivacin o
diagnstico preciso durante una consulta.
Miedo a sentirse incmodo y estigmatizar al
paciente.
Prevencin y promocin
de la salud mental.
Deteccin, diagnstico
y tratamiento de los
trastornos ADS.
Deteccin de adicciones
y trastornos del
comportamiento.
Deteccin de
reagudizaciones.
Derivacin a salud mental.
Deteccin de trastornos
ms prevalentes en la
infancia/adolescencia.
Coordinacin de distintos
servicios y conocimiento de
recursos sociales en TMG.
Actuacin en atencin
primaria.
Figura 1.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 858 7/5/10 13:18:56
859
94. EL TRABAJO EN ATENCIN PRIMARIA
A menudo hay dudas sobre cmo y cundo de-
rivar al enfermo a los servicios de psiquiatra.
Temor a que el paciente tenga un cuadro que
no responda a tratamiento.
Experiencias negativas previas del mdico con
enfermos psiquitricos, pueden hacer que se
establezcan dicultades de comunicacin.
4. EVALUACIN DEL PACIENTE ENFERMO
MENTAL EN ATENCIN PRIMARIA.
LA ENTREVISTA CLNICA EFICAZ
La evaluacin del paciente con trastorno psiquitrico
va a depender fundamentalmente de la entrevista
clnica. La entrevista clnica en atencin primaria tiene
lugar sobre todo bajo presin de tiempo. Por aadi-
dura, lo pacientes acuden con sntomas psiquitricos
que no tienen ganas de revelar.
As los objetivos ms relevantes de una entrevista cl-
nica en atencin primaria se observan en la tabla1).
Existe en los ltimos aos a disposicin de los dispo-
sitivos de atencin primaria una herramienta informti-
ca de evaluacin clnica computerizada, la Herramien-
ta Mundial de Evaluacin de Salud Mental (GMHAT/
PC) que evala e identifica problemas de salud
mental en la atencin primaria en base al CIE-10.
5. FORMAS DE COORDINACIN
Y COLABORACIN ENTRE LOS
SERVICIOS DE ATENCIN PRIMARIA
Y SALUD MENTAL
La coordinacin entre el primer nivel, es decir, aten-
cin primaria, y el resto de niveles, en el caso que
nos ocupa, salud mental, es imprescindible en un
sistema de salud pblica.
Tabla 1. Entrevista clnica en el paciente enfermo mental
ENTREVISTA CLNICA EN EL PACIENTE ENFERMO MENTAL
Relacin mdico-paciente adecuada:
Establecer una relacin emptica y escucha activa con el paciente.
Ser asertivo: es la capacidad para desempear de forma plena y con seguridad los deberes y dere-
chos inherentes a un rol social.
Ser exible: modicando la estructura u objetivos jados en funcin de los datos que vayan apare-
ciendo.
Detectar actitudes y sentimientos del paciente hacia la enfermedad. Ser respetuoso con sus creencias
y las de sus familiares.
Historia clnica: obtenerla con toda la informacin necesaria para el diagnstico:
Valorar los antecedentes psiquitricos del paciente y de su familia.
Exploracin psicopatolgica: observar el comportamiento no verbal del paciente (tono de voz, postura,
gestos, movimiento, expresin facial, etc.). Valorar la gravedad del paciente y las repercusiones de su
trastorno sobre la vida cotidiana (familiar, social, laboral). Valorar el riesgo suicida y homicida.
Formulacin diagnstica: considerar los factores etiolgicos en cada caso y ofrecer informacin al
paciente.
Planteamiento teraputico: establecer una alianza teraputica con el paciente y elaborar el plan de
manejo y tratamiento.
Errores frecuentes en la entrevista que debemos evitar son:
Avergonzar, incomodar o humillar al paciente sin darnos cuenta.
Sacar conclusiones prematuras sobre la naturaleza del problema.
Ofrecer soluciones y consejos antes de tiempo, ya que el paciente, que habitualmente lleva preocu-
pado un tiempo por su problema antes de trasladarlo a su mdico, puede sentirse despreciado ante
una solucin tan repentina.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 859 7/5/10 13:18:56
860
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
Esta informacin es an ms valida en un futu-
ro inmediato en el que el previsible incremento de
trastornos como la ansiedad, depresin o somatiza-
cin coexistir con una disolucin progresiva de los
sistemas no formales de contencin del sufrimiento
mental, dejando a las instituciones sanitarias y no
sanitarias en primera lnea de intervencin.
Segn la Federacin Mundial para la Salud Mental
(WFMH) la atencin conductual integral no es una
propuesta de todo o nada, ms bien se practica en
un continuo, basado en un nivel de colaboracin.
Este proceso de relacin debe establecerse en el
marco de las siguientes premisas:
Se establece un modelo de trabajo colaborativo
entre los dos niveles, frente a un modelo pura-
mente de derivacin. Para ello, se debe crear un
espacio de trabajo y comunicacin comn.
Las circunstancias fsicas y las actitudes de los
profesionales en ambos niveles van a dibujar un
entorno con mltiples realidades que se situarn
entre unos mnimos muy cercanos a la relacin
basada en la mera derivacin de pacientes y un
modelo de colaboracin-negociacin-evaluacin
ms estrecho.
Las formas de coordinacin y colaboracin ms fre-
cuentes son:
5.1. PRIMER ESCALN
Interconsulta: es la modalidad bsica de interre-
lacin, en la que un mdico de atencin primaria
solicita a salud mental la valoracin de un pa-
ciente, a modo de intervencin complementaria,
generalmente de modo puntual, para encauzar
un problema que desde atencin primaria se
considera que el recurso queda insuciente.
Este modo de comunicacin es bidireccional, ya
que el mdico de familia hace partcipe al equipo
de salud mental de las razones por la que cree ne-
cesaria la asistencia especializada y a su vez espera
de stos una devolucin informativa de la exploracin
realizada, medidas tomadas y pautas a seguir. La
responsabilidad ltima sera del profesional consul-
tante (tabla 2).
Coterapia: relacin teraputica de un paciente
(o familia o grupo) con dos profesionales (uno
de salud mental y otro de atencin primaria).
En una relacin de este tipo son ambos los
que asumen la responsabilidad con respecto
al paciente.
Supervisin: es un acto clnico que dedica su
atencin preferente a la relacin terapeuta-pa-
ciente sin olvidar otros aspectos como diagns-
tico, pronstico y tratamiento.
Tabla 2. Criterios de derivacin
Entre los criterios de derivacin podemos contar
con:
Psicosis.
Trastorno depresivos severo o resistente a
tratamiento.
Trastorno de personalidad.
Conductas peligrosas para el paciente o para
los dems.
Ideacin o intento suicida.
Estados emocionales intensos que incapa-
citan al paciente para realizar actividades
simples.
Conductas disfuncionales que requieren cam-
bios caracterolgicos y conductuales.
Necesidad de tratamientos reservados al
especialista.
Necesidad de ayuda diagnstica y teraputica.
Peritajes jurdico-legales.
5.2. FORMACIN CONTINUADA
Cabe destacar que no todos los pacientes que acu-
den al mdico de atencin primaria y presentan un
trastorno psiquitrico son identicados. Los trabajos
de Goldberg y Huxley arrojan luz sobre esto y hablan
de morbilidad psiquitrica aparente, que sera la
observada desde atencin primaria y morbilidad
psiquitrica oculta, donde se incluiran aquellos
que dejan de ser detectados en el primer nivel de
atencin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 860 7/5/10 13:18:56
861
94. EL TRABAJO EN ATENCIN PRIMARIA
La nalidad de la formacin continuada del mdico
de familia estara encaminada a ampliar conocimien-
tos, habilidades y actitudes, que permitan reducir el
nmero de pacientes que quedan atrapados en este
ltro sin ayuda.
En este sentido los equipos de salud mental enfoca-
rn su formacin hacia:
La identicacin del componente emocional de
los trastornos en general.
Mejorar la capacidad de contencin.
Evaluacin del contexto sociofamiliar.
Discriminar qu tipo de intervencin es necesa-
rio llevar a cabo en cada momento (interconsul-
ta, derivacin, solicitud de asesoramiento).
Esta formacin se puede llevar a cabo mediante:
Documental.
Estudio de los informes de derivacin.
Anlisis de las historias clnicas.
A travs de las sesiones formativas clnicas.
Valoracin conjunta de pacientes que los pro-
fesionales de ambos niveles conocen.
Valoracin de pacientes que se tratan en AP
y cuyos casos que se comentan con profesio-
nales de salud mental, sin que tengan que ser
vistos necesariamente por stos.
A travs de las sesiones de formacin de con-
tenidos tericos especcos.
Grupos Balint: grupo de mdicos, coordinados
por un profesional de la salud mental, reexio-
nando sobre la experiencia de la subjetividad
en su tarea cotidiana.
5.3. PROTOCOLOS
En la actualidad contamos con numerosos procesos
estandarizados que han sido confeccionados por
los equipos de salud mental o las distintas Con-
sejeras de Sanidad para facilitar la deteccin de
determinadas patologas psiquitricas y establecer
algoritmos de actuacin homogneos que permita
la comunicacin uida entre los distintos niveles de
actuacin.
5.4. PROGRAMAS DE PREVENCIN
Y PROTECCIN DE LA SALUD MENTAL
Los equipos de salud mental, conjuntamente con
atencin primaria deben desarrollar programas de
prevencin y proteccin para la poblacin en riesgo.
Un hecho a tener en cuenta es que existe un eleva-
do porcentaje de patologa mental que tiende a la
cronicidad, y que los equipos de salud mental deben
contar con la posibilidad de trabajar la rehabilitacin
y reinsercin del individuo.
Labor fundamental desde atencin primaria sera el
seguimiento domiciliario de determinados pacientes,
el control del abuso de psicofrmacos, el seguimien-
to de su patologa somtica concomitante y la promo-
cin de hbitos saludables entre otras medidas.
Existen programas donde coexiste la promocin y
refuerzo de salud mental entre grupos no profesio-
nalizados que existen en la comunidad tales como
asociaciones culturales, deportivas, vecinales, como
de sistemas profesionalizados, donde encuadrara-
mos la atencin primaria, centros educativos, trabajo
social, etc.
Adems de los citados, existen programas preven-
tivos especcos para salud mental, basados en la
aproximacin diagnstica de salud mental de una
zona concreta, que sera su poblacin de referencia
con sus problemas especcos.
5.5. PROGRAMAS DE INVESTIGACIN
La investigacin debera ir encaminada hacia epi-
demiologa psiquitrica por un lado, detectando po-
blaciones en riesgo o determinadas particularidades
endmicas que puedan requerir la participacin co-
ordinada de ambos niveles para hacer diagnsticos
de salud de sector. Por otro lado habr que hacer
estudios de evolucin de la ecacia y eciencia de
los programas ya puestos en marcha con el objeto de
orientar a los profesionales hacia una mejor calidad
en la atencin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 861 7/5/10 13:18:56
862
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
6. BIBLIOGRAFA BSICA
Fernndez Rodrguez LJ. Aspectos bsicos de sa-
lud mental en atencin primaria. Madrid: Ed. Trotta.
1999.
Chamorro Garca L. Gua de manejo de los trastor-
nos mentales en atencin primaria. Barcelona: Ed.
RBA Libros, S.A. 2004.
Stern TA, Herman JB, Slavin PL. Psiquiatra en la
consulta de atencin primaria: gua prctica. Madrid:
Ed. McGraw-Hill-Interamericana de Espaa. 2005.
WWW. HFMF.ORG
7. BIBLIOGRAFA DE AMPLIFICACIN
Vzquez-Barquero L. Psiquiatra en atencin primaria.
Madrid: Ed. Grupo Aula Mdica. 1998.
Tizn JL. Atencin primaria en salud mental y salud
mental en atencin primaria. Barcelona: Ediciones
Doyma. 1992.
Goldberg D, Huxley P. Enfermedad Mental en la Co-
munidad. Nieva. 1990.
Constitucin de la OMS. 1946.
RECOMENDACIONES CLAVE
Conocimiento y participacin en su aplicacin de los diferentes procesos asistenciales y/o
protocolos de actuacin con AP que se hayan establecido.
Establecer una comunicacin efectiva y eciente, mediante espacios de trabajo en comn
para la supervisin, interconsulta, coterapia, formacin continuada, investigacin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 862 7/5/10 13:18:56
95. EL TRABAJO CON FAMILIARES Y USUARIOS
Autoras: Laura Gisbert Gustemps e Itziar Montalvo Aguirrezabala
Tutor: Ramn Coronas Borri
Corporaci Sanitria Parc Taul. Barcelona
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
863
CONCEPTOS ESENCIALES
Emocin expresada
Es un concepto amplio referido a las actitudes emocionales
de los familiares hacia el individuo con una enfermedad. Estas
actitudes incluyen componentes bsicos: sobreimplicacin
emocional, criticismo, hostilidad, calidez y comentarios
positivos.
Psicoeducacin
Es una estrategia de tratamiento no farmacolgico basada
en la informacin sistemtica, didctica y estructurada sobre
la enfermedad y su tratamiento para los pacientes como sus
familiares.
1. INTRODUCCIN
El sistema social y el familiar son los medios eco-
lgicos en los que se desarrollan las personas. Es
importante concebir la enfermedad no slo como un
acontecimiento biolgico, sino como uno relacional.
Enfermedad, familia y medio social establecen entre
s relaciones de causalidad circular. Por un lado, la
enfermedad transforma y altera el medio familiar y
social y por otro, el medio familiar y social puede
transformar la situacin, tanto fsica como psicol-
gica, en una persona y repercutir sobre ella. Por lo
tanto, un adecuado tratamiento exige la capacidad
de intervenir en las relaciones y situaciones que al-
rededor de la enfermedad se crean.
2. PECULIARIDADES DE LA ENFERMEDAD
MENTAL
2.1. EL PROBLEMA DE LA CRONICIDAD EN LA FAMILIA
La cronicidad parece que, cada vez ms, preside la
relacin del hombre con la enfermedad. Supone para
los pacientes y para sus familias la tarea de enfrentar-
se a una situacin nueva y exigente: la enfermedad
crnica (tabla 1).
Tabla 1. Cronicidad y familia
La enfermedad aguda apenas altera las
relaciones, roles y estructura de las familias.
Las enfermedades crnicas exigen nuevas
formas de relacin, de organizacin de tiempos
y de los espacios familiares, de cambios en
los hbitos, en las relaciones sociales y en la
economa de la familia.
En el contexto familiar se pueden dar dos tipos
opuestos de problemas:
Familias que niegan la evidencia de la
enfermedad en uno de sus miembros y, por
tanto, no le dan el apoyo adecuado.
Familias cuyos miembros, o algunos de ellos,
sacrican su vida y su tiempo por la atencin
hacia la persona enferma.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 863 7/5/10 13:18:56
864
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
En resumen, podemos decir que las enfermedades
fsicas de tipo crnico y las enfermedades mentales
suponen unos importantes cambios:
En el estado de salud fsica y de condicin psi-
colgica de todos los miembros de la familia.
En la evolucin clnica del cuadro fsico o alte-
racin mental de la persona enferma.
2.2. CUIDADORES
Los cuidadores tienen un papel central en la cura
del paciente, pudiendo experimentar condiciones
estresantes: conductas de abuso, humor lbil, re-
chazo, patrn de inversin del sueo, dicultades
econmicas, estigma, pobre red social, preocupacin
por el futuro y autoculpabilizacin. Existe cada vez
ms evidencia sobre los elevados niveles de estrs
y sobrecarga en los cuidadores. En los primeros epi-
sodios, el 50% de las relaciones paciente-cuidador
se caracterizan por actitudes crticas, hostiles y de
sobreimplicacin (tablas 2 y 3).
2.3. REACCIONES EMOCIONALES/CONDUCTUALES
DE LOS FAMILIARES DE PERSONAS CON TMS:
LA EMOCIN EXPRESADA
Emocin expresada
La emocin expresada es un concepto amplio re-
ferido a las actitudes emocionales de los familiares
hacia un individuo enfermo. Estas actitudes incluyen:
Tabla 3. Problemas comunes de los cuidadores
Falta de informacin sobre la enfermedad.
Negacin.
Vergenza y estigmatizacin.
Estrs.
Dicultades para identicar las propias necesidades.
Quien cuidar al paciente cuando yo no pueda.
Prdida: hijo, vida propia, amigos, objetivos vitales, planes.
Aislamiento.
Enfado (p. ej. restricciones vida propia).
Culpa (p. ej. por el enfado, causas de la enfermedad...).
Falta de comprensin por parte de los servicios.
Riesgo de auto y hetero agresin del paciente o de ser agredido por los otros o tratado injustamente.
Afrontamiento de situaciones de crisis.
Falta de espacios de respiro.
Problemas de manejo de nanzas.
Obligaciones especcas del cuidador.
Impacto en el resto de familiares y relacin con stos.
Manejo de determinadas conductas (falta de actividades...).
Tabla 2. Caractersticas generales de los cuidadores
> 50 aos.
Gnero femenino: madres.
Niveles de estrs ms elevados en poblaciones con primeros episodios psicticos.
Sobrecarga y estrs desde la primeras etapas de la enfermedad.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 864 7/5/10 13:18:56
865
95. EL TRABAJO CON FAMILIARES Y USUARIOS
sobreimplicacin emocional, criticismo, hostilidad,
calidez, y comentarios positivos (tabla 4).
Tabla 4. Componentes de la emocin expresada
Comentarios Crticos
Comentarios desfavorables sobre la
personalidad o conducta de un individuo
emitidos con enfado.
Ejemplo: Es que no se ducha, No hace nada
en todo el da.
Cometarios Positivos
Elogios, aprobacin o apreciacin de la
personalidad o conducta de un individuo.
Ejemplo: Nos ayuda mucho Es ordenado y
aplicado.
Hostilidad
Generalizacin de los comentarios crticos
a distintas reas. Se critica a la persona en
trminos globales ms que su conducta. Implica
un rechazo hacia el individuo.
Ejemplo: Es un vago, Es un intil.
Sobreimplicacin emocional
Respuesta emocional exagerada; autosacricio,
sobreidenticacin, conducta sobreprotectora
extrema.
Ejemplo: Tengo que estar continuamente a
su lado, no hara absolutamente nada si yo no
estuviese, ni tan solo comera.
Calidez
Referido solamente a la calidez expresada
durante la entrevista sobre la persona. Es muy
importante el tono de voz, la compasin y el
grado de preocupacin e inters para la persona.
Ejemplo: Estamos muy bien juntos,
Aprendemos el uno del otro.
La emocin expresada es evaluada mediante la Cam-
berwell Family Interview (CFI; Vaughn & Leff, 1976),
una entrevista semiestructurada a los familiares, so-
bre los sntomas y la conducta del paciente durante
los ltimos tres meses. Se registra por medio de una
grabacin para su posterior anlisis y puntuacin por
expertos. La puntuacin de cada componente se rea-
liza segn su frecuencia de aparicin en la entrevista.
Posteriormente se clasican los resultados segn
las categoras de alta o baja EE. Si existe hostilidad,
una puntuacin de 3 o ms en sobreimplicacin o se
realizan 6 o ms comentarios crticos, se considera
alta EE.
3. INTERVENCIONES PSICOSOCIALES
3.1. GENERALIDADES
Las nuevas intervenciones psicosociales han surgido
en respuesta a los estudios que demuestran asocia-
ciones entre estresores socioambientales y los ciclos
de remisin-recada de la enfermedad. Los niveles
familiares de emocin expresada, escaso calor fami-
liar y acontecimientos vitales han sido asociados a
exacerbaciones de sntomas en enfermos de salud
mental.
Las intervenciones familiares estn diseadas para
implicar activamente a las familias en el proceso de
rehabilitacin y para dar soporte a dichas familias. En-
tre el 30 y el 65% de los pacientes con enfermedad
mental grave viven con sus familiares, y los familiares
cuidadores ofrecen apoyo emocional, aseguran la
toma de medicacin, la vinculacin a los servicios
sanitarios, y realizan muchas tareas implicadas direc-
tamente en la evolucin y pronstico del paciente.
La familia convive da a da con el paciente, y tiene
el papel de establecer unos lmites a los comporta-
mientos perturbadores como fumar, inversin del da
y la noche, higiene deciente, o tomar decisiones
dolorosas con respecto al tratamiento involuntario u
otras que no son infrecuentes durante el transcurso
de la enfermedad mental.
La intervencin familiar se ha convertido en foco
importante de investigacin. Se han publicado nu-
merosos estudios a nivel internacional, atendiendo a
aspectos particulares de las diferentes intervencio-
nes, como el impacto sobre la carga del cuidador
o el impacto sobre la evolucin de la enfermedad
mental.
3.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SELECCIN (tabla 5)
Los principales objetivos de las intervenciones
psicosociales son:
Prevenir recadas y reducir sntomas interepiso-
dios con un abordaje enfocado al manejo del
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 865 7/5/10 13:18:56
866
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
estrs por parte del paciente y familiares. Es
tambin importante para la consecucin de este
objetivo disminuir la emocin expresada en el
entorno familiar.
Mejorar la adherencia al tratamiento mediante
psicoeducacin sobre la enfermedad y soporte
tanto al paciente como a la familia.
Tabla 5. Criterios de seleccin para la intervencin familiar
Familiares que viven con enfermos que
recaen ms de 2 veces al ao, a pesar de un
cumplimiento regular de las prescripciones
teraputicas.
Familiares que contactan frecuentemente con el
staff buscando ayuda o soporte.
Familias en las cuales se dan discusiones
repetidas que llegan a situaciones de violencia.
Familias que contactan con la polica.
Familiares que estn solos y que se hacen cargo
de un enfermo.
4. TERAPIAS FAMILIARES DIRIGIDAS
A TRASTORNOS ESPECFICOS
4.1. ESQUIZOFRENIA Y OTRAS PSICOSIS
CRNICAS
Se han diseado diferentes modelos de intervencin
familiar en la esquizofrenia, mencionamos los prin-
cipales (tabla 6):
Tabla 6. Principales modelos de intervencin familiar en la
esquizofrenia
Paquete de intervenciones sociales de Leff
y Vaughn (1985).
Modelo psicoeducativo de Anderson (1986).
Intervencin cognitivo-conductual de Tarrier
(1995).
Terapia familiar conductual de Falloon (1984).
Terapia psicoeducativa de grupo multifamiliar
Mc Farlane (1995).
Intervencin familiar de Goldstein (1978).
Los modelos de intervencin familiar comparten va-
rios componentes:
Necesidad de la educacin sobre la naturale-
za de la enfermedad y sus bases biolgicas,
huyendo de las concepciones errneas que
culpabilizan o estigmatizan a la familia.
Basados en la evidencia aportada por los es-
tudios de Emocin Expresada.
Entre los objetivos est presente la reduccin
del estrs en el seno de la familia (abordaje del
manejo del estrs), tcnicas de resolucin de
problemas, enseanza de mtodos de comuni-
cacin ms adecuados, intervencin en crisis
y soporte familiar.
Proporcionar un mejor acceso a los recursos
comunitarios disponibles.
Los modelos de intervencin familiar se diferencian
entre ellos en cuanto a formato de aplicacin (de
grupo/individual), lugar de administracin (domicilio/
entorno clnico), inclusin o no del paciente, duracin
de la intervencin, o fase de la enfermedad en la que
se realiza la intervencin.
Estos tratamientos de psicoeducacin familiar se
han estudiado en ms de 30 ensayos clnicos y se
encuentran entre los tratamientos ms ecaces en la
psiquiatra clnica. Disminuyen alrededor de un 50%
los ndices de recada tras la hospitalizacin.
El enfoque con mayor aval emprico es la tera-
pia de grupo multifamiliar, que se distribuye en tres
fases:
Sesiones de incorporacin: consta de tres se-
siones con cada familia y se realizan mientras el
paciente recibe el tratamiento de los sntomas
psicticos agudos por separado. El objetivo
principal es implicar a los miembros de la familia
en el tratamiento, educar respecto a la nece-
sidad de tratamiento, evaluar las necesidades
especcas de cada familia y enfocar los proble-
mas especcos de cada unidad familiar.
Taller de habilidades de supervivencia: tiene una
duracin de 6 horas, y se imparte con todas las
familias que participarn en la terapia de grupo
multifamiliar. Es un taller didctico, proporcio-
nando informacin respecto a la etiologa, la
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 866 7/5/10 13:18:57
867
95. EL TRABAJO CON FAMILIARES Y USUARIOS
biologa, la gentica, los sntomas y el trata-
miento de la enfermedad mental grave, segui-
do de una discusin abierta de la informacin
proporcionada.
Terapia de grupo multifamiliar: dos sesiones al
mes durante un mnimo de 9 meses, seguido de
reuniones mensuales durante 6 o ms meses (y
hasta 2 aos dependiendo de las necesidades
de cada unidad familiar). Las sesiones de grupo
se estructuran de la siguiente manera: Cuida-
dos y puesta en comn, seguido de discusin
en grupo (con preguntas y respuestas sobre las
preocupaciones o dudas de cada familia), don-
de comparten las experiencias personales y las
estrategias de afrontamiento para manejar los
problemas frecuentes, proporcionndose apoyo
de grupo mutuamente. Se ensean habilidad de
afrontamiento y resolucin de problemas. Cada
sesin termina con la revisin de las ganancias
obtenidas por los miembros de las familias esa
semana.
4.2. TRASTORNOS DE PERSONALIDAD (TLP)
4.2.1. Trastorno lmite de la personalidad (TLP)
Los familiares de pacientes afectos de un TLP fre-
cuentemente son olvidados por el sistema de salud
a diferencia de los de otros trastornos mentales se-
veros.
Siete de los nueve sntomas del TLP (DSM-IV-TR)
afectan directamente a las relaciones interpersona-
les (temor al abandono, ira, relaciones inestables,
impulsividad, conductas suicidas o parasuicidas,
inestabilidad afectiva, trastornos de la identidad), y
los dos restantes afectan a los familiares de manera
indirecta (sentimientos de vaco crnicos, sntomas
disociativos). Ello justica el hallazgo de altos ndices
de depresin, estrs y duelo en familiares de TLP.
Cada vez hay ms evidencia de que la psicoeduca-
cin y los enfoques de entrenamiento en habilidades
para las familias con miembros con TLP resultan be-
neciosos en la evolucin del trastorno. Recientemen-
te se han publicado varias intervenciones, entre ellas
el programa de conexiones familiares y el desarrollo
del entrenamiento en sistemas para la prediccin
emocional y la resolucin de problemas.
A continuacin exponemos de manera esquemti-
ca las caractersticas del Programa de Conexiones
Familiares:
Programa basado en la terapia Dialctica Con-
ductual.
Duracin de 12 semanas.
Grupos educativos multifamiliares.
Proporciona un grupo que se expande a la red
social.
Formato: distribuido en 6 mdulos:
Mdulo 1: informacin e investigacin sobre TLP.
Mdulo 2: psicoeducacin.
Mdulo 3: habilidades individuales que pro-
mueven el bienestar emocional (incluye el au-
tocontrol emocional, concienciacin, reduccin
a la vulnerabilidad a las emociones negativas,
reduccin de la reactividad emocional).
Mdulo 4: habilidades familiares para mejorar
la relacin familiar.
Mdulo 5: adecuada expresin (cmo vali-
dar).
Mdulo 6: solucin de problemas.
Adems de las intervenciones especcas menciona-
das, existen tambin varias organizaciones nacionales
para familiares y pginas web y libros orientados a
ayudar a estas familias, proporcionando informacin
y creando grupos de apoyo.
4.3. TRASTORNO BIPOLAR
El trastorno bipolar puede repercutir considerable-
mente en la vida familiar y relacional del paciente.
Se han realizado estudios de psicoterapia destinada
a los familiares, y se ha visto que las familias que
presentan una elevada emocin expresada (EE)
hacia el paciente se asocian a mayores ndices de
recada. Se realiz en el ao 1990 una adaptacin
del mtodo de Terapia Familiar Conductual creado
para pacientes con Esquizofrenia, para familiares
de personas afectas de Trastorno Bipolar (Family
focused Treatment (FFT), Miklowitz and Goldstein,
1990). El tratamiento se focaliza en las actitudes de
la familia, en la comunicacin y estilos de resolucin
de problemas. La duracin de la FFT es de 9 me-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 867 7/5/10 13:18:57
868
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
ses y normalmente se lleva a cabo en 21 sesiones
distribuidas en cinco etapas (tabla 7).
Los diversos estudios de eficacia de la FTT han
mostrado que contribuye signicativamente a la re-
duccin de recadas depresivas comparando con el
manejo clnico o terapia individual.
4.4. TRASTORNO RELACIONADO
CON SUSTANCIAS
El abuso de sustancias tiene un importante impacto
sobre la familia, que a su vez desempea un papel
primordial tanto en el desarrollo de la patologa como
en su tratamiento. La terapia familiar intenta modicar
interacciones familiares adversas, y es importante co-
nocer los factores de riesgo y protectores familiares
con respecto al abuso de sustancias.
Los enfoques de grupo y familiar pueden resultar be-
neciosos para tratar a los individuos con problemas
de abuso de sustancias o adiccin.
Hay tres fases bsicas en la terapia familiar:
1. Desarrollar un sistema realista destinado a es-
tablecer y mantener un estado libre de droga.
2. Establecer un mtodo viable de terapia familiar.
3. Orientar la readaptacin de la familia despus
del cese del abuso de drogas.
El sistema desarrollado para lograr el estado libre de
droga debe ser personalizado, teniendo en cuenta
diversas variables de cada caso como las sustancias
objeto de abuso, la reactividad de la familia, los facto-
res de riesgo y protectores, la fase de la enfermedad,
la edad y los rasgos caracteriales del paciente.
Se han desarrollado tcnicas de la terapia familiar
cuyos objetivos son modicar los comportamientos
en el seno de la familia y reestructurar las interaccio-
nes familiares para lograr un funcionamiento ptimo.
Incluyen el contrato teraputico, vinculacin (com-
prende mantenimiento, seguimiento y mimetismo),
actualizacin, jacin de lmites, asignacin de tareas,
reformulacin, paradoja, equilibrio y desequilibrio y
creacin de intensidad.
Tambin se han aplicado tcnicas cognitivo-conduc-
tuales a la terapia familiar, que comprenden:
Anlisis funcional.
Habilidades de control de estmulos y de afron-
tamiento.
Reordenamiento de contingencias (refuerzo de
un estado libre de drogas).
Reestructuracin cognitiva.
Planificacin de alternativas al consumo de
drogas.
Resolucin de problemas.
Planicacin del mantenimiento.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 868 7/5/10 13:18:57
869
95. EL TRABAJO CON FAMILIARES Y USUARIOS
RECOMENDACIONES CLAVE
En el tratamiento del paciente psiquitrico, intentar entablar relacin con su familia.
Averiguar los niveles de emocin expresada y apoyo familiar hacia el paciente.
Solicitar ayuda en forma de recursos psicosociales en casos con problemas de soporte
familiar.
Tabla 7. Etapas de la FFT
1. Adherencia: el terapeuta explica el protocolo a la familia y establece una relacin emptica con los
miembros de la familia.
2. Evaluacin inicial: evaluar los niveles de emocin expresada, la calidad de la comunicacin y los
estilos de resolucin de problemas.
3. Psicoeducacin familiar (7 sesiones): se proporciona informacin sobre el trastorno bipolar, teniendo
en cuenta el patrn particular de comportamiento de la persona afecta tanto en los episodios
manacos como en los depresivos. El terapeuta debe explorar la actitud de la familia hacia el
tratamiento farmacolgico, enfatizando la importancia de la adherencia al tratamiento. Se adopta el
modelo de vulnerabilidad al estrs, se identican los factores de riesgo y protectores de las recadas.
As se intenta fomentar en la familia un ambiente predecible y con un bajo nivel de estrs.
4. Entrenamiento en la mejora de la comunicacin (7 sesiones): ensea a los miembros de la familia
a realizar una escucha activa, a expresar emociones positivas y negativas de manera adecuada, y a
realizar peticiones de cambio sin juzgar.
5. Tcnicas de resolucin de problemas (5 sesiones): los participantes aprenden a describir un
problema, evaluar diferentes opciones y a implementar las soluciones. La familia, con la ayuda del
terapeuta, resuelve problemas relacionados a la adherencia al tratamiento, dicultades de la vida
diaria y reincorporacin a los roles anteriores.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 869 7/5/10 13:18:57
870
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
5. BIBLIOGRAFA BSICA
Psiquiatra en Atencin Primaria. Vzquez-Barquero
JL. 1
a
ed. Ed. Aula Mdica Ediciones.
Tratamientos de los Trastornos Psiquitricos. Gab-
bard GO. Ed. Ars Mdica. 2008.
Goodwin FK, Redeld Jamison K. Manic-Depressive
Illness. Bipolar Disorders and Recurrent Depression.
2nd ed. Ed. Oxford University Press, 2007.
Rummel-Kluge C, Kissling W. Psychoeducation for
patients with schizophrenia and their families. Expert
Rev Neurother. 2008 Jul;8(7):1067-77.
Murray-Swank AB, Dixon L. Family psychoeducation
as an evidence-based practice. CNS Spectr. 2004
Dec;9(12):905-12.
6. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
McFarlane WR, Dixon L, Lukens E, Lucksted A. Fa-
mily psychoeducation and Schizophrenia: A review of
the literature. Journal of Marital and Family Therapy.
2003 April;29(2):223-45.
Miklowitz DJ, Richards JA, George EL, Frank E, Su-
ddath RL, Powel KB, Sacher JA. Integrated family
and individual therapy for bipolar disorder: results
of a treatment development study. J Clin Psychiatry.
2003 Feb;64(2):182-91.
Gunderson JG, Berkowitz C, Ruiz-Sancho A. Families
of borderline patients: a psychoeducational approach.
Bull Menninger Clin. 1997;61:446-457.
Miklowitz DJ, Axelson DA, Birmaher B, George EL,
Taylor DO. Family-Focused Treatment for Adoles-
cents with Bipolar Disorders. Arch Gen Psychiatry.
2008;65(9):1053-1061.
Kim EY, Miklowitz DJ. Expressed emotion as a pre-
dictor of outcome among bipolar patients undergoing
family therapy. Journal of Affective Disorders. 2004
Nov 1;82(3):343-352.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 870 7/5/10 13:18:57
96. GESTIN CLNICA Y DOCUMENTACIN DE UN ESM
Autores: Eva Gonzlez Ros y Juan Ramn Len Cmara
Tutor: Jos Manuel Garca Ramos
Hospital Universitario Puerta Del Mar. Cdiz
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
871
CONCEPTOS ESENCIALES
La gestin supone toma de decisiones, seguimientos de las mismas y evaluacin de resultados.
Todo ello ligado a factores culturales que han evolucionado segn el momento histrico-
econmico.
Se impone poco a poco la gestin basada en la calidad y los valores; valores segn los
principios bsicos de la biotica y calidad, en trminos de efectividad, ecacia y eciencia.
La gestin se realiza a diversos niveles: macro (p. ej. rea de salud, unidad de gestin clnica),
meso (p. ej. servicio o seccin) y micro (p. ej. proceso asistencial).
Las unidades de gestin clnica permiten una homogenizacin de la gestin teniendo
al paciente como eje principal del sistema.
Segn su funcin, los documentos en salud mental, pueden ser: legales o administrativos
o contener informacin til para la clnica, la epidemiologa, investigacin y formacin. Existen
sistemas especcos de recogida.
1. INTRODUCCIN, HISTORIA
Y FILOSOFA
Gestin es un trmino genrico procedente del
mundo de la empresa, que hace referencia al proceso
por el cual se optimizan los resultados en relacin a
los recursos utilizados. Fundamentalmente y a modo
general, supone la toma de decisiones, el seguimien-
to de las mismas y la evaluacin del resultado.
En el rea de la salud pblica parecera que este
proceso debera estar en manos de sujetos expertos
ajenos al trabajo clnico y en una posicin jerrquica
alta, casi a nivel poltico, y as ha sido durante mu-
cho tiempo, incluso con el visto bueno del personal
sanitario que se senta ajeno a los problemas eco-
nmicos y organizativos. Pero el diagnosticar, poner
tratamientos, derivar a un hospital o no, son decisio-
nes que, aparte de su valor clnico, tienen un efecto
econmico y tambin organizativo importante y, poco
a poco, la gestin se ha hecho insustituible en la
formacin y prctica del personal sanitario. Por eso,
desde los sistemas pblicos se ha dado una mayor
o menor delegacin de decisiones de gestin a los
clnicos (empowerment) y la contrapartida de rendir
cuentas sobre ests (accountabilty).
En los ltimos cuarenta aos el peso de la toma de
decisiones ha ido parejo a determinados elementos
que estaban en relacin a problemas de la poca:
Aos 70: crisis del petrleo: preocupacin por
costes (eciencia).
Aos 80: industria del automvil: preocupacin
por la calidad.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 871 7/5/10 13:18:57
872
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
Aos 90: informtica: preocupacin por lo co-
rrecto, medicina basada en la evidencia (MBE).
Por otro lado, en el mundo anglosajn, aparece
el concepto de medicina gestionada: el nanciador
contrata algn sistema de proveedor de servicios
que a su vez contrata a profesionales sanitarios
que realizan los servicios con determinadas clusu-
las (con protocolos, calidad, nmero de pacientes
atendidos).
Tambin, para contrarrestar algunos sesgos que se
producan con el sistema anterior, surge la gestin de
enfermedades: se eligen determinadas enfermedades
(por prevalencia, costes elevados, cronicidad) y se
les aplican programas basados en la evidencia, con
mejor coordinacin entre niveles y ms ecientes
tcnicamente.
En algunas autonomas, estos conceptos han deri-
vado en medicina gestionada: unidades de gestin
clnica; gestin de enfermedades: procesos o pro-
gramas asistenciales integrados.
Uno de los objetivos esenciales es la bsqueda
de resultados, los cuales estn en relacin a la ten-
sin dinmica de varias instancias; todo ello inuen-
ciado por elementos culturales de donde se realice la
gestin, tica, costumbres, elementos ideolgicos
Muchos de los cuales entrarn en colisin y, a veces,
incluso ser incompatibles, de ah la necesidad de
priorizar segn unos criterios jos: resultado, calidad,
valores, costes (gura 1).
2. GESTIN CLNICA
2.1. MODELO GENERAL. CONCEPTO
Entrada al sistema (demanda) Informacin
Anlisis de la demanda.
Actuaciones del sistema Informacin
Anlisis de las prcticas.
Salida del sistema Informacin
Anlisis de resultado.
Se ir mejorando el sistema en relacin a los
productos que se quieran, mejorando la atencin a
la demanda, de las prcticas clnicas y de resultado.
En general, el principal producto es la salud o, al
menos, la mejora del bienestar; otros productos que
adems inciden en el principal seran: formacin, in-
vestigacin, satisfaccin de los agentes (usuarios,
familiares, profesionales, etc...), gestin (mejora de
las tcnicas e instrumentos).
Un sistema que poco a poco se est imponiendo
es el de Gestin Basada en la Calidad y en Valo-
res. Los valores tendrn en la gestin una funcin
operativa (cmo) y otra teleolgica (para qu) y
enmarcarn todos los dems elementos de la ges-
tin, rigindose por los principios clsicos de la tica
mdica:
Beneficencia: las actuaciones irn dirigidas
siempre al benecio del paciente, evitando a
la vez todos los males y perjuicios que pue-
Administracin
Disminucin de coste
Control del personal
Ideologa
Ajustado a la ley
Resultado o benecios
de la gestin
Usuarios
Accesibilidad
Tratamientos seguros
Trato digno y amable
Atencin a cualquier malestar
Personal sanitario
Retribuciones
Prestigio
Autonoma
Figura 1.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 872 7/5/10 13:18:57
873
96. GESTIN CLNICA Y DOCUMENTACIN DE UN ESM
dan producirse. En caso de duda, el anlisis
de riesgo-benecio es la manera de actuar por
el mdico.
Autonoma: una vez informado tcnicamente,
se deben respetar las decisiones y acciones
del paciente en lo referido a su salud, dentro
tambin de la ms estricta condencialidad.
Justicia: todos los pacientes deben ser trata-
dos con equidad, o lo que es lo mismo con un
criterio de igualdad. Dado que los recursos de
la sociedad son limitados, aqu entran otros va-
lores no ticos como el econmico (efectividad
y costes) para poder atender al mximo nmero
de pacientes, y otros culturales y polticos.
Segn la Real Academia de la Lengua, la ca-
lidad se define como la propiedad o conjunto de
propiedades inherentes a algo (en nuestro caso, a
un servicio) que permite apreciarla como igual, mejor
o peor que las restantes de su especie. Desde el
punto de vista sanitario, es el grado de capacidad
que puede tener una organizacin o un acto con-
creto para satisfacer las necesidades de salud de
los consumidores. Tambin se dene como: ofrecer
a los pacientes los mejores resultados posibles en
nuestra prctica profesional diaria (efectividad), acor-
des con la informacin cientca disponible que haya
demostrado su capacidad para cambiar de forma
favorable el curso clnico de la enfermedad (ecacia),
con los menores costes e inconvenientes para el
paciente y la sociedad en su conjunto (eciencia).
2.2. CLASIFICACIN. CRCULO DE MEJORA
DE SHEEHAM
Podramos dividirla en varios tipos:
Calidad de inspeccin: con el estudio del pro-
ducto (servicio) acabado.
Calidad del proceso: con el estudio y control
del producto mientras se esta realizando; fun-
damentalmente se scaliza la variabilidad del
proceso, para conseguir la mejora continua.
Calidad total: donde se implican todos los acto-
res del servicio, de forma activa y participativa,
incluidos los usuarios, fundamentalmente para
prevenir los errores ms que para corregirlos.
Hoy en da es el ms usado, pero sin olvidar
las necesidades de inspeccin ni de controlar
el proceso.
En la prctica diaria, los atributos ms sustan-
ciales de la calidad total son: ecacia, eciencia,
seguridad, competencia profesional, cualicacin
cientco-tcnica, continuidad asistencial, operativi-
dad de los equipos, satisfaccin y participacin de
los pacientes y los profesionales.
Esto se realizar con un modelo general como re-
sume, por ejemplo, el Crculo de Mejora de Sheehan:
Hacer revisar lo hecho
Planicar mejorar
Planicar: fundamentalmente centrado en el
anlisis de la demanda del equipo de salud
mental, cuantitativamente y cualitativamente,
para responder a preguntas como: cuntos?,
quin?, qu necesidades tienen?, quin
lo deriva?.... y de los recursos de que dispo-
nemos, con lo que podramos ya plantearnos
qu hacer.
Hacer: centrado en qu se hace con el usuario:
demora, diagnstico, nmero de intervenciones,
tratamientos que se realizan.
Revisar lo hecho: centrado en los resultados,
tanto a nivel clnico como de satisfaccin de los
usuarios y de los derivantes y, en general, de la
comunidad. Con esta informacin estaremos en
condiciones de pasar al siguiente escaln.
Mejorar: analizando nuestros puntos fuertes
para mantenerlos e incluso aumentarlos. Ob-
servando los errores y puntos dbiles: clnicos
y estructurales. Buscando las oportunidades
de cambio. Y con todo esto, volver a planicar
qu hacer para comenzar de nuevo el crculo
de mejora.
2.3. NIVELES EN LA GESTIN (DONDE SE REALIZA
LA GESTIN)
2.3.1. Nivel macro de las organizaciones sanitarias
(reas de salud, hospitales, distritos, centros,
servicios, unidades de gestin clnica)
Sistemas de calidad y su acreditacin, certicacin
o evaluacin externa.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 873 7/5/10 13:18:57
874
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
2.3.2. Nivel meso (unidades funcionales:
servicios, secciones, unidades de gestin
clnica, departamentos administrativos)
Programas especcos de calidad/gestin clnica.
2.3.3. Nivel micro u operativo (medicin,
evaluacin y mejora continuada de
aspectos, dimensiones y atributos
de calidad de un proceso asistencial,
tcnica o procedimiento teraputico)
Indicadores.
2.4. INSTRUMENTOS EN GESTIN CLNICA.
2.4.1. Instrumentos Tcnicos Clsicos
1. Delimitar responsables de las actividades y
programas.
2. Cartera de clientes.
3. Catlogo de servicios.
4. Control de la actividad y del tiempo.
5. Indicadores: sobre niveles de calidad, objetivos
y comparaciones externas (estndares).
6. Evaluacin interna y mejora continuada.
7. Reuniones internas sobre calidad y otros me-
canismos de retro-informacin.
8. Formacin continuada e investigacin.
9. Reuniones internas sobre continuidad terapu-
tica y accesibilidad.
10. La voz del cliente (encuestas, quejas y reunio-
nes con allegados y pacientes).
10. Evaluacin externa: auditorias externas de
comprobacin y certicacin.
11. Manual de calidad: descripcin del programa
de calidad y de su seguimiento.
2.4.2. Instrumentos Actuales para la Gestin
Planes de Salud Mental. Son documentos pro-
ducidos por una organizacin (OMS, Ministe-
rios y Consejeras de Salud, etc.), referenciadas
a un plazo de tiempo, normalmente plurianual,
sobre problemas o trastornos clnicos que se
consideran prioritarios para esa organizacin,
marcando objetivos, metodologa, estndares
de calidad, responsables, y medios y tcnicas
para la evaluacin de resultados.
Medicina Basada en la Evidencia (MBE). In-
vestigacin centrada en la ecacia, que evala
fundamentalmente la tecnologa mdica para
conseguir la mejora continua de la calidad,
denida sta como la eleccin de los procedi-
mientos y tratamientos que producen mejores
resultados y menos efectos secundarios. Utiliza
su propia metodologa (ensayos clnicos contro-
lados, meta-anlisis, comit de expertos, etc...).
Esta informacin va dirigida fundamentalmente
a los clnicos.
Gestin por Procesos. Referido al control, eva-
luacin y mejora de los procesos asistenciales.
La MBE, en este caso, estara focalizada en la
efectividad y dirigida hacia los gestores.
Unidades de Gestin Clnica (UGC). Se
trata de una agrupacin de servicios, que se
organizan con una misin comn: la atencin
globalizada al paciente, que se convierte en el
centro del sistema, mediante la implicacin de
todos en la gestin, facilitando as la calidad y la
continuidad de cuidados. Como caractersticas
propias de las UGC tenemos:
Poseen cierta autonoma (este nivel cambia
en las distintas comunidades autnomas).
Homogeniza instrumentos clnicos de ges-
tin, tendiendo a disminuir la variabilidad de
la asistencia.
Establece planes de mejora.
Hace de centro de sistema al cliente (no slo
en la atencin clnica, sino tambin en la forma-
cin de los profesionales y la investigacin, que
estarn dirigidas a las necesidades de ste).
El eje de la actividad es el acuerdo de gestin con
unos indicadores claros que, de cumplirse, tendrn
luego unos incentivos econmicos acordados. El
acuerdo de gestin ser el resultado de una pro-
puesta de la administracin sanitaria acordada con
el jefe de la unidad, que la consensuar a su vez con
todos los profesionales.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 874 7/5/10 13:18:58
875
96. GESTIN CLNICA Y DOCUMENTACIN DE UN ESM
2.5. EVALUACIN DE LA GESTIN
Entendindose por ello la comprobacin del grado
de cumplimiento de unos objetivos previamente de-
nidos.
Tradicionalmente se habla de:
Niveles estructurales: adecuacin de los medios
humanos, materiales, arquitectnicos y nancie-
ros que existen para llevar a cabo los objetivos
que se quieren alcanzar.
Del proceso: analiza al conjunto de procedi-
mientos tcnicos y administrativos que cons-
tituyen la actividad general a travs de los
cuales se proporcionan al cliente los cuidados
necesarios.
De resultados: se analiza el resultado de todas
las acciones del equipo en trminos de evitar,
mejorar o curar el trastorno y los efectos negati-
vos de las actuaciones, as como la satisfaccin
del usuario y profesional. Utilizan indicadores de
tipo ndice: cuestionarios especcos de psico-
patologa, de calidad de vida, de satisfaccin
del usuario...
3. DOCUMENTACIN
Los documentos que se generan en un equipo son
mltiples y tienen funciones variadas:
Legales y administrativas.
Como sistema de informacin para la gestin
clnica, la epidemiologa, la investigacin y la
formacin.
Sin nimo exhaustivo, en un centro de salud mental
tendramos los siguientes documentos:
La historia clnica:
Es el eje fundamental clsico y todava actual,
ya sea escrito o en formato digital, donde in-
cluir la mayora de los otros documentos que se
complementan con instrumentos para la recogi-
da de datos recogidos digital o manualmente.
Normalmente estos documentos producen los
datos que luego se explotarn para las distintas
funciones.
El sistema de informacin, que generalmente
consta de:
Sistema de recogida de datos administrativos
y de asistencia.
Datos de personal: entrada (inputs), horarios
de entrada y salida, rendimiento, actividades
de formacin, salida (outputs), incentivacin,
anlisis de recursos.
Datos logsticos: entrada, demanda de citas,
dnde se producen, altas, reingresos, quejas
y reclamaciones, salidas estadsticas de ges-
tin, indicadores de procesos, etc
Datos de costes y nancieros.
El sistema de registros de casos en sus tres
variedades:
Conjunto mnimo bsico de datos (CMBD):
normalmente consta de datos sociodemogr-
cos del paciente, diagnstico y los tratamien-
tos aplicados en el episodio que se recoge.
Extrable de la historia clnica u obtenida por
separado.
Conjunto uniforme de datos: usaramos el
mismo concepto que en el anterior caso,
pero referenciado al conjunto de servicios en
un rea determinada lo ms grande posible
(regin, pas e incluso a nivel supranacional),
con lo que se ganara en homogeneidad y
operatividad en el uso epidemiolgico y de
investigacin.
Registro acumulativos de casos: referido a
un trastorno en concreto (por ejemplo: esqui-
zofrenia), con una cha personal, en un rea
determinada y con recogida acumulativa de
datos a lo largo del tiempo.
La tradicional actividad de proyectar un sistema de
informacin y de ponerlo en prctica y evaluarlo para
luego mantenerlo, con el coste econmico y de es-
fuerzo que supone y con la espada de Damocles
de que su interrupcin prcticamente lo invalida, ha
cambiado hoy da con la tecnologa informtica y
con la existencia de programas ya diseados para
los equipos de salud mental.
Otros documentos:
Cartera de servicios: procedimientos diag-
nsticos y teraputicos que oferta el centro
de salud mental.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 875 7/5/10 13:18:58
876
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
Cartera de clientes: listado de usuarios, pro-
fesionales de otros centros sanitarios, institu-
ciones, etc., que demandan cualquier tipo de
servicio de la unidad de que se trate. Manual
de calidad: documento que describe el pro-
grama de calidad, responsable, contenidos y
su mantenimiento.
Manual de procesos asistenciales integrados.
Libro de reclamaciones.
Memoria anual.
Formularios para el consentimiento informado,
al menos por ahora, para tratamiento farma-
colgico en nios (sobre todo para estimulan-
tes), para la clozapina y embarazadas.
RECOMENDACIONES CLAVE
Los conocimientos sobre la gestin deben de asimilarse en el periodo de formacin,
dada la necesidad de ellos para un futuro profesional.
Relacin de los momentos histricos como motivos en el cambio de la gestin (ahorro,
calidad, cienticidad, etc.).
Lo sustantivo del lugar donde se realiza la gestin. En nuestro caso la Unidad de Salud
Mental Comunitaria, ya que su relacin con la asistencia primaria, el contacto cercano con la
comunidad e intervencin en las crisis que se producen en ella, hacen que las prioridades
fundamentales para la gestin, sin renunciar a otras, sean: la exibilidad, la disponibilidad y
la accesibilidad. Teniendo en cuenta que en otros dispositivos pueden cambiar.
Tener en cuenta los valores ticos, muy bien resumido en un credo: Credo de Sabin.
Como mdico clnico, me dedico a cuidar a mis pacientes en una relacin de fdelidad
y al mismo tiempo acto como administrador de los recursos de la sociedad.
Como mdico clnico, creo que es ticamente obligatorio recomendar el tratamiento
menos costoso, a menos que tenga pruebas importantes de que una intervencin ms
costosa probablemente consiga una mejor evolucin.
En mi papel de gestor debo defender la justicia en el sistema de atencin sanitaria,
al igual que como clnico debo defender el bienestar de mi paciente.
En caso de duda entre la eficacia y la eficiencia de un tratamiento, cuando trabajo
en un sistema justo que no lo pagara, me llevara a no realizarlo y comentrselo clara
y abiertamente a mi paciente.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 876 7/5/10 13:18:58
877
96. GESTIN CLNICA Y DOCUMENTACIN DE UN ESM
4. BIBLIOGRAFA BSICA
Carmona J, Del Ro Noriega (coord.). Gestin clnica
en salud mental. Madrid. AEN. 2009.
Guimn J. Psiquiatras de brujos a burcratas. Bar-
celona: Ed. Salvat. 1990.
Muoz PE. La medicina basada en pruebas y or-
ganizacin asistencial psiquitrica. Monografas de
psiquiatra. 2000;3:21-31.
Izarzugaza E. La calidad es una enfermedad conta-
giosa. Modelo de gestin de calidad EFMQ. Norte
de salud mental. 2005;22:28-40.
Barcia Salorio D. Tratado de psiquiatra. Madrid: Ed.
Aran. 2000.
5. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Badia X, Salamero M, Alonso J. La medicin de la
salud. Barcelona: Ed. Edimac. 2003.
Sabin JE. A credo for ethical manager care in men-
tal health practice. Hosp. Community psychiatry.
1994;45:859-860.
El plan andaluz de calidad del sistema sanitario p-
blico de Andaluca. 2005-2008. Sevilla. Consejera
de Salud Junta de Andaluca. 2005.
Desviat Muoz, M. De lo pblico a lo privado y el
futuro de la asistencia a la salud mental. Norte de
salud mental. 2008;7:31.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 877 7/5/10 13:18:58
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 878 7/5/10 13:18:58
97. PSIQUIATRA COMUNITARIA:
ASPECTOS TICOS MDICO-LEGALES
Autoras: Nieves Rodrguez y Francisca Romero Marmaneu
Tutor: Carlos Knecht
Hospital General de Castelln. Castelln
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
879
CONCEPTOS ESENCIALES
El acto mdico psiquitrico debe ser siempre ajustado al buen hacer profesional
o Lex Artis, pues es la manera ms ecaz para evitar conictos ticos y problemas legales.
El residente de psiquiatra debe conocer la legislacin vigente por la que se rigen el secreto
profesional, el consentimiento informado (que regula a su vez el tratamiento involuntario)
y la incapacitacin, pues todos ellos dan origen a situaciones con las que se encontrar
frecuentemente en la prctica clnica en el mbito ambulatorio.
Tenemos el deber tico y legal de colaborar con la justicia, lo que en ocasiones puede
suponer ser llamado como testigo o como perito. El psiquiatra debe conocer qu es lo
que se espera de l, aportar nicamente la informacin que sea necesaria para el proceso
y expresarse en un lenguaje claro y comprensible para todos los presentes.
1. INTRODUCCIN
El ejercicio de la psiquiatra est sujeto a una serie
de consideraciones ticas y legales, que el profesio-
nal debe tener en cuenta si desea que su prctica
clnica sea la correcta y evitar cometer errores que
puedan dar pie a conictos de tipo legal. En este
sentido, por un lado, la psiquiatra nos presenta cues-
tiones similares a la de cualquier otra especialidad
mdica. Aspectos como el secreto profesional o
las creencias religiosas que limitan actos mdicos
especcos, pueden ser en ocasiones fuente de di-
lema y decisiones difciles. Por otro lado, la propia
naturaleza de la enfermedad mental puede aadir
an ms complejidad a las decisiones, al entrar en
juego aspectos como los lmites al consentimiento
informado, la incapacitacin o el tratamiento invo-
luntario. Todo esto hace que sea cada vez mayor
la necesidad del psiquiatra de conocer cmo debe
adaptar su prctica clnica al marco impuesto por la
tica y por la legislacin vigente. En este captulo se
tratar de dar respuesta a algunos de los problemas
ticos y legales que puedan surgir a lo largo de la
formacin del mdico residente de psiquiatra en el
ejercicio de la profesin a nivel ambulatorio.
2. LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
La responsabilidad es la obligacin de reparar y sa-
tisfacer (por uno mismo o, en ocasiones especiales,
por otro) la prdida causada, el mal inferido o el dao
originado. Puede ser de cuatro tipos (tabla 1).
Para que exista responsabilidad han de cumplirse
una serie de premisas:
Que exista una obligacin preexistente de
asistencia. Puede ser contractual (por arren-
damiento de servicios) o extracontractual (por
imperativo legal o conforme a los deberes pro-
pios del mdico).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 879 7/5/10 13:18:58
880
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
Que se produzca una transgresin de la
Lex Artis, el equivalente al buen hacer profe-
sional. Se dice que un mdico acta conforme a
la Lex Artis cuando lo ha hecho con arreglo a
los conocimientos cientcos vigentes, aplican-
do conocimientos y habilidades actualizados y
habiendo respetado los derechos del enfermo
a la informacin, condencialidad y consenti-
miento informado. La Lex Artis ad hoc sera
la actuacin siguiendo la Lex Artis pero en un
caso concreto y teniendo en cuenta las caracte-
rsticas especcas tanto del mdico como del
momento y del paciente (experiencia, lugar de
trabajo, medios materiales disponibles, circuns-
tancias o complejidad del caso, etc.).
Que sea ocasionado de un dao (fsico, psico-
lgico, moral, patrimonial, etc.).
Que se pruebe una relacin causa-efecto entre
la accin mdica y el dao (tabla 2).
Tabla 1. Tipos de responsabilidad profesional en psiquiatra
DEONTOLGICA
O TICA
Acontece cuando el profesional sanitario no ajusta su funcionamiento profesional
al Cdigo Deontolgico y a sus principios bsicos.
DISCIPLINARIA
Acontece cuando se incumplen las normas que regulan las relaciones entre el
profesional y la administracin, pblica o privada, para la que trabaja.
CIVIL
Acontece cuando se produce dao o perjuicio a un paciente, que debe compensarse
mediante una indemnizacin. Ajustada al Cdigo Civil, La Ley de Enjuiciamiento
Civil y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.
PENAL
Acontece cuando se cometen delitos o faltas, denidas en el Cdigo Penal
(Art. 10) como acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.
Si el profesional comete un delito en el ejercicio de su profesin, se le impone
la pena segn las leyes penales, y est obligado tambin a indemnizar los
daos y perjuicios causados, es decir, la responsabilidad penal lleva implcita la
responsabilidad civil.
Tabla 2. Situaciones que pueden generar responsabilidad penal en psiquiatra
Al utilizar los conocimientos para delinquir con intencionalidad de producir la accin (dolo).
Impericia: falta de conocimientos bsicos para el ejercicio de la profesin. No incrimina el error
diagnstico ni exige una pericia extraordinaria, pero s es punible la ignorancia inexcusable.
Imprudencia: Cuando se asume un riesgo superior al permitido por los conocimientos cientcos al uso.
El homicidio por imprudencia grave se castiga con pena de prisin de uno a cuatro aos, adems de
inhabilitacin especial para el ejercicio de la profesin de tres a seis aos.
Negligencia: actuacin profesional en la que no se guarda el mnimo de precaucin o decoro. Conducta
maniesta y claramente descuidada y dejada.
Omisin del deber de asistencia sanitaria (Art. 196).
Intrusismo (Art. 403).
Falsedad en certicado mdico (Art. 397-398).
Eutanasia (induccin al suicidio) (Art. 143).
Manipulacin gentica (Art. 159-162).
Aborto (Art. 144-147).
Delitos contra la salud pblica (Art. 359-362).
Violacin del secreto profesional (Art. 197-199).
Lesiones (Art. 147, 149, 150).
Como cualquier otro ciudadano.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 880 7/5/10 13:18:58
881
97. PSIQUIATRA COMUNITARIA: ASPECTOS TICOS MDICO-LEGALES
3. ASPECTOS TICOS Y LEGALES DEL ACTO
MDICO PSIQUITRICO
El acto mdico constituye la relacin establecida en-
tre el mdico y paciente. De este acto mdico debe
quedar constancia en la historia clnica que tiene un
importante valor legal, ya que sirve como testimonio
escrito de que ha existido una adecuada prestacin
de servicios sanitarios y de si la actuacin del psi-
quiatra se ha ajustado conforme a lo exigido por la ley.
Se han descrito una serie de principios bioticos
recomendables para el ejercicio de la prctica pro-
fesional psiquitrica (tabla 3).
Muchos de los principios ticos citados tienen ade-
ms su equivalente en la legislacin vigente, que
marcar no solamente la obligatoriedad de los mis-
mos, sino tambin los lmites o excepciones a su
aplicacin y las penas impuestas en caso de que la
actuacin del mdico no se ajuste a lo establecido.
Repasaremos a continuacin aquellas que por su
frecuencia o relevancia debemos considerar siempre
en el ejercicio de la profesin.
3.1. CONFIDENCIALIDAD
El psiquiatra tiene obligacin tica y legal de guardar
reserva y garantizar la privacidad de toda la infor-
macin aportada por el paciente y de la obtenida
a travs de las exploraciones complementarias que
se realicen, con las salvedades dispuestas por la
normativa legal. El secreto profesional obliga tanto al
mdico responsable del paciente (secreto profesio-
nal directo) como al resto de profesionales sanitarios
que intervienen en la labor asistencial (secreto profe-
sional compartido), adems de a los trabajadores no
sanitarios (celadores o administrativos) que pueden
entrar en contacto con informacin sensible (secreto
profesional derivado). El Cdigo Penal vigente es
contundente a la hora de sancionar el quebranta-
miento del secreto profesional, castigndolo con una
pena de prisin (de 1 a 4 aos) y de inhabilitacin
profesional (de 2 a 6 aos).
Pueden surgir complicaciones ticas en aquellas si-
tuaciones donde los lmites entre aspectos clnicos,
sociales y legales son poco ntidos. Ejemplos de es-
tas situaciones seran los conictos entre conden-
cialidad legal y clnica, las situaciones derivadas de la
Tabla 3. Principios de biotica para el cuidado de personas con enfermedad mental
Altruismo: compromiso de prestar cuidados en benecio de otras personas, incluso a costa de un
sacricio personal.
Respeto por la persona: obligacin tica de contemplar al enfermo en su totalidad, considerando
no solo las caractersticas de su cuadro clnico, sino tambin su biografa, sus valores personales,
culturales y espirituales, sus preferencias y su dignidad.
Respeto por la autonoma: obligacin tica de respetar el derecho del enfermo de decidir lo que sucede
en su propio cuerpo y mente (autogobierno).
Benecencia: obligacin tica de intentar ayudar a los pacientes, aliviar su sufrimiento y hallar mtodos
de mejorar su calidad de vida.
No malecencia: deber tico de evitar el dao al paciente.
Competencia clnica: compromiso de aplicar conocimientos especializados en el cuidado del paciente.
Fidelidad: compromiso del psiquiatra de actuar en aras al bienestar del paciente, anteponiendo ste a
su benecio personal.
Integridad: deber tico de mantener un comportamiento honorable y de actuar conforme a los valores
de la profesin.
Condencialidad: deber tico de salvaguardar la informacin del paciente, tanto si se obtiene por el
relato de ste como de la observacin del propio acto mdico.
Veracidad: deber tico de ser honesto y no inducir confusin a travs de actos de comisin u omisin.
Justicia: principio de distribucin justa y equitativa de los recursos asistenciales, sin discriminacin.
Respeto de la legislacin vigente: obligacin de actuar de acuerdo con las leyes vigentes.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 881 7/5/10 13:18:58
882
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
aplicacin de nuevas tecnologas a la rama sanitaria
(telfono, internet, historia clnica informatizada), la
intrusin de la gestin asistencial en los datos de los
pacientes, el difcil manejo de la condencialidad en
las psicoterapias grupales o de pareja, o el uso de
muestras o casos clnicos en la investigacin y en la
docencia (tabla 4).
3.2. INFORMACIN MDICA
Todo acto en el mbito de la sanidad requiere,
con carcter general, el consentimiento previo de
los pacientes, otorgado libre de coaccin o manipu-
lacin, con capacidad de decisin conservada y que
debe obtenerse despus de aportar al paciente una
informacin adecuada, que le permita comprender
el alcance de su decisin y conocer las alternativas
teraputicas existentes (consentimiento informado).
El consentimiento ser verbal, con las excepciones
dispuestas por la legislacin: intervencin quirr-
gica, procedimientos diagnsticos y teraputicos
invasores o aplicacin de procedimientos que supo-
nen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible
repercusin negativa sobre la salud del paciente. El
consentimiento informado es imprescindible adems
en ensayos clnicos. El paciente tiene el derecho de
revocar libremente por escrito su consentimiento en
cualquier momento.
Los lmites al consentimiento informado estn des-
critos en la ley de autonoma del paciente. En lneas
generales, no es preciso obtener consentimiento in-
formado cuando existe riesgo para la salud pblica o
cuando exista riesgo grave para la integridad fsica
o psquica del enfermo y no es posible conseguir su
autorizacin (tabla 5).
La aplicacin del consentimiento informado en psi-
quiatra tiene su punto ms controvertido en la eva-
luacin de la capacidad de decisin, descrita ms
adelante en este captulo.
3.3. CERTIFICADOS, INFORMES Y ACCESO
A LA HISTORIA CLNICA
El paciente tiene derecho a obtener certicado o
informe mdico realizado por el profesional que le ha
atendido, relativo a su estado de salud o enfermedad
Tabla 4. Excepciones al secreto profesional
Cuando se tiene conocimiento de la existencia de un delito.
Cuando estemos en presencia de una enfermedad infecto-contagiosa recogida en los listados de
enfermedades de declaracin obligatoria y exista riesgo grave para terceras personas o para la salud
pblica.
Cuando se declara como imputado, testigo o perito.
Al expedir certicados porque el paciente nos releva de la obligacin.
Al declarar en la comisin deontolgica del colegio de mdicos o psiclogos.
En los informes a otro compaero (genera un secreto profesional compartido).
Tabla 5. Consentimiento por representacin
Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones segn criterio del mdico responsable o su
estado fsico o psquico no le permita hacerse cargo de la situacin. Ser entonces el representante
legal o, en su defecto, la familia o las personas vinculadas de hecho, quien otorgue el consentimiento.
Cuando el paciente est incapacitado legalmente.
Cuando sea menor de edad y no est capacitado intelectual ni emocionalmente para comprender
el alcance de la intervencin, dando el consentimiento el representante legal despus de haber
escuchado la opinin del menor si este tiene doce aos cumplidos.
Si el menor tiene ms de 16 aos o est emancipado, el consentimiento lo dar l. Si la actuacin
mdica entraa grave riesgo, los padres sern informados y su decisin ser tenida en cuenta en la
decisin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 882 7/5/10 13:18:58
883
97. PSIQUIATRA COMUNITARIA: ASPECTOS TICOS MDICO-LEGALES
o a la asistencia prestada. El informe ser entregado
nicamente al paciente o a la persona por l autoriza-
da. Asimismo, el mdico certicar slo a peticin del
paciente, de su representante legalmente autorizado
o por imperativo legal.
Respecto al acceso a la historia clnica, el pa-
ciente tiene derecho a acceder a la totalidad de la
misma con excepcin de los datos obtenidos de
terceras personas y de las anotaciones subjetivas
del mdico. Adems del paciente, tienen derecho
de acceso los profesionales del centro que asisten
al enfermo, la autoridad judicial, los inspectores m-
dicos y el personal de gestin y administracin (solo
los datos relacionados con sus funciones). Si el pa-
ciente ha fallecido, podrn acceder a la historia las
personas vinculadas a l por razones familiares o de
hecho, siempre y cuando el paciente no lo hubiera
prohibido expresamente. No obstante, no se facilitar
informacin que afecte a la intimidad del paciente,
que pueda perjudicar a terceros ni las anotaciones
subjetivas del mdico.
4. ASPECTOS TICOS Y LEGALES
DEL PACIENTE PSIQUITRICO
4.1. CAPACIDAD
Se denomina capacidad a la aptitud que tiene la
persona para ser titular de derechos y obligaciones
y para realizar una determinada tarea. En el Derecho
Espaol se distinguen dos formas de capacidad:
La capacidad jurdica es la cualidad de la per-
sona de ser titular de las distintas relaciones
jurdicas que le afectan. La tienen todos los
seres humanos por el mero hecho de serlo y
no es modicable.
La capacidad de obrar es la aptitud para realizar
ecazmente actos jurdicos (adquirir o ejerci-
tar derechos y asumir obligaciones). Puede ser
modicable al estar sujeta a cambios segn las
condiciones del individuo y su aptitud para go-
bernarse a si mismo. Esta capacidad de obrar
es la que nos interesa y a la que nos referiremos
a continuacin.
4.1.1. Evaluacin de la capacidad de obrar
en medicina
Tiene como objetivo determinar la capacidad del pa-
ciente para comprender y dar su consentimiento al
proceso mdico o negarse al mismo. La evaluacin
de la capacidad debe ir ligada a los criterios que
denen a sta, que se exponen en la tabla 6.
4.1.2 Incapacitacin (tabla 7)
Son causas de incapacitacin las enfermedades o
deciencias persistentes de carcter fsico o psquico
que impidan a la persona gobernarse por s misma.
La incapacitacin puede ser total o parcial y se ad-
quiere mediante sentencia judicial, en virtud de las
causas establecidas por la Ley en el Art. 199 del
Cdigo Civil. La incapacitacin parcial exige que la
sentencia delimite lo que el incapacitado puede o no
puede hacer. Esta modalidad permite establecer una
curatela por el cual un tutor ayudar en el manejo
de sus bienes econmicos, pero el resto de los de-
rechos estn conservados.
4.2 IMPUTABILIDAD
Desde una perspectiva jurdica la culpabilidad se
basa en que el autor de la infraccin penal tenga las
facultades fsicas y psquicas mnimas para cumplir
las normas de la sociedad. Se considera inimputa-
ble a los sujetos que carecen de estas facultades
mnimas requeridas, ya sea por no tener la madurez
suciente o por sufrir graves alteraciones psquicas,
y por consiguiente no pueden ser responsables pe-
nalmente de sus actos (tabla 8).
Tabla 6. Criterios de capacidad (Roth, 1987)
El paciente es capaz de expresar una opinin.
La eleccin es razonable.
La decisin que toma se basa en criterios racionales.
Comprende los riesgos, los benecios y las alternativas del tratamiento.
Comprende los aspectos relevantes de su decisin y emite un consentimiento voluntario e informado.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 883 7/5/10 13:18:59
884
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
Es necesario mencionar la actio libera in causa
por la que se considera imputable a un sujeto que
al tiempo de cometer sus actos no lo era, pero s
en el momento en que plane cometerlos o puso
en marcha el proceso causal que desemboc en
la accin.
4.3. INCAPACITACIN E INIMPUTABILIDAD
EN LAS PATOLOGAS PSIQUITRICAS
MS PREVALENTES
No existe un determinado diagnstico psiquitrico
que lleve implcita la incapacidad de obrar o la exis-
tencia de inimputabilidad. En la tabla 9 aparece de
manera resumida y muy simplicada, la frecuencia
de aplicacin de distintas medidas de incapacitacin
(incapacitacin total, curatela) y de inimputabilidad
segn el trastorno psiquitrico presente.
5. EL PSIQUIATRA COMO PERITO
Se denomina perito desde el punto de vista jurdico
a toda aquella persona que posee unos conocimien-
tos especiales cientcos, tcnicos o artsticos, por
los cuales es llamado para informar y asesorar a los
jueces en aquellas materias que sean de su com-
petencia.
Cuando se nos cita ante los tribunales estamos
obligados a acudir por imperativo legal. Aunque asis-
tencia y peritaje son trminos contrapuestos y prohi-
bidos por el cdigo deontolgico, no es infrecuente
que en ocasiones se cite al psiquiatra de un paciente
para que acte como perito. En estas circunstancias
es aconsejable realizar una comunicacin escrita al
juez noticndole la situacin. El perito puede soli-
citar no intervenir en un proceso por:
Tabla 7. Caractersticas de la incapacitacin
La decisin de declarar a un paciente incapaz solo puede hacerse despus de una valoracin explcita
y completa del mismo y no presuponerse a priori por un diagnstico o estado especco.
La evaluacin de incapacidad de un paciente debe hacerse siempre en relacin con la tarea concreta
ya que un paciente puede ser capaz para unas cosas y no otras.
Debe ser un proceso continuo, dadas las uctuaciones a lo largo del tiempo.
El elemento fundamental a tener en cuenta para determinar la capacidad es la repercusin que las
decisiones del paciente pueden tener en su vida, es decir las consecuencias de una posible decisin.
Los criterios de capacidad valoran fundamentalmente las aptitudes para: elegir, comprender, razonar y
apreciar.
Tabla 8. Causas de inimputabilidad (Art. 20 del Cdigo Penal)
Cualquier anomala o alteracin psquica que impida al sujeto comprender la ilicitud del hecho o actuar
conforme a esa comprensin.
El trastorno mental transitorio y el estado de intoxicacin plena por alcohol u otra sustancia, siempre
que no haya sido buscado por el sujeto con el propsito de delinquir. Si la alteracin no es plena, sino
parcial, ser considerada un factor atenuante.
Las alteraciones en la percepcin desde el nacimiento o la infancia que distorsionen gravemente la
conciencia de la realidad. Incluye defectos fsicos como la sordomudez o la ceguera, y tambin el
autismo. Si la alteracin de la percepcin acontece despus de la infancia no ser aplicable este
eximente.
Los actos realizados en legtima defensa.
El estado de necesidad: accin realizada para evitar un mal mayor, siempre que la situacin no haya
sido provocada por el sujeto.
El miedo insuperable o pnico que afectara a cualquier persona que se encontrara en la misma
situacin que el autor.
Los actos realizados en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legtimo de un derecho, ocio o cargo.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 884 7/5/10 13:18:59
885
97. PSIQUIATRA COMUNITARIA: ASPECTOS TICOS MDICO-LEGALES
Consanguinidad hasta un determinado grado
con las partes.
Inters directo o indirecto en la causa.
Amistad ntima o enemistad maniesta con el
procesado.
Pero ser siempre el tribunal quien admita o rechace
dicha solicitud en funcin de sus propios criterios.
El perito est obligado a responder a las preguntas
que se le formulen, pero en ocasiones los letrados
intentan poner en nuestra boca frases que no hemos
dicho. En este caso debemos insistir en que dicha
armacin no es la que nosotros hemos hecho y man-
tener nuestra argumentacin inicial. El perito debe re-
cibir siempre un trato adecuado por parte del tribunal
y de las partes. De no ser as podemos solicitar el
amparo de la sala pero no debemos aceptar ninguna
actitud hostil.
La funcin del perito psiquiatra (tabla 10) no es
clnica sino la de proporcionar al juzgador una in-
formacin que le permita aplicar justicia. El informe
de la evaluacin pericial no est sujeto al principio
de condencialidad, y de ello deber informarse al
sujeto de la pericia, as como de los nes del reco-
nocimiento.
6. EL PSIQUIATRA COMO TESTIGO
La funcin del testigo es la de declarar sobre aquello
que ha visto personalmente, pero no tiene que ser
experto en el tema ni tampoco debe guardar relacin
con la prctica mdica.
Al igual que en las citaciones como perito en este
caso tambin estamos obligados a concurrir al lla-
mamiento judicial.
Tabla 9. El psiquiatra como perito. Patologas
PATOLOGA INCAPACIDAD INIMPUTABILIDAD
Trastornos ansiedad Excepcional.
Excepcional. Posible en omisin por
evitaciones fbicas.
Trastornos afectivos
Poco frecuente. Puede darse sobre
todo, en el trastorno bipolar de
mala evolucin.
Variable. En depresiones poco frecuente
salvo cuando hay sntomas psicticos o
delitos de omisin atribuibles al estado
depresivo. En la mana ms frecuente.
Trastornos psicticos
Frecuente en pacientes con
evolucin trpida.
Frecuente en pacientes productivos
que actan en consonancia con su
sintomatologa.
Trastornos de la
personalidad
Excepcional. Puede darse sobre
todo en el trastorno lmite de la
personalidad.
Poco frecuente. Ocasionalmente su
impulsividad ha dado pie a la aplicacin
de frmulas de semiimputabilidad, con
reduccin de la pena.
Tabla 10. Medidas recomendables para el desempeo del perito psiquiatra
1. Objetividad: fundamental para la interpretacin de las pruebas y resultados obtenidos sin atender a
posibles prejuicios o condicionantes.
2. Prudencia en la elaboracin de dictmenes. No asumir verdades absolutas.
3. Reexin y juicio: racionalizar, simplicar los problemas y jerarquizar lo principal sobre lo accesorio,
hasta alcanzar las conclusiones vlidas.
4. Imparcialidad: proceder independientemente de cualquier implicacin afectiva, as como de las
consecuencias jurdicas y sociales que puedan resultar.
5. Veracidad: el perito debe emplear un mtodo que permita contrastar las conclusiones cientcamente
obtenidas.
6. Honestidad: permanecer ajeno a cualquier inters espurio en nuestras evaluaciones.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 885 7/5/10 13:18:59
886
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
Al comparecer como testigos, slo debemos pro-
nunciarnos sobre aquellos aspectos de los que ten-
gamos conocimiento en funcin de nuestra relacin
con el sujeto, pero en ningn caso debemos sacar
conclusiones tcnicas, hiptesis ni ningn tipo de
deduccin. Si en algn momento se formulan pregun-
tas para convertir la prueba testical en una prueba
pericial, se debe exponer la situacin al tribunal quien
decidir sobre la adecuacin de la pregunta y la obli-
gatoriedad de la respuesta. Los testigos no pueden
leer sus declaraciones sino que se deben narrar los
hechos a viva voz, de forma clara y concisa.
RECOMENDACIONES CLAVE
La condencialidad y el derecho a la informacin son derechos fundamentales del paciente
que tenemos obligacin de preservar. La incapacitacin legal no anula estos principios y los
pacientes incapacitados, por tanto, tambin tienen derecho a ser consultados y a preservar
aspectos de su intimidad. Cuando por un estado de necesidad haya que optar por un mal
menor, debemos intentar siempre que el perjuicio hacia el paciente y sus derechos sea el
mnimo posible.
En la prctica clnica psiquitrica pueden darse ocasionalmente situaciones complejas en
las que distintos deberes ticos y legales se vean contrapuestos. Cuando nos veamos en
una situacin en la que no tengamos claro cmo actuar, es siempre recomendable buscar
asesoramiento. Los gabinetes jurdicos de los hospitales o del Colegios de Mdicos suelen
tener entre sus funciones la de orientar y proporcionar apoyo legal para los profesionales y
pueden sernos, por tanto, de utilidad en estos casos.
No debemos olvidar que, como ciudadanos, tenemos el deber tico y legal de ayudar a la
justicia. Por otro lado el Cdigo Deontolgico explicita que la actuacin como perito es
incompatible con la asistencia a un mismo paciente. Si somos llamados a actuar como peritos
de un paciente a nuestro cargo, es correcto noticar la situacin al juzgado correspondiente
y solicitar ser tachados del proceso. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que la decisin
nal siempre la tomar el tribunal.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 886 7/5/10 13:18:59
887
97. PSIQUIATRA COMUNITARIA: ASPECTOS TICOS MDICO-LEGALES
7. BIBLIOGRAFA BSICA
Fuertes JC, Cabrera J. La Salud Mental en los Tribu-
nales. Madrid: Ed. Arn. 2
a
ed. 2007.
Arechederra J. Fundamentos ticos y Legales de la
responsabilidad en Psiquiatra. Madrid: Ed. IM&C.
2003.
Daz-Ambrona MD, Serrano A, Fuertes JC, Hernn-
dez P. Introduccin a la Medicina Legal. Madrid: Ed.
Daz de Santos. 2007.
Otero FJ (coord.). Psiquiatra y Ley: gua para la prc-
tica clnica. Madrid: Ed. Edimsa. 2008.
Organizacin Mdica Colegial. Cdigo de tica y
Deontologa mdica. 1999. Consejo General de Co-
legio de Mdicos de Espaa. 1990.
8. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Hales DJ, Hyman M (eds.). Aspectos forenses y ti-
cos en psiquiatra. Barcelona: Ed. Medical Trends.
2004.
Fuertes JC, Cabrera J. Urgencias Psiquitricas. As-
pectos mdicolegales. Madrid: Ed. Arn. 2005.
Cabrera Forneiro J, Fuertes Rocan JC. El enfermo
mental ante la ley. Madrid: Ed. ELA y Universidad
Comillas. 1994.
Carrasco Gmez JJ. Responsabilidad Mdica y Psi-
quiatra. Madrid: Ed. Colex. 1990.
Medina Len A, Moreno Daz MJ, Lillo Roldn R. El
psiquiatra: del mbito mdico al jurdico. Crdoba.
FEPSM Fundacin Espaola de Psiquiatra y Salud
Mental. 2006.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 887 7/5/10 13:18:59
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 888 7/5/10 13:18:59
98. ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Autoras: Isabel Moreno Encabo y Patricia Larrauri Echevarra
Tutor: Manuel Rodrguez de la Torre
Hospital Can Misses. Ibiza
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
889
CONCEPTOS ESENCIALES
Prevencin en salud mental: estrategias que tratan de reducir la incidencia, prevalencia
y recurrencia de los trastornos mentales, disminuyendo el impacto de la enfermedad en los
afectados, en sus familias y en la sociedad.
Promocin en salud mental: conjunto de actividades que se ocupan de desarrollar y
mantener los aspectos positivos de la salud mental y que conllevan la participacin del individuo
y la colaboracin de profesionales sanitarios y sociales.
1. INTRODUCCIN
La mejora en la atencin psiquitrica y psicolgica
que se observa en las sociedades occidentales en
las ltimas dcadas convive con el fenmeno, apa-
rentemente contradictorio, de un nmero creciente
de personas que sufren enfermedades mentales en
todo el mundo.
Esta disparidad entre la efectividad de la terapu-
tica y los datos epidemiolgicos es una tendencia
que comparten otras reas de la medicina como la
oncologa, y que slo mediante la prevencin han
conseguido invertir o al menos moderar. En salud
mental los esfuerzos en prevencin son aun muy des-
iguales, con importantes lagunas en la investigacin
y desarrollo de programas preventivos ecaces.
Vamos a analizar a continuacin el marco histrico,
los diferentes niveles de intervencin, y las perspec-
tivas futuras.
2. EVOLUCIN HISTRICA
En la Europa del siglo XIX se estructura la salud p-
blica como una forma de intervencin sanitaria social
para dar respuesta a los problemas de la poblacin
que excedan los lmites de la prctica mdica centra-
da en el individuo y sostenan el enfermar (pobreza,
malnutricin, insalubridad, etc.).
La salud pblica y una nueva forma del saber mdico,
la psiquiatra, coinciden en la gura de Pinel, padre
de la psiquiatra, que ocupa la ctedra de Fsica M-
dica e Higiene.
La asistencia clnica, desde un paradigma mdico,
y la salud pblica, desde un paradigma biopsico-
social, han mantenido una relacin cuya cercana o
distanciamiento se ha visto marcada por la polaridad
entre la primaca de los abordajes al individuo o la
colectividad, los enfoques organicistas o salubris-
tas y las intervenciones teraputicas o preventivas,
respectivamente.
La psiquiatra ha mantenido esta dialctica con espe-
cial intensidad. El movimiento higienista americano
de principios del siglo XX, con las primeras reformas
de las instituciones psiquitricas, los avances en psi-
cofarmacologa, los movimientos antipsiquitricos, y
la reforma psiquitrica con la desinstitucionalizacin,
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 889 7/5/10 13:18:59
890
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
precipitaron una crisis en la psiquiatra que la acer-
c a los modelos de intervencin comunitaria y los
planteamientos de la salud pblica.
El reciente alejamiento de la psiquiatra preventiva de
estrategias comunitarias y de salud pblica viene de
la mano, por un lado, de la crisis econmica global
a partir de la dcada de los 70, que pone en peligro
la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, priori-
zndose intervenciones efectivas y de bajo coste;
y por el otro, de los hallazgos en campos como la
neurobiologa o la gentica. El foco volvi a ser el
sujeto como individuo aislado, analizando los factores
de riesgo de tipo gentico y bioqumico.
Como sealan algunos autores: Aunque las inter-
venciones polticas y cambios en el medio ambiente
parecen tener el mayor impacto, el nfasis sigue cen-
trado en las acciones preventivas a nivel individual.
3. NIVELES DE PREVENCIN
Clsicamente se describen tres niveles en preven-
cin en salud pblica y por extensin, en psiquiatra
(tabla 1).
En la prctica, la estrecha interrelacin entre los tres
niveles es notoria, inuyendo de forma determinante,
por ejemplo, el diagnstico y tratamiento precoz de
un paciente esquizofrnico en las habilidades, recur-
sos y limitaciones individuales e interpersonales en
una eventual fase posterior de rehabilitacin.
Adems, los lmites entre ellos son ms difusos en
nuestros das que cuando fueron descritos al sola-
parse los diferentes procesos temporalmente.
A continuacin veremos con ms detalle las tres for-
mas clsicas de prevencin.
3.1. PROMOCIN EN SALUD MENTAL
A pesar de la inclusin por Caplan de la promocin
de la salud mental como parte inicial en las acti-
vidades preventivas, en concreto en la prevencin
primaria, algunos autores hacen una clara distincin
entre ambas. En nuestra opinin, la separacin entre
promocin y prevencin, tiene principalmente nes
pedaggicos, dado el solapamiento actual de los
lmites entre la salud (promocin) y el enfermar (pre-
vencin), sin perder de vista que ambas comparten
el mismo objetivo: mejorar la salud mental.
La promocin en salud mental enfatiza los siguien-
tes aspectos:
Se hace hincapi en fomentar el bienestar.
Se considera a la poblacin como un todo.
Orienta sus acciones sobre los determinantes
de la salud, tales como renta y vivienda, ms
que sobre factores y condiciones de riesgo de
enfermedad mental.
Incluye un amplio rango de estrategias, tales
como habilidades de comunicacin, mejoras
educativas, desarrollo comunitario y activida-
des locales.
Hay un reconocimiento y refuerzo de las com-
petencias de la poblacin.
Se incluyen aspectos sanitarios y sociales.
Tabla 1. Niveles de prevencin
a) Prevencin primaria (incidencia) -PREVENCIN-
Promocin de la salud
Educacin sanitaria
b) Prevencin secundaria (prevalencia) -INTERVENCIN-
Diagnstico precoz
Tratamiento efectivo
c) Prevencin terciaria (secuelas y cronicidad) -REHABILITACIN-
Rehabilitacin
Reinsercin social
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 890 7/5/10 13:18:59
891
98. ACTIVIDADES PREVENTIVAS
3.2. PREVENCIN PRIMARIA
Dependiendo del objetivo de la intervencin se di-
vide en:
Centrada en el sujeto.
Centrada en el contexto o ambiente.
Segn la poblacin a la que se dirige se distin-
gue entre:
Universal: se dene como las intervenciones
que se dirigen al pblico en general.
Selectiva: se dirige a individuos o grupos de la
poblacin cuya predisposicin a desarrollar un
trastorno mental es ms alta que la media, y se
evidencia por factores de riesgo.
Indicada: en personas de alto riesgo, con snto-
mas de un trastorno mental, aunque no cumplen
los criterios diagnsticos en ese momento.
A diferencia de otras disciplinas mdicas, donde
en muchos casos ha sido posible identicar uno o
dos factores sobre los cuales intervenir en forma
promocional, en la salud mental intervienen aspec-
tos mltiples e interrelacionados, con componentes
biolgicos en buena parte desconocidos, psico-
lgicos, sociales, culturales, y polticos diversos.
Esta complejidad diculta la diferenciacin de los
principales factores involucrados y la determinacin
de su grado de inuencia y es una de las causas
principales, junto al desconocimiento de los propios
profesionales sanitarios, -ms inclinados a aplicar
tratamientos ms o menos ecaces que programas
preventivos de validez incierta- de los escasos avan-
ces en la prevencin del trastorno mental.
En los ltimos aos hay un cambio en la preven-
cin primaria, que se torna mucho ms intervencionis-
ta en base a la bsqueda entre los factores de riesgo
de los determinantes o agentes causales. Aunque la
evidencia cientca no sea slida sobre el desarrollo
nal de la enfermedad a partir de estos determinan-
tes de riesgo, la conducta ya no es expectante sino
mucho ms resolutiva y actuadora.
Este cambio de mentalidad tiene en el estudio de la
psicosis su ejemplo paradigmtico. Los programas
establecidos por todo el mundo en prevencin pri-
maria de la psicosis se explican por la posibilidad,
por vez primera, de atajar la locura. El planteamiento
que subyace en ellos es que tratando de forma inten-
siva (farmacolgica, social y psicoteraputicamente)
a sujetos con alto riesgo de padecer psicosis, se
lograr modicar el curso natural de la enfermedad.
La proactividad en el reclutamiento y tratamiento de
estos individuos, es un cambio radical en los plan-
teamientos convencionales de salud mental.
Por desgracia, hasta el momento no hay una evi-
dencia cientca que apoye sin lugar a dudas este
tipo de estrategias, entre otras cosas, porque no hay
manera de saber que la poblacin reclutada fuese
a desarrollar nalmente psicosis, por la prdida del
efecto de la intervencin con el tiempo, igualndose
a grupos control, las dicultades de seguimientos a
largo plazo (3 a 5 aos), etc.
Ms all de los resultados concretos, el efecto de
estos planteamientos ha sido el de alentar la im-
plantacin de programas similares en patologas
tan dispares como el suicidio, las alteraciones de la
conducta alimentaria, depresin, y otros trastornos
mentales. A pesar de las buenas intenciones, existe
un caos metodolgico y dcit de anlisis rigurosos
en no pocos de ellos, pecando de excesiva inge-
nuidad. As ocurre, por ejemplo con las recomen-
daciones de algunos programas internacionales de
prevencin del suicidio, que se limitan a sugerir a
los distintos gobiernos nacionales que eliminen o
restrinjan el acceso a las formas ms frecuentes de
suicidio en su medio, como si la solucin para evitar
muertes por ahorcamiento fuese talar los rboles o
las defenestraciones se extinguieran al limitar la altura
de los edicios.
3.3. PREVENCIN SECUNDARIA
El diagnstico precoz y el tratamiento temprano son
la esencia de la prevencin secundaria. Su objetivo
es reducir la prevalencia de la enfermedad, influ-
yendo de manera determinante en la evolucin de
la patologa, al disminuir las recadas y secuelas y
favoreciendo un mejor pronstico. As ocurre con
enfermedades tales como la depresin, la esquizo-
frenia o las demencias.
En la prevencin secundaria podemos diferenciar
entre:
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 891 7/5/10 13:18:59
892
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
Las intervenciones indicadas, que actan ante
los primeros sntomas de la enfermedad.
Las intervenciones clnicas que son aquellas
que se centran en factores relacionados direc-
tamente con el problema a prevenir pero no
sobre el trastorno en s.
Un ejemplo de intervencin indicada es el control
de sntomas de ansiedad en el medio laboral. Una
intervencin clnica ecaz es la reduccin de sui-
cidios en un programa de abuso de sustancias en
adolescentes.
3.4. PREVENCIN TERCIARIA
Tradicionalmente considerada como recurso ms
paliativo que curativo en aquellos pacientes en los
que otras medidas han fracasado, se ha propuesto
sustituir el trmino prevencin terciaria por el de re-
habilitacin. Esta denominacin es ms acertada,
al enfatizar la recuperacin de la enfermedad. La
accin rehabilitadora busca recuperar las capaci-
dades y competencias perdidas o decientes tras
padecer una patologa, y por tanto la reintegracin
del paciente a su vida habitual, y no slo disminuir
las complicaciones y secuelas.
Los benecios de la rehabilitacin son conocidos
desde antao, pero slo recientemente se han di-
seado tcnicas rehabilitadoras efectivas y evalua-
bles.
4. RIESGOS INTRNSECOS
A LA PREVENCIN
La prevencin, en la medida en que interviene
sobre la comunidad y el individuo, no est libre de
riesgos. Inevitablemente, la medicina preventiva y la
promocin de la salud estimulan a la gente sana a
preocuparse sobre su posibilidad de enfermar, ge-
nerando una incertidumbre que se puede intensicar
cuando son estudiados y, una autntica neurosis en
torno al enfermar y sus consecuencias, reduciendo
su ansiada sensacin de bienestar. Esta psiquiatriza-
cin o psicologizacin conlleva la disminucin de la
autonoma de las personas sanas y la dependencia
de los profesionales, as como la extincin de valiosas
alternativas con poder teraputico que puede ofrecer
el contexto social del sujeto.
Adems, la psiquiatrizacin del malestar resulta en
el incremento exponencial en trastornos mentales
comunes o menores que copan las consultas. Es
la bien conocida ley inversa del cuidado, por la que
solicitan ms ayuda (y tienen mayor accesibilidad a
los servicios) aquellos que menos lo necesitan. El
resultado es una deciente atencin a los pacientes
ms graves y menos demandantes.
Por otro lado, los estudios en prevencin primaria
que antes mencionamos, conllevan no pocas cuestio-
nes ticas, al ampliar los mrgenes de la enfermedad
cada vez ms, tanto por abajo, con fases prodrmicas
de ms temprana aparicin y bsqueda de sntomas
subumbrales, como por arriba con seguimientos cada
vez a ms largo plazo.
Como reaccin a este proceso ha aparecido en los
ltimos aos el concepto de prevencin cuaternaria,
que se entiende como el conjunto de actividades sa-
nitarias que tienen por meta impedir o paliar el dao
causado por las intervenciones sanitarias curativas
y preventivas.
5. SALUD MENTAL Y ATENCIN PRIMARIA
El mdico de familia en atencin primaria tiene un
contacto regular con la mayora de las personas de
su sector poblacional, en distintas etapas de su ci-
clo vital. Estas oportunidades han sido utilizadas en
varios pases para realizar acciones de promocin
y prevencin.
En un primer nivel de prevencin, el equipo de aten-
cin primaria puede intervenir en momentos tan
tempranos como el perodo perinatal, reforzando los
vnculos de apego entre madre e hijo, detectando
nios en riesgo, potenciando el rol materno, mediante
tcnicas de resolucin de conictos, etc. Asimismo
puede actuar como agente de comunicacin social
en la poblacin, coordinar otros servicios, y contribuir
a hacer ms saludables los entornos de los barrios,
escuelas y lugares de trabajo.
En el mbito de prevencin secundaria, no de-
bemos olvidar que el mdico de familia recibe, ltra,
trata y deriva a gran nmero de enfermos mentales.
El objetivo debe ser una coordinacin total entre los
servicios de salud mental y primaria para dar la co-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 892 7/5/10 13:18:59
893
98. ACTIVIDADES PREVENTIVAS
bertura psicofsica ms amplia y temprana posible a
nuestros pacientes. Recordemos que cualquier de-
mora en este punto podra limitar las posibilidades de
recuperacin. Somos conscientes de las limitaciones
que hoy en da existen en ambos dispositivos (sobre-
carga asistencial, poca motivacin y escepticismo
de los profesionales, escasez de recursos, etc.) y
de la necesidad de encontrar frmulas de trabajo en
equipo ms ecaces.
6. CONCLUSIONES
Basta con encontrarse con trminos como biopsi-
cosocial o multidisciplinar para echarse a temblar,
y reconocer en ellos la frustracin y la desmotivacin
de los investigadores ante las dimensiones del pro-
blema de la prevencin en salud mental. Nos su-
mamos modestamente al desconcierto y creemos
que nicamente la reconciliacin de las tendencias
individuo-comunidad en forma de herramientas me-
todolgicas ms potentes y una prstina gestin pue-
den cambiar el estado de las cosas.
Vemos hoy da como se expande en nuestra
disciplina la corriente de la medicina basada en las
pruebas, con anlisis rigurosos de intervenciones
ecientes, respaldada por la potencia estadstica
de los metaanlisis, el nuevo patrn oro del saber
tcnico; sin embargo, perdemos de vista que las
acciones con mayor potencial de cambio son otras,
ms globales y sobre todo, ms participativas de
la comunidad: la desigualdad, el estigma, violencia,
hbitos no saludables, etc.
Como residentes en formacin, queremos sealar
la disparidad que existe todava entre las directrices
de nuestra especialidad a nivel de prevencin y pro-
mocin y la realidad de la prctica, centrada como
mximo en el trabajo rehabilitador de pacientes crni-
cos. Podemos hacer prevencin atrincherados en la
consulta? Quizs la respuesta est, paradjicamente,
en prestar atencin no slo a la psicopatologa o a
las indicaciones farmacolgicas o teraputicas, sino
tambin a la promocin de los recursos de nuestros
pacientes, a sus fortalezas individuales, a sus facto-
res de proteccin ante la adversidad y la enfermedad
mental.
RECOMENDACIONES CLAVE
La salud mental es un estado de bienestar y es una responsabilidad comunitaria, no solo
un inters individual. Los costes sociales y econmicos son altos y la evidencia sugiere que
continuarn aumentando si no se toman medidas.
La salud mental se puede mejorar a travs de la accin colectiva de la sociedad. Se requieren
polticas y programas de mayor cobertura as como tambin actividades especcas en el
rea de la salud relacionadas con la prevencin y tratamiento de los problemas de salud.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 893 7/5/10 13:19:00
894
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
PSIQUIATRA COMUNITARIA
7. BIBLIOGRAFA BSICA
Desviat M. Salud Pblica y Psiquiatra. Rev. Asoc.
Esp. Neuropsiq. 2001;21(77):125-133 .
Caplan G. Organization of Preventive Psychia-
try Programs. Community Mental Health Journal.
1993;29(4).
Vallejo J, Leal C. Tratado de Psiquiatra. 2 Tomos. Ed.
ARS Mdica. 2005
Garcia B. Dnde se encuentra la prevencin y la
promocin en el momento actual?. Rev. Asoc. Esp.
Neuropsiq. 2007;27(100):355-365.
Ramos J. Prevencin y Asistencia Psiquitrica. In-
troduccin a la Psicopatologa y a la Psiquiatra. En
Vallejo J. 6
a
ed. 2006.
8. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Emsley R. Early intervention in the management of
schizophrenia: Introduction. Early Intervention in Ps-
ychiatry. 2009;3:53-57.
Ramos J. De la antipsiquiatra a la nueva psiquiatra
comunitaria: Hacia una psiquiatra de la complejidad.
En Vallejo J. Update de Psiquiatra. 2000.
World Health Organitation. Prevention for mental di-
sorders. Effective interventions and policy options.
WHO, Ginebra, 2004.
Retolaza A. Trastornos Mentales Comunes. Manual
de Orientacin. Asociacin Espaola de Neurop-
siquiatra. Iatrogenia y prevencin cuaternaria en
los trastornos mentales comunes. 1
a
ed. Madrid.
2009.
Jan-Llopis E, Sjoerd VA, Anderson P. Promocin
de la Salud Mental y Prevencin de los Trastornos
Mentales: Una Visin General de Europa. 2005.
http://www.iuhpe.org
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 894 7/5/10 13:19:00
Psiquiatra
Residente
M
A
N
U
A
L
MDULO 4.
Rotaciones
(Formacin
transversal)
Rehabilitacin
Psiquitrica
4
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 895 7/5/10 13:19:00
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 896 7/5/10 13:19:00
99. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR LOS DISPOSITIVOS
DE REHABILITACIN PSIQUITRICA
Autoras: Azul Forti Buratti y Esperanza Gmez Durn
Tutora: Gema Hurtado Ruiz
Centres Assistencials Dr. Mira i Lpez. Barcelona
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
897
CONCEPTOS ESENCIALES
El trmino rehabilitacin psicosocial o psiquitrica, hace referencia a un espectro de programas
para personas que sufren de manera continuada trastornos psiquitricos graves. El objetivo es
mejorar la calidad de vida de estos individuos, ayudndoles a asumir la responsabilidad de sus
propias vidas y a actuar en la comunidad de la manera ms activa, normalizada e independiente
posible. Los programas estn concebidos para reducir el deterioro y la discapacidad, reforzar
las habilidades del individuo (cognitivas, sociales, familiares, vocacionales, recreacionales,
de autocuidado, manejo de dinero...) y desarrollar los apoyos ambientales necesarios para
mantenerse en su entorno.
El trastorno psiquitrico grave (TPG) se dene por la presencia de una enfermedad mental
grave, incapacidad funcional moderada o grave y duracin prolongada (ms de dos aos).
1. INTRODUCCIN
Las enfermedades mentales, al igual que otras
enfermedades mdicas, producen discapacidad
y desventajas que privan a la persona de sus me-
tas, aspiraciones y habilidades. La psicopatologa
contribuye a la discapacidad a travs del deterioro
de la cognicin, los sntomas negativos y positivos
del trastorno psictico, la ansiedad y depresin, las
conductas inapropiadas y la falta de insight. Existen
tambin otros factores ambientales que favorecen la
desadaptacin, como el retraso en el diagnstico y
tratamiento, la estigmatizacin, la falta de oportuni-
dades y recursos, los estresores sociales o el nivel
de exigencia social.
Algunos trastornos mentales aparecen durante la
adolescencia o juventud, interrumpiendo la madu-
racin del funcionamiento social e interriendo en
el uso de las habilidades sociales previamente ad-
quiridas.
La mejora de una deciencia (por ejemplo, la
reduccin de la severidad de los sntomas con la
medicacin), no conduce automticamente a una
conducta ms funcional. A su vez, la mejora en un
rea funcional, no indica que el funcionamiento en
otra rea haya mejorado de forma similar.
La rehabilitacin psiquitrica tiene su base concep-
tual en los ideales loscos del humanismo, las liber-
tades civiles, el individualismo, la libertad de decisin,
la responsabilidad personal y los movimientos de
derechos humanos. La autoconciencia y responsabi-
lidad que promueve, tienen su base en el movimiento
psicoanaltico y en el principio de normalizacin.
Las nuevas modalidades de rehabilitacin han sur-
gido de las exigencias prcticas derivadas de la
desinstitucionalizacin, de la teora de la vulnerabi-
lidad-estrs, la ciencia cognitiva, la psicologa del
aprendizaje social y de modicacin de conducta y
la teora del desarrollo.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 897 7/5/10 13:19:00
898
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
Los principios de la rehabilitacin psiquitrica
consisten en:
La recuperacin de una vida normal en la comu-
nidad es posible, en ms del 50% de los casos,
y en todos los estados de la enfermedad.
Los servicios que integran tratamientos farma-
colgicos y psicosociales abogan por la mejora
en las prcticas y polticas sanitarias, educa-
cionales, vocacionales. Las habilidades y los
apoyos, ms que el diagnstico o sus sntomas,
determinan el funcionamiento adecuado en la
comunidad. Dichas polticas deberan incluir
prcticas para reducir el estigma y la evaluacin
de resultados de aplicacin de un programa.
La individualizacin del tratamiento es un pilar
fundamental en rehabilitacin. La evaluacin in-
dividualizada de las metas, recursos, carencias
y necesidades abarca de un modo global todos
los aspectos del sujeto y de su entorno.
La participacin activa de pacientes y sus fami-
lias en la planicacin y el desarrollo del trata-
miento. Aumentar al mximo las posibilidades de
eleccin, favorece la colaboracin, autonoma,
el respeto mutuo, una alianza teraputica ms
fuerte, y una mejor adherencia al tratamiento,
evitando la dependencia.
La integracin y la coordinacin del equipo
teraputico y de los servicios que atienden al
paciente. Se enfatiza en la dedicacin prioritaria
a los problemas prcticos (alojamiento, nan-
ciacin, ocupacin) y al uso ms efectivo de
los recursos disponibles.
El progreso del paciente basado en sus puntos
fuertes, intereses y capacidades es la piedra
angular en la rehabilitacin. Se centra en sus
xitos en el mundo real en vez de en el mundo
de la salud mental.
La rehabilitacin lleva su tiempo, la mejora se
produce paso a paso. Hemos de ser cuidado-
sos en no estimular en exceso al paciente, de
manera que no sobrepasemos su umbral de
vulnerabilidad.
Las guas de buena prctica del tratamiento reha-
bilitador en psiquiatra se resumen con las 10 Cs
(tabla 1).
El lugar idneo para llevar a cabo un tratamien-
to rehabilitador es la comunidad, con el n de no
apartar a la persona con TPG de su entorno. No
obstante, la rehabilitacin ha de estar presente en
todos los servicios de atencin al TPG. Los Servi-
cios de Salud Mental Comunitarios deberan contar
con programas de rehabilitacin y seguimiento y con
una amplia y variada red de recursos especcos
de atencin, tratamiento, rehabilitacin, atencin
residencial y soporte comunitario que les sirvan de
apoyo y complemento.
Los recursos de rehabilitacin psiquitrica son los
siguientes:
Programas de rehabilitacin y seguimiento de
personas con trastorno psiquitrico grave en los
Servicios o Unidades de Salud Mental.
Hospitales de da.
Tabla 1. 10 Cs de la buena prctica en rehabilitacin psiquitrica
Completo e integral (biopsicosocial).
Continuado (con disponibilidad del tratamiento rehabilitador a largo plazo).
Congruente con la fase de la enfermedad.
Competencia en el uso de tratamientos basados en la evidencia.
Coordinado (equipos multidisciplinares, comunicacin entre servicios).
Cooperacin con las familias, agentes sociales y recursos comunitarios y con el compromiso de los
gestores de salud.
Colaboracin activa del paciente y sus familias.
Orientado al Consumidor.
Tiene en Consideracin los puntos fuertes (ej. resiliencia), habilidades y dcit del paciente.
Compasivo (empata, respeto mutuo, esperanza y persistencia).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 898 7/5/10 13:19:00
899
99. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR LOS DISPOSITIVOS DE REHABILITACIN PSIQUITRICA
Unidades hospitalarias de rehabilitacin.
Centros de rehabilitacin psicosocial y activi-
dades de apoyo y soporte social (funciones de
centro de da).
Alternativas residenciales comunitarias.
Rehabilitacin laboral e integracin en el mundo
del trabajo.
Apoyo econmico.
Otros recursos comunitarios de apoyo (agen-
cias para la tutela del adulto, clubes sociales,
asociaciones, recursos sociocomunitarios nor-
malizados).
La formacin en rehabilitacin psiquitrica debera
ubicarse en los dispositivos comunitarios. En la prc-
tica, la rotacin del residente de psiquiatra estar
supeditada a los recursos especcos que existan
en cada regin, ya que la rehabilitacin psicosocial
se ha desarrollado con desigual impulso en las dis-
tintas comunidades autnomas. Se aconseja visitar
todos aquellos recursos con los que se coordina el
centro rehabilitador, que estn a disposicin de la
persona con TPG, para conocer de primera mano
su funcionamiento. Independientemente de dnde
se ubique el residente, el programa formativo deber
contemplar los objetivos docentes que se exponen
en el siguiente epgrafe.
2. OBJETIVOS DE LA ROTACIN
La Orden SCO/2616/2008, publicada en BOE
de fecha 16 de septiembre de 2008, por la que se
aprueba y publica el programa formativo de la espe-
cialidad de Psiquiatra, contempla que el residente
realizar una rotacin por rehabilitacin psiquitrica
de cuatro meses de duracin. Durante dicho periodo
deber adquirir los siguientes conocimientos y des-
trezas, adems de fomentar las siguientes actitudes:
Indicadores asistenciales en rehabilitacin. Cla-
sicaciones de discapacidad. Diseo de planes
individualizados de rehabilitacin. Sistemas de
calidad en rehabilitacin.
Capacitacin para el desarrollo prctico de
determinadas tcnicas de rehabilitacin, inclu-
yendo aqu al menos aquellas intervenciones
que pueden y deben ser utilizables por parte
de cualquier profesional comunitario: evalua-
cin diagnstica de habilidades y dicultades
funcionales; tcnicas psicoeducativas indivi-
duales y familiares; tcnicas bsicas de entre-
namiento en habilidades sociales; indicaciones
de derivacin a programas especializados de
rehabilitacin y apoyo social; afrontamiento de
situaciones de crisis y prevencin de conictos.
Fomentar una actitud adecuada a una losofa
y estrategia de rehabilitacin.
Manejo clnico y seguimiento de un mnimo de
10 enfermos con trastorno mental crnico, en
los recursos socio-sanitarios establecidos en
el rea para su atencin especca.
Elaboracin y desarrollo prctico de planes in-
dividualizados de rehabilitacin para, al menos,
cinco enfermos mentales crnicos, incluyendo
tanto los dispositivos socio-sanitarios ade-
cuados como las tcnicas especcas para la
actuacin sobre el defecto psicosocial, las di-
cultades de integracin laboral y el bajo nivel
de adaptacin socio-familiar.
Coordinacin con recursos no sanitarios orien-
tados hacia el soporte y apoyo del enfermo
mental crnico (servicios sociales, asociaciones
de voluntarios, grupos de auto ayuda, etc.).
3. INTERVENCIONES TERAPUTICAS EN
LA REHABILITACIN PSICOSOCIAL
Durante su rotacin, el residente deber adquirir ha-
bilidades y conocimientos en los tratamientos rehabi-
litadores ms ecaces, basados en la evidencia.
3.1. TRATAMIENTO MDICO-FARMACOLGICO
Los antipsicticos tienen una efectividad limitada
sobre los sntomas negativos y cognitivos. Por
otro lado, los pacientes sin tratamiento antipsic-
tico pueden empeorar al someterse al estrs del
tratamiento psicosocial. El tratamiento combinado
psicofarmacolgico y psicosocial obtiene los me-
jores resultados.
La pauta farmacolgica debe valorarse conjuntamen-
te con el paciente, siempre que sea posible, y combi-
narse con estrategias de promocin de la adherencia.
Los antipsicticos depot de accin prolongada resul-
tan de especial utilidad en la fase de mantenimiento
y deben ser tenidas en cuenta para pacientes que
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 899 7/5/10 13:19:00
900
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
presentan una pobre adherencia. Se acepta, en
general, que los antipsicticos atpicos tienen una
mejor tolerancia y un menor riesgo de discinesia
tarda. Se recomienda evitar utilizar combinaciones
de antipsicticos y se seala a la clozapina como el
frmaco de eleccin en casos resistentes. Se debe
establecer la pauta con la mnima dosis ecaz, valo-
rando el riesgo-benecio y la posibilidad de cambio.
El malestar secundario a la sintomatologa psictica,
el insomnio o la inquietud/agitacin podran tratarse
inicialmente con benzodiacepinas. Otros sntomas re-
levantes como la mana o la depresin grave pueden
requerir tratamiento especco con estabilizadores
del nimo y/o antidepresivos.
No debe descartarse la terapia electroconvulsiva en
pacientes refractarios al tratamiento, fundamentalmen-
te cuando existen sntomas catatnicos o afectivos.
3.2. TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL
La terapia cognitivo-conductual explora racional-
mente la naturaleza subjetiva de los sntomas psic-
ticos. Somete estas experiencias y creencias a una
prueba de realidad, examinando las evidencias que
las sostienen, utilizando las capacidades de razona-
miento y la experiencia personal para desarrollar al-
ternativas racionales y personalmente aceptables. La
terapia cognitivo-conductual puede utilizarse a nivel
individual, grupal o familiar. Existen evidencias preli-
minares de su ecacia en reducir las alucinaciones y
delirios. Su efecto positivo sobre el funcionamiento
social, las recadas y la sintomatologa negativa pre-
cisa un mayor grado de evidencia.
La economa de chas es una tcnica conductista en
la que se emplean chas como refuerzo para modicar
conductas en el marco de un programa establecido
de conductas a alcanzar predenidas. Estas chas
pueden canjearse despus por privilegios, objetos
de consumo, etc. Se han registrado resultados po-
sitivos sobre los sntomas negativos de la esquizo-
frenia, siendo presumiblemente de mayor utilidad en
tratamiento de pacientes crnicos, en situaciones
de hospitalizacin prolongada y con predominio de
clnica negativa, en asociacin con otros programas.
3.3. PSICOTERAPIA DE APOYO
Engloba una enorme variedad de intervenciones o
estrategias teraputicas, que se dan en todos los
tipos de psicoterapia, fundamentadas en el apoyo y
el consejo. Se utilizan tcticas como las sugerencias,
las explicaciones y las aclaraciones, escucha activa
y emptica, una actitud de cooperacin y un buen
manejo de crisis. Favorece la alianza teraputica y
facilita la expresin de los sentimientos y la armacin
de las capacidades del paciente y genera un contexto
apropiado para la contencin de sus ansiedades.
La heterogeneidad de las estrategias teraputicas
que engloba y su uso en los estudios como terapia
de control o de comparacin, limitan los hallazgos
de evidencia cientca que demuestren sus efectos
bene ciosos.
3.4. PSICOTERAPIA PSICODINMICA
El uso de la psicoterapia psicoanaltica individual,
tras ser considerada durante aos uno de los trata-
mientos de eleccin, disminuy drsticamente a partir
de los aos 60, tras varios estudios con resultados
negativos, revisndose en la actualidad la efectividad
de un tipo diferente de tratamiento intensivo indivi-
dual psicodinmico. Debe reconocerse la utilidad
de los principios psicoanalticos y psicodinmicos
en la comprensin de los pacientes y sus relaciones
interpersonales.
3.5. ENTREVISTA MOTIVACIONAL
Se trata de un tipo de entrevista centrada en el pa-
ciente, que persigue explorar y resolver ambivalencias,
acerca de aspectos que le resultan perjudiciales para
promover el cambio. Facilita que el paciente se posi-
cione hacia el deseo de cambio, tratando de ayudarle
a reconocer y ocuparse de sus problemas presentes
y futuros y potenciando su percepcin de ecacia.
3.6. PSICOEDUCACIN
Las intervenciones psicoeducativas proveen a los pa-
cientes y familiares de apoyo, informacin y estrate-
gias de manejo y resolucin de problemas. El formato
puede ser de tipo individual o grupal, y la orientacin
es de tipo multidimensional, incluyendo perspectivas
farmacolgicas, sociales, biolgicas y familiares. Han
mostrado ecacia en la reduccin del riesgo de reca-
da y reingresos y, con menor evidencia, en la mejora
en el cumplimiento farmacolgico. Su bajo coste y
duracin breve debera facilitar la implementacin
sistemtica en los planes de tratamiento.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 900 7/5/10 13:19:00
901
99. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR LOS DISPOSITIVOS DE REHABILITACIN PSIQUITRICA
3.7. INTERVENCIONES FAMILIARES
Los objetivos que persiguen son informar, acoger
y acompaar a la familia, proporcionar tcnicas de
manejo de situaciones conictivas y favorecer las
relaciones intrafamiliares adecuadas, modicar creen-
cias y conductas que pueden favorecer el aumento
de estrs y afectar al curso de la enfermedad. En
este contexto, cabe destacar el trmino de emocin
expresada (EE), que hace referencia a un conjunto
de actitudes de la familia hacia el paciente (hostili-
dad, crtica, sobreproteccin, calidez, comentarios
positivos). Se ha observado un mayor riesgo de re-
cadas en pacientes de familias con alta EE (hostili-
dad, crtica, sobreproteccin), pese a un tratamiento
farmacolgico adecuado.
Existen diferentes tipos de intervenciones (Goldstein,
Faloon, Hogarty, Leff, McFarlane), la mayora basa-
das en tcnicas cognitivo-conductuales que incluyen
psicoeducacin, habilidades de comunicacin y tc-
nica de solucin de problemas. Independientemente
de la tcnica utilizada, las intervenciones familiares
son ecaces (siempre que tengan una duracin m-
nima de 6 meses), para la reduccin de recadas y
de ingresos hospitalarios y para favorecer el cumpli-
miento teraputico. Los datos sobre la superioridad
del formato multifamiliar o unifamiliar son contradic-
torios. Parece que si el diagnstico es reciente, son
ms ecaces los grupos multifamiliares, pero tiene
tambin ms tasas de abandonos.
Es importante la participacin del paciente, ya que
slo de esta manera se observa evidencia cientca
en la reduccin de recadas.
Las intervenciones familiares son efectivas tambin
para la familia, de manera que disminuyen la carga,
la sintomatologa depresiva asociada, mejoran el fun-
cionamiento emocional y la visin ms positiva de sus
familiares con TPG.
3.8. REHABILITACIN COGNITIVA
En la esquizofrenia y en otros TPG, existe deterioro
de las funciones cognitivas, como son la memoria,
la atencin, el procesamiento de la informacin, fun-
cionamiento ejecutivo y planicacin. Se ha visto que
tanto los sntomas positivos como los sntomas ne-
gativos correlacionan con el nivel de funcionamiento
ejecutivo.
La rehabilitacin cognitiva se dene como una inter-
vencin focalizada en los niveles ms bsicos de las
funciones cognitivas (atencin, memoria y funciones
ejecutivas) para mejorar el rendimiento de stas.
Existen distintas tcnicas de RHB cognitiva, siendo
el IPT (Terapia integrada de la Esquizofrenia) de Ro-
der el ms implementado en nuestro medio. Se des-
criben distintos tipos de intervencin: estrategias de
restauracin dirigidas a la mejora de las funciones
cognitivas; estrategias de compensacin, utilizando
tcnicas de aprendizaje ajustadas al nivel cognitivo
y estrategias ambientales adaptadas.
Es ecaz en la mejora del funcionamiento cognitivo y
de los sntomas psicticos, del estado de nimo y la
autoestima y del funcionamiento psicosocial.
La combinacin de la rehabilitacin cognitiva integra-
da en un programa con abordaje de las habilidades
sociales presenta mejora signicativa respecto a la
aplicacin de cada una de las tcnicas por sepa-
rado.
3.9. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES
SOCIALES
Las habilidades sociales son las conductas que re-
sultan ecaces en la interaccin social. Entre ellas
se incluyen: comunicacin verbal y no verbal, au-
toconciencia de los sentimientos internos y de las
actitudes, la percepcin del contexto, la capacidad
de respuestas adaptadas y el refuerzo social.
Estos programas utilizan tcnicas conductuales o de
aprendizaje, para adquirir habilidades instrumentales
con el objetivo de corregir los dcit en las relaciones
interpersonales, mejorar el autocuidado, el manejo
de medicacin y los sntomas y el afrontamiento de
problemas de la vida diaria. Utilizan el role-playing,
tcnica de solucin de problemas, tcnicas orienta-
das a los dcit cognitivos (atencin y planicacin).
Habitualmente se utiliza en formato grupal.
Si bien se ha criticado la escasa generalizacin de
algunos de sus resultados, la aplicacin de estas
estrategias produce mejora signicativa en la inte-
raccin social, la sintomatologa, el funcionamiento
social y la calidad de vida.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 901 7/5/10 13:19:00
902
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
3.10. TERAPIA OCUPACIONAL
Incluye el entrenamiento en las actividades de la vida
diaria tanto bsicas (orientadas a los cuidados del
propio cuerpo) como instrumentales (orientadas a la
interaccin con el medio). Estas tcnicas precisan
de una mayor evidencia sobre su ecacia.
Igualmente engloba diferentes tipos de intervencio-
nes de rehabilitacin laboral (trabajo de transicin,
trabajo con apoyo, entrenamiento prelaboral),
considerndose que se obtienen los mejores resul-
tados con la modalidad de trabajo con apoyo. Pero
la rehabilitacin laboral no siempre es posible, pre-
cisa un grado de discapacidad moderada o ligera y
que el paciente se encuentre en fase estable o de
mantenimiento. Se debe ofertar a los pacientes otro
tipo de actividades ocupacionales, si no son aptos
para la rehabilitacin laboral. Este tipo de tcnicas
han demostrado que reducen la rehospitalizacin, y
mejoran el insight.
3.11. CASE-MANAGEMENT Y TRATAMIENTO
ASERTIVO COMUNITARIO
El case-management o gestin de casos dene un
sistema de coordinacin de servicios e intervencio-
nes en la comunidad, mediante la asignacin de los
pacientes a un gestor (case manager) que se encar-
ga de evaluar las necesidades del usuario, desarrollar
un plan de tratamiento, disponer los medios para
una adecuada asistencia, monitorizar la calidad de la
asistencia y mantener contacto con el usuario. Por el
momento, la evidencia cientca de ecacia de esta
intervencin es limitada.
El tratamiento asertivo comunitario es un dispositivo
basado en una organizacin de equipo multidiscipli-
nar, que atiende a un grupo denido de pacientes
a los que tratan de proporcionar de forma enrgica
y extensa los cuidados psiquitricos y sociales que
requieren. Ha demostrado resultados positivos en
reducir el tiempo de estancia hospitalaria y en la me-
jora de la estabilidad en el domicilio, siendo dudoso
su efecto sobre las re-hospitalizaciones y sobre la
mejora del funcionamiento de los pacientes.
3.12. ACTIVIDADES EXPRESIVAS
Se trata de tcnicas teraputicas (arteterapia, mu-
sicoterapia, expresin corporal) que usan meca-
nismos de simbolizacin, comunicacin y expresin,
verbales y no verbales, diferentes de las actividades
ocupacionales. Precisa mayor nmero de estudios
evaluativos para valorar su efecto.
3.13. INTERVENCIONES EN PATOLOGA DUAL
A pesar de que la frecuente comorbilidad entre
patologa psiquitrica y consumo de sustancias se
relaciona con una peor presentacin clnica y evo-
lucin, es habitual la exclusin de dichos pacientes
de los dispositivos rehabilitadores. Es necesario un
abordaje integral de ambas patologas desde todos
los recursos de salud mental.
Se han desarrollado intervenciones especficas
combinando elementos psicoeducativos y de entre-
namiento en habilidades sociales, con una actitud
activa y exible, atencin a aspectos sociales y con
una perspectiva de trabajo a largo plazo. La evidencia
es an escasa sobre la ecacia de estos programas
integrados.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 902 7/5/10 13:19:01
903
99. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR LOS DISPOSITIVOS DE REHABILITACIN PSIQUITRICA
RECOMENDACIONES CLAVE
La medicacin no es suciente para aumentar la funcionalidad del sujeto.
La rehabilitacin ha demostrado su ecacia basada en la evidencia. La recuperacin es
posible.
La rehabilitacin ha de orientarse al paciente y su familia, con su participacin activa,
interviniendo en la planicacin del tratamiento y en la toma de decisiones.
El abordaje ha de ser individualizado y debe abarcar todos los aspectos del sujeto y su
entorno.
Pensemos en el sujeto como persona y no como enfermo. El sujeto no es esquizofrnico,
sino que tiene esquizofrenia.
La necesidad de implementar intervenciones familiares ha quedado suficientemente
demostrada.
Las terapias cognitivo-conductuales, que cuentan con un nivel elevado de evidencia, estn
indicadas en el tratamiento de sntomas persistentes, en la mejora del insight y de la adherencia
al tratamiento y para el tratamiento de la depresin, ansiedad y estrs.
El entrenamiento en habilidades sociales es efectivo en mejorar el autocuidado, el manejo
de medicacin y los sntomas y el afrontamiento de problemas de la vida diaria, aunque falta
demostrar la generalizacin de estos resultados.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 903 7/5/10 13:19:01
904
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
4. BIBLIOGRAFA BSICA
Liberman RP. Recovery from disability. Manual of ps-
ychiatric rehabilitation. 1
a
ed. Arlington: Ed. American
psychiatric publishing. 2008.
Gisbert Aguilar C. Rehabilitacin psicosocial y trata-
miento integral del trastorno mental severo. Asocia-
cin espaola de Neuropsiquiatra. 2003.
Aldaz JA, Vzquez C. Esquizofrenia: Fundamentos
psicolgicos y psiquitricos de la Rehabilitacin. 1
a
ed. Madrid: Ed. S. XXI. 1996.
Rodriguez A. Rehabilitacin Psicosocial de personas
con Trastorno Mental Crnico. Ed. Pirmide. 1997.
Kuipers E, Leff J, Lam D. Esquizofrenia: gua prc-
tica de trabajo con las familias. Ed. Paidos Ibrica.
2005.
5. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Grupo de trabajo de la Gua de Prctica Clnica so-
bre la Esquizofrenia y el Trastorno Psictico Incipien-
te. Frum de Salut Mental, coordinacin. Gua de
Prctica Clnica sobre la Esquizofrenia y el Trastorno
Psictico Incipiente. Madrid: Plan de Calidad para
el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sani-
dad y Consumo. Agncia dAvaluaci de Tecnologia
i Recerca Mdiques; 2009. Gua de Prctica Clnica:
AATRM. N
o
2006/05-2.
Kern RS, Glynn SM, Horan WP, Marder SP. Psycho-
social treatments to promote functional recovery in
Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin. 2009;35:347-
361.
Roder V, Brenner HD, Hotel B, Kienzle N. Terapia
integrada de la esquizofrenia. 1
a
ed. Barcelona: Ed.
Ariel Psiquiatra. 1996.
Chadwick P, Birchwood M, Trower P. Cognitive the-
rapy por delusions, voices and paranoia. 1
a
ed. Ed.
Wiley. 1996.
Roberts LJ, Shaner A, Eckman TA. Cmo superar las
adicciones. 1
a
ed. Barcelona: Ed. Fundaci Seny.
2001.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 904 7/5/10 13:19:01
100. EVALUACIN DE LA PERSONA
CON TRASTORNO MENTAL GRAVE
Autora: Isabel Menndez Miranda
Tutor: Celso Iglesias Garca
Servicio de Salud Mental, Avils. Asturias
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
905
CONCEPTOS ESENCIALES
El diagnstico clnico no predice las necesidades asistenciales ni sus posibilidades
teraputicas.
En la evaluacin integral debemos considerar aspectos como la funcionalidad, conductas de
riesgo, expectativas teraputicas y resultados asistenciales.
1. INTRODUCCIN
El concepto Trastorno Mental Grave (TMG) hace re-
ferencia a una serie de entidades nosolgicas que,
perteneciendo a distintos grupos diagnsticos, com-
parten algunas caractersticas: cumplen criterios de
gravedad clnica, la sintomatologa es persistente,
y tienen limitada la funcionalidad en diversas reas
(personal, familiar, integracin social).
En el caso de los TMG el diagnstico clnico,
tomado aisladamente, no predice las necesidades
asistenciales, ni resulta un indicador able de sus
posibilidades teraputicas. La evaluacin de este
grupo de pacientes debe perseguir la ambiciosa y
difcil tarea trascender el diagnstico, llegando al
conocimiento de la situacin clnica individual de
pacientes heterogneos (encuadrados en diferen-
tes grupos diagnsticos y en distintos estadios de
la enfermedad) y conectndola directamente con
sus necesidades asistenciales globales y con sus
posibilidades de recuperacin.
La Organizacin Mundial de la Salud (OMS), ha de-
sarrollado un modelo de evaluacin de enfermedad
fundamentado en la Clasicacin Internacional de
Funcionamiento, Discapacidad y Salud (ICF) que
valora distintos dominios de la persona: existencia
de daos en estructuras o funciones corporales, li-
mitaciones en la realizacin de tareas individuales e
implicacin en el entorno vital. El conocimiento de
la situacin del paciente en cada uno de los domi-
nios propuestos permitira documentar el estado de
salud de una persona ms adecuadamente que las
categoras diagnsticas.
Recientemente, Kopelowicz y Liberman han propues-
to un modelo de evaluacin adaptado a la enferme-
dad mental crnica, centrado en las fortalezas, las
discapacidades y los objetivos del sujeto. El modelo,
denominado por los autores CASIG (Clients As-
sessment of Strengths, Impairments, and Goals),
presta atencin a seis reas concretas: calidad de
vida, comportamientos inaceptables en la comunidad
(abuso de alcohol y drogas, agresin verbal y fsica,
destruccin de la propiedad), efectos secundarios
de la medicacin, habilidades de vida cotidiana (pre-
parar la comida, manejo del dinero, trabajo, tiempo
libre, amigos, cuidado personal y salud fsica), cum-
plimiento teraputico (conocimientos de los efectos
del tratamiento farmacolgico y actitudes hacia la me-
dicacin) y sntomas (ansiedad, depresin, desorden
del pensamiento, delirios y alucinaciones).
Basndose en estos modelos, un protocolo de
evaluacin de TMG debe contemplar: la situacin
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 905 7/5/10 13:19:01
906
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
clnica del individuo (diagnstico y situacin de dao
en la estructura o funcin cerebral que est produ-
ciendo sntomas agudos); la funcionalidad (autono-
ma personal y funcionamiento social) y las situacio-
nes de riesgo que puedan comprometer el proceso
teraputico; las expectativas teraputicas tanto del
paciente como de los terapeutas y cuidadores; y los
resultados obtenidos por las distintas intervenciones
que componen el plan asistencial.
2. PROTOCOLO DE EVALUACIN
DE TRASTORNO MENTAL GRAVE
2.1. EVALUACIN DE LA SITUACIN CLNICA
La evaluacin clnica del paciente con trastorno
mental grave debe permitirnos conocer su situacin
psicofsica, reejando su ubicacin en el espectro de
severidad y el estadio en el que se encuentra.
2.1.1. Evaluacin multiaxial
Las clasicaciones internacionales de enfermedad
mental proporcionan un modelo adecuado de eva-
luacin. As el DSM plantea la evaluacin de tres
reas clnicas: el diagnstico de trastorno psiquitrico
(Eje I); los trastornos de la personalidad y del desa-
rrollo (Eje II) y las enfermedades mdicas que padece
el paciente (Eje III) y dos reas psicosociales: proble-
mas psicosociales y ambientales (Eje IV) y evaluacin
de la actividad global (Eje V). La CIE 10 tambin
plantea una evaluacin que incluye: los diagnsticos
clnicos (psquicos y somticos en el mismo Eje), el
funcionamiento del individuo o el grado de disca-
pacidad, los factores que permiten contextualizar la
dolencia y, ms recientemente, la calidad de vida.
En el caso de los trastornos mentales graves
la evaluacin del Eje II (personalidad) debe ir ms
all de la categorizacin diagnstica, ya que, inde-
pendientemente de que los pacientes presenten un
trastorno de personalidad diagnosticable, los rasgos
de carcter tienen una importancia crucial para el
diseo del plan teraputico; lo mismo sucede con
la capacidad cognitiva del individuo.
2.1.2. Estadiaje de la enfermedad
Para el diseo de un plan teraputico adecuado, de-
bemos conocer el momento evolutivo en el que se
encuentra la enfermedad. Es necesario saber si una
persona que an no ha desarrollado la enfermedad
se encuentra en situacin de riesgo; o en el caso de
que la enfermedad haya comenzado, si se encuentra
en: estadio prodrmico, situacin aguda (al principio
del proceso o en una recada), situacin crnica, o
en un estadio refractario. La importancia de este dato
viene dada por la especicidad de las intervenciones
teraputicas que deben ser aplicadas en cada uno
de los estadios citados: medidas preventivas, tra-
tamiento agudo, tratamiento crnico y rehabilitador
o tratamiento paliativo respectivamente. Asumiendo
siempre el principio de que la estabilidad sintom-
tica (eliminacin de los sntomas agudos) es una
necesidad previa sobre la que desarrollar el proceso
rehabilitador (tabla 1).
2.1.3. Evaluacin de la personalidad
La personalidad es el estilo de funcionamiento adap-
tativo que exhibe un organismo o especie frente a su
entorno habitual. Las anomalas de la personalidad
son, por tanto, estilos particulares de funcionamiento
desadaptativo, cuyo conocimiento es crucial para
el xito de cualquier estrategia teraputica, ya que
permite apreciar fortalezas y vulnerabilidades de per-
sonas y prever la manera en que el paciente puede
comportarse en distintas situaciones.
Existen teoras centradas en comprender la perso-
nalidad normal que tratan de denir caractersticas
bsicas comunes en personalidades individuales; a
Tabla 1. Modalidad de tratamiento
Educativo Preventivo Agudo Crnico Paliativo
Estadio de la
enfermedad
En riesgo X X
Agudo X X X
Crnico X X X X
Resistente X
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 906 7/5/10 13:19:01
907
100. EVALUACIN DE LA PERSONA CON TRASTORNO MENTAL GRAVE
partir de ellas se han desarrollado instrumentos para
evaluar las caractersticas de la personalidad de un
individuo. Millon considera que para comprender las
posibilidades de un paciente y adaptar las estrategias
adecuadamente, debemos intentar dar respuesta tres
preguntas: qu refuerzos busca el individuo?, per-
secucin del placer o evitacin del dolor; dnde
procura encontrarlos?, en s mismo o en los otros;
y cmo acta para poder llegar a ellos?, de modo
activo o pasivo. Este autor ha desarrollado un modelo
que distingue cuatro grupos diferenciados de proto-
tipos de personalidad. Los inventarios de evaluacin
de Millon, en especial los destinados a poblacin
adulta (el MCMI y el MIPS) tratan de categorizar la
personalidad en base a esta teora:
Personalidades con dicultades para el placer:
esquizoide, evitativo, depresivo.
Personalidades con problemas interpersona-
les: dependiente, histrinico, narcisista y an-
tisocial.
Personalidades con conictos intrapsquicos:
sdico, compulsivo, negativista y masoquista.
Personalidades con dcits estructurales: es-
quizoide, paranoide, lmite y descompensado.
Las organizaciones que auspician las clasicaciones
internacionales de enfermedad mental, contemplan la
evaluacin de la personalidad desde otra perspectiva
y proponen un sistema categorial de clasicacin de
los trastornos de personalidad basado en la presen-
cia de elementos conductuales relevantes. Con el
n de evaluar los trastornos de personalidad segn
el sistema de clasicacin de la CIE 10 se ha desa-
rrollado un cuestionario: el Internacional Personality
Disorder Examination (IPDE), que tiene el valor de ser
cercano al lenguaje cotidiano del clnico. Explora seis
reas de la vida del paciente: trabajo, yo, relaciones
interpersonales, afectos, prueba de realidad y control
de impulsos; permite obtener la informacin de un
familiar o allegado y cuenta con un breve instrumento
de cribado previo autoaplicado para orientar inicial-
mente el diagnstico.
2.1.4. Evaluacin de la capacidad cognitiva
y cognicin social
Recientemente ha sido adaptada y validada para su
utilizacin en nuestro pas la Escala de Screening
para el Deterioro Cognitivo en Psiquiatra (Screen
for Cognitive Impairment in Psychiatry SCIP). Es una
escala heteroaplicada y breve, apta para ser utilizada
en la prctica diaria con un mnimo entrenamiento.
Inicialmente propuesta para la evaluacin cognitiva
en pacientes con esquizofrenia, estudios posterio-
res han demostrado que tambin es un instrumento
vlido y able en el caso de pacientes con trastorno
bipolar tipo I, por lo que su uso podra ser factible en
la categora de trastorno mental grave.
Recientemente, el inters por las funciones cognitivas
bsicas ha dado paso al estudio de las repercusiones
que dichas alteraciones pudieran tener en el funcio-
namiento social del paciente. En este sentido, nace
el concepto de cognicin social que se dene como
la parte de la cognicin que implica la percepcin,
la interpretacin y el procesamiento de las seales
sociales, as como la capacidad de responder ade-
cuadamente a dichas seales. La cognicin social
aportara al clnico informacin del rendimiento cog-
nitivo de una forma aplicada y prctica. La escala
GEOPTE de cognicin social, que ha sido diseada
en nuestro pas para su utilizacin en psicosis, es
una escala sencilla, de utilidad en la prctica clnica
que, a travs de los datos obtenidos del paciente y
de un cuidador, permite relacionar los dcit cogni-
tivos bsicos (o ms concretamente la percepcin
subjetiva de los mismos) con la cognicin social del
individuo.
2.1.5. Evaluacin de la situacin fsica
En los ltimos aos, se ha evidenciado que las tasas
de morbimortalidad de los pacientes con TMG son
ms elevadas que las de la poblacin general. En el
ao 2008, el Consenso espaol sobre salud fsica
en pacientes con esquizofrenia elabor un protocolo
de control de salud fsica, que puede ser trasladado
a los pacientes con trastorno mental grave. En l
se plantea la valoracin peridica de los siguientes
parmetros:
Antecedentes personales y familiares.
Exploracin fsica.
Hbitos txicos (valoracin del deseo de des-
habituacin y seguimiento de las fases de cam-
bio; si hay diagnstico de abuso/dependencia:
control de orina).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 907 7/5/10 13:19:01
908
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
Funcin sexual y comportamientos sexuales
de riesgo (si hay comportamientos sexuales
de riesgo realizar serologas repetidas).
Electrocardiograma (seguimiento si hay factores
de riesgo cardiovascular).
Tensin arterial y frecuencia cardiaca.
Peso, talla (IMC= kg/m
2
) y permetro abdominal.
Hematimetra.
Bioqumica de sangre (perl lipdico completo,
glicemia, creatinina, funcin heptica).
Serologa (VHC, VHB, VIH, VDRL, papiloma
virus).
Perl hormonal (TSH, prolactina).
Valoracin de efectos extrapiramidales y dis-
cinesia tarda.
3. EVALUACIN DE LA FUNCIONALIDAD
Y CONDUCTAS DE RIESGO
La funcionalidad vendra determinada, segn la OMS,
por el equilibrio entre genes, anormalidades cerebra-
les, capacidades cognitivas y comportamentales y su
interaccin con el ambiente. Su evaluacin puede
valorarse mediante escalas especcas. La escala de
Discapacidad de la Organizacin Mundial de la Salud
(WHO/DAS), es un instrumento heteroaplicado y
sencillo que abarca cuatro reas de funcionamien-
to: cuidado personal, funcionamiento ocupacional,
funcionamiento en la familia y en el contexto social
en general. Adems, contempla el registro de las
habilidades especcas que el paciente conserva y
que son relevantes para su manejo.
Otro instrumento til que se ha desarrollado recien-
temente es la Escala de Funcionamiento Personal
y Social (Personal and Social Performance Scale,
PSP) que evala las siguientes cuatro reas prin-
cipales: autocuidado (tomar el tratamiento, comer,
baarse, lavarse la cabeza, cepillarse los dientes,
cuidar la apariencia externa y cambiarse de ropa),
actividades sociales habituales incluyendo trabajo
y estudio, relaciones personales y sociales (pareja,
familia, amigos, red de soporte social fuera del trata-
miento) y comportamientos agresivos (hablar dema-
siado alto, insultar, discutir, amenazar verbalmente,
romper o arrojar objetos, pelear, amenazar con auto
o heteroagresiones).
Adems de los riesgos valorados por la escala PSP,
pueden existir otros comportamientos o circunstan-
cias que pueden comprometer el xito del plan te-
raputico y que deben ser conocidos por el equipo
asistencial. Entre ellos estn:
Consumo comrbido de txicos.
Conductas inaceptables en la comunidad (agre-
sividad o conductas disruptivas o delictivas).
Mala adherencia al tratamiento farmacolgico.
Efectos adversos a la medicacin prescrita.
Un buen complemento para mejorar la informacin
necesaria para el diseo del plan teraputico, puede
ser la evaluacin de necesidades asistenciales (en-
tendidas como los problemas de salud no cubiertos
valorados segn distintas perspectivas: paciente,
cuidadores, sistema sanitario, entorno social). Un
instrumento diseado especcamente para su utiliza-
cin en personas con enfermedades mentales graves
es el Cuestionario de Evaluacin de Necesidades
de Camberwell (Camberwell Assessment of Needs
-CAN-) que mide, desde la perspectiva del paciente
y del profesional, veintids reas de necesidades que
abarcan alojamiento, alimentacin, cuidado del hogar,
cuidado personal, actividades diarias, salud fsica,
sntomas psicticos, informacin acerca del estado
y del tratamiento, angustia, seguridad hacia s mismo
y otros, alcohol, drogas, compaa, relaciones de
pareja, sexualidad, cuidado de los hijos, educacin
bsica, telfono, dinero, transporte y prestaciones
sociales.
4. EVALUACIN DE LAS EXPECTATIVAS
TERAPUTICAS
En gran medida, el xito de cualquier plan asisten-
cial depender de su adaptacin a las actitudes y
los intereses del paciente; por eso, sus opiniones,
aspiraciones y expectativas siempre han de ser es-
cuchadas y tenidas en cuenta.
Conocer y atender a las expectativas de los pa-
cientes produce: un mayor grado de satisfaccin con
las intervenciones realizadas; una mayor adherencia
teraputica; una disminucin de la demanda continua
e injusticada de atencin (doctor shopping); e in-
cluso, una disminucin de los litigios por mala praxis.
Uno de los aspectos clave en nuestra aproximacin
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 908 7/5/10 13:19:01
909
100. EVALUACIN DE LA PERSONA CON TRASTORNO MENTAL GRAVE
a las expectativas del paciente en la consulta de
evaluacin puede ser resuelto con la realizacin de
unas sencillas preguntas: qu espera que yo pueda
hacer por usted?, y reservar tiempo hacia el nal para
plantear: hay algo qu yo no le haya preguntado
qu considere importante que sepa, o algn aspecto
qu esperaba solucionar y no hemos tratado? En el
caso de pacientes con enfermedad mental, se ha
visto que estrategias de informacin que les permitan
anticipar, con el suciente conocimiento, lo que cabe
esperar de la enfermedad y de los tratamientos, au-
mentan la asistencia y satisfaccin con los cuidados
planteados.
En el caso de pacientes con esquizofrenia y trastorno
bipolar, la encuesta UNITE (Understanding Needs,
Interactions, Treatment and Expectations) mostr que
los pacientes tienen un punto de vista propio sobre
la enfermedad, que no siempre coincide con el de
los mdicos. Los pacientes tienen una percepcin
negativa de la comorbilidad mdica asociada a su
enfermedad mental y consideran que no son lo su-
cientemente evaluados en este aspecto por parte
de los profesionales sanitarios encargados de sus
cuidados.
5. EVALUACIN DE LOS RESULTADOS
ASISTENCIALES
Uno de los parmetros ms representativos de la
efectividad de un tratamiento es la mejora de la ca-
lidad de vida. La calidad de vida abarca aspectos
como: salud general, dolor y molestias, energa vital,
imagen corporal y apariencia, autoestima, aprendi-
zaje, sentimientos. El cuestionario SF-36 sobre el
Estado de Salud (Short-Form, SF-36) o su versin
abreviada (SF-12) pueden ser de utilidad en esta
evaluacin.
Un instrumento de especial relevancia para la
valoracin de los cambios en la situacin global del
paciente es la escala Health of Nation Outcome Sca-
les (HoNOS) que permite comparar el impacto sobre
la salud de las distintas intervenciones teraputicas
o del curso natural del trastorno. Est diseada para
medir todo el rango de problemas fsicos, persona-
les y sociales asociados a la enfermedad mental.
La escala consta de 12 tems divididos en cuatro
secciones:
Problemas conductuales: agresividad, autoagre-
siones, uso de sustancias.
Deterioro: disfuncin cognitiva, discapacidad
fsica.
Problemas clnicos: depresin, alucinaciones e
ideas delirantes, otros sntomas.
Problemas sociales: relaciones sociales, fun-
cionamiento general, problemas de residencia,
problemas ocupacionales.
6. SCREENING DE TRASTORNO MENTAL
GRAVE
Un apartado importante en cualquier programa asis-
tencial, previo a todo lo planteado anteriormente,
es el del screening o despistaje del proceso. Este
aspecto resulta especialmente relevante en el ca-
ptulo de los trastornos mentales graves debido a
la falta de concrecin del propio concepto. En los
ltimos aos se han desarrollado, con el apoyo del
Centro Nacional Estadounidense para la Salud (U.S.
Governments National Center for Health), dos es-
calas (K6 y K10) diseadas para ser sensibles a la
presencia de un amplio rango de malestar psquico
inespecco, con el n de permitir detectar casos
de trastorno mental grave independientemente de la
categora diagnstica. Existen dos versiones de las
escalas: una autoadministrada y otra para ser admi-
nistrada por un clnico. La escala K6 es simplemente
una forma truncada de la K10 en el que se suprimen
cuatro preguntas sin que pierda validez.
Desde un punto de vista ms operativo, cualquier
programa de atencin a trastorno mental grave debe
contemplar una fase de evaluacin sencilla cuyo obje-
tivo sea determinar si el paciente cumple los criterios
para ser incluido. El instrumento utilizado en esta fase
de screening ha de ser singular, ya que deber, obli-
gatoriamente, adaptarse a los criterios marcados en
cada programa concreto. No obstante, independiente
de las particularidades de cada programa, existen
datos que parecen universalmente necesarios:
El diagnstico y el nivel de gravedad clnica.
El nivel de discapacidad y la duracin de la
misma.
Criterios de priorizacin que deberan armoni-
zar la importancia de los problemas que tiene
el paciente con las posibilidades teraputicas
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 909 7/5/10 13:19:01
910
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
de la estructura asistencial. Un ejemplo de sis-
tema de priorizacin lo aporta el programa de
Trastorno Mental Severo de Asturias que pro-
pone utilizar tres criterios: la estabilidad clnica,
el apoyo socio-familiar y la vinculacin con los
servicios asistenciales que permitiran clasicar
los pacientes de ms graves (pacientes clnica-
mente inestables, sin apoyo socio-familiar y no
vinculados con los servicios) a menos graves
(pacientes clnicamente estables, con apoyo
socio-familiar y correctamente vinculados con
los servicios).
RECOMENDACIONES CLAVE
El enfermo con TMG debe ser visto como una unidad psico-fsica inuida por el medio
social.
Protocolo de evaluacin en TMG
Situacin clnica:
Diagnstico multiaxial y estadio de la enfermedad (prdromos, agudo al inicio o en
recada, estable, refractario).
Sntomas.
Cognicin.
Personalidad.
Situacin fsica.
Funcionalidad y riesgos:
Autocuidados y vida independiente.
Funcionamiento social.
Conductas inaceptables en la comunidad (p ej. consumo de sustancias, conductas
agresivas o disruptivas, delitos).
Adherencia a la medicacin.
Efectos adversos medicamentosos.
Expectativas
Resultados del tratamiento:
HoNOS.
Calidad de vida.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 910 7/5/10 13:19:02
911
100. EVALUACIN DE LA PERSONA CON TRASTORNO MENTAL GRAVE
7. BIBLIOGRAFA BSICA
Liberman RP. Recovery from disability: manual of
psychiatric rehabilitation. Arlington: Ed. American
Psychiatric Publishing. 2008.
World Health Organization. International classication
of functioning, disability and health (ICF). The Fifty-
fourth World Health Assembly. Geneva: WHO. 2002.
Resolution WHA 54.21.
Kopelowicz A, Liberman RP. Integrating treatment
with rehabilitation for persons with major mental
illnesses. Psychiatric Services. 2003;54(11):1491-
1498.
Corrigan PW, Faber D, Rashid F, Leary M. The cons-
truct validity of empowerment among consumers of
mental health services. Schizophr Res.1999;38(1):77-
84.
Lasalvia A, Bonetto C, Tansella M, Stefani B, Ruggeri
M. Does staff-patient agreement on needs for care
predict a better mental health outcome? A 4-year
follow-up in a community service. Psychol Med.
2008;38(1):123-33.
8. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Lloyd C, King R, Moore L. Subjective and Objective
Indicators of Recovery in Severe Mental Illness: A
Cross-Sectional Study. Int J Soc Psychiatry. 2009.
Lloyd C, King R, Moore L.Kessler RC, Barker PR,
Colpe LJ, Epstein J. et al. Screening for serious
mental illness in the general population. Arch Gen
Psychiatry. 2003;60:184-189.
McIntyre RS. Understanding needs, interactions,
treatment, and expectations among individuals affec-
ted by bipolar disorder or schizophrenia: the UNITE
global survey. J Clin Psychiatry. 2009;70(3):5-11.
Wolford G, Rosenberg SD, Rosenberg HJ, Swartz
MS, Buttereld MI, Swanson JW et al. A clinical
trial comparing interviewer and computer-assisted
assessment among clients with severe mental illness.
Psychiatr Serv. 2008;59(7):769-75.
Hansson L, Bjrkman T, Priebe S. Are important
patient-rated outcomes in community mental health
care explained by only one factor? Acta Psychiatr
Scand. 2007;116(2):113-8.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 911 7/5/10 13:19:02
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 912 7/5/10 13:19:02
101. DISEO DE PLAN INDIVIDUALIZADO DE ATENCIN (PIA)
EN REHABILITACIN
Autores: Eskarne Zallo Atxutegi y Ainara Arnaiz Muoz
Tutores: Juan Moro Abascal y Luis Ugarte Arostegui
Hospital Psiquitrico de Zamudio. Bizkaia
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
913
CONCEPTOS ESENCIALES
PIA: programa sistemtico individualizado y multidisciplinar necesario para la intervencin en
rehabilitacin psicosocial, basado en la evaluacin que realizan los distintos profesionales
implicados y que se debe consensuar con el usuario y su entorno quienes tambin intervienen
de manera activa y comprometida en el programa.
La intervencin se organiza alrededor de las distintas reas vitales, que son los mbitos
funcionales en los que la persona se desenvuelve y opera para lograr una adaptacin psicosocial
ptima segn sus capacidades.
Segn las necesidades evaluadas por reas vitales, se establecen objetivos especcos y
generales que deben revisarse a lo largo del proceso rehabilitador, siendo un programa
dinmico.
1. INTRODUCCIN
La heterogeneidad que acompaa al trastorno men-
tal severo en cuanto a sntomas, curso de la enfer-
medad, capacidades, dcits, etc. hace necesario
que la intervencin en rehabilitacin psicosocial
se plantee como un proceso individualizado. Uno
de los elementos esenciales de este proceso es la
elaboracin de un Plan Individualizado de Atencin
(PIA) que sirva de gua, justicacin y evaluacin de
dicho proceso.
Se puede denir el PIA como un esquema o pro-
grama sistemtico en el que se proponen objetivos y
formas de conseguirlos, estructurado secuencialmen-
te, exible y dinmico (permite realizar cambios), a
modo de plano-gua desde el que realizar la toma de
decisiones. El PIA es resultante del proceso de eva-
luacin en el que se han identicado las habilidades
y limitaciones de una persona a la hora de vivir inte-
grada con normalidad y autonoma en su comunidad
de referencia. Es un diseo particularizado (centrado
en el individuo, su idiosincrasia y su entorno), en el
que de manera reglada se disponen los objetivos a
conseguir, los formatos de intervencin (individual
y/o grupal) y las estrategias de intervencin.
El PIA se congura en una Junta de Evaluacin,
reunin que se convoca al finalizar la evaluacin
inicial y donde participan todos los miembros del
equipo adems de invitar a otros profesionales impli-
cados (clnicos de referencia, personal de servicios
sociales, etc.). Toda la informacin recopilada se
expone, se discute y se ordena para la seleccin de
objetivos y su jerarqua. El profesional de referencia
ser el responsable de aunar y centralizar toda la
informacin. La propuesta de objetivos se har colec-
tivamente guiada por el profesional responsable del
caso, quien realizar la redaccin nal. El resultado,
el PIA, no ser denitivo hasta que sea presentado
por el profesional de referencia al usuario y su familia,
stos conrmen que estn recogidas sus demandas
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 913 7/5/10 13:19:02
914
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
y objetivos, y den su compromiso con el PIA en Re-
habilitacin.
Dentro de la losofa de la rehabilitacin, es ne-
cesario comprometer al usuario y otras personas re-
levantes (familiares, profesionales de rehabilitacin,
clnicos de referencia, servicios sociales, etc.) en la
formulacin del PIA. El compromiso y la participacin
del usuario y personas allegadas son muy tiles a la
hora de seleccionar los objetivos iniciales y es una
ecaz estrategia para aumentar la motivacin e impli-
cacin de todos en el proceso de rehabilitacin.
2. EVALUACIN EN REHABILITACIN
PSICOSOCIAL
La evaluacin en rehabilitacin psicosocial es el pro-
ceso que va a guiar la intervencin. La evaluacin es
preliminar a la elaboracin del PIA, a partir de ella se
programan los objetivos de rehabilitacin, se disean
las intervenciones y se controlan los resultados.
Se trata de una evaluacin funcional, una evo-
lucin del funcionamiento del usuario en las dife-
rentes reas vitales o en los diferentes roles sociales
susceptibles de ser desarrollados por ese usuario
para afrontar las demandas de su medio. Es decir,
esclarece el nivel de desempeo alcanzado por una
persona en su vida cotidiana (aseo personal, tareas
domsticas y comunitarias, relaciones sociales, co-
metidos laborales o formativos, etc.) y cmo resuelve
o se enfrenta a los diferentes niveles de exigencia
generados por su entorno. La evaluacin del funcio-
namiento se realiza sobre la base de dos criterios
primarios: autonoma/dependencia y grado de desa-
rrollo de la competencia (nulo, bajo, alto).
La evaluacin en rehabilitacin psicosocial diverge
del tradicional diagnstico psiquitrico en cuanto a
sus objetivos, procesos y herramientas. Mientras que
el diagnstico psiquitrico se centra en las condicio-
nes patolgicas y en el desarrollo de los sntomas,
la evaluacin en rehabilitacin lo hace en las habili-
dades y los recursos que la persona necesita para
conseguir sus objetivos.
En resumen, la evaluacin en rehabilitacin psicoso-
cial es un proceso multiaxial y sistemtico de reco-
gida, organizacin y anlisis de informacin para la
propuesta de un PIA.
3. CONCEPTO DE REA VITAL
La evaluacin, la intervencin y el propio PIA se
organizan alrededor del significado de rea vital.
Por rea vital se entiende cada uno de los mbitos
funcionales en los que la persona se desenvuelve y
opera para lograr su adaptacin psicosocial ptima.
Cada mbito funcional debe cumplir la condicin de
ser determinante para la integracin autnoma de la
persona en la comunidad.
Las 6 reas que se someten a consideracin
como reas vitales son:
rea de autonoma econmica: formacin, ca-
pacitacin e insercin laboral.
rea social y de ocupacin del tiempo libre.
rea de convivencia, relaciones familiares y de
pareja.
rea de autonoma domstica: mantenimiento
de la casa.
rea de autonoma en el entorno comunitario:
desenvolvimiento en el medio.
rea de salud: incluye evaluacin clnica, pre-
vencin de recadas, hbitos de salud, uso de
drogas, aseo personal.
Pasamos a aportar una pequea aclaracin de cada
una de las reas.
rea de autonoma econmica. Tiene que ver
con la solvencia econmica necesaria para vi-
vir con autonoma. Ms all del origen de los
ingresos (pensin, nmina), abarca tambin
lo relacionado con la integracin en el mun-
do laboral (formacin, bsqueda de empleo,
incorporacin y mantenimiento adaptado en el
trabajo).
rea social y de ocupacin del tiempo libre.
Tiene que ver con la cantidad y calidad de las
relaciones sociales, tambin con las actividades
que las personas realizan en su tiempo libre. Se
incluyen conductas de comunicacin (hablar
por telfono, chatear), conductas aserti-
vas, actividades de ocio, tanto si se realizan
en compaa de otras personas como indivi-
dualmente
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 914 7/5/10 13:19:02
915
101. DISEO DE PLAN INDIVIDUALIZADO DE ATENCIN (PIA) EN REHABILITACIN
rea de convivencia, relaciones familiares y de
pareja. Se reere a la vida en pareja, las rela-
ciones entre las personas que conviven en la
misma casa y las que se establecen con vn-
culos signicativos. Se incluyen conductas que
tienen que ver con la emocin expresada, estilo
de interaccin en la familia, relaciones de apoyo
y condencialidad
rea de autonoma domstica. Esta rea se re-
laciona con las habilidades, destrezas y com-
petencias para desempear normalizadamente
reas de mantenimiento de la casa (arreglos,
pagos de recibos), tareas domsticas (comi-
da, compra, limpieza) convivencia integrada
en la comunidad de vecinos
rea de salud. Tiene que ver con la higiene,
aseo personal, vestido, sueo, alimentacin,
consumo de txicos, actividades deportivas,
medicacin, conductas de riesgo psiquitricos,
conductas de prevencin en crisis, presencia
de sntomas, capacidades cognitivas
rea de autonoma en el entorno comunitario.
Tiene que ver con las capacidades y competen-
cias para desenvolverse en el entorno comuni-
tario, dcese uso de transportes, realizacin de
trmites burocrticos, uso de recursos
Estos contenidos son la base del objeto de la re-
habilitacin.
4. ELEMENTOS DE UN PIA
Cuatro son los elementos que deben vertebrar
una programacin:
4.1. OBJETIVOS
Objetivos generales, que hacen referencia a un
rea vital. Organizan y guan las grandes lneas
de intervencin.
Objetivos especcos, que concretan y ope-
rativizan los objetivos generales, la direccin
hacia la que debe de conducirse la intervencin.
Estos objetivos deben ser:
Claros y concretos.
Acordados entre el usuario, las personas
relevantes de su entorno y el equipo multi-
disciplinar.
A corto (diarios, semanales), medio (mensua-
les) y largo plazo (anuales) de forma interre-
lacionada.
Destacados, funcionales y asequibles.
Directamente evaluables y formulados en tr-
minos observables y de conducta.
4.2. TEMPORALIZACIN
Se reere a la priorizacin de los objetivos pudin-
dose utilizar diversos criterios para tal efecto. As:
criterio de urgencia de cambio, criterio de la moti-
vacin (inters del usuario), criterio de la facilidad
(primero intentar con los ms viables), criterio de la
concurrencia con otros objetivos (la consecucin de
un objetivo puede poner en marcha otro, inicialmente
no planicado).
4.3. FORMATOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN
Diseo con rigor metodolgico de los procedimientos
para conseguir los objetivos establecidos segn la
prioridad. Cualquier estrategia de intervencin ha de
seguir un procedimiento estructurado y sistemtico
cuya nalidad es alcanzar un resultado previamen-
te concertado. La estructuracin sistemtica de tal
procedimiento pasa por interrelacionar acciones
psicolgicas y sociales encaminadas hacia una -
nalidad concreta: psicoeducacin, entrenamiento y
recuperacin de habilidades y capacidades (utilizan-
do terapias conductistas o role-playing), orientacin
y asesoramiento, manejo y solucin de problemas,
apoyo comunitario, promocin del uso de recursos
normalizados, impulso de las redes de apoyo so-
cial...
Cada uno de los miembros del equipo multidis-
ciplinar se responsabiliza de cada una de las distin-
tas estrategias de intervencin; as por ejemplo el
psiclogo es el responsable de la psicoeducacin;
el trabajador social se encarga de la promocin de
recursos normalizados, etc.
Dos seran los formatos de intervencin: indivi-
dual y grupal. El formato grupal supone la condicin
ptima para dar forma a las intervenciones que van
a ser ms rentables y ecaces si se llevan a cabo
por varias personas a la vez. Es en muchas ocasio-
nes el canon desde el que mejor puede regularse el
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 915 7/5/10 13:19:02
916
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
dar instrucciones, ofrecer informacin, aplicar pres-
cripciones y realizar a entrenamientos. El formato
individual propicia el contexto desde el que poner
en marcha acciones pro-rehabilitadoras de asuntos
que ataen a lo personal, situaciones particulares
que no pueden, no deben o no interesa, desde una
perspectiva poner en comn.
4.4. EVALUACIN DE LOS OBJETIVOS
El PIA no se agota en su formulacin primera, sino
que peridicamente hay que ir revisando la consecu-
cin de las metas propuestas. Se pueden emplear la
siguientes clasicaciones para evaluar los resultados:
conseguido, parcialmente conseguido (cuando se
consigue la conducta pero no tal y como ha sido
enunciado) o no conseguido.
La valoracin debe ser cuantitativa (registros de lnea
base de la frecuencia e intensidad de las conductas)
y cualitativa (apreciaciones del profesional no slo
de las conductas sino tambin de las entrevistas
con el usuario, la familia... y valoraciones del usuario
y de su entorno).
5. VENTAJAS DE ELABORAR UNA PIA
Trabajar con intervenciones planicadas favorece
la toma de decisiones y la intervencin en la misma
lnea de coherencia y complementariedad entre los
distintos profesionales haciendo posible el trabajo
en equipo. Tener un plan de referencia aproxima eva-
luaciones objetivas de las praxis rehabilitadoras y
tambin ayuda a soslayar evaluaciones subjetivas.
Maximiza la futura adaptacin del individuo al me-
dio, al incorporarlo a entrenamientos programados
en funcin de sus necesidades y ajustados a sus
posibilidades.
6. EJEMPLO DE PIA
XX es un paciente diagnosticado de esquizofrenia
paranoide. A pesar del tratamiento farmacolgico
persisten ciertas dicultades que le limitan en su vida
cotidiana. Entre estas dicultades est la imposibili-
dad de salir a la calle porque persisten ciertas sensa-
ciones e interpretaciones paranoides; un importante
conicto familiar y problemas para realizar frecuen-
temente algunas de las actividades de la vida diaria
que consideramos bsicas como puede ser la higiene
diaria o responsabilizarse de su medicacin.
6.1. DISEO DE PIA PARA PACIENTE XX
6.1.1. Objetivo general
Normalizar la convivencia familiar y las relaciones
entre los miembros de la familia.
6.1.2. Objetivos especficos
Que el usuario pueda permanecer en cualquier
lugar de la casa aunque est su hermana.
Formato de intervencin: tutoras de las que
se responsabiliza el psiclogo.
Estrategias de intervencin: a) no evitar a
la hermana. Afrontar la situacin aunque le
inquiete o se sienta incompetente; b) rees-
tructuracin de sentimientos y emociones dis-
criminados cuando ve a la hermana, mediante
un trnsito que va del odio a la indiferencia,
de la indiferencia a la proximidad, de la proxi-
midad al afecto, de ste al afecto intenso y
de ah al cario.
Resultados: objetivo conseguido. Puede per-
manecer en cualquier lugar de la casa aunque
est su hermana. Tras la intervencin su pre-
sencia le discrimina sentimientos y emociones
de indiferencia.
Que la madre conozca los aspectos bsicos
de la problemtica del usuario.
Formatos de intervencin: tutoras de las que
se responsabiliza el psiclogo y el programa
con familiares.
Estrategia de intervencin: psicoeducacin.
Resultados: objetivo conseguido.
Que la madre aprenda a mediar conductas
normalizadas y autnomas.
Formatos de intervencin: tutoras de las que
se responsabiliza el psiclogo y el programa
con familiares.
Estrategias de intervencin: a) psicoeduca-
cin; b) entrenar a la madre en manejo de
contingencia.
Resultados: objetivo conseguido.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 916 7/5/10 13:19:02
917
101. DISEO DE PLAN INDIVIDUALIZADO DE ATENCIN (PIA) EN REHABILITACIN
6.2. DISEO DE PIA PARA PACIENTE XX
6.2.1. Objetivo general
Adquirir hbitos favorecedores de conductas nor-
malizadas y adaptativas.
6.2.2. Objetivos especficos
Tomar la medicacin autnomamente.
Formatos de intervencin: tutoras de las que
se responsabiliza el psiclogo y el programa
de autoadministracin de medicacin.
Estrategias de intervencin: psicoeducacin
Resultados: objetivo conseguido.
Corregir la tendencia a atender selectivamen-
te a sucesos y circunstancias valorados por el
usuario como negativos.
Formatos de intervencin: tutoras de las que
se responsabiliza el psiclogo.
Estrategias de intervencin: a) se le manda
hacer un registro semanal de sucesos y cir-
cunstancias valorados por l como positivos;
b) se comentan y se razona el valor cuantita-
tivo y cualitativo del registro; c) cuatro sema-
nas ms tarde se le pide que adems escriba
tres frases positivas con palabras o sentido
alusivo a sentimientos y emociones; d) se
reexiona sobre el valor social y personal de
los sentimientos y emociones y se contrapo-
ne su conducta escrita a la conducta verbal;
e) dos semanas ms tarde se le pide que no
slo registre sucesos y circunstancias valo-
rados por l como positivos, sino tambin los
valorados como negativos; f) se comentan y
se razona el valora cuantitativo y cualitativo
del registro; g) tras las estrategias reseadas
se opt, dados los progresos obtenidos y en
funcin de la reevaluacin realizada, por uti-
lizar tcnicas de aceptacin y compromiso.
La estrategia se ncleo en torno a metforas
ideadas ad hoc.
Resultados: objetivo parcialmente consegui-
do. Se ha reducido la frecuencia y la intensi-
dad de la conducta de atender selectivamente
a sucesos y circunstancias valorados por el
usuario como negativos. El criterio para con-
siderar el objetivo como conseguido es que
la conducta se extinga.
Ducharse todos los das
Formato de intervencin: atenciones indi-
viduales de las que se responsabiliza una
educadora.
Estrategias de intervencin: a) se razona la
importancia de un aseo suciente. Se reexio-
na conjuntamente a propsito de cul era la
pauta que segua hace unos aos y el porqu
esa frecuencia disminuy; b) se pacta con el
usuario una frecuencia mnima que debera ir
aumentando progresivamente hasta alcanzar
la frecuencia fijada en el objetivo; c) se le
instiga para que respete esa frecuencia; d)
se refuerza verbalmente el logro.
Resultado: consideramos prematura una va-
loracin del objetivo.
6.3. DISEO DE PIA PARA PACIENTE XX
6.3.1. Objetivo general
Integrarse en el entorno comunitario.
6.3.2. Objetivos especficos
Salir solo a la calle.
Formato de intervencin: atenciones indivi-
duales de las que se responsabiliza una edu-
cadora y tutoras de las que se responsabiliza
un psiclogo.
Estrategias de intervencin: a) se le dan
instrucciones a la madre para que cuando
el usuario salga, a la vuelta, no le pregunte
cmo est, si le fue bien, si tuvo ideas raras,
silo pas mal...; b) se le ensea, al usuario, es-
trategias de control de estmulos que puedan
discriminar pensamientos agresivos o que le
perturben. Se le explica lo que no debe hacer
para as no reforzar ese tipo de pensamien-
tos; c) se utilizan estrategias de reestructura-
cin cognitiva para provocar cambios en sus
atribuciones y valoraciones; d) la educadora
acuerda con l distintos lugares de la ciudad
a los que ir. Le acompaa y progresivamente
va desvaneciendo el apoyo.
Resultado: objetivo conseguido.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 917 7/5/10 13:19:02
918
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
Permanecer en o transitar por lugares muy
concurridos de gente.
Formato de intervencin: atenciones indivi-
duales de las que se responsabiliza una edu-
cadora y tutoras de las que se responsabiliza
el psiclogo.
Estrategias de intervencin: a) psicoedu-
cacin; b) se pacta con el usuario distintas
actividades a realizar en la calle. Se gradan
siguiendo el criterio de lejana respecto a su
casa. SE le da instruccin de que salga a
realizar la actividad que le exija un desplaza-
miento ms corto. Slo realizar la siguiente
cuando realiza sta sin dificultad; c) si es
preciso, cada vez que inicie una actividad la
educadora le acompaar. A la par que el
usuario vaya ganando seguridad, la educa-
dora ir desvaneciendo progresivamente el
apoyo; d) implosin.
Resultados: objetivo no conseguido. El usua-
rio no sigui correctamente las instrucciones.
Adems, al aplicar la desensibilizacin siste-
mtica en vivo y la implosin, se observ como
en el usuario aparecan con ms vehemencia
ideas y sensaciones de referencia y perjuicio,
lo que oblig a suspender dichas intervencio-
nes. Reevaluada la conducta que enuncia el
objetivo, se decide aplicar una estrategia de
implosin aprovechando los desplazamientos
que se vea obligado a realizar para asistir a
las actividades programadas en el centro de
rehabilitacin psicosocial y su asistencia a
un curso formativo laboral. Este cambio en la
estrategia de intervencin favoreci y facilit
la mejora ostensible para esta actividad.
RECOMENDACIONES CLAVE
El PIA en Rehabilitacin es el paso intermedio, la bisagra, entre la evaluacin y la intervencin
y tiene como funcin bsica ordenar y jerarquizar ambos aspectos.
Formular el PIA es acordar una hiptesis de trabajo en funcin de la cual se planica la
actuacin. El PIA posibilita que, en un equipo, todos los agentes (profesionales, usuarios
y familiares) acten en la misma direccin.
Las conclusiones, que toman forma de objetivos, siempre son provisionales y estn sujetas
a modicaciones en funcin de los cambios en las circunstancias del individuo.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 918 7/5/10 13:19:02
919
101. DISEO DE PLAN INDIVIDUALIZADO DE ATENCIN (PIA) EN REHABILITACIN
7. BIBLIOGRAFA BSICA
Fernndez Blanco J, Caamares JM, Otero V. Eval-
uacin funcional y planicacin de la intervencin en
rehabilitacin psicosocial. En: Rehabilitacin psicoso-
cial de personas con trastornos mentales crnicos.
Madrid: Ed. Pirmide. 1997:103-123.
Muiz E. Organizacin y elaboracin de planes indi-
vidualizados de rehabilitacin laboral. En: Rehabil-
itacin laboral de personas con enfermedad mental
crnica: programas bsicos de intervencin. Madrid:
Consejera de servicios sociales. 2001:65-70.
Fernndez Blanco JI. Evaluacin y Plan individuali-
zado de rehabilitacin. En: Rehabilitacin psicosocial
y apoyo comunitario de personas con enfermedad
mental crnica. Madrid: Consejera de servicios so-
ciales. 2002:75-91.
Fernndez Fernndez JA, Gonzlez Cases J, May-
oral F, Tourio Gonzlez R. Evaluacin funcional en
rehabilitacin psicosocial. Mtodos e instrumentos.
En: Rehabilitacin psicosocial y tratamiento integral
del trastorno mental severo. Madrid: AEN. 2003:57-
106.
Thornicroft G, Susser E. Evidence-based psycho-
therapeutic interventions in the community care of
schizophrenia. Br J Psychiatry. 2001;178:2-4.
8. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Consejo espaol sobre evaluacin y tratamiento. En:
http://personales.ya.com//laemental/Evaluac.pdf
Berrios G. De la fenomenologa a la estadstica. En
Buldena, Berrios y Fernndez Larrinoa (eds.). Medi-
cin clnica en psiquiatra y psicologa. Barcelona:
Ed. Masson. 2000:3-14.
Garca-Portilla MP, Bascarn MT, Siz PA et al. Ban-
co de instrumentos bsicos para la prctica de psi-
quiatra clnica. 5
a
ed. Ed. Ars Mdica.
Fernndez Liria A, Rodrguez Vega B. Habilidades de
entrevista para sicoterapeutas. Bilbao: Ed. Descle
de Brouwer. 2002.
Uriarte Uriarte JJ. Evaluacin de la Atencin a la En-
fermedad Mental Grave y Rehabilitacin: algunos
apuntes para el futuro. En: Fernndez Fernndez
JA, Tourio Gonzlez R, Bentez Zarza N, Abelleira
Vidal C. Evaluacin en Rehabilitacin Psicosocial.
Pendiente de publicacin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 919 7/5/10 13:19:03
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 920 7/5/10 13:19:03
102. GESTIN DEL PLAN INDIVIDUALIZADO DE REHABILITACIN
Autores: Juan Luis Muoz Snchez, Carolina Rodrguez Pereira,
Alicia Prieto Domnguez y Carlos Snchez Martn
Tutor: Manuel A. Franco Martn
Complejo Asistencial de Zamora. Zamora
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
921
CONCEPTOS ESENCIALES
El objetivo en la atencin a la persona con enfermedad mental grave y prolongada es la
recuperacin, para lo cual se precisa de la aplicacin de un Plan Individualizado de
Rehabilitacin.
El Plan Individualizado de Rehabilitacin constituye el plan estratgico que dirigir el proceso
rehabilitador y ordenar todas las intervenciones.
1. INTRODUCCIN. EL PIR COMO EJE DE
LA REHABILITACIN PSICOSOCIAL
La atencin a las personas con enfermedad mental
grave y prolongada ha constituido tradicionalmente
un serio problema sanitario y social que todava es
un importante reto asistencial. En este sentido, se
comprueba que a lo largo de la historia ha ido varian-
do la forma de conceptualizar y tratar estas enferme-
dades, desde la edad media en que los trastornos
mentales eran asimilados a actividades de brujera
y por ello se llegaba a quemar en la hoguera a es-
tas personas, a las posteriores casas de retiro y el
tratamiento moral en la ilustracin, y nalmente, a la
terapias biolgicas como los comas insulnicos o la
terapia electroconvulsiva. Una primera aproximacin
al estudio de la evolucin histrica de la asistencia e
intervencin a las personas con enfermedad mental
grave y prolongada permite diferenciar a lo largo del
tiempo tres perodos-etapas bsicas:
Primera: de mera observacin y valoracin de
la psicopatologa y trastornos mentales, en la
que la falta de disponibilidad de recursos tera-
puticos ecaces obligaba a la descripcin y
clasicacin fenomenolgica y nosolgica, sin
posibilidad de ms pretensiones.
Segunda: de reduccin y eliminacin de la
sintomatologa asociada a la esquizofrenia,
fundamentalmente la sintomatologa positiva
(delirios y alucinaciones preferentemente) y la
relacionada con la agitacin, agresin o vio-
lencia. La aparicin de los primeros frmacos
antipsicticos supuso un importante cambio en
el tratamiento de estas enfermedades, mejoran-
do signicativamente el pronstico y evolucin,
siendo lo que ms inuy en la aparicin de
esta etapa, y con ello en un cambio de modelo
y objetivos en la atencin. As, en los aos 60
y 70 en la mayor parte de los pases desarrolla-
dos, y a lo largo de los 80 en Espaa, se pone
en marcha la denominada reforma psiquitrica,
que plantea la transformacin de la atencin en
salud mental, organizada en un nuevo modelo
de asistencia basado en la comunidad.
Tercera, a la que la atencin a la persona con
enfermedad mental se dirige, en donde el ob-
jetivo es que la persona con esquizofrenia sea
autnoma y tenga una suciente calidad de vida
que le permita alcanzar una vida plena, digna
y segura en la comunidad, aunque sea con la
toma de medicacin y algunas limitaciones. Es
decir, que el paciente logre alcanzar un nivel de
autonoma suciente para poder realizar las ac-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 921 7/5/10 13:19:03
922
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
tividades de la vida diaria sin supervisin, tener
un funcionamiento personal y social adecuado,
alcanzar interacciones sociales sucientes, y
sobre todo, con la recuperacin de la dignidad y
derechos que le son propios en su condicin de
persona. Es lo que se conoce con el concepto
de recuperacin y que aspira ms a la restau-
racin de funciones que a su estabilizacin. Es
en este contexto en el que la rehabilitacin psi-
cosocial toma pleno sentido, y en el que se ha
consolidado como un componente fundamental
del tratamiento del paciente psiquitrico.
En esta lnea, se plantean en la actualidad tres etapas
o fases en la atencin a la personas con enfermedad
mental grave y prolongada. Una primera en la que
el objetivo es la remisin (o supresin de sntomas);
una segunda en la que se pretende que la persona
logre el mayor grado de autonoma posible; y una
tercera que se dirige al objetivo de alcanzar la inte-
gracin y participacin social. La intervencin clave
de todo este proceso asistencial se encuentra en la
segunda fase, y es la rehabilitacin psicosocial, que
se dene como un conjunto de estrategias no farma-
colgicas dirigidas a que las personas con problemas
psiquitricos crnicos/prolongados, adquieran y/o
recuperen aquellas habilidades que les permitan des-
envolverse en su medio social de forma autnoma,
con los menos apoyos posibles y con una mejora en
su calidad de vida, lo cual se debe acompaar de
un descenso en la intensidad de los sntomas. Por
su complejidad deber ser necesariamente realizada
por un equipo multidisciplinar, y con un seguimiento
a largo plazo que, por tanto, requerir de una plani-
cacin y estrategia que se dirija hacia la recuperacin
de las habilidades perdidas y la potenciacin de las
capacidades que se mantienen, y todo ello con el
propsito de permitir la adaptacin de la persona
con enfermedad mental a su entorno social.
As, el objetivo general de la rehabilitacin debe ser
ayudar a que las personas con enfermedad mental
desarrollen habilidades emocionales, sociales e in-
telectuales que les permitan vivir en la comunidad
con el menor apoyo posible por parte de los profe-
sionales, e involucrando a los miembros de la familia
en el proceso de atencin comunitaria. Por tanto,
la rehabilitacin psicosocial es mucho ms que un
conjunto de tcnicas con un determinado n: es una
manera de considerar los problemas psicolgicos y
sociales de las personas con enfermedad mental,
donde la dimensin socio-ambiental tiene tanta im-
portancia como la biolgica y en la que el tratamiento
de la discapacidad consecuente a estar enfermo, es
tan importante como el control de los sntomas. En
consecuencia, requerir de una intervencin profe-
sional multidimensional, cualicada, innovadora y de
alta especializacin.
En conclusin, los principales objetivos de las inter-
venciones psicosociales son la reduccin del impacto
que tienen en la vida de la persona los sntomas posi-
tivos y negativos, el conocimiento de la enfermedad,
la prevencin de recadas, la adherencia al tratamien-
to, mejorar las habilidades sociales y el afrontamiento
de situaciones estresantes. Todos estos aspectos
debern ser considerados en todo momento en la
elaboracin de la estrategia rehabilitadora, la cual
quedar plasmada en el Plan Individualizado de Re-
habilitacin (PIR). Es por ello, que sin una adecuada
conceptualizacin del signicado y objetivos de la
rehabilitacin psicosocial o psiquitrica resulte muy
complejo poder poner en marcha un programa indivi-
dualizado de intervencin coherente y eciente.
En consecuencia, el punto de partida de la rehabilita-
cin es asumir que se dirige a una persona individual
en el contexto de su situacin ambiental, y por eso
es imprescindible tener en cuenta, las circunstancias
vitales reales a las que va a hacer frente el individuo
y todos los elementos externos que pueden modular,
mediatizar o impedir que se alcancen los objetivos
propuestos. Es esta concepcin de la rehabilitacin,
que exige la integracin multidimensional, la que obli-
ga a trazar un Plan Individualizado de Rehabilitacin
(PIR), que tenga en cuenta de forma integral (com-
prehensiva) las especicidades personales y con-
textuales de cada persona con enfermedad mental
grave y prolongada, y trate de adaptar las interven-
ciones psicosociales a las necesidades del paciente
y objetivos teraputicos que se pretendan alcanzar.
En este sentido, ya hace tiempo se ha visto que las
necesidades de individualizacin en el proceso de
rehabilitacin psicosocial correlaciona inversamen-
te con las capacidades funcionales del usuario, su
independencia para vivir solo, nivel educativo y un
diagnstico primario de trastorno afectivo, y positi-
vamente asociado al diagnstico de esquizofrenia u
otros trastornos psicticos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 922 7/5/10 13:19:03
923
102. GESTIN DEL PLAN INDIVIDUALIZADO DE REHABILITACIN
2. PIR. DEFINICIN Y PRINCIPIOS
GENERALES
A partir de todos los principios y consideraciones
anteriores relativas a la rehabilitacin psicosocial, el
Plan individualizado de Rehabilitacin (PIR) cons-
tituye uno de los elementos ms importantes (sino
el de mayor relevancia) de la misma, al tratarse del
instrumento que permite guiar la actividad rehabili-
tadora. Su fundamento est en la individualizacin
de la terapia que debe adaptarse a las necesidades
del usuario. El PIR es un contrato de intervencin
entre usuarios, familiares y profesionales, en el que
se denen los objetivos de la intervencin y la forma
en que se van a llevar a cabo. Su aplicacin ha mos-
trado utilidad y ecacia en la mejora de la calidad
de vida de los usuarios, mejora la sintomatologa
global, y una reduccin en la tasa de ingresos. Y
en este sentido, el PI R es lo que diferencia una
intervencin estructurada dirigida a un n, de la
realizacin de actividades ocupacionales inconexas,
ms con nes de ocio que de recuperacin, y que
en denitiva diferencia la antigua laborterapia, de
la rehabilitacin psicosocial, que se sita fuera del
mbito de lo social, para adquirir un carcter clara-
mente sanitario y teraputico.
Para poder alcanzar los objetivos propuestos, la me-
todologa de trabajo debe estar estructurada, ser
exible y dinmica, y tener en cuenta siempre que se
trabaja desde un modelo de hiptesis de trabajo, lo
que supone que debe estar sometido a evaluacin,
revisin y cambios en funcin de las necesidades del
sujeto. El PIR va a guiar esa toma de decisiones, y
a travs de l se podr saber qu es lo que hay que
hacer y el motivo por el que se hace.
Para su elaboracin, se considera que el punto de
partida del PIR ha de ser una evaluacin integral de
la persona con enfermedad mental grave y prolon-
gada, que podr hacerse de muchos modos y con
cualquiera de las escalas existentes, pero que como
base sera la siguiente:
Filiacin y datos de derivacin, como trata-
miento, profesional y dispositivo que la deriva,
y objetivos que plantea el derivador.
Evaluacin sociodemogrca y general: se fun-
damental en el RAI-MH del que se recogen los
tems generales de esta escala de medicin de
dependencia, y que constituye un inventario que
recoge los datos mnimos sociosanitarios.
Evaluacin psicopatolgica: en donde se apli-
ca la PANSS que es el estndar en valoracin
psicopatolgica.
Valoracin de las expectativas y la motivacin
del paciente y la familia ante el programa.
Valoracin cognitiva o neuropsicolgica: se re-
comienda el protocolo MATRICS, o medidas
equivalentes.
Valoracin de la adaptacin funcional, en la que
se puede emplear la DAS-S, la LSP que tiene la
ventaja de estar validada en espaol, o la SFS
(Social Functional Scale).
Competencia personal y estrategias de afron-
tamiento, manejo de los estados emocionales.
Se deben incluir tambin las actividades de ocio
y tiempo libre.
Valoracin de la psicomotricidad y aciones y
capacidades deportivas.
Evaluacin de la dependencia, mediante la apli-
cacin del BVD, que es el protocolo ocial de
valoracin de la dependencia.
Evaluacin del rea social y familiar, incluye el
ncleo de convivencia, red de apoyo social,
nivel cultural, situacin econmica, historia la-
boral, etc.
Y nalmente, se puede aplicar el Camberwell
para la valoracin de las necesidades de la
persona con enfermedad mental grave y pro-
longada.
Toda esta informacin tarda en obtenerse varios das,
dependiendo del grado de colaboracin del paciente,
y en ello participan profesionales muy distintos, como
psiquiatras, psiclogos y neuropsiclogos, profesio-
nales de enfermera, trabajadores sociales e incluso
terapeutas ocupacionales.
3. PIR. METODOLOGA DE ELABORACIN
Una vez que el paciente est evaluado, se debe llevar
el caso a la reunin de equipo. En nuestro servicio
se efecta una reunin de seguimiento semanal, en
el que entre otras actividades se incluye la deni-
cin del Plan Individualizado de rehabilitacin. Se
recomienda, tal y como se aplica en nuestra rea de
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 923 7/5/10 13:19:03
924
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
salud, que en la reunin semanal de rehabilitacin
participen tanto los profesionales del centro de re-
habilitacin psicosocial (rehabilitacin ambulatoria)
como los de la Unidad de rehabilitacin hospitalaria
(rehabilitacin en el que el paciente est ingresado).
Durante la misma, cada uno de los profesionales que
ha participado y/o realizado en al menos una parte
de la evaluacin expone los resultados de las escalas
o protocolos aplicados y las conclusiones ligadas a
los mismos, lo que le permite efectuar unas primeras
recomendaciones sobre las necesidades y objetivos
de la rehabilitacin. Hay que signicar que la infor-
macin dada por el evaluador debe contener no solo
la informacin cuantitativa de resultados obtenidos,
sino la cualitativa, observada durante el proceso va-
lorativo, su impresin clnica general, y nalmente sus
recomendaciones. Tras la exposicin de todos los
evaluadores, se efecta una propuesta de plan indi-
vidualizado de rehabilitacin que trata de recoger to-
dos los objetivos de la rehabilitacin propuestos por
cada uno de los evaluadores. Esto inicia la discusin
sobre la conveniencia de los objetivos propuestos as
como las prioridades de los mismos, y el momento de
conseguirlos, a corto, medio o largo plazo. As, y una
vez logrado un consenso en los objetivos, se plasman
por escrito para que puedan ser corroborados por
todo el equipo, buscndose el consenso completo,
priorizndose ste por encima de la imposicin por
jerarquas o por bsqueda de mayora en el equipo.
Posteriormente, y teniendo en cuenta el proceso de
rehabilitacin psicosocial, se hace la indicacin de
los programas a los que deber ir el paciente, esta-
bleciendo un calendario de actividades y programas
que se le har llegar al paciente. En esta fase se trata
de adecuar la disponibilidad de programas, la com-
patibilidad en su aplicacin segn horario asignado
al paciente, y las necesidades y objetivos del mismo.
Se obtiene entonces el plan individualizado de reha-
bilitacin por escrito, que deber distribuirse entre
todos los terapeutas, de modo que se identiquen y
compartan los objetivos, actividades y programas, y
su distribucin y organizacin. Este Plan individuali-
zado de rehabilitacin deber gurar en la historia cl-
nica de cada paciente y se efectuar un seguimiento
del mismo y su aplicacin en el tiempo. En trminos
generales, el PIR deber ser el eje de la rehabilita-
cin psicosocial e integracin social de cada usuario,
hasta que complete los objetivos del mismo.
En este sentido, el Plan individualizado de rehabili-
tacin debe cumplir ciertas caractersticas bsicas
que se resumen a continuacin:
Debe basarse tanto en las dicultades de la
persona como en sus capacidades.
Debe adecuarse al contexto de la persona y a
las expectativas de la misma.
Debe implicarse al paciente y a la familia.
Debe estar sujeto a continua revisin y cambio
en funcin de las necesidades del sujeto, y de-
pendiendo del cambio de su situacin clnica y
el haber logrado o no los objetivos propuestos,
y que vendrn avalados por las evaluaciones
realizadas.
E igualmente, debe contener al menos la siguiente
informacin:
Una evaluacin funcional en las reas cogniti-
va, habilidades psicosociales y de habilidades
laborales, as como de los factores de estrs
en su entorno.
Denicin y categorizacin de los problemas
del usuario y modo de abordaje para la conse-
cucin de los objetivos.
Delimitacin clara de los objetivos: estable-
cindose objetivos a corto, medio y largo pla-
zo, teniendo en cuenta que debern ser sean
realistas, alcanzables y evaluables. Deben ser
adems, consensuados con el usuario.
Plan estructurado, secuencial y delimitado en el
tiempo: No se puede comenzar a trabajar con
todos los objetivos desde el inicio, para la con-
secucin de unos ser necesaria la de otros pri-
meramente y por tanto ordenarlos. Adems, se
debe delimitar temporalmente establecindose
los pasos necesarios para alcanzar el objetivo
nal y metas parciales para conseguirlo.
Programas a aplicar y la secuenciacin de los
mismos, as como la temporalidad en la que se
desarrollarn y el momento en que se esperan
conseguir cada uno de los objetivos previstos.
Es decir, establecer las intervenciones a aplicar
que deben estar asociadas a las habilidades
que se desea que la persona aprenda, en el
que se debern tener en cuenta las variables
del entorno que deben ser modicadas (recur-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 924 7/5/10 13:19:03
925
102. GESTIN DEL PLAN INDIVIDUALIZADO DE REHABILITACIN
sos necesarios, familia, soportes...) expresadas
en objetivos operativos y funcionales. Entre los
programas y actividades que se debern tener
en cuenta destacan, entre otros, el de gestin
de la sintomatologa y del estrs, adherencia
al tratamiento y manejo de la medicacin, re-
habilitacin cognitiva, programas de psicomo-
tricidad y ejercicios fsicos de mantenimiento,
actividades para la mejora de la conciencia de
enfermedad e insight y su relacin con la comu-
nidad, programas de habilidades nutricionales,
relajacin, programas de habilidades sociales y
de entrenamiento de la vida autnoma, encuen-
tros grupales y de ocio en el que se debe poner
especial relevancia a excursiones regulares, vi-
sitas domiciliarias y encuentros de n de sema-
na. Es decir, hay que considerar el proceso de
atencin como algo continuo, con avances y
retrocesos, y cuyos objetivos generales sern
alcanzar la autonoma personal y social.
Expectativas del paciente y de la familia. Esto
es importante puesto que no siempre las ex-
pectativas y objetivos del paciente respecto a
la rehabilitacin coinciden con los de su familia
y/o el terapeuta.
Cundo y con qu criterios se llevar a cabo la
evaluacin. Que se dirigir a valorar la conse-
cucin de objetivos, el desempeo adecuado
de rol o los cambios en el nivel funcional, entre
otras. En trminos generales, la evaluacin de
la evolucin del paciente y de los objetivos del
PIR debe hacerse cada tres meses aproxima-
damente.
Identificacin de los recursos de apoyo que
pueden contribuir a la mejora del plan, aunque
no sean propios del servicio. Es decir, deben
estar establecidos los materiales y recursos de
la red de asistencia psiquitrica y de servicios
sociales que sern precisos para alcanzar los
objetivos.
Una vez elaborado el PIR, debe presentarse al sujeto
y a la familia, con el objetivo de que ambos participen
en el mismo como parte activa, y que se consensue
con el terapeuta. El paciente tiene derecho a conocer
su plan de rehabilitacin, y el poderlo consensuar con
los profesionales facilita el que ambas partes se impli-
quen activamente en su aplicacin, lo que aumentar
la posibilidad de que se lleve a cabo con xito.
Por otra parte, y para la aplicacin del PIR, cada pa-
ciente deber tener un tutor que deber estar atento
de su progreso y avances en el programa (asignacin
de caso). El tutor ser el responsable de la coordina-
cin para el paciente con el Equipo de salud mental
y los Servicios sociales, dirigir la aplicacin del PIR
y ser el contacto con la familia.
Un aspecto muy importante tanto en la puesta en
marcha como en el seguimiento del Plan individuali-
zado de rehabilitacin debe ser el liderazgo, que con
frecuencia recae en el psiquiatra. El lder del proceso
rehabilitador debe conocer todos los recursos del
rea; debe disponer de habilidades y capacidades
de liderazgo tanto en el rea clnica como en el de
relaciones humanas y aspectos clnico/administrati-
vos; y debe aceptar la responsabilidad de coordinar
y dirigir el diseo de la primera propuesta del plan
individualizado de rehabilitacin, que sera el punto
de partida del debate para su desarrollo denitivo.
4. APLICACIN DEL PIR. ASPECTOS
BSICOS
Una vez elaborado el PIR se debern aplicar los pro-
gramas y estrategias diseadas en el mismo, con el
orden y frecuencia previamente establecidos.
En un primer momento es importante prestar atencin
al enganche, motivacin e implicacin de los usuarios
en las intervenciones. Dicho proceso de motivacin
debe disearse individualmente para cada paciente.
En cuanto a puntos a tener en cuenta en los entre-
namientos e intervenciones que se realicen, hay que
considerar los siguientes:
Explicar con frecuencia el por qu de ese en-
trenamiento, anticiparle los benecios y la co-
nexin con los objetivos a medio y largo plazo.
Ubicarlos constantemente y denir qu es lo
que se hace y por qu.
Cada entrenamiento requiere una evaluacin
continuada del mismo, con grabacin y registro
de sesiones, as como la revisin de objetivos
cumplidos y previstos.
Es importante saber las dicultades que los
pacientes exponen respecto a la realizacin
del entrenamiento concreto. Es conveniente
discutirlo y llegar a acuerdos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 925 7/5/10 13:19:03
926
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
Mostrar los progresos, dando a conocer los
benecios de los mismos.
El tiempo de las sesiones debe ser suciente,
sin llegar a la fatiga.
A veces es benecioso, cambiar con ms fre-
cuencia de lo habitual la metodologa de las
sesiones de entrenamiento, variarlas.
Entrenar a las personas ms cercanas del pa-
ciente en su contexto, sobre todo para que le
ofrezcan los refuerzos adecuados para el man-
tenimiento de los progresos.
Reducir las sesiones de entrenamiento, siempre
que sea viable, paulatinamente.
En general, la secuenciacin de aprendizaje
adecuada es: mostrar primero la secuencia
completa de la habilidad, luego entrenarla paso
por paso, y al nal volver a mostrar la secuencia
completa.
Aumentar progresivamente el retraso en el re-
fuerzo y su intermitencia.
Debe tratarse de generalizar la habilidad al
contexto.
En la ejecucin del PIR se hace preciso que exista
una coordinacin peridica y frecuente (mximo cada
15 das) entre los dispositivos de la red de asistencia
psiquitrica y de salud mental, y con los servicios
sociales, ya que todos estos dispositivos debern
participar activamente en el seguimiento del paciente
y promocin y mantenimiento de su autonoma per-
sonal y adaptacin al entorno social.
Una vez cumplidos los objetivos de rehabilitacin
propuestos en la fase de intervencin para un de-
terminado paciente, se proceder a su paso a segui-
miento, segn los objetivos diseados en el PIR para
este momento. En ese momento, ser especialmente
importante la coordinacin con los profesionales de
la salud mental y de los servicios sociales, procedin-
dose con una metodologa similar a la desarrollada
con el PIR, a la propuesta del Plan Individualizado de
Apoyos/Autonoma (PIA) que constituir el elemento
clave sobre el que se desarrolle el seguimiento de
cada usuario del sistema.
RECOMENDACIONES CLAVE
El fundamento del Plan individualizado de rehabilitacin es una evaluacin integral del usuario
y su contexto, y un buen trabajo en equipo multidisciplinar.
El Plan individualizado de rehabilitacin constituye el eje sobre el que gira la rehabilitacin y
debe ser consensuado con profesionales, usuario y familia.
El PIR debe contener al menos los objetivos, su secuenciacin, las estrategias teraputicas,
y el modelo de evaluacin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 926 7/5/10 13:19:03
927
102. GESTIN DEL PLAN INDIVIDUALIZADO DE REHABILITACIN
5. BIBLIOGRAFA BSICA
Junta de Castilla y Len. Estrategia Regional de
Salud Mental y Asistencia Psiquitrica en Castilla y
Len. Valladolid: Juan de Castilla y Len. 2003.
Grupo de Trabajo de la Gua de Prctica Clnica
de I. Ps. en T.M.G. Gua de Prctica Clnica de In-
tervenciones Psicosociales en el Trastorno Mental
Grave. Plan de Calidad para el Sistema Nacional
de Salud del Ministerio de Sanidad y Poltica Social.
Instituto Aragons de Ciencias de la Salud-I+CS;
2009. Guas de Prctica Clnica en el SNS: I+CS
N
o
2007/05.
Imserso. Modelo de Centro de rehabilitacin psi-
cosocial. Ministerio de Educacin PSyD, editor.
Madrid: Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO). 2007.
Rodrguez Gonzlez A. Rehabilitacin psicosocial de
personas con trastornos mentales crnicos. Madrid:
Ed. Pirmide.1997.
Rojo E, Tabars R, Manual prctico de cognicin en
la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Barcelona: Ed.
Ars Medica. 2007.
6. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Grupo de trabajo de la GPC sobre la Esquizofrenia
y el Trastorno Psictico Incipiente. Frum de Salut
Mental, coordinacin. Gua de Prctica Clnica sobre
la Esquizofrenia y el Trastorno Psictico Incipiente.
Madrid: Plan de Calidad para el Sistema Nacional de
Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo. Agncia
dAvaluaci de Tecnologia i Recerca Mdiques. 2009.
Gua de Prctica Clnica: AATRM. N
o
2006/05-2.
Kern RS, Glynn SM, Horan WP, Marder SR. Psycho-
social treatments to promote functional recovery in
schizophrenia. Schizophr Bull. 2009;35(2):347-61.
National Mental Health Development Unit (NMHDU).
Work, Recovery and Inclusion: Employment support
for people in contact with secondary care mental
health services. Best Practice Guidance HM Go-
vernment. 2009.
New Freedom Commission on Mental Health. Final
Report 1/092009. Available from: www.mental-
healthcommission.gov/reports/Finalreport/FullRe-
port.htm.
Servicio Murciano de Salud. Departamento de Salud
Mental. Gua de prcticas Clnica para el tratamiento
de la esquizofrenia. Murcia: Consejera de Sanidad
Murcia (Comunidad Autnoma). 2009.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 927 7/5/10 13:19:04
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 928 7/5/10 13:19:04
103. LOS DISPOSITIVOS DE REHABILITACIN
Autores: Anna Mont Canela y Miguel Blasco Mas
Tutor: Germn Gmez Bernal
Hospital Obispo Polanco. Teruel
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
929
CONCEPTOS ESENCIALES
La rehabilitacin de las personas con TMG requiere recursos diseados y especcos para
lograr la estabilidad personal, familiar y laboral, donde los Centros de Salud Mental son el eje
central de este tratamiento
El objetivo principal de estos programas es facilitar la integracin de las personas con TMS
en la comunidad, promoviendo una vida lo ms autnoma posible.
1. INTRODUCCIN
La rehabilitacin psicosocial se dene como el con-
junto de intervenciones y apoyos que ayudan a los
pacientes con discapacidades psiquitricas a rein-
tegrarse en la comunidad, mejorando su funciona-
miento personal y social, y adquiriendo capacidades
y habilidades necesarias que permitan la convivencia
en su entorno de la forma ms autnoma, digna e in-
dependiente posible. La rehabilitacin opera en todas
las reas de la vida: alojamiento, estudios, trabajo,
relaciones familiares y sociales
Los diferentes recursos que forman la atencin
comunitaria tienen funciones diferentes pero comple-
mentarias. La organizacin de un sistema organizado
y coordinado es bsico para la atencin integral de
los pacientes, debe constar de un eje central de tra-
tamiento formado por las unidades de salud mental y
adems una variada red de recursos especcos que
cubran las diferentes necesidades de los pacientes y
sirvan de apoyo a los servicios de salud mental.
La reforma psiquitrica se inicia en Espaa con la
Ley General de Sanidad de 1986 con el Informe
de la comisin Ministerial de Reforma Psiquitrica
(Ministerio de Sanidad y Consumo) donde se deli-
mitan los principios generales para el proceso de
transformacin de la atencin psiquitrica, as como
las recomendaciones para el desarrollo del nuevo
modelo de salud mental.
Es un proceso de cambio que plantea la integracin
de la psiquiatra y la atencin a la salud mental en el
sistema sanitario general. La reforma est centrada
bsicamente en dos programas complementarios: la
desinstitucionalizacin de los pacientes ingresados
en hospitales psiquitricos con la posterior reinser-
cin en la sociedad, y la rehabilitacin de pacientes
que viven en la comunidad con bajo nivel de autono-
ma y dicultades de adaptacin social.
La reforma psiquitrica ha trado como consecuen-
cia la importancia de desarrollar una red coordinada
de recursos, servicios, programas y personas que
puedan dar respuesta a las diferentes necesidades
de los enfermos mentales (facilitar su reinsercin o
mantenimiento en la sociedad, aportar una atencin
integral y adecuada, atencin a los problemas psico-
sociales...). Es decir, tener en cuenta tanto la preven-
cin, como la atencin o la posterior rehabilitacin
de los pacientes.
Dentro del sistema comunitario integral se incluyen
los siguientes mbitos (Stroul,1989): identicacin
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 929 7/5/10 13:19:04
930
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
y captacin de los enfermos con patologa crnica,
atencin y tratamiento de salud mental de forma am-
bulatorio u hospitalaria dependiendo de la clnica,
alojamiento y atencin residencial, apoyo econmico,
social, educacin y apoyo a las familias, rehabilita-
cin psicosocial, rehabilitacin laboral y apoyo a la
insercin en el mercado de trabajo y proteccin legal
y defensa de sus derechos.
Aunque ya se ha iniciado la reforma psiquitrica, an
queda bastante trabajo que realizar antes de poder
armar que disponemos de un sistema comunitario
integral que permita la atencin integral, reinsercin
e integracin en la comunidad de estos pacientes y
de sus familias.
2. DESCRIPCIN DE LOS RECURSOS
DE REHABILITACIN PSICOSOCIAL
2.1. PROGRAMAS DE REHABILITACIN
EN LOS CSM
La rehabilitacin de las personas con TMG re-
quiere recursos diseados y especcos para lograr
la estabilidad personal, familiar y laboral, donde los
centros de salud mental son el eje central de este
tratamiento.
Los CSM, mediante los programas de rehabilitacin y
seguimiento, son un recurso especializado dirigido a
las personas con trastorno mental grave que precisen
apoyo psicosocial mantenido, especco y en los que
no son sucientes los tratamientos habituales.
El objetivo principal de estos programas es facilitar
la integracin de las personas con TMS en la co-
munidad, promoviendo una vida lo ms autnoma
posible.
Como objetivos especcos encontramos: identicar
la poblacin con TMG y sus necesidades, favorecer
la autonoma del paciente y coordinar los diferentes
recursos necesarios para dar una atencin integral
y continuada a los pacientes.
Son los propios profesionales de los servicios
de salud mental quienes derivan a los pacientes al
programa de rehabilitacin y seguimiento si lo con-
sideran adecuado. Una vez aceptado el paciente, se
elabora un programa individualizado de tratamiento y
seguimiento y se supervisan las diferentes fases del
tratamiento mediante la coordinacin con los distin-
tos dispositivos que intervengan en el tratamiento,
dicha coordinacin la realizar la persona designada
para supervisar la totalidad de cada caso en con-
creto. Finalmente, no podemos olvidar el apoyo y
educacin de los acompaantes durante el proceso
de rehabilitacin.
2.2. TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO
Con el proceso de desinstitucionalizacin y tras el
cierre de los hospitales psiquitricos apareci un
grupo de poblacin en el que no era suciente los
recursos disponibles hasta ese momento. Es enton-
ces, hacia los aos 70, cuando se desarrollan los
programas de tratamiento asertivo comunitario (Max,
Test, Stein).
Los programas de tratamiento asertivo comunitario
coordinan y organizan la atencin integral y continua-
da de los pacientes con TMG con un grado mayor de
deterioro, quienes presentan ms dicultades para
utilizar los recursos de salud mental.
El objetivo es reinsertarlos en la comunidad, cu-
briendo las necesidades bsicas de cualquier indi-
viduo (alimentacin, alojamiento, atencin mdica
general, acceso a recursos materiales elementa-
les), ensendoles habilidades de adaptacin para
responder a las demandas de la vida comunitaria
(transporte pblico, manejo del dinero), favoreciendo
la motivacin y la autonoma del paciente. El progra-
ma tambin debe ser asertivo, evitando en todo lo
posible los abandonos e incluye los tratamientos far-
macolgicos y las intervenciones clnicas necesarias.
Funcionan los 7 das de la semana, 24 horas al da, la
mayor parte del tiempo fuera de los despachos.
Para ello, es necesario la coordinacin de los
distintos tcnicos y profesionales, que se articulan
en una red de servicios integrada. Se trata de un tra-
tamiento multidisciplinar (incluye trabajadores socia-
les, enfermeros, monitores, psiclogos, psiquiatras,
etc.. ) y todos los miembros del equipo comparten
la responsabilidad sobre el paciente, ya que la re-
lacin se establece entre el equipo y el paciente ( y
no entre un profesional y el paciente), el tratamiento
asertivo comunitario enfatiza el trabajo en equipo y
la corresponsabilidad.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 930 7/5/10 13:19:04
931
103. LOS DISPOSITIVOS DE REHABILITACIN
2.3. EL PAPEL DE LOS HOSPITALES DE DA EN LA
RED DE REHABILITACIN PSICOSOCIAL Y SU
DIFERENCIA CON LOS CRP O CENTROS DE DA
El hospital de da se dene como un dispositivo sani-
tario especco que permite un tratamiento intensivo,
durante un perodo de tiempo determinado para cada
paciente, en rgimen de hospitalizacin parcial, sin
aislamiento familiar ni social.
Este dispositivo est destinado a pacientes que pre-
senten un estado clnico agudo o subagudo, en el
que sea necesario prestar tratamientos intensivos
con el objetivo de obtener una mejora clnica, reducir
los sntomas y conseguir una remisin parcial o total
de la misma, as como actuar sobre las secuelas
y posibles consecuencias sociales, buscar un au-
mento en la calidad de vida, disminuir el nmero de
recadas y reingresos, prevenir el deterioro y obtener
una mejora en el funcionamiento familiar y social.
Tambin est destinado a pacientes con el objetivo
de determinar su diagnstico o como continuidad
teraputica tras un perodo de hospitalizacin total,
es decir un lugar de transicin entre la hospitalizacin
total y la integracin en la comunidad.
Las indicaciones para ingresar en hospital de das
son: trastornos esquizofrnicos que no presenten un
deterioro defectual importante, trastornos graves de
la personalidad, neurosis graves, ciertos trastornos
afectivos y trastornos de la alimentacin. Es necesa-
rio que los pacientes que ingresen en hospital de da
tengan una cobertura familiar y social que garantice
sus cuidados y su alojamiento en las horas que no
permanezcan en el hospital, con capacidad de des-
plazarse hasta el hospital, compromiso por su parte
de colaboracin con el programa teraputico, que
no presenten alteraciones de conducta gravemente
disruptivas ni riesgo de suicidio que requiera un in-
greso a tiempo completo.
A parte del ambiente teraputico del hospital de
da per se, ste est dispuesto de un gran nmero
de actividades teraputicas que favorezcan el trata-
miento intensivo de los pacientes: tratamiento psico-
farmacolgico, grupos comunitarios, ergoterapia, psi-
comotricidad, psicoterapias individuales, entrevistas
familiares y grupos de psicoterapia multifamiliar.
El equipo est formado por psiquiatras, psiclogos,
enfermera, trabajadores sociales y terapeutas ocupa-
cionales. La asistencia ser 6 7 horas diarias al da,
de lunes a viernes. En periodos evolutivos posteriores
se reducir el tiempo asistencial y nalmente, tras la
consecucin de los objetivos previstos o cuando se
considere que puede beneciarse ms de otro dispo-
sitivo se proceder al alta y derivacin a CSM.
A diferencia de los hospitales de da (dirigidos
a pacientes con patologa aguda o subaguda), los
centros de da van dirigidos a enfermos con patologa
crnica con el objetivo principal de una actividad
psicoteraputica rehabilitadora, si bien estos pueden
servir como dispositivos puente desde los que se
pueden derivar pacientes susceptibles a centros de
rehabilitacin.
2.4. CENTRO DE REHABILITACIN PSICOSOCIAL.
(CPRS)
Un CRPS es un recurso especico destinado a la
atencin de pacientes con trastorno mental grave y
crnico, con dicultades para su desenvolvimiento
psicosocial y adecuada integracin en la comuni-
dad.
En un CRPS se ofrece a los pacientes programas de
rehabilitacin psicosocial, adems de realizar funcio-
nes de apoyo y soporte social (que son las propias
del centro de da), dirigidos a la optimizacin de sus
capacidades, con el objetivo de facilitar y consolidar,
tanto la propia autonoma personal, como su reinser-
cin integral en la sociedad, y especialmente en su
medio habitual, familiar y comunitario.
Esta dirigido a poblacin entre 18 y 65 aos con
enfermedad mental severa y crnica, en una situa-
cin psicopatolgica estable, sin comportamientos
conictivos ni dependencia grave a txicos, pero que
debido a su enfermedad sufren un deterioro personal
y/o de sus relaciones, que diculta su integracin
social.
Siempre ser el facultativo de referencia del paciente,
quien a la vista de su indicacin, elabore un informe
desde la unidad de salud mental solicitando su in-
greso en este recurso.
Con cada usuario se realiza un estudio psicosocial,
atendiendo a sus caractersticas, problemas y ne-
cesidades concretas, as como un estudio de su
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 931 7/5/10 13:19:04
932
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
medio habitual (familia, comunidad,.) elaborndose
un plan de rehabilitacin individual que contempla la
consecucin progresiva de metas encaminadas a la
rehabilitacin de ese paciente. incluir mltiples acti-
vidades e intervenciones, individuales y grupales que
se realizaran en el propio centro o en escenarios rea-
les de la vida comunitaria; adems es esencial com-
paginar una efectiva intervencin en la comunidad
que prepare y consolide su insercin en la misma,
por lo que habr que seguir realizando dos funciones
fundamentales, propias del centro de da:
Seguimiento y soporte social del paciente: me-
diante el trabajo coordinado con los servicios
de salud mental, los servicios sociales y aque-
llas otras instancias que fueran necesarias para
ofrecer al usuario el apoyo y soporte social que
requiera para consolidar su nivel de desenvoltu-
ra psicosocial e integracin en la comunidad.
Apoyo a las familias: instruyendo, asesorando
y apoyando a las familias en el manejo del fa-
miliar enfermo e impulsando la autoayuda y el
asociacionismo.
2.5. UNIDADES DE REHABILITACIN
HOSPITALARIA
Las unidades de rehabilitacin hospitalaria son un
recurso del sistema de salud mental, de caracters-
ticas hospitalarias, cuya nalidad es el tratamiento,
rehabilitacin y contencin de pacientes afectados
de diversas patologas mentales, que por su grave-
dad y dicultad de adaptacin al entorno, son candi-
datos a beneciarse de programas de rehabilitacin
ms largos y especcos que los ofrecidos en otros
dispositivos de salud mental.
Los usuarios beneciarios de estos centros sern
pacientes con patologa mental grave y crnica, cuyo
tratamiento idneo excede de las posibilidades de
tratamiento ofrecido por los servicios ambulatorios,
requiriendo una atencin ms prxima e intensiva,
que consistir en un internamiento ms prolongado,
durante el cual se realizara una intervencin individua-
lizada y global: biolgica, psicofarmacolgica, psico-
teraputica, rehabilitadora y psicosocial, adems de
una atencin sanitaria general.
El ingreso en la unidad de rehabilitacin hospita-
laria ser siempre programado, y propuesto por
los servicios de salud mental, con los que deber
existir posteriormente una total coordinacin en el
seguimiento y consecucin de las metas propuestas
en el programa de rehabilitacin individualizada del
paciente ingresado.
Objetivos:
Rehabilitacin del dcit.
seguimiento y cumplimiento de los objetivos
propuestos en el plan individualizado de re-
habilitacin para el paciente realizado a su
ingreso.
Coordinacin con los servicios sociales de ori-
gen del paciente para optimiza las condiciones
vitales del mismo.
Adecuacin del entorno social y familiar del pa-
ciente de modo que favorezca su reintegracin
en el mismo tras el alta.
2.6. REHABILITACIN LABORAL
El colectivo de personas con trastorno mental gra-
ve es uno de los ms marginados y desprotegidos
socialmente, y por ende, un de los que ms intensa-
mente sufre la dicultad de integracin en el mundo
laboral. Esta dicultad surge tanto de las peculiares
caractersticas propias de este grupo, como de la
incomprensin y la desconanza que nace del des-
conocimiento de sta realidad por parte de muchos
potenciales empleadores.
Las circunstancias que propician tal adversidad son
muy diversas, desde la carencia de recursos socio-
comunitarios adecuados para la preparacin o reha-
bilitacin laboral de ste segmento de la poblacin,
hasta el prejuicio existente hacia l mismo por motivo
de su enfermedad. Por todo ello, ser una difcil labor,
pero un deseable objetivo, el armonizar el desarrollo
de programas de capacitacin y rehabilitacin laboral
en estos pacientes, con el fomento de las frmulas
que permitan la integracin o reinsercin de los mis-
mos en el mundo laboral productivo, y que ello se de
en las condiciones de mayor normalizacin posible.
La integracin laboral de las personas con trastorno
mental severo (TMS), ser pues una tarea que re-
querir la accin coordinada de los centros de salud
mental y los centros de rehabilitacin psicosocial y
laboral, para llevar a cabo programas ecientes de
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 932 7/5/10 13:19:04
933
103. LOS DISPOSITIVOS DE REHABILITACIN
capacitacin laboral, que debern adems contar
con un adecuado apoyo social que ampare el trabajo
desarrollado en estos recursos, y propicie el xito
de sus objetivos.
2.6.1. Centros de rehabilitacin laboral (CRL)
Son un dispositivo cuyo objetivo es la rehabilitacin y
reinsercin laboral de personas con trastorno mental
severo, de modo que estas puedan integrarse en el
mundo laboral de la forma ms normalizada posible.
Objetivos:
Capacitacin laboral de los usuarios, favore-
ciendo adems el ptimo desarrollo de sus pro-
pias capacidades, y dotndolos de habilidades
sociales, que faciliten su acceso y permanencia
en el mundo laboral.
Promocin del empleo, facilitando el acceso
de los usuarios al mercado laboral ordinario,
al empleo protegido (centros especiales de
empleo, empresas sociales), o bien al empleo
autogestionado.
Procurar la involucracin de empresas, institu-
ciones y sociedad en general en el objetivo de
lograr la reinsercin laboral los pacientes.
Usuarios:
Sern pacientes entre 18 y 45 aos, con un trastor-
no mental severo, en situacin de estabilidad psico-
patolgica, y con un adecuado nivel de autonoma
personal y social, que se encuentran motivados para
trabajar y en condiciones legales para hacerlo.
Los pacientes candidatos, sern derivados siempre
con un informe, desde los servicios de salud mental.
Actividad en un CRL
Como se ha dicho, el objetivo prioritario de estos
centros son la orientacin y capacitacin laboral de
los pacientes, para lograr una integracin lo ms
normalizada y permanente posible de los mismos
en el mundo laboral.
El proceso de preparacin para lograr una integra-
cin laboral adecuada, se estructura en los CRL en
diferentes fases de carcter general, como: evalua-
cin, programacin de un plan de rehabilitacin, in-
tervencin, evaluacin de los resultados del plan de
intervencin y seguimiento. En cada una de estas
fases se desarrollaran una serie de actividades. Este
esquema general de actividades satisfar la mayor
parte de las necesidades de los usuarios, sin em-
bargo, dentro de del mismo se disear un itinerario
personalizado o plan individualizado de rehabilitacin
que responda ms ntimamente a las cualidades y
caractersticas propias de cada individuo.
Las actividades que se realizan en estas fases del
programa sucintamente son:
Evaluacin de la vocacin y la capacidad laboral
del individuo.
Orientacin vocacional y laboral de acuerdo a
sus potencialidades.
Diseo de un plan individualizado de rehabi-
litacin.
Formacin profesional
Entrenamiento en hbitos y habilidades del
mundo del trabajo.
Preparacin en habilidades en la bsqueda de
empleo.
Apoyo en la integracin laboral y en el mante-
nimiento del empleo.
Estas actividades se llevarn a cabo, dependiendo
de su naturaleza, tanto en el propio CRL, como en
otros recursos ya existentes en la comunidad, como
centros de formacin profesional, cursos del INEM,
Escuelas Profesionales, etc, siendo estos ltimos
preferidos en el captulo de formacin profesional,
por su carcter normalizado, mientras que otras ac-
tividades, como el entrenamiento en actitudes y ha-
bilidades del mundo laboral, ser preferible llevarlas
a cabo en el CRL.
Desde el CRL se fomentara y apoyar en todo mo-
mento el proceso de formacin e integracin laboral
de los usuarios, realizndose labores de mediacin
y coordinacin con el mercado laboral, tanto para
conocer las necesidades de ste, como para ofrecer
al mismo los servicios laborales de los pacientes,
haciendo conocer a los empresarios no solo la com-
petencia profesional de aquellos, sino tambin las
ventajas y exenciones scales que supone para ellos
la contratacin de personas de este colectivo.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 933 7/5/10 13:19:04
934
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
3. RECURSOS COMUNITARIOS DE APOYO
Los procesos de rehabilitacin y reinsercin social
de los individuos con trastorno mental severo supo-
nen la puesta en marcha de una compleja red de
recursos sociales, que debe adems adaptarse de
forma individualizada a las necesidades particulares
de cada uno de los usuarios.
Estos procesos implican la necesidad de una vivien-
da, utilizacin de medios de transporte, sostenimiento
de centros dedicados a la realizacin de actividades
rehabilitadoras, utilizacin de materiales y otras ac-
tividades y circunstancias, que de este modo gene-
ran un importante gasto econmico que la sociedad
debe afrontar.
Resulta teraputico el hecho de que el usuario sea
capaz de sufragar los gastos que genera su propia
rehabilitacin, sin embargo algunas de estas per-
sonas no disponen del nivel adecuado de ingresos
para hacer frente a los mismos, por lo que debiera
idealmente de disponerse de un sistema social de
recursos econmicos suciente que permitiera a es-
tos pacientes hacerse cargo econmicamente, y a
titulo personal de su propia rehabilitacin.
El modelo de atencin adoptado para la rehabilita-
cin de los pacientes con trastorno mental severo
contempla la utilizacin de todos los recursos exis-
tentes disponibles; tanto los ofrecidos por el sistema
nacional de salud (CRP, centros de da, unidades
de rehabilitacin hospitalaria, centros residenciales
alternativos, etc.) como aquellos otros centros nor-
malizados no pertenecientes a la red asistencial, pero
cuya utilizacin por los usuarios resulte favorable para
su adecuado funcionamiento psicosocial.
4. RECURSOS SOCIALES DE APOYO
Otros recursos disponibles no dependientes direc-
tamente del sistema asistencial, pero que facilitan la
integracin social de los usuarios son:
Agencias tutelares de adultos.
El motivo de ser de estas entidades es la proteccin
de las personas incapaces de administrar sus propie-
dades y vidas por si mismas, con el objeto de evitar
el desamparo de las mismas, apoyndolas y promo-
viendo su integracin normalizada en la sociedad.
Para lograr estos objetivos debe existir una intima
colaboracin entre estas entidades y los recursos
de tratamiento y rehabilitacin.
Clubes Sociales.
Son recursos sociales promovidos desde distintos
mbitos (servicios pblicos, asociaciones familiares,
iniciativa privada, etc) con el objeto de ofrecer apoyo
a los pacientes con trastorno mental grave facilitando
su integracin en ambientes sociales normalizados.
En estos centros se realizaran actividades recreativas
y de ocio que resulten de inters comn, y los usua-
rios debern ser personas mayores de 18 aos cuyo
trastorno mental severo no impida una convivencia
correcta y uida entre los usuarios.
Otros recursos sociales normalizados.
El objetivo fundamental de la red sanitaria asistencial
no es el de atender todas las necesidades que los
usuarios con trastorno mental severo puedan pre-
sentar, sino el de entrenar a estos, con el propsito
de ponerlos en disposicin de satisfacer dichas ne-
cesidades, haciendo de ellos personas autnomas
y capaces de acceder a los recursos sociales nor-
malizados existentes y hacer un uso adecuado de
los mismos.
Existe una amplia gama de recursos sociales nor-
malizados y susceptibles de ser utilizados por los
usuarios con trastorno mental severo y que van desde
asociaciones culturales, hasta clubes excursionistas,
coleccionistas o artsticos, pasando por diferentes
tipos de asociaciones, crculos, entidades o agrupa-
ciones con intereses concretos y en los que estos
pacientes pueden integrarse para dar satisfaccin a
sus necesidades o preferencias particulares.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 934 7/5/10 13:19:04
935
103. LOS DISPOSITIVOS DE REHABILITACIN
5. BIBLIOGRAFA BSICA
Grupo de trabajo de la AEN de rehabilitacin psico-
social. Rehabilitacin psicosocial del TMS. Situacin
actual y recomendaciones. Cuadernos tcnicos 2.
Madrid: Ed. AEN. 2002.
Corrigan PW et al. Principles and Practice of Psy-
chiatric Rehabilitation. New York: Ed. The Guilford
press. 2008.
Liberman RP. Recovery from Disability: Manual of
Psychiatric Rehabilitation. Washington D.C: Ed.
American Psychiatric Publishing. 2008.
Rebolledo. Rehabilitacin psiquitrica. Santiago de
Compostela: Ed. USC. 1997.
Rodriguez A. Rehabilitacin psicosocial de perso-
nas con trastornos mentales crnicos. Madrid: Ed.
Pirmide.1997.
6. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Wahl O. Media madness: Public images of mental
illness. New Brunswick, NJ: Ed. Rutges University
Press. 1995.
Tessler R et al. Family experiences with mental illness.
Wesptpor, CT: Ed. Aubur House. 2000.
Lamb H. The mental ill in an urban country jail. Archi-
ves of General Psychiatry. 1982; 39:17-12.
Baronet A. Psychiatric rehabilitation: Efcacy of four
models. Clin Psychol Rev. 1998 Mar;18(2):189-228.
Review.
Corrigan P. How stigma interferes with mental health
care. Am Psychol. 2004 Oct;59(7):614-25.
RECOMENDACIONES CLAVE
El trabajo en rehabilitacin exige de los profesionales paciencia, siendo necesario valorar
pequeos logros que se van obteniendo en periodos largos de tiempo.
La rehabilitacin psicosocial es un campo multidisciplinar en el que es necesario
coordinarse con gran cantidad de profesionales: enfermera, psicologa, trabajo social,
terapia ocupacional, etc. Sin esta colaboracin y sin trabajo en equipo, el fracaso esta
garantizado.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 935 7/5/10 13:19:04
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 936 7/5/10 13:19:04
104. ASPECTOS TICOS Y MDICO-LEGALES
Autoras: Berta Cejas Pascual y Leticia Muoz Garca-Largo
Tutora: Eudoxia Gay Pamos
Hospital Universitario Reina Sofa. Crdoba
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
937
CONCEPTOS ESENCIALES
Rehabilitacin.
Autonoma del paciente.
Consentimiento Informado.
Internamiento involuntario.
Incapacitacin.
1. INTRODUCCIN
La articulacin y regulacin del Sistema Nacional
de Salud por medio de la Ley General de Sanidad
y la descentralizacin del Estado con la progresiva
transferencia de las competencias en sanidad a las
Comunidades Autnomas constituyen el punto de
partida y el marco que han permitido el desarrollo
de la atencin a la salud mental en las ltimas d-
cadas.
Los trastornos mentales actualmente y gracias a la
reforma psiquitrica, iniciada en el siglo XX, ya no se
considera una lacra social que requiera una margina-
cin y estigmatizacin, sino como una enfermedad y,
como tal requiere un abordaje mdico, psicolgico y
social. De esta manera se ha producido el cierre de
las grandes instituciones, y las personas con tras-
torno mental grave que vivan entre muros, ahora lo
hacen en sus hogares familiares o en residencias, y
con ello sus necesidades se han ido acercando pro-
gresivamente a la normalidad, ajustndose al conjun-
to de necesidades de la poblacin sana: necesidad
de educacin, trabajo, relaciones sociales, recibir un
tratamiento adecuado y rehabilitador. De esta forma
se da origen al modelo comunitario de atencin a
la enfermedad mental, considerando que el marco
idneo para el tratamiento de los trastornos mentales
no es una institucin cerrada, sino la comunidad. Los
principios bsicos de dicho modelo son: autonoma,
continuidad, accesibilidad, comprensividad, equidad,
recuperacin personal, responsabilizacin y calidad.
A continuacin se tratarn los temas que considera-
mos ms importantes dentro de los aspectos ticos
y legales en salud mental.
2. PLAN DE ACCIN EN SALUD
MENTAL DE HELSINKI
La Conferencia Ministerial de la OMS para salud
mental (Helsinki, 12-15 Enero 2005), reconoce que
la salud mental es fundamental para la calidad de
vida y productividad de las personas, la familia, la
comunidad y los pases. En dicha conferencia se ha
elaborado un Plan de Accin en Salud Mental para
Europa, que se divide en los siguientes apartados:
Promover bienestar mental para todos: desa-
rrollando estrategias de promocin de la salud
mental dentro de las polticas de salud.
Demostrar la importancia central de la salud
mental para conseguir una buena salud pblica.
105 Cap.indd 937 10/5/10 12:20:52
938
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
Rechazar el estigma y la discriminacin: pro-
teger los derechos humanos de las personas
que sufren una enfermedad mental, establecer
medios laborales que den oportunidades de
empleo, segn sus capacidades, a las personas
con un problema de salud mental.
Promover actividades de sensibilizacin en las
etapas vulnerables de la vida: Nios y ancianos
son prioritarios en la promocin y prevencin
de la salud mental. Tambin se ha de prestar
atencin a los grupos marginales, incluidos los
emigrantes.
Prevenir los problemas de salud mental y el
suicidio.
Asegurar el acceso adecuado a la atencin
primaria de salud de los problemas de salud
mental.
Ofrecer cuidados efectivos en servicios comu-
nitarios para personas con problemas severos
de salud mental: implementar servicios espe-
cializados comunitarios accesibles las 24 horas
al da, 7 das a la semana, con profesionales
multidisciplinarios para el cuidados de enferme-
dades severas como esquizofrenia, desrdenes
bipolares, depresin severa o demencia, pro-
veer asistencia en crisis, desarrollar servicios
de rehabilitacin para la inclusin social. No
hay lugar, en el siglo XXI para tratamientos y
cuidados en instituciones cerradas.
Establecer coordinacin entre sectores.
Crear competentes y sucientes profesionales.
Establecer buena informacin en salud mental.
Proveer fondos equitativos y adecuados.
Evaluar la efectividad y generar nuevas eviden-
cias.
3. LEY 41/2002 DE 14 DE NOVIEMBRE
Ley Bsica reguladora de la autonoma del paciente
y de los derechos y obligaciones en materia de do-
cumentacin clnica. Veamos a continuacin algunos
de sus artculos:
En su artculo 2 seala que la dignidad de la persona
humana, el respeto a la autonoma de su voluntad y
a su intimidad orientarn toda actividad encaminada
a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la
informacin y documentacin clnica. El apartado 2
del mismo artculo aade que toda actuacin en el
mbito de la sanidad requiere con carcter general,
el previo consentimiento de los pacientes o usua-
rios, consentimiento que debe obtenerse despus de
que el paciente reciba una informacin adecuada, y
que se har por escrito en los supuestos que marca
la ley marca. Tambin seala que el paciente tiene
derecho a negarse al tratamiento excepto en casos
concretos.
4. CONSENTIMIENTO INFORMADO
La Ley 41/2002, dene en su artculo 3 el consen-
timiento informado como: la conformidad libre vo-
luntaria y consciente de un paciente, manifestada
en pleno uso de sus facultades despus de recibir
la informacin adecuada, para que tenga lugar una
actuacin que afecta su salud.
En el artculo 8, apartado 1 de dicha ley se seala
que: toda actuacin en el mbito de la salud de un
paciente necesita el consentimiento libre y voluntario
del afectado, una vez que recibida la informacin
prevista en el artculo 4 (informacin verdadera,
comprensible y adecuada a sus necesidades) haya
valorado las opciones propias del caso. El apartado
2 del mismo artculo expresa que el consentimiento
ser verbal por regla general, excepto en los siguien-
tes casos: Intervencin quirrgica, procedimientos
diagnsticos y teraputicos invasores y aplicacin
de procedimientos que suponen riesgos o inconve-
nientes de notoria y previsible repercusin negativa
sobre la salud del paciente. En el apartado 4 habla
sobre el derecho del paciente a ser advertido sobre
la posibilidad de utilizar su historia clnica con nes
docentes o de investigacin sin que ello suponga
riesgos adicionales. Por ltimo el artculo 5 seala
que el paciente puede revocar libremente por escrito
su consentimiento en cualquier momento.
En cuanto a los lmites del consentimiento informa-
do, el artculo 9 del mencionado texto legal seala
que la renuncia del paciente a recibir informacin
estar limitada por: el inters de la salud del propio
paciente, de terceros, de la colectividad o por las
exigencias teraputicas del caso, y que no ser ne-
cesario el consentimiento informado en las siguientes
situaciones:
105 Cap.indd 938 10/5/10 13:14:32
939
104. ASPECTOS TICOS Y MDICO LEGALES
Riesgo para la salud pblica.
Riesgo inmediato y grave para la integridad
psquica o fsica del enfermo y no es posible
conseguir su autorizacin. En ese caso se debe
consultar con los familiares o las personas vin-
culadas de hecho con l, siempre que las cir-
cunstancias lo permitan.
Con respecto al llamado Consentimiento por re-
presentacin, indica que ste ser otorgado en los
siguientes casos:
Cuando el paciente no sea capaz de tomar de-
cisiones segn criterio del mdico responsable
debiendo entonces hacerlo el representante
legal o en su defecto la familia o las personas
vinculadas de hecho, cuando est incapacitado
legalmente.
Cuando sea menor de edad y no est capaci-
tado intelectual ni emocionalmente para com-
prender el alcance de la intervencin, dando el
consentimiento el representante legal despus
de haber escuchado la opinin del menor si
ste tiene doce aos cumplidos.
Si el menor tiene ms d e16 aos cumplidos o
est emancipado, el consentimiento lo dar l
y si la actuacin mdica entraa grave riesgo
los padres sern informados y su opinin ser
tenida en cuenta.
El artculo 10 de la Ley 41/2002 muestra la informa-
cin bsica que hay que proporcionar al paciente
para que este pueda otorgar su consentimiento, y es
la siguiente: consecuencias relevantes o de importan-
cia que la intervencin origina con seguridad, riesgos
relacionados con circunstancias personales o profe-
sionales del paciente, riesgos probables conforme
a la experiencia o al estado de la ciencia que puede
originar la intervencin y las contraindicaciones.
5. HISTORIA CLNICA
Segn el ordenamiento jurdico se denomina histo-
ria clnica al conjunto de documentos relativos a los
procesos asistenciales de cada paciente, con la iden-
ticacin de los mdicos y dems profesionales que
han intervenido, con el n de obtener la mxima inte-
gracin posible de la documentacin del paciente.
Cada centro las archivar garantizando su seguridad,
conservacin y recuperacin. Es obligacin de los
centros conservarlas un mnimo de 5 aos.
Segn el artculo 16 de la Ley 41/2002 el destino
fundamental de la historia clnica es garantizar una
asistencia adecuada. Segn el marco jurdico ac-
tual, tienen derecho a la historia clnica las siguientes
personas:
El paciente (con excepcin de los datos de
terceras personas y las anotaciones subjetivas
del mdico).
Todo familiar o persona vinculada a l (siempre
que el paciente no lo haya prohibido y tendr
las mismas limitaciones que ste).
Los profesionales del centro que asisten al
enfermo.
La autoridad judicial.
El personal de gestin y administracin (slo
a aquellos datos relacionados con sus funcio-
nes).
Los inspectores mdicos.
6. EL SECRETO PROFESIONAL
El actual Cdigo Penal, en su artculo 199.1 indica:
el que revelare secretos ajenos, de los que tenga
conocimiento por razn de su ocio o sus relaciones
laborales, ser castigado con la pena de prisin de
1 a 3 aos y multa de 6 a 12 meses. En el punto 2
del mismo artculo se aade: El profesional que con
incumplimiento de su obligacin de sigilo, divulgue
los secretos de otra persona, ser castigado con
la pena de prisin de 1 a 4 aos, multa de 12 a 24
meses e inhabilitacin especial para dicha profesin
de 2 a 6 aos.
Las excepciones a la obligacin del secreto son las
siguientes:
Cuando se tiene conocimiento de la existencia
de un delito.
Cuando estemos en presencia de una enferme-
dad infecto-contagiosa recogida en los listados
de enfermedades de declaracin obligatoria y
exista riesgo grave para terceras personas o
para la salud pblica.
105 Cap.indd 939 10/5/10 12:20:52
940
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
Cuando se declara como imputado, testigo o
perito.
Al expedir certicados.
Al declarar en la comisin deontolgica del co-
legio de mdicos.
En los informes a otro compaero.
7. INTERNAMIENTO PSIQUITRICO
INVOLUNTARIO
Se trata de una de las medidas coercitivas que ms
presin y responsabilidad generan en el mdico
psiquiatra. El psiquiatra asume la doble funcin de
valorar por un lado la gravedad del proceso que sufre
el paciente, pero por otro debe garantizar la protec-
cin del mismo y de su entorno. Recientemente la
Recomendacin R (2004) 10 del Consejo de Europa
estipula como criterios para el ingreso involuntario
los siguientes (Art. 17.1): A) el padecimiento de un
trastorno mental. B) la concurrencia en la persona
afectada de tal padecimiento de un riesgo signi-
cativo de dao para s o para otros. C) la existencia
de una propuesta teraputica para el ingreso. D) la
inexistencia de alternativas menos restrictivas. E) la
toma en consideracin del sujeto afectado.
Las legislaciones que lo ataen han sido diferentes
segn los pases. En nuestro pas, con la llegada de
la Constitucin en 1978, el internamiento psiquitrico
sufre una importante reforma al quedar regulado por
el artculo 211 de la Ley 13/83 de reforma parcial
del Cdigo Civil en Materia de Tutelas, en la que a
su vez se deroga el Real Decreto de 3 de Julio de
1931 que atribua al ingreso psiquitrico involuntario
una cualidad protectora del orden pblico frente a la
peligrosidad del enfermo mental.
En la actualidad, el artculo 211 del Cdigo Civil ha
quedado derogado por el artculo 763 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero (BOE
N
o
7), donde se reeja la nalidad tratamental y re-
habilitadora que tiene el internamiento en nuestro
ordenamiento jurdico. En este artculo se regula
todo lo referente al Internamiento no voluntario por
trastorno psquico:
El internamiento, por razn de trastorno psqui-
co, de una persona que no est en condiciones
de decidirlo por s, aunque est sometida a la
patria potestad o a tutela, requerir autoriza-
cin judicial, que ser recabada del tribunal del
lugar donde resida la persona afectada por el
internamiento.
La autorizacin ser previa a dicho internamiento,
salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la
inmediata adopcin de la medida. En este caso, el
responsable del centro en que se hubiere producido
el internamiento deber dar cuenta de ste al tribunal
competente lo antes posible y, en todo caso, den-
tro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de
que se proceda a la preceptiva raticacin de dicha
medida, que deber efectuarse en el plazo mximo
de setenta y dos horas desde que el internamiento
llegue a conocimiento del tribunal.
En los casos de internamientos urgentes, la compe-
tencia para la raticacin de la medida corresponder
al tribunal del lugar en que radique el centro donde se
haya producido el internamiento. Dicho tribunal debe-
r actuar, en su caso, conforme a lo dispuesto en el
apartado 3 del artculo 757 de la presente Ley.
El internamiento de menores se realizar siem-
pre en un establecimiento de salud mental ade-
cuado a su edad, previo informe de los servicios
de asistencia al menor.
Antes de conceder la autorizacin o de raticar
el internamiento que ya se ha efectuado, el tri-
bunal oir a la persona afectada por la decisin,
al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona
cuya comparecencia estime conveniente o le
sea solicitada por el afectado por la medida.
Adems, y sin perjuicio de que pueda practi-
car cualquier otra prueba que estime relevante
para el caso, el tribunal deber examinar por s
mismo a la persona de cuyo internamiento se
trate y or el dictamen de un facultativo por l
designado. En todas las actuaciones, la per-
sona afectada por la medida de internamiento
podr disponer de representacin y defensa
en los trminos sealados en el artculo 758
de la presente Ley.
En todo caso, la decisin que el tribunal adopte en
relacin con el internamiento ser susceptible de
recurso de apelacin.
En la misma resolucin que acuerde el inter-
namiento se expresar la obligacin de los fa-
105 Cap.indd 940 10/5/10 12:20:52
941
104. ASPECTOS TICOS Y MDICO LEGALES
cultativos que atiendan a la persona internada
de informar peridicamente al tribunal sobre la
necesidad de mantener la medida, sin perjuicio
de los dems informes que el tribunal pueda
requerir cuando lo crea pertinente.
Los informes peridicos sern emitidos cada seis
meses, a no ser que el tribunal, atendida la naturaleza
del trastorno que motiv el internamiento, seale un
plazo inferior.
Recibidos los referidos informes, el tribunal, previa
la prctica, en su caso, de las actuaciones que es-
time imprescindibles, acordar lo procedente sobre
la continuacin o no del internamiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los prrafos anterio-
res, cuando los facultativos que atiendan a la persona
internada consideren que no es necesario mantener
el internamiento, darn el alta al enfermo, y lo comu-
nicarn inmediatamente al tribunal competente.
Con respecto al internamiento psiquitrico es impor-
tante matizar la diferencia existente entre una orden y
una autorizacin judicial. La orden de internamiento
slo sera adecuada cuando la enfermedad mental
sobreviene estando el sujeto en prisin cumpliendo
condena, o bien cuando se aplica una eximente y la
privacin de libertad que le hubiese correspondido
se trasforma en un ingreso psiquitrico. En el resto
de casos lo que hay es una autorizacin de interna-
miento, siendo siempre decisin mdica la duracin
del mismo.
Otro aspecto a destacar es la participacin y ayuda
de las fuerzas de seguridad en la realizacin del in-
greso. Siempre que exista una alteracin del orden
o riesgo para la vida de la persona o de terceros, los
miembros de los cuerpos y las fuerzas de seguridad
tanto del estado como del municipio o autonoma,
tienen la obligacin de ayudar a la contencin fsica
y traslado del enfermo. Su negativa constituira un
Delito de Denegacin de Auxilio (Art. 412 del Cdigo
Penal) y de Omisin del Deber de Socorro (Art. 195
del Cdigo Penal).
8. INCAPACITACIN POR CAUSA
PSIQUITRICA
Tradicionalmente, en el Derecho espaol se han
distinguido dos formas de la capacidad. A una se
le llama capacidad jurdica, a la otra, capacidad de
obrar. Se denomina capacidad jurdica a la aptitud
que tiene la persona para ser titular de derechos y
obligaciones. La capacidad jurdica la tienten todos
los seres humanos por el mero hecho de serlo y es
inmodicable. Lo que s que puede verse restringida
en virtud de sentencia judicial y segn el Art. 199
del Cdigo Civil es la capacidad de obrar, que es
la aptitud o idoneidad para realizar actos jurdicos.
sta ltima no existe en todos los hombres; sino que
puede faltar totalmente (nio sin uso de razn), existir
totalmente (se adquiere a la mayora de edad) o limi-
tadamente (nio emancipado). Ahora bien, cuando
falta la capacidad de obrar, subsiste la capacidad
jurdica y el sujeto podr intervenir en el mundo jur-
dico mediante otra persona que obre en su nombre
adquiriendo por l y transmitiendo sus derechos. sta
es la gura de la representacin (as, por ejemplo,
cuando intervienen los padres en representacin de
los hijos menores de edad). Pongamos un ejemplo:
un nio de 6 aos puede ser propietario de una for-
tuna, pero ese nio no puede gestionar, administrar
o gastar ese dinero, hay que nombrar a un tutor para
esos temas. Sin embargo, hay actos personalsimos
que no pueden realizarse a travs de representante
(matrimonio o testamento).
Incapacitar a una persona es privarla de la capacidad
de obrar, y para ello tienen que mediar unas causas
referenciadas en la ley. Segn el Art. 200 C.C. son
causas de incapacitacin las enfermedades o de-
ciencias persistentes de carcter fsico o psquico
que impidan a la persona gobernarse por s misma.
Una persona es incapaz siempre que haya sido
as declarado por una sentencia judicial, tras haber
sido promovido un expediente de incapacitacin, po-
nindolo previamente en conocimiento del Ministerio
Fiscal. Slo puede otorgarla el juez en el caso de que
una persona carezca de capacidad de autogobierno
y de administrar sus bienes. Cuando el juez dicta una
sentencia de incapacitacin se ejecuta en el Registro
Civil. La incapacitacin puede ser total o parcial y es
reversible si sobrevienen nuevas circunstancias, de-
biendo en todo caso practicarse siempre las pruebas
periciales correspondientes.
La Ley de Enjuiciamiento Civil en su Captulo Segun-
do artculo 756 y siguientes, determina cmo se ha
de llevar a efecto el proceso de incapacidad. Dicha
Ley seala que el juez competente para llevar a cabo
105 Cap.indd 941 10/5/10 12:20:52
942
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
la incapacitacin es el Juez de Primera Instancia del
lugar en el que reside la persona. Pueden iniciar el
proceso legal de incapacitacin de una persona el
cnyuge o descendientes y, en su defecto, los ascen-
dientes o hermanos y tambin el Ministerio Fiscal. Las
autoridades y funcionarios pblicos estn obligados
a ello. En el caso de menores de edad slo pueden
solicitarla quienes ejerzan la patria potestad o la tu-
tela sobre ellos. En esta situacin, la incapacitacin
es una medida de proteccin jurdica que prorroga la
patria potestad de los padres ms all de la mayora
de edad del hijo. Cuando faltan los padres es preciso
nombrar un tutor. Cuando no haya hermanos o fami-
liares cercanos que puedan serlo, entonces puede
ocuparse de ello una persona jurdica, por ejemplo
una fundacin tutelar.
La declaracin de prodigalidad (conducta desorde-
nada por al que se pone en peligro el patrimonio de
forma injusticada) slo la puede solicitar el cn-
yuge, ascendientes o descendientes que perciban
alimentos del presunto prdigo o se encuentren en
situacin de reclamrselos, sus representantes le-
gales o el scal.
Hay tres pruebas fundamentales e imprescindibles
en el proceso de incapacitacin, que son:
La audiencia de los familiares ms prximos
del presunto incapaz: se establece como una
garanta ms del presunto incapaz y para un
mayor conocimiento de su personalidad.
El examen del presunto incapaz por el Juez.
El dictamen pericial mdico o la prueba peri-
cial mdica es una prueba esencial. Lo puede
aportar la persona que promueve el proceso, y
si no, lo acuerda el Juez de ocio. Es la prueba
esencial porque nunca se puede decidir sobre
la incapacitacin sin previo dictamen pericial
mdico.
La sentencia judicial de incapacidad determinar,
en funcin del grado de entendimiento del menor o
incapaz, la extensin y lmites de la incapacitacin,
el rgimen de tutela o curatela al que debe quedar
sujeto y la necesidad o no de internamiento. Esta
situacin puede modicarse por una nueva sentencia,
si cambian las circunstancias. En la misma sentencia
se podr nombrar el tutor, aunque se puede hacer en
una sentencia diferente. En la tutela la persona que
es nombrada tutor tiene la obligacin de educar al
menor o incapaz y procurarle una formacin integral,
adems de administrar sus bienes y representarle en
todos sus actos. Sin embargo, la curatela tiene por
objeto completar la capacidad de estas personas,
por lo que ser necesaria la intervencin del curador
en aquellos actos que los menores o prdigos no
pueden realizar por s mismos segn haya dispuesto
la sentencia judicial de declaracin de incapacidad.
Tanto la tutela como la curatela constituyen un cargo
renunciable y con derecho a retribucin.
En el caso de ser el scal el iniciador del proceso
de incapacitacin de ocio, el juez, garante de la
tutela del paciente y de sus derechos y libertades,
debe nombrar al llamado defensor judicial, que de
otra manera hubiera sido el propio Ministerio Fiscal.
Habitualmente suele ser nombrado un abogado que
representa los intereses del paciente. Tambin puede
designarse un defensor judicial con carcter previo
a que se proceda al nombramiento de un tutor o
curador.
9. TRATAMIENTO AMBULATORIO
INVOLUNTARIO
En los ltimos aos han surgido voces que plan-
tean las dicultades para atender a pacientes con
enfermedades mentales graves que abandonan o
rechazan los tratamientos. Son pacientes con una
mnima o nula conciencia de enfermedad con ml-
tiples ingresos involuntarios y nulo seguimiento del
tratamiento al alta, con continuas descompensacio-
nes. Por este motivo, en algunos pases existen ya
diferentes formas de tratamiento ambulatorio obliga-
torio (TAI). En Espaa no existe una regulacin legal
especca sobre esta materia. La aplicacin del TAl
no est exenta de polmica, con defensores que
consideran que es una forma de conseguir el cum-
plimiento teraputico y la consiguiente mejora clnica
del paciente, y opositores, que encuentran en este
tipo de medidas una vulneracin de los derechos fun-
damentales de la persona y que conlleva un aumento
de la coercin y el estigma del paciente psiquitrico.
Actualmente, para las personas que ven gravemente
alterada su vida por una enfermedad psquica y que
no tienen conciencia de ello, la legislacin espaola
nicamente prev la posibilidad del internamiento o la
incapacidad civil. En octubre de 2004, la Asociacin
Nacional de Familiares de Pacientes con Enfermedad
105 Cap.indd 942 10/5/10 12:20:52
943
104. ASPECTOS TICOS Y MDICO LEGALES
Mental (FEAFES), a travs de los representantes
polticos, present en el Congreso de los Diputados
una proposicin para modicar el artculo 763 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y permitir as la posibili-
dad de obligar legalmente a un determinado tipo de
pacientes a recibir tratamiento ambulatorio:
Podr tambin el tribunal autorizar un tratamiento
no voluntario por razn de trastorno psquico o un
periodo de observacin para diagnstico, cuando
as lo requiera la salud del enfermo, previa propues-
ta razonada del facultativo, audiencia del interesa-
do, informe del forense y del Ministerio Fiscal. En
la resolucin que se dicte deber establecerse el
plan de tratamiento, sus mecanismos de control y
el dispositivo sanitario responsable del mismo, que
deber informar al juez, al menos cada tres meses,
de su evolucin y su seguimiento, as como la nece-
sidad de continuar, modicar o cesar el tratamiento.
El plazo mximo de duracin de esta medida ser de
dieciocho meses.
La Sociedad Espaola de Psiquiatra y la Sociedad
Espaola de Psiquiatra Legal se han manifestado a
favor del cambio legislativo. Por el contrario, la Aso-
ciacin Espaola de Neuropsiquiatra se ha manifes-
tado en contra, dando mayor peso a los potenciales
inconvenientes. Actualmente, en octubre del 2006,
el Consejo de Ministros ha propuesto una modica-
cin de la Ley de Jurisdiccin Voluntaria en la que
se recoge y regula el TAI y que an se encuentra
en trmites legislativos. Este Proyecto de Ley y a
diferencia de la propuesta de FEAFES, no se dirige
slo a los tratamientos ambulatorios no voluntarios,
sino a los tratamientos no voluntarios en general.
Otra diferencia fundamental con la anterior es que la
iniciativa no parte slo de la previa propuesta razona-
da del especialista, sino que ahora podrn tambin
promover este expendiente los familiares del enfermo,
incluso sin conocimiento del facultativo.
Apuntar que el Defensor del Pueblo considera que
no es preciso introducir ninguna normativa nueva, ya
que el TAI ya est legislado en el artculo 6 del Con-
venio de Oviedo y el artculo 9 de la Ley 41/2002 de
autonoma del paciente los facultativos podrn llevar
a cabo intervenciones clnicas a favor de la salud del
paciente sin necesidad de contar con su consenti-
miento cuando existe un riesgo inmediato grave para
su integridad fsica o psquica o para la salud pblica.
Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones
el consentimiento se prestar por representacin.
10. NOTIFICACIONES JUDICIALES
El internamiento y tratamiento involuntario estn su-
jetos a noticacin judicial urgente: la autorizacin
judicial ser previa salvo que por razones de urgencia
no sea posible, debindose en este caso noticar al
juez en un plazo mximo de 24 horas. Adems de in-
formar al juez en el momento del ingreso involuntario,
tambin se har en las siguientes circunstancias:
Alta mdica.
Si se rma la hospitalizacin voluntaria.
Si se fuga del centro y/o retorna tras la fuga.
Si se traslada a otro centro.
Caso de fallecimiento.
Si la familia pide el alta.
11. LA FUGA
Se debe diferenciar si el paciente que se ha fugado,
o abandonado la unidad de hospitalizacin, se encon-
traba ingresado en contra de su voluntad o no:
En contra de su voluntad: se debe noticar va
telefnica y fax al Juzgado de Guardia y Fuer-
zas de Seguridad del Estado, as como a la
familia.
Voluntariamente y no existe causa de incapa-
cidad para la correcta toma de decisiones, es
suciente con anotarlo en la historia clnica.
12. CONTENCIN MECNICA
La contencin mecnica es un procedimiento tera-
putico consistente en la restriccin de movimientos
de un paciente, con objeto de preservar su integridad
fsica y/o la de terceros, o asegurar la correcta apli-
cacin de otras medidas diagnsticas o teraputicas.
Las principales indicaciones son:
Prevenir lesiones al propio paciente y/u otras
personas.
Evitar disrupciones graves del programa tera-
putico del propio paciente o de otros enfermos.
105 Cap.indd 943 10/5/10 12:20:53
944
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
REHABILITACIN PSIQUITRICA
Evitar daos fsicos en el servicio.
Reducir estmulos sensoriales.
Si lo solicita voluntariamente el paciente y existe
justicacin clnica y /o teraputica.
La contencin mecnica en la mayora de los casos
se realiza sin el consentimiento del paciente, y por
tanto se priva de libertad. Esto hace que dicha aplica-
cin implique un ingreso involuntario y/o un tratamien-
to involuntario, de forma que debemos regirnos por
la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artculo 763. As
pues, ser necesaria una autorizacin judicial previa
a la contencin, salvo que por razones de urgencia
sea necesaria inmediatamente debiendo comunicarlo
al juez en un plazo mximo de 24 horas. Si se pro-
duce la descontencin antes de que se produzca la
autorizacin debe comunicarse al juzgado.
L a indicacin de la sujecin la realiza el mdico, sin
que la Ley precise que deba ser un especialista en
psiquiatra, y debe ser l mismo quien se encargue
de que se realicen los trmites legales.
La contencin mecnica debe realizarse por criterio
estrictamente clnico y con un objetivo teraputico
y debe informarse y solicitar el consentimiento a la
familia. Si sta se niega, se puede liberar al paciente,
haciendo que stos rmen que se oponen a dicha
medida teraputica y que se responsabilizan de las
consecuencias de dicha decisin. Si se considera
imprescindible la sujecin desde el punto de vista
mdico, debe ser el juez el que determine la accin
a tomar.
13. ALTA VOLUNTARIA
No puede rmar el alta voluntaria ningn paciente
sobre el que recaiga causa de incapacitacin, ya
sea temporal o no. Estas situaciones ocurren con
frecuencia en servicios de urgencias donde solicitan
el alta voluntaria pacientes con intoxicaciones etlicas
u otros txicos, intentos de autolisis, demencias y
algunos enfermos mentales. Debe tenerse en cuenta
que estos pacientes no presentan una capacidad
total para la toma de decisiones, pudiendo existir
riesgo para ellos o para terceros. Cuando se niegue
el alta voluntaria estamos ante un ingreso involun-
tario (aunque sea en la sala de urgencias) y debe
noticarse al juez.
Cuando el paciente se niegue al tratamiento tiene la
obligacin de rmar el alta voluntaria y en caso de
negarse tambin, puede ser indicada sta por parte
de la direccin del hospital (artculo 21 Ley Bsica
41/2002).
En el caso de pacientes supuestamente incapaces la
toma de decisiones la realizarn la familia o allegados,
pudiendo stos solicitar y rmar el alta voluntaria. Si
se sospecha un incorrecto tutelaje debe ponerse en
conocimiento del juez, incluso negando el alta hasta
obtener la respuesta del juez.
14. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
DEL MDICO INTERNO RESIDENTE
El mdico residente es aquel profesional de la Me-
dicina que se encuentra an en formacin y rgimen
de asistencia tutelada, bajo dependencia directa del
tutor o mdico facultativo asignado. Por ello es este
ltimo quien en ltima instancia debe responder si
no cumple su deber de instruccin, control y super-
visin; salvo que el residente asuma indebidamente
su actuacin, contraviniendo las directrices del su-
perior, o bien actuando al margen de ellas y por su
cuenta, en cuyo caso ser l slo quien responda de
su anmala actuacin. El mdico residente, aunque
tiene el ttulo de Licenciado en Medicina, no posee
el de la especialidad para la cual se est formando.
Por ello, los actos inherentes o especcos de dicha
especialidad es recomendable que se realicen bajo
supervisin y control de un facultativo especialista.
105 Cap.indd 944 10/5/10 12:20:53
945
104. ASPECTOS TICOS Y MDICO LEGALES
15. BIBLIOGRAFA BSICA
Chinchilla A. Manual de Urgencias Psiquitricas.
Barcelona: Ed. Masson. 2006.
Bertoln JM. Evaluacin e Intervencin en Urgencias
Psiquitricas. Madrid: Ed. Elselvier. 2009.
Fuertes Rocan JC, Cabrera Forneiro J. La Salud
Mental en Los Tribunales. Madrid: Ed. Aran. 2007.
Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de
Salud. Madrid. Ministerio de Sanidad y Consumo.
2007.
II Plan andaluz de Salud Mental.
16. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Cabrera Forneiro J, Fuertes Rocan JC. Psiquiatra
y Derecho. Dos ciencias Obligadas a Entenderse.
Madrid: Cauce Editorial. 1997.
Hales DJ, Rapaport MH (eds). Aspectos forenses y
ticos en psiquiatra. Focus APA lifelong learning in
psychiatry. Barcelona: Ed. Medical Trends. 2004.
Bloch S, Chodoff P, Green S (eds.). La tica en
psiquiatra. Fundacin archivos de neurobiologa.
Madrid: Editorial triacastela. 2001.
RECOMENDACIONES CLAVE
Ofrecer apoyo directo para ayudar a los pacientes a que puedan actuar como ciudadanos
de pleno derecho.
Ofrecer a las personas informacin, habilidades, apoyo y redes sociales que le sirvan para
gestionar su propia enfermedad.
Conocimiento de la legislacin y normativa propia de cada comunidad para ponerla al servicio
de los pacientes.
Establecer relaciones teraputicas ms simtricas, que favorezcan la escucha de los problemas
de las personas, adems de los sntomas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 945 7/5/10 13:19:06
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 946 7/5/10 13:19:06
Psiquiatra
Residente
M
A
N
U
A
L
MDULO 4.
Rotaciones
(Formacin
transversal)
Interconsulta
y enlace
4
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 947 7/5/10 13:19:06
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 948 7/5/10 13:19:06
105. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN
POR INTERCONSULTA Y ENLACE
Autoras: Beln Berjano Noya y Ester Zarandona Zubero
Tutora: M
a
Soledad Mondragn Egaa
Hospital Galdakao, Usansolo. Vizcaya
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
949
CONCEPTOS ESENCIALES
Duracin: 4 meses.
Rotacin R3 o R4.
Exposicin clnica gradual.
Contenidos diversos en las interconsultas.
Actividades de seguimiento y consulta ambulatoria.
Supervisin reglada.
Investigacin.
1. INTRODUCCIN
La interconsulta psiquitrica y psiquiatra de enlace
es la disciplina de la psiquiatra que lleva ms de
setenta aos de experiencia en la asistencia, do-
cencia e investigacin de personas con enferme-
dades mdico-quirrgicas, de sus familias y de los
profesionales sanitarios integrados en los diferentes
servicios. El conocimiento directo de la coexistencia
de trastornos somticos y psiquitricos y de sus com-
plejas relaciones, va a aportar un tipo de formacin
de crucial importancia tambin para aquellos que
vayan a desarrollar actividades asistenciales en la
clnica psiquitrica general.
En nuestro pas, y de acuerdo con el programa for-
mativo de especialistas, el entrenamiento en intercon-
sulta psiquitrica y psiquiatra de enlace se enmarca
dentro del perodo de formacin nuclear. Ello supone
que es una rotacin de obligado cumplimiento y cuya
duracin mnima se establece en cuatro meses.
Preferiblemente se realizar en la segunda parte de
la residencia, cuando los residentes tienen ya un co-
nocimiento y habilidades en psiquiatra general. En el
transcurso del periodo de rotacin el residente debe
adquirir, al menos, los siguientes conocimientos, ac-
titudes y habilidades:
Entrevista con el paciente mdico-quirrgico.
Fundamentos tericos psicosomticos. Comuni-
cacin con los pacientes gravemente enfermos
o terminales. Comunicacin con los allegados
del enfermo. Actividades de enlace con otros
profesionales y equipos sanitarios.
Evaluacin y manejo de los trastornos psiqui-
tricos y psicolgicos habituales en pacientes
mdico-quirrgicos. Psicofarmacologa en pa-
cientes mdico-quirrgicos. Intervenciones en
crisis e intervenciones psicoteraputicas de
apoyo en pacientes mdico-quirrgicos (inclu-
yendo los familiares). Coordinacin de cuidados
ante el paciente mdico-quirrgico complejo.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 949 7/5/10 13:19:06
950
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
Asimismo, en un nivel avanzado de la especializacin
se debera conseguir en este rea.
Actitud e identidad especca del psiquiatra
de enlace, con conocimientos y habilidades
en temas psicosomticos especiales y en psi-
coterapia especializada y adaptada a pacientes
mdico-quirrgicos y a la intervencin en crisis.
Alcanzar un adecuado nivel tcnico avanzado
de enlace con equipos sanitarios y capacita-
cin para el asesoramiento en casos de dilemas
ticos.
Formacin especca mediante sesiones clni-
cas interdisciplinarias, incluyendo staff mdico-
quirrgico y supervisin interna y externa por
staff experimentado de psiquiatra de enlace.
Sesiones bibliogrcas y estudio de la biblio-
grafa.
2. HABILIDADES Y COMPETENCIAS
El psiquiatra de enlace e interconsulta adecuada-
mente entrenado debe:
Tener buena formacin mdica, con una capaci-
dad de visin que le permita entender integral-
mente los aspectos mdicos y psicolgicos,
as como las implicaciones psicosociales y
familiares de la enfermedad.
Ser capaz de sospechar causa orgnica en pa-
tologa psiquitrica que as lo sugiera.
Tener la capacidad para trabajar en equipo con
sus compaeros del rea de salud mental, pro-
fesionales de otras disciplinas y autoridades de
la institucin.
Ser capaz de manejar un lenguaje amplio que le
permita comunicarse en trminos psiquitricos,
mdicos y administrativos.
Poder enfrentar una psicopatologa particular,
primordialmente constituida por reacciones de
adaptacin que pueden estar o no interferidas
por alteraciones cognoscitivas.
Tener un buen manejo psicofarmacolgico,
entendimiento de interacciones y efectos se-
cundarios de los frmacos.
Ser capaz de convivir e interactuar con otras
especialidades, en un espacio que es usual-
mente informal o en el marco de comits no
psiquitricos, excepcionalmente magistral, con
el objetivo de explicar conceptos y modicar
creencias partiendo del principio que el pacien-
te es la motivacin y el medio ideal para ese
intercambio.
Ser prctico, proactivo, claro, con buenas habi-
lidades para simplicar y transmitir conceptos,
ejecutivo y con gran persistencia y tolerancia
a la frustracin.
Intentar denir campos de accin especializados
que le permitan adquirir un entendimiento de la
vivencia de un grupo de pacientes especco
as como acercarse y desarrollar una relacin
de trabajo con los especialistas del rea.
Ser un facilitador de procesos de comunicacin
y entendimiento.
Poder identicar problemas de relacin y co-
municacin que incidan en el funcionamiento
de la institucin.
Entender que en un hospital ingresa el pacien-
te y su sistema familiar por lo que debe com-
prender el signicado de la enfermedad para el
paciente y el entorno y manejo de emociones
asociadas a la enfermedad.
3. PATOLOGAS MS FRECUENTES
Los problemas ms frecuentes que tratan los psiquia-
tras de consulta-enlace, son los siguientes:
Desorientacin.
Diferenciar entre cuadro confusional agudo y
demencia; investigar el estado metablico, ha-
llazgos neurolgicos, antecedentes de consu-
mo de sustancias; tratar la agitacin grave con
dosis bajas de antipsicticos; las benzodiacepi-
nas pueden agravar la desorientacin y causar
el sndrome de la puesta de sol (sundowning,
p. ej. ataxia, confusin); modicar el ambiente
a n de evitar la privacin de estmulos sen-
soriales.
Intento o amenaza de suicidio.
Son factores de alto riesgo: varn de ms de 45
aos, falta de apoyo social, alcoholismo, intento
previo, enfermedades mdicas incapacitantes
con dolor e ideacin suicida; si hay alguno de
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 950 7/5/10 13:19:06
951
105. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR INTERCONSULTA Y ENLACE
estos factores, derivar a una unidad psiquitrica
o iniciar vigilancia de enfermera de 24 horas.
Agitacin.
Relacionada a menudo con un trastorno cogni-
tivo, abstinencia de frmacos/drogas (por ejem-
plo, opioides, alcohol, sedante-hipnticos); el
haloperidol es la medicacin ms ecaz para la
agitacin extrema; emplear medidas de sujecin
fsica con suma precaucin; investigar si la agi-
tacin es secundaria a alucinaciones de mando
o a ideacin paranoide; descartar reacciones
txicas a la medicacin.
Alucinaciones.
La causa ms frecuente en pacientes hospita-
lizados es el delirium tremens; suele comenzar
3-4 das despus de la hospitalizacin; en UCI,
investigar aislamiento sensorial; descartar psi-
cosis reactiva breve, esquizofrenia, trastorno
cognitivo, patologa orgnica; tratar con medi-
cacin antipsictica.
Depresin.
Se debe evaluar el riesgo de suicidio de todo
paciente deprimido; los defectos cognitivos
de la depresin pueden plantear problemas
diagnsticos con la demencia; investigar ante-
cedentes de abuso de sustancias o frmacos
depresores (por ejemplo, reserpina o propano-
lol); administrar antidepresivos con precaucin
a pacientes cardacos, debido a los efectos
colaterales sobre la conduccin cardaca e hi-
potensin ortosttica.
Trastorno del sueo.
El dolor es una causa frecuente; los individuos
con depresin suelen despertarse temprano;
la dicultad para conciliar el sueo se asocia
con ansiedad; tratar con ansiolticos o antide-
presivos, segn la causa (como estos frmacos
no tienen efecto analgsico, se debe prescribir
un analgsico adecuado); descartar reacciones
precoces de abstinencia de sustancias.
Sntomas sin base orgnica.
Descartar trastorno de conversin, trastorno de
somatizacin, trastorno facticio y simulacin;
se observa anestesia en guante y calcetn con
sntomas del sistema nervioso autnomo en
el trastorno de conversin; mltiples sntomas
somticos en el trastorno de somatizacin; de-
seo de ser hospitalizado en el trastorno facticio;
benecio secundario evidente (por ejemplo, in-
demnizaciones) en la simulacin.
Falta de adherencia al tratamiento o negativa a
autorizar procedimientos.
Investigar la relacin del paciente con el mdico
tratante; la transferencia negativa es la causa
ms comn de incumplimiento; los pacientes
que temen a las medicaciones o a procedimien-
tos deben de ser debidamente informados y
tranquilizados; la capacidad de juicio tiene que
ver con la negativa a autorizar procedimientos;
si est deteriorada, el paciente puede ser de-
clarado incompetente y se debe solicitar au-
torizacin judicial; el trastorno cognitivo es la
principal causa de deterioro del juicio de pa-
cientes hospitalizados.
Los diagnsticos especcos ms frecuentes, segn
criterios CIE 10 son:
Trastorno adaptativo: 21%
Principalmente trastornos de adaptacin a la
enfermedad somtica.
Trastorno orgnico: 18,1%
Delirium : 9,1%
Trastorno afectivo: 15,2%
Prcticamente todas las depresiones.
Abuso de sustancias: 11,4%
Trastorno de ansiedad: 5,5%
Trastorno por somatizacin: 2,6%
Otros: 10,2%
Teniendo en cuenta dichos datos, el contenido cu-
rricular para basar la docencia, ya sea terica como
aplicada a casos concretos, debera incluir:
Bases conceptuales, histricas y prcticas de
la psiquiatra de enlace.
La relacin mdico-enfermo.
La exploracin de las funciones superiores.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 951 7/5/10 13:19:06
952
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
Neuroimagen bsica para psiquiatras.
El afrontamiento de la enfermedad y hospita-
lizacin.
El afrontamiento de la muerte. Asistencia al pa-
ciente moribundo. Las reacciones de duelo.
Delirium.
Demencias.
Otros trastornos mentales orgnicos.
Ansiedad y depresin en pacientes mdico
quirrgicos.
Trastornos psiquitricos relacionados con el
consumo de alcohol.
Trastornos psiquitricos relacionados con el
consumo de otros txicos distintos del alcohol.
Trastornos somatomorfos.
Trastornos facticios y de simulacin.
Trastornos de la conducta alimentaria.
El suicidio. Abordaje del paciente suicida.
Trastornos del sueo.
Disfunciones sexuales.
Alteraciones psicolgicas en el paciente con en-
fermedades cardiovasculares y respiratorias.
Alteraciones psicolgicas en el paciente con
enfermedades endocrinas y metablicas.
Alteraciones psicolgicas en el paciente con
enfermedades digestivas, dermatolgicas y
reumticas.
Alteraciones psiquitricas en el paciente con
enfermedad neurolgica.
Alteraciones psiquitricas en el paciente con
infeccin por VIH.
Psicooncologa.
Dolor crnico.
Reacciones psicolgicas en el paciente de cui-
dados intensivos.
Dilisis y trasplantes de rganos.
Aspectos psicolgicos de la paciente de obs-
tetricia y ginecologa.
Psiquiatra de enlace en pediatra.
Psiquiatra de enlace en geriatra.
Psiquiatra de enlace en medicina primaria.
Utilizacin de psicofrmacos en psiquiatra de
enlace. Alteraciones psicolgicas producidas
por frmacos no psicotropos.
Psicoterapias en el paciente mdico-quirrgico.
Aspectos administrativos, ticos y legales en
psiquiatra de enlace.
4. PROPUESTA DE ROTACIN
El paciente es valorado por el servicio de psiquiatra
de enlace cuando otro mdico escribe una orden
especca para ello. Se espera que el psiquiatra pro-
porcione un diagnstico y un tratamiento. Para que el
residente pueda llegar a ese diagnstico y tratamien-
to deber entrenarse en la realizacin de un proceso
que incluye denir la razn de la consulta; leer la his-
toria; recoger informacin de las enfermeras y de los
miembros de la familia; entrevistar al paciente; pedir
o sugerir pruebas de laboratorio y medicaciones que
el paciente precisa. Deber hablar con el mdico que
realice la interconsulta para dar cuenta de todo esto
y hacer las visitas de seguimiento oportunas.
Aprender a realizar la entrevista psiquitrica es fun-
damental en este proceso. Tener en cuenta que con
frecuencia el paciente no es el que ha solicitado ser
visitado por el psiquiatra y que durante la entrevista
su cooperacin es esencial para recoger toda la in-
formacin necesaria. Mostrar inters por la dolencia
mdica del paciente es indispensable y suele ser el
tpico ms natural sobre el que el residente debe
aprender a enfocar la conversacin inicial. Adems
para un examen minucioso deber saber que se re-
quiere esta informacin: molestia principal, historia
anterior tanto psicosocial como familiar, antecedentes
mdicos, medicaciones actuales, datos de laborato-
rio y constantes, estado mental actual y valoracin
del estado mental anterior, para lo cual es de sumo
valor la informacin aportada por la familia.
Ser importante en la formacin de dicho residente
el aprender a sospechar causa orgnica ante clni-
ca psiquitrica que as lo sugiera, principalmente en
casos de agitacin y delirium. Deber sugerir en-
tonces al mdico encargado sea descartada dicha
organicidad con pruebas complementarias indicadas
en cada caso.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 952 7/5/10 13:19:06
953
105. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR INTERCONSULTA Y ENLACE
A la hora de pautar el tratamiento aprender a valorar
la patologa fsica del paciente que puede contrain-
dicar algunos psicofrmacos as como las posibles
interacciones farmacolgicas. Es bsico esto en los
episodios de agitacin que precisan de sedacin y
rpida actuacin y que ocurren con frecuencia en
el contexto de un sndrome confusional orgnico y
en el que el residente tiene que manejar los psico-
tropos adecuadamente. As mismo saber identicar
el origen farmacolgico de algunas manifestaciones
psiquitricas.
Deber adquirir conocimientos de las reacciones
psiquitricas y mecanismos psicolgicos de adap-
tacin a la enfermedad. Es preciso saber valorar
minuciosamente dichos aspectos en algunas unida-
des donde se solicita la colaboracin del psiquiatra,
como son:
Unidad de cuidados intensivos.
Unidad de grandes quemados.
Lesionados medulares.
Trasplantados.
Oncologa.
De este conocimiento se derivarn las pautas de
manejo a dar al personal de enfermera. Situaciones
especiales se dan en casos de intento autoltico, re-
chazo del paciente al tratamiento... En el primer caso
el residente deber saber valorar la intencionalidad
del intento, existencia o no de planicacin previa,
crtica actual de lo ocurrido, patologa psiquitrica
asociada, as como el riesgo autoltico que puede
existir mientras el paciente permanece ingresado en
el hospital, existiendo en ocasiones la indicacin de
traslado a la sala de psiquiatra. Dicho traslado pue-
de conllevar la realizacin de un ingreso voluntario.
Surgen as aspectos mdico-legales que tambin
deben ser dominados por el residente, pues estn
presentes a diario en la asistencia realizada: valora-
cin del estado mental del paciente a la hora de dar
su consentimiento informado, protocolo de sujecin
mecnica en pacientes, rechazo del tratamiento, in-
greso involuntario...
Se recomienda que haya diferentes fases de expo-
sicin en la rotacin de la interconsulta. Esta expo-
sicin gradual se reere tanto al nmero de casos
asignados al da como a la complejidad de los mis-
mos. Lgicamente al nal del periodo de la rotacin el
residente estar en mejores condiciones para atender
a mayor nmero de personas y en situaciones de
mayor complejidad.
El contenido de las mismas es aconsejable que sea
diverso: pacientes de diferentes edades, sexos,
patologas mdicas, problemas identificados por
el mdico remitente, diagnsticos realizados por
el consultor, fases de ciclo vital En un 48% de
Hospitales existe algn programa de colaboracin
ms estrecho con algn servicio, que suelen ser por
orden de frecuencia:
Oncologa.
Trasplante.
Endocrino-nutricin.
Ciruga de la obesidad.
Atencin primaria.
Infecciosas.
Es tambin fundamental asegurar que realice visitas
de seguimiento durante la hospitalizacin del pacien-
te y tambin que atienda a peticiones de atencin a
pacientes ambulatorios procedentes de los servicios
mdico- quirrgicos. En todos los casos se sugiere
que se realicen esfuerzos para la coordinacin con
el profesional de atencin primaria, adems del de
salud mental cuando se estime indicado.
Todos los pacientes deben ser supervisados por el
mdico de plantilla. Las sesiones de supervisin sera
deseable hacerlas conjuntas para todo el servicio de
interconsulta y enlace, permitiendo la participacin
de varios miembros de la plantilla y residentes. Ade-
ms el mdico residente debe tener acceso, durante
toda la jornada de trabajo, al mdico de plantilla para
comentar las dicultades que le puedan surgir en
la clnica.
Las sesiones clnicas son una de las actividades prin-
cipales en el terreno docente. Se recomienda que se
realicen peridicamente en el propio servicio / uni-
dad, adems de contribuir a las sesiones del servicio
de psiquiatra. Asimismo se pueden complementar
con sesiones bibliogrcas que ayudan a familiarizar-
se con bibliografa bsica concerniente a psiquiatra
de enlace en sus diversas reas temticas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 953 7/5/10 13:19:06
954
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
Hay otras actividades de las que el residente duran-
te su rotacin puede y debe participar. En relacin
con la investigacin, debe tomar parte activa en los
proyectos centrados en la interconsulta y enlace que
se estn desarrollando en el servicio. Asimismo se
pueden plantear microproyectos sobre aspectos muy
concretos (auditoras) que den lugar a presentacio-
nes en las reuniones de mejora de calidad del ser-
vicio y como psters en congresos. Se recomienda
que el residente conozca las reas de investigacin
en psiquiatra de enlace que se estn desarrollan-
do a nivel nacional. Uno de los objetivos a adquirir
en este campo es la capacidad para presentar un
proyecto de investigacin, en el contexto de curso
de doctorado, que pueda ser la base de una futura
tesis doctoral.
RECOMENDACIONES CLAVE
Saber descartar posibles causas orgnicas subyacentes ante clnica psiquitrica que
as lo sugieran.
Capacidad de evaluar riesgo de suicidio en unas plantas poco contenedoras en ese
aspecto.
Buen manejo psicofarmacolgico con conocimiento de posibles interacciones y efectos
secundarios de los frmacos.
Saber manejar las reacciones psicolgicas ante el diagnstico de una enfermedad
grave.
Mostrar inters por la dolencia del paciente.
Capacidad de trabajar en equipo.
Desarrollar visin integral de aspectos mdicos y psicolgicos.
Conoce aspectos mdico-legales a la hora del manejo del paciente.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 954 7/5/10 13:19:07
955
105. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR INTERCONSULTA Y ENLACE
5. BIBLIOGRAFA BSICA
Stoudemire A, Fogel BS, Greenberg DB. Psychiatric
care of the medical patient. 2
a
ed. Nueva York: Ed.
Oxford University Press. 2000.
Levenson JL. Tratado de medicina psicosomtica.
1
a
ed. Barcelona: Ed. Ars Mdica. 2006.
Schatzberg AF, Nemeroff CB. Tratado de psicofarma-
cologa. 1
a
edicin. Madrid, Barcelona: Ed. Elsevier-
Masson. 2006.
Salazar M, Peralta C, Pastor J. Tratado de psico-
farmacologa. 1
a
ed. Barcelona: Ed. Panamericana.
2004.
Lozano Surez M, Ramos Brieva JA. Utilizacin de
los psicofrmacos en psiquiatra de enlace. 1
a
ed.
Barcelona: Ed. Masson. 2002.
6. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan & Sadock Sinopsis
de psiquiatra. 10
a
ed. Barcelona: Ed. Lippincott Wi-
lliams & Wilkins. 2008.
Lozano Suarez M, Campos Rodenas R, Zabala Fal-
co S, Iglesias Echegoyen C. Gua docente en psi-
quiatra de enlace. Actas Esp Psiquiatr. 2000 Nov-
Dec;28(6):394-8.
Valds M, de Pablo J, Campos R, Farre JM, Girn
M, Lozano M, Aibar C, Garca-Camba E, Martnez
Calvo A, Carreras S, Stein B, Huyse F, Herzog T,
Lobo A. El proyecto multinacional europeo y mul-
ticntrico espaol de mejora de calidad asistencial
en psiquiatra de enlace en el hospital general: el
perl clnico en Espaa. Med Clin (Barc). 2000 Nov
25;115(18):690-4.
Iglesias Echegoyen C, Zabala Falco S, Campos Ro-
denas R, Lozano Suarez M. Encuesta de docencia
en psiquiatria de enlace. Actas Esp Psiquiatr. 2000
Sep-Oct; 28(5):290-7.
Hospital La Fe. Gua docente en psiquiatra. 2008.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 955 7/5/10 13:19:07
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 956 7/5/10 13:19:07
106. INTERCONSULTA
Autores: Noemy Escudero Cuyvers e Ignacio Lara Ruiz-Granados
Tutora: Carmen Rodrguez Gmez
Hospital de Jerez. Cdiz
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
957
CONCEPTOS ESENCIALES
Interconsulta.
Psiquiatra de Enlace.
1. INTERCONSULTA, CONCEPTO
E INCLUSIN EN LA PSIQUIATRA
DE ENLACE Y PSICOSOMTICA
La psiquiatra de consulta y enlace se ocupa del co-
nocimiento relacionado con la comorbilidad entre las
enfermedades mdicas/quirrgicas y las diagnosti-
cadas por la psiquiatra. Es, pues, una estructura
funcional que tiene sus objetivos, asistenciales y de
relacin con el resto de especialidades, sobre el am-
biente estructural del enfermo y sus costes.
Ha de diferenciarse claramente entre el trmino
interconsulta o de consulta y el trmino de enlace. El
primero se reere a una accin directa sobre el enfer-
mo. La nalidad de la interconsulta es detectar, identi-
car y colaborar en el tratamiento de la enfermedad de
base, y profundizar en los factores psicolgicos con el
especialista que solicita la interconsulta, teniendo en
cuenta los postulados biopsicosociales. Igualmente,
se tienen en cuenta los aspectos relacionales entre
el enfermo y sus circunstancias: qu representa la
enfermedad para el paciente, qu capacidad tiene
para afrontar la situacin, con el objetivo de establecer
una estrategia de afrontamiento adecuada. El paciente
y sus familiares sern sucientemente informados en
todo momento de los pasos que se vayan a seguir.
Por el contrario, la psiquiatra de enlace est dirigida
al resto de circunstancias sanitarias y estudia el m-
bito que rodea al enfermo. En el mbito profesional,
se intenta inculcar los principios biopsicosociales al
resto del personal sanitario, analizando y solucionan-
do sus relaciones con el enfermo e incidiendo en los
conictos que puedan generarse entre ellos. Incluso,
debera poder intervenir en el diseo de infraestruc-
turas y programaciones de los actos profesionales
y en los costes de los procesos.
Los planteamientos iniciales comenzaron desde
un modelo de interconsulta pero el aumento de la
demanda junto con la exigencia de una formacin
especializada y requisitos de investigacin han ori-
ginado la instauracin de programas especializados
dirigidos a enfermos o enfermedades ms sensibles,
o lo que es lo mismo, dirigidos hacia una psiquiatra
de enlace.
La existencia de diferentes modelos de intercon-
sulta hace que existan mltiples deniciones para
este trmino y que lleve a equvocos al aplicarlo a la
psiquiatra, de modo que se utilizan otros trminos
asociados a ste como sinnimos. Estos trminos
seran entre otros los de medicina psicosomtica y
medicina conductual:
El trmino de medicina psicosomtica podra
conceptuarse como una forma general de ac-
tuar desde un modelo biopsicosocial en el abor-
daje del paciente. De este modo, la medicina
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 957 7/5/10 13:19:07
958
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
psicosomtica no es una actividad asistencial,
aunque podamos aplicar sus postulados a la
asistencia, si no que dentro de un marco biop-
sicosocial investiga la relacin entre los factores
psicolgicos, personales, ambientales y socia-
les y el comportamiento de un paciente.
El concepto de medicina conductual, se reere
a una parte de la psicologa conductual que se
basa en conceptos operativos derivados de las
teoras del aprendizaje que permite utilizarlos
como instrumentos para tratar o comprender
al enfermo.
2. DESARROLLO DE LA INTERCONSULTA
PSIQUITRICA
La instauracin de la psiquiatra en hospitales gene-
rales fue el primer paso para la creacin de unidades
especcas de consulta y enlace, fenmeno que se
inici con fuerza en Amrica. Despus de la I Guerra
Mundial, el nmero de consultas psiquitricas haba
aumentado considerablemente y se comienza enton-
ces a tratar pacientes con enfermedades mdicas y
problemas psiquitricos. En aquellos aos aparecen
los primeros artculos sobre psiquiatra de consulta
y enlace.
A partir de 1930, la psiquiatra de consulta y enlace
queda establecida. En su avance cabe destacar el
papel de Franklin Ebaugh, psiquiatra que estableci
programas de formacin en este campo en el Hos-
pital de Colorado.
Entre los aos 50 y 60 el crecimiento de la intercon-
sulta se extiende a todos los hospitales universitarios,
aplicndose diversos modelos de abordaje.
Los avances teraputicos y los resultados obtenidos,
junto a la creciente inuencia de la psiquiatra en
EE.UU. (Adolf Meyer y su concepto de reaccin,
o Alexander y la medicina psicosomtica) armaron
el desarrollo existente, y conrmaron el papel del
psiquiatra en la investigacin, docencia y asistencia.
Esto condujo al perfeccionamiento y organizacin de
diferentes modelos, como propugnaba claramente
Lipowski, impulsor de la psiquiatra de consulta y
enlace moderna.
En Espaa, los primeros servicios de psiquiatra
en los hospitales generales aparecieron ms tarda-
mente. A partir de 1934 se crea la primera ctedra
de psiquiatra y no es hasta la dcada de los 70
cuando aparecen las unidades psiquitricas ligadas
a la asistencia en hospitales generales.
Distintos aspectos histricos signicativos han afec-
tado a la psiquiatra de C-E durante la dcada de
1990:
Gestin de los recursos limitados empleados
en el cuidado de la salud y reubicacin de los
mismos segn nuevos criterios.
Trasladar al ciudadano mdico y la atencin
psiquitrica de la hospitalizacin a la atencin
ambulatoria.
Equipos multidisciplinares.
Formacin mdica combinada durante el perio-
do de residencia.
3. EL PSIQUIATRA INTERCONSULTOR
Dada la continua interaccin entre diferentes es-
pecialidades que supone la interconsulta, en donde
coinciden lenguajes y maneras distintas de ver la
enfermedad, la aptitud y la praxis del consultor sern
muy importantes para realizar con xito sus funcio-
nes, debiendo tener conocimientos actualizados en
medicina, ciruga y psiquiatra, as como, poseer un
carcter dialogante exible y tolerante que origine
una buena comunicacin con los distintos servicios
(tabla 1).
4. OBJETIVOS DE LA INTERCONSULTA
PSIQUITRICA
Lipowski diferencia varios objetivos y reas de ac-
tuacin en su denicin de la psiquiatra de consulta
y enlace.
Funcin asistencial: el modelo de consulta se
ocupar de atender las diferentes consultas
realizadas, para ello; el procedimiento de la
consulta requiere varias visitas, las primeras
para diagnosticar y decidir el plan teraputi-
co, informando, verbalmente y por escrito, al
equipo que trata al paciente, especicando las
instrucciones diagnsticas y recomendaciones
teraputicas de forma clara y concisa. Las vi-
sitas posteriores aseguran el resultado de la
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 958 7/5/10 13:19:07
959
106. INTERCONSULTA
intervencin y mejoran la comunicacin con el
resto del personal sanitario.
Funcin investigadora: con la nalidad de lograr
un nico modelo y lenguaje, el biopsicosocial,
que facilite el desarrollo de instrumentos comu-
nes para la deteccin (screening) de factores
de riesgo psicosocial en los pacientes ingresa-
dos en los hospitales y desarrollar e implemen-
tar un sistema de garanta de calidad. Los cam-
pos de investigacin hasta ahora son mltiples,
desde estudios sobre evaluacin de la actividad
asistencial, estudios de coste/benecio y en el
plano ms clnico ir en funcin de la pobla-
cin diana sobre la que interacte el psiquiatra.
Funcin docente: se deber ensear a los
mdicos no psiquiatras a diagnosticar y tratar
correctamente los trastornos psiquitricos, me-
jorando la derivacin de pacientes psiquitricos.
Esto debe permitir una adecuada utilizacin de
instrumentos de screening que podr favorecer
el paso de un modelo basado en la consulta a
un modelo basado en el triaje. Esta formacin
debe ser continua durante la prctica clnica.
Los residentes de psiquiatra deben adquirir los
sucientes conocimientos relacionados con el
diagnstico y tratamiento de la enfermedad psi-
quitrica en los pacientes mdicos.
Segn los criterios de la ACGME un adecuado
programa de formacin para los residentes debe
conseguir los siguientes requisitos:
Que el residente adquiera la suciente expe-
riencia para diagnosticar, tratar y derivar con
enfermedad mdica o quirrgica.
Que se familiarice con aquellas patologas que
presentan patologa psiquitrica y con los tras-
tornos psiquitricos que maniestan sintoma-
tologa mdica.
Que conozca las interacciones de los psico-
frmacos.
Que desarrolle habilidades en el diagnstico y
tratamiento de enfermedades neurolgicas as
como de las derivadas del consumo de txi-
cos.
5. CLASIFICACIN DE LAS
INTERCONSULTAS (figura 1)
6. ABORDAJE DEL PACIENTE/GESTIN
DE LA INTERCONSULTA
La interconsulta psiquitrica supone todo un reto
para los profesionales de la salud mental. En ella
intervienen mltiples factores que modican los re-
sultados y observaciones de un examen clnico psi-
quitrico tradicional. Por un lado se halla el paciente
sometido a un importante impacto emocional y fsico.
El enfermo ve peligrar su salud e independencia, se
encuentra en un ambiente donde se modican los
rituales y costumbres de su vida cotidiana. Tambin
hay que tener presente que debido a la intensidad
del impacto recibido no es extrao que las personas
ms vulnerables, incluyendo los familiares, presen-
ten alteraciones emocionales que distorsionen el
curso propio de la enfermedad. Algunos sntomas
fsicos de la enfermedad se pueden confundir con
sintomatologa psiquitrica o viceversa. Por ltimo
tampoco se debe olvidar que todo esto se produce
Tabla 1. Cualidades del psiquiatra consultor
Adquisicin de conocimientos y habilidades bsicos en medicina.
Conocimientos en psicopatologia, diagnstico diferencial psiquitrico, psicoterapia, economa mdica,
geriatria y medicina forense.
Conocimiento de la patologia psiquitrica que se asocia a determinadas enfermedades mdicas, edad,
estado socioeconmico y otros factores sociodemogrcos.
Revisin completa de los datos clnicos del paciente para realizar el diagnstico diferencial y tratamiento
adecuado.
Evitar conceptos tcnicos que puedan ser difciles de entender por personal sanitario no psiquiatra.
Accesibilidad, exibilidad, claridad de ideas e inters por nuevos fenmenos.
Capacidad para saber recurrir a otras fuentes para resolver problemas clnicos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 959 7/5/10 13:19:07
960
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
en un ambiente hospitalario muy tecnicado, don-
de la relacin mdico-paciente ha ido perdiendo la
intensidad e importancia que deba tener.
El abordaje del paciente se debe realizar a tra-
vs de la historia clnica detallada, la cual aportar
informacin esencial, recogida de diversas fuentes,
ver tabla 2.
Y que debe enfocarse tanto a lo que dice el paciente
como a lo que hace, teniendo en cuenta el punto
de vista sincrnico y diacrnico de la conducta ex-
plorada, es decir, el momento de la exploracin o
motivo de la consulta y los cambios ocurridos a lo
largo del tiempo.
La entrevista en interconsulta debe realizarse una
vez recogida la informacin previa de algunos datos,
reseados en la tabla, para evitar confusiones y
prcticas errneas, a la vez que servir para corro-
borar o completar datos del paciente, conocer la
posibilidad de efectos secundarios, interacciones
y contraindicaciones y orientar las posibilidades
teraputicas.
La historia clnica tiene varias partes. Una narrativa,
otra crtica y una ltima reexiva. La anamnesis y la
exploracin forman parte de la primera. En ambas
se encontraran datos objetivos aportados por el
paciente y familiares, y datos subjetivos que, si
son relevantes, se transcribirn entre comillas con
las propias palabras del paciente. La parte crtica
de la historia hace referencia al diagnstico glo-
bal, al pronstico y al tratamiento, mientras que la
parte reexiva, razona los contenidos anteriores.
El curso evolutivo y la epicrisis deben concluir el
documento.
INTERCONSULTA
NO PROCEDENTE.
Antecedentes
psicopatolgicos.
INTERCONSULTA
NO MOTIVADA.
INTERCONSULTA
COMPLEMENTARIA.
Trastornos relacionados
con el problema que
motiva el ingreso.
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
Trastornos presentes en
el momento del ingreso.
INTERCONSULTA
POR COMPLICACIN.
INTERCONSULTA
PARALELA.
Solicitud de la
interconsulta para un
paciente ingresado en una
unidad no psiquitrica.
Evaluacin previa del caso
con el mdico que ha
solicitado la interconsulta.
Existencia de trastornos
psicopatolgicos
actuales que motiven la
intervencin.
Figura 1.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 960 7/5/10 13:19:07
961
106. INTERCONSULTA
Tabla 2.
HOJA DE INTERCONSULTA
Motivo de la consulta.
Motivo de ingreso en el hospital.
Carcter de la solicitud (urgente).
Datos de liacin y administrativos.
HISTORIA CLNICA ACTUAL
Estado somtico actual y problemas principales.
Evolucin durante el ingreso.
Farmacoterapia.
Psicofrmacos administrados.
Comorbilidad.
Anamnesis mdica.
Exploracin fsica.
Datos sociodemogrcos.
HISTORIAL CLNICO PASADO
Antecedentes psiquitricos.
Complicaciones psiquitricas en otros ingresos.
Estado mental y fsico anterior.
Adaptacin y funcionamiento previo.
REGISTROS DE ENFERMERA
Estado mental del paciente.
Observacin longitudinal y evolucin.
Adaptacin global a la planta.
Tratamiento pautado.
PERSONAL DE ENFERMERA
Situacin y estado mental actual del paciente.
Medicacin administrada realmente.
Soporte y situacin familiar.
Adaptacin al hospital.
Reticencias a la visita por parte del psiquiatra.
Disponibilidad del paciente para la entrevista.
PERSONAL MDICO
Diagnstico, pronstico y tratamiento.
Diagnstico diferencial.
Procedimientos pendientes.
Comorbilidad.
Anamnesis mdica.
Exploracin fsica.
Informacin recibida por el paciente.
Evolucin.
Inuencia del estado mental en la evolucin.
Objetivos de nuestra entrevista.
PACIENTE
Anamnesis psiquitrica.
Exploracin psicopatolgica.
FAMILIARES Y OTROS
Adaptacin en el ao previo.
Estado habitual del paciente.
Punto de vista familiar.
Anamnesis psiquitrica.
Curso del trastorno.
Aceptacin del tratamiento.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 961 7/5/10 13:19:07
962
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
7. CARACTERSTICAS PARA UNA
INTERCONSULTA EFICAZ
Existen controversias de la forma ms adecuada para
recoger informacin durante las entrevistas efectua-
das dentro del proceso de interconsulta psiquitrica
en un hospital general; se discute entre la posibilidad
de utilizar preguntas cerradas de forma puntual y
centradas en el problema clnico o utilizar una en-
trevista clnica estructurada. Ambos estilos no son
mutuamente excluyentes y si se integran dentro de la
entrevista permiten recoger informacin longitudinal
y transversal dedigna.
7.1. CARACTERSTICAS DE UNA BUENA SOLICITUD
DE INTERCONSULTA
Especificar claramente el motivo de la inter-
consulta. Ejemplos: diagnstico psiquitrico,
tratamiento psicofarmacolgico, arreglar se-
guimiento ambulatorio, solicitud del paciente o
familiares, opinin sobre tratamiento indicado
antes del ingreso, intervencin en crisis, etc.
Establecer, claramente, la urgencia de la aten-
cin: emergencia, urgencia o rutina.
Informar previamente al paciente y, si es posible,
a los familiares sobre la visita psiquitrica.
Referir precozmente, en cuanto se detecte la
necesidad.
Identicarse claramente para poder devolver
informacin o planicar tratamiento.
Registrar en la historia clnica lo registrado en
la hoja de interconsulta.
Informar al personal de enfermera sobre la in-
terconsulta y las cuestiones que se requiere
resolver.
7.2. CARACTERSTICAS IDEALES DE UNA
RESPUESTA DE INTERCONSULTA
Responder con celeridad a la interconsulta
formulada.
Establecer el nivel de urgencia: consulta urgen-
te, preferente o rutinaria.
Identificar el problema. Hay que tomarse el
tiempo necesario para comprender los factores
psicosociales que explique el paciente.
Ser exible.
Respetar los derechos de los pacientes, infor-
mndoles de quin ha solicitado la intercon-
sulta.
Recoger la informacin de las fuentes antes
mencionadas.
Seguir un modelo biopsicosocial. Considerando
los factores de predisposicin, los precipitantes
y la gravedad.
Hacer un diagnstico diferencial de forma ra-
zonada.
Hacer recomendaciones breves y especcas,
orientadas a objetivos asumibles sin utilizar ter-
minologa psiquitrica infrecuente.
Informar y explicar los hallazgos y recomenda-
ciones al mdico que ha solicitado la intercon-
sulta.
Hacer el seguimiento del paciente hasta el alta
hospitalaria o hasta la consecucin de los obje-
tivos de la interconsulta; con posterior deriva-
cin a las consultas externas si precisara.
Destacar el valor y la funcin de la psicoterapia
en la consulta ambulatoria.
No asumir aspectos del cuidado mdico del
paciente si no se solicita.
Educar a los administradores sanitarios en las
ventajas de la reduccin de costes que ofrece
la interconsulta psiquitrica.
Trabajar cooperativamente con la gerencia y la
plantilla del servicio para optimizar el proceso
econmico.
8. DATOS EPIDEMIOLGICOS/FACTORES
QUE INFLUYEN EN LA DEMANDA
Sin excepcin, todas las publicaciones sobre mor-
bilidad psiquitrica coinciden en que el medio hos-
pitalario, en particular, y toda situacin de enfermar
son situaciones de alto riesgo de descompensacin
psquica. Esta poblacin se caracteriza por una ele-
vada incidencia de trastornos psquicos. Los trabajos
epidemiolgicos en esta lnea de Goldberg y otros
autores insisten en ello y demuestran que la pro-
porcin de enfermos ingresados en el hospital por
causa no psiquitrica, pero que presentan trastornos
subsidiarios de ser atendidos por el especialista, es
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 962 7/5/10 13:19:07
963
106. INTERCONSULTA
signicativamente importante. La prevalencia de tras-
tornos psquicos en enfermos mdicos se considera
entre el 30 y el 60%. Lipowski encuentra entre stos
que slo entre el 3 y el 14% precisan la intervencin
del psiquiatra, mientras que el resto de problemas
puede ser solucionado por el personal sanitario del
propio servicio.
La distribucin de los diagnsticos psiquitricos es
muy similar en los diferentes hospitales (tabla 3).
Tabla 3.
DIAGNSTICO FRECUENCIA %
Trastornos afectivos.
Trastornos por sustancias.
Trastornos de la personalidad.
Trastorno mental orgnico.
Trastornos por ansiedad.
Trastornos psicticos.
14-50
7-31
5-22
12-18
1-12
5-30
9. LA ASISTENCIA EN LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS COMO INTERCONSULTORES
Desde el punto de vista clnico lo ms frecuente es
que los servicios de atencin de urgencias psiqui-
tricas hayan evolucionado hacia la especializacin
de tal manera que al igual que se habla de medicina
de emergencias, tambin se habla de psiquiatra de
emergencias. Esto motiva a que se introduzcan m-
todos y herramientas de trabajo que se emplean en
la organizacin asistencial de la misma manera que
se hace en las emergencias generales.
Por otro lado, se introducen mejoras en el lugar de
la atencin y se amplan las ofertas asistenciales.
As se desarrollan los servicios de urgencia hospi-
talaria especializados en psiquiatra que estn bien
diferenciados de los servicios de urgencia general.
Son servicios diseados estructuralmente para el
abordaje de los problemas urgentes del paciente
psiquitrico, con un equipo multidisciplinar especiali-
zado. Las ventajas son evidentes, ya que por un lado
se dispone de los recursos mdicos para la correcta
evaluacin mdica general y psiquitrica y por otro
lado, en un entorno aislado que reducir los riesgos,
permitiendo una completa evaluacin psiquitrica y
una gestin del caso ms adecuada.
Con el afn de ampliar ofertas asistenciales, estos
servicios se integran, participan y coordinan con pro-
gramas comunitarios.
Sin embargo no siempre es as y existen servicios de
psiquiatra que organizan las urgencias psiquitricas
desde un modelo de interconsulta en las urgencias
generales. De modo que, los pacientes que acuden
son atendidos, en un primer momento, por un m-
dico general quien realiza una primera evaluacin
y funciona como triaje con el n de determinar la
presencia de problemas que puedan interferir en la
clnica que presenta el paciente. La ventaja de este
tipo de intervencin es una mejor seleccin de los
pacientes que acuden con una autntica urgencia
psiquitrica; as como una deteccin precoz de la
existencia de factores mdicos graves que pueden
estar inuyendo o agravando la clnica psiquitrica
y podra comprometer la vida del paciente. Por el
contrario, es un sistema que precisa de redes de
comunicacin asentadas entre los diferentes esta-
mentos, que favorezcan y permitan un intercambio
uido de informacin y conocimientos relacionados
con las enfermedades mdicas que presentan sin-
tomatologa psiquitrica y viceversa.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 963 7/5/10 13:19:08
964
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
10. BIBLIOGRAFA BSICA
Rojo JR, Cirera E. Interconsulta psiquitrica. 1
a
ed.
Barcelona: Ed. Masson. 1997.
Vallejo J. Introduccin a la psicopatologa y psi-
quiatra. 6
a
ed. Barcelona: Ed. Masson Elsevier.
2006:783-98.
Kaplan BJ, Sadock VA. Sinopsis de Psiquiatra. Cien-
cia de la conducta/Psiquiatra clnica. 9
a
ed. Buenos
Aires: Ed. Lippincott Williams & Wilkins. 2003:843-
50.
Ruiz S. Psiquiatra de enlace: la otra mitad de la me-
dicina. Teora, prctica e investigacin. 1
a
ed. Madrid:
Ed. Aran. 2004.
Interconsultas y enlace en psiquiatra. Torres Barre-
nechea R. Boletn Esc. de Medicina, P. Universidad
Catlica de Chile. 1994;23:92-96.
11. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Ayuso JL. La psiquiatra en el hospital general. 1
a
ed.
Madrid: Ed. Paz Montalvo. 1976.
Archivos de Neurobiologa. Psiquiatra de intercon-
sulta y enlace. Suplemento 2. 1997.
Levenson JL. Tratado de medicina psicosomtica. 1
a
ed. Barcelona: Ed. Grupo Ars XXI de Comunicacin.
2006:3-15.
RECOMENDACIONES CLAVE
El psiquiatra interconsultor, en el rea asistencial, se encarga de responder a las consultas
psiquitricas de los mdicos no psiquiatras, a la vez que los estimula para que estn ms
atentos a los problemas psiquitricos y psicosociales de sus pacientes. En el rea de la
docencia se debe encargar de la formacin psiquitrica y psicosocial de estudiantes de
medicina y residentes. Y nalmente se encarga de la investigacin en aspectos relacionados
con las consecuencias psiquitricas y psicosociales de una enfermedad o lesin fsica,
trastornos somatoformes, prevalencia de los trastornos psiquitricos en pacientes
mdicos.
Su intervencin deber ser rpida, ecaz y de fcil comprensin para los mdicos no
psiquiatras. Adems, deber ayudar a los profesionales de la salud en el tratamiento de los
pacientes, no slo mediante el apoyo psicolgico, sino tambin en la instruccin y formacin
de temas relacionados con el cuidado del paciente.
Es complicado mantener la condencialidad absoluta en la interconsulta de psiquiatra;
el mdico solicitante espera una respuesta del psiquiatra interconsultor, ms all de si el
paciente se benecia de la informacin.
La prevalencia de trastornos psquicos en enfermos mdicos se considera entre el 30 y el
60%. Lipowski encuentra entre stos que slo entre el 3 y el 14% precisan la intervencin
del psiquiatra, mientras que el resto de problemas puede ser solucionado por el personal
sanitario del propio servicio.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 964 7/5/10 13:19:08
107. ENLACE
Autoras: Irene Sanchs Marco y Susana Arnau Garv
Tutor: Jess Bedate Villar
Hospital General Universitario de Valencia. Valencia
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
965
CONCEPTOS ESENCIALES
Psiquiatra de enlace:
Conjunto de actividades asistenciales, docentes, investigadoras y de gestin, desarrolladas
por los profesionales de Salud Mental en el rea mdico-quirrgica del hospital general.
Medicina psicosomtica:
Prctica clnica con una orientacin humanista, tambin denominada medicina holista
o antropolgica.
Unidad de psicosomtica y psiquiatra de enlace (UPPE):
Unidad especfica, multidisciplinar integrada por diversos profesionales en donde se
desarrollan las actividades de enlace.
1. CONCEPTOS BSICOS
La psiquiatra de interconsulta y enlace en sentido
amplio, es la disciplina que se encarga de la aten-
cin psiquitrica a pacientes mdico-quirrgicos del
hospital general.
En sentido estricto, la actividad de enlace hace
referencia al conjunto de actividades asistenciales,
docentes, investigadoras y de gestin desarrolladas
por los profesionales de Salud Mental en el rea
mdica o quirrgica del hospital general.
El trmino psiquiatra de enlace supone la incorpora-
cin del psiquiatra en el equipo mdico o quirrgico
para desarrollar programas especcos orientados
a la atencin integral del paciente. En estos casos
se realizan intervenciones ms complejas que las
de psiquiatra de interconsulta cuyo trmino hace
referencia a la atencin psiquitrica individual y oca-
sional realizada por un psiquiatra a demanda de otro
especialista.
Finalmente, el concepto de medicina psicosomtica
o simplemente psicosomtica se emplea haciendo
referencia a la prctica clnica de la psiquiatra o de la
medicina en general con una concepcin humanista
tambin denominada holstica o antropolgica porque
su objetivo es una atencin integral del enfermo.
Las actividades de la psiquiatra de enlace se desa-
rrollan en unidades especcas y multidisciplinares,
que reciben diversos nombres como Unidades de
Psicosomtica y Enlace (UPPE), Unidades de in-
terconsulta y enlace o unidades de psicosomtica,
y que estn integradas por diversos profesionales:
psiquiatras, psiclogos, enfermeros y trabajadores
sociales.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 965 7/5/10 13:19:08
966
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
2. HISTORIA DE LA PSIQUIATRA
DE ENLACE
La psiquiatra de interconsulta y enlace tiene sus
orgenes alrededor del ao 1930 cuando en Europa
y EE.UU. se organizaron los primeros servicios en
algunos hospitales generales. En los aos 70 y 80
del siglo pasado cobraron un gran auge y se fueron
desarrollando hasta constituir una subespecialidad
psiquitrica, que fue aprobada en EE.UU. ocialmen-
te en el ao 2003 con el nombre de Medicina Psi-
cosomtica. El primer examen de acreditacin tuvo
lugar en Junio del 2005.
En nuestro pas, las primeras UPPE con su estructura
actual aparecieron en la dcada de los 70 con un
desarrollo muy desigual, donde podemos encontrar
hospitales dotados de un equipo multidisciplinar de
psiquiatra de enlace que trabaja a tiempo completo
y con estructuras fsicas independientes mientras
que en otros slo hay un psiquiatra que se encarga
de la psiquiatra de interconsulta a tiempo parcial
compartiendo esta actividad con el trabajo de sala
o de consultas externas.
En un trabajo reciente efectuado en 40 centros do-
centes acreditados en Espaa, slo el 50% tenan
Servicio, Seccin o Unidad de psiquiatra de enlace,
constituidos en el 70% de ellos por un nico psi-
quiatra y en menos de un tercio de las ocasiones
acompaado por un psiclogo y un enfermero. Por lo
tanto, en la situacin actual la dotacin de personal
es escasa no alcanzando las necesidades bsicas
establecidas por el European Consultation-Liaison,
de 1 psiquiatra por cada 300 camas adems del
personal auxiliar.
3. OBJETIVOS DE LA PSIQUIATRA
DE ENLACE
Los factores que han potenciado el desarrollo de la
psiquiatra de enlace y las UPPE son varios. Debido
a elevada frecuencia (30-40%) de patologa psiqui-
trica en los enfermos ingresados en los hospitales
generales, si no se atiende adecuadamente dicha
patologa las consecuencias son:
La estancia media hospitalaria es ms larga.
El riesgo de complicaciones mdicas y de mor-
talidad es mayor.
La calidad de la asistencia disminuye.
Los costes aumentan.
Los objetivos de la psiquiatra de enlace adaptados
en nuestro pas por el Grupo Espaol de Trabajo en
Psiquiatra de Enlace y Psicosomtica (GETPEP), se
centran principalmente en la asistencia clnica, pero
tambin son objetivos a desarrollar la docencia, la
investigacin y la gestin.
4. PROGRAMAS DE PSIQUIATRA
DE ENLACE
Los programas de psiquiatra de enlace ms fre-
cuentes en las UPPE de nuestro pas, son por este
orden: oncologa, ciruga de la obesidad y trasplan-
tes, y a alguna distancia, los de trastornos de las
conductas alimentarias, dolor, alcoholismo, cuidados
intensivos, hemodilisis, patologa renal, infecciosos
(SIDA), endocrinologa y conductas de riesgo de
suicidio. Expondremos a continuacin someramente
algunos de ellos.
4.1. ONCOLOGA Y ENFERMOS TERMINALES
Gracias a los avances de la oncologa, actualmente
muchos pacientes con cncer se curan completa-
mente y otros tienen una esperanza de vida impen-
sable pocos aos atrs, por lo que la tarea de los
clnicos que trabajan en psicooncologa no se centra
nicamente en los enfermos terminales, sino que in-
cluye tambin la adaptacin vital tras el diagnstico
de cncer, la ayuda psicolgica para soportar mejor
los efectos secundarios del tratamiento oncolgico y
el diagnstico de las complicaciones psiquitricas de
los pacientes o de sus familiares y su tratamiento.
La experiencia vital de los enfermos con cncer inclu-
ye las siguientes fases cronolgicas: el prediagns-
tico, el diagnstico, el inicio del tratamiento, el tra-
tamiento con los posibles efectos secundarios de la
quimioterapia o radioterapia, las recurrencias, el pro-
greso de la enfermedad y en los casos ms graves, la
fase terminal y los cuidados paliativos. Cada una de
las cuales se acompaa de reacciones psicolgicas
adaptativas que requieren atenciones especcas.
En la fase prediagnstica el enfermo tiene que enfren-
tarse al miedo, al dolor, la desguracin, el aislamiento
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 966 7/5/10 13:19:08
967
107. ENLACE
y la posibilidad de la muerte. La mayora de los onclo-
gos suelen comunicar el diagnstico a todos los enfer-
mos con cncer porque consideran que es convenien-
te para la colaboracin del paciente, sin embargo, el
mdico responsable debera comunicar el diagnstico
de cncer con tacto y teniendo en consideracin la
psicologa del paciente, procurando proporcionar una
esperanza realista. No obstante, algunos enfermos
reaccionan con mecanismos defensivos de negacin,
otros pacientes maniestan que no quieren saber el
diagnstico conando ciegamente en los profesionales
que les atienden y otros sucumben en una crisis exis-
tencial profunda al recibir la informacin diagnstica.
El tratamiento del cncer se asocia frecuentemente
con miedo al dolor, a la muerte o a perder denitiva-
mente su capacidad laboral. Cuando la capacidad
sexual o la fertilidad han sido afectadas o cuando
ha sido preciso amputar una mama, un miembro u
otra parte del cuerpo, el paciente tiene que superar
el duelo que supone la restriccin de sus funciones
o la prdida de parte de su cuerpo.
Al acabar el tratamiento el enfermo oncolgico se
enfrenta a la amenaza de la recurrencia. La recidiva
produce gran angustia y decepcin, especialmente
en los tumores incurables. El enfermo y sus familiares
suelen buscar a la desesperada segundas opiniones
que sean ms favorables, o acuden a terapias de la
medicina alternativa y de los curanderos.
Los enfermos terminales es uno de los mayores
retos de la psiquiatra de enlace. Ayudar a los pa-
cientes y a sus familiares para conseguir una muerte
apropiada requiere que el psiquiatra de enlace se
encuentre personalmente cmodo en el trato con
cuestiones relacionadas con la muerte. Los problemas
psquicos ms frecuentes de los enfermos terminales
son: la crisis existencial, la comorbilidad psiquitrica
(ansiedad, depresin, somatizaciones, delirium),
el tratamiento del dolor, el apoyo al paciente y a los
familiares en la toma de decisiones al nal de su vida,
la defensa de los intereses del paciente y el entre-
namiento del personal sanitario o de los cuidadores.
4.2. INTERVENCIONES QUIRRGICAS
Y TRASPLANTES
Los problemas psquicos de estos enfermos pueden
empezar en el preoperatorio en tres reas principales:
Ansiedad prequirrgica y rechazo a la interven-
cin del cirujano que puede estar slidamente
fundada o simplemente basada en la fantasa
del enfermo con ideas preconcebidas falsas.
Tratamiento psicofarmacolgico previo; hay
que valorar la conveniencia de su retirada o
de su mantenimiento, hablando abierta y con-
juntamente con el cirujano y con el anestesista
de los inconvenientes y las ventajas de ambas
decisiones.
Competencia y consentimiento informado.
Cuando el enfermo se niega a una intervencin
quirrgica aparentemente necesaria puede ser
imprescindible la intervencin del psiquiatra de
enlace para declarar al enfermo incompetente y
poder realizar la intervencin con la autorizacin
judicial y el consentimiento del tutor legal.
Durante el postoperatorio las complicaciones psiqui-
tricas ms frecuentes son los cuadros confusionales
con agitacin como el delirium, la abstinencia de
sustancias de abuso en personas con dependencia
de alcohol, benzodiazepinas u opiceos, el control
adecuado del dolor postoperatorio y la ansiedad tras
la desconexin de un respirador.
La psiquiatra de enlace es especialmente til en las
unidades de quemados con orientacin psicolgica
en los momentos iniciales del tratamiento como en
las intervenciones quirrgicas de reconstruccin o
en la fase de adaptacin a largo plazo ayudando
al enfermo a superar el duelo, facilitar la expresin
emocional o evitar las conductas regresivas.
La psiquiatra relacionada con los trasplantes de r-
ganos se ha desarrollado en paralelo al extraordinario
crecimiento del nmero de trasplantes quirrgicos
en las ltimas dcadas. El psiquiatra en este campo
debe aportar sus conocimientos y experiencia inte-
grado en el equipo de trasplantes como un miembro
ms. Se encarga del diagnstico y tratamiento de
los trastornos psquicos de los donantes y de los
receptores de rganos, pero con frecuencia parti-
cipa tambin en la seleccin y evaluacin psquica
de los candidatos para ser trasplantados y ofrece
asesoramiento psicolgico ante los problemas in-
terpersonales entre el paciente y el equipo mdico.
Como el resto del los miembros del equipo, debe
estar familiarizado con los aspectos cientcos-ticos,
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 967 7/5/10 13:19:08
968
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
legales y polticos relacionados con los trasplantes
de rganos.
4.3. CUIDADOS INTENSIVOS Y DILISIS
Todos los pacientes de las unidades de cuidados
intensivos (UCI) padecen enfermedades fsicas muy
graves y los sntomas y trastornos psquicos gene-
ralmente secundarios a estas enfermedades o a los
tratamientos aplicados originan reiteradas consultas
psiquitricas. En las UCI los cuadros confusionales
como el delirio son tan frecuentes que no suelen so-
licitar consulta psiquitrica a menos que el paciente
presente tambin agitacin.
En algunos hospitales se han organizado planes
programados de psiquiatra de enlace con el n de
disminuir la frecuencia y la intensidad de los trastor-
nos mentales. Dichos planes incluyen habitualmente
los siguientes aspectos:
Evaluacin psquica sistemtica de todos los
pacientes, a pesar de las dicultades de explo-
racin en enfermos crticos.
Revisin de algunas prcticas teraputicas que
pueden aliviar o eliminar los sntomas psiqui-
tricos como, por ejemplo, evitando la hipoxia o
la hipoglucemia.
Extremar las precauciones en el empleo de los
psicofrmacos, controlando la respuesta a los
mismos y vigilando los efectos secundarios.
Optimizar el entorno proporcionando ambiente
ms tranquilo o permitiendo determinadas visi-
tas de familiares que sean beneciosas.
Intervenciones psicoteraputicas breves con el
enfermo o con los familiares.
Organizacin del personal de enfermera y ayu-
da psicolgica al personal sanitario.
Protocolizar las contenciones mecnicas por
indicacin psiquitrica.
Evaluacin psiquitrica continuada con visitas
frecuentes.
En las unidades de dilisis (UD) los pacientes deben
soportar una enfermedad crnica y adems aprender
a vivir dependiendo de una mquina y de los profesio-
nales que le estn tratando. Algunos de estos pacien-
tes tienen mecanismos de defensa de negacin y de
regresin que se maniestan con una baja adhesin a
las indicaciones teraputicas y cumplimiento irregular
de las sesiones de dilisis. Son frecuentes en las
UD los trastornos mentales como depresiones con
ideacin suicida o trastornos de ansiedad.
Cuando se organizan planes de psiquiatra de enlace
en las unidades de dilisis, los enfermos son entre-
vistados peridicamente por el psiquiatra, realizando
una evaluacin psicopatolgica y en su adaptacin
psicosocial a la vida diaria. Las intervenciones tera-
puticas en estos programas incluyen psicoterapias
individuales y de grupo, grupos de autoayuda y tra-
tamientos con psicofrmacos.
4.4. DOLOR CRNICO
El dolor es un sntoma frecuente en los enfermos
mentales
y muchos enfermos con dolores crnicos
sufren sntomas psicopatolgicos propios de enfer-
medades mentales como queda reejado en mltiples
estudios. Dicha comorbilidad complica tanto el curso
y el tratamiento del dolor como de las enfermedades
mentales asociadas.
En la asociacin del dolor con los trastornos menta-
les, tericamente, caben tres posibilidades:
Dolor y trastornos mentales independientes.
Trastornos mentales reactivos al dolor como los
estados afectivos ansiosos y depresivos provo-
cados por el dolor.
Dolor de origen psquico como sntoma de una
enfermedad mental.
La patologa psiquitrica ms frecuente en los en-
fermos con dolor crnico es sin duda la depresin,
pues alrededor del 25% de los pacientes con dolor
crnico cumplen criterios diagnsticos de depresin
mayor, pero las cifras son an mayores si se incluyen
otros tipos de depresiones como la distimia depresi-
va, la depresin bipolar o el trastorno adaptativo con
sntomas depresivos.
4.5. OBSTETRICIA, GINECOLOGA
Y REPRODUCCIN ASISTIDA
Los especialistas en obstetricia y ginecologa se
ocupan de situaciones con alta resonancia afecti-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 968 7/5/10 13:19:08
969
107. ENLACE
va. La formacin en obstetricia y ginecologa que se
ofrece en las universidades se ocupa muy poco de
los aspectos psicolgicos, culturales, sociales y psi-
quitricos de la profesin. Adems, los profesionales
de la salud mental estn poco familiarizados con la
obstetricia y la ginecologa, y no suelen preguntar o
aconsejar sobre el uso de contraceptivos, la salud
sexual, los efectos secundarios de medicamentos
sobre la actividad sexual, las enfermedades de trans-
misin sexual, relacin entre sntomas psiquitricos
y sexualidad.
Las consultas psiquitricas que realizan obstetras
y gineclogos suelen ser debidas a trastornos de
conducta de la paciente, al rechazo de las recomen-
daciones mdicas, sntomas que no responden a los
diagnsticos ni a los tratamientos habituales, cuestio-
nes mdico-legales o conictos entre la paciente y el
equipo mdico que normalmente implican importan-
tes decisiones sobre la fertilidad y la maternidad.
La psiquiatra de enlace tambin interviene en pro-
blemas de infertilidad, embarazo en adolescentes,
aborto, complicaciones psiquitricas en el embarazo
y posparto, menopausia y trastornos de la identidad
sexual.
En denitiva, la consulta psiquitrica en obstetricia y
ginecologa comprende un gran nmero de desafos
ticos, cientcos, educativos y clnicos que abarcan
desde el nacimiento hasta la muerte. Los psiquiatras
de enlace que estn familiarizados con los aspectos
mdicos y psicolgicos de la obstetricia y la gineco-
loga, pueden colaborar a superar las crisis, aliviar el
sufrimiento y la discapacidad, y potenciar la salud de
las futuras generaciones.
4.6. CARDIOLOGA
La enfermedad cardiovascular es la primera causa
de muerte en los pases industrializados. Aunque
algunos pacientes experimentan una enfermedad
mortal sbita, otros muchos padecen una enferme-
dad de evolucin crnica con un impacto sustancial
sobre sus vidas. Las relaciones entre la psiquiatra y
la enfermedad cardiovascular son complejas. Se han
identicado muchos estados y rasgos psicolgicos
como factores contribuyentes al riesgo de aparicin
o exacerbacin de cardiopatas, como la ansiedad,
la ira, el patrn conductual tipo A, la depresin, el
estrs y los trastornos del sueo. Las conductas de
sobrealimentacin y el consumo de tabaco o alcohol,
tambin incrementan el riesgo de cardiopata.
Inversamente, la aparicin de una cardiopata pa-
rece contribuir al riesgo de numerosos problemas
psiquitricos, especialmente depresin, ansiedad y
trastornos cognoscitivos. Verse a uno mismo como
un paciente cardipata tiene efectos en todos los
mbitos del desarrollo psicolgico: aumenta la
preocupacin por la dependencia, la autonoma, el
control y la capacidad de cuidar de otros, prdida
de autoestima, as como temores sobre la vitalidad,
sexualidad y mortalidad. De hecho, la depresin es el
trastorno psiquitrico ms frecuente en los pacientes
con cardiopata isqumica, mientras que el delirium
lo es en los pacientes de cuidados intensivos tras
la ciruga cardaca.
Los frmacos y otros tratamientos cardiolgicos tie-
nen tambin frecuentemente efectos psiquitricos.
Por ello y a n de proporcionar una consulta efectiva,
el psiquiatra de enlace debe poseer conocimientos
slidos sobre los trastornos cardacos y su tratamien-
to, pero tambin debe ser consciente de la relacin
entre los factores psicosociales y la enfermedad
cardiovascular.
Exponemos a continuacin a modo de ejemplo (ta-
bla 1) un programa de prevencin y rehabilitacin
cardaca para pacientes que han sufrido un infar-
to de miocardio, en el que intervienen psiclogos
y psiquiatras en colaboracin con profesionales de
distintas especialidades con la nalidad de conseguir
una atencin integral de alta calidad.
4.7. ATENCIN PRIMARIA
Las actividades de enlace con atencin primaria
desde el hospital general son prioritarias ya que al-
gunos pacientes mdico-quirrgicos con morbilidad
psquica son dados de alta sin que haya remitido
su trastorno psiquitrico y la psicopatologa perdura
durante bastante tiempo tras el alta. Adems, se ha
encontrado que en una gran proporcin de los infor-
mes de alta de pacientes atendidos por la UPPE, la
informacin referente a la enfermedad mental no le
llega al mdico de atencin primaria o es claramente
deciente. Con todo esto parece justicada la con-
veniencia de establecer un programa especco de
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 969 7/5/10 13:19:08
970
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
psiquiatra de enlace que incluya reuniones peridi-
cas con los equipos de atencin primaria.
5. CONCLUSIONES
La psiquiatra de enlace en los pases europeos y
en Espaa en particular, est desarrollndose con-
juntamente con la psiquiatra de interconsulta y de
medicina psicosomtica, aunque la dotacin de las
unidades de psicosomtica y enlace en nuestros
hospitales no es la ideal.
La formacin especca en psicosomtica y en-
lace de los mdicos residentes de psiquiatra es muy
importante y tienen que dedicarle a dicha formacin
un perodo de cuatro meses durante los tres prime-
ros aos de formacin segn queda reejado en el
programa formativo de la especialidad de psiquiatra
de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo
CO/2616/2008.
Tabla 1. Programa de prevencin secundaria y rehabilitacin cardaca
C
o
n
t
a
c
t
o
s
p
e
r
i
d
i
c
o
s
:
c
o
n
t
r
o
l
d
e
c
a
s
o
s
,
d
o
c
e
n
c
i
a
,
i
n
v
e
s
t
i
g
a
c
i
n
FASE I
UCI y Sala
FASE II
Extrahospitalaria
Cardiologa
Valoracin fsica y adscripcin
a uno de los 3 grupos de riesgo.
Visitas semanales
Talleres de promocin salud.
Med. Fsica RHB
Pauta de sioterapia, segn grupo
de riesgo.
Ejercicio fsico 2-3 veces/semana.
Psicologa
Toma de contacto.
Entrevista breve.
Sesiones relajacin.
Charlas (info. estrategias
afrontamiento, motivacin).
Atencin individual.
Psiquiatra Interconsulta (si se precisa).
Inicio o control de tratamiento
farmacolgico de clnica depresiva.
Remisin a USM tras nalizar el
programa.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 970 7/5/10 13:19:08
971
107. ENLACE
6. BIBLIOGRAFA BSICA
Levenson JL. Tratado de Medicina Psicosomtica.
Barcelona: Ed. Ars Mdica. 2006.
Rundell JR, Wise MG. Fundamentos de Psiquiatra
de Enlace. Barcelona: Ed. Ars Mdica. 2001.
Rojo Rodes JE, Cirera Costa E. Interconsulta Psiq-
uitrica. Madrid: Ed. Masson AS.1997.
Wyszynski A, Wyszynski B. Manual de Psiquiatra
para pacientes con enfermedades mdicas. Madrid:
Ed. Masson. 2006.
Gmez-Reino Rodriguez I. Aspectos psiquitricos
y psicolgicos de los pacientes mdico-quirrgi-
cos. Manual de formacin de psiquiatra de enlace.
Orense: Ed. Centro Galego de Arte Contemporneo.
2008.
7. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Cuadernos de Medicina Psicosomtica y Psiquiatra
de enlace. http://www.editorialmedica.com/cuader-
nos.php (Consultado el 26/09/09). Revista ocial
de la Red Espaola de Psiquiatra de Enlace y Psi-
cosomtica (REPEP).
Sociedad espaola de Medicina Psicosomtica.
http://www.semp.org.es (Consultado el 26/09/09).
Informacin sobre reuniones y actividades de la so-
ciedad.
Psychosomatics. http://psy.psychiatryonline.org/
(Consultado el 26/09/09). Revista ocial de la Aca-
demy of Psychosomatic Medicine de EE.UU.
General Hospital Psychiatry. http://www.ghpjournal.
com/home (Consultado el 26/09/09). Revista de Psi-
quiatra, Medicina y Atencin Primaria con un enfoque
biopsicosocial.
RECOMENDACIONES CLAVE
La relacin teraputica basada en la empata, la conanza y el respeto a la intimidad del
paciente es conveniente no slo en la relacin con los enfermos mentales sino tambin con
los enfermos de otras especialidades.
Es conveniente aprender a comunicarse con otros profesionales sanitarios y colaborar
activamente con ellos en actividades multidisciplinarias, procurando siempre que nuestra
participacin se entienda como una cooperacin y no como una intrusin o un juicio.
Hay que fomentar el enfoque integral de tipo biopsicosocial entre otros profesionales sanitarios
porque es la base de una atencin mdica de alta calidad, que va a tener consecuencias
positivas tanto para el paciente como para los profesionales.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 971 7/5/10 13:19:08
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 972 7/5/10 13:19:09
108. PSICOLOGA DE LA SALUD
Autores: Josu Monzn y Juan Pablo Girbau
Tutora: Rosario Cejas
Hospital Universitario de Canarias. Tenerife
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
973
CONCEPTOS ESENCIALES
La psicologa de la salud trata de entender y actuar sobre los factores que inuyen en la causa
y experiencia de enfermar desde un modelo biopsicosocial.
La enfermedad provoca la ruptura con el modo de vida habitual del sujeto. Prdida de la
independencia, de la autonoma y a menudo de la individuacin.
La psicologa de la salud ayuda al enfermo y a sus cuidadores al desarrollo de mecanismos
de afrontamiento que contribuyan a una mejor calidad de vida.
1. INTRODUCCIN
A nales de los aos 60 del siglo XX, William Scho-
eld hace notar la escasa presencia de la psicologa
en el campo de los servicios de salud. Una dcada
despus y con escasamente una treintena de aos
de existencia como subespecialidad de la psicologa
clnica, quedan perlados los principales objetivos de
la psicologa de la salud (Matarazzo), denida como
los factores biopsicosociales que inciden en:
Mantenimiento y promocin de la salud.
Mejora de los sistemas de asistencia y poltica
sanitaria.
Prevencin y tratamiento de las enfermedades.
Causas de las enfermedades (factores de ries-
go/vulnerabilidad).
La psicologa de la salud se mueve en un modelo
biopsicosocial y con la pretensin de conocer de
manera multivariante los factores que inuyen en la
causa y experiencia de la enfermedad (biomdicos,
sociales, psicolgicos); adopta para ello la postura
epistemolgica predominante actualmente: el mo-
nismo dual (existen en el enfermar, y partiendo de
una misma materia (monismo) causas subyacentes
orgnicas y/o conductuales (objetivas) que susci-
tan respuestas singulares individuales debidas a la
accin de la mente (subjetivas). Se aleja por tanto
de posiciones ms anes a la clsica divisin mente-
cerebro o mente-cuerpo, propias del dualismo, el
reduccionismo psicofsico, etc. Aunque tambin se
aleja de los clsicos presupuestos de la medicina
psicosomtica ya que considera que cualquier enfer-
medad humana es susceptible de ser condicionada
por factores internos y externos al sujeto y no slo las
de clsica inuencia psicolgica (asma, bromialgia,
colon irritable).
Existen posiciones ms crticas que otorgan mayor
importancia a los aspectos moduladores externos
al individuo (o a las comunidades) y su inuencia en
el enfermar y estar enfermo (poderes y decisiones
desde el mbito poltico, intereses de la industria,
aspectos culturales y religiosos), critican un mode-
lo contemplado como excesivamente ingenuo de la
pretendida integracin de lo biopsicosocial.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 973 7/5/10 13:19:09
974
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
Debido a esta complejidad, en la actualidad existen
cuatro enfoques de la psicologa de la salud:
Psicologa clnica de la salud.
Psicologa de la salud pblica.
Psicologa comunitaria de la salud.
Psicologas crticas de la salud.
2. QU ES LA SALUD?
Mltiples estudios han sido realizados para intentar
comprender lo que las personas entienden por salud.
Lo que dichos estudios arrojan como conclusiones
se pueden relacionar con sentimientos, orientacin
a los sntomas y rendimiento, es decir, la salud es
una sensacin de bienestar, la ausencia de sntomas
de enfermedad y las cosas que se pueden hacer
cuando se est en buenas condiciones fsicas (teo-
ras ingenuas).
Por otro lado existen representaciones sociales de la
salud que incluyen la autopercepcin y la comparacin
con los dems y por tanto como un estado relativo.
Las perspectivas interculturales sobre la salud ma-
tizan el concepto de lo normal (como norma). Las
sociedades occidentales han compartimentado, en
base a las distintas ofertas de cuidados especiali-
zados, en cuerpo, mente y alma. Adems ciframos
el xito y el bienestar en el logro personal. Otras
culturas consideran la salud como el bienestar de
todos los componentes del hombre y su asiento en
el mundo o como bienestar de toda la colectividad
(frica y Oriente respectivamente).
Pero lo que todava sustenta nuestra idea de salud, al
menos desde las posiciones ociales, es la denicin
de la Organizacin Mundial de la Salud. Esta deni-
cin considera que los individuos se merecen, en un
mundo ideal, estar en un estado positivo, tener una
sensacin de bienestar y de funcionamiento pleno.
Lo que no se aborda de forma tan clara son las in-
uencias culturales y socioeconmicas sobre la salud
ni hace una mencin explcita del papel de la psique
en la experiencia de la salud y la enfermedad.
3. ENFERMAR
La enfermedad provoca signos corporales y snto-
mas de enfermedad y pueden darse por separado.
Se ha demostrado que solamente una tercera parte
de la poblacin que padece algn sntoma acude
nalmente a solicitar atencin mdica.
Trastorno es lo que experimenta el paciente.
Enfermedad es lo que diagnostica un mdico y por
tanto supone la entrada en el sistema de atencin
sanitaria. De manera general podemos decir que una
persona esta enfermando cuando:
Percibe sntomas: depende de seales fsicas y
somticas, nivel atencional, contexto, atribucin,
(importante es la divulgacin de informacin
en los medios, o el contexto del conocimiento:
enfermedades psicgenas colectivas, sndrome
del estudiante de medicina, etc)
Interpreta los sntomas como enfermedad: los
sntomas se perciben con ms atencin si son
dolorosos, perturbadores, novedosos, persis-
tentesDesde luego, enfermedades graves
tienen en ocasiones poca expresividad, por lo
que no son indicadores ables de necesidad
de atencin mdica.
Planicacin de la accin y accin.
Existen inuencias sociales para la percepcin de
los sntomas y diferencias individuales (edad, sexo,
rasgos de personalidad, emociones).
Probablemente las mujeres tienden a prestar ms
atencin a estados internos, suelen acudir ms a
consultas y prestan ms atencin y consultan ms
a sus redes de apoyo (expertas o no). Los hombres
en cambio se ven ms cohibidos a la hora de mos-
trar su debilidad, especialmente en el mundo latino
y mediterrneo.
Las personas con nimo positivo se consideran ms
fuertes y sanas mientras que aqullas con mayor nivel
de neuroticismo y afectividad negativa suelen referir
ms sntomas.
La relacin mdico paciente inuye no slo en el
primer contacto que la persona enferma tiene con el
sistema proveedor de salud (demora de diagnstico,
de tratamiento) sino tambin en el posterior segui-
miento, adhesin al tratamiento y comunicacin en
relacin a la toma de decisiones. Se han analizado
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 974 7/5/10 13:19:09
975
108. PSICOLOGA DE LA SALUD
los nuevos enfoques de comunicacin (centrado en
el paciente, toma de decisiones compartidas) y
los resultados dependen del tipo de enfermedad, su
gravedad, el nivel socioeducativo, el sexo, etc.
Se ha demostrado que una escucha emptica, no
tcnica (con menor jerga biomdica), fomentando
la participacin y comprensin del paciente, mejo-
ra todos los aspectos del proceso comunicativo y
teraputico.
4. ESTRS, SALUD Y ENFERMEDAD
Se ha analizado el estrs de diversas maneras: como
un estmulo o suceso externo a un individuo, como
una transaccin psicolgica entre un suceso y las
caractersticas cognitivas y emocionales del individuo
o como una reaccin fsica o biolgica.
La dicultad estriba en qu, cmo, y cunto de es-
tresante resulta un suceso vital para un individuo
dado. Para ello se han propuesto diversos modelos,
entre los que destaca la teora de los eventos vitales
(Holmes y Rahe) que otorga a cada tem (fallecimien-
to del cnyuge, divorcio, jubilacin, vacaciones) un
valor medido en unidades de cambio vital (crisis de
cambio vital leve, moderado y grave). Las crticas
surgen de lo antes expuesto, por ejemplo, el divorcio
puede ser para unos un suceso devastador y para
otros una liberacin.
El estrs como transaccin: importante aqu el mode-
lo propuesto por Lazarus y Smith, sostena que cuan-
do un individuo debe hacer frente a una situacin o
entorno nuevo y cambiante, desarrolla un proceso
de valoracin que puede ser primario (analiza la na-
turaleza del suceso-estmulo con la participacin del
ego y con posibilidad de desencadenar respuestas
de ira, amenaza a la autoestima, etc) o secundario,
por el que uno desarrolla las propias capacidades de
afrontamiento as como los recursos tanto internos
como externos (apoyo social, dinero) y que son :
Responsabilidad interna/externa; culpa/mrito.
Potencial de afrontamiento centrado en los pro-
blemas o instrumental.
Potencial de afrontamiento centrado en las
emociones.
Expectativa futura sobre el cambio de situacin.
Las emociones relacionadas con la valoracin pue-
den ser de prdida o dao, de amenaza o de reto.
Los factores del suceso que afectan a la valoracin:
que sean inminentes, momentos inesperados de la
vida, impredecibles, ambiguos (respecto al rol a asu-
mir), que impliquen un cambio vital (nacimiento de un
hijo, cambio de ciudad) o que no se tenga control
alguno sobre el suceso, entre otros.
El estrs como respuesta siolgica (dentro del lla-
mado sndrome general de adaptacin -Selye-) que
incluye cuatro etapas cronolgicas: reaccin de alar-
ma, etapa de resistencia y etapa de agotamiento en
la que surgen una drstica reduccin de la energa
y enfermedades de adaptacin (cardiovasculares,
asma).
Se ha demostrado la importancia del estrs en la
regulacin inmunolgica y su relacin indirecta, aun-
que queda por denir su participacin directa en
el desarrollo de enfermedades (cardiovasculares y
cncer principalmente).
5. ESTRS Y PERSONALIDAD
Los rasgos de personalidad como estructuras di-
mensionales estables y duraderas, proporcionan un
medio til para tipicar patrones de conducta; hay
varios modelos de asociacin entre variables de la
personalidad, la salud y la enfermedad:
Tradicin psicosomtica (patrn de conducta
tipo A y las enfermedades cardiacas).
La personalidad puede promover una conducta
poco saludable y de riesgo.
La personalidad podra desempear un papel
en la progresin de la enfermedad (es posible
que los individuos hostiles no utilicen bien sus
recursos de apoyo social).
Personalidad tipo A (competicin, urgencia,
demostracin de irritabilidad e ira, conduc-
ta orientada a la consecucin, habla com-
pulsiva) frente a personalidad tipo B (lo
opuesto), tradicionalmente se ha incluido a
la A como susceptible de padecer enferme-
dades cardiovasculares, recientes estudios
arrojan resultados contradictorios y colocan
a la B como susceptible de padecer un se-
gundo infarto con mayor rapidez que los A,
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 975 7/5/10 13:19:09
976
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
probablemente debido a conductas de mayor
actividad, urgencia y accin de estos frente a
la mayor sumisin y conformismo del grupo B.
Hostilidad e ira, segn el tipo, aquellos con
ira inhibida tienen mayor riesgo de HTA; aque-
llos con ira expresada tienen mayor riesgo de
hbitos txicos.
Personalidad tipo C: cooperativo, cumplidor,
pasivo, poco asertivo, estoico, tendencia a
inhibir las emociones negativas (ira), se ha
relacionado con mayor riesgo de padecer
cncer, mientras que aquellos individuos con
tendencia a expresar sus emociones tienen
menos riesgo y adems tendran mayor esp-
ritu de lucha en caso de padecerlo.
Personalidad tipo D: son socialmente inhi-
bidos y con elevada afectividad negativa, al
parecer, con mayor riesgo de padecer enfer-
medades cardiovasculares.
En contraposicin, la personalidad resistente
es aqulla que no enferma al presentar estrs,
se caracteriza por haber presentado experien-
cias ricas y gratificantes en la infancia y la
presencia de las tres C: compromiso, control,
y reto (commitment, control & challenge).
Estrs y cogniciones.
Teora del control percibido. El locus de control, de-
rivado de la teora del aprendizaje social de Rotter,
clasicando a los individuos en funcin de su creencia
interna o externa (un individuo interno asumir la res-
ponsabilidad, se cree que con un sistema cognitivo
ms ecaz), aunque no queda claro que el excesivo
control sea completamente benecioso, generando
creencias irreales de poder e interrumpiendo los pro-
cesos de afrontamiento centrado en los problemas.
6. EL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD
SOBRE LA CALIDAD DE VIDA
La denicin de salud de la OMS nos presenta un
concepto de salud muy similar al de calidad de vida:
estado de completo bienestar fsico, psquico y so-
cial, y no meramente la ausencia de enfermedad.
Se trata de un concepto importante que engloba la
creencia subjetiva de una persona sobre la calidad de
diversas reas vitales que tienen importancia para ese
individuo. Se han descrito una serie de inuencias
sobre la experiencia de la calidad de vida, incluyendo
aspectos de la enfermedad y de su tratamiento, as
como aspectos relativos al individuo, como su edad,
estado de nimo o grado de apoyo social.
A pesar de las dicultades para denir y medir con
claridad la calidad de vida, hay un creciente reco-
nocimiento de la necesidad de hacerlo y de que
la investigacin y Ia prctica miren ms all de los
resultados clnicos tradicionales de la enfermedad,
como la discapacidad, la sintomatologa y la mor-
talidad, en busca de resultados psicosociales ms
holsticos. Aunque existe una evidencia creciente de
la inclusin de la evaluacin de la calidad de vida
en los ensayos clnicos de los tratamientos o en las
intervenciones psicosociales, sigue abierto el debate
de si se evala mejor de forma objetiva o subjetiva,
genrica o especca. Una de las metas del anlisis
psicosocial de la calidad de vida es constatar los in-
dicadores de bienestar objetivos presentes en una
sociedad y subjetivos presentes en la experiencia
de la persona.
La enfermedad produce una ruptura del comporta-
miento y modo de vida habitual del sujeto, generan-
do una situacin de desequilibrio, que es, en ltimo
extremo, lo que se suele denominar situacin es-
tresante, y que pone a la persona en la necesidad
de afrontarla para conseguir reducirla o adaptarse
a ella, cambindola, cambiando la circunstancia o
cambiando la persona misma. En general, la enfer-
medad, sobre todo la crnica, y su tratamiento, o
sus secuelas, modican nuestras metas, nuestras
expectativas, nuestras esperanzas.
En resumen, podemos armar que si el estado de
salud es un factor determinante de la calidad de vida,
la calidad de vida de la persona determina igualmen-
te su estado de salud, siendo un indicador mixto,
puesto que si bien existen indicadores objetivos de
una situacin de salud/enfermedad, tan importan-
tes como ellos son los indicadores subjetivos, que
se maniestan mediante autoinforme de las propias
personas.
7. EL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD SOBRE
LOS PACIENTES Y SUS FAMILIAS
Las dos grandes reas en las que la enfermedad pue-
de tener un impacto son; sobre el bienestar emocio-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 976 7/5/10 13:19:09
977
108. PSICOLOGA DE LA SALUD
nal del paciente; y sobre la calidad de vida y el estado
emocional y fsico de los cuidadores informales. Las
personas que se relacionan estrechamente con el
enfermo tambin deben ajustarse a la situacin de
enfermedad y al estrs que conlleva. La adaptacin
de la familia y amigos a la enfermedad del sujeto, y
la manera en que reaccionen ante los esfuerzos de
ste por adaptarse a su enfermedad, repercutir en
el resultado adaptativo que logre.
Hay una amplia evidencia emprica sobre los efectos
que tiene el cuidado de un familiar o amigo enfermo.
Actualmente, las investigaciones realizadas sobre es-
trs, apoyo social y afrontamiento, ocupan una parte
considerable del trabajo que se est llevando a cabo
en el campo de la psicologa de la salud, tanto des-
de estudios tericos como empricos. Tambin cabe
sealar una importante y nueva rea de investigacin
que destaca que las percepciones de la enfermedad
y sus consecuencias pueden variar en las parejas
que conviven con la enfermedad, y cmo pueden
inuir estas discrepancias y la interdependencia de la
relacin sobre una amplia variedad de resultados.
El reconocimiento y la identicacin de las conse-
cuencias de la provisin de cuidados permite que se
implanten intervenciones para beneciar a los cuida-
dores y a aquellos a los que se cuida, adems de,
potencialmente, a la sociedad en general en cuanto a
menores costes sociales y de atencin sanitaria de la
provisin de los cuidados para los propios cuidado-
res, que pueden experimentar un estrs signicativo,
una importante carga o una mala salud.
De forma importante, hemos puesto de relieve que
el proporcionar cuidados a un enfermo, o el estar
enfermo, no acarrea inevitablemente consecuencias
negativas, aunque se sabe que a veces la familia o
compaeros pueden ser fuente de estrs y de ansie-
dad, en lugar de actuar como amortiguadores de
estos factores. La actitud excesivamente protectora
o limitadora de las iniciativas del sujeto para enfren-
tarse con su enfermedad, por ejemplo, entorpecer
sus procesos de afrontamiento y nalmente su adap-
tacin. En general podemos decir que surgir un
efecto benecioso de la relacin entre apoyo social
y afrontamiento, cuando ante una situacin estre-
sante las fuentes proveedoras de apoyo consigan
aumentar la autoestima del sujeto, ayudarle a regular
sus respuestas emocionales y reforzar sus iniciativas
de afrontamiento a la enfermedad (variables, entre
otras, facilitadoras de la adaptacin del sujeto). Por
el contrario, comunicar al enfermo sentimientos de
impotencia que bajen su autoestima o mostrar como
nica alternativa el aspecto negativo de su situacin,
aumentar su nivel de estrs y sus problemas para
llevar a cabo el proceso de afrontamiento.
Un concepto importante es el de apoyo social don-
de se ha incluido todo tipo de recursos del entorno
favorecedores del mantenimiento de las relaciones
sociales, la adaptacin y el bienestar del individuo
dentro de un contexto comunitario. Se han estable-
cido asociaciones entre problemas psicolgicos y
psiquitricos con factores como el estatus marital,
la movilidad geogrca y la desintegracin social,
en el sentido de que tales problemas se acompaan
de falta de vnculos o apoyos sociales adecuados.
El apoyo social puede denirse como una transac-
cin interpersonal que incluye uno de los siguientes
aspectos: preocupacin emocional (amor, empata,
etc.), ayuda instrumental (bienes y servicios), informa-
cin (acerca del contexto) o valoracin (informacin
relevante para la auto-evaluacin).
8. EL DOLOR
El dolor es una experiencia emocional (subjetiva)
y sensorial (objetiva), generalmente desagradable;
se trata de una experiencia asociada a una lesin
tisular o expresada como si sta existiera. Es un fe-
nmeno muy prevalente. Ms del 20 por ciento de
la poblacin general experimenta un dolor crnico
en un momento dado.
La participacin tanto de fenmenos psicolgicos
(subjetivos) como fsicos o biolgicos (objetivos) en
el dolor es variable segn el tipo de dolor y el indivi-
duo que lo maniesta. Existen muchos estudios que
tratan de establecer dicha interrelacin y explicar la
vivencia dolorosa.
Se han identicado diversos tipos de dolor:
Agudo: dura como mximo entre tres y seis
meses.
Crnico: dura ms de tres a seis meses; se
puede catalogar como dolor crnico benigno
y dolor crnico progresivo.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 977 7/5/10 13:19:09
978
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
El dolor tambin se puede denir en funcin de su
carcter: el tipo de dolor, la gravedad y el patrn
de dolor.
Dentro de los factores que modulan la experiencia
del dolor encontramos:
Mltiples factores psicolgicos y fsicos que
modifican la percepcin sensorial del dolor,
unas veces amplicndola y otras veces dis-
minuyndola
Personalidad: estado de nimo, expectativas de
la persona, que producen control de impulsos,
ansiedad, miedo, enfado, frustracin.
Momento o situacin de la vida en la que se
produce el dolor.
Relacin con otras personas, como familiares,
amigos y compaeros de trabajo.
Sexo y edad.
Nivel cognitivo.
Dolores previos y aprendizaje de experiencias
previas.
Nivel intelectual, cultura y educacin.
Ambiente: ciertos lugares (p. ej. ruidosos, ilu-
minacin intensa) tienden a exacerbar algunos
dolores (p. ej. cefaleas).
El grado de atencin que se presta al dolor.
EI estado de nimo del individuo.
Las creencias de la persona sobre la naturaleza
del dolor, incluyendo sus causas y la capacidad
de controlarlo.
Las primeras teoras sobre los patrones y la especiali-
dad del dolor, que no tenan en cuenta estos factores
psicolgicos, no tuvieron xito para explicar las diver-
sas formas en que se puede experimentar el dolor.
Melzack y Wall desarrollaron, en 1965, un modelo
ms complejo para un circuito en el asta dorsal de la
mdula espinal responsable de la transmisin dolo-
rosa. A este modelo lo llamaron "sistema de control
por compuerta"; en el cual la informacin especca
de los rganos sensoriales genera patrones de activi-
dad central, susceptible de ser modulada. Cualquier
modelo del dolor tiene que tener en cuenta cmo
afectan los factores psicolgicos a la percepcin del
dolor. La teora de la compuerta sugiere que:
Los nervios aferentes transportan los mensajes del
dolor hasta la sustancia gelatinosa y, despus, a
travs del mecanismo de compuerta espinal hasta
el cerebro.
Al mismo tiempo, los procesos psicolgicos inuyen
sobre la actividad de los nervios que van del cerebro
a la mdula espinal.
La activacin de ambos sistemas provoca la produc-
cin de varios elementos qumicos en la entrada (sus-
tancia gelatinosa) y algunos abren la compuerta del
dolor, mientras que otros la cierran. Los principales
elementos qumicos implicados en la reduccin de
las sensaciones de dolor en la sustancia gelatinosa
son las endornas.
Recientemente se ha relacionado a la corteza del
cngulo, as como a la formacin reticular y a algu-
nas estructuras lmbicas, con la actividad de una red
neuronal denominada por Melzack como neuroma-
triz. La importancia del concepto "neuromatriz" se
ha centrado en un posible mecanismo de gnesis
para el miembro fantasma doloroso y el dolor central.
Esta efervescencia de conocimientos y propuestas
se han constituido en una nueva perspectiva para
entender y tratar no slo el fenmeno doloroso de-
nominado patolgico, sino tambin es posible que
aclaren los padecimientos psiquitricos o campos
tan importantes como el de la psicologa evolutiva y
el de la conciencia.
En la actualidad, hay varias lneas de tratamiento del
dolor: la terapia farmacolgica, la terapia mediante
medicina fsica o electromedicina, la psicoterapia,
sola o asociada a medicacin antidepresiva, don-
de se ha demostrado que tanto las intervenciones
conductuales como las cognitivo-conductuales son
ecaces en el tratamiento del dolor, tanto crnico
como agudo.
Las tcnicas de biofeedback pueden ayudar a reducir
el dolor, pero su ecacia general no es mayor que la
de los procedimientos ms generales de relajacin.
Se pueden aplicar mejor cuando hay grupos parti-
culares de msculos que contribuyen al dolor y que
no se consiguen relajar tras aplicar las instrucciones
de relajacin ms generales.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 978 7/5/10 13:19:09
979
108. PSICOLOGA DE LA SALUD
9. MEJORA DE LA SALUD Y DE LA CALIDAD
DE VIDA. INTERVENCIN PSICOLGICA
Dado el valor que, en la mayora de las sociedades
y culturas, se otorga a la salud, su prdida, es decir,
la aparicin de la enfermedad en la vida de una per-
sona, supone siempre una situacin de crisis y un
deterioro de su calidad de vida.
Este carcter estresante de la enfermedad es el re-
sultado de las mltiples demandas de ajuste que
plantea y depende de muchos factores: su duracin,
su forma de aparicin, su intensidad y gravedad y de
la interpretacin y valoracin que la persona hace
de la situacin.
La enfermedad, pues, tiene un impacto estresante,
produce un desequilibrio en la vida de la persona,
cuya respuesta ms habitual es conseguir restablecer
el equilibrio perdido, adaptarse a la nueva situacin.
La enfermedad implica dos cosas: la experiencia de
amenaza y la experiencia de prdida; y el tipo de
respuesta ms habitual lo constituye la depresin
y la ansiedad.
Dentro de los recursos de afrontamiento de la en-
fermedad tenemos: la bsqueda de apoyo social; el
pensamiento desiderativo y la evitacin del problema
(como tcnicas evitativas); focalizacin en aspectos
positivos, deseos de cambiar la situacin problem-
tica, y la resignacin/conformismo.
Las intervenciones psicolgicas diseadas para lo-
grar tres metas interrelacionadas en los pacientes
con graves enfermedades crnicas son: reducir el
malestar psicolgico, mejorar el manejo de la enfer-
medad, reducir el riesgo de una enfermedad futura
o de avance de la enfermedad.
En cada uno de estos casos se han empleado
con xito diversos enfoques. Las reducciones del
malestar se han logrado utilizando:
Informacin adecuada (incluyendo informacin
sobre una enfermedad o sobre las estrategias
de afrontamiento para minimizar la angustia y
mejorar el control de la condicin).
Entrenamiento en el manejo del estrs cuando
se est esperando el diagnstico, durante el
tratamiento y cuando se est afrontando el ma-
lestar emocional de vivir con una enfermedad
a largo plazo.
Provisin de apoyo social, a menudo en forma
de grupos de apoyo dirigidos por un profesio-
nal.
Las mejoras del manejo de la enfermedad se han
logrado:
Ofreciendo informacin: sobre todo que propor-
ciona una estructura para lograr el control de los
sntomas en vez de proveer sencillamente infor-
macin sobre la condicin o su tratamiento.
Entrenamiento en programas de automanejo,
poniendo el nfasis, en vez de en la provisin
de programas generales de talla nica para
todos, en programas hechos a medida desa-
rrollados especcamente para adecuarse a las
necesidades de los participantes.
Entrenamiento en manejo del estrs para aque-
llas condiciones en las que el estrs est invo-
lucrado en la etiologa (p. ej., el sndrome del
colon irritable) o pueda exacerbar los sntomas
(p. ej., angina de pecho, diabetes).
Mejora del apoyo social y familiar.
Expresin emocional escrita.
Hay estudios que muestran diferencias con respecto
al sexo; as entre las mujeres, las tcnicas de foca-
lizacin sobre los aspectos positivos muestran un
menor nivel de ansiedad y depresin, y se asocian
positivamente a la resignacin. En cambio, los de-
seos de cambiar la situacin problemtica implican
mayores niveles de ansiedad y de depresin. El uso
de pensamientos positivos se asocia a una menor
frecuencia de dolor; y aquellas pacientes que utiliza-
ron la bsqueda de apoyo instrumental percibieron
menos intensidad de dolor.
En general, existe una evidencia emprica signicativa
de que las intervenciones psicolgicas pueden ser
de gran valor para ayudar a las personas a asumir las
consecuencias emocionales de padecer una enfer-
medad crnica grave. Tambin pueden ser benecio-
sas para aliviar los sntomas cotidianos e incluso me-
jorar el pronstico a ms largo plazo en un conjunto
ms limitado de enfermedades; as por ejemplo, los
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 979 7/5/10 13:19:09
980
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
10. BIBLIOGRAFA BSICA
Bennett P, Morrison V. Psicologa de la salud. Ed.
Pearson Prentice Hall. 2008.
lvarez MP, Fernndez Hermida JR, Fernndez Ro-
drguez C, Amigo Vzquez I. Gua de tratamientos
psicolgicos ecaces II. Psicologa de la salud. Ed.
Pirmide. 2006.
Lobo A, Lozano M, Diefenbacher A. Psychosomatic
psychiatry; A European view.
European Journal of Psychiatry. 2007;21(2):153-
168.
James L, Levenson MD. Text Book of Psychosoma-
tic Medicine. American Psychiatric Publishing, Inc.
1 ed. 2004.
Rodrguez-Martn J, Pastor MA, Lpez-Roig S. Afron-
tamiento, apoyo social, calidad de vida y enfermedad.
Psicothema.1993;5:349-72.
11. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Luque R, Villagran JM. Psicopatologa descriptiva:
Nuevas tendencias. Ed. Trotta. 2000:19-38.
Garca Fernandez PG, Arzate Diaz J, Bailon Martinez
C, Martinez Contreras LB, Torres Gonzalez T, Cas-
tro. Liaison psychology in internal medicine. Medicina
Interna de Mexico. 2008;24(3):186-192.
Billing AG, Moons RH. The role of doping responses
and social resources in attenuating the impact of
stressfull life events. J Behav. Med.1981;4:139-57.
Calman KC. Denition and dimensiones of cuality
of live. En: The Quality of life of cancer patients. Ed.
Aroanson NK, Beckmann J.1987:1-10.
Folkman S, Lazarus RS. An analysis of coping in a
middle-aged community simple. Journal of health and
social behaviour.1980;21:219-39.
enfermos que utilizan la estrategia de minimizacin
de la amenaza experimentan menos dolor, y el uso
de estrategias como los pensamientos positivos y la
contabilizacin de ventajas aparece negativamente
relacionado con el estrs psicolgico.
RECOMENDACIONES CLAVE
La intervencin psicolgica sobre el paciente con enfermedad orgnica grave debe incluir
siempre una atencin a la experiencia individual de estar enfermo y a su estilo de personalidad
y sus mecanismos habituales de afrontamiento.
Debe incorporarse en la atencin al paciente la atencin al o los cuidadores principales.
La informacin adecuada, el respeto a la intimidad, el favorecer la expresin emocional
y el entrenamiento en el manejo de estrs son fundamentales en los procesos de apoyo
al paciente.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 980 7/5/10 13:19:10
109. EL PROBLEMA DE LOS PROFESIONALES ENFERMOS
Autoras: M
a
Cecilia Navarro Marsis y Mnica Prat Galbany
Tutor: Jos Antonio Navarro Sanchs
Hospital Universitari Vall dHebron. Barcelona
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
981
CONCEPTOS ESENCIALES
Mdico
enfermo
Aquel profesional cuya prctica clnica puede verse afectada
negativamente por causa de problemas psquicos, conductas
adictivas o ambos simultneamente.
Caractersticas
del mdico
enfermo
Frecuente negacin de la enfermedad.
Minimizacin de los sntomas.
Deterioro en el mbito social y familiar.
Deterioro en la esfera laboral: mala praxis, conictos interpersonales,
ausentismos, etc.
Programas
de atencin
especializados
Asistencia especializada que ofrece una atencin especca
en trastornos mentales y por uso de sustancias, estrictamente
condencial dirigida al personal sanitario.
Estos son los deberes de un mdico: primero curar su mente y ayudarse
a s mismo antes de ayudar a nadie.
(Epitao de un mdico Ateniense, siglo II a.C.)
1. INTRODUCCIN
El mdico enfermo se encuentra en una situacin
complicada ya que, por una parte es responsable de
la salud de los dems y a su vez su propio malestar
puede dicultar que realice adecuadamente su labor
sanitaria.
Esta situacin se complica cuando el profesional pa-
dece un trastorno mental o adictivo ya que es muy
difcil que solicite ayuda en los recursos sanitarios
disponibles para el resto de la poblacin, por dos
razones: la primera es el miedo a que peligre la con-
dencialidad y el segundo es que, por desgracia,
estas patologas normalmente van acompaadas de
un importante estigma social.
2. CONCEPTO DE MDICO ENFERMO
Mdico cuya prctica clnica pueda verse afectada
negativamente por causa de problemas psquicos
y/o conductas adictivas al alcohol, o a otras drogas
incluidos los psicofrmacos.
El mdico enfermo suele ser incapaz de reconocer
que el problema existe y sus colegas suelen mantener
un tcito pacto de silencio.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 981 7/5/10 13:19:10
982
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
3. EPIDEMIOLOGA
En la tabla 1 se aprecia una mayor prevalencia de
trastornos mentales y por uso de sustancias en el
colectivo mdico con respecto a la poblacin gene-
ral. As mismo, se observa una tasa de suicidio ms
elevada tambin entre los mdicos.
El alcohol, los opiceos y las benzodiacepinas son
por este orden, los txicos de abuso de mayor preva-
lencia entre los mdicos que consultan en programas
especializados americanos y canadienses.
Algunas especialidades son especialmente vulnera-
bles como los anestesistas o los psiquiatras, obser-
vndose que la tasa de suicidio entre estos ltimos
es el doble que en el resto de especialidades.
Otro tema de inters es que el no tratar los trastornos
mentales y adictivos aumenta el riesgo de desarrollar
patologa dual. En esta, la principal asociacin que
se ha encontrado es entre la dependencia de alcohol
y el trastorno afectivo.
4. FACTORES DE RIESGO
Existen una serie de factores de riesgo inherentes a
la profesin mdica:
Estrs durante el periodo de formacin.
Elevado nivel de responsabilidad.
Sobrecarga laboral (por ejemplo, las guardias)
Necesidad de reciclaje continuo.
Desgaste emocional al tratar a pacientes graves.
Facilidad de acceso a sustancias de abuso y
medicamentos. La autoprescripcin es muy fre-
cuente (ms del 80%) y no solamente perjudica
el estado de salud del mdico sino tambin re-
trasa el diagnstico y tratamiento adecuados.
Alta frecuencia de la llamada personalidad
vulnerable (o de baja resiliencia). Se tratara
de personas con dicultad de adaptacin a si-
tuaciones desfavorables, con las determinadas
caractersticas: perfeccionismo en exceso, ele-
vada autoexigencia y aspiraciones a nivel profe-
sional, aplazamiento continuo de graticaciones
personales, reducidos recursos personales para
afrontar el estrs, hipocondriasis, narcisismo,
autoestima vulnerable con importante depen-
dencia de valoracin por parte de los dems,
habilidades sociales reducidas.
5. EL MDICO EN EL ROL DE PACIENTE
A lo largo de la historia la salud de los mdicos ha
sido siempre de controversia, tanto as que se podra
llegar a pensar que el mdico no se enferma, un
concepto atribuido en gran parte por la sociedad que
ha perdurado en el tiempo y tambin por el propio
colectivo mdico que aanza dicha teora al ser la
mayora de las veces incapaz de reconocer su propia
vulnerabilidad.
Cmo acta frecuentemente el mdico-pa-
ciente?
Cuando el mdico enferma, ste suele actuar
por exceso o por defecto, pero en todo caso
lejos de lo que l mismo acostumbra a reco-
mendar a sus pacientes.
Suele ser incapaz de reconocer que el proble-
ma existe, siendo muy difcil adoptar el papel
del paciente.
Y si la afeccin o el trastorno est en la esfera
mental o se relaciona con alguna adiccin, la
respuesta es an ms negacionista, llegando
incluso a arrogante y prepotente.
Sienten temor ante el hecho de consultar y
como consecuencia no piden ayuda o como
mucho consultas de pasillo.
Intentan en lo posible enmascarar los snto-
mas, por lo que deciden hacer de mdicos de
si mismos.
Tabla 1. Prevalencia de trastornos mentales y adictivos de los profesionales sanitarios en comparacin con la poblacin
general (Crawford. Informe no publicado presentado en la Royal Society of Medicine. Londres, 2003)
Trastorno mental (%) Depresin (%) Suicidio Abuso de drogas (%)
Poblacin general 15 5 6/100.000 5
Mdicos 28 10 15/100.000 15
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 982 7/5/10 13:19:10
983
109. EL PROBLEMA DE LOS PROFESIONALES ENFERMOS
Alta capacidad de proteger su trabajo a ex-
pensas de otras dimensiones de su vida, por
lo que habitualmente es la familia la que re-
sulta afectada en primer lugar.
El manejo del medico-paciente es difcil por-
que tiende a no cumplimentar el tratamiento
como el resto de los pacientes, especialmente
si no coinciden con su propio criterio.
6. FACTORES QUE DIFICULTAN EL
TRATAMIENTO DEL MDICO ENFERMO
La conspiracin del silencio.
Estigmatizacin de las enfermedades mentales
y/o adicciones.
Ser reconocido o la violacin de la condencia-
lidad (terror a la sala de espera).
Miedo a no poder volver a ejercer la profesin:
la prdida de credibilidad y reputacin.
Tratamiento en unidades compartidas con pro-
pios pacientes.
Prevencin por parte de los mdicos a traer
propios colegas.
La prepotencia teraputica, el mito de la in-
vulnerabilidad y el no querer asumir el rol de
paciente.
7. PROCESO DEL MDICO ENFERMO
Una primera etapa de alerta ante el inicio ineludi-
ble de la cascada que desencadena el proceso del
mdico enfermo podra englobarse en el concepto
del burn-out.
El concepto de burn-out fue introducido por prime-
ra vez por Freudenberger en 1974, desde entonces
han surgido muchas deniciones hasta una de las
ms usada en la actualidad expuesta por Lee and
Ashforth: Sndrome que comprende el desgaste de
las emociones (cansancio, sntomas somticos, dis-
minucin en los recursos de afrontamiento emocional
y sensacin de no tener nada ms que ofrecer a
otros), despersonalizacin (desarrollando actitudes
negativas, cnicas e impersonales hacia las personas
llegando a tratarlas como objetos) y la falta de rea-
lizacin personal (sentimientos de incompetencia,
ineciencia e inadecuacin) como consecuencia de
diversos factores psicosociales que se viven con fre-
cuencia en el lugar de trabajo, factores intrnsecos
como la personalidad, mecanismos de afrontamiento
y la falta de soporte externo.
Hasta el 46% de mdicos llegan a experimentar
sntomas de burn-out avanzado. Existe una rela-
cin directamente proporcional entre burn-out y la
morbilidad psiquitrica, igualmente mayor abuso de
sustancias (gura 1).
En ocasiones no es fcil identicar a un mdico en-
fermo por diversos factores entre ellos destaca la ca-
pacidad de enmascarar o minimizar la sintomatologa.
Sin embargo, existen signos que nos pueden facilitar
la deteccin del problema como por ejemplo: aisla-
miento, problemas a nivel de pareja, deterioro fsico,
ausencias frecuentes en el trabajo, errores en la praxis
cotidiana, reclamaciones por parte de los pacientes
y/o quejas de compaeros del trabajo, etc. (gura 2).
Desgaste.
Sensacin de ausencia.
Despersonalizacin.
Trastornos del estado de nimo.
Alto riesgo de abuso/dependencia
de sustancias.
Absentismo laboral.
Errores mdicos.
Baja satisfaccin laboral.
Estrs laboral.
BURN-OUT
Figura 1.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 983 7/5/10 13:19:10
984
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
8. CONSECUENCIAS DEL NO ABORDAJE
DEL MDICO ENFERMO
Conictos laborales.
Denuncias y/o reclamaciones por mala praxis.
Riesgos para la salud de la poblacin atendida.
Bajas laborales de larga duracin.
Incapacidades permanentes e inhabilitaciones
profesionales.
Imposibilidad de aplicar tratamiento a patologas
para las que existen teraputicas efectivas.
9. LOS PROGRAMAS PARA MDICOS
ENFERMOS
Los programas de atencin para mdicos enfermos
se crean en Estados Unidos en la dcada de los 70.
Su funcin principal era la persecucin de los trastor-
nos adictivos en los profesionales de la sanidad.
Durante la dcada de los 80 se cre la Federation
of State Physician. Se trataba de programas existen-
tes en cada estado de la nacin y que funcionaban
de manera independiente. Su nalidad era cubrir 4
grandes reas:
Educacin y prevencin.
Deteccin precoz.
Evaluacin y tratamiento.
Rehabilitacin y seguimiento del proceso.
Durante estos ltimos aos se ha observado una
evolucin de dichos programas, orientando su fun-
cin de manera ms importante hacia la prevencin
y prestando ms atencin a las enfermedades psi-
quitricas.
Canad, siguiendo en ejemplo de Estados Unidos
cre un modelo propio dirigido principalmente a la
prevencin y teniendo en cuenta, tanto las conduc-
tas adictiva como los trastornos psiquitricos que
puedan afectar la praxis mdica.
En el Reino Unido se cre en 1985 el National Coun-
celling Service for sick doctors, servicio que ofreca
orientacin telefnica garantizando en todo momento
la condencialidad. En 1997 se desarroll la Doctors
Support Network. Es importante remarcar que se
trata de servicios de soporte, no de tratamiento.
Tambin en Australia se crearon programas de ayuda
al mdico enfermo. En 1982 nace Doctors Health
Advisory Service bajo el lema Ningn problema es
demasiado grave ni demasiado trivial.
PROCESO DEL MDICO
Temor a pedir ayuda/negacin/autosuciencia
Automedicacin
Retraso del diagnstico
Cronicacin del proceso
Complicaciones
Patologa
Deterioro
social/familiar
Descenso
calidad
Figura 2. Proceso del mdico enfemo
Lusilla, 2002
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 984 7/5/10 13:19:10
985
109. EL PROBLEMA DE LOS PROFESIONALES ENFERMOS
El xito de estos programas se basa en diversos
factores:
Elevada especializacin.
Estricta condencialidad.
Seguimiento ambulatorio con terapias de gru-
po y cribaje toxicolgico mediante controles
de orina.
En los casos en que sea necesario, realizacin
de un contrato teraputico y supervisin a nivel
laboral.
Se conoce que existen una serie de factores
de riesgo para experimentar una recada en el
consumo de sustancias:
Pertenecer a especialidades con mayor riesgo
(por elevados niveles de estrs o fcil contacto
con psicofrmacos, como psiquiatras o anes-
tesistas).
El uso de opiceos.
Trastorno mental concomitante al consumo
(patologa dual).
Historia familiar de trastornos adictivos.
La presencia de los tres ltimos factores incremen-
ta de manera considerable el riesgo de recada, y
como para todos los trastornos adictivos, el riesgo
de subsecuentes recadas se incrementa despus
de la primera.
10. PAIME (PROGRAMA DE ATENCIN
INTEGRAL AL MDICO ENFERMO)
En Europa, la precursora en cuanto a la creacin de
programas para mdicos enfermos fue Catalua.
En 1996 el Collegi Ocial de Metges de Barcelona
(COMB) observ que en una proporcin signicativa
de procesos legales por mala praxis haba involucrados
mdicos enfermos. En 1997 solicit a diversos exper-
tos el estudio de esta solucin y posibles soluciones.
En el PAIME de Barcelona se diferencian tres reas
bien delimitadas, localizados en espacios distintos
y con funciones diferentes:
rea Colegial: ubicada en la sede del Colegio
de Mdicos. Es la responsable de la coordina-
cin y la gestin del programa. Es donde se
realizan, en caso de ser necesario, las rmas
de contrato teraputico.
rea Asistencial: lugar donde se proporciona el
tratamiento psiquitrico y psicolgico. Se divide
en hospitalizacin y consultas externas.
rea de dictmenes: donde se realiza la eva-
luacin de profesionales sanitarios que niegan
haber realizado una mala praxis a pesar de una
denuncia objetiva.
El PAIME tiene dos objetivos principales:
Atender a profesionales sanitarios con proble-
mas mentales y/o adictivos mediante servicios
especcos y especializados bajo condiciones
de estricta condencialidad.
Garantizar a los ciudadanos, en medida de lo
posible, que los mdicos colegiados estn ca-
pacitados para ejercer la medicina de forma
adecuada y segura.
Sera interesante destacar algunas de las caracte-
rsticas de los pacientes que han sido atendidos en
dicho programa durante sus primeros aos de fun-
cionamiento (1998-2007). Cerca del 80% ingres
de manera voluntaria, factor que favorece el proceso
teraputico y que posiblemente seala una mayor
conciencia de enfermedad.
Con respecto al motivo de consulta, segn estudios
llevados a cabo en el programa, aproximadamente
un 62% de los casos consultaron por trastornos
mentales y un 34% por conductas adictivas. Esta
proporcin se invierte si solo se tiene en cuenta a
los pacientes hospitalizados.
Otro dato interesante del estudio, es que existe ma-
yor prevalencia de la dependencia de alcohol en rela-
cin a otras sustancias. La especialidad de medicina
de familia constituye la mayora de los pacientes, sin
embargo se observa una alta proporcin de otras
especialidades como anestesiologa y psiquiatra.
11. EL RESIDENTE ENFERMO
La residencia es un perodo de elevado estrs du-
rante el cual a medida que se van adquiriendo ms
conocimientos aumenta de forma exponencial las res-
ponsabilidades especialmente en lo que concierne
a la vida del paciente.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 985 7/5/10 13:19:10
986
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
Muchos estudios sugieren una tendencia hacia una
alta prevalencia de experimentar burn-out durante la
residencia y por tanto cierta relacin con la aparicin
de trastornos mentales y/o conductas adictivas.
Sin embargo, en comparacin con los mdicos ya
especialistas presentan en menor proporcin trastor-
nos por uso de sustancias, siendo ms frecuentes en
estos los trastornos del estado de nimo.
En resumen, los mdicos no estn exentos de sufrir
ante las situaciones de estrs y padecer trastornos
mentales y/o adictivos. Sin embargo, se encuen-
tran en desventaja debido a una supuesta invul-
nerabilidad impuesta tanto por la sociedad como
por el propio colectivo mdico dicultando as su
correcto abordaje teraputico y la prevencin de
las posibles consecuencias. Por tanto, es de suma
importancia el conocimiento de los diferentes re-
cursos que ofrecen una solucin a la medida de
estos problemas.
RECOMENDACIONES CLAVE
Los mdicos pueden padecer problemas de salud mental y toxicomanas al igual que el resto
de la poblacin.
Para los afectados es difcil reconocerlo y buscar ayuda. En la mayora de ocasiones
por miedo a la condencialidad y estigma hacia la enfermedad mental.
Es un deber deontolgico para cualquier mdico el actuar al respecto.
Mirar hacia otro lado nicamente aplaza los problemas.
La seguridad de los pacientes debe ser siempre salvaguardada.
En Espaa existen recursos asistenciales especficos para ayudar a los mdicos
enfermos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 986 7/5/10 13:19:10
987
109. EL PROBLEMA DE LOS PROFESIONALES ENFERMOS
12. BIBLIOGRAFA BSICA
Lusilla P, Gual A. El mdico enfermo. Suplements
dels Annals de Medicina. 2007;90(Supl.4):54-72.
Casas M, Gual A, Bruguera E, Arteman A, Padrs J.
El Programa de Atencin Integral al Mdico Enfermo
(PAIME) del Colegio Ocial de Mdicos de Barce-
lona. Med Clin. 2001;117:785-789.
Lusilla P, Gual A, Roncero C, Bruguera E, Marcos
V, Valero S, Casas M. Dual diagnosis in inpacient
physicians: prevalence and clinical characteristics.
Mental Health and Substance Use: dual diagnosis.
2008;1(1):10-20.
American Medical Association Council on Mental
Health. The sick physician, impairment by psychiatric
disorders, including alcoholism and drug dependen-
ce. JAMA. 1973;223:684-687.
Thomas NK. Resident burnout. JAMA. 2004; 292:
2880-9.
13. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Talbott GD, Gallegos KV, Wilson PO, Porter TL. The
Medical Association of Georgias impaired Physicians
Program. Review of the rst 1000 physicians. JAMA.
1987;257(21):2979-2930.
Rich CL, Pitts FN. Suicide by psychiatrists: a stu-
dy of medical specialist among 18.730 consecutive
physician deaths during a ve-year period 1967-72.
J. Clin Psychiatry.1980;41(8):261-3.
Molina A, Garca M, Alonso M, Cecilia P. Prevalencia
de desgaste profesional y psicomorbilidad en m-
dicos de atencin primaria de un rea sanitaria de
Madrid. Aten Primaria. 2003;31:564-74.
Da Silva H, Daniel E, Prez A. Estudio del sndro-
me de desgaste profesional entre los profesionales
sanitarios de un hospital general. Actas Esp Psi-
quiatr.1999;27:310-20.
Domino KB, Hornbein TF, Polissar NL et al. Risk
factors for relapsed in health care professionals
with substances use disorders. JAMA. 2005;March
293(12):1453-59.
Lee RT, Ashforth BE. On the meaning of Maslachs
three di mensi ons of burnout . J Appl Psi col .
1990;75:743-7.
Kumar S. Burnout in psychiatrists. World Psychiatry.
2007;6:186-189.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 987 7/5/10 13:19:10
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 988 7/5/10 13:19:10
110. ASPECTOS DE GESTIN Y DOCUMENTACIN
DE LA INTERCONSULTA
Autores: Ana Barrera Francs, Miquel Bel Aguado y Patricia Gracia Garca
Tutora: Isabel Irigoyen Recalde
Hospital Clnico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
989
CONCEPTOS ESENCIALES
La unidad de psiquiatra de interconsulta y enlace es una estructura funcional que debe
disearse teniendo en cuenta el perfil asistencial concreto de cada centro hospitalario.
El uso adecuado de la documentacin clnica constituye uno de los pilares del acto mdico
de la interconsulta psiquitrica, por facilitar tanto la coordinacin entre los servicios
implicados como la continuidad asistencial.
1. INTRODUCCIN
Las actuales unidades de psiquiatra de enlace, mu-
chas de ellas con distintos nombres, tienen tambin
diferentes orgenes. Algunas proceden de la evolu-
cin de antiguas unidades psiquitricas que trata-
ban de poner en prctica las teoras psicosomticas,
sobre todo en los entornos acadmicos hospitala-
rios. Otras, sin embargo, se crean para atender las
peticiones de colaboracin de los servicios mdico-
quirrgicos.
2. NECESIDAD DE LAS UNIDADES
DE PSIQUIATRA DE INTERCONSULTA
O ENLACE
Actualmente existe un slido fundamento para justi-
car la existencia de estas unidades en base a datos
epidemiolgicos bien documentados:
Alta morbilidad psquica en enfermos mdico-
quirrgicos (en torno al 30%), frecuentemente
no detectada.
Dicha morbilidad tiene implicaciones en el sufri-
miento e incapacidad de estos pacientes y en
la excesiva utilizacin de recursos sanitarios.
Su estancia media es de 2 a 3 veces ms alta
que la media general hospitalaria.
Slo el 10% de los enfermos hospitalizados
requerira de intervencin del especialista. Sin
embargo, nicamente se demanda interconsulta
psiquitrica en un 1,4% de los pacientes hos-
pitalizados (3% en Espaa).
La consulta psiquitrica se pide tardamente,
ms de 7 das tras el ingreso.
La intervencin de psiquiatras de enlace opti-
miza la asistencia y reduce los costes.
La investigacin llevada a cabo en las unidades
de psiquiatra de enlace ha tenido amplia reper-
cusin en la prctica clnica y en la docencia
mdica.
3. OBJETIVOS DE LAS UNIDADES
DE PSIQUIATRA DE ENLACE
La psiquiatra de interconsulta y enlace efectuar una
aproximacin biopsicosocial en el enfermo mdico-
quirrgico que est siendo atendido en hospitales y
clnicas fuera del rea psiquitrica. Debe ser entendi-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 989 7/5/10 13:19:10
990
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
da como una estructura funcional cuyo objetivo prin-
cipal es establecer un marco asistencial y de relacin
con el resto de especialistas y personal sanitario. Su
nalidad, adems del diagnstico diferencial de los
trastornos psiquitricos o psicolgicos, es tambin
evaluar los aspectos relacionados entre el malestar y
las circunstancias del paciente y actuar sobre ellos.
Otros objetivos son:
Estudio psiquitrico completo (biolgico/psi-
colgico/social).
Comunicacin- coordinacin con el staff: verbal
y escrita.
Actividades especcas de enlace por acuerdo
con servicios mdico-quirrgicos con el dise-
o de programas denidos: delirium, depresin
postparto, psicooncologa, etc.
Proporcionar estrategias multidisciplinares con
diferentes programas a cargo de psiquiatra, en-
fermera, etc.
Ofertar el seguimiento preciso durante la hos-
pitalizacin.
Garantizar la continuidad asistencial en atencin
primaria y en especializada en aquellos pacien-
tes que lo requieran.
Docencia especializada.
4. ORGANIZACIN FUNCIONAL
La organizacin de una unidad dispuesta a man-
tener unos estndares clnicos de calidad por s sola
probablemente dar lugar al incremento gradual del
nmero de pacientes remitidos, lo que se sumara
a otros aspectos que pueden conllevar tambin un
aumento progresivo de demandas como son:
Las predicciones de un incremento de la pro-
porcin de enfermos en edad geritrica y otras
poblaciones de riesgo.
Las tendencias generales a la reduccin del
nmero de camas y de las estancias medias
de los ingresos hospitalarios.
El nmero cada vez mayor de enfermos con
patologas complejas.
Por todo ello las caractersticas de organizacin
funcional deberan de garantizar:
Disponibilidad medida en trminos de capaci-
dad de intervencin en crisis, de atencin con-
tinuada las 24 horas y durante todos los das y
de rapidez de respuesta.
Profesionalidad fundamentada en la experiencia
de los profesionales y en el seguimiento conti-
nuado por el mismo profesional.
Informacin efectiva con posibilidad de comu-
nicacin cara a cara. El contacto personal con
el mdico solicitante es especialmente indis-
pensable si las sugerencias diagnsticas o
teraputicas varan con el tiempo (tablas 1 y 2).
5. DIVISIN Y ORGANIZACIN
DEL TRABAJO
La actividad grupal en la interconsulta viene determi-
nada por las actuaciones en un mismo acto mdico de
distintos especialistas y diferentes estamentos profe-
sionales (mdico, enfermera, trabajo social, etc.). En
el caso del psiquiatra la divisin del trabajo conlleva
que su misin principal es la de examinar al paciente,
recabando la informacin necesaria, poniendo sta en
conocimiento del mdico consultante y si es precep-
tivo realizando cualquier tratamiento psiquitrico. Este
tipo de actividad asistencial requiere lgicamente, de
una precisa coordinacin al estar sometido el pacien-
te tanto a la patologa mental como a la patologa
mdica. Se espera del psiquiatra consultor que rea-
lice intervenciones rpidas, ecaces y de fcil com-
prensin para los mdicos no especialistas (tabla 3).
A continuacin, exponemos datos orientativos
acerca de la dotacin y organizacin en materia de
recursos humanos de una unidad de interconsulta
psiquitrica, basndonos en las necesidades clnicas
y en la expectativa de trabajo antes mencionada.
El equipo ideal, segn el Real colegio de psi-
quiatras e internistas britnicos debera estar
constituido por uno o varios psiquiatras a tiem-
po completo, residentes de psiquiatra (de 3
o
o
4
o
ao), diplomados en enfermera, trabajador
social y psiclogo clnico (opcional).
Ubicacin en el hospital general, por accesibi-
lidad y rapidez en la actuacin.
Uno de sus miembros tendr funciones de
coordinacin dentro del equipo y con el resto
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 990 7/5/10 13:19:11
991
110. ASPECTOS DE GESTIN Y DOCUMENTACIN DE LA INTERCONSULTA
de profesionales que intervengan. Otro estar
dedicado a tareas administrativas que aseguran
una adecuada recepcin de las consultas.
Las recomendaciones internacionales sobre la
duracin de las primeras visitas son de 90 mi-
nutos y 30-60 minutos para las de seguimiento.
En este tiempo se contempla el intercambio de
informacin con el resto de profesionales y la
revisin de la historia clnica. Para reuniones de
supervisin y sesiones clnicas se recomiendan
30-60 minutos.
Es importante que el sistema de recogida de
informacin est estandarizado, para facilitar
la comunicacin y la evaluacin de la calidad
del servicio.
6. LA CALIDAD EN LA GESTIN
DE LA INTERCONSULTA
En todo sistema de gestin de procedimientos de
interconsulta psiquitrica debe de tener cabida un
modelo de mejora continua de la calidad ofertada,
Tabla 2. Claves para establecer con xito un servicio de psicosomtica
Rpida respuesta ante solicitudes de consulta.
Evaluaciones concisas y recomendaciones prcticas.
Comunicacin efectiva, escrita y oral, con consultores y personal al cuidado del paciente.
Disponer de seguimiento de cuidados able durante la hospitalizacin del enfermo.
Establecer programas efectivos de formacin, incluyendo lecturas concisas y relevantes, supervisin
clnica y conferencias formales e informales.
Actividad de relacin pblica y de divulgacin para otros mdicos y organizaciones.
Colaboracin en comisiones consultivas o en grupos de toma de decisiones dentro del hospital general
(historias clnicas, tica, farmacia, etc.).
Tratar de mejorar los costes econmicos.
Uso de uniforme.
Facilitar periodos de formacin para residentes, estudiantes u otros mdicos.
Productividad acadmica.
Trabajo en red, colaboracin y manejo de fondos para lograr la expansin del servicio,
la investigacin y la formacin continuada de los miembros.
Tabla 1. Premisas a tener en cuenta para el diseo del perfil asistencial de una unidad de psiquiatra de enlace
ESTRUCTURA
Hospital.
Nmero de camas, ingresos anuales, secciones
especializadas
Unidad de psicosomtica.
Dotacin del equipo, mtodo de trabajo, pacientes
remitidos al ao
Psiquiatra consultor. Formacin profesional, experiencia, disponibilidad
Paciente.
Datos sociodemogrcos, diagnstico,
grado de cronicacin, cargas psicosociales
PROCESO Monitorizacin de rutina.
Motivo de la solicitud, lapso temporal de remisin
y realizacin de consulta, medidas diagnsticas y
teraputicas, tiempo invertido
RESULTADO
Paciente.
Tiempo de estancia, estado subjetivo fsico
y psquico, satisfaccin sobre el tratamiento,
tratamientos posteriores
Equipo del servicio/unidad. Satisfaccin, concordancia en las recomendaciones
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 991 7/5/10 13:19:11
992
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
teniendo en cuenta que ste es responsabilidad de
todos y que debe involucrar mediante un necesario
compromiso individual al nmero total de personas
que trabajan en l. Para ello son tiles el autocontrol
(medir, comparar, tomar decisiones) y la introduccin
de indicadores simples que faciliten la visualizacin
de la mejora continua. La mejora de la calidad puede
verse favorecida por la elaboracin de estndares y
guas de buena prctica clnica que posiblemente
contribuyan a disminuir los costes.
La calidad se ha denido como la satisfaccin de las
necesidades y aspiraciones de los pacientes, tanto
reales como percibidas, con el consumo de recursos
ms eciente. La satisfaccin de los pacientes es un
objetivo de las unidades de psiquiatra de enlace,
pero no el nico. Entre sus clientes tambin se
encuentra el personal mdico y de enfermera de
los servicios consultores y tambin las familias de
los enfermos y la gerencia hospitalaria o el sistema
de salud en que se encuentren inmersas.
El contexto actual de eciencia y gestin debe ser
compatible con una medicina humanista, psicosom-
tica y con calidad cientca donde la denicin de
objetivos clnicos, docentes e investigadores debe
ir acompaada de una lista de los problemas que
dicultan habitualmente su consecucin y del diseo
de estrategias para corregir stos.
El grupo ECLW (European Consultation-Liaison
Workgroup) y en nuestro pas el Grupo Espaol
de Trabajo en Psiquiatra de Enlace y Psicosom-
tica (GETPEP) elabor un proyecto de gestin de
calidad asistencial para desarrollar, implementar y
estudiar la efectividad y la capacidad prctica de
un programa de gestin de calidad, en un estu-
dio multicntrico en coordinacin con el estudio
europeo, Biomed. Los resultados de ambos tra-
bajos estn teniendo importante inuencia en la
elaboracin de estndares internacionales en la
disciplina.
Tabla 3. Caractersticas de un consultor de psiquiatra efectivo
Habla con el mdico de referencia, equipo de enfermera y otros profesionales (trabajadores sociales,
etc.) antes y despus de la consulta. Clarica el motivo de la misma.
Establece la preferencia de la consulta: urgente, preferente o normal.
Revisa la historia a conciencia y recoge toda informacin relevante.
Realiza un examen mental completo, una historia completa y una valoracin fsica.
Habla con familiares y amigos del paciente.
Toma notas tan concisas como sea posible.
Llega a una impresin diagnstica basada en signos, sntomas, valores de laboratorio y epidemiologa.
Realiza un diagnstico diferencial entre trastornos mentales, neurolgicos y mdicos.
Recomienda los tests neurolgicos y pruebas de imagen precisos.
Tiene los conocimientos para prescribir psicofrmacos en pacientes mdico-quirrgicos y es consciente
de las interacciones con otros frmacos.
Realiza recomendaciones teraputicas: medicacin, TEC, psicoterapia y reduccin de posibles efectos
iatrognicos.
Es concreto. Propone planes de contingencia y anticipa posibles problemas. Contacta con su
interlocutor en persona (especialmente ante decisiones controvertidas o complejas). No toma el mando
de los cuidados completos del paciente y se explica con tacto.
Proporciona adecuada informacin y/o psicoterapia al paciente cuando es necesario.
Sigue al paciente durante la hospitalizacin completa.
Realiza recomendaciones post-alta. Facilita el contacto con los referentes ambulatorios.
Sigue los avances en otros campos mdicos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 992 7/5/10 13:19:11
993
110. ASPECTOS DE GESTIN Y DOCUMENTACIN DE LA INTERCONSULTA
7. EQUIDAD Y EFICIENCIA
La equidad es un concepto multidimensional que
incorpora factores como la disponibilidad, el acceso
y la utilizacin de los recursos sanitarios y la paridad
de la atencin. El estudio del grupo ECLW tiende a
conrmar la relacin entre factores hospitalarios es-
tructurales (dependientes de la dotacin del hospital
y de la experiencia de ste) y el tipo de intervencin.
Dotaciones pobres en las unidades de psiquiatra de
enlace se relacionan con intervenciones de escasa
profundidad en trminos de poco tiempo invertido y
escasos seguimientos; una ausencia de intervencin
multidisciplinar en que se involucren diversos profe-
sionales; un aumento de intervenciones de urgencia
muchas veces poco justicadas y escasa planica-
cin de actividades regladas de enlace.
Como ya se ha dicho numerosos estudios cons-
tatan un aumento de la estancia media de hospitaliza-
cin en pacientes con patologa psiquitrica comr-
bida y, por el contrario, una mayor eciencia cuando
intervienen los especialistas en salud mental.
8. EFICACIA Y EFECTIVIDAD
La ecacia se reere a la capacidad para proporcio-
nar servicio en condiciones ordinarias. Los pacientes
que ms se atienden en una unidad de psiquiatra
de enlace, por tratarse de enfermos complejos re-
quieren de una especializacin profesional elevada
y que consumen un mayor nmero de recursos y de
estancias. Una mayor ecacia debera disminuir los
das que pasan hasta que se solicita la interconsulta,
quizs mediante formacin que capacite a los m-
dicos no psiquiatras para una mejor deteccin de
estos trastornos (tabla 4).
Existen numerosos estudios de intervencin y de
coste-efectividad, que si bien no carecen de di-
cultades metodolgicas, estn teniendo una consi-
derable inuencia en la elaboracin de estndares
internacionales en la materia. Diversos estudios
han constatado la efectividad del tratamiento psi-
colgico y psicofarmacolgico en pacientes con
enfermedad depresiva comrbida, en somatizacio-
nes, en sndromes de fatiga crnica o dolor crnico.
Los estudios coste-benecio han documentado la
efectividad de los programas de enlace frente a la
consulta psiquitrica tradicional para reducir costes
en pacientes geritricos ingresados por fractura de
cadera donde se constataron adems otros bene-
cios: mayor deteccin de morbilidad psquica, ma-
yor mejora sintomtica al alta (afectiva y cognitiva),
acortamiento de la estancia hospitalaria en 2 das
de media, disminucin del tiempo de rehabilitacin
y menor tasa de reingresos. Se sabe adems que la
efectividad en la intervencin psiquitrica es mayor
cuanto menos tiempo pasa entre la fecha de ingreso
y la solicitud de la interconsulta. Uno de los objetivos
de investigacin en desarrollo para el GETPEP es la
aplicacin de nuevos mtodos de valoracin de los
pacientes mdico-quirrgicos (COMPRI y la entre-
vista INTERMED) para una identicacin temprana
de pacientes potencialmente beneciarios de inter-
vencin. Por ltimo, decir que la efectividad adquiere
su mximo grado cuando se plantea en el contexto
de programas especcos de enlace y no nicamente
con actividades de interconsulta.
Tabla 4. Perfil del paciente mdico-quirrgico evaluado en unidades de psiquiatra de enlace.
En su gran mayora (91,8%), no tiene antecedentes de tratamiento psiquitrico.
En general son enfermos complejos y caros, donde las intervenciones pueden tener repercusiones
notables en su estancia hospitalaria y pronstico:
Media estancia hospitalaria (fecha de recogida de datos): . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1 das
dem en pacientes en que se consulta a psicosomtica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,7 das
Pertenecen a grupos diagnsticos, en general, distintos de los que se ven en psiquiatra:
Pacientes orgnicos (demencias, delirium, etc.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8%
Trastornos de adaptacin a la enfermedad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8%
Complicaciones de abuso de drogas (SIDA) y alcohol: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,6%
Esquizofrenia, trastornos psicticos, etc.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6%
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 993 7/5/10 13:19:11
994
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
9. LA DOCUMENTACIN CLNICA
La historia clnica la constituyen todos los datos, en
cualquier tipo de soporte (papel, electrnico, ico-
nogrco, etc.) que reejen la actividad asistencial
prestada a un paciente concreto. En las interconsul-
tas la documentacin clnica tiene como nalidad dar
sostn a cualquier solicitud que sobre un enfermo de-
terminado se realice a todo servicio o facultativo.
Este aspecto se convierte en capital en la intercon-
sulta al psiquiatra, ya que uno de los errores ms
usuales en este tipo de actos mdicos es precisa-
mente el fallo en la comunicacin entre los distintos
profesionales que intervienen. Se aconseja un uso
muy cuidadoso de los documentos clnicos habitua-
les donde debe quedar plasmado por escrito todo lo
referente a hallazgos clnicos y razonamientos.
El mdico solicitante, cuando crea que necesita del
asesoramiento de un psiquiatra, lo pondr en su co-
nocimiento por escrito, haciendo constar el motivo
y la medida que, en su caso, se demanda as como
la identicacin del paciente y de l mismo, especi-
cando adems la prioridad que este acto mdico
tiene. Es importante en este mismo documento ha-
cer constar de forma clara pero resumida el historial
mdico del paciente, su situacin clnica actual y los
tratamientos fundamentales a qu est sometido. El
psiquiatra, una vez examinado y entrevistado al pa-
ciente, o a familiares y allegados, emitir un informe
en el que har constar sus datos y la opinin espe-
cializada solicitada, preferentemente y siempre que
ello sea posible en el mismo documento de peticin.
En caso de urgencia todo este procedimiento
puede ser realizado verbalmente, lo que no obsta
para su posterior plasmacin por escrito. La docu-
mentacin ser de mayor utilidad si rene una serie
de caractersticas principales:
Claridad y concisin.
Legibilidad.
Condencialidad.
Brevedad: 1 pgina, 200-400 palabras, apar-
tados fcilmente identicables.
Contenido adecuado.
Examen mental completo. Evaluacin psiqui-
trica, en relacin con sntomas fsicos, con-
ducta de enfermar, capacidad legal y laboral.
Diagnstico psiquitrico, diferencial en caso
necesario en orden decreciente de probabi-
lidad. Si se considera probable que los sn-
tomas no sean de causa psiquitrica, debe
hacerse constar explcitamente.
Plan de tratamiento concreto (seguimiento,
tipo de intervencin, profesionales implicados,
etc.). Recomendaciones en orden decreciente
de importancia, incluyendo maneras de escla-
recer ms el diagnstico, as como sugeren-
cias teraputicas, previsin y abordaje de pro-
blemas y riesgos que puedan aparecer (por
ejemplo pauta farmacolgica y conductual en
caso de agitacin en pacientes con delirium).
Pronstico.
Otras recomendaciones inherentes a los informes
son:
Escribir en el inicio. Psiquiatra y el da y hora
de la visita.
Nombre del mdico que solicit la interconsulta.
Resumen de la historia mdica y psiquitrica del
paciente con el motivo del ingreso en curso y
el que motiva la interconsulta.
Situacin socio-familiar y adaptacin premr-
bida.
Medicacin actual.
Sealar brevemente los efectos secundarios y
su tratamiento de la medicacin recomendada.
Evitacin de jerga tcnica, hiptesis poco fun-
damentadas, motivaciones inconscientes, etc.
Fecha de la prxima valoracin de seguimiento
y plan de frecuencia de visitas con registro ade-
cuado de estas en la documentacin clnica.
Firma del consultor y nmero de telfono/busca
de contacto (tabla 5).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 994 7/5/10 13:19:11
995
110. ASPECTOS DE GESTIN Y DOCUMENTACIN DE LA INTERCONSULTA
Tabla 5. Variables recogidas en el Patient Registration Form o PRF (instrumento estandarizado y validado en Espaa y
otros pases europeos para documentar los distintos factores del proceso asistencial) (contina en la pgina siguiente)
Datos de
hospitalizacin
Datos administrativos.
Fecha de ingreso.
Fecha de solicitud consulta.
Fecha de realizacin consulta.
Fecha de ltima consulta.
Fecha de alta.
Identidad mdico consultor.
Tiempo invertido en 1
a
consulta.
Nmero de visitas seguimiento.
Tiempo medio invertido por visita.
Datos de remisin.
Departamento solicitante.
Tipo de servicio (UCI, planta mdica/quirrgica,
ambulatorio).
Tipo de consulta (normal/urgente/preferente).
Hora de solicitud de consulta.
Consultas a personal de guardia.
Razn principal de la consulta.
Razones adicionales de consulta.
Antecedentes
Datos sociodemogrcos.
Edad.
Sexo.
Estado civil.
Ncleo de convivencia actual.
Ocupacin/profesin.
Situacin laboral.
Estado del paciente previo.
Atencin psiquitrica ltimos 5aos.
Atencin mdica ltimos 5 aos.
Funcionamiento global ltimo ao.
Estado de movilidad ltimo ao.
Tratamiento psiquitrico al ingreso.
Consultas previas en el servicio.
Diagnstico
Estado del paciente al
ingreso.
Reaction Level Scale (RLS85).
Global Assessment of Functioning Scale (GAF).
Estado de movilidad.
Servicios psicosociales implicados.
Diagnstico somtico
(CIE 9).
Diagnstico principal.
Diagnsticos adicionales (2).
Etiologa.
Tratamientos especcos.
Embarazo.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 995 7/5/10 13:19:11
996
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
Tabla 5. Variables recogidas en el Patient Registration Form o PRF (instrumento estandarizado y validado en Espaa y
otros pases europeos para documentar los distintos factores del proceso asistencial) (continuacin)
Diagnstico
Diagnstico psiquitrico
(CIE10).
Diagnstico que motiva la consulta.
Diagnsticos adicionales (2).
Diagnstico eje V.
Intervencin
Intervenciones/cuidados
pautados.
Procedimientos diagnsticos.
Informacin fuentes externas.
Nivel de inuencia de situacin mdica.
Medicacin iniciada y medicaciones cambiadas/
suspendidas por consultor.
Pautas psicolgicas y conductuales.
Principal objetivo de la intervencin.
Informe escrito al servicio solicitante.
Consultas no mdicas (trabajo social).
Resultados Estado del paciente al alta.
Reaction Level Scale (RLS 85).
Global Assessment of Functioning Scale (GAF).
Estado de movilidad.
Fallecimiento del paciente.
Factores de inuencia en la fecha de alta.
Plan de tratamiento al alta.
Forma de comunicacin con servicios ambulatorios.
Remisin a centro de salud mental.
RECOMENDACIONES CLAVE
La formacin en gestin sigue siendo una de las asignaturas pendientes en medicina. En la
disciplina de la psiquiatra de enlace, inmersa en el mundo hospitalario, se hace necesario
el concurso y la implicacin de los profesionales en la gestin clnica de los programas
ofertados.
El uso estandarizado de procedimientos de enlace y de documentacin clnica es el mejor
instrumento de retroalimentacin sistemtica al equipo clnico.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 996 7/5/10 13:19:11
997
110. ASPECTOS DE GESTIN Y DOCUMENTACIN DE LA INTERCONSULTA
10. BIBLIOGRAFA BSICA
Caestro Mrquez F et al. Gestin de la documenta-
cin sanitaria. Ed. Publicaciones vrtice. 2008.
Rojo, Cirera. Interconsulta psiquitrica. Ed. Masson-
Barcelona. 1997.
Lobo A, Grupo Espaol de Trabajo en Psiquiatra
de Enlace y Psicosomtica (GETPEP). Servicio de
psiquiatra: unidades de medicina psicosomtica y/o
psiquiatra de enlace. En: Gestin diaria del hospital,
de Asenjo Sebastin MA, Bohigas Santasusagna LI,
Prat Marn A, Trilla Garca A. Ed. Medical Masson.
3 ed. 2007.
Kornfeld DS. Consultation-liaison psychiatry: con-
tributions to medical practice. Am J Psychiatry.
2002;159(12):1964-72.
Smith FA, Querques J, Levenson JL, Stern TA. Prin-
cipios generales de evaluacin y manejo. Evaluacin
y consulta psiquitricas. En: Tratado de medicina
psicosomtica, de Levenson JL. Ed. Ars Mdica.
2006-2007.
11. BIBILIOGRAFA DE AMPLIACIN
Strathdee G, Fisher N, Mc Donald E. Establishing
psychiatric attachments to general practice. Psychiatr
Bull. 1992;16:284-286.
Herzog T, Huyse FJ, Malt UF et al. Quality mana-
gement in consultation liaison psychiatry and psy-
chosomatics. Development and implementation of a
European QM system. En: Baert AE (ed). European-
union-biomedical and health research. The BIOMED
I programme. Ed. IOS Press-Amsterdam. 1995;525-
526.
Levitan SJ, Kornfeld DS. Clinical and cost benets
of liaison psychiatry. Am J Psychiatry. 1991;149:631-
637.
Ronheibm HE, Fulop G, Kunkel EJ et al. The Academy
of Psychosomatic Medicine Practice Guidelines for
psychiatric consultation in general medical setting.
Psychosomatics. 1998;39:S8-S30.
Huyse FJ, Lyons JS, Stiefel FC, Slaets JP, de Jon-
ge P, Fink P, Gans RO, Guex P, Herzog T, Lobo A,
Smith GC, van Schijndel RS. INTERMED: a method
to assess health service needs. I. Development and
reliability. Gen Hosp Psychiatry. 1999; 21(1):39-48.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 997 7/5/10 13:19:11
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 998 7/5/10 13:19:11
111. PSIQUIATRA DE INTERCONSULTA Y ENLACE:
ASPECTOS LEGALES Y TICOS
Autores: Raquel de lvaro Lpez y Gilberto Lobato Correia
Tutor: Miguel ngel Cuquerella Benavent
Hospital General de Castelln. Castelln
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
999
CONCEPTOS ESENCIALES
Los trastornos mentales pueden afectar la capacidad de toma de decisiones de los pacientes,
de forma temporal o permanente.
Es labor fundamental del psiquiatra de interconsulta colaborar con el resto de profesionales
que participan en el tratamiento del paciente para evaluar dicha capacidad.
Por dicha razn nos enfrentamos a situaciones que plantean con frecuencia problemas
legales y/o ticos.
1. INTRODUCCIN
Los psiquiatras que trabajan en un entorno mdico-
quirrgico ejerciendo labores de interconsulta y en-
lace, adems de la dicultad que supone la implica-
cin de varias especialidades en la asistencia a un
paciente, se enfrentan con relativa frecuencia a una
serie de situaciones ticas y legales complejas.
En nuestros das, dado que la prctica clnica viene
marcada por el derecho del paciente a participar
en la toma de decisiones, que afectan a su salud
y/o enfermedad, una de las principales situaciones
a las que tiene que enfrentarse el psiquiatra es la
de tener que valorar la capacidad del mismo para
ejercer dicho derecho.
Esto se pone de maniesto cuando se solicita una
interconsulta psiquitrica en las siguientes situaciones:
Para otorgar el consentimiento en procedimien-
tos diagnsticos y/o teraputicos complejos o
que impliquen ciertos riesgos.
Para rechazar determinadas maniobras tera-
puticas.
Para indicar tratamientos involuntarios.
Los cambios en la legislacin han ido afectando de
manera notoria a algunas de las funciones del psi-
quiatra de interconsulta. Con el paso de los aos,
la despenalizacin de intervenciones tales como la
ciruga transexual o la interrupcin voluntaria del em-
barazo ha supuesto una ampliacin del campo de
accin del especialista en salud mental. Quiz en
un futuro, la legalizacin de determinados procedi-
mientos como la eutanasia, ya autorizada en algunos
pases europeos, ample an ms este campo de la
psiquiatra tan complejo.
A lo largo de este captulo expondremos algunos
conceptos legales bsicos que ataen a la psiquiatra
de interconsulta y, a continuacin, nos referiremos a
situaciones especcas.
2. VALORACIN DE CAPACIDAD DE TOMA
DE DECISIONES
Como hemos sealado anteriormente, con frecuencia
se plantea la situacin en que un paciente rechaza
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 999 7/5/10 13:19:12
1000
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
la realizacin de alguna exploracin diagnstica o
un tratamiento mdico, y en consecuencia, se so-
licita una interconsulta psiquitrica para valorar y
realizar un informe clnico sobre si el paciente es o
no competente. Nuestra labor consistir en evaluar
la capacidad de comprensin y toma de decisiones
que presenta la persona en una situacin clnica de-
terminada, para establecer de este modo si acta de
forma libre y voluntaria en todos aquellos procesos
que puedan afectar a su salud.
Para que un paciente sea competente debe pre-
sentar las aptitudes expuestas en la tabla 1.
Tabla 1. Capacidades del paciente competente
Comprende su situacin vital y la naturaleza de
su enfermedad actual.
Evala racionalmente la informacin disponible
sobre benecios y riesgos derivados de cada
opcin diagnstica y/o teraputica posible.
Puede establecer una relacin de trabajo con el
equipo asistencial y comprometerse de forma
responsable a un plan diagnstico y teraputico.
Para realizar una evaluacin de la competencia debe
revisarse la historia clnica del paciente y su situacin
clnica actual, centrando la exploracin en la bsque-
da de cambios cognitivos (atencin, concentracin,
orientacin, memoria y lenguaje) o intelectuales. En
la tabla 2 se expone los procedimientos esenciales
en la evaluacin de la competencia. Estos procedi-
mientos nos permitirn obtener una visin integral
del paciente y as poder determinar si rene o no
las condiciones necesarias para gestionar su salud
de forma adecuada.
Resulta importante destacar que un diagnstico
de trastorno mental como por ejemplo, esquizofre-
nia o demencia, no lleva implcito que el individuo
no disponga de sucientes aptitudes para decidir
acerca de su situacin mdica. Puede ocurrir, por
ejemplo, que un paciente esquizofrnico o afecto
de un trastorno depresivo mayor severo rechace un
procedimiento mdico urgente. Debemos entonces
valorar si el paciente presenta sintomatologa aguda
que afecte a su capacidad de decisin y, por tanto,
resulte ser incompetente de forma temporal. Si la de-
cisin del paciente, independientemente de su diag-
nstico, se ajusta a los requisitos de comprensin,
decisin y razonamiento de su proceso, debemos
respetar la eleccin adoptada por ste.
3. CONSENTIMIENTO INFORMADO
El consentimiento informado es el resultado de
un modelo de relacin clnica basado en el principio
de autonoma del paciente. El ejercicio de la auto-
noma de las personas exige que se cumplan tres
condiciones:
Actuar voluntariamente, libre de coacciones
externas.
Disponer de informacin suciente (objetivo,
benecios, riesgos y alternativas posibles).
Poseer capacidad, que como se ha descrito en
el apartado anterior, implica disponer de una
serie de aptitudes psicolgicas que le permitan
comprender, valorar y hacer un uso adecuado
de la informacin proporcionada, as como to-
mar una decisin y expresarla.
Tabla 2. Procedimientos para la evaluacin de la competencia
Exploracin mdica general y neurolgica.
Exploraciones complementarias adecuadas a la situacin clnica.
Examen del estado mental para detectar o descartar la presencia de cualquier trastorno mental, as
como para conocer las creencias, expectativas y valores del individuo.
Evaluacin de la capacidad del enfermo para comprender la naturaleza de su enfermedad y las
consecuencias de los procedimientos diagnsticos y teraputicos posibles, independientemente de que
sufra cualquier trastorno mental.
Recoger informacin de los familiares del paciente, para una mejor comprensin de su situacin vital.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1000 7/5/10 13:19:12
1001
111. PSIQUIATRA DE INTERCONSULTA Y ENLACE: ASPECTOS LEGALES Y TICOS
El enunciado consentimiento informado contiene
dos cuestiones ineludibles en la prctica clnica ac-
tual. Por un lado, el consentimiento que todo pa-
ciente debe prestar antes de un tratamiento mdico
(exceptuando ciertas situaciones) y por otro lado, la
informacin previa que se le ha de conceder para
poder autorizar la intervencin teraputica. Esta infor-
macin debe individualizarse, esto es, debe tenerse
en cuenta las caractersticas culturales, sociales y
volitivas del sujeto al que va dirigida.
Es lcita la omisin de informacin al paciente en el
supuesto de necesidad teraputica, aplicable a los
casos en los que el conocimiento de su propia situa-
cin pueda perjudicar su salud de forma grave. La ley
exige que cuando se d esta situacin excepcional
se haga constar en la historia clnica y se comuniqu
esta decisin a las personas vinculadas al paciente
(familiares o de hecho). El ejemplo de necesidad tera-
putica es la situacin de urgencia, en la que se auto-
riza a los facultativos para actuar sin demora cuando
exista riesgo inmediato grave para la integridad fsica
o psquica y no es posible conseguir la autorizacin.
En relacin a la capacidad, hay que mencionar que,
adems de lo descrito en el apartado anterior, la edad
constituye tambin un factor determinante. Desde
una perspectiva legal, se considera que tienen ca-
pacidad para consentir vlidamente los mayores de
edad, 18 aos, y los menores emancipados o con
16 aos cumplidos, no incapaces ni incapacitados.
Cuando se trate de menores de 18 y mayores de 16
aos, y en caso de riesgo severo, los progenitores
deben ser informados y su opinin puede ser tenida
en cuenta para la decisin pertinente. En el caso
de los menores de 16 aos, al igual que ocurre con
las personas incapaces o incapacitadas, el consen-
timiento ser por representacin (legal si existiera,
o en su defecto individuos vinculados a l por cues-
tiones familiares o de hecho).
La ley establece que el consentimiento ser verbal,
con excepcin de las situaciones siguientes, en las
que se debe solicitar por escrito: intervenciones qui-
rrgicas, tcnicas diagnsticas o teraputicas invasi-
vas, cualquier procedimiento que implique riesgos o
repercusiones adversas sobre la salud del paciente
y ensayos clnicos.
La ausencia de consentimiento origina responsa-
bilidad, que puede ser administrativa, civil o penal.
Existen, no obstante, situaciones de excepcin legal
a la exigencia de consentimiento, que son:
Riesgo para la salud pblica, por ejemplo, en la
tuberculosis se puede administrar tratamiento
forzoso.
Riesgo severo inminente de la integridad fsi-
ca o psquica del paciente, no siendo posible
obtener su autorizacin, consultando, si las cir-
cunstancias lo permiten, a su familia o personas
vinculadas de hecho.
4. TESTAMENTO VITAL O DOCUMENTO
DE INSTRUCCIONES PREVIAS
El documento de voluntades anticipadas entr en
vigor en el ao 2000. La Ley de Autonoma de los
Pacientes recoge este derecho y lo concepta como
el documento por el que una persona mayor de edad,
libre y capaz, maniesta anticipadamente su voluntad,
con objeto de que sta se cumpla en el momento en
que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no
sea capaz de expresarla personalmente. Esta volun-
tad puede hacer referencia a determinados aspectos
del tratamiento de su salud o, una vez llegado el
fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o los
rganos del mismo.
La naturaleza jurdica de las voluntades anticipadas
es idntica a la del consentimiento informado, com-
prendiendo no slo las situaciones de urgencia en
que existe riesgo inmediato grave para la integridad
del enfermo, sino tambin aquellas situaciones en las
que el individuo ha previsto que podr ser incapaz
de dar un consentimiento vlido, como en los casos
de enfermedad progresiva o demencia. A diferencia
del consentimiento informado, el de las instrucciones
previas debe constar siempre por escrito, pudiendo
ser revocado libremente y en cualquier momento,
pero con el requisito formal de que debe dejarse
constancia de ello igualmente por escrito.
En lo que se reere a la forma de las instrucciones
previas, corresponde determinarla a las Comunida-
des autnomas a travs de cada servicio de salud,
que regular el procedimiento adecuado para que,
llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las
instrucciones previas de cada persona, a las que slo
el mdico que est atendiendo al paciente en ese
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1001 7/5/10 13:19:12
1002
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
momento crtico podr tener acceso, y siempre que
ste no pueda expresar su voluntad por s mismo.
Del documento de voluntades anticipadas, carecen
de validez las previsiones contrarias al ordenamiento
jurdico. Por consiguiente, la solicitud de eutanasia
carece de efecto por estar castigada por el vigente
cdigo penal.
5. SITUACIONES ESPECFICAS
EN PSIQUIATRA DE ENLACE
E INTERCONSULTA
5.1. CIRUGA BARITRICA
El enfoque multidisciplinario en la ciruga baritrica
es la clave para el xito del tratamiento y es siempre
recomendable la incorporacin de un psiquiatra y
un psiclogo en el equipo teraputico. Los procedi-
mientos previos a la intervencin requieren de una
valoracin psiquitrica de los pacientes candidatos.
Para ello debe realizarse, al menos, una entrevista
clnica. Adems de la anamnesis y exploracin del
estado mental, puede ser de gran ayuda la utilizacin
de cuestionarios de psicopatologa general o espec-
ca. En este sentido, suelen ser de uso comn, por
ejemplo, aquellos que permiten identicar trastornos
de la conducta alimentaria.
En la actualidad no existe un consenso claro
acerca de los criterios de exclusin psiquitricos
absolutos y relativos para la realizacin esta ciruga.
Se han establecido como contraindicaciones psico-
lgicas relativas algunas enfermedades psiquitricas,
tales como la depresin mayor y los trastornos de
la personalidad descompensados. En estos casos
se entiende que es recomendable que los pacientes
afectos por estas patologas reciban un tratamien-
to previo que permita estabilizar su sintomatologa,
favoreciendo as un mejor afrontamiento de todo el
proceso y un mayor xito de la ciruga. Si nalmente
se realiza la intervencin, es recomendable un segui-
miento psiquitrico y/o psicolgico estricto durante
todo el proceso previo hasta el postoperatorio. Exis-
te una mayor controversia con respecto a lo que se
han considerado contraindicaciones absolutas, ya
que es frecuente que en la prctica clnica se con-
sidere como tales trastornos psiquitricos como la
esquizofrenia, y otros trastornos psicticos crnicos,
la bulimia nerviosa, el retraso mental o la adiccin a
sustancias. Como hemos mencionado anteriormen-
te, es discutible, desde un punto de visto tico, que
sea exclusivamente la etiqueta diagnstica y no la
capacidad actual y particular de cada paciente lo
que determine si existe o no contraindicacin.
5.2. INTERRUPCIN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO (IVE)
La Ley Orgnica 9/1.985 de 5 de julio introdujo una
modicacin del vigente Cdigo Penal despenalizan-
do la prctica de las interrupciones voluntarias de
embarazo en tres supuestos determinados:
Que sea necesario para evitar un grave peligro
para la vida o la salud fsica o psquica de la
embarazada y as conste en el dictamen emitido
con anterioridad a la intervencin por un mdico
de la especialidad correspondiente, distinto de
aquel por quien o bajo cuya direccin se prac-
tique el aborto. En caso de urgencia o riesgo
vital para la gestante, podr prescindirse del
dictamen y del consentimiento expreso.
Que el embarazo sea consecuencia de un
hecho constitutivo de delito de violacin, del
artculo 429, siempre que el aborto se practi-
que dentro de las doce primeras semanas de
gestacin y que el mencionado hecho hubiese
sido denunciado.
Que se presuma que el feto habr de nacer con
graves taras fsicas o psquicas, siempre que
el aborto se practique dentro de las veintids
primeras semanas de gestacin y que el dicta-
men expresado con anterioridad a la practica
del aborto, sea emitido por dos especialistas
del centro o establecimiento sanitario, pblico
o privado, acreditado al efecto y distintos de
aquel por quien o bajo cuya direccin se prac-
tique el aborto.
Una de las funciones que se ha atribuido al psi-
quiatra tras la legalizacin de la prctica del aborto en
Espaa, es la valoracin de mujeres que solicitan so-
meterse a una IVE acogindose al primero de los tres
supuestos anteriormente enunciados. La indicacin
de la IVE por motivos psiquitricos se dirige a preve-
nir las consecuencias psiquitricas de un embarazo
indeseado, sobre todo las que estn relacionadas
con las siguientes situaciones:
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1002 7/5/10 13:19:12
1003
111. PSIQUIATRA DE INTERCONSULTA Y ENLACE: ASPECTOS LEGALES Y TICOS
Prevencin del licidio o abandono del beb,
con nes licidas.
Prevencin del suicidio de la madre relacionado
con el embarazo, postparto o lactancia.
Prevencin de un episodio psiquitrico mayor
en el embarazo, postparto o lactancia o recu-
rrencia de un episodio ya establecido.
Prevencin de los trastornos de vinculacin
madre-hijo.
Se ha sealado que los trastornos o episodios psi-
quitricos graves debidos a la IVE son muy escasos
cuando sta se realiza antes de las 12 semanas de
gestacin en comparacin con la prevalencia de tras-
tornos psiquitricos que aparecen tras el parto, an
sin contar los trastornos de la vinculacin madre-hijo
secundarios a embarazos no deseados.
5.3 TRANSEXUALISMO
La Organizacin Mundial de la Salud (OMS), en
la CIE 10, dene el transexualismo como el deseo
de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo
opuesto, que suele acompaarse de sentimiento de
malestar o desacuerdo con el sexo anatmico propio
y de deseos de someterse a tratamiento para hacer
que el cuerpo concuerde lo ms posible con sexo
preferido. Se trata por tanto de un problema de la
identidad del sujeto, por la ausencia de correspon-
dencia entre lo que es y lo que siente que es. Como
consecuencia de esto, generalmente el transexual:
Se comporta como si perteneciera al sexo
opuesto.
Busca la correccin de su apariencia sexual
corporal mediante mtodos farmacolgicos y/o
quirrgicos.
Tras esta correccin, buscan la recticacin de
su acta de nacimiento y registros administrati-
vos para cambiar legalmente de gnero.
El cuadro transexual propiamente dicho no se con-
sidera en la actualidad como enfermedad mental.
Desde 1990 est excluida del DSM aunque sigue
apareciendo en la CIE 10 como trastorno de la iden-
tidad sexual. Deben descartarse cuadros psiquitri-
cos y trastornos psicosexuales con los que puede
confundirse. Por ejemplo, deben quedar excluidos
de este concepto los enfermos cuya alteracin de la
identidad sexual forme parte de un delirio.
Desde 1983 es posible en Espaa la esterilizacin y
la ciruga transexual, que con frecuencia se completa
con hormonoterapia. Actualmente puede realizarse,
con la sola voluntad de la persona, la extirpacin o
modificacin de sus rganos sexuales para adap-
tarlos al sexo psicolgico. Es decir, que desde un
punto de vista legal se ha despenalizado esta inter-
vencin, cuando media consentimiento y se lleva
a cabo legalmente y por un facultativo. No son ne-
cesarios otros requisitos administrativos o legales.
En algunas comunidades autnomas se ha resuelto
el problema de la ciruga dentro del sistema pblico
de salud, pero son necesarios servicios que presten
una atencin integral de los problemas mdicos que
presentan este grupo poblacional.
5.4. TRASPLANTE
Dentro de los equipos de trasplante, el psiquiatra
desempea un papel importante, siendo una de sus
principales funciones la evaluacin de las contraindi-
caciones psiquitricas mayores para el trasplante.
Existe acuerdo en que las nicas contraindicaciones
mdicas absolutas son las infecciones activas, el
cncer o el fallo crnico de otro rgano. Dentro de
la psiquiatra, las patologas que generan contrain-
dicaciones son las que pueden comprometer tanto
el desempeo pre como el postoperatorio. En los
trasplantes cardiacos los criterios son ms restricti-
vos, tomando como contraindicacin absoluta la mala
higiene y los factores psicosociales o conductuales
desfavorables. Si bien existen discusiones acerca de
cules son absolutas y cules relativas, la mayora de
los equipos considera contraindicaciones psiquitri-
cas mayores las psicosis no estabilizadas, la toxico-
mana activa, la depresin mayor recurrente, el retraso
mental grave, la personalidad antisocial y los ante-
cedentes de incumplimiento teraputico reiterado.
5.5. DONACIN DE RGANOS
Los donantes pueden ser personas vivas o fallecidas.
En ocasiones la gura del psiquiatra es necesaria
para garantizar el cumplimiento de los requisitos exi-
gidos en el caso de un donante vivo, como veremos
en la tabla 3.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1003 7/5/10 13:19:12
1004
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INTERCONSULTA Y ENLACE
Tabla 3. Requisitos para una donacin de persona viva
El donante debe ser mayor de edad.
El donante presenta sus facultades mentales plenas. Los individuos incapacitados no tienen capacidad
para prestar consentimiento. Aquellos que no estn incapacitados pero que tras ser valorados por el
equipo mdico impresionan de tener mermadas sus facultades mentales, podrn ser excluidos, siendo
necesario nicamente para ello, un informe de un mdico psiquiatra, sin necesidad de la incapacidad
judicial.
El donante debe haber sido previamente informado.
El donante debe otorgar su consentimiento de forma expresa, libre, consciente y por escrito, ante la
autoridad pblica que se determine reglamentariamente, tras las explicaciones del facultativo que ha
de efectuar la extraccin del rgano. Este documento tiene que ser suscrito ante el juez encargado del
Registro Civil de la localidad, al menos 24 horas antes de la extraccin, pudiendo el donante revocar su
consentimiento en cualquier momento antes de la intervencin, sin sujecin a formalidad alguna.
El rgano extrado se trasplanta a una persona determinada con un n teraputico. Si durante el
proceso el receptor fallece, el rgano no podra ser trasplantado a otra persona, y si es posible debera
procederse a la reimplantacin en el donante.
Debe garantizarse el anonimato del donante y receptor.
La donacin debe ser gratuita.
La extraccin del rgano debe ser compatible con la vida del donante, sin una merma grave de su vida
personal, familiar y laboral.
RECOMENDACIONES CLAVE
Conocer el proceso de evaluacin de la capacidad de los pacientes para la toma de
decisiones.
Individualizar la determinacin de la capacidad al individuo concreto y a las necesidades del
acto requerido, ms all de la etiqueta diagnstica.
Conocer las situaciones de excepcin legal a la exigencia de consentimiento por parte
del paciente para la realizacin de intervenciones mdicas.
Tratar de distanciarse lo mximo posible de las consideraciones morales y religiosas personales
para ajustarse a los criterios de la legalidad vigente y de la lex artis actual.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1004 7/5/10 13:19:12
1005
111. PSIQUIATRA DE INTERCONSULTA Y ENLACE: ASPECTOS LEGALES Y TICOS
6. BIBLIOGRAFA BSICA
Villanueva E (ed.). Medicina Legal y Toxicologa.
6
a
ed. Barcelona: Ed. Masson. 2004.
Daz-Ambrona MD, Serrano A, Fuertes JC, Hernn-
dez P. Introduccin a la Medicina Legal. Madrid: Ed.
Daz de Santos. 2007.
Otero FJ (coord.). Psiquiatra y Ley: gua para la prc-
tica clnica. Madrid: Ed. Edimsa. 2008.
Fuertes JC, Cabrera J. La Salud Mental en los Tribu-
nales. 2
a
ed. Madrid: Ed. Arn. 2007.
Arechederra J. Fundamentos ticos y Legales de la
responsabilidad en Psiquiatra. Madrid: Ed. IM&C.
2003.
7. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Gmez M, Gmez N. Consultas en Psiquiatra Legal.
Barcelona: Ed. Atelier. 2009.
Organizacin Mdica Colegial. Cdigo de tica y
Deontologa mdica 1999. Consejo General de Co-
legio de Mdicos de Espaa. 1990.
Montero R, Vicente R. Tratado de trasplantes de r-
ganos, Volumen 2. Madrid: Ed. Arn. 2006.
Traver F. Valoracin del impacto psiquitrico de la
interrupcin voluntaria del embarazo. Psiquiatria.com
vol 7 [serial online] 2003 Diciembre [citado 30 Enero
2004]; Disponible en: http://www.psiquiatria.com/
psiquiatria/revista/103/13840/
Juregui I. Aspectos ticos y legales en ciruga bari-
trica. Trastornos de la conducta alimentaria N
o
9 [se-
rial online] 2009 Enero-Junio [citado 31 Mayo 2009];
Disponible en: http://www.tcasevilla.com/archivos/
aspectos_eticos_y_legales_en_cirugia_de_la_obe-
sidad.pdf
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1005 7/5/10 13:19:12
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1006 7/5/10 13:19:12
Psiquiatra
Residente
M
A
N
U
A
L
MDULO 4.
Rotaciones
(Formacin
transversal)
Infanto-Juvenil
4
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1007 7/5/10 13:19:12
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1008 7/5/10 13:19:12
112. ORGANIZACIN DE LA ROTACIN INFANTO-JUVENIL
Autora: Adela Prez Escudero
Tutoras: Ainhoa Garibi Prez y Dolores Moreno Pardillo
Hospital universitario Gregorio Maran. Madrid
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
1009
CONCEPTOS ESENCIALES
Existe un programa transversal especfico, dentro del perodo de formacin nuclear (R1,
R2, R3) de cuatro meses de duracin en Psiquiatra infantil y del adolescente, de obligado
cumplimiento para todos los residentes de psiquiatra (ORDEN SCO/2616/2008, de 1 de
septiembre).
Durante el cuarto ao de Residencia se puede realizar el trayecto A, dedicando doce meses,
de forma monogrfica a la Psiquiatra infantil y del adolescente, o el trayecto B, realizando
rotaciones, de no menos de dos meses y no ms de seis meses de duracin, en diversas
reas, una de las cuales el la Psiquiatra infantil y del adolescente (ORDEN SCO/2616/2008,
de 1 de septiembre).
Objetivos fundamentales durante la rotacin en Psiquiatra infantil y del adolescente son:
Conocer el desarrollo psicomotor y cognitivo normal durante la infancia.
Conocer los trastornos mentales especficos de la infancia y la adolescencia, as como las
manifestaciones en esta poca de la vida de los trastornos mentales de inicio generalmente
en el adulto. Ser capaz de realizar un abordaje diagnstico adecuado.
Ser capaz de realizar una adecuada entrevista y valoracin del nio o adolescente y su familia.
Ser capaz de detectar situaciones de riesgo para el nio o el adolescente.
Ser capaz de realizar un adecuado abordaje psicofarmacolgico del nio o el adolescente.
Conocer los recursos sanitarios, sociales y judiciales que se ocupan de los nios y
adolescentes y ser capaz de coordinarse eficazmente con ellos.
1. INTRODUCCIN
1.1. CONCEPTO Y CARACTERSTICAS DE LA
PSIQUIATRA INFANTIL Y DE LA ADOLESCENCIA
La psiquiatra del nio y el adolescente tiene por
objeto el estudio de las enfermedades mentales y
trastornos psicolgicos de nios y jvenes entre 0 y
18 aos, as como su diagnstico y tratamiento.
Existen diferencias importantes en la psiquiatra
del nio y adolescente con respecto de la psiquiatra
de adultos, las ms importantes, desde el punto de
vista de la formacin, seran:
Incluye un grupo diferente de trastornos y los
otros comunes a la psiquiatra de adultos no
presentan la misma expresin sintomtica.
Las vas de derivacin a distintos servicios po-
nen el nfasis en la familia, el colegio y otros
servicios de atencin al menor, es decir, que
la demanda raras veces procede del paciente,
sino que surge del entorno.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1009 7/5/10 13:19:12
1010
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
Utiliza ms los tratamientos psicolgicos que
los farmacolgicos; el conocimiento de la psico-
farmacologa en el nio y el adolescente es de
gran importancia, dada la escasez de ensayos
clnicos en esta poblacin y la diferente sensibi-
lidad y respuesta a las sustancias psicoactivas
del SNC en evolucin.
Utiliza, adems del abordaje individual, la partici-
pacin de la familia en el proceso teraputico.
Enfatiza el planteamiento multidisciplinar, sien-
do imprescindible la coordinacin con los dis-
positivos escolares y, en muchos casos, con
neuropediatras u otros mdicos, trabajadores
sociales u otros profesionales.
Tiene un marco legal diferente.
Se basa en un planteamiento que tiene en cuen-
ta las etapas del desarrollo del nio, haciendo
hincapi en el funcionamiento de la familia y
conservando los enfoques tradicionales sobre
el diagnstico de los trastornos y enfermeda-
des.
1.2. MARCO LEGAL DE LA ROTACIN
EN PSIQUIATRA INFANTIL
Y DE LA ADOLESCENCIA
El 16 de septiembre de 2008 se public en el BOE
la ORDEN SCO/2616/2008, de 1 de septiembre,
por la que se aprueba y publica el programa formativo
de la especialidad de psiquiatra, que sustituye el
programa anterior, de 1996.
En dicho programa se mantiene la duracin de 4
aos para el perodo formativo, modicndose, sin
embargo, la estructura de los mismos. As, el ltimo
ao puede dedicarse monogrcamente a la profun-
dizacin en algn rea de capacitacin especca.
Una de estas reas en que se puede invertir el ltimo
ao de formacin es la psiquiatra infanto-juvenil.
De esta manera, durante la formacin general, habra
un programa transversal, especco para la psiquia-
tra infantil y de la adolescencia de cuatro meses de
duracin. Este programa sera de obligado cumpli-
miento para todos los residentes de la especiali-
dad, se realizara durante los tres primeros aos de
formacin en el `servicio al que pertenece el MIR.
A la organizacin de este perodo de cuatro meses
dedicaremos la mayor parte del presente captulo.
Durante el ltimo ao de residencia, los mdicos en
formacin pueden dedicar doce meses a un trayecto
especco en psiquiatra infantil y de la adolescencia
(trayecto A), o pueden realizar alguna rotacin de
entre dos y seis meses en este campo (trayecto B).
Estas rotaciones podran realizarse en el Servicio
al que pertenece el MIR, sus unidades asociadas
u otros servicios o unidades acreditadas. Daremos
algunas ideas sobre la manera de organizar estas
rotaciones, aunque debemos advertir que se plantea,
a corto plazo, la creacin de plazas MIR de psiquia-
tra infanto-juvenil, como especialidad separada de la
psiquiatra, por lo que podra verse limitada la utilidad
de ampliar la rotacin obligatoria.
2. OBJETIVOS DE LA ROTACIN EN
PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL
2.1. OBJETIVOS SEGN EL PROGRAMA
FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD
DE PSIQUIATRA
La ORDEN SCO/2616/2008, de 1 de septiembre
estipula unos objetivos especcos para la formacin
en psiquiatra infantil y del adolescente, aplicables
tanto a la rotacin obligatoria de cuatro meses du-
rante los tres primeros aos de formacin como al
trayecto especco del ltimo ao, o a un perodo de
rotacin especca durante el trayecto B:
Esta rotacin debe estimular el desarrollo de la
actitud adecuada y proporcionar los conocimientos
y habilidades necesarios para el tratamiento clnico
y seguimiento de estos pacientes, especialmente
relacionados con:
a) El desarrollo fsico, emocional, intelectual y social,
as como con los factores biolgicos, psicolgicos
y sociales implicados en la etiologa de los trastor-
nos mentales y en la interaccin psicosocial.
b) Capacitacin para diagnosticar y tratar los tras-
tornos psiquitricos y las desviaciones del desa-
rrollo psicomotor, as como para las alteraciones
emocionales y psicosomticas que pueden surgir
durante la infancia y la adolescencia.
c) Conocimiento de la estructura comunitaria sobre
la salud y el desarrollo de los nios, de la orga-
nizacin del sistema escolar, servicios sociales y
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1010 7/5/10 13:19:13
1011
112. ORGANIZACIN DE LA ROTACIN INFANTO-JUVENIL
servicios judiciales para una adecuada coordina-
cin con ellos.
d) Durante el periodo de esta formacin el residente
llevar a cabo sus actividades en las siguientes
reas asistenciales especcas: centro ambulato-
rio de atencin a nios y adolescentes; servicio o
centro de hospitalizacin psiquitrica para nios
y adolescentes; hospital de rea con programas
especcos para nios y adolescentes.
2.2. DIFERENCIAS CON LOS OBJETIVOS
PLANTEADOS POR EL PROGRAMA
FORMATIVO PARA OTRAS ROTACIONES
Es importante remarcar que estos objetivos resultan
muy generales en comparacin con los planteados
para otras rotaciones, en los que se estipulan, por
ejemplo, el nmero mnimo de primeras entrevistas
que debe realizar el residente, o el nmero mnimo
de pacientes que debe seguir durante un perodo
determinado. Entendemos que esto tiene que ver
con la limitacin temporal de cuatro meses, impuesta
a la rotacin, que diculta marcar estos objetivos,
especialmente, teniendo en cuenta que el carcter
diferencial de esta rea de la psiquiatra har necesa-
rio un perodo mnimo de observacin del trabajo del
adjunto antes de poder abordar la tarea de valorar o
realizar el seguimiento de un nio o adolescente.
3. DISPOSITIVOS
En nuestro pas existen diferentes dispositivos de-
dicados a la salud mental infantil y juvenil, que, en
este momento, se encuadran, fundamentalmente,
dentro de los servicios de salud mental generales,
y, en algunos casos, dentro de servicios de pediatra.
Podramos dividir estos dispositivos en dos grupos
fundamentales, ambulatorios o de hospitalizacin.
Dentro de los dispositivos ambulatorios tenemos:
Consultas externas hospitalarias, dedicadas
fundamentalmente al apoyo de otras especiali-
dades peditricas, como servicios de intercon-
sulta o psiquiatra de enlace, si bien es verdad,
que en ocasiones estas consultas funcionan de
manera similar a consultas ambulatorias gene-
rales, al margen de las funciones de la intercon-
sulta. Tambin en ocasiones estas consultas se
encuadran dentro de programas especcos,
por ejemplo de Atencin al trastorno autista, a
Trastornos de la conducta alimentaria etc.
Consultas en centros de salud mental. Realizan
una funcin similar a sus homlogos en salud
mental de adultos. Es importante remarcar la
importancia de la coordinacin dentro de la
salud mental infantil, realizando los profesiona-
les que atienden estas consultas coordinacin
permanente con servicios sociales, dispositivos
de atencin al menor y la familia, equipos de
orientacin psicopedaggica y otros.
Hospitales de da. Tienen un funcionamiento
similar a sus homlogos en salud mental de
adultos, siendo dispositivos de hospitalizacin
parcial (el paciente duerme en su domicilio).
Realizan programas teraputicos especcos
e intensivos, con mayor o menor seleccin de
pacientes en funcin de patologa. Como ele-
mento diferencial con sus homlogos de adul-
tos hay que destacar el mantenimiento de la ac-
tividad escolar durante el tratamiento, existiendo
maestros y programas de estudio dentro de los
mismos. Hemos de tener en cuenta que estos
dispositivos se dividen en infantiles, para nios
hasta doce aos y de adolescentes, a partir de
los doce aos y hasta los dieciocho.
Existen dispositivos de hospitalizacin, unida-
des de agudos de infanto-juvenil. Igual que en
los hospitales de da, existe separacin entre
los menores de doce aos (unidades de infantil)
y los mayores de doce aos (unidades de ado-
lescentes). En general, sus funciones son co-
munes a las de las unidades de hospitalizacin
de adultos: diagnstico diferencial, contencin
y tratamiento de episodios agudos que sobre-
pasan las posibilidades de manejo ambulatorio.
En el caso de los menores, es ms frecuente
que en el de los adultos que las indicaciones
de ingreso vengan condicionadas por factores
no directamente clnicos, como situaciones fa-
miliares o legales complejas, cumpliendo estos
dispositivos tambin una funcin de proteccin
del menor.
Dentro de los dispositivos infanto-juveniles
existen, o deberan existir en la mayora de las
comunidades autnomas, centros teraputicos
que cumplen adems una funcin residencial.
En general, aunque no siempre, dependen de
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1011 7/5/10 13:19:13
1012
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
los servicios sociales. En ellas residen en rgi-
men de internado menores en guarda o tutela
por las comunidades autnomas, siendo mu-
cho ms difcil el acceso a ellos por parte de
menores que pertenecen a familias estructura-
das, que presentan patologas psiquitricas que
requieren medidas o tratamientos especiales,
existiendo equipos de psiquiatras, psiclogos,
trabajadores sociales y educadores que se en-
cargan de las mismas.
Tambin debemos mencionar que existen, de-
pendiendo de Justicia, centros de reforma con
asistencia teraputica para menores infractores
con patologa psiquitrica. Aunque en la mayora
de los casos no se trata de centros dedicados
monogrcamente a menores infractores con
patologa mental sino que dentro de centros de
menores infractores existe un apoyo teraputico
para aquellos que lo necesitan.
4. ORGANIZACIN DE LA ROTACIN
POR PSIQUIATRA INFANTIL
Y DE LA ADOLESCENCIA
4.1. ROTACIN DURANTE LA FORMACIN
NUCLEAR
4.1.1. Cundo realizar la rotacin
En la ORDEN SCO/2616/2008, de 1 de septiembre
la rotacin obligatoria por psiquiatra Infantil y de la
adolescencia se encuadra dentro de la formacin
nuclear, en los tres primero aos de residencia.
Hemos visto que la psiquiatra infantil y del adoles-
cente tiene diferencias importantes con la del adulto,
sin embargo, es imprescindible para el aprovecha-
miento adecuado de esta rotacin un conocimiento
mnimo en psicopatologa general, habilidades de
entrevista, dinmicas familiares y tcnicas psicotera-
puticas, as como nociones de psicofarmacologa
y psicosomtica. Por ello, creemos recomendable
retrasar esta rotacin hasta haber completado, al
menos, las rotaciones por atencin primaria, neuro-
loga y medicina interna, la rotacin por psiquiatra
comunitaria y la rotacin por psiquiatra psicosomtica
y de enlace, es decir, que no debera situarse esta
rotacin en los primeros 18 meses de residencia. Pen-
samos que estas rotaciones pueden permitir al resi-
dente obtener los conocimientos arriba mencionados.
4.1.2. Dnde realizar la rotacin
Hemos mencionado en el apartado 3 del presente
captulo los dispositivos que existen dentro de los
programas de salud mental infanto-juvenil. Pese a
que cualquiera de ellos puede resultar adecuado
para esta rotacin, permitiendo al residente la ad-
quisicin de conocimientos bsicos en psicologa
evolutiva, diagnstico y abordaje teraputico de los
trastornos mentales y del comportamiento ms fre-
cuentes en la infancia y la adolescencia, as como
gestin de recursos y coordinacin con otros dispo-
sitivos, pensamos que es importante tener en cuenta
diversos factores a la hora de decantarse por uno u
otro de los mencionados dispositivos:
El perodo de rotacin es de tan slo cuatro
meses. Como mencionbamos en el aparta-
do 2.2 esto diculta la posibilidad de que el
residente realice valoraciones o seguimientos
en solitario, especialmente en los dispositivos
ambulatorios, tambin limita la posibilidad de
realizar seguimientos a medio plazo. Creemos
que es importante tener este factor presente
a la hora de seleccionar un dispositivo con el
menor intervalo en los seguimientos (debera
tener una frecuencia de consultas de al menos
una vez al mes para permitir al residente un
seguimiento suciente de los menores).
Los dispositivos con escasa capacidad de
coordinacin con otros profesionales o de
derivacin, como las consultas de programas
especcos, resultan menos interesantes, dada
la elevada importancia que tienen estas activi-
dades en psiquiatra infanto-juvenil.
Los programas especcos para un tipo de tras-
torno resultan demasiado limitados para esta
rotacin, en la que el residente debera obtener
una visin general de los trastornos mentales
que aparecen en la infancia y adolescencia, con
un rango amplio, que incluya desde aqullos
ms leves hasta los ms graves.
En esta lnea, las unidades de hospitalizacin
seran un dispositivo complementario, ya que
slo permiten la observacin de aquellos tras-
tornos de mayor gravedad y peor evolucin, que
son una minora en esta poblacin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1012 7/5/10 13:19:13
1013
112. ORGANIZACIN DE LA ROTACIN INFANTO-JUVENIL
4.1.3. Qu objetivos mnimos plantearse respecto
de la rotacin
Conocidos los objetivos generales marcados por
la ORDEN SCO/2616/2008, de 1 de septiembre,
pensamos que cada residente, de acuerdo con su
tutor y el supervisor de su rotacin por psiquiatra
infanto-juvenil, debe marcarse unos objetivos espe-
ccos. Estos deben incluir, al menos:
Conocimiento del desarrollo cognitivo y psico-
motor del nio.
Conocimiento de las clasicaciones diagnsti-
cas aplicables a nios y adolescentes.
Conocimientos de psicofarmacologa aplicada
a nios y adolescentes.
Conocimiento de herramientas diagnsticas y
teraputicas aplicables a nios y adolescentes.
Adquisicin de habilidades de entrevista su-
cientes, al menos, para la realizacin de una
primera entrevista de evaluacin del nio solo
y con su familia.
Sera deseable la realizacin por parte del re-
sidente de al menos una primera entrevista y
al menos un seguimiento por un perodo no
inferior a 8 sesiones.
4.2. ROTACIN VOLUNTARIA DURANTE EL
LTIMO AO
Como ya hemos mencionado, el inters de am-
pliar la rotacin por psiquiatra infantil y del adoles-
cente queda sujeta a la evolucin del proyecto de
creacin de la especialidad de psiquiatra infantil y
del adolescente en futuras convocatorias del exa-
men MIR. Pese a ello, s pensamos que la rotacin
obligatoria es posiblemente demasiado corta para
la adquisicin de las habilidades mnimas que pue-
den ser de utilidad a un psiquiatra general, como
aqullas referentes al desarrollo evolutivo, el inicio
de trastornos mentales en la infancia y adolescencia,
las dinmicas familiares disfuncionales o la relacin
entre trastornos orgnicos, especialmente aqullos
congnitos, y patologa mental. Esto podra justicar
la eleccin de una rotacin ampliada, en el contexto
del trayecto B para el ltimo ao, incluso existiendo
la psiquiatra infantil y del adolescente como espe-
cialidad MIR diferenciada.
Aqullos residentes que decidiesen hacer el trayecto
A, es decir un ao entero de psiquiatra infantil y del
adolescentes, contaran con 16 meses para comple-
tar esta formacin, lo que permitira realizar una rota-
cin amplia por varios dispositivos asistenciales. En
este caso sera recomendable retrasar la rotacin de
cuatro meses obligatoria al nal del tercer ao para
tener as un perodo de 16 meses consecutivos.
En este contexto sera interesante realizar una
rotacin de al menos cinco meses en una consulta,
bien en el centro de salud mental, bien en el hospital,
siempre que fuese general (es decir, no dedicada
monogrcamente a un trastorno) y realizase coor-
dinacin con otros dispositivos y recursos. Que este
perodo fuese el inicial tendra el inters de que el
residente podra tomar a cargo algn caso que man-
tuviese, de manera transversal, a lo largo de los 16
meses de rotacin.
Otros dispositivos que sera interesante conocer
seran la unidad de hospitalizacin, en la que no nos
parece adecuado realizar una rotacin inferior a dos
meses y el hospital de da, que a nuestro entender
requiere una rotacin de al menos tres meses con-
secutivos.
Los seis meses restantes podran invertirse en
conocer un servicio de Interconsulta de psiquiatra
infantil y alguna unidad monogrfica, dedicada a
trastornos mentales graves de la infancia y la ado-
lescencia. Tambin podra resultar interesante una
rotacin en dispositivos de guarda como residencias
teraputicas o centros de menores infractores con
patologa psiquitrica.
Para aqullos que decidan ampliar su rotacin en
psiquiatra Infanto-juvenil en el contexto del trayecto
B seran adecuadas las rotaciones en hospital de da
o la unidad de hospitalizacin, durante los perodos
mnimos anteriormente mencionados.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1013 7/5/10 13:19:13
1014
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
5. BIBLIOGRAFA RECOMENDADA
Graham P. Child Psychiatry: a Developmental Appro-
ach. 3
a
ed. Ed. Oxford University Press. 1999.
Barker P. Basic Child Psychiatry. 7
a
ed. Ed. Blackwell
Scientic. 2004.
Goodman R, Scott S. Child Psychiatry. Ed. Blackwell
Science. 1997.
Rutter M. Development Through Life. Ed. Blackwell
Science. 1994.
Rutter M, Taylor E. Child and Adolescent Psychiatry.
Ed. Blackwell Science. 2002.
6. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Martn A, Volkmar F, Lewis M (eds.). Child and Ado-
lescent Psychiatry- A Comprehensive Textbook. Ed.
Lippincott Williams and Wilkins. 2007.
De Val J. Crecer y Pensar. Ed. Paids.
Toro Trallero J, Psicofarmacologa clnica de la infan-
cia y adolescencia. Ed. Masson.
Donaldson M. Childrens Minds. Ed. Collins.
Rutter M. Helping Troubled Children. Ed. Penguin.
RECOMENDACIONES CLAVE
Para el programa de formacin transversal dentro de la formacin nuclear es recomendable
haber realizado previamente las rotaciones por atencin primaria, neurologa y medicina
interna, la rotacin por psiquiatra comunitaria y la rotacin por psiquiatra psicosomtica y
de enlace.
Para los residentes que elijan el trayecto A o decidan realizar un perodo de rotacin en
infanto-juvenil dentro del trayecto B es recomendable retrasar la rotacin obligatoria y realizar
consecutivamente sta y la electiva.
Quienes decidan realizar alguna de sus rotaciones en infanto-juvenil en una unidad de
hospitalizacin de agudos, dada la elevada demanda, es recomendable solicitar la plaza
con al menos seis meses de antelacin con respecto al momento en que se quiera realizar
la rotacin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1014 7/5/10 13:19:13
113. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA
EN PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL
Autor: Antonio Espaa Osuna
Tutores: Fernando Sarramea Crespo y Pedro Torres Hernndez
Complejo Hospitalario de Jan. Jan
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
1015
CONCEPTOS ESENCIALES
La prevalencia de patologa psiquitrica en la infancia est en torno al 10-15%. La deteccin
precoz de dichos problemas permite mejorar el pronstico y disminuir la morbilidad.
Todos los problemas que motivan la consulta se analizan mejor en el contexto de la familia
del nio y de sus caractersticas tnicas, culturales y ticas.
Se debe tener siempre en mente las etapas del desarrollo normal y no olvidar la edad
de la persona que estamos examinando.
La infancia muestra al hombre, como la maana muestra el da.
(Milton)
1. INTRODUCCIN
La historia clnica es el principal documento para la
investigacin y mejora de la salud. En el caso del
nio con problemas psiquitricos, si bien se siguen
cumpliendo los principios y apartados fundamentales
de cualquier historia clnica mdica, sta cuenta con
caractersticas propias (tabla 1).
2. HISTORIA CLNICA PSIQUITRICA
INFANTIL
El esquema general se puede adaptar a tres tipos
de formatos: las entrevistas estructuradas, forma-
das por preguntas cerradas, las entrevistas abiertas,
que se van elaborando sin un esquema previo, y las
entrevistas semiestructuradas, intermedias entre las
dos anteriores. El formato semiestructurado es el
ms recomendado por los distintos autores, debido
a que permite cierta exibilidad en la realizacin de la
historia, a la vez que proporciona una lnea basal para
desarrollar la entrevista. Un ejemplo de entrevista
semiestructurada es la elaborada por un grupo de
expertos pertenecientes a la Asociacin Espaola de
Psiquiatra Infanto-Juvenil que nos servir de base en
la realizacin del presente captulo (tabla 2).
La fuente esencial de la historia clnica es la entre-
vista clnica o, en palabras de Von Weizsecker, el
dilogo entre el mdico y el enfermo que tiene como
nota esencial el contacto personal entre ellos. En
psiquiatra infantil ese dilogo est condicionado,
adems, por la presencia de padres, tutores o institu-
ciones pblicas debiendo tenerse en cuenta la edad
del entrevistado. As, los adolescentes requieren de
entrevista inicial solos con mayor frecuencia que si
se trata de un nio de corta edad.
2.1. FILIACIN
El primer contacto se establece an antes de entrar
en la consulta, desde la observacin en la misma sala
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1015 7/5/10 13:19:13
1016
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
de espera. El psiquiatra infantil debe intuir la va de
comunicacin del nio y ponerse en su lugar usando
los medios ms ecaces: el lenguaje, el dibujo, la
palabra y el gesto.
En este apartado incluiremos: nombre y apellidos
del paciente, domicilio, fecha y lugar de nacimiento,
datos de liacin y laborales de los padres, aspectos
culturales, sociales y religiosos.
2.2. MOTIVO DE CONSULTA
Sucintamente se expondr porqu se acude a la con-
sulta y quin lo deriva. Es pertinente las preguntas
hipocrticas: qu, desde cundo y a qu lo atribuye.
Muy importante hacer constar quin acompaa al
nio a la consulta as como el grado de aceptacin
del nio y de los familiares respecto al problema que
le ha llevado a la consulta de psiquiatra infantil.
2.3. ENFERMEDAD ACTUAL
Pormenorizadamente se narra el surgimiento del pro-
blema, su evolucin, intensidad, gravedad subjetiva
y manifestaciones psicopatolgicas y tratamientos
previos si los hubiere. Se debe valorar el entorno del
nio: padres, hermanos, residencia, colegio, amigos,
as como factores culturales, religiosos y socioeco-
nmicos.
2.4. ANTECEDENTES PERSONALES
Se dividirn entre mdico-quirrgicos y psiquitricos.
Son de especial importancia las circunstancias de
embarazo, parto y nacimiento, as como enfermeda-
des asociadas, en especial las endocrinolgicas y
neurolgicas. Se consignarn, asimismo las alergias
e intolerancias alimentarias.
2.5. ANTECEDENTES FAMILIARES
Debemos reflejar enfermedades y hbitos de los
padres as como otras personas constituyentes de
la familia. Se realizar genograma que se remonte
al menos hasta los abuelos del nio, detallando, los
aspectos mdicos y, especialmente psiquitricos si
los hubiere. Se incidir especialmente en detallar la
estructura y dinmica relacional familiar.
2.6. BIOGRAFA
En el nio es especialmente importante especicar
pormenorizadamente las diferentes etapas vitales y
cmo se han ido resolviendo los hitos del desarrollo
psicomotor: concepcin, embarazo, parto, lactancia,
primera infancia, sonrisa social, balbuceo y habla, ga-
teo y deambulacin, control esnteriano, relaciones
con familiares, escuela y amigos, as como la evo-
lucin de la autonoma personal. Se suele explicitar
cmo transcurre un da habitual y otro festivo en la
vida del paciente. Reejaremos tambin las activi-
dades de ocio y aciones. Interesarse activamente
por quin es el nio y qu cosas le gustan ayuda a
reducir la ansiedad.
Es de vital importancia consignar la estructura y com-
posicin familiar as como su dinmica y cambios
Tabla 1. Particularidades de la historia clnica psiquitrica infanto-juvenil
La informacin es ms compleja y cuenta con una mayor cantidad de datos. Debe ser recogida de
varias fuentes: padres y otros familiares, colegio, amigos, pediatra.
La historia familiar tiene una relevancia capital.
El abordaje tendr en cuenta la edad y desarrollo del paciente.
Las manifestaciones en esta edad tienen un especial carcter cambiante, dinmico, evolutivo y
polimorfo.
La evaluacin de los aspectos somticos y especialmente neurolgicos son previos al examen
psiquitrico.
Se deben consignar y tener en cuenta el contexto: aspectos culturales, religiosos y socioeconmicos.
La psicopatologa es en estas edades ms inespecfca y cronodependiente.
La comorbilidad es ms frecuente que en el adulto.
En la evaluacin se usa con frecuencia juegos y pruebas grfcas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1016 7/5/10 13:19:13
1017
113. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL
recientes si los hay y cmo se imbrica el nio en
todo ello.
2.7. EXPLORACIN
Los padres deben preparar al nio para la visita,
sin engaos, pues de lo contrario no colaborar.
Las caractersticas del nio, edad y naturaleza del
trastorno que presente inuyen en la explicacin y
acercamiento previos.
Al entrevistar al nio, es importante que la interaccin
se realice de una forma apropiada segn su grado de
desarrollo. As, dependiendo de su edad, la entrevista
puede tener una mayor o menor orientacin verbal.
La psicopatologa infantil no puede entenderse sin
utilizar como referencia de partida las caractersticas
del desarrollo evolutivo normal. Y es precisamente
este criterio (la desviacin de las pautas normales
del desarrollo) uno de los que fundamentalmente nos
ayuda a detectar las seales de alarma psicopatol-
gica. Se trata de aquellas manifestaciones que nos
inducen a pensar inmediatamente que algo no va
bien-posibilidad de un trastorno al tomar como mar-
co de referencia el momento cronolgico-evolutivo
en el que se encuentra el nio. Por eso las seales
de alerta, habitualmente se organizan en funcin de
las diferentes etapas del desarrollo.
2.7.1. Particularidades segn edad
Periodo de lactancia:
Va desde el nacimiento hasta aproximadamente
los 18 meses. El nio ya suele haber aprendido
a andar y muestra cierta independencia res-
pecto a los padres. Consideraremos proble-
mas fsicos, ansiedad ante personas extraas
o ausencias de los progenitores, presencia de
irritabilidad o evitacin y nivel evolutivo de las
funciones reguladoras como alimentacin o
sueo.
Nio pequeo:
Ocupa desde los 18 a los 36 meses. El nio
desarrolla autonoma y autocontrol motriz e ins-
trumental. Exploraremos el control esnteriano,
alteraciones del sueo y presencia de rabietas.
Debe emitir palabras sencillas antes de los dos
aos y ser capaz de combinarlas en frases cor-
tas al nalizar el tercer ao.
Nio en edad preescolar:
Entre los 3-5 aos evaluaremos las capacida-
des del nio de separarse satisfactoriamente de
los padres durante periodos de tiempo cortos,
capacidad de entablar amistad con otros nios,
autorregulacin de reacciones emocionales, ca-
pacidades cognitivas y desarrollo de habilida-
des de autonoma como vestirse, alimentarse
y control de esfnteres.
Nio en edad escolar:
Desde 6 a 12 aos. El nio ya participa en la
entrevista con una mezcla de conversacin y
componente ldico (juego y dibujos). Nos inte-
resaremos por coordinacin motora, control de
impulsos, relacin con compaeros, aciones,
separaciones y reacciones ante stas.
Adolescencia:
Esta etapa tiene una duracin variable depen-
diendo de circunstancias biolgicas, psicolgi-
cas y sociales. Su desarrollo tiene como retos
franquear la pubertad, conseguir un sentimiento
cohesivo de s mismo y elaborar psicolgica y
fsicamente la separacin que se produce con
respecto a la familia.
Exploraremos el desarrollo e identidad psico-
sexual, consumo de txicos, rendimiento aca-
dmico y cantidad y calidad de las relaciones
interpersonales.
En la entrevista con un adolescente el respe-
to a su autonoma e intimidad son claves para
conseguir una adecuada relacin terapetica,
lo que frecuentemente implica, inicialmente, el
que hable en la entrevista sin la presencia de
sus padres.
2.7.2. Desarrollo de la exploracin
Somtica:
Incluir evaluacin neurolgica adaptada a
la edad del paciente. Prestaremos atencin
a posibles rasgos dismrcos orientativos de
patologa asociada. Si la derivacin procede
del pediatra o del neurlogo la exploracin
mdica estar ya desarrollada, de lo contrario
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1017 7/5/10 13:19:13
1018
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
se realizar por rganos y aparatos con espe-
cial atencin a los rganos de los sentidos.
Psicolgica:
La evaluacin psiquitrica es un estudio cl-
nico completo que se utiliza para determinar
si existe un trastorno psicopatolgico, si est
indicado un tratamiento y cul es el que debe
aplicarse. Se consignar la exploracin de
todas las reas psicopatolgica habituales
(tabla 3). Se explicitar el carcter general
del nio y los problemas y preocupaciones
de l mismo y de la familia.
Se especificarn la presencia de conduc-
tas anormales (balanceo, gritar, golpearse,
rabietas, chuparse el dedo, mal control de
esfnteres, chuparse las uas), retrasos en el
desarrollo motor, del habla y de la socializa-
cin (actividades de juego, independencia,
bsqueda de interacciones sociales).
Las formas de comunicacin del nio cam-
bian segn su desarrollo evolutivo y, de hecho,
podemos decir que hasta la adolescencia el
lenguaje no es la va preferente. Ese fenme-
no diferencial condiciona tambin los modos
de exploracin clnica que han de incluir el
dibujo y el juego.
Escalas y test de evaluacin: ver apartado
3 y tabla 4.
2.8. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Pruebas genticas.
Analticas de sangre y orina con especial rele-
vancia a datos neuroendocrinos.
Pruebas neurosiolgicas: EEG, polisomnogra-
fa y potenciales evocados.
Pruebas de imagen: radiografas, TAC, RMN.
2.9. DIAGNSTICO
El objetivo bsico del diagnstico clnico es conocer
para intervenir o, de modo ms pragmtico evaluar
para tratar.
Como la conducta del nio depende en gran medida
del contexto se deben de utilizar mtodos especcos
para evaluar el comportamiento del nio en el hogar
(por los padres), en la escuela (por los maestros) y
en la situacin clnica (mediante la comunicacin con
el nio y/o uso de escalas clnicas especcas).
Se tender al diagnstico multiaxial propuesto por
CI E 10 o DSM IV (tabla 2) aunque en un primer
momento podr demorarse hasta ver evolucin sin-
tomtica o resultados de pruebas complementarias.
Tambin podr ser, inicialmente, sindrmico.
2.10. TRATAMIENTO
Las propuestas teraputicas pueden ser de actitud
expectante de no intervencin, medidas higinico-
diettico, pedaggicas, psicoeducativas, psicotera-
puticas (individual o de grupo) y, menos frecuente-
mente, farmacolgicas. La psicofarmacologa est
experimentando un importante desarrollo. Existen
algunos trastornos donde los frmacos no slo estn
indicados sino que existe un resultado de mejora es-
pectacular. En la mayora de los casos, sin embargo,
debemos valorar la relacin riesgo-benecio y procu-
rar basarnos en las recomendaciones de evidencia
cientfica antes de optar por esa medida que, en
cualquier caso, nunca debe ser el nico instrumento
teraputico.
3. EXPLORACIN MEDIANTE TCNICAS
PSICOMTRICAS
La tcnica evaluadora principal e insustituible conti-
na siendo la historia clnica, las restantes tcnicas
evaluadoras (tests, cuestionarios, informes, etc.) se
utilizan a modo de examen complementario, para
cuanticar o precisar el problema ya detectado.
Los test psicolgicos son pruebas estandarizadas
y contrastadas que permiten comparar los resulta-
dos obtenidos por un nio con un grupo control.
Se pueden dividir en intelectivos, de personalidad
y sindrmicos.
3.1. ESCALAS GLOBALES
CBCL (Child Behavior Check-list, Listado de
comprobacin de la conducta del nio). Estudia
el comportamiento de los nios de 4 a 16 aos.
Obtiene informacin acerca de trastornos emo-
cionales, comportamentales y sociales.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1018 7/5/10 13:19:14
1019
113. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL
Tabla 2. Modelo de historia clnica psiquitrica infanto-juvenil (contina en la pgina siguiente)
1. FILIACIN.
2. MOTIVO DE CONSULTA.
3. ENFERMEDAD ACTUAL.
4. ANTECEDENTES PERSONALES.
Mdico-quirrgicos.
Psiquitricos.
Desarrollo.
5. ANTECEDENTES FAMILIARES.
Enfermedades hereditarias.
Patologas mdicas.
Patologas psiquitricas.
Genograma.
Dinmica y estructura familiar.
6. BIOGRAFA.
Planicacin familiar y embarazos anteriores.
Embarazo (actitud y deseabilidad ante el mismo), parto y lactancia.
Deambulacin y habla.
Control esnteriano.
Otros hitos del neurodesarrollo.
Guardera y colegio: actitud, adaptacin, relaciones y rendimiento.
Desarrollo y grado de autonoma personal.
Descripcin de un da habitual y otro festivo en la vida del paciente.
7. EXPLORACIN.
Somtica. Neurolgica.
Psicolgica
Psicopatolgica.
Aspecto, biotipologa, actitud y forma de presentacin.
Conciencia.
Orientacin en persona, tiempo y espacio.
Atencin.
Memoria inmediata, reciente y remota.
Inteligencia: en relacin a edad y ambiente. Se pueden usar test especfcos.
Lenguaje: produccin, forma, contenido, uso de neologismos.
Afecto: adecuacin y tipo: aplanado, deprimido, expansivo, irritable, ansioso, lbil.
Sensopercepcin.
Pensamiento (curso/contenido).
Psicomotricidad (mmica/motrica).
Comportamiento instintivo: sueo, alimentacin, sexualidad, agresividad.
Conciencia de enfermedad y juicio de realidad.
8. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: biolgicas, neurosiolgicas y de imagen.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1019 7/5/10 13:19:14
1020
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
Tabla 2. Modelo de historia clnica psiquitrica infanto-juvenil (continuacin)
9. DIAGNSTICO MULTIAXIAL.
Eje I: Sndromes clnicos.
Eje II: Trastornos de la personalidad. Retraso mental.
Eje III: Alteraciones mdicas generales.
Eje IV: Problemtica ambiental y psicosocial.
Eje V: Valoracin global del funcionamiento.
10. PLAN DE TRATAMIENTO.
No intervencin y seguimiento.
Psicoterapia individual o de grupo (distintos tipos).
Tcnicas con implicacin de la familia.
Tratamientos socio-sanitarios y educativos.
Psicofrmacos.
Tabla 3. CIE- 10 categoras mayores
F00-F09 Trastornos mentales orgnicos, incluidos los sintomticos.
F20-F29 Esquizofrenia, trastorno esquizotpico y trastorno de ideas delirantes.
F30-F39 Trastornos del humor (afectivos).
F40-F49 Trastornos neurticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos.
F50-F59 Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones siolgicas y factores somticos.
F60-F69 Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto.
F70-F79 Retraso mental.
F80-F89 Trastornos del desarrollo psicolgico.
Trastornos especcos del desarrollo del habla y del lenguaje.
Trastornos especcos del desarrollo del aprendizaje escolar.
Trastornos especcos del desarrollo psicomotor.
Trastorno especco del desarrollo mixto.
Trastorno generalizado del desarrollo.
Otros trastornos del desarrollo psicolgico.
Trastorno del desarrollo psicolgico sin especicacin.
F90-F98 Trastornos del comportamiento de las emociones de comienzo habitual en la
infancia y adolescencia.
Trastorno hipercintico.
Trastornos disociales.
Trastornos disociales y de las emociones mixtos.
Trastornos de las emociones de comienzo habitual en la infancia.
Trastornos del comportamiento social de comienzo habitual en la infancia y adolescencia.
Trastornos de tics.
Otros trastornos de las emociones y del comportamiento de comienzo habitual en la infancia y
adolescencia.
F99 Trastorno mental sin especicacin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1020 7/5/10 13:19:14
1021
113. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL
Child Psichiatric Rating Scale. Evala el campo
de la psicopatologa infantil por medio de 63
tems.
Cuestionario de Cualidades y Dificultades
(SDQ: The Strengths and Difficulties Ques-
tionnaire). Ha sido creado por Robert Good-
man en el Instituto de Psiquiatra de Londres.
Este cuestionario detecta probables casos de
trastornos mentales y del comportamiento en
nios de 4 a 16 aos. Consta de 25 tems que
se dividen en 5 escalas de 5 tems cada una
de ellas. Cuatro escalas miden conductas pro-
blemticas. Dichas escalas hacen referencia a:
sntomas emocionales, problemas de conducta,
hiperactividad y problemas con compaeros. La
quinta escala hace referencia a los comporta-
mientos positivos: escala de conducta proso-
cial. Las cuatro escalas que miden conductas
problemticas conforman, a su vez, una sexta
escala denominada escala total de dicultades.
El cuestionario se puede conseguir, de manera
gratuita, en la pgina web www.sdqinfo.com.
Est traducida a ms de 40 idiomas.
3.2. TEST INTELECTIVOS
Miden la inteligencia del nio y valoran el xito o fra-
caso, frente a una serie de tareas, ya estandarizadas.
Los resultados globales se expresan en cocientes
de desarrollo o cocientes intelectuales que guardan
mucha relacin con la edad.
Test preverbales. Se usan en menores de cinco
aos y dan un cociente de desarrollo que tiene
que ver con el coeciente de inteligencia. Los
ms conocidos son el Test de Gessel, Test de
Brunet-Lzine o el de Casati-Lzine.
Entre los 4 y los 10 aos los resultados se dan
en referencia a la edad y expresan el grado
de dispersin respecto a una media de edad.
Tienen el inconveniente de su inuenciabilidad
segn las adquisiciones. Tenemos el Test de
Binet- Simon y sus derivados como el Test de
Terman-Merrill.
Derivados del WAIS (Weschler-Bellvue Adult
Intelligence Scale), que slo puede ser usado
a partir de los 12-15 aos, tenemos el WPPSI
en nios de 4-6 aos y el WISC IV, a partir de
los 6 aos.
Test Instrumentales. Exploran determinadas fun-
ciones cognitivas como el lenguaje, organiza-
cin espacial y esquema corporal. As, tenemos
el Test de imitacin de gestos de Berges-Lzine
(explora el conocimiento del esquema corpo-
ral) y el Test de Benton (evala la organizacin
visomotriz y la memoria diferida).
3.3. TEST DE PERSONALIDAD
No dan como resultado una puntuacin sino una
valoracin cualitativa de los componentes afectivos
de la personalidad. Todas las respuestas son vlidas
y signicativas. Se pueden dividir en:
Cuestionarios de personalidad, principalmente
basados en el MMPI y que no se pueden aplicar
antes de los 16-18 aos.
Test proyectivos. El sujeto se expone a un es-
tmulo inestructurado para que proyecte su
problemtica interna que ser interpretada.
Dentro de este grupo se encuentra el Test de
Rorschach que consta de 10 lminas compues-
tas por manchas de simetra axial en el que se
consideran el modo formal de las respuestas
y sus contenidos; y el TAT (Test apercepcin
temtica) compuesto por 30 lminas que repre-
sentan escenas con personajes y sobre el que
se debe contar una historia inventada, acorde
a lo que sugiere el material.
El test Pata Negra consiste en una serie de
dibujos en los que hay una familia de cerditos,
en la que uno de ellos tiene una pata negra,
que se encuentra en situaciones que exploran
los diversos conictos infantiles.
3.4. ESCALAS SINDRMICAS
Hiperactividad. Escala de Conners.
Depresin. CDRS-R (Children Depressive Ra-
ting Scale-Revisited).
Ansiedad. CMAS-R (Revisited Childrens Ma-
nifest Anxiety Scale).
Trastorno obsesivo-compulsivo. YBOCS-C
(Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale for
Children).
Autismo. CARS (Childhood autism Rating
Scale).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1021 7/5/10 13:19:14
1022
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
Tabla 4. Clasificacin de los test segn la edad de aplicacin
Menores de 5 aos: Gessel
Brunet-Lzine
Casati-Lzine
2-6 aos: Sceno- test de Von Staabs
3-11 aos: Berges-Lzine
CAT
Pata Negra
4-7 aos: Bender
WPPSI
4-10 aos: Binet-Simon
Mayor de 4 aos: Terman-Merrill
5-12 aos: Zazzo
6-15 aos: WISC
8-11 aos: Misses
Perron-Borelli
Mayor de 8 aos: Benton
Mayor de 11 aos: TAT
Mayor de 15 aos: WAIS
Mayor de 17 aos: MMPI
A todas las edades: Rorschach
RECOMENDACIONES CLAVE
La evaluacin psiquitrica en nios y adolescentes es un proceso complejo que hay que
contextualizar siempre en relacin a edad y entorno del nio.
Los datos somticos y, especialmente, endocrinos y neurolgicos son previos al examen
psiquitrico.
El enfoque diagnstico tiene su finalidad en el plan teraputico. Bsicamente en la
evaluacin ha de abordarse: si el nio tiene un problema que interera signicativamente
su desarrollo normal, si hay problemas de disfuncin familiar, social o acadmica y si hay
un tratamiento ecaz que permita al nio alcanzar su potencial sin una interferencia de la
morbilidad psiquitrica.
AGRADECIMIENTOS: a los profesionales de la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil del Complejo
Hospitalario de Jan, por la lectura y consejos acerca de la redaccin del captulo as como el continuo
estmulo para el desarrollo de la excelencia en la prctica de la Psiquiatra Infantojuvenil.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1022 7/5/10 13:19:14
1023
113. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL
4. BIBLIOGRAFA BSICA
Rodrguez-Sacristn J. El proceso del diagnstico en
Psicopatologa Infantil. En: Psicopatologa del nio
y del adolescente. Sevilla: Universidad de Sevilla.
1998:173-189.
Rodrguez Hernndez PJ, Herreros O. Historia clnica,
evaluacin y diagnstico en psiquiatra infantil. Pe-
diatra Integral: Curso de Formacin Continuada en
Psiquiatra Infantil. Sociedad Espaola de Pediatra
Extrahospitalaria y Atencin Primaria en col. Lilly.
Gutirrez Casares JR, Bustos FJ (coords.). Valora-
cin clnica en psiquiatra del nio y adolescente. En
Manual del Residente de Psiquiatra. Madrid. Edicin
de GlaxoSmithKline. 1997:1391-1415.
Harrison M, Newcorn J. Exploracin psiquitrica y
diagnstico en nios y adolescentes. En: Parmalee,
D X (coord.). Psiquiatra del nio y el adolescente.
Madrid. Ed. Harcourt Brace. 1998.
King RA, Schwab-Stone ME, Peterson BS et al.
Psychiatric examination of the infant, child, and ado-
lescent. En: Saddock BJ, Saddock V (eds.). Compre-
hensive textbook of Psychiatry. 8th ed. Philadelphia:
Ed. Lippincott Williams & Wilkins. 2005.
5. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Canino IA. Talking a history. En: Shaffer D, Ehrhardt
AA, Greenhill LL (eds.). The clinical guide to child
psychiatry . New York: Ed. The Free Press. 1985.
OMS. Gua de bolsillo de Clasicacin CIE 10. Clasi-
cacin de los Trastornos Mentales y del Comporta-
miento. Ginebra. OMS. 1992. Adaptacin espaola:
Madrid: Ed. Panamericana. 2004.
Monedero C. La Historia Clnica en Psicopatologa
Infantil. Madrid. Ed. Biblioteca Nueva. 1984.
Lewis M. General Psychiatric assessment of children
and adolescents . En: Solnit AJ, Cohen DJ, Schowal-
ter JE (eds.). Child Pshychiatry. Vol.6. Michels R
(presidente del consejo editorial). Filadela: Ed. JB
Lippincott, Co. 1986.
Simmons JE. Psychiatric examination of children. 4
ed. Filadela: Ed. Lea & Febiger. 1987.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1023 7/5/10 13:19:14
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1024 7/5/10 13:19:14
114. ASPECTOS ESPECFICOS DEL TRATAMIENTO
Autoras: Laura Pina Camacho y Adela Prez Escudero
Tutora: Carmen Moreno Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Maran. Madrid
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
1025
CONCEPTOS ESENCIALES
El aspecto prioritario del tratamiento de nios y adolescentes es permitir y facilitar
el desarrollo normal.
Las entrevistas de evaluacin son fundamentales para analizar la demanda y elaborar
la hiptesis diagnstica y el plan teraputico.
La intervencin en nios y adolescentes debe ser multidisciplinar. Por tanto, requiere conocer
los recursos socio-sanitarios disponibles y seleccionar las herramientas teraputicas
idneas para cada caso: intervenciones psicoteraputicas, psicofarmacolgicas, sociales
y educacionales.
Los psicofrmacos deben indicarse en nios y adolescentes cuando existe probabilidad de
que la sintomatologa responda a este tratamiento o en caso de falta de respuesta a otras
intervenciones, teniendo en cuenta que el balance riesgo-beneficio a corto y medio plazo
sea favorable.
Existen diferencias farmacocinticas y farmacodinmicas entre nios, adolescentes y adultos
que tienen implicaciones tanto en la eficacia como en la seguridad de los psicofrmacos
en este grupo de pacientes.
Cualquier tipo de intervencin diagnstica o teraputica sobre un menor requerir tanto el
consentimiento de los padres o tutores legales como el asentimiento del menor, si est en
situacin de otorgarlo.
1. INTRODUCCIN
En este captulo expondremos, de la manera ms
clara y concisa posible, los aspectos diferenciales
bsicos del tratamiento psiquitrico en nios y ado-
lescentes que deben ser conocidos y tenidos en
cuenta cuando se trabaja con esta poblacin.
La especicidad del tratamiento de nios y adoles-
centes viene marcada, fundamentalmente, por los
siguientes factores:
La infancia y la adolescencia son perodos
cruciales del desarrollo del individuo, tanto a
nivel fsico como psicolgico.
Es frecuente que la demanda de la evaluacin
no parta del paciente, sino del entorno (padres,
profesores, etc.), lo que diculta el estableci-
miento de la alianza teraputica.
Adems de los cuadros clnicos de comienzo
tpico en menores (TDAH, trastornos del espec-
tro autista, trastornos del aprendizaje, etc.), la
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1025 7/5/10 13:19:14
1026
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
mayora de los trastornos psiquitricos de adul-
tos pueden tener su inicio durante la infancia
o adolescencia.
La menor especicidad de las manifesta-
ciones clnicas en esta etapa de la vida, la ma-
yor frecuencia de cuadros con debut insidioso,
el frecuente solapamiento sintomtico entre
distintos diagnsticos, as como la variacin
sintomtica durante el desarrollo, junto con
la reticencia a diagnosticar debido al estig-
ma social que puede generar, resulta en la
prctica en una tendencia al infradiagnstico
e infratratamiento en menores, lo que implica
un empeoramiento del pronstico y la funcio-
nalidad del paciente.
Por otro lado, no existen categoras diagns-
ticas especcas en los criterios diagnsticos
actuales; el diagnstico se basa en los mismos
sntomas que en el adulto.
La indicacin de tratamiento psiquitrico
tiene que ver tanto con el diagnstico como
con el deterioro funcional que ste ocasiona
en el menor.
Cobra especial importancia en menores el ba-
lance riesgo-benecio a la hora de instaurar un
tratamiento psicofarmacolgico, debiendo tener
presente siempre antes de cualquier eleccin
los criterios de ecacia, tolerabilidad, efectos
adversos, etc.
Los nios y adolescentes pueden presentar
mayor tasa de efectos adversos que los adultos
para algunos tratamientos, existiendo tambin
algunos efectos adversos peor tolerados en
este grupo de edad ya que pueden interferir
especcamente con la actividad social o aca-
dmica (aumento de peso, acn, sedacin,
alteraciones cognitivas). Se recomienda por
tanto su monitorizacin cuidadosa.
En cuanto a los factores de peor pronstico,
destacan el inicio precoz del trastorno, la his-
toria familiar, el inicio insidioso, la existencia de
un funcionamiento premrbido alterado y la falta
de soporte social.
Por ltimo, debemos tener siempre presente
que se trata de menores de edad, tutelados en
general por sus padres y en ocasiones por otras
personas o entidades, lo que plantea cuestio-
nes legales y ticas especcas.
2. CUESTIONES RELACIONADAS
CON EL DESARROLLO
Aunque pueda parecer una obviedad, el primer aspec-
to relevante al tratar con una poblacin en desarrollo
tiene que ver con la heterogeneidad. La variabilidad,
marcada por el momento evolutivo y el desarrollo
tanto cognitivo como emocional de cada paciente,
es muy amplia, por lo que tanto la evaluacin como
el enfoque teraputico deben tener en cuenta las
capacidades y limitaciones de cada paciente en su
contexto madurativo. El desarrollo fsico y siolgico
plantea adems cuestiones especcas en relacin
a los tratamientos farmacolgicos, aspecto que ser
desarrollado al nal del captulo.
Las diferencias interindividuales del desarrollo normal
complejizan el diagnstico diferencial de las conduc-
tas potencialmente sintomticas, ya que no siempre
es fcil distinguir entre aquellas conductas que se
corresponden con los estadios previos a una orga-
nizacin mental adulta y la presencia de patologa
en los menores.
A lo largo del desarrollo son relativamente frecuentes
los sntomas psiquitricos debidos a dicultades de
adaptacin del nio al entorno, relacionadas bien
con problemas o dcits propios del nio que di-
cultan su adaptacin a un entorno adecuado o con la
presencia de un entorno inadecuado para el estadio
evolutivo del nio. Es posible que la ausencia de sin-
tomatologa sea precisamente el signo de alarma en
los casos en que el nio no manieste ninguna res-
puesta psquica a un entorno inadecuado u hostil.
Debemos tener en cuenta que las manifestaciones
psiquitricas en el nio son diferentes a las del adul-
to. As, cuadros de inicio en la infancia y adolescencia
con continuidad en la edad adulta presentan una
apariencia clnica especca en esta etapa de la vida,
que debemos conocer para realizar una orientacin
diagnstica adecuada. Las diferencias con los tras-
tornos de aparicin en adultos son principalmente
cuantitativas (frente a cualitativas), siendo muy fre-
cuente el solapamiento clnico entre las distintas
entidades clnicas. Las manifestaciones clnicas del
mismo trastorno tambin cambian en el mismo in-
dividuo a medida que este pasa de la infancia a la
adolescencia. Los casos de trastornos psiquitricos
de inicio precoz generalmente comportan mayor ries-
go gentico y gravedad.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1026 7/5/10 13:19:14
1027
114. ASPECTOS ESPECFICOS DEL TRATAMIENTO
De manera general, el aspecto ms relevante del
tratamiento de nios y adolescentes hace referen-
cia a permitir y facilitar el desarrollo normal. En este
sentido, es prioritario evaluar la capacidad del nio
para mantener un desarrollo satisfactorio y la po-
sibilidad de que una situacin clnica pueda o no
obstaculizarlo. Implementar el tratamiento necesario
para que cada paciente pueda desarrollar al mximo
sus potencialidades a medio y largo plazo debe ser
uno de los objetivos bsicos de la intervencin en
esta poblacin.
3. CUESTIONES RELACIONADAS
CON LA DEMANDA
En psiquiatra del nio y el adolescente, y ms
cuanto menor es la edad del paciente, lo habitual
es que la demanda surja en el entorno. Sern los
padres, profesores u otros adultos quienes plantea-
rn la queja que constituye el motivo de consulta.
Esta situacin plantea diversas cuestiones a tener
en cuenta:
En ocasiones no existe por parte del menor de-
manda alguna para la consulta, lo que hace que
su motivacin para el tratamiento sea escasa.
Cuando existe una demanda por parte del me-
nor, es frecuente que sta no coincida con la
planteada como motivo de consulta.
Esto hace necesaria una evaluacin cuidadosa de la
situacin que, en general, requerir varias entrevistas
tanto con el menor como con sus padres, juntos y
con cada uno de ellos por separado. Adems, resulta
habitualmente conveniente recabar informacin de
otras fuentes (escolares etc.), para lo que se debe
solicitar el consentimiento tanto del menor, si est en
situacin de otorgarlo, como de sus padres o tutores
legales. Un aspecto relevante en este momento, en la
cada vez ms frecuente situacin de hijos de padres
separados, es que ambos progenitores, salvo que
la patria potestad haya sido retirada a uno de ellos,
deben tener conocimiento y consentir el tratamiento
del menor.
A lo largo de estas entrevistas de evaluacin, que con
frecuencia requerirn de exploraciones ms espec-
cas en ciertas reas (despistaje de etiologa orgnica,
evaluacin de capacidad cognitiva o rasgos de per-
sonalidad, evaluacin psicomotriz, logopdica, etc.),
debemos en primer lugar determinar si efectivamente
existe un motivo de tratamiento y en su caso cul es
ste, sintetizando para ello todas las informaciones
previas. El resultado de esta evaluacin puede ser:
Que no se renan criterios sucientes que justi-
quen la intervencin. La naturaleza del proble-
ma har recomendable bien el alta o, en caso
de nios y adolescentes que se encuentren en
situacin de riesgo potencial, la observacin pe-
ridica hasta que pase el periodo de riesgo.
Que la demanda est causada por un conicto
que afecte al menor, pero cuya solucin no pase
por la actuacin sobre este; por ejemplo, reac-
ciones adaptativas a conictos en el entorno
familiar que deban ser abordados de manera
general o con actuaciones sobre los padres,
o conictos en el entorno escolar que deban
resolverse a este nivel.
Que la demanda est causada por un problema
fsico que sea susceptible de tratamiento por
el pediatra.
Que la demanda justique la intervencin tera-
putica sobre el menor. En este caso, si el me-
nor no ha sido capaz de generar una demanda
propia, el primer paso debe ser construir con l
una queja que favorezca la alianza teraputica
y la adherencia al tratamiento. El enfoque ser
siempre multidisciplinar, priorizando la actua-
cin sobre cada uno de los distintos aspectos
(individual, familiar, escolar) en funcin de
cada caso.
4. LA IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO
PSIQUITRICO EN NIOS Y
ADOLESCENTES
La indicacin de tratamiento psiquitrico en un nio
o adolescente viene determinada por dos factores
fundamentales:
Que la sintomatologa obstaculice su desarro-
llo normal en cualquier sentido. En ocasiones,
cuadros en apariencia leves pueden tener
consecuencias graves a medio o largo plazo,
afectando al rendimiento escolar o social del
paciente. La disminucin del rendimiento global
de los menores durante perodos evolutivos cr-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1027 7/5/10 13:19:14
1028
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
ticos, an cuando no sean prolongados para los
estndares de la psiquiatra de adultos, pueden
tener consecuencias graves y que perduren en
el tiempo.
En los trastornos mentales graves, el inicio pre-
coz es un factor de mal pronstico y el trata-
miento precoz un factor que ha demostrado cla-
ramente mejorar el pronstico a medio y largo
plazo. Ante un trastorno mental grave de inicio
en el nio o adolescente, es fundamental iniciar
un tratamiento integral, adecuado y precoz que
permita no slo minimizar el impacto del cuadro
en el sentido mencionado en el apartado ante-
rior, sino mejorar a largo plazo el pronstico de
la enfermedad en s misma.
5. ENFOQUE TERAPUTICO
MULTIDISCIPLINAR DEL NIO
Y EL ADOLESCENTE
Una vez decidida la necesidad de intervencin sobre
el menor, debemos tener en cuenta, en primer lugar,
qu recursos ser necesario movilizar. En lneas ge-
nerales, en la mayor parte del territorio espaol se
dispone, con una u otra organizacin, de los siguien-
tes dispositivos:
Equipos de Salud Mental Infantil y del Adoles-
cente, que suelen ofrecer intervenciones tanto
individuales como grupales, psicofarmacolgi-
cas, psicoteraputicas y psicoeducativas, en
ocasiones no slo para los menores sino tam-
bin para sus familias.
Hospitales de da de nios y adolescentes que
ofrecen tratamientos psicofarmacolgicos y psi-
coteraputicos en rgimen de hospitalizacin
parcial.
Unidades de hospitalizacin psiquitrica breve
de nios y adolescentes, dedicadas fundamen-
talmente a diagnstico diferencial, contencin y
tratamiento intensivo en momentos de crisis.
Equipos de orientacin psicopedaggica, inte-
grados en los centros educativos, que ofrecen
diagnsticos de los trastornos de aprendizaje,
apoyo e intervenciones especcas a nivel esco-
lar para nios y adolescentes con necesidades
educativas especiales.
Centros rehabilitadores y teraputicos espe-
ccos orientados al tratamiento de trastornos
especcos del desarrollo (lenguaje, psicomo-
tricidad, etc.).
Centros dependientes de asuntos sociales
que ofrecen intervenciones especcas sobre
las familias, menores en riesgo declarado (CAI,
CAF, etc.).
Es fundamental la elaboracin de un plan individua-
lizado de tratamiento para cada menor, en el que se
favorezca la adecuada coordinacin entre los dis-
tintos recursos. Debemos tener en cuenta que no
es infrecuente que los menores que llegan a salud
mental requieran de una proteccin especca por
parte de servicios sociales y que en ocasiones sern
los servicios de salud mental quienes sealen esta
necesidad y soliciten la convocatoria de los recursos
necesarios.
6. ELECCIN DEL TRATAMIENTO
La indicacin de tratamiento psiquitrico tiene que
ver tanto con el diagnstico como con el deterioro
funcional que ste ocasiona. Adems de las inter-
venciones familiares, sociales y educacionales men-
cionadas previamente, ser necesario implementar
un tratamiento especco, psicolgico y/o psicofar-
macolgico.
El uso de psicofrmacos en nios y adolescentes es
un tema controvertido. La escasez de estudios en
poblacin peditrica hace que, salvo excepciones, la
mayora de las recomendaciones sobre tratamientos
psicofarmacolgicos estn guiadas por estudios en
adultos o por la experiencia clnica de profesionales
especializados. En lneas generales, el tratamiento
psicofarmacolgico se indica cuando existe una ele-
vada probabilidad de que la sintomatologa del nio
responda a este tratamiento o ante cuadros graves
o que no han respondido a otro tipo de intervencin.
En cualquiera de los casos ser prioritario evaluar el
riesgo benecio de cada actuacin. En este sentido,
la falta de intervencin en un periodo vulnerable del
desarrollo o en los estadios iniciales de trastornos
mentales graves, puede empeorar el pronstico y la
funcionalidad a medio y largo plazo. Por otra parte, los
psicofrmacos no estn exentos de efectos secunda-
rios, existiendo an limitada evidencia de los efectos
a medio o largo plazo sobre nios y adolescentes.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1028 7/5/10 13:19:15
1029
114. ASPECTOS ESPECFICOS DEL TRATAMIENTO
7. TRATAMIENTO PSICOFARMACOLGICO
EN EL NIO Y ADOLESCENTE
Para manejar de manera adecuada los psicofrmacos
en la infancia y la adolescencia no podemos, sen-
cillamente, basarnos en la informacin procedente
de su uso en los adultos. Las diferencias en el me-
tabolismo de las sustancias por parte del organismo
(farmacocintica), en los efectos de las mismas sobre
el cerebro (farmacodinmica) y en las manifestacio-
nes de la psicopatologa a lo largo del desarrollo,
tienen implicaciones tanto en la ecacia como en la
seguridad de los psicofrmacos y hacen necesario
investigar directamente en nios.
7.1. FARMACOCINTICA
La farmacocintica afecta a la disponibilidad de
principio activo en el sitio de accin e inuye direc-
tamente en la duracin e intensidad del efecto far-
macolgico. El conocimiento de las caractersticas
farmacocinticas de un medicamento permite deter-
minar el rango de dosis ecaz y segura, as como la
frecuencia de administracin. Los procesos farma-
cocinticos se ven condicionados por el desarrollo,
de tal manera que ajustar la dosis de un frmaco a la
baja, en funcin slo del menor peso corporal, puede
ocasionar una infradosicacin.
7.1.1. Absorcin y Distribucin
Determinan el tiempo que tarda en aparecer el efec-
to farmacolgico. Pueden afectar a la aparicin de
efectos secundarios.
Absorcin: en la prctica no hay diferencias
respecto al adulto, aunque las formas farma-
cuticas lquidas, administradas con mayor
frecuencia en nios tienen una absorcin ms
rpida, y cuando las pastillas se machacan, di-
suelven o mezclan con alimentos, para facilitar
su toma, la tasa de absorcin es errtica.
Distribucin: los nios tienen menor tamao
corporal y menor volumen de distribucin, lo
que implica un mayor pico de concentracin
plasmtica, que favorece la aparicin de efectos
secundarios. Adems, la menor proporcin de
protenas plasmticas y mayor permeabilidad
de la barrera hemato-enceflica hacen que la
concentracin relativa de frmaco en SNC sea
mayor que en el adulto. La adolescencia se
caracteriza por un importante incremento en
la talla y redistribucin en los compartimentos
corporales, adems de por un aumento de la
diferenciacin sexual. En los varones aumenta
la proporcin de agua corporal y en las mujeres
la de grasa. Estos cambios pueden dar lugar a
diferencias farmacocinticas entre ambos sexos.
7.1.2. Metabolismo y eliminacin
Condiciona la vida media del frmaco y por tanto la
frecuencia de administracin.
Los enzimas del citocromo P 450, responsables
del metabolismo de gran nmero de frmacos
hacia formas ms polares, y por tanto ms f-
cilmente eliminables, maduran precozmente, al-
canzando una capacidad metablica equivalen-
te a la del adulto a la edad de tres aos. Debido
a la mayor proporcin de parnquima heptico
en los nios, esto hace que tengan, proporcio-
nalmente, mayor capacidad metablica, menor
biodisponibilidad y metabolismo ms rpido del
frmaco, con menor ratio metabolito/principio
activo y vida media ms corta del frmaco.
La mayor proporcin de agua corporal y menor
de tejido adiposo y la menor proporcin de pro-
tenas plasmticas favorecen una eliminacin
ms rpida de los frmacos, disminuyendo su
vida media.
La mayor proporcin de parnquima renal res-
pecto al tamao corporal condiciona mayor
capacidad de aclaramiento y eliminacin ms
rpida del frmaco. Esto tambin disminuye la
vida media del frmaco en nios y adolescentes.
Implicaciones de la vida media de eliminacin ms
rpida:
Niveles de frmaco estables en plasma se
consiguen ms rpido con la administracin
repetida.
La eliminacin es ms rpida y los sntomas de
retirada son ms frecuentes.
Es necesario aumentar la frecuencia de las to-
mas para mantener niveles estables en plasma
y prevenir los sntomas de abstinencia entre
tomas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1029 7/5/10 13:19:15
1030
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
7.2. FARMACODINMICA
Los efectos del desarrollo sobre la especicidad e
intensidad de estos efectos no han sido estudiados
de manera sistemtica.
La mayor parte de los psicofrmacos actan sobre la
actividad de los neurotransmisores, cuyos receptores
sufren grandes cambios a lo largo del desarrollo. Los
niveles de receptores son muy elevados en la edad
preescolar y luego disminuyen paulatinamente, hasta
alcanzar los niveles del adulto al nal de la adoles-
cencia. Sin embargo, este perl no corresponde a
todos los neurotransmisores, existiendo algunos que
maduran antes que otros. Aunque an no estn su-
cientemente estudiadas, hay indicios que sugieren
que estas variaciones tienen consecuencias sobre
la ecacia diferencial de algunos psicofrmacos en
funcin de la edad.
8. ASPECTOS TICOS Y LEGALES
Cuando se trabaja con nios y adolescentes es ne-
cesario tener en cuenta ciertos aspectos legales que
inuirn tambin en el plan de intervencin terapu-
tica del menor.
8.1. ASPECTOS LEGALES GENERALES
Como avanzbamos anteriormente, a la hora de
realizar cualquier tipo de intervencin diagnstica
o teraputica sobre un menor, se debe solicitar el
consentimiento del mismo, si est en situacin de
otorgarlo, as como de los padres o tutores legales.
Dicho consentimiento se dene como consentimiento
por representacin y viene recogido en la ley b-
sica reguladora de la autonoma del paciente (Ley
41/2002, de 14 de noviembre).
8.2. ASPECTOS LEGALES RELATIVOS
AL TRATAMIENTO FARMACOLGICO
Muchos frmacos se prescriben para el tratamiento de
situaciones clnicas en nios sin que exista indicacin
expresa en cha tcnica o sin que estn aprobados
por la EMEA para tal uso. El uso de frmacos fuera
de indicacin en menores no es una prctica inade-
cuada per s, ya que muchas veces est avalado por
los datos empricos y/o sigue las indicaciones de las
guas clnicas. Sin embargo, antes de plantear una
prescripcin fuera de indicacin, es imprescindible
que los padres sepan que se va a realizar, proporcio-
nndoles siempre una informacin cuidadosa, fun-
damentalmente en relacin al riesgo-benecio, para
fundamentar su decisin a la hora de otorgar o no su
consentimiento para dicho tratamiento.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1030 7/5/10 13:19:15
1031
114. ASPECTOS ESPECFICOS DEL TRATAMIENTO
9. BIBLIOGRAFA BSICA
Turk J, Graham P, Verlhust F. Child Psychiatry: a
Developmental Approach. 4
a
ed. Oxford University
Press. 2007.
Barker P. Basic Child Psychiatry. 7
a
ed. Ed. Blackwell
Science. 2004.
Goodman R, Scott S. Child Psychiatry. Ed. Blackwell
Publishing. 2005.
Rutter M. Development Through Life. Ed. Blackwell
Science. 1994.
Rutter M, Bishop D, Pine D, Scott S, Stevenson J,
Taylor E, Thapar A. Child and Adolescent Psychiatry.
5
a
ed. Ed. Blackwell Publishing. 2008.
10. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Martn A, Volkmar F, Lewis M. (eds.). Child and Ado-
lescent Psychiatry- A Comprehensive Textbook. Ed.
Lippincott Williams and Wilkins. 2007.
De Val J. Crecer y Pensar. Ed. Paids. 1991.
Toro Trallero J, Psicofarmacologa clnica de la infan-
cia y adolescencia. Ed. Masson. 1998.
Donaldson M. Childrens Minds. Ed. Collins. Harper
Collins. 2006.
Rutter M. Helping Troubled Children. Ed. Penguin.
1975.
RECOMENDACIONES CLAVE
Desarrollo
Incluye aspectos fsicos y psicolgicos.
Variabilidad de cada paciente en relacin con los dems en cada momento y
en relacin a si mismo a lo largo del desarrollo.
Diculta el diagnstico diferencial y la eleccin de tratamiento.
Evaluacin
Generalmente la demanda no parte del paciente sino del entorno.
La evaluacin debe incluir mltiples fuentes.
Prioritario establecer la alianza teraputica con el menor.
Diagnstico
Complejo.
Frecuente la presencia de sntomas inespeccos y el solapamiento sintomtico
entre los distintos diagnstico.
Diferencias fundamentalmente cuantitativas con los trastornos del adulto.
Tratamiento
Prioritario en la intervencin potenciar el desarrollo y la mxima funcionalidad.
Multidisciplinar.
El tratamiento precoz mejora el pronstico a medio y largo plazo.
Los datos de ecacia y efectos secundarios en menores an son escasos.
Necesario establecer el balance riesgo benecio al instaurar un tratamiento.
Es preciso ajustar las dosis y la frecuencia de administracin de los
psicofrmacos.
Debe existir consentimiento para el tratamiento por parte de los responsables
legales y, si est en condicin de otorgarlo, tambin del menor.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1031 7/5/10 13:19:15
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1032 7/5/10 13:19:15
115. LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
EN PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL.
ROLES, FUNCIONES, ORGANIZACIN
Autores: Beatriz Ban Prez y Luis Beato Fernndez
Tutor: Luis Beato Fernndez
Hospital de Ciudad Real. Ciudad Real
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
1033
CONCEPTOS ESENCIALES
Segn la OMS la mayor proporcin de medidas de promocin y mejora de la salud mental
del nio y del adolescente provienen del autocuidado y del medio sociofamiliar y escolar
en el que se desarrollan.
Los dispositivos que conforman los Servicios de Salud Mental Infanto-Juvenil se caracterizan
por seguir un modelo comunitario, especializado y preventivo.
Se requiere un amplio espectro de dispositivos para detectar y tratar los problemas mentales
del nio y del adolescente en un continuo de cuidados, desde su medio ms prximo hasta
las unidades de hospitalizacin donde puede permanecer ingresado.
1. INTRODUCCIN
Existe evidencia de que en salud mental es preferible
tratar a los nios y a los adolescentes en un mbito
lo menos restrictivo posible y lo ms cercano a su
propia comunidad. Este principio requiere que un
amplio nmero de dispositivos estn organizados
para detectar y tratar las necesidades de los nios
y adolescentes con problemas mentales a nivel am-
bulatorio, en programas de hospitalizacin parcial y
en unidades hospitalarias, cuando la gravedad del
caso o la contencin del medio lo exijan. Esto es lo
que ha venido a conocerse como el continuum de
cuidados a travs de servicios que atienden a los
pacientes desde su medio ms prximo, incluida la
atencin domiciliaria, a las unidades hospitalarias
donde el paciente permanece ingresado.
2. PECULIARIDADES EN LA ATENCIN A LA
SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL (SMIJ).
MODELO ESPECIALIZADO DE ATENCIN
La atencin a los problemas mentales en la infancia
o adolescencia tambin tiene unas caractersticas
que los hacen especiales: es necesario interpretar
la realidad clnica de los menores como cambiante,
en continua evolucin y desarrollo. El abordaje y tra-
tamiento de los sntomas no se hace exclusivamente
como una forma de controlar las manifestaciones de
la enfermedad mental, sino como la intervencin ms
o menos precoz en un proceso evolutivo que podra
limitar la calidad de vida y el sufrimiento futuro de
quien lo padece. Las etapas evolutivas tienen espe-
cicidades que requieren intervenciones y estrategias
diferenciadas y propias de cada etapa.
Esto debe reflejarse en la prctica clnica y en la
formacin del equipo especializado que atienda a
los nios y jvenes, que requieren conocimientos y
habilidades diferentes de las que se necesitan para
atender la poblacin adulta.
2.1. MODELO COMUNITARIO
Adems de lo cambiante de los sntomas, al nio
y adolescente hay que conocerlo en su ambiente. La
demanda de atencin en estos pacientes no viene
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1033 7/5/10 13:19:15
1034
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
por el propio afectado, sino por su entorno. La ca-
pacidad que tengan los cuidadores de manejar las
conductas, y la lectura que hagan de sus sntomas,
condicionar la peticin de atencin. Por otra parte,
la continua interaccin que el menor hace con las
guras de autoridad o con sus padres tendr una
inuencia decisiva en la expresin clnica. Es primor-
dial, por lo tanto, un modelo que contemple:
Al nio como unidad bio-psico-social, atendien-
do a sus necesidades y problemas en todos
los mbitos de su vida, considerndolos como
un todo y no como aspectos aislados y par-
ciales.
Al nio en su contexto familiar, inseparable de
l. Esto no ser posible sin una adecuada co-
ordinacin y comunicacin con todas las orga-
nizaciones y recursos que intervienen en la vida
del nio: salud, educacin, servicios sociales,
sistema judicial y otras instituciones con las que
el nio est relacionado.
2.2. MODELO PREVENTIVO
La OMS en la gua sobre polticas y planes de salud
mental infanto-juvenil publicada en 2005 recomienda
la intervencin coordinada de mltiples organismos,
tal y como se reeja en la gura 1 para promover y
mejorar la salud mental en nios y adolescentes.
Segn este documento la mayor proporcin de me-
didas de promocin y mejora de la salud mental del
nio y del adolescente provienen del autocuidado y
del medio sociofamiliar y escolar en el que se desa-
rrollan. Las acciones de prevencin y promocin de
la salud mental se desarrollan desde los sectores de
salud, educativo y social, y se ven involucrados:
Equipos de atencin primaria: pediatras, mdi-
cos de familia, personal de enfermera y traba-
jadores sociales.
El profesorado y los equipos de orientacin
psicopedaggica.
Los organismos de salud pblica a travs de
campaas de promocin de salud mental y de
la prevencin de riesgos como el abuso de sus-
tancias adictivas.
Los organismos sociales y de justicia, a travs
de la atencin al menor y a la familia.
En el mbito de los servicios de salud mental, las
medidas de prevencin secundaria y terciaria, pa-
sado el primer escaln de la atencin primaria, se
desarrollan en los servicios comunitarios de salud
mental y en las unidades especializadas en los hos-
pitales generales que posteriormente pasaremos
a describir.
Figura 1. Recomendacin de la OMS sobre la participacin de los diversos servicios (adaptada de OMS, 2005)
Alto
Bajo
Bajo
Alto
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
D
E
L
A
N
E
C
E
S
I
D
A
D
C
O
S
T
E
S
CANTIDAD DE SERVICIOS REQUERIDOS
Dispositivos de larga
estancia y sevicios
especializados
Atencin a la Salud Mental
en los Servicios de Atencin Primaria
Autocuidado
Cuidados comunitarios/medidas de Salud Pblica
Servicios de
psiquiatra en
Hospitales generales
Servicios de
psiquiatra en
la comunidad
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1034 7/5/10 13:19:15
1035
115. LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS ASISTENCIALES EN PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL.
ROLES, FUNCIONES, ORGANIZACIN
3. SITUACIN ACTUAL
El desarrollo de los dispositivos de atencin a la sa-
lud mental infanto-juvenil vara en los distintos pa-
ses en funcin del grado de desarrollo de las redes
asistenciales que conguran los servicios de salud
y de los recursos invertidos en ese mbito. Segn el
proyecto Atlas de la OMS sobre los recursos de Sa-
lud Mental Infanto-Juvenil publicado en 2005, slo 7
de los 66 pases estudiados en todos los continentes
disponan de los elementos bsicos de garantizan un
continuum en los cuidados. El desarrollo de un con-
tinuum de cuidados requiere, por una parte, la inver-
sin de recursos para la nanciacin y la formacin
de los profesionales, para utilizar adecuadamente el
espectro de servicios incluidos en el continuum. En
los pases en desarrollo, este concepto tambin se
aplica, a pesar de que no estn presentes todos los
elementos del espectro asistencial. Los datos epide-
miolgicos de cada regin pueden ayudar a precisar
el balance de servicios necesarios en el continuum.
No obstante, la informacin procedente de muchos
pases de Sudamrica, frica y Asia es muy limita-
da y, dado que su descripcin ha de realizarse por
aquellos que tienen una experiencia personal directa
y signicativa, nosotros nos ceiremos a exponer los
dispositivos propios de nuestro medio.
3.1. EUROPA
El desarrollo de servicios de salud mental de nios
y adolescentes segn la OMS resulta an un reto,
incluso en los pases ms industrializados.
Segn el mencionado proyecto Atlas de recursos
de Salud Mental de la OMS de 2005 el 23% de los
pases en Europa no tienen programas para nios.
Adems el grado de desarrollo y de calidad de los
servicios destinados a los jvenes era signicativa-
mente pero que el destinado a adultos.
La provisin de especialistas vara ampliamente in-
cluso en Europa: por ejemplo, Finlandia y Francia
tienen un especialista en psiquiatra infanto-juvenil
por cada 10.000 menores de 20 aos, mientras que
Reino Unido tiene uno por cada 30.000 y Servia y
Montenegro uno por cada 50.000.
La Conferencia Ministerial Europea de la OMS ce-
lebrada en 2005 y dedicada a la Salud Mental en
Nios y Adolescentes reconoce la larga tradicin de
Europa en el liderazgo del desarrollo de programas
de apoyo a la SMIJ, pero al mismo tiempo advier-
te del importante esfuerzo que debe hacerse para
adaptarse a nuevos retos del siglo XXI, como la in-
migracin, la migracin, el consumo de txicos, los
cambios en la estructura de la familia, los cambios
en las oportunidades laborales futuras, y los nuevos
estresores sociales que inciden en la salud mental
de todos los nios y adolescentes, y en ltimo caso,
en la salud global de la poblacin.
3.2. ESPAA
Las Unidades de Salud Mental Infanto-juvenil
(USMIJ), los Hospitales de Da (HDI-J) y las Unida-
des de Hospitalizacin Breve (UHBI-J) son consi-
derados los dispositivos bsicos en la organizacin
de la atencin a la SMIJ en nuestro medio. Otros
recursos como unidades especializadas, de aten-
cin domiciliaria, o bien de tipo socio-sanitario y
residencial, tiene un diferente desarrollo en las dife-
rentes comunidades autnomas (CC.AA.). Espaa
y Rumania, son los nicos pases donde an no se
reconoce como especialidad propia la Psiquiatra
Infanto-Juvenil dentro de la Unin Europea, aunque
en el caso de nuestro pas esta situacin posible-
mente cambiar en los prximos aos.
El nmero de psiquiatras en estos dispositivos es
variable, dependiendo de las CC.AA. Un estudio
elaborado por el Observatorio de Salud Mental de
Espaa sobre el desarrollo de los servicios de SMIJ
en 2005, maniesta la escasez de recursos tanto
estructurales como de profesionales en todas las
CC.AA., aunque destaca la incorporacin progresiva
de nuevas profesiones en todos los dispositivos de
atencin a la salud mental, en especial terapeutas
ocupacionales, trabajadores sociales y monitores.
4. DISPOSITIVOS BSICOS DE ATENCIN
A LA SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL
La actividad centrada en la atencin a la salud mental
de los nios y adolescentes se desarrolla mayoritaria-
mente, segn el modelo comunitario y especializado
de nuestro medio, en dispositivos en funcin de la
intensidad de la sintomatologa que presenta el me-
nor y la capacidad de contencin en el medio familiar.
En la tabla 1 se resumen los principales dispositivos
y los servicios que ofrecen.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1035 7/5/10 13:19:15
1036
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
Tabla 1. Dispositivos de salud mental infanto-juvenil (adaptada de OMS, 2005)
Servicios Localizacin Personal Servicios prestados
Cuidados
comunitarios
y medidas
de salud
pblica.
Familia.
Colegios.
Centros de proteccin
y reforma.
Casas de acogida.
ONGs.
Personal no sanitario.
Voluntarios.
El foco de atencin a este nivel se
centra en la promocin de la salud
mental y en la prevencin primaria
de los trastornos mentales.
Servicios
de atencin
primaria.
Centros de Salud.
Servicios Sociales y socio-
sanitarios de atencin a las
familias.
Mdicos.
Enfermeras.
Trabajadores sociales.
Educacin a padres y menores
sobre hbitos de salud general y
de salud mental.
Cribado y deteccin precoz
de problemas de salud mental
(incluida tendencia suicida).
Servicios de
salud mental
comunitarios.
USM-IJ.
Hospital de Da.
Equipos de atencin
integral en la comunidad.
Unidades de nios en
riesgo.
Unidades de atencin
temprana y de apoyo
psicopedaggico.
Especialistas en salud
mental (psiquiatras,
psiclogos, enfermeras,
trabajadores
sociales, terapeutas
ocupacionales).
Equipos
multidisciplinares con
formacin especial en
salud mental infanto-
juvenil.
Investigacin y tratamiento de
problemas graves derivados desde
los servicios de atencin primaria
de salud.
Consulta, supervisin y formacin
de personal de los servicios de AP.
Coordinacin y participacin con
otros dispositivos de diferentes
sectores (locales, regionales) y con
ONGs en iniciativas de prevencin
y promocin de la salud mental.
Hospitales
generales o
peditricos.
Unidades de
Hospitalizacin Breve
(UHB-IJ).
Unidades de tratamiento
especco por patologas.
Especialistas en salud
mental (psiquiatras,
psiclogos, enfermeras,
trabajadores
sociales, terapeutas
ocupacionales).
Equipos
multidisciplinares con
formacin especial en
salud mental infanto
juvenil.
Investigacin y tratamiento de
problemas graves derivados desde
los servicios comunitarios de salud
mental.
Servicios de diagnstico
y tratamiento altamente
especializados con programas de
investigacin paralelos.
De referencia para diagnstico y
orientacin teraputica en el resto
de dispositivos.
Dispositivos
de media
y larga
estancia.
Unidades de crisis de
adolescentes.
Unidades de tratamiento
especco por patologas
(TCA, conductas adictivas).
Residencias socio-
sanitarias y centros de
menores.
Unidades de familias y
menores.
Especialistas en salud
mental infanto-juvenil.
De referencia para terapias a
medio y largo plazo en el resto de
dispositivos.
Servicios de rehabilitacin para
pacientes con TMG o alteraciones
de conducta graves.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1036 7/5/10 13:19:15
1037
115. LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS ASISTENCIALES EN PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL.
ROLES, FUNCIONES, ORGANIZACIN
4.1. LA UNIDAD DE SALUD MENTAL
INFANTO-JUVENIL (USMI-J)
Es el dispositivo ambulatorio clave en la atencin
de la patologa mental. Est formado por mdicos
psiquiatras, psiclogos, trabajador social, terapeuta
ocupacional, enfermeros y personal administrativo.
Dentro de sus actividades asistenciales destacan
las evaluaciones y revisiones peridicas y los pro-
gramas de tratamiento psicoteraputico (tanto in-
dividual como grupal) y farmacolgico. Adems de
la actividad asistencial, los profesionales realizan
actividades de coordinacin y evaluacin interna,
programas preventivos, de atencin a la comunidad
y de colaboracin con las asociaciones y agrupacio-
nes de pacientes y familiares. Se considera el eje de
la atencin al nio y al adolescente con problemas
de salud mental.
4.2. HOSPITAL DE DA INFANTO-JUVENIL
Algunos pacientes no pueden recibir un tratamiento
correcto exclusivamente basndose en revisiones pe-
ridicas, programas de tratamiento psicoteraputico
o farmacolgico en la USMI-J. De hecho, en algunos
casos la intensidad de la psicopatologa presente, las
dicultades de contencin en el medio familiar o la
evolucin progresiva y deteriorante de algunos cua-
dros pueden obligar a incorporar tratamientos ms
intensivos que los caractersticos de la USMI-J. Una
solucin que adems evite la necesidad de ingreso
hospitalario es el tratamiento en Hospital de Da In-
fanto-Juvenil (HDI-J). El contexto del HDI-J puede ser
muy til para programas de rehabilitacin en cuadros
especialmente graves en esta poblacin.
Los programas asistenciales debern tener en cuenta
en todos los casos la edad de los sujetos a los que
van dirigidos. El horario del hospital de da suele ir
desde primera hora de la maana (9:00 h) hasta las
media tarde o bien el nal de la tarde incluyendo la
cena, principalmente cuando en el se incluyen pro-
gramas de atencin a pacientes con Trastornos de
la Conducta Alimentaria (TCA).
Adems de con psiquiatra, psiclogos, enferme-
ros y terapeutas ocupacionales, suelen contar con
profesores de apoyo que actan de enlace entre
los centros escolares de los pacientes durante su
estancia en el HD.
La derivacin a HDI-J se realiza desde la USMI-J
para favorecer un tratamiento ms intensivo o bien
desde las UHBI-J, para facilitar una incorporacin
progresiva al medio habitual una vez dados de alta
de estas unidades. En el HDI-J se realizan activida-
des teraputicas grupales, familiares e individuales y
actividades teraputicas complementarias orientadas
hacia el exterior de la institucin. Se promueven acti-
vidades de intervencin en la comunidad en coordi-
nacin con servicios sociales y de educacin. Otras
tcnicas de terapia que son utilizadas en HDI-J son
las terapias corporales o expresivas, ocupacional,
ludoterapia.
El HD proporciona un encuadre menos distorsiona-
dor que la hospitalizacin para aquellos pacientes
con trastorno mental grave (TMG) que requieran un
tratamiento psicoteraputico intensivo; permite la
aplicacin de tcnicas psicodiagnsticas complejas
o que requieran la interaccin en mltiples contextos
o a lo largo de un mayor espacio de tiempo del sujeto
evaluado, facilita que el paciente pueda mantenerse
en contacto con su familia y que su entorno pueda
modicar sus patrones de interaccin de forma pa-
ralela al paciente, interere slo parcialmente con
sus actividades acadmicas, evita las complicaciones
asociadas a una hospitalizacin completa como el
estigma social que puede suponer el internamiento,
o el trabajo de modicacin de las formas de inte-
raccin que siempre seran articiales en el medio
hospitalario.
Son patologas contraindicadas para la atencin en
HDIJ el consumo abusivo de txicos como principal
problema activo, el riesgo autoltico severo, los tras-
tornos disociales en que las necesidades de trata-
miento no se adecuan a las posibilidades que ofrece
el dispositivo, los trastornos conductuales muy graves
que imposibiliten la convivencia, retraso mental sin
otra patologa asociadas que justique ingreso.
4.3. HOSPITALIZACIN BREVE INFANTO-JUVENIL
Suelen estar localizadas en hospitales generales, y
su derivacin se indica en casos graves en los que la
hospitalizacin parcial no resulta suciente. La falta
de este dispositivo se suple en algunos servicios
de salud con la reserva de camas para ingresos de
pacientes con patologa mental en las unidades de
pediatra de los hospitales.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1037 7/5/10 13:19:16
1038
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
La necesidad de este recurso ha sido objeto de in-
tenso debate en la planicacin de servicios de salud
mental de nuestro pas. A diferencia de lo que ocurre
en los adultos donde no existe discrepancia, en el
caso de los adolescentes y sobre todo de los nios,
las alteraciones de conducta graves con frecuencia
son referidas a su contexto social y familiar, por lo
que se considera que sacarlos de este contexto con
un internamiento no resolvera el problema sino que
retrasara su solucin o sera una medida perjudicial
al privar al paciente de los cuidados de su familia.
Por otra parte, referir las alteraciones de conducta
graves a un problema de salud mental conlleva el no
cuestionar a los padres o eximir responsabilidades
en los adultos del entorno del nio o adolescente
pasando la responsabilidad al terapeuta.
Sin embargo, a pesar de las consideraciones ante-
riores, se ha probado que determinados trastornos
mentales requieren ser diagnosticados y tratados
en el medio hospitalario. El sistema judicial vela en
estos casos porque no se lesionen ninguno de los
derechos del menor hospitalizado (el Cdigo Civil,
en su ltima modicacin de 1996, en el artculo 211
exige que el internamiento de menores por razn
de trastorno psquico debe realizarse en un estableci-
miento de salud mental adecuado a su edad).
Cada unidad cuenta con psiquiatras, psiclogos,
terapeuta ocupacional, enfermeras, auxiliares de
enfermera, personal administrativo y un trabajador
social. Muchos de los pacientes que requieren hospi-
talizacin pueden estar en periodo de escolarizacin
obligatoria por lo que deben intervenir profesores del
aula hospitalaria. En estas unidades se considera que
la enfermera no se limitar a la administracin de
las pautas farmacolgicas o cuidados de enfermera,
sino que deber evaluar y apoyar toda la actividad
asistencial y contener las situaciones de tensin. En
estas situaciones, una de las tcnicas probadas para
su aplicacin teraputica es la denominada Collabo-
rative Problem Solving, que forma parte del proceso
teraputico del paciente.
La salida teraputica del paciente al alta pretende
la mxima reintegracin en su entorno socio-familiar.
Para asegurarnos que se ha logrado correctamente
puede ser necesario en algunos casos periodos de
salida cortos para evaluar la adecuada integracin
del paciente o la derivacin a HDI-J para completar
con xito este proceso.
4.4. OTROS DISPOSITIVOS
En la actualidad existe cierta tendencia a la
creacin de dispositivos para tratamiento es-
pecco de determinadas patologas. Este es
el caso de las unidades de TCA y de las unida-
des de conductas adictivas en adolescentes,
estas ltimas an muy incipientes incluso en
los servicios ms desarrollados. Cabe men-
cionar tambin unidades de referencia para
seguimiento ambulatorio de trastornos por d-
cit de atencin con/sin hiperactividad (TDAH)
graves y tambin para el estudio y seguimiento
de primeros episodios psicticos. Estas unida-
des especializadas permiten adems desarrollar
programas de investigacin de forma paralela
a su actividad asistencial.
Unidades de crisis de adolescentes. Se trata de
un dispositivo hospitalario especco centrado
en la atencin especializada en los trastornos
mentales en el periodo de la adolescencia,
fuera de los hospitales generales, en las ins-
talaciones de hospitales de psiquiatra. Existe
una en Catalua, creada en 1994, destinada a
tratamientos intensivos en situaciones agudas,
con una estancia media aproximada de un mes.
Recientemente se ha ampliado este dispositivo
con otra unidad llamada de Crisis de Adoles-
centes Subagudos (CAS), con estancias ms
largas, de dos o tres meses, cuando la sintoma-
tologa hace difcil el regreso a casa o al centro
educativo de manera ms precoz.
En el caso de trastornos de la conducta gra-
ves, adems de la red sanitaria, se amplan los
dispositivos a otros mbitos de tipo educativo,
social y judicial. En el mbito socio-sanitario
existen centros especializados en trastornos de
conducta en los que la direccin, educadores y
gestin pertenecen a los Servicios Sociales y
los facultativos, psiclogos y psiquiatras y enfer-
mera forman parte de los servicios de salud. Un
ejemplo de lo anterior sera el caso del Centro
de Atencin Especializada del Menor (CAEM)
en Castilla La Mancha, dispone de plazas re-
sidenciales con programas de rehabilitacin
y reinsercin en el medio socio-educativo del
menor. En el mbito socio-asistencial de meno-
res, existen tambin centros residenciales de
atencin educativa intensiva y con medidas de
separacin de grupo o aislamiento de acuerdo
116 Cap.indd 1038 10/5/10 12:25:44
1039
115. LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS ASISTENCIALES EN PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL.
ROLES, FUNCIONES, ORGANIZACIN
con la legislacin vigente (centros de protec-
cin) y en el mbito de la justicia juvenil existen
tambin redes de recursos (centros de refor-
ma) que, cuando la jurisdiccin de menores as
lo acuerda, intervienen con adolescentes con
trastornos de conducta que han cometido un
delito.
Finalmente, en el mbito de atencin ms prxi-
mo al paciente, en el propio contexto donde se
desarrolla, existen tratamientos intensivos do-
miciliarios e intervencin en crisis en domicilio
desarrollados a partir del modelo ACT, (Asser-
tive Community Treatment) que trabajan tanto
para adultos como para nios y adolescentes.
Se trata de equipos formados por psiquiatra,
psiclogo, enfermero y trabajador social, que
desarrollan terapias tanto farmacolgicas como
psicolgicas con el paciente y los convivien-
tes. En estudios comparativos con tratamien-
tos realizados en los dispositivos habituales
de internamiento (UHB) se observa en el caso
de tratamientos domiciliarios una mejora en el
funcionamiento en sntomas externalizantes y
menor nmero de das de absentismo escolar.
En nuestro pas se desarrollan especialmente
en el medio urbano.
RECOMENDACIONES CLAVE
Los dispositivos bsicos comunes en nuestro medio en la atencin general a la salud
mental Infanto-juvenil son las Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil, la hospitalizacin
parcial u Hospital de Da y el ingreso en Unidades de Hospitalizacin Breve de Hospitales
Generales.
Otros dispositivos destacables son los que se dedican al tratamiento especfico de
determinadas patologas. Tambin existen equipos de atencin domiciliaria especialmente
en los medios urbanos.
En el caso de alteraciones graves de la conducta existen centros socio-sanitarios y otros
dependientes de servicios sociales o del sistema judicial de menores.
La derivacin entre centros viene determinada por la gravedad de la sintomatologa, la
resistencia al tratamiento y la capacidad de contencin familiar.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1039 7/5/10 13:19:16
1040
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
5. BIBLIOGRAFA BSICA
Acceso a todas las pginas web a 30 de septiembre
de 2009:
Report of the pre-conference meeting on the men-
tal health of children and adolescents (Luxembourg,
September 2004). http://www.euro.who.int/docu-
ment/MNH/ebrief14.pdf
Caring for children and adolescents with mental
disorders: setting WHO directions. World Health
Organization, Geneva, 2003. http://www.who.int/
mental_health/media/en/785.pdf
Child and adolescent mental health policies and
plans. World Health Organization, Geneva, 2005.
http://www. who. i nt/mental _heal th/pol i cy/en/
Child%20%20Ado%20Mental%20Health.pdf
Project Atlas: Database. Geneva, World Health Or-
ganization. Department of Mental Health and Subs-
tance Dependence, 2004. http://www.who.int/men-
tal_health/resources/Child_ado_atlas.pdf
Wilkinson R, Marmot M. Los determinantes sociales
de la salud. Los hechos probados. OMS. Ministerio
de Sanidad y Consumo. Secretara General Tcnica.
2003.
6. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Shepperd S, Doll H, Gowers S, James A, Fazel M,
Fitzpatrick R, Pollock J. Alternatives to inpatient men-
tal health care for children and young people. Cochra-
ne Database Syst Rev. 2009;Apr15(2):CD006410.
Grimes K, Kapunan P. Childrens Health Services
in a System of Care: Patterns of Mental Health,
Primary and Specialty Use. Public Health Report.
2006;121:311-323.
Thornicroft G, Tansella M. La matriz de la salud men-
tal. Manual para la mejora de servicios. Madrid: Ed.
Triacastela. 2005.
Wiener JM, Dulkan MK. Tratado de Psiquiatra de
la Infancia y la Adolescencia. Ed. Eselvier-Masson.
2004.
Martin A, Volkmar FR. Lewiss Chile and Adolescent
Psychiatry. A Comprehensive Textbook. 4
a
ed. Ed.
Lippincott Williams & Wilkins. 2007.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1040 7/5/10 13:19:16
116. ASPECTOS TICOS Y LEGALES EN PSIQUIATRA
INFANTO-JUVENIL
Autores: Laura Borred Belda y Pedro Enrique Asensio Pascual
Tutor: Francisco Prez Prieto
Hospital Clnico Universitario de Valencia. Valencia
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
1041
CONCEPTOS ESENCIALES
En psiquiatra infanto-juvenil la demanda de tratamiento a menudo no es realizada por
el propio menor sino por su entorno, por lo que uno de los aspectos clave que hay que
trabajar es la voluntariedad. Hay que respetar e integrar los deseos del nio y de aquellos
que solicitaron la demanda.
La necesidad de consentimiento informado para algunas actuaciones de evaluacin y
teraputicas, el secreto profesional y la hospitalizacin psiquitrica de menores, son
aspectos polmicos al no estar tan claramente definidos como en los adultos.
El diagnstico psiquitrico puede ser excluyente y estigmatizante, vulnerando en ocasiones el
principio biotico de justicia, al generar situaciones y comportamientos discriminatorios.
1. INTRODUCCIN
El trabajo del los psiquiatras infantiles es clnica y
ticamente difcil. El trabajo clnico requiere un co-
nocimiento de las cuestiones de desarrollo del nio,
las leyes aplicables, las necesidades de cuidado y los
principios ticos. La aplicacin de los principios de
autonoma y consentimiento informado es muy dife-
rente en los nios y principios ticos comunes tales
como la beneciencia y el no hacer dao, a menudo
son ms polifacticos y menos sencillos.
Los nios a menudo no realizan una demanda di-
recta, son trados, porque existe preocupacin por
su bienestar o porque estn causando problemas a
los dems. En muchas ocasiones, los objetivos del
tratamiento expresados por aquellos que se reeren
al nio pueden ser muy distintos a los de ste. De he-
cho, los nios pueden no tener ningn deseo para el
tratamiento y esto provoca que uno de los aspectos
que haya que tratar desde el principio sea el de la
voluntariedad. Los psiquiatras estamos ticamente
obligados a respetar e integrar los deseos del nio
y de aquellos quienes solicitaron la demanda, las
necesidades de maduracin del paciente, las creen-
cias culturales de la familia acerca de los roles de la
misma y las prcticas de crianza.
Los psiquiatras generales tienen el lujo relativo de
centrarse solamente en el paciente adulto, mientras
que el psiquiatra infantil debe tener en cuenta las
necesidades, capacidades y disponibilidad de los
padres del nio, la familia y la escuela.
En general existe una falta de criterios claros de
actuacin con respecto al secreto profesional y las
situaciones en que puede ser roto. La necesidad de
consentimiento informado para algunas actuaciones
de evaluacin y teraputicas, as como la hospitaliza-
cin psiquitrica de menores, son tambin aspectos
polmicos.
2. CONFIDENCIALIDAD
En los servicios de salud mental infanto-juvenil se
dan, cada vez ms, mltiples situaciones en donde
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1041 7/5/10 13:19:16
1042
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
se puede comprometer el derecho a la condencia-
lidad de nuestros pacientes y los principios bsicos
bioticos de beneciencia y justicia.
2.1. CONFIDENCIALIDAD
La condencialidad se reere, tanto al derecho del
sujeto a que no sean reveladas las informaciones
conadas a otras personas, como al deber por parte
del clnico de mantener en secreto la informacin
obtenida del paciente en el transcurso de la relacin
profesional entre ambos.
2.2. CONFIDENCIALIDAD EN LA PRCTICA CLNICA
A nivel clnico la condencialidad se equipara con
el trmino de secreto mdico. La mutua conanza
es la base de la relacin teraputica. El paciente
revela al terapeuta aspectos de su vida ntima y es
la preservacin de la intimidad la que debe presi-
dir determinados modos de exploracin (evitando
invasiones innecesarias) y determinados lmites en
la anamnesis (interrogando slo sobre los datos re-
levantes al proceso).
Desde la perspectiva legal no se ha cumplido, por
el momento, el mandato constitucional de que por
ley se regule el secreto profesional. La Ley de Au-
tonoma del Paciente, Informacin y Documentacin
Clnica introduce el derecho constitucional a la inti-
midad (Art. 7) en el mbito sanitario, y lo concreta
en el respeto a la condencialidad de los datos del
estado de salud, salvo autorizacin amparada por la
ley. El Cdigo Penal de 1995 castiga la revelacin
de secretos, delito que se agrava cuando el sujeto
pasivo es menor o incapaz. La ley de Enjuiciamiento
Criminal seala la obligatoriedad para mdicos y
profesionales de la Sanidad la declaracin y denuncia
de delitos conocidos en el ejercicio de su profesin.
2.3. CONFIDENCIALIDAD Y MENORES
El derecho legal a la condencialidad pertenece al
paciente y la renuncia al mismo slo puede proceder
del propio paciente, menos en las situaciones de ex-
cepcin recogidas en los estatutos o bien por orden
de un juez. Este derecho legal bsico del adulto se
complica cuando la persona implicada es un menor.
En general, los padres o tutores legales que con-
sienten que un menor reciba tratamiento ostentan
el derecho legal a toda la informacin ofrecida por
el mismo, aunque es necesario contar con el menor,
sobre todo en el caso de los menores competentes
(los lmites no estn claramente denidos por lo que
es necesario considerar la edad cronolgica y las
capacidades mentales y emocionales del menor).
Para los profesionales de salud mental quebrantar
la condencialidad supone arriesgarse a perder la
relacin teraputica y la continuidad de tratamiento.
Es importante pactar desde el primer momento con
el menor y sus padres los niveles de comunicacin
que van a presidir el tratamiento, los aspectos que
se van a compartir y la existencia, en su caso, de as-
pectos condenciales no compartidos y las posibles
excepciones a esta condencialidad.
2.4. TRANSMISIN DE INFORMACIN
El diagnstico psiquitrico puede ser excluyente
y estigmatizante dando lugar en muchos casos a
una vulneracin de otro de los principios bsicos
de la biotica: el de justicia, en la medida que la
estigmatizacin genera comportamientos y actitudes
claramente discriminatorias. De otra parte, tambin
conocemos los marcados aspectos positivos para
el tratamiento que conlleva una actuacin bien pro-
gramada en el mbito escolar. Es por ello necesario
establecer canales informativos y de colaboracin
con los profesionales de la enseanza, a la vez que
se deberan comprometer en el mantenimiento de
la condencialidad como un derecho supremo e in-
violable del nio. Sera un secreto mdico derivado
al que todos los implicados le debemos obligado
cumplimiento.
2.4.1. Informacin al paciente
La Ley General de Sanidad asegura el derecho del
paciente a recibir informacin continuada escrita o
verbalmente. Tanto el menor como su familia tienen
derecho a ser informados sobre el posible diagns-
tico del paciente, tratamientos disponibles y todos
los aspectos que tengan que ver con la prctica cl-
nica. Hay que hacerlo con un lenguaje comprensible
adaptado a su nivel sociocultural.
2.4.2. Informacin a terceros
La informacin a terceros ha de contar siempre con
el consentimiento del menor o su representante legal.
117 Cap.indd 1042 10/5/10 12:27:21
1043
116. ASPECTOS TICOS Y LEGALES EN PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL
Es preferible en estos casos dar la informacin por
escrito a la familia o leerlo delante de ellos por si
hubiera algn aspecto de su intimidad que quieran
mantener condencial.
La informacin que se aporte va a depender de la
persona a la que se destine y con qu n se solicite:
En el caso de profesores o profesionales de ser-
vicios sociales, aunque tambin estn sujetos
al secreto profesional, es preferible aportar la
informacin mnima y suciente evitando datos
personales y familiares o incluso diagnsticos
que puedan plantear expectativas poco tera-
puticas.
Si la informacin es solicitada por otros pro-
fesionales clnicos, es conveniente que el in-
forme sea lo ms completo posible, incluyen-
do antecedentes personales y familiares que
sean relevantes en el problema, exploraciones
psicopatolgicas, tratamientos realizados y la
ecacia de los mismos, as como la orientacin
teraputica propuesta.
Si la informacin es solicitada por terceros pa-
gadores la jurisprudencia apoya la negativa a
facilitar datos personales sin el consentimiento
del paciente y/o sus representantes legales.
En el caso de que sea solicitada informacin
por parte de las autoridades judiciales, lo prio-
ritario es la colaboracin con la judicatura pues
el juez es el que va a decidir en ltima instan-
cia en situaciones que implican a un menor, un
presunto incapaz o un implicado. El profesional
est obligado a la entrega de un informe o de
toda la historia clnica si as se requiriera, aun-
que puede pedir aclaracin de los motivos de
la peticin judicial.
2.5. CONFIDENCIALIDAD Y SITUACIONES
ESPECIALES
Con independencia de si el poseedor del dere-
cho es alguno de los progenitores o bien el propio
menor, el clnico tiene una obligacin legal respecto
a la violacin de la condencialidad, a la informacin
del problema a las personas o autoridades designa-
das y a la adopcin de las medidas necesarias para
contener al paciente y proteger a otras personas del
peligro de violencia en el caso de que el paciente
suponga un peligro inminente respecto a lesionarse
a s mismo o a los dems, o bien realice amenazas
concretas de violencia contra personas concretas.
La proteccin del menor ante sospecha de malos
tratos o abusos es prioritaria. Este hecho est con-
templado en las Declaraciones de Principios Mdicos
referidas a Psiquiatra: Declaracin de Madrid (1986)
y Declaracin de Hawai (1997).
El psiquiatra infantil puede estar implicado en un
proceso legal como perito o como testigo:
Como perito se le pide al profesional que es-
tablezca si existe o no patologa y si esta tiene
relacin con los hechos juzgados. La obliga-
cin de informar afecta a las pruebas judiciales
nicamente, y hay que aclarar al paciente el
carcter de evaluacin, y no teraputico, de la
entrevista.
Como testigo es conveniente pedir al juez que
nos libere del secreto profesional, dado que
esta informacin se obtuvo en situacin de con-
dencialidad. Esta condencialidad se puede
romper en el caso de abusos o malos tratos a
menores, o cuando el inculpado sea el propio
profesional.
3. CONSENTIMIENTO INFORMADO
3.1. QU ES EL CONSENTIMIENTO INFORMADO?
El consentimiento informado representa la obligacin
legal que tiene el mdico de informar a su paciente
de los riesgos y benecios ligados al tratamiento
o la intervencin propuestos, para que ste decida
de acuerdo con su criterio. Se trata de obtener la
conformidad del paciente o de los tutores en nues-
tro caso, al ser un menor de edad, para aplicar un
tratamiento mdico.
Es uno de los elementos bsicos de una buena rela-
cin clnica, pero cuando se utiliza solamente como
documento escrito, se puede correr el riesgo de
emplearlo con nes exclusivamente defensivos ante
futuras reclamaciones y perder sus caractersticas.
As pues, no debe confundirse Consentimiento In-
formado con documento escrito de Consentimiento
Informado, pues no necesariamente todo proceso de
informacin ha de concluir en documento escrito. En
todo caso, previo a cualquier consentimiento escrito
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1043 7/5/10 13:19:16
1044
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
es imprescindible una explicacin verbal y siempre
se ha de conrmar que la informacin aportada ha
sido comprendida por el informado.
La aplicacin de una intervencin sanitaria sin un
consentimiento previo puede signicar de por s un
acto de mala praxis mdica, e incluso, dejando a un
lado aspectos ticos, podemos estar incurriendo en
responsabilidad criminal por un delito de coacciones
(Art. 172 del Cdigo Penal). La indicacin adecuada
no exime de responsabilidad.
3.2. MARCO LEGAL DEL CONSENTIMIENTO
INFORMADO
La Ley General de Sanidad del 25 de abril de 1986
aclara los aspectos del consentimiento informado:
En lneas generales es preciso el previo con-
sentimiento escrito para realizar cualquier tipo
de intervencin mdica que implique un dao
para el paciente. Si no entraa riesgo, no se
precisa. En nuestro caso se incluyen algunas
exploraciones mdicas o los tratamientos far-
macolgicos. Esto es especialmente relevante
ya que en muchos casos usamos frmacos no
aprobados para su uso en las edades de nues-
tros pacientes.
Se contemplan tres situaciones de excepcin
donde, a pesar de que haya un riesgo implcito
en la intervencin, se puede actuar sin el con-
sentimiento del paciente:
Si la no intervencin supone un riesgo para
la salud pblica. En estos casos prevalece
el bien de la comunidad. Un ejemplo es la
sujecin mecnica o qumica en un paciente
agitado con riesgo de agresin a terceros.
Cuando el paciente no est en condiciones
de consentir, se debe obtener el consenti-
miento informado de familiares o del tutor
legal. En nuestro caso sta es la norma.
Situaciones de urgencia.
En el caso de determinaciones analticas de VIH,
VHC, alcohol y drogas de abuso se debe de contar
con el consentimiento del paciente o su familia.
3.3. CONSENTIMIENTO Y MENOR
Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria po-
testad son quienes tienen la obligacin de proteger
los derechos del menor, as, deben dar su consenti-
miento en los procedimientos clnicos a los que van
a ser sometidos sus hijos, salvo que:
Ellos no sean competentes.
Existan diferencias irreconciliables entre ellos.
Hayan renunciado a esta responsabilidad y
exista otro tutor.
La negacin de los padres a un tratamiento de eca-
cia probada requiere la intervencin del juez.
Los padres o tutores (Art. 92, 154, 216, 233 CC)
slo pueden decidir en el mayor benecio del menor.
El benecio en primera instancia lo dene el menor,
cuando ste es maduro. Si el menor es incompeten-
te, lo dene su familia, ya que sta se considera como
lugar comn de proyectos de valores e ideales del
menor compartidos por todos sus miembros. De esta
forma los padres pueden conocer el mayor inters
del menor y actuar, segn lo que l deseara para s,
en esta decisin.
3.3.1. Consentimiento y menor competente
En trminos generales se considera que un menor
es competente para tomar decisiones sanitarias
cuando:
Comprende la informacin recibida sobre su
enfermedad. Antes de los 12 aos es difcil
esta comprensin ya que el nio pequeo vive
la enfermedad como algo externo, no capta la
idea del proceso causada por la disfuncin del
propio organismo.
Posee un nivel de razonamiento que le permite
prever riesgos y consecuencias, a partir de los
12 aos se desarrolla el pensamiento abstrac-
to, la posibilidad de realizar hiptesis, prever
consecuencias futuras y entender el concepto
de probabilidad.
En el convenio de Oviedo, se establece por una parte
la edad de 12 aos a partir de la cual debe orse al
menor antes de decidir sobre lo que puede ser de
su inters y por otra, la posibilidad de ser odo, an
antes de dicha edad, si tuviera suciente juicio moral
y madurez. En cualquier caso es conveniente evaluar,
en ese momento, el nivel de competencia del menor
para cada decisin concreta.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1044 7/5/10 13:19:16
1045
116. ASPECTOS TICOS Y LEGALES EN PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL
Pero siempre es recomendable obtener el asenti-
miento de los menores para lograr su colaboracin en
el proceso teraputico, la aceptacin lleva implcita
la participacin en el tratamiento. Esto es de gran
importancia en los tratamientos crnicos y en los que
se precise alguna forma de colaboracin del nio,
como las psicoterapias.
Despus de escuchar al menor habr que infor-
mar de la actitud del nio, favorable o contraria a la
decisin mdica, a sus padres o representantes le-
gales, es decir a quienes ostentan la patria potestad,
tutela o guarda de hecho. Cada vez ms, se acepta
en mbitos judiciales y sanitarios que el mdico po-
dra aceptar la decisin del menor maduro si el tra-
tamiento es a su favor, pero siempre es conveniente
involucrar a los padres en la decisin.
4. HOSPITALIZACIN EN PSIQUIATRA
INFANTIL
4.1. MARCO LEGAL EN LA HOSPITALIZACIN
PSIQUITRICA
El internamiento psiquitrico est regulado por el
artculo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que
presupone la presencia de un trastorno psquico y
que, como consecuencia del mismo, la persona no
est en condiciones de decidir por s misma. Esta ley
hace mencin particular al internamiento psiquitrico
de menores, sealando que siempre debe realizarse
por autorizacin judicial en una institucin de salud
mental adecuada a su edad, previo informe de los
servicios de asistencia al menor.
Pueden darse dos circunstancias: una, que en un
expediente previo el juez autorice el ingreso; otra,
que por razones de urgencia sea necesario el in-
ternamiento inmediato. El responsable del centro
donde se hubiera producido el internamiento debe-
r comunicarlo al juez lo antes posible y, en todo
caso, antes de 24 horas, y para raticarlo, el juez
debe examinar por s mismo a la persona de cuyo
internamiento se trata y or el dictamen de un facul-
tativo. El juez puede decidir sobre conceder o no
la autorizacin, pero en cualquier caso autoriza, no
ordena, y el criterio mdico es el que prevalece. En la
misma resolucin se establece la periodicidad de los
informes del mdico responsable del caso, al efecto
de acordar lo procedente sobre la continuacin o no
del internamiento. El alta es decisin mdica, aunque
es obligado comunicarlo al juez.
Otro caso diferente es el de orden judicial de ingre-
so en el que el criterio que prevalece es el judicial.
Normalmente existe condena previa y el ingreso se
realiza para estudio o tratamiento. El juez puede or-
denar tambin, en virtud de la Ley de responsabilidad
penal del menor, su tratamiento en otros dispositivos
teraputicos (hospital de da o en centro ambulatorio)
(Ley Orgnica 5/2000 de 12 de enero reguladora de
la responsabilidad penal de menores).
5. MALTRATO EN LA INFANCIA: CLNICA
Y PAUTAS DE INTERVENCIN
El concepto de maltrato en la infancia abarca desde
el nio/a apaleado hasta las violencias psicolgi-
cas y el abuso sexual, junto con la negligencia en
la atencin a las necesidades para un crecimiento y
desarrollo adecuados. La capacidad para la detec-
cin e intervencin del maltrato infantil depende no
slo de la clnica y la legislacin sino tambin de la
sensibilizacin ante este problema de los diferen-
tes profesionales implicados en los cuidados de la
infancia.
5.1. INCIDENCIA
Se conoce que 1 de cada 1.000 nios sufre cada
ao maltrato fsico o abandono grave (datos del Rei-
no Unido y EE.UU.). Segn los datos de los servicios
de proteccin de la infancia y de encuestas a profe-
sionales, la prevalencia en Espaa es similar a la de
los pases de nuestro entorno sociocultural, siendo
la negligencia y el abandono los subtipos de maltrato
infantil ms frecuentes.
5.2. DIAGNSTICO E INTERVENCIN
El maltrato infantil, en sus mltiples subtipos o forma
de presentacin, se puede sospechar en la consulta
por: 1) la historia clnica y 2) la exploracin clnica y
las pruebas complementarias.
El maltrato en la infancia es un sndrome complejo, de
tipo psicosocial, en el que el profesional sanitario, de
cualquier mbito asistencial, tiene un papel relevante,
en 2 mbitos de actuacin:
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1045 7/5/10 13:19:17
1046
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
El mbito preventivo.
El mbito de intervencin una vez detectado el
problema (prevencin terciaria).
5.2.1. Pautas de actuacin
Intervencin en el maltrato en la infancia:
A) Formas leves de maltrato o razonable sospecha.
La intervencin pertinente, tras la evaluacin
mdico-social, consiste en la noticacin a los
servicios sociales y/o proteccin a la infancia
de la comunidad autnoma.
B) Formas de maltrato de riesgo elevado.
Tras la correspondiente evaluacin mdico-
social y la noticacin a los servicios sociales
y de proteccin a la infancia de la comunidad
autnoma, se establece la correspondiente
evaluacin que incluye: evaluacin de posibles
situaciones de urgencia, posibilidad de noti-
cacin al juez o scal y evaluacin psicosocial.
En caso de que la evaluacin no conrme la
existencia de malos tratos se concluye el expe-
diente desde los propios servicios asistenciales,
sin necesidad de noticacin judicial.
C) Formas de maltrato grave.
La evaluacin prioritaria es la correspondiente
a la urgencia como tal:
C.1. Ingreso hospitalario en pediatra, como
forma inmediata de conseguir la separacin
del medio familiar y establecer con urgencia
las correspondientes valoraciones mdico-
sociales especcas y complementarias.
C.2. Noticacin de la situacin a los servi-
cios sociales y/ de proteccin a la infancia de
la comunidad autnoma: los que determinarn
la necesidad de custodia temporal, ingreso en
alguna institucin social, intervencin socio-
comunitaria, coordinacin con otros servicios
especcos del territorio (p. ej. USMI), inicio
de un expediente judicial, acogida familiar.
C.3. Diseo de intervencin a medio/largo
plazo: seguimiento familiar, tcnicas de in-
tervencin familiar y/o otras intervenciones
psicoteraputicas. En cualquier caso es res-
ponsabilidad directa de los servicios sociales
y/o de proteccin a la infancia, ms que de los
propios servicios de salud.
6. SEXUALIDAD Y ADOLESCENCIA
En la actualidad existe un cierto desamparo legal
alrededor de la sexualidad y la fertilidad de los ado-
lescentes y los dobles mensajes de invitar y a la vez
prohibir dicultan el desarrollo de los programas de
prevencin dirigidos a estos grupos de edad, as
como la atencin personalizada de los mismos.
6.1. SEXUALIDAD Y TICA
Los principios de biotica en la prestacin de anti-
concepcin son tres:
6.1.1. El principio de autonoma
Por el que estamos obligados a proporcionar el mejor
conocimiento cientco del que se disponga en el
momento, queda garantizado con una informacin
objetiva de los riesgos y benecios de cualquier m-
todo, alejado de posicionamientos ideolgicos que
corresponden a la esfera de la vida personal.
6.1.2. El principio de beneficencia
Nos obliga a primar siempre el benecio sobre el
perjuicio (en este caso, un embarazo no deseado).
6.1.3. El principio de justicia
Nos lleva a ofrecer anticoncepcin accesible a toda
la poblacin, incluyendo la anticoncepcin de emer-
gencia en el mnimo tiempo posible.
6.2. SEXUALIDAD Y MARCO LEGAL
El derecho espaol no recoge explcitamente la even-
tual asistencia al adolescente en materia de reproduc-
cin, sin embargo, el artculo 162 del Cdigo Civil,
establece una excepcin respecto a los actos rela-
tivos a los derechos de la personalidad y otros que
el hijo, de acuerdo con las leyes y sus condiciones
de madurez, puede realizar por s mismo (acto per-
sonalsimo), sin necesidad de autorizacin de quien
ostenta la patria potestad. Quizs acto personalsi-
mo se podra considerar el hecho de solicitar y recibir
asesoramiento y asistencia en materia de sexualidad.
El mdico debe tener en cuenta a la hora de aplicar
la doctrina del menor maduro, la evaluacin del grado
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1046 7/5/10 13:19:17
1047
116. ASPECTOS TICOS Y LEGALES EN PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL
de madurez del adolescente, las consecuencias deri-
vadas de la eleccin. No es lo mismo tener que tomar
una decisin sobre un sistema de anticoncepcin
que sobre la interrupcin voluntaria del embarazo.
6.2.1. Garantas jurdicas y responsabilidad del
mdico en el uso de la anticoncepcin de
emergencia en menores
Con la Ley 41/2002 podemos armar que el menor
de edad no emancipado puede prestar su consen-
timiento en el tratamiento o utilizacin de frmacos,
en relacin con su madurez apreciada objetivamente
por el mdico siempre que el profesional acte con
arreglo a lo establecido en los artculos 8, 9 y 10 de
la Ley de Autonoma y anote en la historia clnica los
criterios objetivos que le sirvieron para considerar
la madurez del menor. Ello salva su responsabilidad
jurdica, porque adems la ley citada no establece
expresamente en qu supuestos concretos se puede
considerar maduro al menor de 16 aos.
Es cierto que la citada Ley de Autonoma no resuelve
expresa ni legtimamente cundo el menor entre 12 y
16 aos puede de forma autnoma otorgar su con-
sentimiento en determinados supuestos sin la pre-
sencia de los padres. Pero en estos casos, la realidad
social, tica y mdica debe encontrar la solucin
idnea para la salud del menor no perjudicndole.
6.2.2. Interrupcin voluntaria del embarazo
en menores
La interrupcin voluntaria del embarazo, la prctica
de ensayos clnicos y la prctica de tcnicas de re-
produccin asistida, se rigen por lo establecido con
carcter general sobre la mayora de edad. El punto
ms controvertido de la nueva Ley del Aborto es el
que hace referencia a las jvenes mayores de 16
aos, a las que se permitir interrumpir libremente
el embarazo en las primeras 14 semanas, sin la ne-
cesidad del permiso paterno.
RECOMENDACIONES CLAVE
La formacin en psiquiatra infanto-juvenil requiere un conocimiento de las cuestiones
de desarrollo del nio, las leyes aplicables, las necesidades de cuidado y los principios
bioticos.
En el trabajo clnico con nios y adolescentes resulta ms difcil establecer una serie de
criterios claros de actuacin con respecto al secreto profesional y las situaciones en las
que ste puede ser roto.
Es importante pactar desde el primer momento con el menor y sus padres los niveles de
comunicacin que van a presidir el tratamiento, los aspectos que se van a compartir y la
existencia, en su caso, de aspectos condenciales no compartidos y las posibles excepciones
a esta condencialidad.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1047 7/5/10 13:19:17
1048
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
INFANTO-JUVENIL
7. BIBLIOGRAFA BSICA
Calcedo Ordez A. Psiquiatra y Ley. En: Vallejo J,
Leal C. Tratado de Psiquiatra. Barcelona: Ed. Ars
Mdica. 2005:2357-72.
Sikorski John B, Kuo Anlee D. Psiquiatra Forense.
En: Wiener J, Dulcan M. Tratado de Psiquiatra de la
Infancia y la adolescencia. Barcelona: Ed. Masson.
2006:915-42.
Cabrera Forneiro J, Fuertes Rocain JC. La enferme-
dad mental ante la ley. Ed. Libro del Ao. 1994.
Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadocks com-
prehensive textbook of psychiatry. 8th ed. Ed. Lip-
pincott Williams and Wilkins. 2005.
Otero FJ. Psiquiatra y Ley. Gua para la prctica
clnica. Ed. Edimsa. 2008.
8. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Marcelli D, Braconnier A. Manual de Psicopatologa
del adolescente. Ed. Masson. 2005.
Marcelli D. Manual de Psicopatologa del nio. 7
a
ed. Barcelona: Ed. Masson. 2007.
Lewis M. Child and adolescent psychiatry: a com-
prensive textbook. 4th ed. Philadelphia: Lippincott,
Williams y Wilkins. 2007.
Rutter M, Taylor E. Child and Adolescent Psychiatry.
4th ed. Oxford: Ed. Blackwell Publishing Science.
2002.
American Psychiatric Association (APA). The prin-
ciples of medical ethics with annotations especially
applicable to Psychiatry. Washington, DC: Ed. APA.
2001.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1048 7/5/10 13:19:17
Psiquiatra
Residente
M
A
N
U
A
L
MDULO 4.
Rotaciones
(Formacin
transversal)
Alcoholismo
y otras adicciones
4
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1049 7/5/10 13:19:17
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1050 7/5/10 13:19:17
117. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR ALCOHOLISMO
Y OTRAS ADICCIONES
Autoras: lida Grande Argudo y Amaia Eguizabal Salterain
Tutora: M
a
Soledad Mondragn Egaa
Hospital Galdakao, Usansolo. Vizcaya
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
1051
CONCEPTOS ESENCIALES
Duracin: 2 meses.
Formacin Nuclear: R1-R3.
Exposicin clnica gradual.
Contenidos especficos de las adicciones.
Actividades de seguimiento y consulta ambulatoria.
Supervisin reglada.
Investigacin.
1. INTRODUCCIN. CONOCIMIENTOS
ESENCIALES
A comienzos del siglo XXI ya se prevea que en el 2010
dos tercios de los pacientes psiquitricos tendran al-
gn problema de abuso/dependencia de sustancias y
que prcticamente el 90% de los drogodependientes
tendran otro diagnstico psiquitrico. Parece, por lo
tanto, que los problemas de alcoholismo y de otras
toxicomanas seguirn ocupando un puesto cada vez
ms relevante en la necesidad asistencial de nuestros
ciudadanos. Se trata de un tema importante del que
las autoridades sanitarias y los profesionales de la
medicina debemos concienciarnos para abordarlo
con mayor decisin e inters. Este cambio en las
necesidades asistenciales obliga a plantear modi-
caciones en el curriculum psiquitrico para poder
proporcionar una formacin sucientemente slida
y especcamente dirigida a esa nueva demanda.
En el nuevo Plan de formacin Nacional de Resi-
dentes del 2008 la rotacin de Alcoholismo y otras
adicciones est dentro del periodo nuclear, es decir,
estara dentro de los tres primeros aos de especia-
lidad, es uno de los programas transversales, dura
2 meses y es obligatorio. En el ltimo ao de espe-
cialidad se puede ampliar esta formacin de manera
especca durante 12 meses.
No podemos olvidar que se trata de pacientes de
difcil manejo, en tanto que acuden con muchas re-
servas a los dispositivos sanitarios y presentan con
frecuencia:
Complicaciones fsicas: hepatopatas, cardio-
patas, endocrinopatas, infecciones crnicas
(VIH, VHB, VHC), etc.
Complicaciones psiquitricas: trastornos de
personalidad, depresin, ansiedad
Familiares: conictos, violencia domstica.
Sociales: desamparo social, indigencia, causas
judiciales pendientes y/o cumplidas.
La rotacin preferiblemente se realizar hacia el nal
del periodo, cuando se es R3, as los residentes tie-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1051 7/5/10 13:19:17
1052
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
nen ya un conocimiento amplio en psiquiatra general.
Durante los dos meses el residente debe adquirir, al
menos, los siguientes conocimientos:
La capacitacin profesional para el manejo de
la interrelacin entre el consumo de sustancias
de abuso y otros trastornos psiquitricos.
Mejorar el manejo prctico de las interacciones
neurobiolgicas de los tratamientos farmacol-
gicos con las sustancias de abuso en el con-
texto de la patologa dual.
Adquirir los conocimientos necesarios para la
coordinacin con los diferentes dispositivos y
profesionales implicados en el tratamiento de
estos pacientes.
En un nivel avanzado de la especializacin se debera
conseguir en esta rea los conocimientos en:
Factores etiolgicos relacionados con el abuso
de drogas:
Importancia de factores ambientales, contextua-
lizacin del abuso de drogas (historia del abuso
de drogas y del concepto de dependencia).
Neurobiologa de las adicciones: modelos
experimentales de las dependencias, circui-
tos cerebrales relacionados con el refuerzo,
genticas de las dependencias.
Teoras psicolgicas y psicopatolgicas im-
plicadas en las dependencias: modelos psi-
codinmicos, modelos conductuales, modelo
cognitivos, teora de la automedicacin.
Farmacologa de las drogas de abuso y sus
interacciones:
Sus interacciones con psicofrmacos y otros
frmacos de uso frecuente en drogodepen-
dencias (antirretrovirales, antibiticos, etc).
Tcnicas de entrevista y de manejo de instru-
mentos diagnsticos y de evaluacin para los
trastornos por el uso de sustancias y para la
seleccin de tcnicas teraputicas especcas
y de valoracin de grupos de riesgo:
Tcnicas de entrevista para sujetos con tras-
tornos por uso de drogas: entrevista moti-
vacional.
Tcnicas de entrevista y de diagnstico para
pacientes con patologa dual.
Manejo de instrumentos diagnsticos y de
evaluacin de diferentes factores relaciona-
dos con las dependencias.
Criterios de seleccin de tcnicas segn ca-
ractersticas del paciente.
Formacin en tcnicas especcas psicoteraputicas
y en tcnicas de desintoxicacin, deshabituacin y
de frmacos agonistas o sustitutivos:
Manejo de frmacos para la desintoxicacin,
deshabituacin y para los trastornos comrbi-
dos con las dependencias.
Manejo de agonistas opiceos: metadona, bu-
prenorna, LAM.
Entrenamiento en tcnicas para incrementar la
motivacin; prevencin de recadas, afronta-
miento del estrs, terapia interpersonal, tcni-
cas grupales, habilidades sociales, manejo de la
ansiedad, terapias cognitivas para la depresin,
tcnicas de intervencin con familias.
Manejo de pacientes con patologa dual: tc-
nicas de intervencin en crisis, integracin de
terapias de rehabilitacin psicosocial para pa-
cientes esquizofrnicos con abuso de drogas.
Manejo de pacientes con mltiple patologa
orgnica: SIDA, pacientes terminales y/o en
cuidados paliativos.
Abordajes teraputicos en grupos especiales:
adolescentes, personas mayores, inmigrantes.
La formacin en alcoholismo y otras dependencias
ser eminentemente prctica, tutelada y con respon-
sabilidad progresiva, desarrollando las actividades
tanto en la red de psiquiatra como en la de atencin
a drogodependientes. Debe proporcionar capacita-
cin para poder realizar intervenciones asistenciales
psicofarmacolgicas y rehabilitadoras, as como para
poder aplicar diferentes tcnicas psicoteraputicas
especcas.
2. HABILIDADES Y ACTITUDES
2.1. HABILIDADES
Las habilidades del residente en esta rea se pueden
dividir en tres:
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1052 7/5/10 13:19:17
1053
117. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
Como mdico experto.
Como gestor.
Como docente y discente (estudiante).
2.1.1. Como mdico experto debe
Ejercer nuestra especialidad de manera respon-
sable y tica con sujecin a las obligaciones
mdicas, legales y profesionales, ser ntegro
y honrado.
Diagnosticar y tratar los problemas de salud de
acuerdo con la especialidad y de una manera
eciente y tica. Debera incluir una visin con-
tinuada e integradora de la enfermedad mental
y fsica.
Entablar una alianza teraputica con nuestros
pacientes y favorecer un ambiente de com-
prensin, conanza, empata y condenciali-
dad. Conseguir una buena adherencia de los
pacientes a las indicaciones teraputicas.
Ser capaces para comunicarnos ecazmente
con otros profesionales sanitarios y no sanita-
rios con el objetivo de garantizar una asisten-
cia ptima y coherente tanto para el paciente y
como para su familia.
Consultar ecazmente con otros mdicos y pro-
fesionales sanitarios y colaborar activamente en
la realizacin de otras actividades que se lleven
a cabo en el equipo multidisciplinar.
2.1.2. Como gestor debe
Trabajar con eciencia y equidad en una organi-
zacin sanitaria y docente, utilizando la tecnolo-
ga de la informacin para optimizar la asistencia
al paciente y el autoaprendizaje continuo. Ser
consciente que los recursos son limitados y
actuar en consecuencia.
Valorar qu aspectos determinantes de la sa-
lud afectan a cada paciente y poder reconocer,
evaluar y no olvidar los factores psicosociales,
econmicos y biolgicos que inuyen en la sa-
lud de los pacientes con adicciones.
Tener capacidad para describir cmo se ponen
en prctica las polticas pblicas y entusiasmo
para intentar inuir en el desarrollo de las pol-
ticas sanitarias y sociales.
2.1.3. Como docente y discente debe saber:
Evaluar crticamente las fuentes de informacin
mdica y desarrollar, implantar y documentar
una estrategia personal de formacin continua.
Ser responsable ante el paciente y ante nuestra
profesin.
Contribuir al desarrollo de nuevos conocimien-
tos y facilitar el aprendizaje de otros profesio-
nales sanitarios.
2.2. ACTITUDES
Las actitudes del residente tambin deben de ser
ambiciosas, incluirn:
Proteccin de los derechos de los pacientes
con una actitud de tolerancia y de respeto hacia
grupos sociales ms sensibles, preocupndose
por los problemas de salud pblica.
Consideracin y valoracin del trabajo de los
dems, sabiendo trabajar en equipo, participan-
do en el inters conjunto para lograr el cumpli-
miento de objetivos comunes.
Inters por el aprendizaje, desarrollo personal
y profesional, responsabilidad, honestidad y
sensatez.
Tener entusiasmo y una actitud positiva y crea-
tiva ante nuevos compromisos.
En resumen el MIR de psiquiatra conocedor de la
actuacin en adicciones y adecuadamente entrenado
debe:
Tener buena formacin mdica con una capaci-
dad de visin que le permita entender integral-
mente los aspectos mdicos y psicolgicos,
as como las implicaciones psicosociales y
familiares de la enfermedad.
Tener la capacidad para trabajar en equipo con
sus compaeros del rea de salud mental, pro-
fesionales de otras disciplinas y autoridades de
la institucin.
Ser capaz de manejar un lenguaje amplio que le
permita comunicarse en trminos psiquitricos,
mdicos y administrativos. Ser un facilitador de
procesos de comunicacin y entendimiento.
Tener un buen manejo psicofarmacolgico,
entendimiento de interacciones y efectos se-
cundarios de los frmacos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1053 7/5/10 13:19:18
1054
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
Ser capaz de convivir e interactuar con otras
especialidades, en un espacio que es usual-
mente informal o en el marco de comits no
psiquitricos.
3. ADICCIONES MS FRECUENTES
Las adicciones ms frecuentes que tratan los psi-
quiatras son las explicadas en la tabla 1.
4. PROPUESTA DE ROTACIN POR
SERVICIOS Y UNIDADES
Servicios ambulatorios y hospitalarios.
reas de mejora en la actualidad.
Resumen de la propuesta de materias bsicas.
4.1. SERVICIOS AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS
Los servicios donde los residentes pueden rotar en
Desintoxicacin son mltiples, las ofertas varan se-
gn las comunidades y reas sanitarias. Fundamen-
talmente se dividen en:
Tratamientos ambulatorios:
Centros de atencin en adicciones, en cen-
tros de salud mental o no.
Centros de da.
Programas de rehabilitacin.
Tratamientos hospitalarios:
Unidades de desintoxicacin.
Unidades de patologa dual.
Comunidades teraputicas.
Cada uno tiene sus peculiaridades y aunque sera
interesante conocerlos todos, el periodo de rotacin
es breve y no hay todos en todas las comunidades.
Lo que s es comn son los programas que los con-
forman: programa de mantenimiento de metadona,
programa alcohol, programa de cocana, PLD, pre-
vencin de recadas.
4.2. REAS DE MEJORA
Las rotaciones de los residentes de psiquiatra en
las reas de Adicciones presentan los siguientes
problemas:
En el caso del alcoholismo: Los residentes
pasan por los programas de alcoholismo que
existen en los centros de salud mental, as como
por algunos dispositivos especcos existentes
en algunas reas como las Unidades de desin-
toxicacin. Ahora bien, esta formacin parece
ser muy insuciente, ya que los programas de
alcoholismo de los centros de salud mental, son
muy heterogneos y frecuentemente estn in-
sucientemente dotados de personal, los trata-
mientos se basan ms en el voluntarismo de al-
gn psiquiatra y/o psiclogo que en programas
contrastados por la literatura cientca. Adems,
en algunas Comunidades Autnomas los cen-
tros de alcoholismo pertenecen a la Consejera
de servicios sociales y no se incluyen entre los
recursos a los que los residentes tienen acceso.
En muchos casos, los residentes consideran
que eligen rotar por all por conocer lo que se
hace, asumiendo que se trata de rotaciones
escasamente estructuradas para ellos.
Las otras toxicomanas representan una dicul-
tad adicional, ya que las redes de atencin al
Tabla1. Adicciones ms frecuentes
Adiccin al alcohol
Desintoxicacin y deshabituacin.
Intoxicacin y/o abstinencia OH.
Otros trastornos relacionados con consumo de alcohol.
Adicciones no alcohlicas
Opioides: herona, metadona.
Psicoestimulantes: cocana, anfetamina y derivados.
Cannabis.
Sedantes: BZD, hipnticos.
Otros txicos: tabaco.
Adicciones psicolgicas Trabajo, juego, sexo
118 Cap.indd 1054 10/5/10 12:28:54
1055
117. CMO ORGANIZAR LA ROTACIN POR ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
drogodependiente suelen depender administra-
tivamente de las Comunidades Autonmicas y
Municipales, por lo que no est contemplado
su acceso a residentes de psiquiatra. La hete-
rogeneidad de los programas es importante, de
hecho el residente normalmente elige entre los
dispositivos ubicados en su rea sanitaria. En
el supuesto que tuviera inters en completar su
formacin en algn centro ajeno a dicha rea,
suele utilizar los meses de rotacin voluntaria
para acudir all. En ocasiones el residente de
psiquiatra no es bien recibido del todo, ya que
algunos profesionales sanitarios que trabajan
en dichos dispositivos no son psiquiatras y ven
en el residente una posible amenaza para su
puesto de trabajo.
4.3. RESUMEN DE LA PROPUESTA DE MATERIAS
BSICAS LA ROTACIN PARA RESIDENTES
DE PSIQUIATRA
Actitud favorable a la deteccin y tratamiento de
pacientes con trastornos por uso de drogas.
Habilidades necesarias para el abordaje de
estos pacientes. esta formacin necesita un
entrenamiento supervisado riguroso, dadas las
muchas resistencias que algunos mdicos tie-
nen para afrontar su relacin con estos pacien-
tes y las resistencias de los pacientes a seguir
indicaciones mdicas cuando no reconocen su
proceso como patolgico.
Conocimientos sobre tcnicas psicoterapu-
ticas y farmacolgicas para el tratamiento de
estos trastornos.
Manejo de instrumentos de deteccin de tras-
tornos por uso de drogas.
Formulacin diagnstica y teraputica que in-
cluya:
Manejo de instrumentos de valoracin de la
gravedad de las dependencias.
Diagnstico diferencial de diferentes trastor-
nos psiquitricos relacionados con el abuso
de drogas.
Manejo de pacientes con patologa dual.
Tcnicas de desintoxicacin en rgimen de
ingreso o ambulatoriamente, conocer los cen-
tros locales y los criterios de derivacin.
Criterios de derivacin a diferentes tipos de
tratamientos: con antagonistas, programas de
mantenimiento con metadona.
Funcionamiento de grupos de auto-ayuda
(Alcohlicos annimos, Asociaciones de ex
alcohlicos).
Principios bsicos de las tcnicas psicotera-
puticas ms utilizadas en las toxicomanas:
prevencin de recadas, habilidades sociales
e intervenciones familiares.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1055 7/5/10 13:19:18
1056
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
5. BIBLIOGRAFA BSICA
Manual de evaluacin y tratamiento de drogodepen-
dencias. En: Bobes J, Casas M, Gutierrez Fraile M.
1
a
ed. 2003. www.armedica.info
Tirapu J, Landa N, Lorea I. Cerebro y Adiccin, una
gua comprensiva.
Schatzberg AF, Nemeroff CB. Tratado de psicofar-
macologa. 1
a
ed. Madrid. Barcelona: Ed. Elsevier-
Masson. 2006.
Salazar M, Peralta C, Pastor J. Tratado de psico-
farmacologa. 1
a
ed. Barcelona: Ed. Panamericana.
2004.
Rubio G, Lpez Muoz F, Alamo C, Santo Domingo
J. Trastornos psiquitricos y abuso de sustncias.
Ed. Mdica Panamericana. 2001.
6. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Sadock BJ, Sadock V A. Kaplan & Sadock. Sinop-
sis de psiquiatra. 10
a
ed. Barcelona: Ed. Lippincott
Williams & Wilkins. 2008.
Jimnez arriero MA, Rubio G, Ponce G. Formacin
en alcoholismo y otras adicciones. I Congreso virtual
de psiquiatra. 1 febrero -15 marzo 2000. Disponi-
ble en: http://www.psiquiatria.com/congreso/mesas/
mesa27/conferencias/27_ci_e.htm
Clinical Addiction Psychopharmacology. En: Kranzler
HR, Ciraulo DA (eds.). American Psychiatric Publis-
hing, Inc. 2005.
http://www.nida.nih.gov/NIDAHome.html
Caballero Martnez L. Adiccin a cocana:neurobiologa
clnica, diagnstico.y tratamiento. Delegacin del Go-
bierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 2005.
RECOMENDACIONES CLAVE
Conocer clnica y abordaje teraputico de los trastornos relacionados con el uso de
sustancias.
Adecuado conocimiento y manejo teraputico de la patologa dual.
Adecuado conocimiento y manejo bsico de patologa mdica asociada.
Conocer interacciones farmacolgicas entre frmacos utilizados en los distintos
tratamientos suministrados al paciente adicto (para los trastornos adictivos, para la patologa
psiquitrica asociada y para la patologa mdica asociada).
Uso adecuado de herramientas psicoteraputicas utilizadas en el abordaje de estos
pacientes (entrevista motivacional, tcnicas de prevencin de recadas).
Capacidad de trabajo en equipo.
Conocer tratamientos de apoyo, incluso fuera del mbito sanitario.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1056 7/5/10 13:19:18
118. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA
EN EL ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
Autores: Tulio Callorda Boniatti y Ariadna Balagu A
Tutora: Olga Simn Martn
Hospital Universitario Mtua de Terrassa. Barcelona
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
1057
CONCEPTOS ESENCIALES
Caractersticas
del paciente
drogodependiente
Con frecuencia presentan impulsividad, inestabilidad afectiva,
habilidades sociales inadecuadas, mala autoimagen, miedo al rechazo
y baja conciencia de enfermedad. Paradigma de enfermedad bio-psico-
social.
Comorbilidad
Alta frecuencia de patologa dual psiquitrica y de complicaciones
orgnicas asociadas al consumo.
1. INTRODUCCIN
La historia clnica es una recogida exhaustiva de in-
formacin con el objetivo de formular un diagnstico
y un plan teraputico (tabla 1).
Tabla 1. Caractersticas esenciales de la historia clnica
Debe ser vlida y fable.
Se trata de una herramienta estandarizada
que debe adecuarse a un entorno clnico
determinado.
El modo de recoger la informacin variar en
funcin de:
Donde se realice la entrevista (servicio
de urgencias, unidad de hospitalizacin,
consultas externas).
De las caractersticas de cada unidad.
Del tipo de paciente.
La entrevista clnica deber ser til y exible, fcilmen-
te adaptable a las diferentes situaciones. En la prc-
tica clnica a menudo se dispone de menos tiempo
del deseado, que obliga a priorizar sobre algunos
aspectos de la entrevista para determinar la orienta-
cin teraputica. Aunque lo deseable es recoger la
mayor parte de la informacin en una primera visita,
cuando esto no sea posible podemos hacerlo en
varias entrevistas avisando al paciente y explicando
los motivos.
En este captulo nos centraremos en los aspectos
fundamentales y especcos de la historia clnica
en el campo de las drogodependencias. La histo-
ria clnica en psiquiatra ya se describe en captulos
anteriores.
2. CARACTERSTICAS DEL PACIENTE
DROGODEPENDIENTE
Para realizar una historia clnica adecuada se debe
conocer las caractersticas del paciente con un tras-
torno por uso de sustancias. Es una poblacin con
un elevado ndice de riesgos mdico-psico-sociales
y legales, implica recoger un amplio abanico de as-
pectos y tambin una elevada complejidad a la hora
de su abordaje (tabla 2).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1057 7/5/10 13:19:18
1058
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
3. MARCO ADECUADO DE APLICACIN
Para que la historia clnica sea vlida y able debe-
mos tener en cuenta diversos factores:
Que esta se produzca en un marco te-
rico apropiado: la persona que realiza la en-
trevista debe disponer de la formacin y los
conocimientos apropiados para llevarla a cabo.
Es necesario conocer lo que es un abuso o
dependencia de sustancias, sus consecuen-
cias y sus factores de riesgo, entendiendo el
proceso como un trastorno mental de etiologa
biopsicosocial.
Que permita la exploracin de las diferentes
dimensiones del trastorno: biolgica, psicol-
gica, y social.
La recogida de informacin debe ser compren-
sible y coherente. Su duracin se adaptar en
funcin del estado del paciente y/o de la pre-
sin asistencial.
Existen factores que vendrn condicionados
por el propio paciente:
Valorar el estado del paciente en el momento
de la entrevista, puesto que pueden existir
alteraciones psicopatolgicas derivadas de la
abstinencia o de la intoxicacin que pueden
dicultar y condicionar la informacin.
La actitud del paciente puede falsear los da-
tos: una baja motivacin puede inuir en una
minimizacin del consumo, implicando reco-
gida sesgada de la informacin. La existencia
de presiones a la hora de consultar facilita
una actitud hostil.
Garantizar la condencialidad de la informa-
cin ayuda a que esta sea ms veraz.
Existen factores del propio clnico que inuyen
en la recogida de dicha informacin:
La experiencia clnica en el campo de las
drogodependencias facilita la comunicacin
con el paciente. Es necesario que el paciente
se sienta comprendido y respetado. Se reco-
mienda un estilo de comunicacin emptico,
reexivo, con lenguaje comprensible y claro,
sin juicios de valor. Los prejuicios y creencias
que el clnico tiene pueden crear una barrera
en la comunicacin con el paciente.
Por ltimo no se debe olvidar el contexto en el
que se recoge la informacin:
Facilitar la privacidad por la vergenza que
puede suponer explicar todos los problemas
derivados del consumo.
Se precisa de un entorno adecuado y cmo-
do para facilitar la comunicacin.
Es deseable que en la primera entrevista se
destine un tiempo suficiente para recabar
toda la informacin.
Tabla 2. Caractersticas del paciente drogodependiente
Patologa dual.
Trastorno psiquitrico comrbido o rasgos de personalidad
desadaptados (por ejemplo inmadurez, impulsividad, inestabilidad
afectiva, escasa tolerancia a la frustracin, e impaciencia).
Miedo al rechazo.
Generalmente son pacientes que se encuentran despreciados, juzgados
y poco comprendidos tanto por el personal sanitario como por la
sociedad. Este miedo al rechazo facilita actitudes hostiles o actitudes a
la defensiva.
Demandas de atencin
urgente.
Exigen una solucin inmediata a su problema (p. ej. realizar una receta
de una benzodiacepina, ingreso urgente.)
Inadecuadas habilidades sociales y mala autoimagen que dicultan la comunicacin.
Poca o nula conciencia de enfermedad y elevado riesgo de poca adherencia al seguimiento.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1058 7/5/10 13:19:18
1059
118. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN EL ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
4. VARIABLES CLNICAS
Debido a la gran cantidad de informacin que se
debe reunir se recomienda dividir la entrevista en
diferentes secciones y especicar al paciente lo que
se va a recoger para situarlo.
4.1. MOTIVO DE CONSULTA Y DATOS
SOCIODEMOGRFICOS
Se destinar el tiempo inicial de la entrevista a
realizar preguntas abiertas acerca del motivo
por el cual consulta, facilitando que este se
explaye. Se pueden detectar posibles expec-
tativas sobre el tratamiento.
Para crear un ambiente adecuado de entrevista
y empezar a conocer al paciente se aconseja
proseguir con datos sociodemogrcos como la
edad del paciente, estado civil, ncleo familiar,
estudios realizados y estado ocupacional.
4.2. ANTECEDENTES TOXICOLGICOS
Y PSIQUITRICOS
Es adecuado explicar al paciente que se recogern
sus antecedentes previos para poder conocer me-
jor su problema y poder plantear el tratamiento ms
adecuado.
Antecedentes toxicolgicos: se trata de es-
tudiar el patrn de consumo de cada sustancia.
Se deben registrar todas las sustancias que se
han consumido a lo largo de la vida y de cada
una de ellas, describir lo siguiente:
Edad de inicio.
Periodo de consumo regular y periodos de
mximo consumo y contexto en el que se
produjo: p. ej. disponibilidad de dinero, fcil
accesibilidad, clnica afectiva
Periodos de abstinencia y estrategias para
alcanzarla. Recadas y su contexto.
Vas de administracin.
Existencia de intencin particular con el consumo
(p. ej. socializacin, activacin, desinhibicin,
concentracin).
Tratamientos previos realizados. Se usa el
concepto de nmero de episodio de tratamien-
to entendido como el periodo durante el cual
el paciente mantiene un contacto regular con
el equipo teraputico de drogodependencias.
Respecto a los tratamientos previos se debe
recoger los siguientes datos:
Tratamientos farmacolgicos y ecacia.
Ingresos en unidades de desintoxicacin
hospitalarias.
Ingresos en comunidades teraputicas.
Ingresos en centros de da.
Estancia en piso de reinsercin.
Se debe valorar que sustancia motiv el tratamiento,
la adherencia al mismo y el tipo de alta (voluntaria
o teraputica).
Antecedentes psiquitricos: existe una eleva-
da comorbilidad con los trastornos psiquitricos
por lo que es importante explorar bien la presen-
cia de clnica psiquitrica previa, y establecer
en medida de lo posible si esta es primaria o
secundaria a txicos (con frecuencia esto no
es posible durante la primera entrevista). Se
deben recoger los tratamientos farmacolgicos
prescritos y describir los ingresos en unidades
psiquitricas. Si se dispone de tiempo se puede
recoger informacin acerca de los rasgos de
personalidad y el estilo cognitivo del paciente.
4.3. ANTECEDENTES PERSONALES GENERALES,
MDICOS Y FAMILIARES
Se registran datos sobre el estado fsico del
paciente preguntndole acerca de patologas
mdico-quirrgicas. Por ser poblacin de riesgo
de contagio de enfermedades de transmisin
sexual se debe interrogar sobre serologas he-
pticas y HIV realizadas (se recomienda ver las
analticas previas). Es importante registrar an-
tecedentes de tuberculosis o de PPD previos.
En este momento de la entrevista se puede
preguntar sobre prcticas sexuales de riesgo
o la posibilidad de haber compartido material
de consumo.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1059 7/5/10 13:19:18
1060
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
En este apartado tambin se incluyen antece-
dentes perinatales destacables, escolarizacin
y rendimiento, historia laboral y antecedentes
legales. Es frecuente que el uso de sustancias
implique una mala adaptacin al entorno con
absentismo o inestabilidad escolar/laboral.
El funcionamiento a este nivel puede indicar
hasta que punto el uso de sustancias ha in-
uido en la vida. El uso de sustancias tambin
facilita alteraciones conductuales (heteroagre-
sividad) y/o actividades delictivas, por lo que
es interesante preguntar acerca de antece-
dentes legales: estancias en medio privativo
de libertad, juicios pendientes, medidas alter-
nativas penales.
4.4. SITUACIN ACTUAL Y EXPLORACIN
PSICOPATOLGICA
Una vez recogido los antecedentes nos centrare-
mos en la o las sustancias principales que motivan
la consulta, y valorar el consumo en el ltimo mes.
Se debe tener formacin sobre las diferentes vas
de consumo y los problemas orgnicos derivados
de su uso (p. ej. la perforacin del tabique nasal en
el caso de la cocana intranasal, las embolias en el
caso del uso de la va endovenosa).
Las variables que conviene recoger para estable-
cer el grado de severidad, el tipo de tratamiento y el
contexto del tratamiento (ambulatorio u hospitalario)
son:
Frecuencia del consumo en el ltimo mes y
dosis promedio de cada sustancia. Mxima
cantidad consumida en 24 horas.
Episodios de sobredosis o abstinencia y altera-
ciones de conducta asociadas (p. ej. consumo
durante el embarazo, o en el trabajo).
ltimo consumo realizado.
ltimo tratamiento realizado: tratamiento farma-
colgico prescrito (dosis y tiempo). La respuesta
a este, la tolerancia, y el grado de adherencia
as como el potencial de abuso de dicho tra-
tamiento.
Es importante recoger en este apartado la moti-
vacin del paciente para realizar el tratamiento:
si viene motivado por la familia, si existe un ul-
timtum, si el motivo es la prdida econmica,
un problema de salud fsica Tambin se debe
valorar si existe un desencadenante claro que
haya motivado la consulta.
Soporte familiar
4.5. INFORMACIN FACILITADA POR TERCEROS
Es frecuente que el paciente de una visin sesga-
da del problema, por lo que a menudo es fundamental
la intervencin de un familiar que aporte informacin
adicional, siempre previo consentimiento del pacien-
te. Esta informacin debe ser al nal y en todo caso
una vez se haya realizado toda la entrevista previa
en un ambiente de condencialidad. Esta permite
valorar el grado de implicacin familiar y la actitud
de estos en frente del problema: creencias (vicio
versus enfermedad), estilo de familia (estricta y rgida
frente a la permisiva y sobreprotectora), existencia
de lmites, y desgaste familiar.
4.6. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
La poblacin drogodependiente presenta com-
plicaciones orgnicas derivadas del consumo. Con
frecuencia el centro de atencin y seguimiento de las
drogodependencias es el primer lugar de contacto
del paciente con el sistema sanitario.
Exploraciones complementarias
recomendadas
Analtica general con serologa heptica, lutica
y HIV.
PPD para descartar contacto con la
tuberculosis.
Valorar la indicacin de realizar controles de
orina: Se pacta con el paciente el objetivo
de estos (por ejemplo mejorar conanza
con la familia, por temas legales, para
mantener tratamiento con una determinada
benzodiacepina).
Para confrmar, esclarecer o profundizar en el
trastorno por uso de sustancias se pueden
usar instrumentos para evaluar psicopatologa,
personalidad, impulsividad, y gravedad de la
adiccin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1060 7/5/10 13:19:18
1061
118. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN EL ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
4.7. ORIENTACIN DIAGNSTICA Y PLAN
TERAPUTICO
Una vez concluida la recogida de informacin y la
parte ms directiva de la entrevista, conviene pregun-
tar al paciente sobre las expectativas del tratamiento:
que es lo que quiere, con que idea haba consultado y
cual es su principal objetivo (a veces no coincide con
el del terapeuta: por ejemplo el objetivo del paciente
puede ser reducir el consumo de una determinada
sustancia para no gastarse tanto dinero).
Durante la entrevista se debe tener un esquema men-
tal del problema del paciente, y saber en que punto
de su dependencia est, porque de ello y de la gra-
vedad del consumo depender el plan teraputico.
Antes de nalizar y elaborar el plan se aconseja ha-
cer una devolucin en forma de resumen de todo
lo hablado.
5. PARTICULARIDADES DEL ALCOHOL
Dadas las caractersticas particulares del consumo y
lo dilatado de las repercusiones fsicas, psquicas y
comportamentales del trastorno por abuso o depen-
dencia de alcohol es necesario ampliar el marco de
la exploracin toxicolgica estndar para abordar al
paciente en toda su dimensin. Por lo tanto, adems
de preguntar por la cantidad de alcohol, el contexto
del consumo, el craving, los sntomas abstinenciales
y los antecedentes y precipitantes de xito (trata-
mientos, ingresos hospitalarios o en comunidades)
o de recada en el consumo, habr que tener en
cuenta ciertos aspectos diferenciales del consumo
de alcohol.
Cuanticacin estandarizada del consumo
en UBE (unidades de bebida estndar):
1UBE
Copa de vino, champn, jerez, vermut o
caa de cerveza.
2UBE
Combinado de destilados mayores o
mediana de cerveza.
Se considera consumo de riesgo ms de 5
UBE/da en hombres y ms de 3 UBE/da en
mujeres.
Marcadores de consumo excesivo de alcohol:
Hallazgos
exploratorios
Telangiectasias faciales y
escote, araas vasculares,
acn rosaceo (con o sin
rinoma), rubicundez facial
y eritema palmar, hipertroa
parotdea, ginecomastia,
edema periorbital, temblor
distal (y lingual) no, signos
de hepatopata (ictercia,
circulacin colateral), estado
nutricional deciente, marcha
vacilante (sugestiva de
polineuropata), contractura
palmar de Dupuytren,
mltiples hematomas debido a
cadas repetidas.
Hallazgos
analticos
Volumen corpuscular
medio alto, plaquetopenia,
marcadores de desnutricin
(proteinas sricas, albumina
srica). Alteracin de pruebas
hepticas; relacin GOT/
GPT>1 y alteracin de la
Transferrina deciente en
carbohidratos son marcadores
especialmente sensibles.
Sntomas
psicolgicos
Inespeccos (disforia,
tristeza, ansiedad, insomnio,
prdida de control de
impulsos, ideas de muerte,
ideacin suicida...).
Problemas
sexuales
Desinters e impotencia.
Problemas
econmico-
legales
Acumulacin de deuda,
juego patolgico, multas
y accidentes de trco,
conducta violenta y delictiva.
Sntomatologa de la intoxicacin y de la absti-
nencia (tabla 3).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1061 7/5/10 13:19:19
1062
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
Complicaciones fsicas derivadas del con-
sumo excesivo de alcohol (tabla 4).
6. PARTICULARIDADES DE OTRAS
DROGAS
6.1. OPICEOS
Los consumidores de opiceos son muy hetero-
gneos en cuanto a las caractersticas clnicas se
reere. Es importante valorar las diferentes propie-
dades farmacocinticas y farmacodinmicas de los
distintos opiceos. Los aspectos diferenciales a
tener en cuenta son:
Sintomatologa de abstinencia o intoxicacin
durante la entrevista (tabla 5).
Tabla 5. Sintomatologa de abstinencia o intoxicacin
Signos que
indicarn una
abstinencia
Bostezos, lagrimeo, rinorrea,
sudoracin, ansiedad,
midriasis, piloereccin,
sensacin brusca de
calor o fro, molestias
gastrointestinales, temblores,
inquietud, e irritabilidad.
Signos que
orientarn hacia
una intoxicacin
Somnolencia, euforia o
disforia, agitacin o inhibicin
psicomotriz, miosis, hipotona,
hipotensin, alteracin
de la capacidad de juicio
(con alucinaciones, y
delirium), lenguaje disrtrico,
y disminucin de las
capacidades cognitivas.
Tabla 3. Sntomatologa de la intoxicacin y de la abstinencia
Intoxicacin alcohlica aguda Sndrome de abstinencia al alcohol
Signos
Fetor enlico, marcha inestable,
desorientacin de movimientos, disartria,
vrtigos, vmitos, temblor, disminucin del
nivel de alerta.
Temblor distal, sudoracin, convulsiones,
nuseas, calambres distales.
Sntomas
Pensamiento enlentecido, euforia o
depresin, deterioro de la memoria reciente,
labilidad emocional, irritabilidad, verborrea.
Ansiedad, ideas delirantes de persecucin
o de celos, desorientacin espacio-
temporal, alucinaciones/alucinosis visual.
Tabla 4. Complicaciones fsicas derivadas del consumo excesivo de alcohol
Digestivas
Ulcus gastroesofgico, sndrome De Mallory-Weiss, estenosis pptica,
Hemorragias digestivas, diarreas, sndrome de malabsorcin, dcits vitamnicos
(vitaminas de grupo B y folatos), pancreatitis aguda/crnica, esteatosis heptica,
cirrosis. Sndrome de Wernicke-Korsakoff por dcit de tiamina.
Neurolgicas
Neuropata, atroa cerebral y cerebelosa, deterioro cognitivo, degeneracin
pontocerebelosa, epilepsia, sndrome disautonmico (impotencia, descontrol
de esfnteres, leo adinmico, palpitaciones, sudoracin, temblor), trastornos
mnsicos: amnesia lacunar Black Out, dismnesia, sndrome de Marchiafava-
Bignami.
Cardiovasculares Cardiopata isqumica, ictus cerebral, miocardiopata, arritmias, hipertensin.
Hematolgicos Anemias carenciales, macrocitosis, leucopenia y trombopenia.
Neoplasias
Asociado con cncer de cavidad bucal, faringe, esfago, colon, recto, hgado,
mama.
Otros
Efecto inmunosupresor, hipoglucemias, miopata aocohlica, traumatismos,
hematomas subdurales, sndrome alcohlico fetal.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1062 7/5/10 13:19:19
1063
118. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN EL ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
Interrogar sobre el estado fsico sobretodo
en pacientes que usen la via parenteral como
va de consumo (explorar zonas de venopun-
cin, abcesos, antecedentes de endocarditis,
complicaciones cardiovasculares y problemas
periodontales).
Es importante recoger los episodios de sobre-
dosis.
En el apartado de tratamientos previos se debe
interrogar de forma especca sobre seguimien-
to en programa de mantenimiento de metadona,
desintoxicaciones hospitalarias de opiceos o
tratamientos con naltrexona.
6.2. COCANA
A parte de la recogida global de informacin, la
exploracin de pacientes con consumo de coca-
na, como sustancia altamente reforzadora, requiere
prestar ms atencin sobre aspectos psquicos y
comportamentales:
Signos y smptomas de intoxicacin o de abs-
tinencia (tabla 6).
Explorar el estado fsico del paciente: infecciones
y necrosis de mucosas (p. ej. necrosis de tabique
en consumo intranasal), problemas periodontales,
problemas cardiovasculares, insuciencia respiratoria
(tpico en consumo en base o crack intrapulmonar
por edema pulmonar o pulmn de crack), trombosis
venosa por consumo iv. (tpico patrn en carrera con
mltiples punciones en todo el recorrido venoso).
Interrogar sobre las conductas asociadas al consu-
mo, las situaciones de riesgo, el craving (deseo de
consumir), y el efecto buscado de la droga (activa-
cin, tranquilidad, concentracin...).
6.3. CANNABIS
El paciente que acude por cannabis al centro, con
gran probabilidad se encontrar fuera de lugar e in-
cmodo por considerar su adiccin de menor gra-
vedad, por lo que ser importante trabajar la alianza
terapetica desde un primer momento.
Es frecuente la existencia de policonsumo, por lo
que se recomienda preguntar sobre la cronologa de
los consumos de diferentes drogas y discernir si es
sta la droga principal o la utilizan para contrarrestar
o potenciar el consumo de otros txicos (p. ej. aliviar
la ansiedad producida por la cocana, potenciar los
efectos de opiceos o del alcohol y viceversa).
Es importante remarcar el elevado uso en pacientes
psiquitricos, por lo que se debera establecer la
relacin entre psicopatologa y uso de cannabis.
6.4. ANFETAMINAS Y PSICOESTIMULANTES
El consumo de anfetaminas y psicoestimulantes se
asocia a un patrn predominante de policonsumo
y las sustancias ms frequentemente utilizadas son
(en orden de frecuencia): alcohol, tabaco, cannabis,
cocana, xtasis y alucingenos. La entrevista clnica
en general no diere de la que se hace en pacientes
consumidores de cocana.
6.5. ALUCINGENOS
Es difcil establecer un patron caracterstico nico,
sobretodo porque los efectos psicoactivos dependen
Tabla 6. Signos y sntomas de intoxicacin o de abstinencia
Intoxicacin cocanica aguda Sndrome de abstinencia de cocana
Signos
Enrojecimiento nasal y ocular,
hipertensin, taquicardia, disnea,
inquietud psicomotriz, discinesias,
distonas, confusin mental, lenguaje
incoherente.
Agitacin, busqueda de sustancia (craving),
hiperfagia o anorexia.
Sntomas
Euforia, grandiosidad, impulsividad,
hipersexualidad, psicosis, ideas y
conductas obsesivas.
Dicultad de atencin, depresin,ansiedad,
irritabilidad, fatiga, anhedonia, cefalea,
mialgias, insomnio con letargia.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1063 7/5/10 13:19:19
1064
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
de factores ambientales y de caractersticas idiosin-
crticas del sujeto. Se debe tener en cuenta que los
alucingenos inducen cambios en el pensamiento, en
la percepcin y en el estado de nimo, sin producir
delirium, sedacin, estimulacin excesiva o deterioro
de las funciones intelectuales o de la memoria.
Actualmente se cree que los alucingenos no pre-
sentan unas marcadas propiedades adictivas, puesto
que no producen craving ni sndrome de abstinencia.
La frecuencia de administracin suele ser baja (es
infrecuente el consumo superior a una vez por sema-
na), debido a que la disminucin de la intensidad de
respuesta ocurre al segundo dia de consumo conse-
cutivo, siendo nula en el cuarto.
RECOMENDACIONES CLAVE
Conocer la clnica y las caractersticas de los trastornos por uso de sustancias.
Valorar motivacin al cambio y expectativas con el tratamiento.
Identicar los factores que condicionan las recadas en el consumo y el mantenimiento
de la abstinencia.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1064 7/5/10 13:19:19
1065
118. ASPECTOS ESPECFICOS DE LA HISTORIA CLNICA EN EL ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
7. BIBLIOGRAFA BSICA
Prez de los Cobos Peris JC, Valderrama Zurin JC,
Cervera Martnez G, Rubio Valladolid G. Tratado SET
de trastornos adictivos. 1
a
ed. Madrid, Espaa: Ed.
Mdica Panamericana. 2006.
Garca Usieto E, Mendieta Caviendes S, Cervera
Martnez G, Fernndez Hermida JR. Manual SET de
alcoholismo. 1
a
ed. Madrid, Espaa: Ed. Mdica Pa-
namericana. 2003.
Santodomingo J, Cuadrado T, Marn J, Martnez J,
Mejas E, Rubio G. Curso sobre alcoholismo y dro-
godependecias. 1
a
ed. Madrid, Espaa: Ed. Funda-
cin de ayuda para la drogadiccin y Fundacin de
ciencias de la Salud. 1998.
Boves Garca J, Casas Brugu M, Gutierrez Fraile
M. Manual de evaluacin y tratamiento de drogo-
dependencias. 1
a
ed. Barcelona, Espaa: Ed. Ars
Mdica. 2003.
Santodomingo J, Jimnez Arriero MA. Consenso de
la Sociedad Espaola de Psiquiatria sobre diagns-
tico y tratamiento del alcoholismo y otras adicciones.
1
a
ed. Madrid, Espaa: Ed. Sociedad Espaola de
Psiquiatra. 2003.
8. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Iraurgi I, Gonzlez Saiz F. Instrumentos de evaluacin
en drogodependencias. Madrid: Ed. Aula Mdica.
2002.
Salvador L, Romero C, Gonzlez-Saiz F. Guas para
la descripcin y la seleccin de instrumentos de
evaluacin en psiquiatra. En : Bulbena A, Berrios
GE, Fernndez de Larrinoa P (eds.). Medicina clnica
en psiquiatra y psicologa. Barcelona: Ed. Masson.
2000:15-31.
Iraurgi I. Cuestiones metodolgicas en la evaluacin
de resultados teraputicos. Trastornos Adictivos.
2000;2:99-110.
Barreto P, Prez MA, Benavides G. La entrevista
teraputica. En: Martorell MC, Gonzlez R. En-
trevista y consejo psicolgico. Madrid: Ed. Snte-
sis.1997:105-134.
Martorell MC. Aspectos formales de la entrevista.
En: Martorell MC, Gonzlez R. Entrevista y consejo
psicolgico. Madrid: Ed. Sntesis.1997:27-57.
Martorell MC. Comunicacin y entrevista. En: Mar-
torell MC, Gonzlez R. Entrevista y consejo psicol-
gico. Madrid: Ed. Sntesis.1997:59-79.
Miller ER, Westerberg VS, Waldron HB. Evaluating
alcohol problems in adults and adolescents. In: Hes-
ter RK, Miller WR ( eds.). Handbook of alcoholismo
treatment approaches. Effective alternatives. Massa-
chussets: Ed. Allyn &Bacon. 1995.
Engel GL. The application of the biopsychosocial
model. Am J Psychiatry. 1980;137 (5):535-44.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1065 7/5/10 13:19:19
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1066 7/5/10 13:19:19
119. ASPECTOS ESPECFICOS DEL TRATAMIENTO
EN ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
Autoras: Susana Arnau Garv e Irene Sanchs Marco
Tutor: Jess Bedate Villar
Hospital General Universitario de Valencia. Valencia
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
1067
CONCEPTOS ESENCIALES
En el tratamiento de las conductas adictivas se necesita la participacin activa del enfermo
y es imprescindible que el enfermo de su consentimiento.
Es conveniente establecer una alianza teraputica que favorezca la motivacin y la
participacin del enfermo.
Si el enfermo no tiene conciencia de enfermedad, se debe empezar por una adecuada
intervencin psicoteraputica orientada a informar al enfermo del carcter crnico y
recidivante de la enfermedad y por fomentar la motivacin para el tratamiento.
La psicoterapia constituye el eje central del tratamiento, pero los frmacos son de gran
ayuda, especialmente si se integran en la propia psicoterapia.
El objetivo prioritario debe ser la abstinencia pero en su defecto se pueden establecer
tratamientos con otros objetivos menos ambiciosos.
1. PRINCIPIOS GENERALES EN EL
TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO
Y OTRAS ADICCIONES
El tratamiento de las conductas adictivas no es una
tarea exclusiva de los psiquiatras porque la compleji-
dad de dichas patologas requiere frecuentemente la
intervencin de otros profesionales o de otros espe-
cialistas mdicos, sin embargo, el MIR de psiquiatra
debe conocer los principales tratamientos farmaco-
lgicos y psicolgicos disponibles en la actualidad y
familiarizarse con los distintos enfoques teraputicos
en este campo de la especialidad.
Durante los ltimos aos se ha empezado a consi-
derar las conductas adictivas en general y a las dro-
godependencias en particular como enfermedades
susceptibles de tratamiento. A ello ha contribuido
tanto el desarrollo de tcnicas teraputicas ecaces
como la creacin de recursos asistenciales espec-
cos para las conductas adictivas.
El tratamiento de eleccin es el que integra la farma-
coterapia y la psicoterapia, intentando abarcar toda la
complejidad biopsicosocial de este tipo de enfermos.
1.1. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO
El objetivo ideal del tratamiento en este tipo de
pacientes debe ser la abstinencia absoluta de todo
tipo de sustancias adictivas. Si esto no es posible,
otro objetivo teraputico menos comprometido es la
abstinencia de la sustancia que motiva la demanda
o incluso la abstinencia parcial con consumo con-
trolado, como un objetivo inicial para posteriormente
intentar objetivos ms ambiciosos.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1067 7/5/10 13:19:19
1068
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
En los programas asistenciales de reduccin de da-
os, el objetivo principal es disminuir las enferme-
dades mdicas asociadas al consumo de drogas,
enseando al enfermo a consumir la sustancia con
el menor riesgo posible y de forma ms segura.
Tabla 1. Objetivos del tratamiento
Motivacin para que tome conciencia de su
enfermedad.
Abstinencia de todo tipo de sustancias adictivas.
Abstinencia completa y mantenida de la
sustancia principal.
Abstinencia parcial y consumo controlado.
Reduccin de daos (p. ej. intercambio de
jeringuillas).
Tratamiento de trastornos mentales inducidos
por sustancias.
Tratamiento de comorbilidad psiquitrica.
La patologa psiquitrica asociada en los enfermos
con alcoholismo u otras adicciones puede ser un
trastorno mental inducido por sustancias o bien
una enfermedad mental independiente del consu-
mo (comorbiliad psiquitrica), en ambos casos el
psiquiatra debe contemplar el tratamiento de la pato-
loga asociada y el trastorno por uso de sustancias,
bien de forma simultnea o secuencial.
El tratamiento de los trastornos mentales inducidos
por sustancias y la comorbilidad psiquitrica se ex-
plica en otros captulos, por lo que aqu revisaremos
prioritariamente los tratamientos orientados a la abs-
tinencia o a la reduccin de daos.
1.2. PROCESO TERAPUTICO
El tratamiento integral consiste en un proceso de
cambio en donde el enfermo va modicando su for-
ma de pensar y su conducta en relacin con las
sustancias adictivas, aprendiendo a vivir sin drogas.
El modelo transterico de cambio propuesto por
Prochaska y DiClemente es ampliamente aceptado
en la actualidad para el tratamiento de las drogode-
pendencias. Parte de la base de que el cambio que
experimenta el enfermo durante el tratamiento no es
nunca lineal sino que est sometido a un proceso
dinmico con avances y retrocesos (tabla 2).
Las intervenciones psicoteraputicas o farma-
colgicas deben adaptarse a la etapa de cambio en
la que se encuentre el enfermo. Podemos dividir el
proceso teraputico en tres fases:
Desintoxicacin tratamiento del sndrome de
abstinencia o prevencin del mismo. No siem-
pre es necesaria porque no todos los enfermos
sufren sntomas de abstinencia, sin embargo,
incluso en estos casos suele ser til para dar
conanza al paciente y para establecer la alian-
za teraputica.
Deshabituacin tratamiento de la dependen-
cia. Es imprescindible y consiste en diversas
tcnicas psicoteraputicas asociadas o no a
frmacos con el n de conseguir la abstinencia
y prevenir recadas.
Tabla 2. Estadios de Prochaska y Diclemente (1982). Modelo de cambio
Precontemplacin
No existe conciencia del problema, ni bsqueda de solucin. Los esfuerzos del
profesional han de ir dirigidos a promover la motivacin del paciente.
Contemplacin
Se comienza a contemplar el problema pero an existe una ambivalencia que
frena al paciente.
Preparacin
La ambivalencia se ha resuelto a favor del cambio y el paciente ha decidido
emprender alguna medida para modicar su patrn de consumo.
Accin
Se inicia el cambio de conducta, generalmente, en el marco de una intervencin
teraputica.
Mantenimiento
Su duracin se extiende desde los 6 meses posteriores a la estabilizacin hasta
los 5 aos despus de iniciada la accin. Durante este estadio el paciente debe
aprender como mantener los logros conseguidos hasta ese momento.
Recada
La reanudacin de consumos puede hacer que el paciente retroceda al estadio
de precontemplacin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1068 7/5/10 13:19:19
1069
119. ASPECTOS ESPECFICOS DEL TRATAMIENTO EN ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
Rehabilitacin tratamiento y prevencin de las
secuelas. Necesaria slo cuando el consumo
haya producido repercusiones a nivel psquico,
familiar, laboral o social.
2. TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO
Los enfermos suelen iniciar el tratamiento por presin
de su entorno social o por el temor a las consecuen-
cias de su consumo de alcohol. El mejor pronstico lo
presentan los pacientes que acuden voluntariamente,
pero incluso los que van a la consulta persuadidos o
coaccionados pueden tener una buena evolucin si
durante el proceso teraputico adquieren conciencia
de enfermedad.
2.1. CONSEJO TERAPUTICO. INTERVENCIONES
BREVES
Se trata de intervenciones sencillas de tipo psico-
educativo dirigidas a promover el cambio de una
conducta problema identificada en un paciente,
persiguen dar informacin veraz sobre los riesgos y
problemas relacionados con el alcohol y promover la
abstinencia. Suelen llevarse a cabo desde atencin
primaria pero tambin puede ser til en la consulta
psiquitrica no especializada.
Evaluacin global Asesoramiento breve
Seguimiento
2.2. TRATAMIENTO DE LA INTOXICACIN ETLICA
AGUDA
Tabla 3. Esquema del tratamiento en intoxicacin etlica
aguda
Estabilizar constantes.
Posicin en decbito lateral.
Lavado gstrico si no ms de 2 horas desde la
ingesta.
Administrar tiamina.
Perfusin glucosada.
Si vmitos: metoclopramida.
Si consumo de otros depresores del SNC (BZD
u opiceos): umazenilo o naloxona.
Agitacin psicomotriz: contencin mecnica si
precisa y sedacin (BZD o antipsicticos).
Alcoholemia > 4 g/l hemodilisis.
2.3. DESINTOXICACIN. TRATAMIENTO DEL
SNDROME DE ABSTINENCIA DE ALCOHOL
En los casos leves o moderados se realiza la desin-
toxicacin en rgimen ambulatorio administrando
frmacos de accin sedante como las benzodiaze-
pinas, el clometiazol, el tiapride, la oxcarbazepina o el
topiramato, que combaten ecazmente los sntomas
de abstinencia. La dosis inicial debe ser individua-
lizada segn las necesidades de cada enfermo, se
mantiene durante varios das y se reduce lentamente,
pero no debe prolongarse mucho tiempo por el ries-
go de dependencia. En casos graves de sndrome
de abstinencia es conveniente la hospitalizacin y
es imprescindible en el caso de delirium tremens o
complicaciones fsicas.
2.4. DESHABITUACIN. TRATAMIENTO
DE LA DEPENDENCIA DE ALCOHOL
Se recomienda una intervencin psicosocial prolon-
gada con el n de ensear estrategias nuevas que
le permitan al enfermo adaptarse a las situaciones
cotidianas sin recurrir al alcohol. Estas intervenciones
como la psicoterapia motivacional, la cognitivo-con-
ductual o la de prevencin de recadas pueden ser
de tipo individual o de grupo. Durante las sesiones de
psicoterapia se revisa las situaciones o lugares en los
que se produca el consumo, se analiza los estados
emotivos que desencadenan el deseo de alcohol, y
se recomienda solicitar apoyo de familiares o amigos
en situaciones de peligro, practicando conductas
alternativas al consumo.
Para la deshabituacin son muy tiles los llamados
aversivos o interdictores del alcohol que al in-
hibir la aldehdo deshidrogenasa aumentan la con-
centracin de acetaldehdo en sangre produciendo
sensaciones desagradables si se ingieren bebidas
alcohlicas. Los ms empleados son el disulram y
la cianamida clcica, pero como alternativa se puede
recurrir tambin al metronidazol.
Los aversivos siempre deben administrarse con
el consentimiento del enfermo. Estn contraindicados
en patologa pulmonar severa, cardiopata, epilepsia
o psicosis aguda. Se aconseja que algn allegado se
responsabilice de administrrselos al enfermo para
su mayor ecacia.
Otros frmacos utilizados como naltrexona, oxcar-
bacepina y topiramato no intereren en el metabolis-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1069 7/5/10 13:19:19
1070
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
mo del etanol y disminuyen el deseo de beber y las
ingestas compulsivas. Tambin se han recomendado
con el mismo objetivo el acamprosato, el litio, el tia-
pride, la uoxetina y la buspirona, pero con peores
resultados.
3. OPICEOS
Afortunadamente la epidemia de herona ha remitido
en los ltimos aos y ya no es tan frecuente la de-
manda de primeros tratamientos por dependencia
de opiceos, sin embargo, persiste una numerosa
poblacin estable de adictos a opiceos con graves
problemas sociales, mdicos y psiquitricos.
3.1. TRATAMIENTO DE LA INTOXICACIN
POR OPICEOS O SOBREDOSIS
El tratamiento especco para la intoxicacin a opi-
ceos es la naloxona, un antagonista opiceo de
accin rpida. Por va intramuscular, intravenosa,
subcutnea o endotraqueal, la naltrexona revierte
los sntomas de intoxicacin. Pero debido a su cor-
ta vida media (30), el enfermo debe permanecer en
observacin pues existe riesgo de reaparicin de
los sntomas.
3.2. TRATAMIENTO DEL SNDROME
DE ABSTINENCIA DE OPICEOS
Los medicamentos empleados en la desintoxicacin
de enfermos con dependencia a opiceos son:
Agonistas opiceos: metadona, codena o
dextro-propoxifeno. Sustituyen la herona o el
opiceo habitual y luego se reduce progresiva-
mente la dosis.
Alfa-2-adrenrgicos: clonidina, y lofexidina. Su-
primen el componente vegetativo del SAO por
inhibicin de la actividad adrenrgica central.
Son hipotensores y estn contraindicados en pa-
cientes con cardiopata, hepatopata o psicosis.
Sedantes y analgsicos: para calmar la ansie-
dad, insomnio y dolores musculares que acom-
paan a la abstinencia.
3.3. DESHABITUACIN DE LA DEPENDENCIA
DE OPICEOS
La naltrexona es un antagonista opiceo de accin
prolongada que evita las recadas porque impide el
refuerzo positivo de los opiceos. Se recomiendan
su uso en enfermos motivados con apoyo familiar y
sin patologa psiquitrica grave.
Antes de iniciar el tratamiento con naltrexona el en-
fermo debe estar sin consumir opiceos agonistas
al menos tres das, por lo que es necesaria la desin-
toxicacin previa. Debido a su larga vida media (3
das) se puede administrar cada dos o tres das, pero
es recomendable la dosis diaria. La naltrexona est
contraindicada si existe hepatopata grave o aumento
de las transaminasas.
La deshabituacin de opiceos tambin se puede
intentar sin frmacos como en los programas libres
de drogas, pero no es aconsejable.
3.4. PROGRAMA DE REDUCCIN DE DAOS
EN LOS ENFERMOS POR OPICEOS
Entendemos por reduccin de daos toda accin
individual o colectiva, mdica, social o jurdica que
tiene como objetivo prioritario disminuir los efectos
negativos asociados al uso de drogas. Se orienta
a disminuir la morbilidad y mortalidad, prevenir las
enfermedades transmisibles, favorecer la accesibi-
lidad a los servicios asistenciales as como mejorar
la calidad de vida de los usuarios de drogas. Son
recursos asistenciales que proporcionan atenciones
y cuidados bsicos o que facilitan el consumo de
agonistas opiceos bajo control sanitario.
Los Programas de Mantenimiento con Metadona
(PMM) permiten la administracin controlada de do-
sis estables de metadona durante largos periodos
de tiempo y contribuyen a disminuir el contagio por
VIH y otras infecciones.
4. COCANA
Las demandas de tratamiento por esta sustancia
han experimentado en nuestro pas un crecimiento
espectacular en los ltimos aos.
4.1. TRATAMIENTO DE LA INTOXICACIN AGUDA
POR COCANA
No existe antdoto especco para los estimulantes
por lo que el tratamiento debe ser sintomtico. En
casos graves se recomienda la hospitalizacin para
prevenir las complicaciones mdicas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1070 7/5/10 13:19:19
1071
119. ASPECTOS ESPECFICOS DEL TRATAMIENTO EN ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
Las crisis ansiosas, la agitacin psicomotriz o las con-
vulsiones que pueden producir se tratan con benzo-
diazepinas. Los antipsicticos no son recomendables
si no existen claros sntomas psicticos porque la
hipersensibilidad de los receptores dopaminrgicos
puede provocar efectos extrapiramidales.
4.2. DESINTOXICACIN. TRATAMIENTO
DE LA ABSTINENCIA POR COCANA
La interrupcin del consumo de cocana no suele
causar sntomas graves de abstinencia, pero algu-
nos enfermos experimentan molestias diversas en-
tre pocas horas y varios das despus del cese del
consumo. Existe una fase aguda con sensacin de
gran bajn (crash), un periodo de deprivacin me-
nos pronunciado, y una fase de extincin que puede
durar varias semanas para reaparecer de nuevo el
deseo de cocana.
Aunque no existe tratamiento especco para la abs-
tinencia de los estimulantes, se utilizan las benzodia-
zepinas para combatir el estado de nimo disfrico,
el insomnio o la agitacin y los antidepresivos para
los sntomas depresivos.
4.3. DESHABITUACIN. TRATAMIENTO
DE LA DEPENDENCIA DE COCANA
Los avances en el conocimiento del mecanismo de
accin de la cocana han estimulado el ingenio de
los investigadores para encontrar medicamentos
ecaces para el tratamiento de la deshabituacin
de los cocainmanos y se ha probado tanto los an-
tagonistas de la dopamina con la pretensin de dis-
minuir los efectos placenteros de la cocana, como
los agonistas dopaminrgicos de accin prolongada
para bloquear los efectos agudos.
Ms recientemente, se han estudiado los frmacos
gabargicos y glutamatrgicos debido a las eviden-
cias de que el cido g-aminobutrico (GABA), prin-
cipal sistema neurotransmisor con efecto inhibidor,
y el sistema glutamatrgico, modulan el sistema do-
paminrgico y los efectos de la cocana.
Por ltimo se est ensayando tambin la inmunote-
rapia en la dependencia de cocana para evitar la
accin de la cocana sobre el SNC, bien impidiendo
con vacunas la entrada de la cocana en el cerebro
o bien incrementando la degradacin plasmtica de
la cocana con anticuerpos catalticos.
De todos los frmacos ensayados el que mejores
resultados ha dado es el disulram. Inicialmente em-
pleado en los enfermos con dependencia simultnea
de cocana y alcohol, en la actualidad se recomienda
tambin en los enfermos que sin llegar a la depen-
dencia de alcohol consumen bebidas alcohlicas
antes o despus de la cocana.
El tratamiento debe basarse en la psicoterapia
orientada a la prevencin de recadas. Con el n de
romper el ciclo de las intoxicaciones recurrentes es
preciso acordar con el enfermo un plan estratgico
que impida o diculte el consumo.
Aqu es muy til la monitorizacin urinaria pues ade-
ms de objetivar los posibles consumos de cocana,
a muchos enfermos les sirve de aliciente para man-
tenerse abstinentes. La benzolo-ecgonina es el me-
tabolito ms usado para la deteccin de cocana en
orina. El tiempo medio de deteccin en orina oscila
entre 1-3 das despus del ltimo consumo.
4.4. PROGRAMAS DE REDUCCIN DE DAOS
EN LOS ENFERMOS POR COCANA
Este tipo de programas se ha desarrollado ms en
los enfermos de opiceos, pero se estn empezan-
do a aplicar tambin en algunos casos graves de
dependencia de cocana con fracasos teraputicos
previos y grave conictividad social.
5. CANNABIS
El cannabis es la droga ilegal de uso ms extendido
en Espaa con una tendencia ascendente de consu-
mo, an ms acusada entre los jvenes y los adoles-
centes. Sin embargo, la proporcin de demandas de
tratamiento por el consumo de cannabis es muy baja
si tenemos en cuenta el elevado nmero de sujetos
con consumo problemtico de esta sustancia.
Los tratamientos psicolgicos orientados a la absti-
nencia son los prioritarios especialmente la psicote-
rapia de orientacin cognitivo-conductual, la psico-
terapia motivacional y la terapia de incentivos.
Debido a la larga vida media y al lento metabolismo
del cannabis, la dependencia fsica, no suele dar
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1071 7/5/10 13:19:20
1072
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
problemas y no hay necesidad de prescribir medi-
camentos durante la desintoxicacin.
Por otra parte, no disponemos actualmente de nin-
gn frmaco que haya demostrado su ecacia en el
tratamiento de deshabituacin de la dependencia
de cannabis. Por lo tanto, el tratamiento del abuso y
dependencia de cannabis debe fundamentarse en la
terapia psicolgica con controles de orina. Los an-
lisis de orina pueden dar positivos incluso despus
de 2 semanas del ltimo consumo.
El tratamiento farmacolgico con ansiolticos, anti-
depresivos o antipsicticos es necesario cuando se
presentan complicaciones psiquitricas.
6. TABACO
Segn la OMS, el tabaco es la primera causa evi-
table de enfermedad, invalidez y muerte prematura
en el mundo.
En la actualidad sabemos que los tratamientos ms
efectivos en la dependencia de nicotina son los que
combinan las terapias psicolgicas con las farma-
colgicas. Disponemos tratamientos de sustitucin,
basados en la administracin de nicotina por va di-
ferente a la fumada y a dosis decreciente durante
un tiempo prolongado no menor de 3 meses. Otra
alternativa es el uso de frmacos como el bupropion
(inhibidor de la recaptacin de dopamina y noradre-
nalina) y la vareniclina (agonista parcial de receptores
nicotnicos).
7. ANSIOLTICOS E HIPNTICOS
Los ansiolticos y los hipnticos son sustancias con
elevado potencial adictivo, por lo que es importante
vigilar este riesgo en la clnica psiquitrica.
7.1. TRATAMIENTO DE LA INTOXICACIN
AGUDA POR ANSIOLTICOS E HIPNTICOS
En el caso de las benzodiazepinas est indicado el
umacenilo, antagonista de los receptores benzo-
diacepnicos que por va intravenosa revierte ecaz-
mente los sntomas de intoxicacin.
En el caso de los barbitricos se recomiendan cuida-
dos intensivos por el riesgo de depresin respiratoria,
pero no se dispone de antagonistas.
7.2. TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA
POR ANSIOLTICOS E HIPNTICOS
En la dependencia moderada se puede intentar la
disminucin lenta de dosis, si no es posible, susti-
tuirlo por una benzodiacepina de accin prolongada
o por pregabalina, para luego prescribir una pauta
de disminucin progresiva. La supresin brusca no
es recomendable porque puede desencadenar un
sndrome de abstinencia grave con convulsiones
o delirium. En tales casos se recomienda el trata-
miento sustitutivo con fenobarbital, clormetiazol o
tiapride.
8. LUDOPATA
Previo a cualquier tratamiento de la ludopata el en-
fermo ha de reconocer su enfermedad y aceptar la
ayuda profesional, para luego establecer el objetivo
teraputico tras analizar sus caractersticas individua-
les, el tipo de jugador y las circunstancias ambien-
tales de cada caso.
Se pueden plantear al menos cuatro tipos de
objetivos teraputicos: el juego controlado, la absti-
nencia parcial para uno o varios juegos, la abstinencia
absoluta para todo tipo de juegos y la abstinencia
simultnea de bebidas alcohlicas.
El tratamiento es fundamentalmente psicoteraputico
y los mejores resultados se obtienen con los Progra-
mas Multimodales que combinan las psicoterapias
individuales o grupales y la psicoeducacin con el
tratamiento especco para el alcoholismo, la ansie-
dad o la depresin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1072 7/5/10 13:19:20
1073
119. ASPECTOS ESPECFICOS DEL TRATAMIENTO EN ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
9. BIBLIOGRAFA BSICA
Santodomingo J. Consenso de la Sociedad Espa-
ola de Psiquiatra sobre Diagnstico y Tratamiento
del alcoholismo y otras dependencias. Madrid: SEP.
2006.
Guardia Serecigni J et al. Guas clnicas: Alcoholis-
mo. Socidrogalcohol. Valencia. 2008.
Fernndez Miranda J et al. Actuaciones clnicas en
trastornos adictivos. Barcelona: Ed. Aula Mdica.
2002.
Rubio Valladolid G, SantoDomingo Carrasco J. Gua
prctica de intervencin en el alcoholismo. Madrid:
Consejera de Sanidad. 2000.
Bobes Garca J, Casa Brugu M, Gutierrez Fraile
M. Manual de evaluacin y tratamiento de drogode-
pendencias. Barcelona: Ed. Ars Mdica. 2003.
10. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
http://www.pnsd.msc.es: Publicaciones del Plan Na-
cional sobre Drogas. Informacin del Ministerio de
Sanidad con guas para profesionales.
http://www.adicciones.es: Revista Adicciones. Mo-
nografas sobre cada una de las sustancias y acceso
gratuito a los artculos completos.
http://www.elsevier.es: Revista Trastornos Adictivos.
Acceso gratuito a los artculos completos.
http://www.nida.nih.gov/NIDAEspanol.html: Nacional
Institute of Drug Abuse. Abundante informacin del
NIDA en ingls y en espaol.
RECOMENDACIONES CLAVE
Los psiquiatras deben incluir las conductas adictivas en la exploracin clnica rutinaria de
forma sistemtica.
No todos los casos de abuso o dependencia precisan un tratamiento con psicofrmacos,
pero siempre es conveniente la ayuda psicosocial y el consejo mdico especco.
En el tratamiento del alcoholismo, las drogodependencias y otras conductas adictivas, el
psiquiatra debe acostumbrarse a trabajar en colaboracin con otros profesionales como
psiclogos, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1073 7/5/10 13:19:20
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1074 7/5/10 13:19:20
120. EL PACIENTE CON DIAGNSTICO DUAL
Autores: M
a
Jos Besalduch Arn, Virginia Prez Maci y Gustavo Lpez Prez
Tutora: Lorena Garca Fernndez
Hospital Universitario de San Juan. Alicante
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
1075
CONCEPTOS ESENCIALES
La patologa dual es una de las principales complicaciones de los trastornos psiquitricos,
que afecta a un 40%-60% de los pacientes y favorece una deficiente adherencia al
tratamiento, una peor evolucin clnica y un sensible incremento de los costes sociales y
sanitarios asociados a las enfermedades psiquitricas.
La patologa dual suele estar infradiagnosticada por distintas razones relacionadas con los
conocimientos profesionales, las creencias y las actitudes en la entrevista clnica. La elevada
prevalencia de este tipo de comorbilidad exige una correcta deteccin del consumo de
sustancias entre los enfermos psiquitricos, as como de los trastornos psicopatolgicos
entre los pacientes atendidos por adiccin al alcohol u otras drogas.
El tratamiento de la comorbilidad entre un trastorno de sustancias y otra enfermedad
psiquitrica debe realizarse por un nico equipo de tratamiento (modelo integrado), evitando
las intervenciones secuenciales o paralelas. El tratamiento debe ser igualmente integrador,
unificando las intervenciones farmacolgicas, psicolgicas y sociales.
1. INTRODUCCIN
El trmino diagnstico dual hace referencia a la co-
existencia, en el mismo sujeto, de un Trastorno por
Uso de Sustancias (TUS) y otra patologa psiquitrica.
Se identica con otros de similar signicado como
patologa dual, trastorno dual o comorbilidad. En
la prctica clnica estos cuadros no suelen limitarse a
la presencia de dos patologas sino a un diagnstico
triple e incluso cudruple, combinando el TUS con
otras patologas del Eje I, trastornos de la persona-
lidad (Eje II) e incluso alguna enfermedad fsica (Eje
III). Por estos motivos, distintos autores consideran
ms adecuado utilizar el trmino de comorbilidad fren-
te a los de diagnstico, trastorno o patologa dual.
2. EPIDEMIOLOGA
Se estima que entre el 40%-60% de los enfermos
mentales desarrollan un TUS a lo largo de su vida.
Por otra parte, hasta un 60% de los drogodependien-
tes que solicitan tratamiento por su adiccin presen-
tan una comorbilidad con otro trastorno psiquitrico,
incluyendo los de la personalidad. En conjunto, al
menos un 4% de la poblacin presentar un diag-
nstico dual a lo largo de la vida, cifra que se eleva
considerablemente en pases con altas prevalencias
de consumo, como es el caso de Espaa. Las dife-
rencias en el consumo de drogas entre enfermos
psiquitricos, en relacin a la edad y el sexo, son
similares a las registradas entre la poblacin ge-
neral. Los ms jvenes presentan mayor riesgo de
consumir sustancias que pueden generar adiccin.
La mayora de los pacientes duales maniestan am-
bas patologas entre los 25 y los 35 aos, pero esta
comorbilidad puede desarrollarse a cualquier edad.
Si bien la presencia de una patologa psiquitrica
siempre incrementa considerablemente el riesgo res-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1075 7/5/10 13:19:20
1076
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
pecto a quienes no tienen este tipo de trastornos,
determinadas enfermedades registran mayor riesgo
de comorbilidad con un trastorno adictivo (tabla 1).
Otras patologas, que generalmente no son incluidas
en estudios epidemiolgicos, presentan una impor-
tante asociacin con los TUS: es el caso del Trastor-
no por Dcit de Atencin e Hiperactividad (TDAH)
y de los trastornos de la conducta alimentaria. Un
20%-40% de los adultos con TDAH presentan un
TUS a lo largo de su vida, cifra que se sita en el
17% en el caso de la anorexia nerviosa restrictiva y
alcanza el 46% en la bulimia.
Entre los sujetos con un trastorno de personalidad, la
prevalencia-vida de adiccin al alcohol es del 16% y
del 7% en el caso de otras drogas. En sentido inver-
so, los adictos al alcohol presentan un trastorno de
personalidad en el 29% de los casos, que se eleva
hasta un 48% entre los abusadores o dependientes
a otras sustancias. Entre la poblacin clnica aten-
dida por un TUS, esta cifra alcanza un 56,5%. Los
trastornos por uso de sustancia son ms comunes
entre los sujetos con un trastorno de personalidad
antisocial, dependiente, histrinico, lmite y paranoi-
de. De igual modo, los trastornos de personalidad
ms prevalentes entre los adictos a sustancias son
los de tipo antisocial, lmite, paranoide y obsesivo.
En Espaa son escasos los estudios de prevalen-
cia de patologa dual. La Sociedad Espaola de
Patologa Dual ha observado una prevalencia del
53% entre los pacientes atendidos tanto en cen-
tros especcos de drogodependencias como de
salud mental. Tres cuartas partes de estos enfer-
mos presentaran dos o ms trastornos mentales
comrbidos con el TUS, y en un 71% se observara
un trastorno de la personalidad. Esta prevalencia
diere segn el tipo de recurso asistencial en el
que se analice. En los centros especializados en
drogodependencias la prevalencia se eleva hasta un
63% mientras que, en las unidades de salud mental,
el 25% de los pacientes atendidos presentaran un
trastorno dual. En una unidad de hospitalizacin
psiquitrica, la tasa de comorbilidad se sita en
torno al 30%-50% dependiendo del diagnstico
que motive el ingreso.
3. ETIOPATOGENIA
En la actualidad no existe una teora nica que expli-
que la gnesis de la comorbilidad entre los trastornos
por uso de sustancias y otras patologas psiquitri-
cas, pero s diferentes hiptesis que disponen de
suciente grado de evidencia, si bien no exentas de
crticas. Distintos autores han propuesto clasicacio-
nes que incluyen diversas hiptesis etiopatognicas.
En la actualidad, la clasicacin ms aceptada es
la propuesta por Mueser, especialmente til en la
justicacin de la relacin entre los trastornos por
uso de sustancias y los trastornos mentales graves,
Tabla 1. Prevalencia vida de trastornos por uso de sustancias en enfermos psiquitricos. Fuente: Epidemiological Catch-
ment Area Study (Regier et al., 1990)
Cualquier abuso
o dependencia a
sustancias
Cualquier abuso
o dependencia al
alcohol
Cualquier abuso
o dependencia a
otras drogas
% OR % OR % OR
Poblacin general. 16,7% --- 13,5% --- 6,1% ---
Cualquier trastorno afectivo. 32,0% 2,6 21,8% 1,9 19,4% 4,7
Trastorno bipolar. 56,1% 6,6 43,6% 5,1 33,6% 8,3
Depresin mayor. 27,2% 1,9 16,5% 1,3 18,0% 3,8
Distimia. 31,4% 2,4 20,9% 1,7 18,9% 3,9
Cualquier trastorno de ansiedad. 23,7% 1,7 17,9% 1,5 11,9% 2,5
Trastorno obsesivo-compulsivo. 32,8% 2,5 24,0% 2,1 18,4% 3,7
Fobias. 22,9% 1,6 17,3% 1,4 11,2% 2,2
Trastorno de pnico. 35,8% 2,9 28,7% 2,6 16,7% 3,2
Esquizofrenia. 47,0% 4,6 33,7% 3,3 27,5% 6,2
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1076 7/5/10 13:19:20
1077
120. EL PACIENTE CON DIAGNSTICO DUAL
como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Esta
clasicacin distingue cuatro modelos:
Existencia de factores comunes: las enferme-
dades psiquitricas y los trastornos por uso
de sustancias compartiran factores de riesgo
comunes, como los familiares (genticos), el
trastorno antisocial de la personalidad y las
disfunciones neurobiolgicas, generalmente
asociadas al sistema dopaminrgico.
Trastorno por uso de sustancias secundario: la
presencia de una enfermedad psiquitrica cons-
tituira el factor de riesgo para el desarrollo de
un TUS, en base a dos posibles mecanismos:
Automedicacin: hiptesis propuesta por
Khantzian, considerando que la eleccin de
una droga determinada por parte del enfermo
psiquitrico no sera al azar sino dirigida a ate-
nuar los sntomas de la patologa psiquitrica
primaria o disminuir los efectos secundarios
del tratamiento.
Hipersensibilidad biolgica: entre los enfer-
mos psiquitricos, el consumo de cantidades
relativamente pequeas de alcohol u otras
drogas produce efectos mucho ms inten-
sos que los esperados. Se supone que esta
hipersensibilidad es producida porque su vul-
nerabilidad gentica est aumentada.
Trastorno psiquitrico secundario: la patologa
psiquitrica estara producida por el TUS y co-
rrespondera a la categora nosolgica de los
trastornos inducidos por sustancias.
Modelos bidireccionales: proponen que la in-
terrelacin entre los distintos trastornos justi-
cara la persistencia de la comorbilidad en el
tiempo.
Junto a los cuatro tipos de modelos etiopatognicos
expuestos, otros factores etiolgicos comunes del
consumo de drogas como la presin social, las ex-
pectativas o determinados rasgos de personalidad
como la desinhibicin o la bsqueda de sensaciones,
inuyen en una ms elevada incidencia de la adiccin
a sustancias entre los enfermos psiquitricos. Entre
estos factores, los dcits en las relaciones sociales
destacan como factor de riesgo, bajo la hiptesis de
que el consumo de drogas proporcionara mayor faci-
lidad de integracin del enfermo en un grupo social.
4. CLNICA
La coexistencia de un TUS comrbido con otra
enfermedad psiquitrica se asocia a un peor pro-
nstico, mayor frecuencia de recadas y de ingresos
hospitalarios, peor adherencia al tratamiento y un
agravamiento de la psicopatologa presente en el
paciente. Al margen de estas consideraciones, las
manifestaciones clnicas de la comorbilidad entre un
TUS y otra patologa psiquitrica no dieren, en gran
medida, de las que caracterizan a cada trastorno
por separado. No obstante, es conveniente tener en
cuenta algunas particularidades:
La aparicin de una recidiva de la enfermedad
psiquitrica, en periodos de abstinencia, siem-
pre debe ser considerada como un factor de
riesgo para la recada en el consumo.
Los psicticos duales suelen presentar un pre-
dominio de la sintomatologa positiva, indepen-
dientemente de los episodios de intoxicacin
por consumo de sustancias.
Los pacientes adictos a sustancias con un tras-
torno bipolar comrbido a menudo maniestan
ms episodios mixtos o de ciclacin rpida.
El riesgo de suicidio es superior entre los pa-
cientes duales.
Entre los enfermos duales con trastornos de
ansiedad existe mayor probabilidad de fen-
menos de rebote, motivados por el efecto de
la droga consumida en los sistemas de neuro-
transmisin.
De igual modo, debe vigilarse estrechamente la su-
perposicin de sntomas y determinar si stos son
primarios o producidos por cuadros de intoxicacin,
abstinencia o el intenso deseo por consumir (cra-
ving).
5. DIAGNSTICO
El diagnstico de la comorbilidad psiquitrica en los
pacientes con un TUS o viceversa presenta algu-
nas dicultades. A pesar de la elevada prevalencia
de TUS entre los pacientes psiquitricos, es habi-
tual que este tipo de trastornos no sea identicado
por motivos diversos, como la falta de formacin del
profesional, la errnea creencia de que los tratamien-
tos son poco efectivos o, simplemente, porque no
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1077 7/5/10 13:19:20
1078
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
se interrogue al paciente acerca de su consumo de
sustancias. En otras ocasiones, el deterioro cognitivo
del enfermo psiquitrico diculta en gran medida la
entrevista clnica y la obtencin de datos que apunten
hacia la existencia de un TUS. Tambin es comn que
el enfermo se encuentre en un estado motivacional
pre-contemplativo, sin disposicin alguna al cambio.
Finalmente, no debe olvidarse que los patrones de
consumo as como las consecuencias de ste son
sensiblemente distintas entre los pacientes con co-
morbilidad psiquitrica: pequeos consumos pueden
ser problemticos, motivo por el que no debe utilizar-
se como patrn de referencia el consumo de otros
pacientes. Entre los enfermos atendidos en centros
especcos de drogodependencias, estos errores
diagnsticos acontecen con similar frecuencia, en
este caso asociados a la inexperiencia de algunos
profesionales para detectar patologas psiquitricas.
En ambas poblaciones clnicas, la confusin puede
estar igualmente justicada por dicultades en el
diagnstico diferencial, considerndose como tras-
torno inducido por sustancias aquello que realmente
es un trastorno psiquitrico primario.
El diagnstico de los TUS comrbidos incluye, ob-
viamente, el especco de cada uno de los trastornos
que coexisten en el paciente. Es aconsejable incidir
en determinados aspectos clave como:
Evaluar detalladamente el consumo de sustan-
cias y su relacin con el trastorno psiquitrico
comrbido, as como de su influencia en la
intensidad sintomatolgica y la adherencia al
tratamiento.
Valorar las consecuencias del consumo en dis-
tintas reas del funcionamiento diario del pa-
ciente como sus relaciones sociales, trabajo,
ocio, etc.
Detectar los riesgos asociados al consumo,
como la auto/heteroagresividad o la posible
infeccin y transmisin de enfermedades con-
tagiosas.
Analizar la motivacin al cambio y los objetivos
del paciente relacionados con el abandono o
disminucin del consumo de drogas.
Las herramientas diagnsticas en los casos de co-
morbilidad son, bsicamente, las mismas que para
cada uno de los distintos trastornos por separado,
destacando la entrevista clnica como principal ins-
trumento que debe dirigirnos hacia un correcto diag-
nstico. Para ello es aconsejable mantener cierto
grado de sistemtica, incluyendo aspectos como
los antecedentes de consumo, familiares, historia
premrbida, as como la cronologa de consumo y
abstinencia y su relacin con la sintomatologa. Es
igualmente importante recabar informacin proce-
dente de familiares, cuidadores o personas prximas
al paciente. Las pruebas biolgicas clsicas en dro-
godependencias adquieren especial valor en estos
casos y deben ser consideradas en todo protocolo
diagnstico. En el caso del alcohol, la determina-
cin de los valores sricos de transaminasas, VCM
y transferrina deciente en carbohidratos (CDT); en
relacin a otras sustancias, la deteccin de txicos
en orina o el anlisis del pelo.
La valoracin diagnstica debe realizarse en momen-
tos en los que el paciente se encuentre estable y
nunca bajo los efectos de sustancias o de sintoma-
tologa de abstinencia (exceptuando, si as fuera ne-
cesario, el urinoanlisis). Es preferible que cualquier
referencia al consumo de alcohol u otras drogas se
realice una vez avanzada la entrevista y atendida la
demanda inicial del paciente.
En la protocolizacin del diagnstico de toda en-
fermedad psiquitrica en especial, del trastorno
mental grave es aconsejable incluir instrumentos
de deteccin as como de severidad del consumo
de drogas, que hayan sido validados en este tipo de
poblacin y se caractericen por su brevedad. Entre
los ms utilizados destacan:
Instrumentos de deteccin: tanto el Alcohol Use
Disorders Identication Test (AUDIT) como el
CAGE son dos cuestionarios breves con eleva-
da eciencia diagnstica en los trastornos por
consumo de alcohol. El Drug Abuse Screening
Test (DAST) es igualmente muy til en el caso
de otros tipos de sustancias. Finalmente, el
Darmouth Assessment of Lifestyle Instrument
(DALI) fue especficamente diseado para
detectar consumos problemticos de alcohol
y otras drogas en enfermos con un trastorno
mental grave.
Instrumentos de valoracin de la gravedad de la
adiccin: un clsico como el Addiction Severity
Index (ASI) es de difcil aplicacin en los casos
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1078 7/5/10 13:19:20
1079
120. EL PACIENTE CON DIAGNSTICO DUAL
de patologas psiquitricas ms severas por su
extensin. Para valorar la intensidad o gravedad
de la adiccin es aconsejable utilizar instrumen-
tos breves como la Severity Dependence Scale
(SDS) o el Leeds Dependence Questionnaire
(LDQ), as como los cuestionarios de cribaje
anteriormente citados. En la evaluacin de la
sintomatologa de abstinencia se utilizaran las
escalas especcas para cada tipo de sustancia
como la Clinical Institute Withdrawal Assesment
for Alcohol (CIWA-Ar).
La presencia de otras patologas psiquitricas entre
los pacientes atendidos en centros especcos de
drogodependencias pueden ser evaluada mediante
entrevistas semi-estructuradas como la Psychiatric
Research Interview for Substance and Mental Di-
sorders (PRISM), la Mini-International Neuropsy-
chiatric Interview (MINI) o la Diagnostic Interview
for Genetic Studies (DIGS), todas ellas validadas
en nuestro pas.
6. DIAGNSTICO DIFERENCIAL
Por su propia naturaleza, la comorbilidad entre un
TUS y otros trastornos psiquitricos constituye una
patologa mltiple. En consecuencia, el diagnstico
diferencial incluir el propio de cada uno de los tras-
tornos que la constituyen. De igual manera es pre-
ciso establecer la diferenciacin entre un trastorno
psiquitrico primario y uno inducido por sustancias.
Para ello recurriremos a la evolucin cronolgica de
cada una de las patologas que concurren, orien-
tndonos hacia un trastorno inducido cuando ste
solo aparezca coincidiendo con una intoxicacin o
en el contexto de un sndrome de abstinencia. Por
el contrario, el trastorno psiquitrico ser primario
cuando se evidencie antes del TUS y/o en momentos
en los que el paciente est abstinencia o sin cambios
signicativos en el consumo de sustancias. Aunque
en sentido estricto ambos casos corresponden a un
diagnstico dual (trastorno psiquitrico secundario a
TUS), la naturaleza primaria o inducida del trastorno
psiquitrico comrbido presenta signicativas impli-
caciones clnicas y teraputicas.
7. TIPOLOGA
La heterogeneidad de los pacientes duales aconse-
ja su tipicacin, dirigida tanto a su ubicacin asis-
tencial como al diseo del plan de tratamiento. En
este sentido, la clasicacin propuesta por Reis es
la ms extendida y divide a los pacientes en cuatro
grupos:
Tipo I: caracterizados por baja severidad tanto
del TUS como del trastorno psiquitrico comr-
bido. Generalmente son atendidos en atencin
primaria.
Tipo II: baja severidad del trastorno psiquitrico
y TUS intenso. Atendidos en centros espec-
cos de drogodependencias.
Tipo III: alta severidad del trastorno psiquitrico
y baja del TUS. Es el perl ms caracterstico
en los dispositivos de salud mental.
Tipo IV: alta severidad de ambos tipos de tras-
tornos. Corresponde a los pacientes duales
de mayor gravedad como es el caso de los
psicticos duales y precisan un tratamiento
integrado y especializado.
Esta clasicacin presenta la ventaja de utilizar como
criterio la intensidad de los sntomas y el impacto
de stos en el individuo, incrementndose progresi-
vamente el nivel de necesidades del paciente y, en
consecuencia, de especicidad del tratamiento.
8. TRATAMIENTO
Como principio general, el tratamiento de los pacien-
tes duales debe realizarse bajo un modelo asistencial
integrado, en el que la atencin al TUS y a los de-
ms trastornos psiquitricos presentes en el sujeto
se provea de forma simultnea por parte del mismo
dispositivo asistencial. Este modelo se contrapone
al consecutivo (en el que primero se atiende una
patologa y luego otra) y al paralelo, caracterizado
por una asistencia de cada tipo de trastorno en un
dispositivo diferente (p. ej. un centro de drogode-
pendencias y una unidad de salud mental). Este
principio bsico adquiere mayor importancia segn
se incrementa el grado en la tipologa de pacientes
expuesta anteriormente.
Los principios del tratamiento en pacientes duales
especialmente en los ms graves o Tipo IV de Reis
presentan ciertas connotaciones diferenciales como
la bsqueda activa de casos, un enfoque asertivo que
facilite la participacin activa del paciente, la amplitud
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1079 7/5/10 13:19:20
1080
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
de servicios que favorezca la estabilidad global del
paciente, la exibilidad y especializacin de las inter-
venciones, as como infundir optimismo y esperanza
en los pacientes y sus familiares y cuidadores. Todo
ello desde la perspectiva de una enfermedad crnica
que conlleva la lgica probabilidad de recadas.
El proceso de tratamiento de la patologa dual en
enfermos mentales severos es complejo y precisa de
un mayor esfuerzo motivacional por parte del equipo
de tratamiento, dividindose en cuatro fases:
Compromiso: se mantiene un contacto regular
con el paciente, aun cuando ste mantenga el
consumo, dirigido a establecer una alianza tera-
putica y cubrir las necesidades bsicas.
Persuasin: mediante intervenciones motivacio-
nales se pretende incrementar la disposicin al
cambio en el paciente e iniciar una reduccin
en el consumo.
Tratamiento activo: dirigido bien hacia la absti-
nencia, bien hacia una reduccin del dao.
Prevencin de recadas: identicacin de fac-
tores de riesgo y entrenamiento en habilida-
des que permitan evitar futuras recadas en el
consumo.
8.1. TRATAMIENTO FARMACOLGICO
En lneas generales, el tratamiento farmacolgico
del paciente con patologa dual no diere del utiliza-
do en cada uno de los trastornos comrbidos que
presente. Sin embargo pueden realizarse algunas
recomendaciones:
Ante la aparicin de sintomatologa psictica es
aconsejable iniciar precozmente el tratamiento
con antipsicticos, incluso antes de realizar el
diagnstico diferencial entre un trastorno psic-
tico primario o inducido por sustancias.
Los antipsicticos atpicos se consideran de
primera eleccin tanto por demostrar mejores
resultados en la reduccin del consumo como
por la mayor sensibilidad de los sujetos adictos
a los efectos extrapiramidales de los antipsic-
ticos clsicos.
Para el tratamiento de los trastornos depresivos
deben seguirse los criterios de ecacia, menor
nmero de efectos secundarios e interacciones,
simplicidad de administracin y menor riesgo
autoltico. De primera eleccin son los ISRS
y duales, estando contraindicados los IMAOs
por su elevado riesgo de toxicidad en el caso
de consumo de drogas.
Con relacin al trastorno bipolar, en fases agu-
das de episodios manacos es aconsejable utili-
zar antipsicticos atpicos. En el mantenimiento
y prolaxis se ha observado mejor respuesta a
los antiepilpticos que al litio, utilizndose el
valproato, y oxcarbacepina como frmacos de
primera eleccin.
En trastornos de ansiedad se aconseja utilizar
ISRS y duales como frmacos de primera elec-
cin. El elevado riesgo de abuso e interacciones
desaconseja el tratamiento mantenido con ben-
zodiacepinas. Cuando fuera preciso, se utiliza-
rn las de vida media larga, a la menor dosis
posible y en tiempo inferior a doce semanas.
El insomnio puede ser tratado mediante antip-
sicticos atpicos o antidepresivos con perles
ms sedativos (mirtazapina, trazodona), a do-
sis inferiores a las teraputicas.
8.2. TRATAMIENTO PSICOTERAPUTICO
La referida heterogeneidad de la patologa dual
desaconseja la utilizacin de una intervencin psi-
coteraputica concreta para todos los casos. Por
el contrario, el plan de tratamiento debe ser minu-
ciosamente individualizado, dependiendo tanto de
la sintomatologa del paciente como de sus propios
objetivos y necesidades. En cualquier caso es pre-
ciso insistir en la necesidad de alcanzar un ptimo
grado de estabilizacin psicopatolgica y de la ade-
cuada alianza teraputica en las que se sustente el
tratamiento. Junto a la intervencin motivacional y la
psicoeducacin (bsica para incrementar la adhesin
al tratamiento), se incluirn distintas tcnicas de tipo
cognitivo-conductual dependiendo de la psicopato-
loga presente en el sujeto:
Tratamientos especcos del TUS: prevencin
de recadas, entrenamiento en habilidades de
afrontamiento, manejo de contingencias, habi-
lidades sociales, asertividad, etc.
Tratamientos especcos del trastorno psiqui-
trico comrbido: ejemplos de este tipo de in-
tervenciones son el entrenamiento en relajacin
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1080 7/5/10 13:19:21
1081
120. EL PACIENTE CON DIAGNSTICO DUAL
en pacientes con trastornos de ansiedad, las
terapias de desensibilizacin sistemtica en las
fobias, la terapia psicolgica integrada (IPT) en
psicticos o la terapia dialctica conductual en
el trastorno lmite de la personalidad.
Modelos de prevencin de recadas para psic-
ticos: se trata de adaptaciones del modelo de
Marlatt realizadas para pacientes psicticos, des-
tacando el Substance Abuse Management Mo-
dule (SAMM) y la Dual Recovery Therapy (DRT).
En cualquier caso, las intervenciones familiares de-
ben complementar la intervencin psicoteraputica,
tanto a nivel psicoeducativo como mediante tcnicas
especcas propias del modelo sistmico y cognitivo-
conductual.
RECOMENDACIONES CLAVE
El principal obstculo al tratamiento de la patologa dual es su infradiagnstico. Por ello,
en todo paciente adicto a sustancias debe realizarse un cribaje de posibles trastornos
psiquitricos comrbidos. De igual modo, en la valoracin clnica de los enfermos psiquitricos
es aconsejable incluir la deteccin del consumo de sustancias.
La alianza teraputica, la motivacin y el establecimiento de objetivos factibles a corto y medio
plazo, as como la individualizacin del tratamiento, son los pilares bsicos del tratamiento
de los pacientes duales.
La intervencin psicoteraputica incrementa sustancialmente la adhesin al tratamiento
en este tipo de pacientes. La integracin de tratamientos biolgicos y psicolgicos ha
evidenciado resultados significativamente ms favorables que la simple administracin
de frmacos.
9. BIBLIOGRAFA BSICA
Bobes Garca J, Casas Brugu M (coord.). Manejo
clnico del paciente con patologa dual. Valencia: Ed.
Socidrogalcohol. 2009.
Rubio G, Lpez-Muoz F, lamo C, Santo-Domingo
J. Trastornos psiquitricos y abuso de sustancias.
Madrid: Ed. Mdica Panamericana. 2002.
San Molina L (coord.). Consenso de la SEP sobre
patologa dual. Barcelona: Sociedad Espaola de
Psiquiatra y Sociedad Espaola de Psiquiatra Bio-
lgica. 2004.
10. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Mueser KT, Noordsy DL, Drake RE, Fox L. Integrated
treatment for dual disorders: a guide to effective prac-
tice. New York: Ed. The Guildford Press. 2003.
Hendrickson EL, Strauss-Schmal M, Ekleberry S.
Treating co-occurring disorders: a handbook for
mental health and substance abuse professionals.
New York: Ed. The Haworth Press, Inc. 2004.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1081 7/5/10 13:19:21
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1082 7/5/10 13:19:21
121. LOS DISPOSITIVOS DE ATENCIN A LOS PACIENTES
CON TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS
Autoras: Mara Ballester Martnez y Ana Ballester Gil
Tutor: Carlos Garca Yuste
Hospital Universitario de La Ribera, Alzira. Valencia
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
1083
CONCEPTOS ESENCIALES
Las diferentes fases del proceso teraputico para el drogodependiente son: desintoxicacin,
deshabituacin y reinsercin.
La atencin se har de forma multidisciplinar coordinando los recursos especficos a
travs de las Centros de Atencin a las Drogodependencias estableciendo un plan de
tratamiento individualizado.
1. INTRODUCCIN
Objetivo: mejorar la accesibilidad y la aten-
cin integral de las personas afectadas por
cualquier tipo de drogodependencia u otro
trastorno adictivo.
Se considera la necesidad que, el proceso
teraputico que inicia el enfermo drogodepen-
diente sea un circuito continuado que asegure
la actividad:
Asistencial: Diagnstico, Desintoxicacin y
Deshabituacin.
Social: Integracin/Reinsercin.
El proceso de rehabilitacin debe iniciarse
desde el momento en que el paciente toma
conciencia de su problema de dependencia de
sustancias y el procedimiento a seguir debe,
partir del diseo de un itinerario teraputico
individualizado, que contemple las circuns-
tancias, prioridades, objetivos y ritmo de cada
persona.
Las recadas en el consumo de drogas, una
vez iniciado el proceso de tratamiento forman
parte del mismo, y como tal han de abordarse,
tanto por los profesionales como por el propio
paciente y el entorno familiar y social que le
rodea.
2. PRINCIPIOS PRELIMINARES
2.1. POBLACIN DIANA
Personas con problemas de adiccin que se
hallan en tratamiento en los diversos recursos
de la red pblica o especca de atencin.
Personas que consumen drogas y que acuden
a la red sanitaria general por problemas relacio-
nados con su consumo o por otros problemas
de salud.
Personas con problemas de adiccin o que han
logrado la abstinencia y, en ambos casos, se
hallan en vas de insercin social.
Personas que se hallan internas en centros pe-
nitenciarios o estn siguiendo programas alter-
nativos al cumplimiento de penas de prisin.
Menores consumidores de drogas, internos en
centros de proteccin o reforma.
Las familias o el entorno de las personas con
problemas de adiccin, con especial atencin
a los descendientes.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1083 7/5/10 13:19:21
1084
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
Las personas afectadas por patologa dual, que
cronican y empeoran la evolucin as como el
pronstico del problema adictivo.
2.2. LOS ENTORNOS DESDE DONDE
SE DESARROLLA ESTE MBITO DE
INTERVENCIN
Sistema sanitario: mediante los servicios de
atencin primaria y los dispositivos de apoyo
especcos (centros de atencin y seguimiento;
centros de salud mental, etc.). Evitar la dupli-
cacin de redes asistenciales.
Servicios sociales: en coordinacin con el sa-
nitario.
mbito laboral: asegurando la coordinacin de
los servicios de prevencin de riesgos laborales,
los comits de empresa y sindicatos, as como
con los servicios sanitarios y los sociales.
El sistema judicial: promoviendo la coordinacin
con el sector socio-sanitario y facilitando un en-
foque judicial orientado a la incorporacin social
de las personas en situaciones vulnerables.
3. NIVELES ASISTENCIALES
Segn el grado de especializacin, los dispositivos
que conguran el circuito asistencial de atencin a
los drogodependientes son:
3.1. PRIMER NIVEL
Constituido por los recursos que sirven de acceso al
circuito asistencial. Las vas de acceso son:
Centros de Atencin Primaria de Salud.
Centros de Servicios Sociales.
Unidades de Salud Mental.
Servicios tipo dispensario.
Unidades Mviles.
ONGs que realizan actividades de prevencin/
incorporacin social y de apoyo y asesoramiento.
Objetivos:
Informacin sobre los recursos disponibles.
Deteccin precoz.
Motivacin para iniciar tratamiento.
Derivacin a recursos de segundo nivel.
3.2. SEGUNDO NIVEL
En este nivel se sitan las Centros de Atencin
a las Drogodependencias (CAD).
Es el eje del proceso asistencial donde se arti-
cula el diseo y la coordinacin de los progra-
mas de tratamiento individualizados, encamina-
dos a la incorporacin del drogodependiente
en su medio.
Va de acceso: derivado desde los recursos de
primer nivel o directamente, mediante consulta
demandada por el drogodependiente, su familia
u otros allegados.
En la CAD se coordinan las intervenciones de
los diferentes dispositivos, para la descentrali-
zacin de la atencin ambulatoria.
3.3. TERCER NIVEL
Recursos o centros con un alto grado de es-
pecializacin.
Va de acceso: nicamente desde CAD.
Integrado por dispositivos estructurados como:
Unidades de Desintoxicacin Hospitalaria, Uni-
dades de Da y Comunidades Teraputicas,
viviendas tuteladas: a ellos se derivarn dro-
godependientes para alcanzar unos objetivos
concretos, dentro de su programa de tratamien-
to individualizado.
4. DISPOSITIVOS DE ATENCIN EN EL
TRASTORNO POR USO DE SUSTANCIAS
4.1. CENTROS DE ATENCIN
A LAS DROGODEPENDENCIAS (CAD) (tabla 1)
Centros especializados en la atencin a las per-
sonas con problemas derivados de las drogas.
Tambin se presta atencin a las ludopata.
Se componen de equipos multidisciplinares de
profesionales sanitarios que garantizan la aten-
cin personalizada y directa a los pacientes y
sus familiares.
Son centros de tratamiento ambulatorio (Desin-
toxicacin y Deshabituacin) donde se desarro-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1084 7/5/10 13:19:21
1085
121. LOS DISPOSITIVOS DE ATENCIN A LOS PACIENTES CON TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS
lla la asistencia a personas con problemas por
consumo de drogas legales (tabaco, alcohol,
metadona, frmacos de abuso) e ilegales (he-
rona, cocana, xtasis, THC, anfetaminas).
Objetivos:
Diagnstico y tratamiento de pacientes con
patologa adictiva.
Tratamiento de los familiares de los pacientes
que lo requieran.
Coordinacin con los distintos recursos que
el paciente pueda precisar as como posibi-
litar una derivacin, cuando proceda, a otros
niveles de atencin para lograr la mxima e-
cacia teraputica.
Desarrollo de actividades de informacin, pre-
vencin, programas de reinsercin social.
4.2. RECURSOS COMPLEMENTARIOS PRINCIPALES
DE LA RED ASISTENCIAL EN DROGAS
Unidades de desintoxicacin hospitalaria:
Integrados en hospitales son dispositivos que
realizan tratamientos de desintoxicacin en
rgimen de internamiento.
Es el pilar fundamental, junto con la desintoxi-
cacin ambulatoria y el tratamiento de susti-
tucin, en la rehabilitacin de los enfermos
drogodependientes.
Indicacin: viene determinada por las carac-
tersticas del propio sujeto, de las sustancias
consumidas, de la falta de apoyo familiar, de
su historia clnica, de la gravedad del diagns-
tico en el momento de la valoracin mdica y
de la inclusin en un circuito de atencin.
Los ingresos deben ser siempre programados
a peticin de las CADs, a donde deben ser
derivados nuevamente.
Centros de da:
Dispositivos que, en rgimen de estancia de
da, realizan tratamientos de deshabituacin
y rehabilitacin mediante terapia farmacol-
gica, psicolgica, formativa y ocupacional
a pacientes drogodependientes derivados
desde los CAD.
Promueven la participacin activa de los
pacientes, por un tiempo determinado, con
objeto de facilitar su incorporacin social.
Quedan fuera de sus funciones la atencin a
procesos de desintoxicacin o su utilizacin
como residencia.
Dispositivos de Dispensacin de Metado-
na:
Unidades mviles que facilitan la labor de
acercamiento de los recursos a los usuarios
de drogas a tratamiento a modo de extensin
de las propias CADs (continuidad terapu-
tica).
Dirigidos a usuarios de los programas de
mantenimiento con derivados de opiceos,
principalmente los de baja exigencia.
Unidades de deshabituacin residencial:
Dispositivos que realizan tratamientos integra-
les en rgimen de internamiento para deshabi-
tuacin, rehabilitacin y reinsercin mediante
terapia y promocin de la participacin activa
de los pacientes, con objeto de facilitar su in-
corporacin social.
Tabla 1. Perfil del drogodependiente atendido en los CADs en Espaa
44% mujeres; 66% varones.
Contacto con los centros especfcos tras 6 aos de consumo.
Casi 100% policonsumidores.
Consumo de drogas: cocana 21%; alcohol 18%; herona 15%; cannabis 7%.
Enfermedades diagnosticadas: 26% VIH; 32% hepatitis; 21% patologa dual.
Edad de inicio en el consumo: antes de los 16 aos 32%; entre los 16 y 25 aos 44%.
Estudio de la UNAD (Unin de Asociaciones y Entidades de Atencin al Drogodependiente).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1085 7/5/10 13:19:21
1086
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
Se ofrece un abordaje intensivo y global con
actividades de tipo psicoteraputico, ocu-
pacional, socioeducativo y, eventualmente,
farmacolgico.
Viviendas tuteladas:
Son viviendas convencionales, sin funciones
asistenciales, en las que se convive de for-
ma autosuciente y normalizada, su objeto
se orienta hacia alcanzar el mayor grado de
autonoma personal y de convivencia dentro
de un ambiente normalizado.
Todos los usuarios de las viviendas deben es-
tar atendidos en otros recursos asistenciales,
con su diagnstico, tratamiento y medidas de
seguimiento.
Se dirigen a drogodependientes en proceso
de insercin social.
Herona, cocana y alcohol son los perles
mayoritarios de los usuarios que se benecian
de estas viviendas tuteladas.
Unidades de valoracin y apoyo a drogodepen-
dientes:
Recursos de asesoramiento y apoyo a los
rganos jurisdiccionales en valoracin de
drogodependientes con problemas legales.
Centros de encuentro y acogida:
Recursos en rgimen de internamiento tem-
poral y/o ambulatorio.
Intervencin en el mbito social, sanitario y
teraputico, desde un modelo de disminucin
de daos y riesgos, priorizando el objetivo
de minimizar los daos provocados por las
conductas adictivas.
El perfil de usuario ms deteriorado y con
menos recursos personales y ambientales.
Asociaciones y ONGs:
Diferentes recursos alternativos de ayuda y
tratamiento al drogodependiente. P. ej. Alco-
hlicos Annimos, Proyecto Hombre (gura 1).
5. PATOLOGA DUAL
Con este trmino se denomina a la concurren-
cia en un mismo individuo de, por lo menos,
un trastorno por consumo de sustancias y otro
trastorno psiquitrico.
Los estudios epidemiolgicos internacionales
revelan que la comorbilidad de abuso/
dependencia a sustancias se da entre el 70 y el
80% en los pacientes con esquizofrenia, mas
del 60% en los pacientes con trastorno bipolar,
ms del 70% en los trastornos de personalidad
graves, cifras mayores del 30% en trastornos
por ansiedad y depresin, al igual que ocurre
con el Trastorno por Dcit de Atencin e
Hiperactividad (TDAH).
Actualmente empiezan a surgir equipos espe-
cializados dedicados a la salud de las personas
con Patologa Dual.
Estos dispositivos deben incluir unidades de
agudos, diferentes de las unidades de desintoxi-
cacin existentes y dispositivos para pacientes
con patologa dual subagudos, con ingresos
programados que dispongan de un programa
integral multidisciplinar y rehabilitador.
6. PAIME
Programa de Atencin Integral al Mdico En-
fermo y a todos los sanitarios.
Tiene la nalidad e atender especcamente las
necesidades asistenciales de los profesionales
sanitarios afectados por problemas relaciona-
dos con las drogas.
Existe en todas las autonomas desde el ao 2000.
7. ATENCIN AL DROGODEPENDIENTE
EN PRISIONES
Elevada prevalencia en poblacin de prisio-
nes.
Programas coordinados entre administracio-
nes penitenciarias, administraciones pblicas
y otras instituciones de Atencin Especializada
en drogodependencias para los internos que
voluntariamente lo soliciten.
Responsable de la organizacin interna:
Grupo de Atencin a los Drogodependientes
(GAD). Equipo multidisciplinar formado por
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1086 7/5/10 13:19:21
1087
121. LOS DISPOSITIVOS DE ATENCIN A LOS PACIENTES CON TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS
personal del centro penitenciario, otras insti-
tuciones y ONGs.
Evala y atiende de forma individualizada al
recluso.
Coordina los programas y el itinerario tera-
putico.
Programas de intervencin en centros peniten-
ciarios:
Programa de prevencin y educacin en salud.
Mediacin en salud.
Programas orientados a la abstinencia.
Programas de reduccin de daos y riesgos.
Programas de mantenimiento con metadona.
Programas de intercambio de jeringuillas.
Otros programas:
Programas de acogida y motivacin al tra-
tamiento.
Programas de carcter ldico o recreativo.
Programas de preparacin para la vida en
libertad.
Figura 1. Ejemplo de modelo asistencial
(Esquema del modelo asistencial del Plan Estratgico sobre Drogodependencias
y Otros Trastornos adictivos 2006-2010 de la Comunidad Valenciana.)
DROGODEPENDENCIAS
PREVENCIN
Unidades de
Prevencin
Comunitaria
(UPCs)
Unidades de Conductas Adictivas
(UCAs)
Centros de Encuentro
y Acogida (CEAs)
Programas de evitacin
y reduccin de daos
Programa de
Intervencin en
Comisara (PICs)
Unidades de Patologa Dual
(UPDs)
Unidades de Deshabituacin
Residencial (UDRs)
Unidades de Valoracin
y Apoyo a las
Drogodependencias (UVADs)
Centros de Da (CDs)
Viviendas
Tuteladas (VVTT)
Unidades de
Desintoxicacin
Hospitalaria
(UDHs)
TRATAMIENTO INTEGRAL ATENCIONES ESPECIALES
UNIVERSAL SELECTIVA DESINTOXICACIN DESHABITUACIN INTEGRACIN
REFRACTARIAS
A TRATAMIENTO
CON PROBLEMAS
JURDICO LEGALES
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1087 7/5/10 13:19:21
1088
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
8. BIBLIOGRAFA BSICA
Plan Nacional sobre Drogas 2006-2010. BOE N
o
38.
Sec. I: 15284-15312.
BO. Comunidad de Madrid 8 de julio 2002 nm.
160:5. Comunidad de Madrid, Toxicomanas, Drogo-
dependencias y otros trastornos adictivos.
Plan Estratgico sobre drogodependencias y otros
trastornos adictivos de la Comunidad Valenciana.
2006-2010.
Plan de Galicia sobre drogas: organizacin y funcio-
namiento de la red asistencial, Santiago de Com-
postela, 2002.
Propuesta a la Estrategia en Salud Mental del Sis-
tema Nacional de Salud. Asociacin Espaola de
Patologa Dual.
9. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Torrens M. Patologa dual: situacin actual y retos
de futuro. Adicciones. 2008;20:315-320.
Fridell M, Nilson M. Comorbilidad: el consumo de
drogas y los trastornos mentales.
San L (coord.). Sociedad Espaola de Psiquiatra.
Consenso en patologa dual. Barcelona: Ed. Ars
Mdica. 2004.
RECOMENDACIONES CLAVE
Objetivo de los dispositivos: mejorar la accesibilidad y la atencin integral de las personas
afectadas por cualquier tipo de drogodependencia u otro trastorno adictivo.
El CAD es el dispositivo sobre el que pivota la asistencia.
COORDINACION entre diferentes niveles y equipos multidisciplinares es fundamental
para conseguir resultados.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1088 7/5/10 13:19:22
122. ASPECTOS DE GESTIN Y DOCUMENTACIN EN LA ATENCIN
A LOS TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS
Autoras: Luz Gonzlez Snchez y Virginia Redondo Redondo
Tutor: Bartolom Prez Glvez
Hospital Universitario de San Juan. Alicante
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
1089
CONCEPTOS ESENCIALES
La atencin a los trastornos por uso de sustancias debe guiarse bajo los principios del gobierno
clnico, manteniendo y mejorando unos estndares de calidad que garanticen un tratamiento seguro
para el paciente, basado en la evidencia cientfica, eficaz, eficiente, accesible y equitativo.
En la evaluacin de los tratamientos es preciso incluir, cuando menos, los cinco tipos bsicos de
sta: la evaluacin de necesidades, de procesos, de resultados, de satisfaccin del paciente y
econmica.
1. INTRODUCCIN
En la ltima dcada, la asistencia a los trastornos por
uso de sustancias ha sido progresivamente normali-
zada, introducindose conceptos de gestin comu-
nes al tratamiento de otras patologas. De este modo
se abandona la utilizacin de criterios basados en
creencias y en informaciones carentes de la exigible
evidencia cientca.
La actuacin conjunta de distintos organismos inter-
nacionales ha permitido unicar recientemente unos
principios bsicos en este tipo de tratamientos, inclu-
yendo una extensa metodologa de evaluacin, cuyo
conocimiento se hace preciso para los profesionales
que trabajan en el campo de la Psiquiatra. El objeto
del presente captulo se centra en exponer, de mane-
ra introductoria y sintetizadora, el estado de situacin
actual de la gestin en los tratamientos de las drogo-
dependencias, con especial nfasis en su evaluacin.
2. PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO EN
DROGODEPENDENCIAS: EL GOBIERNO
CLNICO
La necesidad de normalizar la asistencia sanitaria
a las personas adictas a sustancias motiv que la
Ocina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) y la Organizacin Mundial de la Sa-
lud (WHO) aprobaran recientemente un documento
conjunto que recoge los siguientes principios bsicos
que deben caracterizar la gestin de los tratamientos
en drogodependencias:
Disponibilidad de un extenso programa de tra-
tamiento de fcil acceso.
Deteccin, evaluacin, diagnstico y planica-
cin individualizada del tratamiento.
Realizacin de intervenciones basadas en la
evidencia cientca.
Respeto a los derechos humanos y a la digni-
dad del paciente.
Atencin a grupos de poblacin especcos
como mujeres, adolescentes, enfermos con
comorbilidad orgnica o psiquitrica, minoras
tnicas, etc.
Atencin a los aspectos relacionados con la
delincuencia asociada.
Implicacin comunitaria, participacin y orien-
tacin hacia el paciente.
Existencia de un mtodo efectivo y eciente de
gobierno clnico.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1089 7/5/10 13:19:22
1090
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
Desarrollo de polticas globales, planicacin
estratgica y coordinacin de servicios.
Esta es la primera ocasin en la que el gobierno
clnico (clinical governance) aparece reejado en
un consenso internacional sobre el tratamiento de las
drogodependencias. Este concepto hace referencia
a un sistema de trabajo dirigido a la monitorizacin y
mejora continuada de la calidad de las intervenciones
clnicas. El gobierno clnico incluye algunos compo-
nentes de especial relevancia y necesaria aplicacin
en el campo de las drogodependencias, como son:
La efectividad clnica, aplicando intervencio-
nes basadas en la evidencia y evaluando su
implementacin y efectividad mediante audito-
ras clnicas.
El desarrollo profesional, favoreciendo la cons-
tante actualizacin de los conocimientos.
El trabajo en equipo, con una clara denicin de
los roles y responsabilidades de cada uno de
los agentes implicados en el tratamiento.
La gestin de la informacin, incluyendo la ob-
tencin y custodia de datos y registros clnicos,
los mecanismos para compartir la informacin
con otros profesionales e instituciones implica-
das, el anlisis de los datos disponibles y el uso
efectivo de los resultados obtenidos.
La implicacin de los pacientes y cuidadores en
el tratamiento, tomando en consideracin sus
necesidades y opiniones.
La gestin de riesgos, desde su prevencin y
control (por ejemplo, la vacunacin del equi-
po) hasta la investigacin de incidentes que
pudieran ocurrir.
La salud pblica, atendiendo a la incidencia
de las drogodependencias en la comunidad y
fomentando la implicacin de los clnicos en
la promocin de la salud, la prevencin de la
enfermedad y la desaparicin de desigualdades
en materia de salud.
La puesta en prctica de estos componentes
esenciales del gobierno clnico se materializa median-
te la realizacin de distintas actuaciones, como:
La existencia de una poltica de servicio clara-
mente denida, asegurando que todo el equipo
comparta una losofa de tratamiento, objetivos
y procedimientos comunes.
Disponer de protocolos de tratamiento que de-
tallen los criterios de admisin, procedimientos
de valoracin, planicacin y provisin de cuida-
dos, criterios de conclusin de la intervencin
teraputica y sistemas de revisin.
Denir roles y responsabilidades de la plantilla
profesional, as como del sistema de formacin
continuada que permita mantener altos estn-
dares de calidad asistencial.
La supervisin dirigida a evitar el burnout en-
tre los profesionales.
La disponibilidad de los recursos econmicos
adecuados que permitan mantener una oferta
de servicios estable y de calidad.
La existencia de estructuras de coordinacin y
otros sistemas de comunicacin entre servicios
de tratamiento, as con otros agentes necesa-
rios para mantener la continuidad de cuidados,
como los mdicos de Atencin Primaria o de
otras especialidades, y los servicios sociales.
El desarrollo de sistemas de evaluacin dirigi-
dos a valorar el cumplimiento de los objetivos y
que ofrezcan una retroalimentacin para mejorar
la calidad asistencial.
La actualizacin de los servicios ofertados,
adaptndolos a las necesidades de la poblacin
susceptible de necesitar un tratamiento.
El gobierno clnico implica la responsabilidad de
la institucin en el mantenimiento y mejora de unos
estndares de calidad que garanticen un tratamiento
seguro para el paciente, basado en la evidencia cien-
tca, ecaz, eciente, accesible y equitativo.
3. EVALUACIN DE LOS TRATAMIENTOS
EN DROGODEPENDENCIAS
La gestin clnica precisa de sistemas de evaluacin
continuada que ofrezcan una adecuada retroalimen-
tacin para mejorar la calidad asistencial. En sntesis,
podemos distinguir cinco tipos principales de eva-
luacin de los sistemas y servicios de tratamiento de
drogodependencias:
Evaluacin de necesidades.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1090 7/5/10 13:19:22
1091
122. ASPECTOS DE GESTIN Y DOCUMENTACIN EN LA ATENCIN A LOS TRASTORNOS
POR USO DE SUSTANCIAS
Evaluacin de procesos.
Evaluacin de resultados.
Evaluacin de la satisfaccin de los pacientes.
Evaluacin econmica.
3.1. EVALUACIN DE NECESIDADES
La evaluacin de necesidades se orienta a determinar
la extensin del problema as como de las respuestas
asistenciales que se precisan para afrontarlo. Las
necesidades asistenciales tienen una naturaleza di-
nmica que aconseja estimarlas tanto en el momento
actual como a corto o medio plazo. Este tipo de
evaluacin inicial es bsica para cualquier plani-
cacin posterior de recursos y debe ser realizada
con carcter previo al inicio de cualquier actividad
asistencial que se prevea desarrollar.
El trmino necesidades es un amplio concepto
que puede ser denido desde distintas perspectivas.
Mientras a nivel epidemiolgico la necesidad de tra-
tamiento puede ser entendida como la capacidad de
que una comunidad se benecie de un tratamiento
especco, desde una perspectiva individual se con-
siderar que una necesidad es aquello que el sujeto
desea. Las necesidades de tratamiento en drogo-
dependencias tambin se encuentran inuenciadas
por valores individuales y colectivos. Obviamente
es necesario encontrar un punto de equilibrio entre
ambos extremos e iniciar este tipo de evaluacin con
una denicin concreta del concepto. Una buena de-
nicin es la propuesta por la UNODC, entendiendo
necesidad como aquello de lo que una persona
se podra beneciar si tuviera acceso al sistema de
tratamiento.
En su formulacin, la evaluacin de necesida-
des debe responder a algunas cuestiones crticas
como:
Cul es la incidencia y prevalencia de los
trastornos por uso de sustancias en la pobla-
cin?.
Cul es la previsin de la demanda de trata-
miento?.
Qu tipo de intervenciones asistenciales de-
ben ser ofertadas?.
Cules son las principales carencias existen-
tes en el tratamiento actualmente ofertado a la
poblacin?.
Para dar respuesta a estas interrogantes, la eva-
luacin de necesidades incluir determinadas activi-
dades entre las que se encuentran las siguientes:
Denir las caractersticas de la poblacin cuyas
necesidades estn siendo determinadas.
Utilizar datos de prevalencia y/o incidencia exis-
tentes previamente, como los procedentes de
encuestas de consumo en poblacin general y
subgrupos especcos (adolescentes, pobla-
cin laboral, mujeres).
Incorporar a la evaluacin aquellos indicadores
indirectos que permitan estimar la magnitud del
problema, como los registros de morbilidad y
mortalidad asociadas al consumo de drogas.
Contar con la opinin de todos los agentes
implicados (poblacin general, pacientes, fa-
miliares, profesionales, gestores pblicos)
mediante la realizacin de encuestas espec-
cas y grupos de discusin.
Identicar los recursos asistenciales actualmen-
te existentes, valorando su capacidad asisten-
cial, utilizacin por la poblacin, tiempos de
respuesta (lista de espera) y rendimiento.
Revisar experiencias previas en contextos simi-
lares, as como intervenciones teraputicas es-
peccas que pudieran ser ecaces y ecientes.
En cualquier caso, la evaluacin de necesidades
debe determinar la diferencia entre la poblacin que
debera ser atendida por un trastorno por uso de sus-
tancias y la que realmente est recibiendo cobertura,
as como la adecuacin de sta para resolver las
necesidades especcas de los pacientes.
3.2. EVALUACIN DE PROCESOS
Tiene por objeto conocer cmo se est desarrollan-
do realmente el programa de tratamiento y si ste
se adecua a la planicacin del mismo. No intenta
conocer los cambios que pudieran haberse gene-
rado en los pacientes pero s la forma en la que los
recursos asistenciales son utilizados para producir
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1091 7/5/10 13:19:22
1092
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
algunos outputs para los que fueron diseados (por
ejemplo, el nmero de pacientes atendidos).
En su desarrollo, una evaluacin de procesos de-
bera responder a cuestiones como las siguientes:
Cul es el nmero de personas que son aten-
didas anualmente?.
El tipo de pacientes atendidos coincide con
el tipo inicialmente previsto?.
Cul es el tiempo de respuesta del servicio (o
recurso) y su lista de espera?.
Cul es la actividad asistencial (o administra-
tiva, docente, investigadora, etc.) del servicio,
recurso y/o profesional implicado?.
Qu formacin est recibiendo el equipo pro-
fesional y cul es su grado de satisfaccin con
su trabajo?.
La evaluacin de procesos se relaciona ntimamen-
te con la mejora continua de la calidad e incluye
mltiples reas de anlisis. La coordinacin entre
los distintos recursos y niveles asistenciales, la ac-
cesibilidad al tratamiento, el cumplimiento de estn-
dares previos, la extensin y complementariedad de
la oferta teraputica, la calidad de los registros o la
capacidad docente e investigadora son, entre otros,
elementos que deben ser incluidos en una evaluacin
de este tipo.
3.3. EVALUACIN DE RESULTADOS
La evaluacin de resultados analiza el grado de cam-
bio que se obtiene en el paciente como resultado
del tratamiento que ha recibido. En otras palabras,
la evaluacin de resultados analiza cul es la ecacia
del tratamiento. Un aspecto clave de este tipo de
evaluacin es determinar la existencia de una rela-
cin de causalidad entre el tratamiento y el cambio
percibido en el sujeto, cuanticando en lo posible la
inuencia del proceso teraputico.
Un aspecto crtico en la evaluacin de resultados
de un programa o servicio de tratamiento de las dro-
godependencias lo constituye la denicin de los
indicadores que van a ser utilizados en la misma.
Los resultados deben medirse no solo en trminos
de abstinencia o uso de sustancias despus del tra-
tamiento, sino incluyendo los cambios objetivados en
el paciente en, al menos, otras tres reas fundamen-
tales: conductas de riesgo, problemas de salud, y
funcionamiento social y personal. En consecuencia,
la evaluacin de resultados dar respuesta a cues-
tiones del tipo:
Qu proporcin de los pacientes que han sido
atendidos concluyen el tratamiento?.
Cuntos se mantienen abstinentes al nalizar
el tratamiento? Cul es la reduccin de con-
sumo obtenida?.
Qu mejora presentan los pacientes, al con-
cluir el tratamiento, en las distintas reas de
funcionamiento evaluadas?.
En qu grado puede atribuirse al tratamiento
la mejora observada en los pacientes?.
El tratamiento ofertado es ms efectivo que
otras opciones teraputicas o que la ausencia
de tratamiento?.
La evaluacin de resultados se basa en la in-
vestigacin cuantitativa y suele utilizar tres tipos de
diseo:
Estudios observacionales o naturalsticos (pre-
post): es la opcin ms extendida y permite
valorar los cambios que se evidencian en un
grupo de pacientes, comparando su estado
previo y posterior al tratamiento. Es el tipo de
diseo ms adecuado para los servicios con
menor experiencia investigadora o que dispon-
gan de escasos medios para ello. Entre sus
limitaciones se encuentra su incapacidad para
establecer una rme relacin causal entre el
tratamiento y los resultados, ya que no contro-
lan otras variables -ajenas al proceso terapu-
tico- que pudieran explicar los cambios obser-
vados. Por otra parte, no permiten comparar
la ecacia del tratamiento ofertado respecto a
otras alternativas teraputicas. Sin embargo,
son muy tiles para corroborar el grado en que
se alcanzan los objetivos inicialmente previstos,
determinar subgrupos de pacientes con mejor
o peor resultado, as como para determinar si
la mejora vara dependiendo de la cantidad y/o
tipo de tratamiento recibido.
Ensayos clnicos aleatorizados: este diseo
compara dos o ms grupos de pacientes que
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1092 7/5/10 13:19:22
1093
122. ASPECTOS DE GESTIN Y DOCUMENTACIN EN LA ATENCIN A LOS TRASTORNOS
POR USO DE SUSTANCIAS
son asignados, de forma aleatoria, al tratamien-
to cuya ecacia se pretende evaluar, a otra al-
ternativa teraputica o, en su caso, al no trata-
miento. Todos los pacientes son evaluados por
igual al inicio y nal del tratamiento. Dado que el
proceso de aleatorizacin hace que la frecuen-
cia de aparicin de otras variables sea similar
en todos los grupos, anula el efecto que stas
pudieran tener en los resultados, permitiendo
inferir una relacin de causalidad entre stos
y el tratamiento que es evaluado. Este tipo de
diseos permite comparar diferentes tipos de
tratamientos entre si, as como variables asocia-
das a estos (por ejemplo, frecuencia, duracin,
ubicacin, etc.).
Comparacin entre grupos no aleatorizados:
constituye una variante del diseo anterior, de
exigencia intermedia entre los estudios natura-
lsticos y los randomizados. En este caso los
pacientes no son inicialmente asignados a cada
grupo de forma aleatoria, sino que en uno (gru-
po experimental) aparece la condicin experi-
mental que se pretende estudiar (por ejemplo,
un determinado tratamiento farmacolgico) y
en el otro no. El xito de este tipo de diseos
depende en gran medida de la similitud de
ambos grupos en distintas variables al inicio
del tratamiento (sexo, edad, severidad de la
adiccin, etc.)
3.4. EVALUACIN DE LA SATISFACCIN
DE LOS PACIENTES
La satisfaccin con el tratamiento recibido condiciona
el resultado de ste y, al mismo tiempo, los resultados
inciden en la satisfaccin percibida. Como ejemplo,
sin esta perspectiva una tasa de abandonos ms
elevada podra ser atribuida a factores propios de los
pacientes, cuando podra estar motivada por causas
atribuibles al servicio como las listas de espera.
El mtodo ms til para evaluar la satisfaccin de
los pacientes es la administracin de cuestionarios
annimos. Existen varios instrumentos validados,
como el Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8)
o el Treatment Perceptions Questionnaire (TPQ), si
bien pueden disearse cuestionarios ad hoc para
una evaluacin en particular. La ecacia de estas
evaluaciones es ms elevada cuando se disea para
un objetivo especco (por ejemplo, valorar la acep-
tacin de cambios en el sistema de tratamiento) y
cuando se utilizan medidas y mtodos adecuados,
que contemplen cuidadosamente factores como el
tamao y seleccin de la muestra, o sus caracters-
ticas socio-demogrcas y clnicas.
3.5. EVALUACIN ECONMICA
Este tipo de evaluacin relaciona los recursos
econmicos invertidos con los benecios obtenidos,
determinando el grado de eciencia del tratamiento.
Se distinguen tres tipos principales de evaluacin
econmica:
Anlisis de costes: determina el coste total del
tratamiento. Ofrece indicadores de inters (por
ejemplo, coste por proceso, por acto o por pla-
za) pero no permite discriminar la eciencia del
recurso evaluado. Un tratamiento puede exigir
menos recursos econmicos pero ser menos
eciente al obtener peores resultados.
Anlisis de coste-ecacia: es el tipo de evalua-
cin ms til, permitiendo comparar dos o ms
tratamientos similares con iguales objetivos y
estableciendo la eciencia de stos. Utiliza in-
dicadores como la duracin de la abstinencia,
la tasa de recadas o cualquier otra medida de
resultados asociada con el tratamiento.
Anlisis de coste-utilidad y coste-benecio: los
anlisis de coste-utilidad utilizan indicadores de
calidad y de expectativas de vida como medida
de resultados. Los anlisis de coste-benecio
relacionan los costes del tratamiento con los
costes evitados por la mejora de la salud y ca-
lidad de vida de los pacientes.
4. A MODO DE CONCLUSIN
Implementar un programa de mejora de la calidad
en la atencin a las drogodependencias precisa tres
condiciones previas: voluntad poltica, disponibilidad
de instrumentos tcnicos y existencia de una cultura
evaluativa. La primera es ajena al clnico, por ms que
ste pudiera inuir en ella. Los instrumentos tcni-
cos corresponden a las guas, estndares y criterios
que deben dirigir la actividad asistencial y en ella
debe participar activamente el psiquiatra, desde la
estructura propia de las sociedades cientcas o de
grupos de trabajo de la institucin en la que ejerza
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1093 7/5/10 13:19:22
1094
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
sus funciones. Finalmente, la cultura evaluativa de-
pender del inters de la organizacin pero, muy
especialmente, de la predisposicin de todos los
profesionales que trabajan en ella.
Por este motivo, disponer de unos conocimientos
bsicos acerca de porqu gestionar y evaluar los tra-
tamientos en drogodependencias y de cmo hacerlo,
constituye una parte esencial del bagaje formativo del
que debe disponer el futuro psiquiatra.
RECOMENDACIONES CLAVE
La atencin a los trastornos por uso de sustancias debe caracterizarse por la amplitud de
servicios ofertados, el incremento de la accesibilidad y la constante adaptacin a una realidad
dinmica, bajo criterios de trabajo multidisciplinar.
La gestin clnica eciente exige compartir una misma losofa de trabajo, basada en la
evidencia cientca, el inters por la mejora de la calidad y el trabajo en equipo.
La evaluacin de los tratamientos no es un instrumento de control del clnico, sino una
herramienta para mejorar la calidad de su trabajo. Por este motivo debe formar parte de
las funciones propias de los profesionales sanitarios, aplicndose de forma regular en los
servicios que atiendan estas patologas.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1094 7/5/10 13:19:22
1095
122. ASPECTOS DE GESTIN Y DOCUMENTACIN EN LA ATENCIN A LOS TRASTORNOS
POR USO DE SUSTANCIAS
5. BIBLIOGRAFA BSICA
Department of Health (England) and the devolved
administrations. Drug Misuse and Dependence: UK
Guidelines on Clinical Management. London: Depart-
ment of Health (England), the Scottish Government,
Welsh Assembly Government and Northern Ireland
Executive. 2007.
Harris S, Taylor S. Clinical Governance in Drug Treat-
ment: A Good Practice Guide for Providers and Com-
missioners. London: National Treatment Agency for
Substance Misuse. National Health System. 2009.
Marsden J, Ogborne A, Farrell M, Rush B. Internation-
al guidelines for the evaluation of treatment services
and systems for psychoactive substance use disor-
ders. Geneva: World Health Organization. 2000.
Ocina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito. Abuso de drogas: tratamiento y rehabilitacin.
Gua prctica de planicacin y aplicacin. Nueva
York: Naciones Unidas. 2003.
UNODC-WHO Program. Principles of Drug Depend-
ence Treatment. Discussion paper. [monografa en
Internet]*. UNODC-WHO; 2008 [acceso 18 agosto
2009] Disponible en http://www.unodc.org/docs/
treatment/UNODC-WHO-Principles-of-Drug-De-
pendence-Treatment-March08%5B1%5D.pdf
6. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction. Evaluating the Treatment of Drug Abuse
in the European Union. EMCDDA Scientic Mono-
graph Series, n
o
3. Luxembourg: Ofce for Ofcial
Publications of the European Communities. 1999.
European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction. Guidelines for the evaluation of treatment
in the eld of problem drug use. A manual for resear-
chers and professionals. EMCDDA Manuals, n
o
3.
Luxembourg: Ofce for Ofcial Publications of the
European Communities. 2007.
Programme on Mental Health. Quality assurance in
Mental Health care. Check-lists & Glossaries. Vol. 2.
Geneva: Division of Mental Health and Prevention
of Substance Abuse. World Health Organization.
1997.
Programme on Substance Abuse. Costs and effects
of treatment for psychoactive substance Use Disor-
ders: A framework for evaluation. Geneva: World
Health Organization. 1996.
Tims FM, Ludford JP. Drug Abuse Treatment Evalua-
tion: Strategies, Progress, and Prospects. NIDA Re-
search Monograph series, n
o
51. Rockville (Maryland):
U.S. Department of Health and Human Services. Na-
tional Institute on Drug Abuse. 1988.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1095 7/5/10 13:19:22
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1096 7/5/10 13:19:22
123. ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES:
ASPECTOS TICOS Y MDICO-LEGALES
Autoras: M
a
ngeles Valero Lpez y Elena Ferrer Snchez
Tutor: Jos Manuel Bertoln Guilln
Hospital Arnau de Vilanova, Llria. Valencia
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
1097
CONCEPTOS ESENCIALES
El ncleo del debate tico en el contexto de las adicciones se centra en la cuestin del
respeto a la autonoma del paciente, entendida como una capacidad fluctuante del individuo.
Desde el punto de vista criminalstico y medicolegal las drogas se consideran factores
crimingenos de primer orden.
Corresponde a los peritos forenses informar sobre el estado del sujeto toxicmano en
sus grados intelectivo y volitivo en el momento de la comisin de los hechos delictivos
que se juzguen, y la relacin entre el consumo de sustancias y la alteracin de esas
capacidades.
1. ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES:
ASPECTOS TICOS
1.1. TRATAMIENTO INVOLUNTARIO
Los problemas ticos bsicos en referencia al trata-
miento involuntario en general surgen entre los auto-
res que se oponen al mismo en toda circunstancia,
alegando que la libertad es un valor tan importante
para la sociedad que se situara por encima del resto
de los valores. Por el contrario, los que estn a favor
del mismo tienden a situarse en una visin utilitarista
defendiendo que lo correcto es disminuir o quitar
aquellas barreras que la enfermedad mental impone
al funcionamiento sano del paciente y que ello justi-
ca una privacin temporal de su libertad fsica.
El debate tico central del tratamiento involuntario
en el contexto de las adicciones posee su origen en
dos corrientes antropolgicas loscas diferentes
que se asimilan a dos perspectivas ticas:
La antropologa mdica: considera la adiccin
como una enfermedad. Se trata de un problema
individual que afecta a una persona que asume
el rol de paciente y en consecuencia puede
verse afectada la competencia del sujeto. El
objetivo del tratamiento se centrara en lograr
la abstinencia del paciente y si eso no fuese
posible se optara por la paliacin de los sn-
tomas derivados. En conexin con lo anterior
se inscribe la tica del paternalismo mdico
cuya esencia es soslayar la autonoma de una
persona con la intencin de proporcionarle un
benecio necesario.
La antropologa legal: considera la adiccin un
vicio, un problema a nivel social que consiste en
una conducta auto-inigida y en consecuencia
si sta produjera un dao a terceros se mere-
cera un castigo. Se equipara a la denominada
tica de la autonoma, entendindola como la
libertad frente a coacciones externas y la pre-
sencia de una facultad mental crtica ejempli-
cada por la comprensin, la intencionalidad y
la capacidad de tomar decisiones voluntarias
por parte del individuo.
El ncleo del debate se centra en la cuestin tica
del respeto a la autonoma del paciente, siendo preci-
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1097 7/5/10 13:19:23
1098
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
samente el concepto de autonoma en el contexto de
las adicciones el que genera mayor controversia.
Algunos mdicos del siglo XIX entendan que la
adiccin a una determinada sustancia consista en
un deseo irresistible de su consumo que limitaba la
libertad de elegir cundo consumirla o abstenerse.
En la perspectiva cognitiva de nales de los aos
80 del pasado siglo se distinguan entre deseos,
las preferencias de primer orden relacionadas con la
impulsividad, y de segundo orden, donde se ubica-
ra la autonoma entendindola como una capacidad
reexiva crtica. Otros autores consideran que la au-
tonoma tiene un carcter dinmico, es un proceso
interpersonal que en el mbito de la relacin mdico-
paciente puede variar en la medida que el paciente
es estimulado para recuperar su propia identidad y
participar en la toma de decisiones.
Autores ms actuales como Janssens y otros con-
sideran que la autonoma es una capacidad positiva
que permite al individuo identicarse y adaptarse a
las diferentes situaciones. Para ellos, diferentes me-
didas restrictivas tales como el ingreso involuntario
no son necesariamente contrarias al principio de
autonoma del paciente.
Foddy y Savulescu argumentan que el deseo adictivo
a una determinada sustancia se tratara de uno ms
de los mltiples existentes en un individuo, aunque de
mayor intensidad. Las personas adictas son autno-
mas con libertad de eleccin y en consecuencia no
se deberan someter a tratamiento involuntario.
Levy explica el menoscabo que sufre la autonoma de
un paciente adicto basndose en un modelo tempo-
ral, en la denominada hiptesis de la ego-depletion:
Segn el modelo, las personas adictas son capaces
de abandonar el consumo de una sustancia en la
medida que son capaces de controlar aquellas sea-
les (amistades, crculo social, determinados lugares)
que pueden disparar el consumo. Cuando el deseo
de consumo es intenso (craving) y se trata de una
situacin prolongada en el tiempo se puede producir
un agotamiento de los mecanismos de autocontrol
y en consecuencia recaer en el ciclo de consumo,
sesgando la autonoma del paciente.
El concepto de autonoma en el contexto de las
adicciones ha suscitado mltiples opiniones diferen-
tes a lo largo del tiempo. La tendencia ms actual
consiste en considerar la autonoma como una capa-
cidad uctuante en el individuo, en cuya valoracin
se recomienda que se tengan en cuenta los mltiples
factores que concurren en un momento dado para
proceder a calibrar los principios ticos que se hallan
en juego (respeto a la autonoma del paciente, no
malecencia, benecencia y justicia).
1.2. MUJERES EMBARAZADAS Y ABUSO
DE SUSTANCIAS
En este contexto las cuestiones ticas abarcan no
slo la relacin profesional-paciente sino que entra en
juego una tercera parte, el feto, complicndose con
las leyes de cada pas que pueden ser ms o menos
restrictivas en cuanto a medidas punitivas. Todo eso
puede favorecer que las mujeres embarazadas que
abusan de sustancias no acudan a recibir tratamiento
por miedo, vergenza o desconanza.
El profesional puede debatirse en cuestiones
tales como la condencialidad de su paciente, el
paternalismo, la autonoma, el bienestar del embrin y
cdigos ticos especcos, recomendndose valorar
en cada momento qu principios ticos deben guiar
su actuacin profesional.
1.3. INVESTIGACIN EN EL REA
DE LAS ADICCIONES
Es importante distinguir entre investigacin terapu-
tica y no teraputica, en funcin de que el paciente
se benecie o no, directamente, de la intervencin.
Las principales cuestiones ticas en este contexto
se centran en el principio de anlisis de riesgos y be-
necios, la necesidad de obtener el consentimiento
informado de los participantes y proteger la con-
dencialidad de los mismos.
Los ensayos clnicos que crean ms polmica son
aquellos donde se prescriben drogas susceptibles
de abuso a personas con un diagnstico de adiccin.
En este contexto existen autores que argumentan
que no es posible obtener en ninguna circunstan-
cia el consentimiento informado al considerar a los
participantes incompetentes, aunque una vez que el
individuo sigue un tratamiento si se podra obtener.
Para otros, en cambio, slo cuando el craving es
irresistible se puede comprometer la voluntariedad
de su participacin.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1098 7/5/10 13:19:23
1099
123. ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES: ASPECTOS TICOS Y MDICO-LEGALES
En todo caso, el nfasis tico radica en que la
capacidad de decisin en estos casos puede ser
uctuante, que no slo el estado de intoxicacin agu-
da o el sndrome de abstinencia pueden afectar al
proceso de toma de decisiones y que es importante
evaluar el contexto donde se lleve a cabo la valora-
cin del paciente.
1.4. GENTICA EN EL REA DE LAS ADICCIONES
Tanto las neurociencias como la investigacin gen-
tica prometen mejorar nuestro conocimiento acerca
de las adicciones aumentando nuestras opciones
teraputicas y la posibilidad de prevencin, siendo en
sta ltima donde se centran las principales cuestio-
nes ticas: la naturaleza predictiva de la informacin
gentica puede producir efectos adversos en la vida
de las personas (estigmatizar, victimizar) y no slo
posee implicaciones individuales sino que abarca a
familias enteras.
Otro supuesto en debate actualmente se centra en el
denominado test gentico predictivo. Es un mtodo
de escrutinio que ciertos autores abogan por su rea-
lizacin en aquellos individuos que posean desde el
punto de vista gentico un alto riesgo de desarrollar
una dependencia a sustancias. Sin embargo, posee
limitaciones tales como la ecacia (al estar implica-
dos varios genes es menos efectivo y ms costoso
por el gran nmero de individuos que se deberan
someter al mismo), la inexistencia de un tratamiento
ecaz o los posibles efectos adversos que pueden
surgir durante su realizacin.
1.5. PRESCRIPCIN DE DROGAS SUSCEPTIBLES
DE ABUSO
La prescripcin de drogas susceptibles de abuso
en la prctica clnica es habitual. En el caso de los
opioides, en muchos pases constituye un problema
de salud pblica importante debido a la alta inciden-
cia de abuso o mala prescripcin. En estos casos se
recomienda tener en cuenta un elemento bsico que
es la conanza mutua en la relacin mdico-paciente
as como una serie de condiciones ticas que debe-
ran guiar la prctica clnica tales como la compasin,
discernimiento, integridad y escrupulosidad.
1.6. VACUNA DE LA COCANA
Se trata de uno de los asuntos que suscita cues-
tiones ticas en la actualidad tales como:
La importancia de asegurarse que los pacientes
consienten libremente la vacuna, conociendo
sus efectos y riesgos.
Los anticuerpos de la vacuna pueden ser de-
tectados en la sangre del paciente implicando
una intromisin en su privacidad e intimidad, y
pueden acarrear estigmatizacin.
Si se aprueba quin tendr derecho a la mis-
ma, cunto costar y quin podr costearla, se
plantearn dilemas respecto a los principios de
justicia e igualdad.
Si se emplea la vacuna como una medida ms
cautelar debera ser rigurosamente estudiada
en pacientes voluntarios.
El riesgo principal que puede entraar la vacuna se
basa en que anima a considerarla como un tratamiento
rpido y puede conducir a la desatencin de otras
necesidades del adicto, sobre todo de mbito social.
1.7. TRASPLANTE DE HGADO Y ALCOHOLISMO
Segn datos estadsticos se sabe que la enfer-
medad heptica terminal que necesita trasplante
de hgado en adictos al alcohol constituye una cifra
signicativa, por ello las principales cuestiones ti-
cas que se plantean en este contexto se relacionan
con los principios de justicia, igualdad, responsabi-
lidad y autonoma. Algunos autores, hace dcadas,
argumentaban que era justo dar una baja prioridad
a aquellos individuos que desarrollaban una enfer-
medad heptica por consumo de alcohol respecto
a la producida por otros factores diferentes como,
por ejemplo, los genticos.
Glannon tambin aboga por otorgarles una baja prio-
ridad a la hora de decidir los transplantes hepticos,
justicndolo a partir de su responsabilidad causal y
moral. La enfermedad heptica causada por alcohol
la considera como evitable y por ello es justo dar
una mayor prioridad a aquellos cuya enfermedad
sobreviene por otros factores como, por ejemplo,
primarios: atresia biliar y otros. La responsabilidad
moral se aplicara en aquellos casos en que exista
una conexin casual establecida entre un compor-
tamiento y una consecuencia del mismo, habiendo
conocimiento acerca de tales consecuencias y una
escasez del bien en cuestin (en este caso el nmero
de donantes de hgado).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1099 7/5/10 13:19:23
1100
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
En la misma lnea, otros autores argumentan que aun-
que los alcohlicos no son responsables de su enfer-
medad, una vez se ha establecido el diagnstico son
responsables de la bsqueda de tratamiento y de pre-
venir las complicaciones; si en ello fallan no sera justo
que tuvieran una baja prioridad respecto del resto.
1.8. CONFIDENCIALIDAD Y ADICCIONES
Los pases tienen legislaciones diferentes en cuanto
a la condencialidad, existiendo una ntima relacin
entre la regulacin de la condencialidad exigida por
el sistema legal y por la tica profesional. Los aspec-
tos ticos se pueden claricar en funcin de los dos
siguientes conceptos:
Privacidad: entendida como la libertad del indivi-
duo de escoger y elegir por s mismo el momen-
to, circunstancias y especialmente el alcance de
la exclusin de otros en lo que concierne a sus
actitudes, creencias, conductas y aspiraciones.
Privilegio: concepto legal que supone el dere-
cho de un individuo a controlar qu informacin
transmitida en un contexto condencial puede
revelarse en un procedimiento judicial o admi-
nistrativo.
En el caso, por ejemplo, de un paciente con diagns-
tico de alcoholismo, es importante asumir que el ma-
terial de su historia personal pertenece al paciente.
2. ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES:
ASPECTOS MDICO-LEGALES
2.1. INTRODUCCIN
Las drogodependencias tienen una elevada impor-
tancia sociolgica, criminolgica y medicolegal.
Desde el punto de vista criminalstico y medicolegal
las drogas se consideran factores crimingenos de
primer orden, destacando los delitos de alteracin
del orden pblico, seguridad del trco, lesiones,
homicidio, insultos, desacato a la autoridad y contra
la libertad sexual.
2.2. CDIGO PENAL
2.2.1. Imputabilidad
Eximente completa de responsabilidad penal.
El artculo (Art.) 20.2 del Cdigo Penal (CP)
establece los requisitos para aplicar la eximente
completa en caso de intoxicacin o sndrome
de abstinencia por sustancias:
La intoxicacin debe ser total, es decir, debe
anular por completo la conciencia, voluntad e
inteligencia del sujeto, de forma que ste sea
incapaz de discernir sobre la licitud o ilicitud
del hecho cometido.
La intoxicacin debe ser de causas fortuitas,
no debe haber sido buscada con el prop-
sito de quedar exento de responsabilidad
criminal.
El sndrome de abstinencia debe ser pleno,
que implique la desaparicin del entendimien-
to y de la voluntad como consecuencia de
los impulsos de una conducta descontrola-
da, peligrosa y desproporcionada, nacida de
la brusca interrupcin del consumo de una
sustancia.
Eximente incompleta de responsabilidad penal.
Esta circunstancia viene recogida en el Art. 21.1
del CP y se aplica en aquellos casos en los que
el delito se realiza bajo los efectos de la droga
o en sndrome de abstinencia, sin ser stos lo
sucientemente intensos como para aplicar la
circunstancia eximente pero s para limitar la
voluntad y la comprensin del sujeto infractor.
Cuando el juzgador aplica la eximente incom-
pleta, en el sujeto infractor se pueden imponer
las siguientes medidas:
La pena inferior en uno o dos grados a la se-
alada por la Ley.
Medida de internamiento para tratamiento m-
dico, en centro de deshabituacin pblico o
privado acreditado.
Atenuante ordinaria de responsabilidad penal.
El Art. 21.2 del CP seala que es circunstancia
atenuante de responsabilidad criminal la de ac-
tuar el culpable a causa de su grave adiccin
a las sustancias. La aplicacin de esta ate-
nuante ordinaria no exige que en el momento
de producirse la infraccin penal el sujeto se
encuentre bajo los efectos de una intoxicacin
plena. Basta con que la causa determinante de
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1100 7/5/10 13:19:23
1101
123. ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES: ASPECTOS TICOS Y MDICO-LEGALES
la infraccin radique en la grave adiccin a tales
sustancias, de tal manera que resulten dismi-
nuidas las facultades intelectivas y volitivas del
sujeto como consecuencia de su dependencia.
La apreciacin de esta atenuante ordinaria dar
lugar, no concurriendo otras circunstancias, a la
reduccin de la condena impuesta en su mitad
inferior.
Formas sustitutivas de la ejecucin de las penas
privativas de libertad y medidas de seguridad.
El CP establece la posibilidad de sustituir las
penas privativas de libertad por medidas alter-
nativas que, sin duda, favorecen la rehabilita-
cin del drogodependiente. El Art. 102.1 seala
que en los supuestos de exencin o atenuacin
de responsabilidad penal por comisin de la
infraccin en estado de intoxicacin plena o
sndrome de abstinencia a drogas se les po-
dr aplicar alguna de las siguientes medidas
de seguridad:
Internamiento en un centro de deshabituacin
pblico o privado debidamente acreditado u
homologado (como medida de seguridad pri-
vativa de libertad).
Alguna de las medidas de seguridad no
privativas de libertad, entre las que cabe
destacar la sumisin a tratamiento externo
en centros mdicos o establecimientos de
carcter socio-sanitario, la prohibicin de
acudir a determinados lugares o visitar es-
tablecimientos de bebidas alcohlicas y el
sometimiento a programas de tipo formativo,
cultural, educativo, profesional, de educacin
sexual y otros similares.
2.2.2. Delito de conduccin bajo los efectos del
alcohol u otras drogas
El art. 379 tipica el delito de conduccin bajo los
efectos del alcohol u otras drogas. El bien jurdico
protegido por este delito es la seguridad en el trnsi-
to rodado en las vas pblicas, siendo, por tanto, un
delito de riesgo abstracto o genrico, que no precisa
para su existencia de un resultado daoso.
El Art. 383 dispone que cuando con los actos sancio-
nados en los Art. 379 (conduccin bajo los efectos
de alcohol o drogas), 381 (conduccin temeraria) y
382 (alteracin de la seguridad del trco mediante
la creacin de un riesgo externo para la circulacin)
se ocasionara, adems del riesgo prevenido, un resul-
tado lesivo, los jueces y tribunales apreciarn tan slo
la infraccin ms gravemente penada, condenando
en todo caso al resarcimiento de la responsabilidad
civil que se haya originado.
2.3. CDIGO CIVIL
En el Rgimen Civil ya no es aplicable la Ley 30/1981,
de 7 de julio, por la que se modicaba la regulacin
del matrimonio en el Cdigo Civil y se determinaba
el procedimiento a seguir en las causas de nulidad,
separacin y divorcio. En el apartado 4
o
, el Art. 82
consideraba el alcoholismo y las toxicomanas como
causa de separacin matrimonial. La Ley 15/2005,
de 8 de julio, por la que se modican el CC y la Ley
de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero)
en materia de separacin y divorcio ha dejado sin
efecto el Art. 82 del CC.
2.4. DERECHO LABORAL
2.4.1. La embriaguez habitual o toxicomana como
causa de incumplimiento contractual
El art. 54 del Estatuto de los Trabajadores regula el
despido disciplinario por incumplimiento contractual
grave y culpable del trabajador y son causas, entre
ellas, la embriaguez habitual o toxicomana si reper-
cuten negativamente en el trabajo.
La embriaguez debe ser habitual, no siendo sucien-
te una embriaguez espordica u ocasional, aunque es
doctrina general jurisprudencial no exigir dicho hbito
en determinados sectores de actividad en los que la
embriaguez suponga un riesgo evidente para la per-
sona o los bienes de la empresa o ajenos, como por
ejemplo, en un conductor de un medio de transporte.
2.4.2. La responsabilidad civil del empresario
por actos del trabajador
El Art. 1902 del CC establece la responsabilidad civil
extracontractual y el art. 1903 seala la obligacin de
reparar el dao causado por los actos u omisiones
de personas de quienes se debe responder (en este
caso, el trabajador).
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1101 7/5/10 13:19:23
1102
MDULO 4. ROTACIONES (FORMACIN TRANSVERSAL)
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES
La responsabilidad del empresario queda limitada
cuando ste pruebe que emple toda la diligencia
de un buen padre de familia para prevenir el dao,
es decir, que se haya cumplido una adecuada pre-
vencin de riesgos laborales.
2.4.3. La prevencin de riesgos laborales
en las empresas
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencin
de Riesgos Laborales prev y regula, entre otras, la
evaluacin de riesgos en las empresas y la vigilancia
del estado de salud de los trabajadores. En relacin
con la vigilancia y control de la salud, el Art. 22 de
esta ley establece que el empresario garantizar a los
trabajadores la vigilancia peridica de su estado de
salud y que sta se realizar en funcin de los riesgos
inherentes al trabajo que desempee. La vigilancia de
la salud est condicionada a que el trabajador preste
su consentimiento (es voluntaria) excepto en algunos
supuestos, entre los que se contempla: vericar si
el estado de salud del trabajador puede constituir
un peligro para los dems trabajadores o para otras
personas. Este supuesto conviene tenerlo en cuenta
a la hora de valorar la conveniencia de la adopcin
de controles toxicolgicos o de alcoholemia obliga-
torios en determinadas empresas y en determinados
puestos de trabajo (prctica habitual en empresas de
EE.UU. y de algunos pases de Europa).
De esta manera, la prevencin del consumo de dro-
gas o alcohol en las empresas debe realizarse en el
marco general de la prevencin de riesgos laborales,
insertando en estos planes generales contenidos es-
peccos de prevencin del uso o abuso de estas
sustancias. Igualmente deben admitirse alternativas
de tratamiento y posibilidad de movilidad del traba-
jador, de manera que se evite siempre la prdida del
puesto de trabajo y el mantenimiento en el seno de
la organizacin empresarial, como una medida ms
del proceso de recuperacin de la persona afectada
por un problema adictivo.
2.5. DERECHO ADMINISTRATIVO
En el mbito del derecho administrativo se dan cues-
tiones importantes en relacin con el alcoholismo y
otras dependencias, como las aptitudes psicofsicas
requeridas para la obtencin o renovacin del permi-
so de conducir o el dopaje en el deporte, aunque se
omitirn aqu por limitaciones de espacio.
2.6. INFORME PERICIAL
Como hemos visto, son multitud los casos en los que
el uso de alcohol u otras drogas estn implicados
en nuestro ordenamiento jurdico y en todos ellos
el informe mdico ser esencial para la resolucin
del caso o la adopcin de unas u otras medidas
legales.
En los casos en que pudiera ser posible aplicar
las circunstancias modicadoras de responsabilidad
criminal, corresponde a los peritos forenses (usual-
mente psiquiatras, psiclogos clnicos y mdicos
forenses) informar sobre el estado del sujeto en lo
referente a sus grados intelectivo y volitivo en el mo-
mento de la comisin de los hechos que se han de
juzgar, y la relacin entre el consumo de sustancias
y la alteracin de esas capacidades.
Procede evaluar la condicin del afectado de con-
sumidor agudo o crnico de drogas. El informe pe-
ricial en estos casos recoger la anamnesis y, si es
posible, el anlisis de orina practicado al sujeto en
un tiempo prximo a los hechos, cuando el sujeto
pasa a disposicin judicial, basado en el tiempo de
deteccin de las drogas en orina.
Hay otros medios de investigacin de la sustancia
consumida, como las tcnicas de determinacin en
saliva, si bien no estn estandarizadas. Actualmen-
te se utiliza la deteccin de drogas en el cabello,
de gran inters para determinar el consumo crnico
de drogas de abuso. En estos casos, el resultado
positivo, en funcin de la longitud y crecimiento del
cabello, permite establecer el tiempo de consumo
de esas sustancias.
Actualmente la mayora de los autores estn de
acuerdo en considerar a los consumidores de dro-
gas de abuso como imputables de sus delitos, salvo
en circunstancias en que el grado de conciencia o
voluntad est gravemente afectado. No obstante, la
actitud general de los jueces a la hora de cuanti-
car la imputabilidad en distintos grados consiste
en contemplar varios determinantes: intensidad del
sndrome de abstinencia, clase de droga consumida
y dependencia que genera, tiempo de adiccin, tipo
de conducta delictiva desarrollada y personalidad
psicopatolgica previa del sujeto. El peritaje de estos
sujetos puede incluir escalas heteroaplicadas como
el ndice de Severidad de Adiccin de McLellan y
otros, traducido al espaol.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1102 7/5/10 13:19:23
1103
123. ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES: ASPECTOS TICOS Y MDICO-LEGALES
RECOMENDACIONES CLAVE
Todo acto mdico tiene una dimensin biotica que a su vez se fundamenta antropolgica
y loscamente. La atencin a estos fundamentos permitir al profesional elucidar qu
principios ticos deben guiar, y cmo, su intervencin especca en el drogodependiente.
La pericia psiquitrica en drogodependencias exige del mdico especialista la mayor
competencia profesional y un adecuado conocimiento de los derechos penal, civil, laboral
y administrativo. El perito habr de recordar siempre que el destinatario de su pericia es la
Justicia y no un sujeto o cliente determinado.
3. BIBLIOGRAFA BSICA
Bloch S, Chodoff P, Green S (eds.). La tica en psi-
quiatra. Madrid: Ed. Triacastela. 2001.
Carrasco Gmez JJ, Maza Martn JM. Manual de psi-
quiatra legal y forense. 3
a
ed. Madrid: Ed. La Ley-
Actualidad. 2005.
Cuevas Badenes J, Sanchs Fortea M (coord.). Tra-
tado de alcohologa. Valencia: Ed. NILO Industria
Grca. 2000.
Gisbert Calabuig JA (), Villanueva Caadas E.
Medicina legal y toxicologa. 6
a
ed. Barcelona: Ed.
Elsevier-Masson. 2004.
Gmez Jara M. Trastornos psiquitricos y derecho
(responsabilidad penal, internamientos, incapacita-
cin, etc.). Barcelona: Ed. Atelier. 2008.
4. BIBLIOGRAFA DE AMPLIACIN
Arroyo Fernndez A, Garca-Sayago F. Valoracin
mdico-legal de las drogas de abuso. Med Clin
(Barc). 2006;126:632-6.
Foddy B, Savulescu J. Addiction and autonomy: can
addicted people consent to the prescription of their
drug of addiction? Bioethics. 2006;20:1-15.
Glannon W. Responsibility and priority in liver trans-
plantation. Camb Q Healthc Ethics. 2009;18:23-
35.
Janssens MJ, Van Rooij MF, ten Have HA, Kortmann
FA, Van Wijmen FC. Pressure and coercion in the
care for the addicted: ethical perspectives. J Med
Ethic. 2004;30:453-8.
Levy N. Addiction, autonomy and ego-depletion: a
response to Bennett Foddy and Julian Savulescu.
Bioethics. 2006;20:16-20.
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1103 7/5/10 13:19:23
TOMO 2 Residente en Psiquiatria.indb 1104 7/5/10 13:19:23
También podría gustarte
- Terapia Psicológica: Casos Prácticos - José Pedro Espada SánchezDocumento584 páginasTerapia Psicológica: Casos Prácticos - José Pedro Espada SánchezHalder Delgado100% (14)
- El ABC de La Medicina Interna 2019Documento421 páginasEl ABC de La Medicina Interna 2019MOHAMED Juarez Romero100% (22)
- Manual de Procedimientos de Enfermeria eDocumento196 páginasManual de Procedimientos de Enfermeria eCarlos Rojas100% (1)
- Manual de Procedimientos de Enfermeria en El Servicio de Emergencias - R. Saed - 2006 (Librosdesaludchile) PDFDocumento196 páginasManual de Procedimientos de Enfermeria en El Servicio de Emergencias - R. Saed - 2006 (Librosdesaludchile) PDFdavidAún no hay calificaciones
- Psiquiatria PDFDocumento12 páginasPsiquiatria PDFPedro AriasAún no hay calificaciones
- Definiciones Conductividad, Sistema CIP y COPDocumento5 páginasDefiniciones Conductividad, Sistema CIP y COPLeydi NinaquispeAún no hay calificaciones
- La Dieta de La Enzima ProdigiosaDocumento2 páginasLa Dieta de La Enzima ProdigiosaJoe Metis0% (2)
- Procedimiento de Instalación de QuemadorDocumento15 páginasProcedimiento de Instalación de QuemadorUlysses JimenezAún no hay calificaciones
- Bases Biológicas de La MemoriaDocumento6 páginasBases Biológicas de La MemoriaAnael Colmenares100% (2)
- Psiquiatria de EnlaceDocumento13 páginasPsiquiatria de Enlacegordo y deprimido100% (1)
- Psicofarmacología para PsicologosDocumento89 páginasPsicofarmacología para PsicologosMayly Torres100% (1)
- Carta de Manifestaciones - A DOMICILIO PERUDocumento5 páginasCarta de Manifestaciones - A DOMICILIO PERUAnonymous iz0CBjiuXAún no hay calificaciones
- Caso Clínico Esquizofrenia-OCDocumento34 páginasCaso Clínico Esquizofrenia-OCOscar Alejandro Cardenas QuinteroAún no hay calificaciones
- Trastornos Psicoticos - Esquizofrenia - San MartinDocumento71 páginasTrastornos Psicoticos - Esquizofrenia - San MartinEnoc Jimmy Junior Laino Pintado100% (1)
- Psiquiatria General para Estudiantes de MedicinaDocumento106 páginasPsiquiatria General para Estudiantes de Medicinawilly gonzalez100% (2)
- Manual de Técnicas y Procedimiento de La Terapia Intensiva 6D PDFDocumento260 páginasManual de Técnicas y Procedimiento de La Terapia Intensiva 6D PDFGiioo DominguezAún no hay calificaciones
- PsiquiatriaDocumento70 páginasPsiquiatriaDeneb Guerrero100% (1)
- Cuestionario PsiquiatriaDocumento49 páginasCuestionario PsiquiatriaJordy Merino100% (1)
- Abordaje Del Paciente Psiquiatria 2023Documento251 páginasAbordaje Del Paciente Psiquiatria 2023José Luís Ortiz Carrero50% (2)
- Urgencias PsiquiátricasDocumento72 páginasUrgencias Psiquiátricaswww.pacourgencias.blogspot.com/75% (4)
- Urgencias PsiquiatricasDocumento67 páginasUrgencias Psiquiatricaswww.pacourgencias.blogspot.com/100% (1)
- Manualpircompleto PDFDocumento801 páginasManualpircompleto PDFMontserrat AlvianiAún no hay calificaciones
- Casos Clínicos PsiquiatriaDocumento3 páginasCasos Clínicos PsiquiatriaLuz Jara0% (1)
- Semiologia PsiquiátricaDocumento29 páginasSemiologia Psiquiátricaapi-2618823283% (6)
- Tratado de Psiquiatria Vallejo-LealDocumento2441 páginasTratado de Psiquiatria Vallejo-LealsorianozilenneAún no hay calificaciones
- Atención A Las Personas Con Trastorno Límite de La Personalidad en AndalucíaDocumento118 páginasAtención A Las Personas Con Trastorno Límite de La Personalidad en AndalucíaLidia García Fernández100% (1)
- Sistema MostDocumento12 páginasSistema MostAlberto Tique MarcialAún no hay calificaciones
- Exploraciones Básicas en Cirugía Ortopédica y TraumatologíaDocumento8 páginasExploraciones Básicas en Cirugía Ortopédica y TraumatologíaCésar MárquezAún no hay calificaciones
- Dimensiones Cualitativas y Cuantitativas Del Trabajo Precario - NeffaDocumento35 páginasDimensiones Cualitativas y Cuantitativas Del Trabajo Precario - NeffaFernando BaezaAún no hay calificaciones
- APM-Principios de Neuropsiquiatria-ToMO 01Documento475 páginasAPM-Principios de Neuropsiquiatria-ToMO 01Paola Rojas SagásteguiAún no hay calificaciones
- El Estrès Del Mèdico Manual de Autoayuda PDFDocumento129 páginasEl Estrès Del Mèdico Manual de Autoayuda PDFKaren Sanchez100% (2)
- La Psicoterapia de Grupo en Los Servicios de Salud MentalDocumento280 páginasLa Psicoterapia de Grupo en Los Servicios de Salud MentalHector ArenasAún no hay calificaciones
- Psiquiatria Enlace y Medicina Psicosomatica Programa 2015Documento68 páginasPsiquiatria Enlace y Medicina Psicosomatica Programa 2015FernandaAún no hay calificaciones
- Interconsultas y Enlaces en PsiquiatricDocumento13 páginasInterconsultas y Enlaces en PsiquiatricKarla SáenzAún no hay calificaciones
- Lc-Lps902-Supervicion de Casos ClinicosDocumento148 páginasLc-Lps902-Supervicion de Casos ClinicosLiliana Villegas100% (1)
- Urgencias PsiquiatricasDocumento57 páginasUrgencias PsiquiatricasJuan Manuel Chamorro SolórzanoAún no hay calificaciones
- Trastornos de La Conducta MotoraDocumento2 páginasTrastornos de La Conducta MotoraDaniel SalazarAún no hay calificaciones
- Manual de Psiquiatría - Humberto Rotondo PDFDocumento30 páginasManual de Psiquiatría - Humberto Rotondo PDFDaniel NotificationsAún no hay calificaciones
- Bipolar COSAMDocumento23 páginasBipolar COSAMaviones123100% (1)
- Clases Psicopatologia Infanto Juvenil 2016 Parte 3Documento33 páginasClases Psicopatologia Infanto Juvenil 2016 Parte 3Esteban Benjamin Droguett VizcarraAún no hay calificaciones
- Clase de Examen MentalDocumento7 páginasClase de Examen MentalZoila ChávezAún no hay calificaciones
- Semiologia PsiquiatricaDocumento15 páginasSemiologia PsiquiatricaKevin Martinez0% (1)
- Psiquiatria 1Documento11 páginasPsiquiatria 1edith0007Aún no hay calificaciones
- Intervencion en Crisis PDFDocumento23 páginasIntervencion en Crisis PDFBirna MendezAún no hay calificaciones
- Semiología PsiquiatricaDocumento7 páginasSemiología PsiquiatricaalexaAún no hay calificaciones
- Resumen Psiquiatria (1) 1Documento50 páginasResumen Psiquiatria (1) 1Dr Vasconcelos VasconcelosAún no hay calificaciones
- Fundamentos de Psiquiatria de Enlace 6 PDFDocumento53 páginasFundamentos de Psiquiatria de Enlace 6 PDFKriss RamírezAún no hay calificaciones
- Subespecialidad Psiquiatria - Clave A2017Documento11 páginasSubespecialidad Psiquiatria - Clave A2017danery chiri zegarraAún no hay calificaciones
- Tratado de Psiquiatra Ey - Libros en Mercado Libre ArgentinaDocumento14 páginasTratado de Psiquiatra Ey - Libros en Mercado Libre ArgentinaJaime MostanyAún no hay calificaciones
- Tratamiento Moral PinelDocumento6 páginasTratamiento Moral PinelMon DávalosAún no hay calificaciones
- Epidemiologia Esquizofrenia ChileDocumento5 páginasEpidemiologia Esquizofrenia ChileMauro OliveraAún no hay calificaciones
- Manual-de-Exploracion-Psiquiatrica-1.pdf Versión 1 PDFDocumento119 páginasManual-de-Exploracion-Psiquiatrica-1.pdf Versión 1 PDFJean Pierre Alvarez VasquezAún no hay calificaciones
- Historia PsiquiatricaDocumento17 páginasHistoria PsiquiatricaAlexandraAún no hay calificaciones
- Psiquiatria SemiologiaDocumento89 páginasPsiquiatria SemiologiaCarlos Eduardo Meza MalpartidaAún no hay calificaciones
- PsicodinamicaDocumento15 páginasPsicodinamicamariverahAún no hay calificaciones
- BANCO Psicopato y PsiquiatriaDocumento17 páginasBANCO Psicopato y PsiquiatriaVioleta Paredes ParedesAún no hay calificaciones
- Resumen de IsaDocumento52 páginasResumen de IsaJoaquin LanuzaAún no hay calificaciones
- Psicoanalisis Apuntes LacanDocumento12 páginasPsicoanalisis Apuntes LacanAdrian DiazAún no hay calificaciones
- Metodología de La Investigación: de Lector A Divulgador: September 2021Documento360 páginasMetodología de La Investigación: de Lector A Divulgador: September 2021Santiago Coras SanchesAún no hay calificaciones
- FarmaDocumento193 páginasFarmanefrp100% (1)
- Anuario de Psicologã A Jurã Dica.Documento156 páginasAnuario de Psicologã A Jurã Dica.Carolina HernandezAún no hay calificaciones
- Medicinabasadaennarrativas Maquetacin1Documento309 páginasMedicinabasadaennarrativas Maquetacin1Carlos Valbuena100% (1)
- Foro de Educación 11Documento340 páginasForo de Educación 11Javier B. Seoane C.Aún no hay calificaciones
- Principios de Etica Bioetica y ConocimieDocumento294 páginasPrincipios de Etica Bioetica y ConocimieCarlos RomeroAún no hay calificaciones
- Aparatos electromédicos y procedimientos especialesDe EverandAparatos electromédicos y procedimientos especialesAún no hay calificaciones
- ManualdeacompaamientoemocionalDocumento151 páginasManualdeacompaamientoemocionalLau RayoAún no hay calificaciones
- Temario SarsofDocumento729 páginasTemario SarsofCyber Teen100% (3)
- En Terapia Archivo Del Weblog TÉCNICA DE DETENCION O PARADA DE PENSAMIENTO PDFDocumento2 páginasEn Terapia Archivo Del Weblog TÉCNICA DE DETENCION O PARADA DE PENSAMIENTO PDFJoe MetisAún no hay calificaciones
- La Resiliencia Breve Resumen - ReflepsionesDocumento2 páginasLa Resiliencia Breve Resumen - ReflepsionesJoe MetisAún no hay calificaciones
- Maza Molto AnaDocumento39 páginasMaza Molto AnaJoe MetisAún no hay calificaciones
- Actualizacion Alcoholismo-ModuloIIIDocumento162 páginasActualizacion Alcoholismo-ModuloIIIJoe MetisAún no hay calificaciones
- Violence Against Women LacDocumento186 páginasViolence Against Women LacsofiabloemAún no hay calificaciones
- Carpeta ModeloDocumento26 páginasCarpeta ModeloericaAún no hay calificaciones
- Ensayo Nucleo de La Tierra..Documento3 páginasEnsayo Nucleo de La Tierra..Andrea RiveraAún no hay calificaciones
- Informe de La Gira de Observación EstudiantesDocumento3 páginasInforme de La Gira de Observación EstudiantesNeicer AguindaAún no hay calificaciones
- Entre La Bala y La ParedDocumento95 páginasEntre La Bala y La ParedAnii VelazcoAún no hay calificaciones
- ECV-Avance 01Documento4 páginasECV-Avance 01Mijael RiveraAún no hay calificaciones
- Anexo A-Ensayos de LaboratorioDocumento20 páginasAnexo A-Ensayos de LaboratorioJorge MojikAún no hay calificaciones
- Filosofía de La InvestigaciónDocumento17 páginasFilosofía de La InvestigaciónLuz Idalia Ibarra RodriguezAún no hay calificaciones
- Inercia de Una Masa PuntualDocumento3 páginasInercia de Una Masa Puntualrag83Aún no hay calificaciones
- Ftalato Acido de PotasioDocumento6 páginasFtalato Acido de PotasioYasmin PaolaAún no hay calificaciones
- Historias Clínicas VERSIÓN PAPEL PDFDocumento20 páginasHistorias Clínicas VERSIÓN PAPEL PDFAdriana ZapaterAún no hay calificaciones
- GS-020-37 OIRL - Junior - Rev1 DANILO PAREDESDocumento3 páginasGS-020-37 OIRL - Junior - Rev1 DANILO PAREDESHugo CortesAún no hay calificaciones
- Guía 2 Lectura Comprensiva 2° MedioDocumento2 páginasGuía 2 Lectura Comprensiva 2° Mediofcid07Aún no hay calificaciones
- Proyecto Piloto Mentoria Universitaria UPRH 2016-17Documento16 páginasProyecto Piloto Mentoria Universitaria UPRH 2016-17CUA UPRHAún no hay calificaciones
- Karlenys - Solidworks Análisis EstáticoDocumento15 páginasKarlenys - Solidworks Análisis EstáticoKarlenys MogollonAún no hay calificaciones
- 08 Poli Tica Ambiental UnacDocumento12 páginas08 Poli Tica Ambiental UnacMALPARTIDA COLOMBIER JULIO LUIS AUGUSTOAún no hay calificaciones
- Ps Del Desarrollo Sujeto Del Nivel Inicial I 19Documento4 páginasPs Del Desarrollo Sujeto Del Nivel Inicial I 19jaqueline elizabeth rodriguezAún no hay calificaciones
- Desarrollo Cognitivo - FuncionalidadDocumento11 páginasDesarrollo Cognitivo - FuncionalidadGonzalo Fernández DelgadilloAún no hay calificaciones
- 1er Examen de Mecanizacion AgricolaDocumento3 páginas1er Examen de Mecanizacion AgricolaWalter JCAún no hay calificaciones
- DESARROLLO WEB Eje 3Documento11 páginasDESARROLLO WEB Eje 3Oscar Eduardo Mayor JaramilloAún no hay calificaciones
- 8 Gonzales Segarra ZeasDocumento6 páginas8 Gonzales Segarra ZeasALEX FABRICIO MUELA VILLAVICENCIOAún no hay calificaciones
- U2 DinamicaDocumento6 páginasU2 DinamicaMayi RuizAún no hay calificaciones
- Catalogo de Cuentas HotelDocumento4 páginasCatalogo de Cuentas HotelJuan OreaAún no hay calificaciones
- PDC Ocongate Al 2018Documento95 páginasPDC Ocongate Al 2018Juan Unda Cano100% (1)