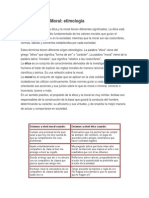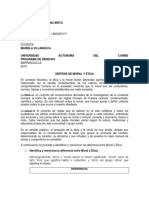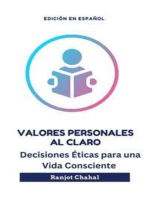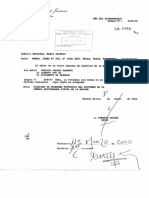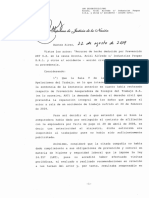Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
¿Que Es La Etica Adela Cortina
¿Que Es La Etica Adela Cortina
Cargado por
Henry E. HerreraTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
¿Que Es La Etica Adela Cortina
¿Que Es La Etica Adela Cortina
Cargado por
Henry E. HerreraCopyright:
Formatos disponibles
Capitulo 1 Que es la tica? La tica es un tipo de saber de los que pretende orientar la accin humana en un sentido racional.
A diferencia de los saberes preferentemente tericos, contemplativos, a los que no importa en principio orientar la accin, la tica es esencialmente un saber para actuar de un modo racional. Desde los orgenes de la tica occidental en Grecia, hacia el siglo I a.c. suele reali!arse una primera distincin en el con"unto de los saberes humanos entre los tericos, preocupados por averiguar ante todo que son las cosas, sin un inters e#plicito por la accin $ los saberes pr%cticos, a los que importa discernir que debemos hacer, como debemos orientar nuestra conducta. & una segunda distincin, dentro de los saberes pr%cticos, entre aquellos que dirigen la accin para obtener un ob"eto o un producto concreto 'como el caso de la tcnica o el arte( $ los que siendo mas ambiciosos, quieren ense)arnos a obrar bien racionalmente, en el con"unto de la vida entera, como es el caso de la tica. Modos del Saber tico Modos de Orientar Racionalmente la Accin *stos modos son fundamentalmente dos+ ,( aprender a tomar decisiones prudentes. -( aprender a tomar decisiones moralmente "ustas. .brar racionalmente significa saber deliberar antes de tomar una decisin con ob"eto de reali!ar la eleccin m%s adecuada $ actuar seg/n lo que ha$amos elegido. La tica tiene por tarea mostrarnos como deliberar bien con objeto de hacer buenas elecciones. 0ero no solo en un caso concreto sino a lo largo de nuestra vida. La palabra tica viene del trmino *12.3 que significaba 4A5641*5 o 7.D. D* 3*5. *l car%cter que un hombre tiene es decisivo para su vida porque aunque los factores e#ternos los condicionen en un sentido u otro el car%cter desde el que los asume es el centro /ltimo de decisin. La tica es pues en un primer sentido, el tipo de saber que pretende orientarnos en la for"a del car%cter, siendo consciente de que elementos no esta en nuestra mano modificar, transformemos los que si pueden ser modificados, consiguiendo un buen car%cter, que nos permita hacer buenas elecciones $ tomar decisiones prudentes. La tica se propone como deca Aristteles, aprender a vivir bien. Fines, alores ! "#bitos
1ener conciencia de los fines que se persiguen $ habituarse a elegir $ obrar en relacin con ellos es la clave de una tica de las personas $ de una tica de las
70
organi!aciones. A los modos de actuar $a asumidos que nos predisponen a obrar en el sentido deseado $ que hemos ido incorporando a nuestro car%cter por repeticin de actos, lo llamamos h%bitos. La *1I4A en un primer sentido, es un tipo de saber practico, preocupado por averiguar cual debe ser el fin de nuestra accin, para que podamos decidir que h%bitos hemos de asumir, como ordenar las metas intermedias, cuales son los valores por los que hemos de orientarnos, que modo de ser o car%cter hemos de incorporar con ob"eto de obrar con prudencia es decir tomar decisiones acertadas. *l hecho mismo de que e#iste el saber tico, indic%ndonos como debemos actuar, es buena muestra de que los hombres somos libres para actuar en un sentido u otro por mu$ condicionada que este nuestra libertad, porque si 8debo9 es porque 8puedo9+ si tengo conciencia de que debo obrar en un sentido determinado, es porque puedo elegir ese camino u otro. De ah que la libertad va estrechamente ligada a la responsabilidad, $a que quien tiene la posibilidad de elegir en un sentido u otro, es responsable de lo que ha elegido+ tiene que responder de su eleccin, porque estaba en su mano evitarla. Libertad $ responsabilidad son indispensables en el mundo tico pero tambin lo es un elemento menos mencionado habitualmente+ el futuro. La tica necesita contar tambin con pro$ectos de futuro desde los que cobran sentido las elecciones presentes. Los pro$ectos ticos no son pro$ectos inmediatos sino que necesitan contar con un futuro, con tiempo $ con su"etos que por ser en alguna medida libres, puedan hacerse responsables de esos pro$ectos, puedan responder por ellos. $l car#cter de las personas ! de las or%ani&aciones' *n lo que respecta a las personas el saber tico les orienta para crearse un car%cter que les haga felices+ los h%bitos que les a$uden a ser felices ser%n virtudes, los que les ale"en de la felicidad, vicios. La felicidad es el fin /ltimo al que todos los hombres tienden $ la tica se propone, en principio a$udar a alcan!arla. *n lo que refiere a las organi!aciones, carecera de sentido empe)arse en que su fin sea la felicidad, porque felices son las personas, no los colectivos. 4ada organi!acin tiene una meta por la que cobra sentido, de ah que sea mas importante averiguar cual es su meta, su finalidad $ que sus miembros se esfuercen por alcan!arla, que dise)ar un con"unto de reglamentos $ normas+ el sentido de las actividades viene de sus fines $ las reglas solo pueden fi"arse teniendo en cuenta los fines. *l fin de las organi!aciones es sin duda un fin social, porque toda organi!acin se crea para proporcionar a la sociedad unos bienes. *stos bienes se obtienen desarrollando determinadas actividades cooperativas. Los bienes pueden ser internos o e(ternos a ella. 0orque cada actividad persigue un tipo de bienes que no se consiguen mediante otras, sino que solo ella puede proporcionar
70
'internos( $ como es obvio tambin para alcan!arlos unos medios resultan adecuados $ otros totalmente inapropiados. Las distintas actividades tambin producen bienes e#ternos a ellas porque son comunes a todas o muchas de ellas. *n el caso del prestigio, el dinero o el poder, que pueden lograrse desde el deporte, el arte, la empresa, etc. no siendo privativos de ninguna de ellas. tica de las Or%ani&aciones 0ara dise)ar una tica de las organi!aciones seria necesario recorrer los siguientes pasos+ ,. determinar claramente cual es el fin especfico, el bien interno a la actividad que le corresponde $ por el que cobra su legitimidad social. -. averiguar cuales son los medios adecuados para producir ese bien $ que valores es preciso incorporar para alcan!arlo :. indagar que h%bitos han de ir adquiriendo la organi!acin en su con"unto $ los miembros que la componen o para incorporar esos valores ;. discernir que relacin debe e#istir con las distintas actividades $ organi!aciones <. como tambin entre los bienes internos $ e#ternos a ellas A la hora de dise)ar los rasgos de una organi!acin $ sus actividades, es imprescindible tener en cuenta, adem%s de los cinco puntos mencionados, los dos siguientes+ =. cuales son los valores de la moral cvica de la sociedad en la que se inscribe, >. que derechos reconoce esa sociedad a las personas. *s decir, cual es la conciencia moral alcan!ada por la sociedad. $) R$S*$+O ,$ )OS ,$R$C"OS "-MA.OS ,$S,$ -.A MORA) CR/+0CA De lo dicho parece desprenderse que una organi!acin actuara de forma ticamente adecuada cuando persiga inteligentemente sus metas $ cuando respete los valores de su sociedad $ lo que en ella se consideren derechos. 3in embargo, en el saber tico no puede entrar la e#presin 8a cualquier precio9 porque ha$ precios que ni las personas ni las organi!aciones pueden pagar, si es que quieren obrar, no $a solo de una manera prudente, sino tambin "usta. ?o basta con respetar la legalidad vigente, ni siquiera con respetar la conciencia moral alcan!ada por una sociedad, sino que es preciso averiguar que valores $ derechos han de ser racionalmente respetados, es decir, es preciso encontrar un criterio racional, tarea de la que se ocupa la tica, entendida ahora no $a como un saber que pretende dirigir directamente la accin para for"arse un buen car%cter, sino dirigirla indirectamente como filosofa moral. MORA) CR/+0CA 1 ,$R$C"O *OS0+0 O
70
0ara que una persona u organi!acin tome decisiones racionalmente "ustas, no basta con respetar la legalidad vigente, porque el derecho en una sociedad es el con"unto de le$es que han sido promulgadas de forma legtima. 3in embargo, que una norma ha$a sido promulgada seg/n los procedimientos legales no significa $a que sea "usta, porque puede haber derecho in"usto, e"+ derecho alem%n en la poca de 2itler. As el %mbito de una moral crtica es m%s amplio que el del derecho positivo. MORA) CR/+0CA 1 MORA) SOC0A) 02$.+$
1ampoco es suficiente para tomar decisiones racionalmente "ustas atender solo al derecho positivo $ a la conciencia moral alcan!ada por una sociedad determinada, porque el hecho de que en ella no e#ista sensibilidad, por e"emplo, hacia determinados derechos humanos, no significa que podemos atenernos tranquilamente a unas convicciones morales generadas por una moral crtica. *s importante percatarse de cmo intereses espurios pueden ir generando una especie de moralidad difusa, que hace que sean condenados por inmorales precisamente aquellos que mas hacen por la "usticia $ por los derechos de los hombres. 0or eso, para tomar decisiones "ustas es preciso atender al derecho vigente, a las convicciones morales imperantes, pero adem%s averiguar que valores $ derechos han de ser racionalmente respetados. *sta indagacin nos lleva a otro elemento+ la filosofa moral o crtica. $+0CA COMO F0)OSOF0A MORA) 3Moral 4i4ida ! Moral pensada5 La moral es un saber que acompa)a desde el origen a la vida de los hombres, aunque ha$a ido recibiendo distintos contenidos. A la parte de la @ilosofa que refle#iona sobre la moral la llamamos 8tica9 o filosofa moral $ llamamos moral 'a secas( a ese saber que acompa)a a la vida de los hombres hacindoles prudentes $ "ustos. 3e tratara de distinguir entre 8moral vivida9 'moral( $ 8moral pensada9 'tica(. La tica como filosofa moral tiene tres funciones+ aclarar que es lo moral, cuales son sus rasgos fundamentar la moral, tratar de inquirir cuales son las ra!ones para que los hombres se comporten moralmente aplicar a los distintos %mbitos de la vida social los resultados de las dos primeras, que es lo que ho$ se viene llamando 8tica aplicada9.
La tica empresarial seria una de las partes de la tica aplicada. )AS *AR+$S ,$ )A $+0CA *n la tica podemos distinguir dos partes+ la fundamentacin $ la aplicacin.
70
,( Fundamentacin de la tica 3e trata de contestar la pregunta+ por que nos comportamos moralmenteA 1.1 Los hombres son estructuralmente morales
2a$ moral porque los hombres, a diferencia de los animales, tienen que "ustificar sus respuestas al medio. 7ientras que los animales responden a los estmulos que les incitan de forma perfectamente a"ustada, los hombres pueden elegir entre distintas posibilidades de respuesta $ se ven obligados a "ustificar su eleccin. *sta es la posicin de Bubiri $ Aranguren que tiene el merito de conectar la tica con la biologa $ el de mostrar como los hombres somos estructuralmente morales, necesariamente morales+ ha$ hombres inmorales, con respecto a un determinado cdigo moral, pero no e#isten hombres amorales. 1.2 Los hombres tienden necesariamente a la felicidad (eudemonismo)
0uesto que los hombres tienden necesariamente a la felicidad $ son seres dotados de ra!n, se comporta racionalmente quien aprende a deliberar bien sobre los medios mas adecuados para lograr ser feli!. La felicidad no puede elegirse porque $a viene dada por naturale!a, pero los medios si pueden elegirse $ ese es el terreno de la moral. *ste es el modo de que defienden los Aristotlicos. 1.3 Todos los seres vivos buscan el lacer (hedonismo)
1odos los seres vivos buscan el placer $ hu$en del dolor, tenemos que reconocer como primera premisa que el mvil del comportamiento animal $ del humano es el placer. La moral es entonces el tipo de saber que nos invita a erse!uir la ma"or felicidad del ma"or n#mero osible de seres vivos$ a calcular las consecuencias de nuestras decisiones, teniendo por meta la ma$or felicidad del ma$or numero. 3e denomina 2edonistas a los defensores de esta posicin, que nace en Grecia de la mano de *picuro. 0ero a partir de la modernidad la m%s relevante de las posiciones hedonistas en Ctica es el llamado 8utilitarismo9, que utili!a la m%#ima de la ma$or felicidad del ma$or n/mero como criterio para decidir ante dos cursos alternativos de accin. 4omo para hacer ese c%lculo es preciso tener en cuenta las consecuencias de cada uno de los cursos de accin $ valorarlos desde la perspectiva del placer que proporciona cada uno de ellos, se denomina a este tipo de tica teleolgica o consecuencialista $ se le suele contraponer a las ticas llamadas deontolgicas$ que se preocupan ante todo del deber $ de las normas que nacen del respeto a determinados derechos de los hombres. Los cl%sicos del utilitarismo son Dentham, 7ill $ 3igdEich. A-+O.OM0A 1 ,02.0,A, "-MA.A 36antismo5
70
Fna cuarta posicin defiende que, aunque todos los seres vivos tiendan al placer, no es esta la cuestin moral por e#celencia, sino mas bien la de que seres tienen derecho a ser respetados, que seres tienen dignidad $ no pueden ser tratados como simples mercancas $ por tanto que deberes han de cumplirse en relacin con ellos. *ntre todos los seres e#istentes, solo los hombres tienen dignidad, porque solo ellos son libres. 3on libres porque pueden elegir $ porque pueden regirse por sus propias le$es. $l 7undamento de la moral es entonces la autonom8a de los 9ombres, el hecho de que pueden darse le$es a si mismos que son por lo tanto validas para todos ellos. *stas ticas que consideran como elemento moral por e#celencia los deberes que surgen de considerar a los hombres como su"eto de derecho, se suelen denominar deontolgicas, en contraste con las teleolgicas, que ven en el c%lculo de las consecuencias el momento moral central. Guien por primera ve! defendi esta posicin tica deontolgica fue Hant, su a7irmacin de :ue los seres racionales son 7ines en si mismos, tienen un 4alor absoluto ! no pueden ser tratados como simples medios es defendida por las ticas actuales $ constitu$e el fundamento de la idea de dignidad humana. +O,OS )OS "OM;R$S SO. 0.+$R)OC-+OR$S dialo%o5 A)0,OS 3tica del
La ra!n humana es dialgica $ por lo tanto no se puede decidir que normas son morales si no es a travs de un dialogo que se celebre entre todos los afectados por ellas $ que lleguen a la conviccin por parte de todos de que las normas son correctas. *sta posicin recibe el nombre de tica dial%ica, comunicati4a o discursi4a, son sus creadores Apel $ 2aberlas $ tiene ho$ en da seguidores en muchos pases. 4reen que es posible establecer una distincin entre dos tipos de racionalidad+ la racionalidad comunicati4a de que hace uso quien considera a los afectados por una norma como interlocutores perfectamente legitimados para e#poner sus intereses $ para ser tenidos en cuenta en la decisin final, de modo que la meta del dialogo es llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de todos los afectados por ella $ la racionalidad estrat%ica, de que hace uso quien considera a los dem%s interlocutores como medios para sus propios fines $ se plantea el dialogo como un "uego en el que trata de intuir que "ugadas pueden hacer los dem%s para preparar la su$a $ ganarles. 3e suele entender que la empresa debe regirse por la racionalidad estratgica, dirigida a obtener el m%#imo beneficio, mientras que el momento moral es el de la racionalidad comunicativa, pareciendo entonces que empresa $ tica son incompatibles. 3in embargo, cualquier tica aplicada 'tambin la empresarial( debe recurrir a los dos tipos de racionalidad, porque ha de contar a la ve! con estrategias $ con una comunicacin porque la que considera a los dem%s como los interlocutores validos.
70
La tica discursiva es, en principio, deontolgica porque no se ocupa directamente de la felicidad ni de las consecuencias, sino de mostrar como la ra!n humana si ofrece un procedimiento para decidir que normas son moralmente correctas+ entablar un dialogo entre todos los afectados por ellas que culmine en un acuerdo, no motivado por ra!ones e#ternas al dialogo mismo, sino porque todos est%n convencidos de la racionalidad de la solucin. *s esta una posicin deontolgica que e#ige tener en cuenta las consecuencias en el momento de la aplicacin.
1I0.3 D* 5A4I.?ALIDAD 0rudencial 'Aristotlica(
4alculadora 'utilitarista(
0ractica 'Hantiana(
4omunicativa 'Dialgica(
4A5A41*5I31I4A3 *l %mbito moral es el de la racionalidad que delibera en condiciones de incertidumbre sobre los medios m%s adecuados para alcan!ar un fin. *l fin /ltimo 'la felicidad( es lo que conviene a un hombre en el con"unto de su vida. Las normas han de aplicarse a los casos concretos, ponderando los datos conte#tuales. *l %mbito moral es el de la ma#imi!acin de la utilidad para todos los seres+ buscar la ma$or felicidad del ma$or n/mero. Accin m%#imamente racional+ la racional teleolgica. Los derechos humanos son convenciones /tiles. *l %mbito moral es el del respeto a aquello que es absolutamente valioso+ el ser humano. *l ser humano no tiene precio, sino dignidad. Los derechos humanos son e#igencias racionales innegociables+ con ellos no se puede comerciar. 1odo ser humano dotado de competencia comunicativa es un interlocutor valido 'factor incondicionado( Las normas morales son validas seg/n las consecuencias que tengan para los afectados por ellas 'momento consecuencialista( 3iempre que satisfagan intereses universali!ables 'factor incondicionado(
$+0CA A*)0CA,A La tica aplicada tiene por ob"eto aplicar los resultados obtenidos a los distintos %mbitos de la vida social, tendremos que averiguar de que modo pueden a$udarnos a tomar decisiones la m%#ima utilitarista de lograr el ma$or 70
placer del ma$or numero, el imperativo Iantiano de tratar a los hombres como fines en si mismos $ no como simples medios o el mandato dialgico de no tener por correcta una norma si no la deciden todos los afectados por ella, tras un dialogo celebrado en condiciones de simetra. La tica de la em resa es$ en este sentido$ una arte de la tica a licada. 0or eso la tarea de la tica aplicada no consiste solo en la aplicacin de los principios generales, sino en averiguar a la ve! cuales son los bienes internos que cada una de las actividades debe proporcionar a la sociedad, que metas debe perseguir $ que valores $ h%bitos es preciso incorporar para alcan!arlas. La fundamentacin filosfica puede proporcionar aquel criterio racional que pedamos al final del apartado pero este no puede aplicarse sin tener en cuenta la peculiaridad de la actividad a la que quiere aplicarse $ la moral civil de la sociedad correspondiente.
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 4apitulo )a tica empresarial en el conte(to de una tica c84ica Fna primera apro#imacin a la tica cvica 2ace algunos a)os 0edro Lan *ntralgo caracteri!aba la tica cvica como aquella que+ 8cualquiera que sean nuestras creencias ultimas 'unas religin positiva, el agnosticismo o el atesmo(, debe obligarnos a colaborar lealmente en la perfeccin de los grupos sociales a los que de te"as aba"o pertene!camos+ una entidad profesional, una ciudad, una nacin unitaria o, como empie!a a ser nuestro caso, una nacin de nacionalidad $ regiones. 3in un consenso t%cito entre los ciudadanos acerca de lo que sea esencialmente esa perfeccin, la moral cvica no parece posible9. 4uando 0edro Lan escribi estas palabras haba pasado poco tiempo desde que se promulgo la 4onstitucin espa)ola de ,K>L, que entre otras cosas, proclamaba la libertad religiosa. *l hecho del pluralismo moral 4on anterioridad a la constitucin de ,K>L *spa)a era un *stado confesional, lo cual tena claras repercusiones, no solo polticas $ sociales sino tambin en el modo de comprender la religin $ la moral.
70
*n lo que se refiere a la moral, una buena parte de la poblacin venia entendindola como una parte de la religin. *n definitiva se pensaba, si la tica quiere indicarnos que car%cter o estilo de vida hemos de asumir para ser felices, nadie puede descubrrnoslo me"or que Dios mismo que nos ha creado. & en lo que respecta a esos deberes de cada hombre, MGu autoridad tienen tales deberes para e#igir su cumplimientoA MDnde se fundamenta la obligacin moral si no es en la voluntad de DiosA 3e crea, desde estas perspectivas que la moral deba quedar asumida en la religin, se tomara como saber para for"ar un estilo de vida o para llegar a decisiones "ustas. & en este sentido, deba dividirse en dos partes+ la tica individual, que se refera a los deberes $ virtudes que un individuo debe asumir para alcan!ar su perfeccin, $ la tica social$ preocupada por las relaciones que los hombres entablan entre s en la familia, en el traba"o $ en la vida poltica. Las cuestiones empresariales quedaban englobadas en la tica social, que era, a su ve! una parte aplicada de la religinN sin embargo, ha$ que reconocer que el poder poltico siempre fue m%s proclive a atender a la iglesia en cuestiones de moral individual que en cuestiones de moral social. *n cualquier caso, la tica apareca como parte de la religin $ como fundamentada e#clusivamente en ella. M0oda el no cre$ente tener conciencia de estas cuestiones moralesA Desde esta concepcin de lo moral el no cre$ente se encontraba en una situacin comple"a a este respecto+ por una parte se supona que todos los hombres est%n dotados de una ra!n natural que les permite tener conciencia de las obligaciones morales, pero, por otra, el no cre$ente $a no poda encontrar un fundamento por el que fuera obligatorio cumplir esos deberes. De donde se segua que a la pregunta que el com/n de las gentes tiene como clave en lo que respecta a la fundamentacin de lo moral M0or qu debo cumplir determinados mandatos, que no son "urdicos, polticos o sociales, sino que interpelan a mi conciencia sin saber cu%l es su origenA, el no cre$ente no pudiera 'desde sus perspectiva( responder sino con el silencio. & como es humano trata de averiguar las ra!ones por las que nos sentimos obligados a hacer algo, era ra!onable suponer que el no cre$ente acabara de"ando de sentirse interpelado por lo moral, al carecer de ra!ones para obedecerlo.
70
?o es de e#tra)ar que desde esta concepcin de la tica como parte de la religin que tiene su fundamento en ella, el reconocimiento de la libertad resultara verdaderamente desconcertante. 0orque mientras el *stado fue confesional, los espa)oles compartan oficialmente un cdigo moral llamado 8nacional catlico9, pero si el *stado no era confesional, si $a no poda decirse que todos los espa)oles compartan la misma fe religiosa, Mquedaba alg/n fundamento racional para seguir presentando a todos los ciudadanos e#igencias morales, o era preciso reconocer con el persona"e de DostoievsIi, Iv%n Harama!ov, que 8si Dios no e#iste, todo est% permitido9A Aunque un sector de la poblacin cre$era que la respuesta a esta pregunta deba ser afirmativa, es decir, que la sociedad $a no poda compartir valores morales porque no comparta su fundamentacin religiosa, lo bien cierto es que andaban desacertados, porque el cdigo moral nacional catlico no sigui el 8todo vale9 en materia moral, no sigui el vaco moral, sino el pluralismo, que solo es posible por una moral cvica, que en realidad $a haba ido abrindose paso. *l reconocimiento de la libertad religiosa no venia sino a legitimar lo que $a e#ista de hecho+ que en *spa)a ha$ un pluralismo moral, $ que el pluralismo solo puede fomentarse si e#isten unos mnimos morales com artidos. A esos mnimos llamamos 8moral cvica9. *ste tipo de moral naci con la 7odernidad $ es uno de los factores que ho$ nos permite hablar de una tica empresarial, como tambin de una tica mdica, ecolgica, $ de las distintas instituciones $ profesiones, porque si es una sociedad no e#iste un n/cleo de valores morales compartidos. *l nacimiento de la tica cvica La tica cvica es relativamente reciente, porque nace en los siglos O I $ O II a partir de una e#periencia mu$ positiva+ la de que es posible la convivencia entre ciudadanos que profesan distintas concepciones religiosas, ateas o agnsticas, siempre que compartan unos valores $ unas normas mnimas. La e#periencia del pluralismo nace con la de una incipiente tica cvica, porque las tica cvica consiste en ese mnimo de valores $ normas que los miembros de una sociedad moderna comparten, sean cuales fueren sus cosmovisiones religiosas, agnsticas o ateas, filosficas, polticas o culturalesN mnimo que les
70
lleva a comprender que la convivencia de concepciones diversas es fecunda $ que cada quien tiene perfecto derecho a intentar llevar a cabo sus pro$ectos de felicidad, siempre que no imposibilite a los dem%s llevarlos tambin a cabo. *sta es la ra!n por la que consideramos a la tica cvica como una tica moderna de mnimos. 4aractersticas de la tica cvica ,. tica de m8nimos' que la tica cvica es una tica de mnimos significa que lo que comparten los cuidadnos de una sociedad moderna no son determinados pro$ectos de felicidad, porque cada uno de ellos tiene su propio ideal de vida buena, dentro del marco de una concepcin del mundo religiosa, agnstica o atea, $ ninguno tiene derecho a imponerla a otros por la fuer!a. Las concepciones religiosas, agnsticas o ateas del mundo que propongan un modelo de la vida feli! constitu$en lo que llamamos 8tica de m%#imos9, $ en una sociedad verdaderamente moderna son pluralesN por eso podemos hablar en ellas de un luralismo moral. Fna sociedad pluralista es, entonces, aquella en la que conviven personas $ grupos que se proponen distintas ticas de m%#imos, de modo que ninguno de ellos pueda imponer a los dem%s sus ideales de felicidad, sino que, a lo sumo, les invita a compartirlos a travs del di%logo $ el testimonio personal. 0or el contrario, es totalitaria, una sociedad en la que un grupo impone a los dem%s su tica de m%#imos, su ideal de felicidad, de suerte que quienes no la comparten se ven coaccionados $ discriminados. 0recisamente el pluralismo es posible en una sociedad cuando sus miembros, a pesar de tener ideales morales distintos, tienen tambin en com/n unos mnimos morales que les parecen innegociables, $ que no son compartidos porque los distintos sectores han ido llegando motu propio a la conviccin de que son los valores $ normas a los que una sociedad no puede renunciar sin hacer de"acin de su humanidad. -. tica de ciudadanos, no de s<bditos' precisamente porque es un tipo de conviccin al que nos lleva la e#periencia propia o a"ena, pero sin imposicin, la tica cvica solo ha sido posible en formas de organi!acin poltica que sustitu$en el concepto de s#bditos por el de ciudadanos. 0orque mientras se considere a los miembros de una comunidad poltica como
70
s#bditos, como subordinados a un poder superior, resulta difcil pensar que tales s/bditos van a tener capacidad suficiente como para poseer convicciones morales propias en lo que respecta a su modo de organi!acin social. Lo f%cil es pensar en ello como menores de edad, tambin moralmente, que necesitan del paternalismo de los gobernantes para poder llegar a conocer qu es lo bueno para ellos. :. tica de la modernidad+ por eso el clebre escritor Hantiano MGu es la ilustracinA ?os presenta esta poca como la entrada de los hombres en la ma$ora de edad, en virtud de la cual $a no quieren de"arse guiar 8como con andadores9 por autoridades que no se ha$an ganado su crdito a pulso, sino que quieren orientarse por su propia ra!n. %a ere aude& *s, seg/n el escritor Hantiano, la divisa de la ilustracin+ 8atrvete a servirte de tu propia ra!n9. *l paternalismo de los gobernantes va quedando desde estas afirmaciones deslegitimado $ en su lugar entra el concepto moral de autonoma$ porque aunque la tica $ la poltica no se identifican, est%n estrechamente relacionadas entre s, como lo est%n tambin con la religin $ el derecho, de suerte que un tipo de conciencia poltica 'como es la idea de ciudadana( est% estrechamente ligado a un tipo de conciencia moral 'como es la idea de autonoma( 4ontenidos mnimos de una tica cvica Desde la ilustracin nace, la idea de que los hombres son individuos autnomos, capaces de decidir por s mismos como desean ser felices $ tambin capaces de darse a s mismos sus propias le$es. De ah que no ha$a poder alguno legitimado para imponerles modos de conducta si ellos no le han reconocido la autoridad para hacerlo, con lo cual no se trata entonces de una imposicin, sino de un reconocimiento voluntario. 0or eso en al %mbito poltico
70
los hombres van de"ando de considerase como s/bditos, como subordinados, para pasar a convertirse en ciudadanos, lo cual significa que nadie est% legitimado para imponerles un ideal de felicidad $ que las decisiones que se toman en su comunidad poltica no puedan tomarse sin su consentimiento. La tica cvica nace entonces de la conviccin de que los hombres como ciudadanos capaces de tomar decisiones de un modo moralmente autnomo $, por tanto, de tener un conocimiento suficientemente acabado de lo que consideramos bueno como para tener ideas moralmente adecuadas sobre cmo organi!ar nuestra convivencia, sin necesidad de recurrir a los pro$ectos de autoridades impuestas. ?o es de e#tra)ar que el primero de los valores que compone nuestra tica cvica sea el de autonoma moral con su trasunto poltico de ciudadana, ni tampoco que a ellos acompa)e la nocin de igualdad. '!ualdad es este sentido no significa 8igualitarismo9, porque una sociedad en que todos los hombres fueran iguales en cuanto a contribucin,
responsabilidades, poder $ rique!a es imposible alcan!ar sino a travs de una fuerte dictadura, que es "usto lo contrario de la autonoma que acabamos de reconocer. 8Igualdad9 significa aqu lograr para todos iguales oportunidades de desarrollar sus capacidades, corrigiendo las desigualdades naturales $ sociales, $ ausencia de dominacin de unos hombres por otros, $a que todos son iguales en cuanto autnomos $ en cuanto capacitados para ser ciudadanos. Libertad 'o autonoma( e igualdad son los dos primeros valores que acogi como su$os aquella 5evolucin @rancesa de ,>LK, de la que surgi la Declaracin de los derechos del hombre $ del ciudadano. & son efectivamente dos de los valores que componen el contenido de la tica cvica. *l tercero es la fraternidad, que con el tiempo las tradiciones socialistas, entre otras,
70
transmutaron en solidaridad, un valor que es necesario encarnar si de verdad creemos que es una meta com/n la de conseguir que todos los hombres se realicen igualmente en su autonoma. Los valores pueden servir de gua a nuestras acciones, pero para encarnarlos en nuestras vidas $ en las instituciones necesitamos concretarlos, $ podemos considerar a los derechos humanos en sus distintas generaciones como concrecin de estos valores que componen la tica cvica. Los Derechos 2umanos Los derechos humanos reciben el nombre de derechos morales porque, aunque son la clave del derecho positivo, no forman parte de l 'no son 8derechos legales9(, sino que pertenecen al %mbito de la moralidad, en el que el incumplimiento de lo que debe ser no viene castigado con sanciones e#ternas al su"eto $ prefiguradas legalmente. 0or eso decimos que forman parte de la tica cvica, concretando en sus distintas generaciones los valores de libertad, igualdad $ solidaridad. *n efecto, la idea de libertad es la que promueve los derechos de la llamada (rimera )eneracin, es decir, los derechos civiles $ polticos, que resultan inseparables de la idea de ciudadana. *s el liberalismo de los orgenes, desde autores como Pohn LocIe, el que defiende estos derechos $ no ve ma$or ra!n para crear la sociedad civil que la defensa de tales derechos. *l *stado no tiene m%s tarea que la de proteger los derechos civiles $ polticos de sus ciudadanos. Las tradiciones socialistas, ponen en cuestin que tales derechos puedan respetarse si no vienen respaldados por unas seguridades materiales, $ de ah que la aspiracin a la igualdad sea la que gue el reconocimiento de la %e!unda )eneracin de derechos+ los derechos econmicos, sociales $ culturales. *stas
70
dos tradiciones han sido reconocidas e#plcitamente por las ?aciones Fnidas en la Declaracin del a)o ,K;L. 0or lo que hace a la llamada Tercera )eneracin que todava no han sido recogidos en Declaraciones internacionales, viene guiada por el valor de la solidaridad, $a que se refiere a un tipo de derechos que no pueden ser respetados si no es por medio de la solidaridad internacional. 3on el derecho a la pa!, o derecho a vivir en una sociedad en pa!, $ al derecho a un medio ambiente sano. Ambos derechos son imposibles de respetar sin solidaridad universal, porque aunque individuos, grupos de individuos o naciones determinadas trataran de fomentar una convivencia pacfica $ de procurar un medio ambiente sano, sin un acuerdo $ una accin internacional es imposible alcan!ar estas metas. 4iertamente los dos derechos mencionados todava no han sido e#presamente reconocidos en declaraciones internacionales, pero forman parte $a de la conciencia moral social de los pases con democracia liberal+ forman parte de su tica cvica. Lo cual significa que, aunque la legislacin de un determinado pas no recogiera normas en torno a la fabricacin, $ tr%fico de armas o en torno a la contaminacin, la conciencia moral cvica de los pases desarrollados s que repudia un tipo de acciones seme"antes, de lo que se sigue que quien fabricara armas o traficara con ellas, o quien no hiciera nada para evitar residuos contaminantes, estara actuando de forma inmoral, aunque en ese pas concreto su accin no fuera ilegal. 0orque una cosa es la moralidad $ otra la legalidad. La tolerancia activa 5esulta imposible la convivencia de diferentes pro$ectos de vida feli! si quienes los persiguen no son tolerantes con aquellos que tienen un ideal de
70
felicidad distinto, de ah que la tica cvica fuera naciendo al calor de distintos escritos sobre tolerancia, como una actitud sumamente valiosa. La tolerancia puede entenderse solo en un sentido pasivo, es decir, como una predisposicin a no inmiscuirse en los pro$ectos a"enos por simple comodidadN o bien en un sentido activo, como una predisposicin a respetar pro$ectos a"enos que puedan tener un valor, aunque no los compartamos. La tolerancia pasiva no sirve de base para construir un mundo "unto+ para construir hace falta tolerancia activa. Fn thos dialgico La idea de tolerancia activa, "unto con los otros valores $ el respeto a los derechos humanos, se e#presan de forma ptima en la vida social a travs de un tipo de actitud, que llamaremos la actitud o el thos dial!ico. Cthos que conviene potenciar, porque quien adopta seme"ante actitud a la hora de intentar resolver los conflictos que se plantean en su sociedad, si la adopta en serio, muestra con ello que tiene a los dem%s hombres $ a s mismo como seres autnomos, igualmente capaces de dialogar sobre cuestiones que les afectan, $ que est% dispuesto a atender a los intereses de todos ellos a la hora de tomar decisiones. Lo cual significa que toma en serio su autonoma, le importa atender igualmente a los derechos e intereses de todos, $ lo hace desde la solidaridad de quien sabe que 8es hombre $ nada de lo humano puede resultarle a"eno9. ?aturalmente cada quien llevara al dialogo sus convicciones $ m%s rico ser% el resultado del mismo cuanto m%s ricas las aportaciones que a l se lleven, pero a ello ha de acompa)ar el respecto a todos los interlocutores posibles como actitud b%sica de quien trata de respetar la autonoma de todos los afectados por las decisiones desde la solidaridad. *ste es sin duda el me"or
70
modo de con"ugar dos posiciones ticas+ el universalismo $ el res eto a la diferencia. 3olo si reconocemos que la autonoma de cada hombre tiene que ser universalmente respetada, podremos e#igir que se respeten sus
peculiaridades, $ la forma de hacerlo ser% a travs de di%logos en los que cada quien e#prese tales peculiaridades desde la unidad que supone saberse al menos mnimamente entendido $ m%#imamente respetado. )a tica $mpresarial en el conte(to de una tica c84ica ?o es posible una tica empresarial sin una tica cvica Los valores de libertad, igualdad $ solidaridad, concretados en los derechos humanos, el valor de la tolerancia activa, as como la imposibilidad de proponer a otros el propio ideal de vida si no es a travs del dialogo $ el testimonio, componen por el momento el caudal de la tica cvica en las sociedades con democracia liberal. Lo cual no significa tanto que todas las personas que viven en estas sociedades est%n de acuerdo en esos valores $ derechos, como que las instituciones $ organi!aciones de tales sociedades cobran su sentido de protegerlos $ defenderlos. 0or eso todas ellas han de impregnarse de los mencionados valores, respetar $ promocionar los derechos morales, e incorporales a su quehacer cotidiano, $a que, en caso contrario, quedan moralmente deslegitimados. 0odemos decir que precisamente porque la tica de las instituciones cvicas ha alcan!ado el nivel descrito, es posible una tica de la empresa. 4ada organi!acin debe encarnar valores $ respetar derechos atendiendo a la especificidad de su actividad $ de lo que hemos llamado sus bienes internos, la moral cvica ser% enormemente plural $ heterognea, porque tendr% que contar, no solo con los mnimos comunes, sino tambin con los valores que
70
resulten de la modulacin de los mnimos en las distintas actividades. 0or poner alg/n e"emplo, en el %mbito de la Diotica, que naci en los a)os setenta, el principio b%sico del trato igual a todos los seres humanos, puesto que todos merecen igual consideracin $ respeto, ha ido generando en la comunidad sanitaria tres principios morales internacionalmente compartidos, que se conocen como principio de beneficencia, autonoma $ "usticia. *l personal sanitario debe proponerse con su actividad el bien del paciente, respetando su autonoma $ teniendo en cuenta que la distribucin de recursos escasos tiene implicaciones de "usticia en la sociedad, que van m%s all% de la relacin personal sanitarioJ paciente. .rientar la actividad sanitaria por unos principios seme"antes supone adquirir unas virtudes que ser%n peculiares de esta actividad, aunque algunas de ellas ser%n comunes a otros tipos de e"ercicio. MGu rasgo son peculiares de la actividad empresarialA La meta de la actividad empresarial es la satisfaccin de necesidades humanas a travs de la puesta en marcha de un capital, del que es parte esencial el capital humano 'los recursos humanos(, es decir, las capacidades de cuantos cooperan en la empresa. 0or tanto, el bien interno de la actividad empresarial consiste en lograr satisfacer esas necesidades $, de forma inseparable, en desarrollar al m%#imo las capacidades de sus colaboradores, metas ambas que no podr%n alcan!ar si no es promocionando valores de libertad, igualdad $ solidaridad desde el modo especifico en que la empresa puede $ debe hacerlo. *n este sentido en el que la recin nacida tica de la empresa tiene por valores irrenunciables la calidad en los productos $ en la gestin, la honrade* en el servicio, el mutuo res eto en las relaciones internas $ e#ternas a la empresa, la cooperacin por la que con"untamente aspiramos a la calidad, la solidaridad
70
al al*a$ que consiste en e#plorar el m%#imo las propias capacidades de modo que el con"unto de personas pueda beneficiarse de ellas, la creatividad$ la iniciativa$ el es ritu de ries!o. 3i las empresas no asumen este estilo, mal lo tienen para sobrevivir en estos tiempos. ?o es posible una tica cvica sin una tica empresarial *n la vida cotidiana escuchamos criticas constantes a la inmoralidad de polticos, periodistas, empresarios, etc., criticas que nos llevan a decir en ultimo termino que es imposible ser poltico, periodista o empresario $ a la ve! comportarse de una forma ticamente correcta. 3i esto fuera cierto, tendramos que reconocer que es imposible participar en cualquiera de las organi!aciones $ actividades ciudadanas si ser inmoral, con lo cual sucedera+ a) Gue la vida humana se asienta sobre la inmoralidad constante '$a que todos vivimos de esas organi!aciones( b) Gue no habra ninguna tica cvica, porque mal puede haberla si la estructura de todos los sectores los hace necesariamente inmorales. 3i queremos una sociedad alta de moral, es indispensable que las distintas organi!aciones se apresten a remorali!ar, a poner 8en forma9 sus peculiares actividades. @unciones de un tica cvica *stos mnimos ticos de los que hemos hablado, son lo que nos permiten, adem%s de llevar adelante una convivencia enriquecedora, reali!ar otras dos tareas+
1. criticar por inmoral el comportamiento de personas e instituciones que violan
tales mnimos.
70
2. dise)ar desde un esfuer!o con"unto las instituciones $ organi!aciones de
nuestra sociedad, como es el caso de las empresas. M4mo es posible criticar determinadas actuaciones o crear organi!aciones legitimadas socialmente, si no ha$ convicciones morales compartidas desde las cuales hacerloA *n lo que se refiere a las crticas, es innegable que en nuestra sociedad se producen fuertes criticas de inmoralidad contra determinadas conductas, como puede ser en poltica la corrupcin $ el tr%fico de influenciasN en el mundo empresarial, la adulteracin de productos, la publicidad enga)osa, la ba"a calidadN en el mundo financiero, la falta de transparencia, los mane"os, la falta de compasin por el dbil. MGu sentido tiene criticar si partimos de la base de que no ha$ convicciones morales comunesA M?o me puede responder aquel a quien critico que esa es mi conviccin moral, pero que l tiene otras, igualmente respetablesA ?o parece, pues, que todo sea tan opinable $ sub"etivo como algunos quieren suponer, sino que si e#isten en moral e#igencias $ valores comunes, sobre la base de los cuales es posible argumentar $ llegar a acuerdos. 3e puede aducir que estas crticas no son morales, sino legales+ que un *stado de Derecho se mueve dentro de los lmites de un marco legal, $ que lo que est% prohibido es lo que ese marco de le$es prohbe. tica, ,erec9o ! Reli%in 1res @ormas de saber practico estrechamente conectadas entre s. Ctica, derecho $ religin son tres tipos de saber pr%ctico, tres formas de orientar la conducta, que se encuentra estrechamente conectada entre s, pero no se identifican. *st%n estrechamente conectados ante todo porque una
70
determinada forma de religin favorece el nacimiento de un tipo determinado de conciencia moral $ de derechoN pero a su ve!, una forma de conciencia moral o de derecho favorecen el surgimiento de un tipo de religin, de la misma manera que la forma de derecho favorece el tipo de conciencia moral $ viceversa. Lo cual significa que, cuando tomamos es serio la historia, nos damos cuenta de que estos saberes se nter influ$en $ ninguno de ellos nace $ se desarrolla aislados de los restantes, aunque no se identifiquen entre s, sino que se complementen. La identificacin, que consiste en /ltimo trmino en que uno de los tres absorbe a los restantes, es un error $, como todos los errores, acaba pag%ndoseN tambin en el mundo empresarial, en el que e#iste una pronunciada tendencia a creer que lo moral es lo legal o bien lo religioso. 1res formas de saber practico, que no se identifican entre si *n principio, $ como lo ha visto la tradicin Iantiana, no se trata de que estas tres formas de saber practico manden cumplir contenidos distintos. 0or e"emplo, el mandato de no matar es a la ve! religioso, "urdico $ moral, $ del hecho de que un ordenamiento "urdico lo reco"a no se sigue que $a no sea una obligacin desde el punto de vista religiosos o que $a no obligue moralmente+ no ha$ aqu sustitucin de unos saberes por otros, sino que este contenido, como otros 'no mentir, no levantar falsos testimonios, no adulterar alimentos, no pagar un salario inferior al necesario para llevar una vida digna, no de"ar abandonado a un herido en carretera, etc.(, es com/n a todos, MDnde est% entonces la diferenciaA La diferencia descansara sobre todo en cuatro elementos formales+ aJ quien es el que promulga el mandato $ e#ige, por lo tanto, su cumplimiento 'de donde procede la coaccin que acompa)a a cualquier mandato(
70
bJ quienes son los destinatarios. cJ Ante quien debe responder el que lo infringe. dJ De quien se puede esperar obediencia. 5eligin Derecho Guien promulga el Dios, a travs de *l mandato revelacin magisterio Destinatarios mandato Ante quien del 1odos hombres se Ante Dios $ legislativo legitimado para persona de 7oral cuerpo La persona misma
ello los Los miembros de La la poltica Ante tribunales
comunidad cada hombre los Ante s mismo
responde De puede obediencia quien se De los cre$entes
De los obligados De por poltico el
todas
las
esperar
pacto personas
4ada actividad tiene sentido, porque se dirige a obtener unos bienes internos a ella, $ para alcan!arlos es m%s conveniente adoptar unas estrategias, $ no otras, desarrollar unos h%bitos $ no otros. Guien desee incorporarse a esa actividad ha de ser consciente de cu%les son los bienes que le son propios $ que estrategias conviene asumir. De ah que las distintas profesiones elaboran cdigos de conducta o bien publiquen recomendaciones con los que se quiere indicar que ese es el estilo 'thos( propio de esa actividad, $ que quien no lo incorpore, no es que va a ser sancionado por los tribunales competentes del *stado, porque el cdigo no es "urdico, ni que va a cometer un pecado, porque
70
el cdigo no es religioso, sino que no va a alcan!ar los bienes internos de esa actividad, que son los que le dan sentido $ la legitiman socialmente. 4on lo cual quien as act/a se comporta de una forma irracional $ asocial $, por tanto inmoral. 7oral $ derecho+ Mbasta con cumplir la legalidad vigente para actuar moralmente bienA 3e trata de dos tipos de saber que, aunque estn estrechamente unidos $ guarden una gran semejan*a entre s, son complementarios, pero no se identifican. *n lo que hace a las seme"an!as podemos decir que+ 1) Ambos son saberes pr%cticos que intentan orientar la conducta individual e institucional. 2) Ambos se sirven de normas para orientar la accinN en el caso del derecho, siempre, a travs de un ordenamiento "urdicoN en el caso de la tica, cuando se ocupa de normas de "usticia, no cuando solo pretende a$udar a tomar buenas decisiones. *l %mbito de la tica es bastante m%s amplio que el de las normas, pero tambin se ocupa de ellas, lo le aseme"a al derecho. 3) A ma$or abundamiento, las similitudes se acrecientan cuando algunos ticos de tradicin Iantiana, como es el caso de los representantes de la tica discursiva, insisten en que es tarea de la tica ocuparse de las normas $ determinar cu%les son los procedimientos que nos garanti!an que una norma es moralmente correcta. Las normas morales nacen en los distintos campos de la vida cotidiana $ la tica es aquel saber que trata de decirnos cuales son los procedimientos racionales para decidir que una norma es correcta. *l procedimiento consistira, seg/n dicha tica, en establecer un dialogo entre
70
todos los afectados por la norma, que se celebrara en condiciones de simetra, es decir, que todos tuvieran posibilidad de intervenir, replicar $ defender los propios intereses en igualdad de condiciones. 0odramos decir que la norma es correcta cuando todos los afectados, actuando como interlocutores en el dialogo, llegaran a la conclusin de que la norma les parece correcta porque satisface intereses generali!ables. ?o se tratara, pues, de llegar simplemente a un pacto de intereses sectoriales, sino a la adhesin de todos los afectados por la norma que, tras participar en el dialogo en condiciones de simetra, consideran de modo un%nime que la norma es correcta. *sta consideracin de la tica como saber que se ocupa de los procedimientos por los que sabemos si una norma es correcta, la ha apro#imado al derecho que, en definitiva, tambin trata de formular los procedimientos adecuados para fi"ar una norma, aunque es este caso, "urdica. De las diferencias entre la tica $ el derecho+ 1) Gue las normas "urdicas $ las morales, no difieren tanto por el contenido, que en ocasiones puede ser el mismo, como por su forma, es decir+ cu%l es su origen, que obliga a cumplirlas, cual es el tipo de sancin que puede recibirse por transgredirlas, de quien cabe esperar cumplimiento. 2) Las normas "urdicas son promulgadas por los rganos competentes del *stado $ es l quien est% legitimado para e#igir su cumplimiento mediante coaccin, teniendo el poder de castigar a los transgresoresN los ciudadanos se saben entonces obligados por el *stado a obrar de un modo determinado, si no quieren recibir la sancin correspondiente.
70
*n este sentido, se dice que lo especfico del derecho es que la coaccin para cumplir la le$ es 8e#terna9 al individuo $ que la trasgresin viene acompa)ada por una sancin tambin e#terna. 7ientras que en el caso de la moral, quien infringe una norma se siente culpable ante su conciencia $ la sancin que sufre es m%s bien el remordimiento. 0or eso, podemos decir, que el derecho puede cumplirse estratgicamente $ la moral no. *s decir, que alguien puede considerar una le$ "urdica inadecuada, pero cumplirla por estrate!ia+ por miedo a la sancinN mientras que para sentirse obligada moralmente una persona necesita estar convencida de que la norma es correcta, porque nadie le va a sancionar si no la cumple, si no es l mismo. Ahora bien, aqu se presenta una seria dificultad para la tica cvica$ para la tica de las instituciones " las rofesionales, $ mu$ concretamente para la tica
em resarial, porque se trata de un tipo de ticas que no surgen de cada uno de los hombres, sino que en el caso de la tica cvica, es la tica que nos obliga como ciudadanos, en el caso de la tica de las profesiones, es la propia de cada actividad profesional, $ por eso los distintos cuerpos profesionales elaboran cdigos de normas o bien recomendaciones que se espera sean seguidos por todos los profesionales+ $, en lo que respecta a la tica empresarial, son la actividad empresarial misma $ la propia organi!acin empresarial las que e#igen un tipo de valores, principios $ actitudes que obligan a quien incorpora a la empresa. De suerte que la obligacin se entiende que surge, no tanto de la persona misma, como de la actividad correspondiente, $ que quien desee participar en una corporacin empresarial debe asumir esa forma de conducta, porque es la que le permite acceder a los
70
bienes internos a ella. *l cuadro dise)ado, tendra que completarse al aplicarlo a la tica empresarial, en el siguiente sentido+ 1) Guien e#ige una forma determinada de comportamiento, se plasme o no en cdigos de conducta, es la actividad empresarial misma $, por tanto, la empresa entendida como organi!acin. 2) Guien participa en la actividad $ en la organi!acin empresarial son los destinatarios de esas e#igencias. 3) 1ales destinatarios deben responder de la satisfaccin o no de las e#igencias ante la sociedad por la que la actividad empresarial queda legitimada. Aunque conviene recordar que en el caso de la tica las sanciones no son legales, sino morales. 4) & por /ltimo, es de aquellos que participan en la actividad empresarial de quienes se espera que act/en seg/n las e#igencias morales. *n lo que respecta a la complementacin entre moral $ derecho, tenemos que decir que las le$es son insuficientes para que una sociedad sea "usta $, en concreto, que son insuficientes para garanti!ar que una empresa funcione de una forma "usta, $ de ah la necesidad de que vengan complementadas por una tica de la empresa. *n efecto+ ,. Las le$es no siempre protegen suficientemente todos los derechos
reconocidos por una moral cvica o por una tica crtica. -. A veces e#igen comportamientos que no parecen "ustos a quienes se saben obligados por ellas. :. Las reformas legales son lentas $ una sociedad no siempre puede esperar a que una forma de actuacin este recogida en una le$ para considerarla correcta. 0or eso muchas veces la tica se anticipa al derecho.
70
;. 0or parte, las le$es no contemplan casos particulares que, sin embargo, requieren una orientacin. <. Duen n/mero de empresarios piensa que m%s vale no tener que verse "u!gados legalmente por incumplimiento $ que, en ese sentido, una conducta ticamente correcta puede evitar una infraccin legal $ el correspondiente "uicio. =. 0or /ltimo, 8"uridificar9 es un tipo de accin propio de sociedades con escasa libertad, mientras que en las sociedades m%s libres la necesidad de la regulacin legal es menor porque los ciudadanos $a act/an correctamente. 0odemos decir entonces que la tica es rentable, entre otras cosas, porque actuar correctamente ahorra gastar en derecho, es decir, en le$es, "uicios $ sanciones. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
4apitulo : Adela 4ortina Marco tico = econmico de la empresa moderna Ctica econmica $ Ctica empresarial 4uando nos introducimos en el %mbito de las relaciones entre tica $ economa, nos encontramos con tres e#presiones como mnimo estrechamente conectadas entre s+ tica econmica$ tica em resarial " tica de los ne!ocios. *n relacin con ellas se ha desatado una viva polmica sobre si es la perspectiva empresarial o la de los economistas la que debe ostentar la primaca. 0ara muchos la 8verdadera economa9 es 8lo que los empresarios mane"an $ dominan, $ no lo que los economistas miden9 $, desde esta perspectiva, serian los empresarios los principales responsables de la creacin de rique!a, los 8hroes de la vida econmica9. 1oda recuperacin econmica
70
pasara por la 8resurreccin9 de los empresarios+ la base moral del sistema capitalista se encontrara en el 8espritu de empresa9. 3in embargo, la tica de los negocios no puede desligarse de una refle#in sobre el marco econmico general en que vivimos, no puede desligarse de una tica del capitalismo.
La Ctica *conmica+ se refiere, o bien a todo el campo en general de las
relaciones sobre economa $ tica, o bien especficamente a la refle#in tica sobre los sistemas econmicos, en la que tienen actualmente un especial inters las refle#iones sobre la tica del capitalismo.
La Ctica *mpresarial o de los negocios + se centra principalmente en la
concepcin de la empresa como una or!ani*acin econmica $ como una institucin social$ es decir, como un tipo de organi!acin que desarrolla una peculiar actividad $ en la que resulta fundamental la funcin directiva $ el proceso de toma de decisiones. Ctica de la economa moderna 4apitalismo $ modernidad 2asta que se puso en marcha el con"unto de procesos especficos de la modernidad, la actividad econmica estuvo ligada al orden institucional tradicional 'la familia, la poltica $ la religin(. 4on el capitalismo, la economa irrum e con enorme fuer*a en la sociedad " se convierte en un ,mbito autnomo$ -ue obedece le"es ro ias. As es como se pudo en marcha un potente motor de transformacin material $ espiritual del mundo, que vena a sustituir los c%nones de la tradicin por otra forma completamente diferente de ver el mundo $ organi!arlo. *l .a italismo 8se convirti gradualmente en el principio b%sico de organi!acin de toda la economa9N $ desde ah impulso un proceso de moderni*acin $ de racionali*acin social, en cu$a base se encuentra la libertad$ porque el modo de produccin capitalista requera un espacio libre para las actividades econmicas. 7ar# reconoci que el capitalismo propiciaba un enorme crecimiento econmico $ un progreso social revolucionario. *l capitalismo, frente al autoritarismo, creo un espacio de libertad e incluso las bases econmico Q
70
sociales para avan!ar hacia una ma$or "usticia. 8*l capitalismo creo el mundo, el mundo como una unidad econmica9. '7. 2arrington( *n las sociedades precapitalistas la e#plotacin econmica 'la capacidad de apropiarse de la rique!a( estaba basada en el poder poltico. *l capitalismo fue una innovacin radical, el ma$or logro de la humanidad en toda su historiaN una cultura $ una civili!acin, al tiempo que un sistema econmico, en el que la ra!n se convirti en una potente fuer!a econmica $ social. *l capitalismo supuso un cambio en la forma de relacionarse los hombres entre s, porque la e#pansin del mercado destro!o la sociedad tradicional. *n este nuevo tipo de sociedad $a no bastaba la regulacin tica de las relaciones personales para ordenar la vida, $ era la primera formacin econmica $ social que no necesitaba como soporte una regulacin directamente fundamentada en el Dios de las religiones, sino que poda defender su din%mica autnoma como si se tratar de la racionalidad econmico Q social moderna. La pregunta es entonces M4mo regular con sentido tico las relaciones entre entidades mediadoras $ entre instituciones o personas "urdicas en el marco de la racionali!acin social modernaA M*s inevitable prescindir de todo marco tico, pasar de la concepcin antigua de la tradicin occidental, en la que la sociedad estaba regida por un ob"etivo com/n, a una insuperable ruptura de la comunidad social $ a la ausencia de toda tica racional en las nuevas relaciones sociales que la modernidad ha instaurado en virtud de sus nuevas mediaciones racionales 'como las econmicas(A M?o ha$ valores compartidos capaces de guiar la actividad econmica, p/blica $ privada, en nuestro mundo moderno roto $ fragmentadoA 5acionali!acin social capitalista $ empresa moderna 0arece que el capitalismo forma parte, de un %mbito cultural propio de la modernidad, como intento mostrar 7a# Reber destacando que la fuer!a impulsora m%s importante del capitalismo ha sido la 8racionali!acin9, la imposicin progresiva de las tcnicas racionales en todos los sectores de la sociedad, incluida la empresa. *l fundamento de esta transformacin racional del mundo puede retrotraerse a ciertas caractersticas 8racionali!adoras9 en el mundo "udo $ cristiano, que haban resurgido en *uropa con la 5eforma 0rotestante. 0ersiste la controversia sobre el car%cter moderni!ador $
70
propenso al capitalismo del protestantismo, controversia que se recrudece cuando recordamos que Reber mu$ probablemente se equivoco en su punto de vista sobre el car%cter inhibidor de la modernidad atribuido a las tradiciones orientales. *l auge actual de pases como Papn nos obliga a refle#ionar sobre las relaciones entre la diversidad cultural $ el capitalismo, sobre la vinculacin efectiva, $ tan efica! en la empresa "aponesa, entre una forma cultural considerada 8premoderna9 $ la moderni!acin capitalista. *n Papn tenemos un e"emplo de compenetracin entre cultura premoderna $ economa moderna con un gran alto nivel de rendimiento, $ convertido para muchos en un verdadero e"emplo a imitar. 3ea cual fuera la respuesta que ha$a que dar al problema de las relaciones entre el pluralismo cultural $ la economa moderna, una teora de la modernidad ha de contar con una teora del capitalismo $ de la empresa, $ desde ah, vincular la tica del capitalismo $ de la empresa con la de la modernidad. Guien mire la realidad desde la perspectiva de los procesos de moderni!acin, considerara el capitalismo $ la empresa como mecanismo de la vida social moderna, "unto al *stado $ al Derecho, que han servido de vehculo para institucionali!ar la articulacin de racionalidad " libertad. *sta perspectiva de la insercin del capitalismo $ la empresa dentro del comple"o de los procesos de moderni!acin tiene la venta"a de atinar en los diagnsticos de nuestros tiempos $, contribu$e a comprender lo que nos pasa $ las vas de me"ora de nuestra situacin. 0orque de lo contrario se achacan al capitalismo $ a la vida empresarial un c/mulo de procesos '$ males( que en realidad son producto de la moderni!acin como tal. La clave de las valoraciones $ los diagnsticos habituales de la modernidad, entendida como un proceso de racionali!acin social capitalista 'en el que la empresa ha ido ocupando un lugar cada ve! m%s destacado( se encuentra en la dimensin tica. 0or un lado, algunos autores creen que el conflicto e#istente entre la eficiencia 'racionalidad funcional( $ el hedonismo socava la dimensin moral del sistema, cuando el hedonismo $ el consumismo se convierten en la "ustificacin cultural $ moral del capitalismo.N otros consideran que h sido la subordinacin de casi todos los %mbitos del mundo de la vida a los imperativos
70
del sistema 'econmico $ poltico( la que ha perturbado la infraestructura comunicativa del mundo de la vida. *n ambos casos se recurre a la dimensin tica$ $a sea mediante el fortalecimiento de las virtualidades morales del mundo de la vida, pero en ninguna de las dos alternativas se vincula la tica racional moderna con los mecanismos modernos de racionali!acin social econmica $ poltica, $ todava menos con el desarrollo moderno de la vida empresarial. ?inguno de estos diagnsticos e#plicita como es debido la fle#ibilidad $ la capacidad tica del capitalismo, en virtud de la cual este se ha transformado $ convertido en un instrumento de progreso tcnico $ social. La transformacin del capitalismo, $ no su mera evolucin, ha sido tan profunda que la contradiccin b%sica de donde se derivan los m%s graves problemas no es $a la contradiccin entre el capital $ el traba"o, $ por eso 8el socialismo democr%tico ha abandonado definitivamente la construccin de un modo de produccin alternativo, que se la negacin $ la superacin del modo de produccin capitalista9. Lo mismo ocurre con la empresa. 2a ido cambiando la imagen por la que se la consideraba el lugar por antonomasia de la 8lucha de clases9 $ de la contradiccin entre traba"o $ capital. 4on el tiempo el desarrollo de la racionali!acin moderna en la empresa se ha ido convirtiendo en !estin $ en estrategias de innovacin continua. *n este 8capitalismo de rostro humano9 el problema b%sico no es el que deriva de los intereses contrapuestos entre el capital $ el traba"o, de ah que algunos piensan que en realidad la transformacin entre del capitalismo nos sit/a m%s bien en una etapa de transicin hacia una denominado 8post capitalismo9, algunos de cu$os caracteres indican que el capitalismo empresarial ha de"ado de ser la fuente principal de la denominacin. 0ara estar a la altura de los tiempos, habr% que resituar la empresa en este nuevo conte#to ticoJ econmico $ actuar en consecuencia. 0or consiguiente, mientras no seamos capaces de ofrecer otras alternativas me"ores, habr% que fortalecer la dimensin tica de los mecanismos econmicos modernos $ empresariales, habr% que descubrir $ potenciar la tica de nuestras instituciones modernas 'de la empresa, por e"emplo( como
70
mecanismo de racionali!acin, porque ha sido la vertiente moral de la racionalidad el componente olvidado $ reprimido a favor de otros aspectos, necesarios, pero insuficientes para el autentico desarrollo de los propios mecanismos econmicos $ empresariales. Fno de los aspectos que requera el desarrollo moderno se ha atrofiado $ por eso el producto ha sido deforme+ porque no se ha puesto en marcha con equilibrio el con"unto de componentes que requera la propia racionali!acin moderna. 1ambin aqu hemos cometido una 8falacia abstractiva9, alimentada por la ficcin postmoderna, porque al prescindir de la necesaria dimensin tica de la racionalidad moderna, esta se ha e#perienciado como un fracaso. Antes de arrumbar las instituciones econmicas modernas $ sus mecanismos racionali!adores, convendr% hacer, todava un e#perimento que las ponga a prueba en su sentido integral, mediante la incorporacin operativa de su intrnseca dimensin tica. 0orque, adem%s, la historia acredita que la progresiva transformacin tica del ca italismo " de la em resa moderna ha producido innegables frutos de progreso social. Lo ra!onable $ conveniente sera proseguir este camino de transformacin progresiva del capitalismo $ de las empresas desde una inspiracin tica, que impulse $ oriente dise)os operativos que va$an corrigiendo los mecanismos que producen in"usticias $ dominacin en las diversas esferas de la cada ve! m%s comple"a vida econmica $ empresarial. MCtica del 4apitalismoA *l capitalismo parece no soportar la moral, para servirse de ella $ utili!arla para sus propios fines, porque el mvil fundamental consiste en la obtencin de la ma$or ganancia posible $ adem%s presupone una visin del hombre como homo oeconomicus$ que en el fondo instaura el egosmo como base antropolgica $ moral del sistema. 1ambin ha e#istido una conce cin moral del ca italismo que no solo le considera capa! de producir rique!a $ bienestar, sino que insiste adem%s en su car%cter moral, $ es esta concepcin la que se ha ido consolidando /ltimamente, es decir, la que propugna cada ve! con m%s fuer!a que la tica es uno de sus pilares fundamentales. 5ecurren para ello sus defensores a la
70
tradicin de la filosofa moral moderna, de la que surgi precisamente el estudio $ "ustificacin de la economa moderna como tal. 0orque realmente el desarrollo del ca italismo siem re ha estado li!ado a al!una forma de conce cin moral, m%s o menos e#plcita. Las concepciones ticas que han acompa)ado al capitalismo han variado, $ en la actualidad van desde las que a)oran la inicial tica puritana de los orgenes del capitalismo, pasando por aquellas que lo defienden bas%ndose en el derecho natural $ las que siguen ligadas a alguna forma de utilitarismo, hasta las nuevas ticas de la "usticia econmica. 2ablaremos m%s bien de ticas del ca italismo o en los capitalismos, destacando *s en esta que en algunas tendencia de ellas se detecta en la una que tendencia predominantemente legitimadora $ en otras, transformadora del capitalismo. /ltima transformadora pretendemos inscribirnos. MLegitimacin o transformacin del capitalismoA *l empresario burgus. *n el temprano desarrollo del capitalismo el impulso econmico inicial estuvo controlado por las restricciones del puritanismo $ la tica protestante. *l espritu capitalista se desarrollo a travs del es ritu de em resa 'af%n de lucro, espritu aventurero $ el es ritu bur!us 'prudencia refle#iva, circunspeccin calculadora, ponderacin racional, espritu de orden $ de economa(. Las virtudes burguesas eran la 8santa economicidad9 'o buena administracin+ gastar menos de lo que se gana $ por tanto ahorrar, racionali!ar, evitar el despilfarro $ la ociosidad( $ la moral de los negocios 'la formalidad comercial, la seriedad( Adem%s de la mentalidad calculadora, la tica protestante $ el puritanismo fueron cdigos que e#altaban el traba"o, la solidaridad, la prudencia. 4ada hombre tena que e#aminarse $ controlarse a s mismo, someterse a un cdigo comunitario. *l n/cleo del puritanismo era un intenso celo moral por la regulacin de la conducta cotidiana, como si s hubiera sellado un pacto del que todos compartan la responsabilidad. *l individuo tena que preocuparse por la conducta de la comunidad, el sistema valorativo funcionaba como base del orden social $ serva para movili!ar a la comunidad $ refor!ar la disciplina. De
70
este modo se pona el nfasis tico en la formacin del car,cter 'sobriedad, probidad, traba"o(. .tra fuente de la tica del capitalismo fue el protestantismo pragm%tico 'por e"emplo, de @ranIlin( 8salir adelante9 mediante la laboriosidad $ la astucia. *l impulso moral con fuer!a motivacional vinculante era el me"oramiento por el propio esfuer!o. De este modo la legitimidad del capitalismo provena de un sistema de recompensas enrai!ado en el traba"o como cimiento moral de la sociedad. 3e trataba de un thos nuevo+ una nueva tica dirigida hacia un mundo de posibilidades abiertas $ ganancias a travs de pro$ectos /tiles. *n la formacin de esta nueva mentalidad econmica $ pragm%tica influ$eron ciertas ideas morales protestantes, especialmente el calvinismo. ?o obstante esta teora, se ha desacreditado, $a que algunos historiadores descubrieran la relevancia del pensamiento catlico en el origen $ desarrollo del capitalismo. *n cualquier caso, lo decisivo es que el espritu del capitalismo constitu$e un nuevo estilo de vida+ af%n de lucro para vivir, aspirar a obtener ganancias e"erciendo una profesin. 3e acrecienta as el inters terrenal de los individuos. 0ero todo ello dentro de una valoracin tica, incluso religiosa, de la vida profesional+ la 8profesin9 es una actividad especiali!ada $ permanente de un hombre que constitu$e para l una fuente de ingresos $ un fundamento econmico seguro de su e#istencia. 2e aqu una tica de la racionalidad econmica, de la rentabilidad $ del traba"o, con el fin de vivir bien 'ser feli!(N $ apo$ada en una combinacin de puritanismo $ pragmatismo en la personalidad del em resario bur!us como nuevo su"eto econmico. *l inters propio $ la 8mano invisible9 Desde cierta tradicin de filosofa moral, que para algunos se remonta a Aristteles $ para otros a 3pino!a, en la propia naturale!a humana encontramos el principio b%sico de la tica que inspira la actividad econmica. *l inters individual, la autoafirmacin del propio ser, el instinto natural de conservacin, que en el ser humano se desarrolla en el medio de la conciencia, constitu$e el fundamento natural de la tica. *l inters se convierte en un elemento esencial de la tica social moderna, por encima de las pasiones 'pero sin dar el salto hacia una ra!n moral abstracta $
70
desencarnada, presuntamente 8desinteresada(, $a que el inters individual constitu$e la me"or garanta del orden social $ el inters econmico es enormemente efica! para regir los asuntos humanos. De ah el auge de la tica del amor propio $ del egosmo ilustrado en la economa desde Adam 3mith. *l deseo de me"orar la situacin propia es una fuente inagotable de beneficios para la sociedad entera, $a que impulsa a crear, innovar $ asumir riesgos. 0or eso, en esta tradicin tica se mantiene una actitud, ni rigorista ni cnica, centrada en el propio inters como motor, aunque sometido a las regulaciones de la "usticia. *sta tica, en la que la moralidad no se opone al bienestar ni a las inclinaciones egostas, sirve de base a una concepcin del capitalismo no incompatible con las e#igencias morales. Adam 3mith encontr as el mecanismo b%sico de un sistema econmico que se controla a s mismo por la competencia del mercadoN este crea bienestar $ armona social, en la medida en que permite que la tendencia al provecho privado de cada uno produ!ca el bien de todos. 3eg/n 3mith, este 8sistema de la libertad natural9 ha de completarse con una legislacin estatal $ una administracin fiable de "usticia, que tiene que proteger a cada miembro de la sociedad frente a la in"usticia $ a la opresin. *n la ri-ue*a de las naciones pueden encontrarse algunos te#tos, preocupados por el marco tico $ poltico de los mecanismos puramente econmicos. & en la Teora de los sentimientos morales se muestra que el inters propio de los individuos permanece ligado a sus 8sentimientos naturales9 de simpata, porque el desmedido inters por si mismo perturba la relacin social, que, en cambio, es protegida por el sentimiento 8natural9 de simpata hacia el otro $ por el sentimiento 8natural de culpa9. La preocupacin tica de 3mith es, innegable. 3in amargo, la 8mano invisible9 del mercado $ un cierto mito de 8lo natural9 parecen garanti!ar el orden moral de la sociedad+ una cierta perspectiva naturalista persiste en el pensamiento econmico, perspectiva que otras ticas econmicas intentaran superar mediante una fundamentacin racional de las normas $ de la intervencin en el orden econmico. *l principio de utilidad $ sus lmites Fna tica que contribu$o a este /ltimo propsito fue la utilitarista, fundada por Dentham. *l utilitarismo representa una concepcin tica autnticamente
70
moderna
para fundamentar racionalmente normas desde un principio tico
universal $ pragm%tico de la accin, el rinci io utilitarista. Algunos a)os antes de la obra de Dentham, Hant fundo un potente $ radical enfoque de tica racional moderna en la Fundamentacin de la metafsica de las costumbres, $ en la .ritica de la ra*n r,ctica, que sin embargo, no parece haber influido apenas sobre las ciencias econmicas. *n cambio, el programa utilitarista de Dentham, ha inspirado grandes partes de la economa nacional 'especialmente la teora neocl%sica de la utilidad marginal $ la economa del bienestar( la ra!n profunda del #ito del utilitarismo $ la falta de relevancia de Hant en economa puede encontrarse en la diferencia fundamental entre sus respectivos conceptos de la racionalidad pr%ctica. /l rinci io moral utilitarista arece formular las e0i!encias ticas de la racionalidad econmica1 e#ige que tengamos en cuenta si las consecuencias de la accin son buenas, en el sentido de provechosas '/tiles( para satisfacer las necesidades humanas mediante un c%lculo hedonista, de tal modo que contribu$an a 8la ma$or felicidad del ma$or n/mero(. *l 8principio de utilidad9 pretende lograr una cone#in de racionalidad, hedonismo $ universalidad, que caracteri!a al utilitarismo moderno 'a diferencia del antiguo que era individualista $ egosta(. 0ero su presunto universalismo es m%s bien una mera defensa de la ma$ora como criterio moral, a diferencia de Hant, que se rige por un principio estricto $ radical de universali!acin. &, por otra parte, el hedonismo utilitarista entra en colisin con la e#igencia Hantiana de llegar a discernir lo que significa una buena voluntad. 3in esta $ sin un autentico universalismo la racionalidad tica utilitarista queda mu$ mermada a la hora de llevar a cabo su pro$ecto de reformar la sociedad con el fin de armoni!ar racionalmente los diversos intereses $ lograr un orden social que favore!ca la felicidad de todos. *l utilitarismo ha go!ado de gran audiencia en el campo de la tica normativa. 3e confiaba en su concepcin de la racionalidad como eficiencia para evaluar moralmente las consecuencias, ma#imi!ando el bien $ minimi!ando el mal conforme a dos criterios+ el bienestar $ la suma de utilidades individuales. Los problemas del utilitarismo son mu$ graves, tanto en el modelo cardinalista 'suma de utilidades individuales como medida del bienestar social( como en el
70
ordinalista '8optimalidad de 0areto9(, $a que los criterios de la tradicin utilitarista empleados en la economa del bienestar son compatibles con situaciones de enorme desigualdad $, por tanto, insensibles a la in"usticia, as como a la posible marginacin de minoras en beneficio del bienestar de la ma$ora.
*l inters general+ la eleccin social La teora de la eleccin social pertenece a la tradicin utilitarista$ pero m%s al utilitarismo de los economistas. 3e trata de lo que los economistas piensan sobre las cuestiones de la "usticia econmica $ de la b/squeda de un fundamento para la decisin "usta entre distribuciones alternativas contando con el instrumental analtico procedente de la economa. *n el marco de la teora de la eleccin social se han desarrollado concepciones de 8"usticia econmica9 preocupadas por alcan!ar un nivel ticoJ normativo operativo en la toma de decisiones. 3e crea que a travs de la teora de la eleccin social sera posible aclarar el problema de una racionalidad moral de las elecciones colectivas $ asimismo e#plorar las condiciones de posibilidad de la justicia social $ de la racionalidad moral para los fines sociales. *l ob"eto de la "usticia econmica es la distribucin, no solo del dinero, sino de los beneficios $ cargas que genera la renta global de una comunidadN es decir, la justicia econmica tiene que ver con la distribucin social del bienestar que produce la renta comunitariaN entendiendo por bienestar el beneficio que produce una renta dada, si satisface una preferencia. De"ando de lado el af%n por encontrar $ enfrentar criterios de la "usticia distributiva 'que solo valen normalmente para un %rea social determinada(, lo importante aqu es averiguar las caractersticas que permiten considerar un criterio como fundamento adecuado de "usticia distributivaN es decir, la cuestin de la fundamentacin en "usticia econmica, que surge al preguntarnos acerca de cmo se logra una decisin 8socialmente valida9. La inadecuacin del mercado para determinadas situaciones de eleccin condu"o a la intervencin masiva de los gobiernos en las economas. La ordenacin estatal de la economa plantea $a los problemas de eleccin social
70
$ la necesidad de definir, una preferencia social. 0ero lo que distingue a la teora de la eleccin social es su compromiso con los procesos de decisin poltica. 0orque la produccin $ distribucin de bienes, como la atencin sanitaria, la educacin, defensa, etc. &a no puede de"arse a la competencia, sino que se transfieren a la esfera poltica. La cuestin decisiva con la que nace la teora de la eleccin social es la siguiente+ M4mo saber lo que la sociedad quiereA 7%s all% de la versin positivista de la teora de la eleccin centrada en el proceso f%ctico por el que se producen las decisiones seg/n el modelo del mercado, aunque ahora sea para bienes p/blicos, e#iste otra tendencia que se pregunta cmo debe elegirse, es decir, se pregunta por el nivel ticoJ normativo de la eleccin social. Desde este enfoque normativo se intenta definir un inters general $ un fin social. Dicha idealidad estara formada por los valores $ fines de la sociedad, capaces de constituir una racionalidad moral de la decisin. *n este enfoque normativo de eleccin social se pretende indicas las condiciones que deberan regir los procesos de decisin en nuestras sociedades, las garantas racionales " morales en los procesos de decisin social. La "usticia como equidad La aparicin en ,K>, de la Teora de la justicia de 2a3ls derrumb la hegemona del paradigma utilitarista, $a que 5aEls se sit/a en la tradicin contractualista " 4antiana. 3u concepcin de la "usticia como imparcialidad, en tanto que 8primera virtud de las instituciones sociales9, concierne a las diversas actividades sociales del hombre, incluida la econmica+ 8los principios de la "usticia pueden servir como parte de una doctrina de *unoma poltica9. Intenta mostrar como sus dos principios de la "usticia 8surten efecto como una concepcin de economa poltica9, para superar la nocin utilitarista de 8bienestar9 $ la teora de la 8eleccin social9N $a que una doctrina de economa poltica debe incluir una interpretacin del bien p/blico basada en una concepcin de la "usticia. *l centro de atencin de 5aEls es la justicia distributiva+ se trata de saber cmo se distribu$en los derechos $ deberes en las instituciones sociales, $ de qu modo pueden conseguirse las m%#imas venta"as para la cooperacin
70
social. Desde la perspectiva de una denominada 8posicin original9, puede asegurarse que los acuerdos b%sicos a que se llega en un contrato social son "ustos en el sentido de la equidad. *n dicha 8posicin original9 se adoptaran dos principios fundamentales+ 1) Asegurar para cada persona en una sociedad derechos iguales en una libertad compatible con la libertad de otros. 2) Debe haber una distribucin de bienes econmicos $ sociales tal que toda desigualdad debe resultar venta"osa para cada uno, pudiendo, adem%s acceder sin trabas a cualquier posicin o cargo. *stos principios son una aplicacin de una concepcin m%s general de la "usticia de 5aEls enuncia as+ 81odos los valores sociales 'libertad u oportunidad, ingresos $ rique!a, as como las bases sociales del respeto a s mismo( deben distribuirse igualitariamente a menos que una distribucin desigual de alguno o de todos estos valores sea venta"osa para todos9. De especial inters, es el segundo principio, por el que las desigualdades econmicas $ sociales deben estar dispuestas de tal modo que beneficien a los menos aventa"ados, respetando las libertades b%sicas $ la igualdad de oportunidades. *stamos ante una tica de la "usticia econmica, que incorpora el enfoque Hantiano. *s una novedad que no debe pasar desapercibida, $a que Hant haba quedado relegado en la esfera econmica+ con 5aEls se ha dado un gran paso hacia una tica econmica de ins iracin 4antiana. Las reglas de un contrato constitucional *l enfoque contractualista, fecundado en la teora raElsiana, conoce otra versin de la mano de Pames m. Duchanan+ sus an%lisis de la eleccin p/blica, m%s all% tambin del utilitarismo, proponen un modelo constitucional para fundamentar normativamente la organi!acin social $ accin social. Aunque no siempre se ha$a e#plicitado convenientemente, al modelo de la teora de la eleccin publica sub$ace una ticaN ha$ una ra!n moral de las normas $ una forma peculiar de entender la "usticia econmica 'distributiva(. De ah su propsito de elevar la determinacin de la poltica de redistribucin o de transferencia presupuestarias a un nivel distinto de decisin del de las ma$oras $ convertirlas en materia del nivel constitucional, a fin de superar as algunos fallos de la regla de la ma$ora, convertida en ma"ora sin re!las.
70
*l papel de las normas en este enfoque intenta rebasar el postulado del 8inters propio9 mediante la recuperacin de alguna versin del 8inters general9 o del 8inters p/blico9 como encarnacin de una norma moral compartida. *s decir, las personas tienen que asignar un cierto valor privado positivo al 8bien p/blico9. Adem%s ese 8bien p/blico9 'que es valorado privadamente( tiene que ser un estado de cosas definido por la interaccin de individuos que eligen con libertad. 1odo ello les resulta mu$ difcil de comprender especialmente a los economistasN $a que requiere la creacin de un clima que favore!ca la construccin de un puente entre el inters privado identificable a corto pla!o $ el 8inters p/blico9. 1al ve! por eso, para su propugnada revolucin constitucional del orden econmicoJ social, Drennan $ Duchanan apelan a una 8religin cvica9. 3era m%s adecuado profundi!ar en la tica del orden constitucional en que convergen las instituciones econmicas $ polticas que encarnan los procesos modernos de racionali!acin social, incluida la empresa 'privada $ p/blica(. *n este sentido el contractualismo constitucional del propio Duchanan parece haberse desarrollado en direccin hacia un peculiar procedimentalismo tico 'basado en la legitimidad de las reglas $ los procesos de toma de decisiones(, que tambin serian aplicables al orden de una constitucin empresarial. La coordinacin del mercado *sta tica del capitalismo 'como la llama HosloEsIi( quiere encontrar una va intermedia entre la apologa acrtica $ el moralismo, entre la aceptacin de lo e#istente $ las abstractas e#igencias del deber, $a que en la cuestin de la moralidad del ca italismo considera imprescindible recordar un principio de la teora moral $ del derecho naturalN la moralidad del capitalismo solo puede ser "ustificada a partir de la naturale!a de la cosa, es decir, de la funcin de la economa $ de las posibilidades de autorreali!acin humana en ella. Adem%s, la historia ha mostrado que si el modelo capitalista se completa con una tica social, que inspire un marco social $ poltico, puede transformarse en una 8economa social de mercado9 que conserve la adquisicin moderna de la libertad $ de la sub"etividad. 1odo reduccionismo economicista, que era poder prescindir de la tica, olvida que el capitalismo tiene e#igencias morales que la economa sola no puede producir ni proteger. 0recisamente para que la teora
70
de la economa social de mercado no quede en el aire, HosloEsIi ha intentando complementar el sub"etivismo moderno 'el sentido de la libertad del capitalismo( con una tica iusnaturalista individual $ social, es decir, fundamentarla en una sntesis de liberalismo econmico e iusnaturalismo. As se conserva la herencia de la sub"etividad moderna 'la libertad econmica(, pero acompa)ada de un marco a#iolgico $ de sentido. La pregunta por la moralidad del capitalismo se centra aqu en la cuestin de la legitimidad del proceso de automati!acin $ neutrali!acin socioJ moral de la economa capitalista, en el que se e#presa el desarrollo del espritu europeo hacia la libertad, a travs de la individuali*acin$ subjetivacin " racionali*acin. 0orque su racionali!acin formal no fi"a fines socialmente vinculantes, sino que cada individuo elige sus propios fines particulares. La economa $a no act/a conforme a una racionalidad a#iolgica, sino conforme a una racionalidad funcional, por la que se respetan todos los fines individuales coordin%ndolos mediante la se)al de los precios del mercado. La racionalidad formal del mercado sirve para coordinar la multiplicidad de individuos autnomos, institu$ndose as una nueva forma de integracin social. 0or tanto, frente al modelo mecanicista de mercado esta tica social del capitalismo concibe el mercado como un procedimiento de coordinacin posibilita $ organi!a el e"ercicio de la libertad. Adem%s del mercado como mecanismo de coordinacin $ de la eficiente asignacin de recursos, HosloEsIi cree necesario considerar la formacin " coordinacin de referencias, porque el individualismo econmico est% ligado al tico+ M0uede transformarse las preferenciasA M*s posible una tica normativa de las preferencias $ de la fi"acin individual de finesA *l individualismo tico Iantiano responde al problema que platea la economa de mercado, $a que cuenta con los rasgos antes se)alados de la modernidad $ del ca italismo+ individuali*acin$ automati*acin " universali*acin . La tica de Hant es formal $ mediadora de los fines individuales $a que intenta ofrecer un criterio, seg/n el cual pueda comprobarse si los fines individuales de cada uno pueden conciliarse con los de todos los otros, igual que en el sentido de coordinacin econmica a travs del mercado. de fines individuales, que cuenta con un marco tico, poltico $ "urdico, $
70
A ma$or abundamiento, en el capitalismo es necesaria una tica, porque e#iste un gran espacio de libertad $ los valores morales 'como la confian!a( reducen los 8costos de transacciones9, compensan los fallos del mercado, favorecen la integracin social $ contribu$en a la eficiencia econmica. 0or e"emplo, la tica puede contribuir a solucionar el 8dilema del gran numero9 'Duchanan(, un cdigo tico puede impedir la parado"a del asilamiento, seg/n la cual cada uno quiere actuar bien moralmente, si los dem%s tambin lo hacen, pero no lo hace si teme ser el /nico que act/e moralmente. 0or tanto, la tica transforma el 8dilema de los prisioneros9 en un assurance !ame5$ que me"ora a todos. La moralidad del capitalismo tambin se patenti!a, seg/n HosloEsIi, en el hecho de que ampla la libertad individual en la distribucin de bienes, $a que los consumidores se comportan como soberanos $ la produccin se orienta por la demanda. *n este sentido es significativo el llamado 8voto Q dlar9, es decir, el hecho de que los individuos ha$an de refrendar sus preferencias con dinero propio, lo cual les obliga a ser transparentes $ responsables en sus decisiones, pero tambin muestra que el mercado respeta los rdenes $ la intensidad de las preferencias $ eleva las oportunidades de participacin de los individuos, dada la continuidad del proceso de decisin. '1rillones de decisiones sin regulacin central(. De ah resulta curioso, seg/n HosloEsIi, que los defensores de la democracia econmica critiquen un orden de economa de mercado, porque si los individuos no son capaces de defender su soberana de consumidores, M4mo partir del supuesto de que defender%n me"or su soberana de electoresA ?o obstante, una soberana de los consumidores separada de toda norma moral $ un sistema de mercado orientado solo por necesidades sub"etivistas '$ la disposicin a pagar( son tan temibles como una democracia plebiscitaria sin constitucin $ normas "urdicas 'son temibles como la 8ma$ora sin reglas9(. 3olo contando con preferencias f%cticas, solo con el mercado puro no puede construirse una sociedadN necesitamos instituciones $ normas. *l transito del mercado a la democracia plebiscitaria 'mera votacin( no soluciona nada, $a que las necesidades que no llegan al mercado tampoco emergen en el proceso de votacin 8democr%tico9. Fna buena parte de la crtica a la incapacidad de
70
los individuos para hacer un uso racional de su soberana de consumidores '$, por tanto, de electores( 0odemos decir, siguiendo a HosloEsIi, que ni la libertad puede ser el /nico valor ni la totalidad del orden social debe concebirse como mercado. La fundamentacin de un orden econmico capitalista se basara, por el contrario, en la capacidad para medir la m/ltiple $ diversa prosecucin de fines individuales $ en la cone#in entre libertad moral " economa. *l ethos del capitalismo consiste entonces en una trama de eficiencia en la coordinacin, libertad 'de consumo, de produccin $ de accin( $ "usticia distributiva. La eficacia del capitalismo democr%tico *n los /ltimos tiempos, un nutrido n/mero de pensadores $ dirigentes del mundo econmico $ poltico insiste igualmente en que el capitalismo no puede subsistir sin una moral adecuada, porque la integracin social e#ige un arraigado sistema moral 'una coherencia moral(, que no pueden sustituir ni el control polticoJ "urdico ni la ingeniera social. *ste sistema de valores morales ha ido evolucionando, desde el puritanismo inicial al hedonismo $ el consumismo, causantes de las crisis actuales, $ es hora de destacar las aportaciones ticas que le son inherentes $ que van estrechamente ligadas a su logros histricos. *l capitalismo, ha logrado+ 1) *l m%s alto nivel de vida material+ eficiencia progresiva, crecimiento econmico 8sostenido9, revolucin constante de los medios de produccin de bienes mediante la economa de mercado como sistema competitivo que estimula la creatividad $ favorece el bienestar. 2) La distribucin menos desigual de rique!a 3) 7as libertad $ pluralismo, porque permite el pluralismo social $ la efectiva distincin 'reparto( de poderes, con la consiguiente liberacin de la tirana. *l capitalismo democr%tico, configurando por la economa de mercado, la democracia poltica $ el pluralismo cultural, ofrece la mediacin m%s adecuada para resolver los problemas econmicos $ polticos b%sicos 'pobre!a, eficacia, bienestar $ libertad( $, por tanto, que go!a de una innegable superioridad moral frente al colectivismo e incluso frente a ciertas ofertas de 8socialismo democr%tico9, que en bien poco diferiran del capitalismo democr%tico.
70
*n n/cleo moral de este capitalismo, consiste en una tica que defiende la autonoma individual como e#igencias de la libertad, unas instituciones que aseguren la integracin en la modernidad capitalista 'estructuras intermedias de la sociedad civil(, entre las que destacara la empresa, $ en la creacin desde esas estructuras intermedias de un nuevo 8hogar p/blico9, capa! de integrar vital $ profesionalmente a los seres humanos de las sociedades modernas avan!adas. 4apitalismo social $ 7anagement comunicativo Lo que pareca vedado a las ticas de raigambre Iantiana 'entrar en el %mbito econmico( lo logra "unto a 5aEls la tica discursiva. La tica discursiva pretende transformar la racionalidad econmica por medio de la racionalidad comunicativaN intenta corregir el desarrollo econmico sistmico desde la perspectiva del 8mundo de la vida9 e impulsar as una nueva transformacin social del capitalismo, una economa social, desde un nuevo fundamento normativo, no utilitarista no contractualista, sino discursivo, entendido en la pr%ctica como 8control democr%tico9 por parte de los afectados. Desde esta perspectiva cree lograr una mediacin entre los aspectos normativos $ los f,cticos$ entre las ideas regulativas $ las propuestas de accin pragm%ticamente reali!ables, porque las ideas regulativas incidan perspectivas metdicas de progreso econmico Q social, que van m%s all% de lo 8factible9 inmediatamente, pero que no han de considerarse e#tra)as al mundo, sino mas bien fuer!as innovadoras de progreso histricos. La economa social une entonces la perspectiva del control funcional del sistema $ la del mundo de vida 'orientacin pragm%tica abierta al orden crtico Q normativo de la tica(, reconciliando la modernidad econmica $ la moral, desde dentro de la racionalidad econmica. Desde esta perspectiva $a no impondran su hegemona ni el orden funcional 'tcnico( ni el institucional Q poltico 'administrativo(, sino la racionali!acin comunicativa del mundo de la vida. De lo cual se espera que emer"a una 8integracin social comunicativa9, basada en la 8comunidad de sentidos9 'consenso( $ no meramente funcional, que, por su parte, una cultura
70
empresarial $ un 7anagement comunicativo fomentaran tambin en la empresa. *sta presunta irrupcin 'e institucionali!acin( del mundo de la vida para hacer frente a las coerciones sistem%ticas 'funcionales $ burocr%ticas( supone rebasar la democracia representativa t basar el control democr%tico en la participacin de los afectados, a fin de prestar atencin a sus autenticas necesidades. *n nuevo liberalismo social $ el nuevo socialismo democr%tico podran inspirarse en esta 8economa dialgica9 $ de este modo superar el dficit de racionalidad de las socialdemocracia convencional, que combate los fallos del sistema econmico desde el sistema estatalJ burocr%tico, cuando en realidad ambos son subsistemas que invaden el mundo de la vida $ ponen en cuestin el sentido emancipatorio de la racionali!acin social moderna. *sta economa social adolece de graves deficiencias en el orden de la aplicacin, porque no presenta las pertinentes mediaciones tcnicas e institucionales que permitir%n poner en marcha los propsitos de esta tica econmica dialgica, ni aclarar suficientemente que significa 8control democr%tico9 de la economa, ni quines son los afectados en cada caso, ni como se puede institucionali!ar seme"ante cosa sin aumentar todava m%s la burocrati!acin de la sociedad $ un cierto colectivismo ineficiente. *ste enfoque podra contribuir como pocos a inspirar nuevas polticas sociales, a impulsar ?uevo .rden *conmico 7undial $ a promover en este conte#to una prometedora 8tica de la empresa9 $ de los negocios. *sta nueva tica empresarial comunicativa sera capa! de insertar la autorrefle#in crtica sobre los contenidos ticos en las deliberaciones sobre las estrategias alternativas a las que se enfrentan el 7anagement en su funcin directiva $ gerencial. De la 8casa9 a la 8empresa9+ *l progreso de la 8mano invisible9 La variedad e#puesta de perspectivas que han ido configurando el marco tico6 econmico de la em resa moderna indica que la economa capitalista no pertenece e#clusivamente al reino de la necesidad, sino que su fle#ibilidad puede aprovecharse para impulsar cambios que permitan aumentar los lmites de la libertad, sin perder de vista las e#igencias de la "usticia social. La tica ha sido el lado olvidado en los procesos de racionali!acin econmica moderna $ es hora de hacer la prueba de activar las virtualidades morales de
70
la economa capitalista, para que el hori!onte de la libertad $ de la "usticia factible no se cierre debido al resignado factualismo. La e#periencia $ la refle#in aconse"an ampliar el hori!onte de lo posible desde la orientacin crticoJ regulativo de una tica transformadora del capitalismoN es decir, desde aquellas e#igencias modernas de autonoma 'libertad(, "usticia $ solidaridad, que impulsan la transformacin tica de la racionalidad econmica, al intentar compaginar la eficiencia funcional 'racionali!adora de la libertad( $ la responsabilidad social. Fn lugar privilegiado para constatar $ llevar a cabo esta transformacin de la economa moderna capitalista ha sido '$ sigue sindolo( la empresa. & para resaltar el sentido $ la fuer!a de la empresa moderna conviene tener en cuenta el cambio que supuso pasar desde un modelo ecol!ico 'natural( a otro or!ani*ativo productivo( en la actividad econmica. *l modelo 8ecol!ico9+ .iIonoma versus 4rematstica 4uando la economa surge como saber especfico en Aristteles dentro de la filosofa pr%ctica, la tare econmica primordial es la administracin de la casa $ por e#tensin, la de la ciudad, $a que la 8comunidad civil9 o ciudad se compona de un modo natural $ b%sico de casas. La vida econmica reposa aqu sobre un sentido de comunidad moral natural$ que garanti!a la armona de intereses $ el reconocimiento de la estructura "er%rquica del orden econmico. De la 8economa9 en sentido estricto Aristteles distingua la crematstica$ pues esta se ocupa de la 8adquisicin9 $ aquella de la 8utili!acin de los bienes domsticos9. ?o obstante, ha$ una especie de arte adquisitivo que es natural $ forma parte de la economa, $a que es propio de los que administran la casa $ la ciudad+ se trata de aquel arte adquisitivo en virtud del cual 8la economa tiene a mano, o se procura para tener a mano, los recursos almacenables necesarios para la vida $ /tiles para la comunidad civil domestica. *stos recursos parecen constituir la verdadera rique!a, pues la propiedad de esta ndole que basta para vivir no el ilimitado9 'Aristteles( 2a$ otra clase de arte adquisitivo, la 8crematstica, para la cual no parece haber lmite alguno de la rique!a $ la propiedad9. 3e basa sobre una
70
utili!acin, seg/n Aristteles, no natural 'no adecuada( de los ob"etos, sino e#clusivamente como ob"eto de cambio. *s que el cambio empe! de un modo natural, $a que sirvi para completar la 8suficiencias natural9N era preciso hacer cambios seg/n las necesidades, por tener unos mas $ otros menos de lo necesario, cuando este comercio al por menos se limita a 8lo suficiente9, forma parte de una crematstica natural. 0ero, una ve! inventado el dinero, 'a consecuencia de las necesidades de cambio(, surge otra forma de crematstica, que tiene lugar cuando los cambios se hacen 8para obtener el m%#imo lucro9. La crematstica parece tener que ver sobre todo con el dinero $ su misin parece ser averiguar cmo se obtendr% la ma$or abundancia de recursos, pues es 8un arte productivo de rique!a $ recursos9. De ah que la rique!a se considere muchas veces como 8abundancia de dinero9, cuando este se convierte en 8el fin de la crematstica $ del comercio9. 2a$ seg/n Aristteles, dos tipos de crematstica $ de rique!a+ 1) La crematstica $ rique!a natural 'propias de la administracin domestica( 2) La crematstica comercial $ productiva de dinero mediante el cambio 'de la que se e#clu$e la del comercio al por menos, limitado a lo suficiente( La crematstica comercial parece tener por ob"eto el dinero, $a que el dinero es el elemento $ el termino del cambio, $ la rique!a resultante de esta crematstica es ilimitadaN en cambio, la economa domestica tiene una limite, pues su misin no es la adquisicin ilimitada de dinero, sino la satisfaccin suficiente de las necesidades de la comunidad 'de las casas que componen la ciudad(. La economa moderna est% m%s cerca de la crematstica que de la economa en el sentido aristotlico. ?o obstante, cabria establecer una distincin entre el lado productivo 'industrial( de la economa $ el lado financiero 'dinerario(N al espritu de la *conoma 0oltica aristotlica no sera del todo a"eno el espritu de empresa en el conte#to moderno, $a que su finalidad seria la produccin de bienes para el consumo, por tanto, para su utili!acin. *n /ltimo trmino, la empresa seria la unidad b%sica de produccin, directamente relacionada con las unidades de consumo.
70
Lo que cambiaria seria, en primer lugar, una parte de ese espritu de empresa, en la medida en que en la poca moderna ste se configura mediante la b/squeda del beneficioN por tanto, $a no se podran separar ta"antemente las dos formas de crematstica, al estilo aristotlico. 0or otra parte, con el desarrollo progresivo de la tcnica $ del af%n de bienestar, han desaparecido las posibilidades reales de determinar 8lo suficiente9 o la 8suficiencia natural9 para vivir bien. *l hori!onte de la economa se ha transformado desde un modelo que podramos denominar 8ecolgico9, en que Aristteles cree poder determinar lo suficiente para vivir bien, a un modelo 8productivo9, en que $a no es posible poner lmite alguno al crecimiento en la produccin de rique!a. *n este tr%nsito de la economa ecolgica a la crecientemente productiva ocupa un lugar central la empresa moderna, como nueva unidad b%sica de produccin $ organi!acin del traba"o. 1ras los procesos de moderni!acin, indudablemente, no podemos volver a un modelo 8ecolgico9 $ familiar 'patriarcal(, pero tampoco sentirnos condenados a reproducir indefinidamente los vie"os roles de los contendientes en una guerra a muerte entre clases, como si furamos capaces de ofrecer un modelo alternativo total. 3i queremos progresar, ha de acabar la era del conflicto por el conflicto en la empresa $ emplear las energas en idear nuevas formas de resolverlas, propias del nivel de desarrollo tcnico moral de nuestras sociedades modernas avan!adas 'postmodernas, seg/n algunos(N es decir, reconocer la especifica comunidad de intereses que fundamenta la organi!acin empresarial $ hacer efectiva nuevas estrategias de cooperacin. *l poder creciente de la organi!acin empresarial A la configuracin de la empresa moderna, tal cual la conocemos ho$, han contribuido diversos aspectos que guardan una estrecha relacin con el marco tico. *conmico en que surge, de entre los que cabe destacar los siguientes+ el espritu del empresario burgus, con su mentalidad calculadora, sus virtudes $ forma de vida disciplinadaN igualmente fue decisivo el cambio de mentalidad producido a favor de la consideracin del inters propio como algo perfectamente legitimo en la reali!acin de un pro$ecto de vida individual $ colectivo en libertadN en esta lnea, hubo quien cre$ poder ofrecer un criterio racional como el de utilidad para orientar el desarrollo econmico e
70
interpretarlo en trminos ticos especficosN de esta manera se cre$ contar con alg/n fundamento para determinar el inters general, sin embargo, este enfoque ha suscitado una viva polmica sobre si el utilitarismo $ las teoras econmicas del bienestar relacionadas con l son adecuadas o no para garanti!ar procesos equitativos de decisin racional. *l fracaso del utilitarismo hi!o surgir nuevas formas de entender la "usticia econmica, $a sea mediante la defensa de la "usticia como equidad o imparcialidad, o bien mediante las reglas de un posible contrato constitucional, por otra parte en su %mbito ineludible, coordinacin de mercado. De este modo, la proclamada eficacia de la economa moderna de mercado ha tenido que compaginarse con su propio sentido ticoJ social, de tal manera que sus e#igencias tcnicas 'sistem%ticas( pudieran estar, en definitiva, al servicio del denominado 8mundo de vida9. 1odos estos ingredientes han ido transformando la empresa moderna hasta su configuracin actual. 0ero el factor decisivo para el crecimiento econmico $ la fuente predominante del poder en la empresa ha sido la organi!acin como tal. Desde las primeras formas de organi!acin hasta la actualidad, una 8empresa9 consiste en la 8reali!acin de un plan de gran alcance cu$a e"ecucin requiere la colaboracin permanente de varias personas ba"o el signo de una voluntad unitaria 'R. 3ombart(. Desde entonces hasta ho$ la empresa es la unidad productora de rique!a en la sociedad, que se distingue por su contribucin al crecimiento econmico $ cu$os ob"etivos son los siguientes+ ,. producir bienes $So servicios. -. aumentar el valor econmico a)adido 'lograr beneficios(, a fin de+ aJ atender las rentas del traba"o $ del capital. bJ 0oder invertir para garanti!ar la viabilidad de la empresaN pero tambin tiene como ob"etivos+ :. promover el desarrollo humano ;. garanti!ar la continuidad de la empresa. 3iguiendo los estudios de historia econmica de 4handler, la empresa moderna aparece mediante la creacin o la compra de unidades operativas que eran capaces de funcionar independientementeN es decir, internali!ado las
70
actividades $ las transacciones que habran podido ser dirigidas por varias unidades. *sta empresa moderna consta de muchas unidades de operacin distintas, dirigidas por una "erarqua de e"ecutivos asalariados. La empresa multiunitaria reempla! a la peque)a empresa cuando la coordinacin administrativa permiti ma$or productividad, costes m%s ba"os $ beneficios m%s elevados que la coordinacin por medio de los mecanismos de mercado. *stas venta"as de la internali!acin se hicieron afectivas cuando se cre una jerar-ua administrativa1 es decir, cuando se reuni a un grupo de directivos para que desempe)aran las funciones reali!adas por los mecanismos de mercado $ de los precios. La coordinacin administrativa se convirti en la funcin primordial de la empresa moderna. La empresa moderna surge, pues, cuando el volumen de la actividad de la coordinacin administrativa es m%s rentable $ efica! que la coordinacin de mercado. & el crecimiento de su actividad econmica se debi a las nuevas tecnologas $ a la e#pansin de los mercados. 0ero tambin a la innovacin institucional de la empresa moderna que supo responder organi!ativamente al ritmo de la innovacin tecnolgica $ a la creciente demanda de consumo. 4omo ha destacado el 8nuevo institucionalismo9, en el desarrollo de la empresa como unidad de produccin ha$ que prestar especial atencin al cambio institucional que en ella se ha producido $ sus consecuencias, es decir, a la influencia que han tenido los cambios de la organi!acin empresarial en el crecimiento econmico. 4onforme la tecnologa se haca m%s comple"a $ los mercados se e#pandan, la coordinacin administrativa fue rempla!ando a la coordinacin de mercado en una parte cada ve! m%s importante de le economa, lo cual supuso la managerial revolution, una revolucin en la direccin de la empresa. ?o es que la empresa sustitu$e al mercado como la fuer!a principal en la produccinN sino que se reempla!a al mercado en la coordinacin $ en la integracin del flu"o de bienes $ servicios, desde la obtencin de materias primas, pasando por los procesos de produccin, hasta la venta al consumidor. Fna ve! constituida una "erarqua administrativa para su funcin de coordinacin $ asignacin de recursos dentro de la empresa, la misma
70
"erarqua se convirti en fuente de estabilidad, de poder $ de desarrollo continuado, la empresa moderna adquiere as una vida econmica propia. Los directivos se vuelven cada ve! m%s tcnicos $ profesionales. 3urgen las burocracias em resariales con conocimientos especiali!ados, en las que la seleccin $ el ascenso se basan en la formacin, e#periencia $ rendimiento. *sta creciente profesionali!acin ha sido acompa)ada por la separacin entre direccin $ propiedad. La nueva relacin entre gestin $ propiedad ha ido configurando un capitalismo gerencial, $a que la dispersin de la propiedad obliga a que los e"ecutivos tengan que tomar las decisiones. *l capitalismo se ha ido haciendo cada ve! m%s financiero, porque los directivos tienen que compartir las decisiones de alto nivel con los representantes de las instituciones financieras. La empresa como organi!acin, es alternativa al mercado, porque internali!ar los intercambios $ prescinde del sistema de precios del mercado. 5eali!a funciones seme"antes a las del mercado, pero a travs de otros procesos de coordinacin menos costosos. La empresa moderna reempla!a a los mecanismos de mercado en la coordinacin de las actividades econmicas $ en la asignacin de recursos. *n formula de 4handler, la mano visible sustitu$e, en muchos sectores, a la 8mano invisible9 de los mecanismos 'fuer!as( del mercado. *l mercado sigue siendo el generador de la demanda de bienes $ servicios, pero la empresa asume las funciones de coordinar el flu"o de mercancas de los procesos de produccin $ de distribucin $ de asignar el capital $ el traba"o para la produccin $ distribucin futuras. *n la organi!acin de la empresa moderna es fundamental la estructura de la autoridadN alguien con autoridad tiene que dirigir $ coordinar el traba"oN con una autoridad moral, basada en condiciones de lidera!go $ motivacin, capa! de orientar los esfuer!os $ las contribuciones de los diversos miembros 'factores( de la organi!acin empresarial. Guien e"erce esta autoridad en la empresa es el em resario, cu$a funcin es decisiva para resolver el conflicto de ob"etivos 'mediante su "erarqui!acin(. 3u autoridad consiste en el poder para ordenar controlar las actividades $ negociar las retribuciones a los factores 'personas, productos $ procesos(
70
*l empresario cl%sico aporta capital $ reali!a, a la ve!, las funciones de la direccin 'planificar, organi!ar $ controlar(. 2a de tener conocimientos tcnicos 'ser innovador(, habilidades directivas 'saber administrar( $ aportar el capital de su fortuna personal 'responsabili!arse de los riesgos, beneficios $ perdidas(. 3in embargo, a medida que se ha hecho m%s comple"a la actividad empresarial se han ido separando la propiedad $ el control de la empresa en el em resariado contem or,neo1 $, por tanto, aumenta la distancia entre el inversionista 'que asume riesgos mediante la aportacin de capital( $ el directivo profesional 'que se dedica a la administracin de empresas(. La denominada 8tecno estructura9 toma las decisiones $ el accionista se convierte en un inversor financiero con derechos a dividendos, pero con poca influencia sobre las decisiones de la empresa. *n el moderno capitalismo industrial lo decisivo es el aumento de la importancia de la organi!acin industrial+ la empresa comien!a a ser gobernada por la estructura administrativa, que acabara siendo la direccin. La organi!acin se convierte en la fuente dominante del poder, reempla!ando a la propiedad. 3e ha pasado, a la poca de las organi!aciones, en la que se produce una decadencia de la propiedad a favor de la direccin, debido a diversos factores como los siguientes+ las dimensiones de la empresa, la sofisticacin de la tecnologa, la necesidad de direccin especiali!ada $ de talento comerciali!ador, $ la comple"idad de la toma de decisiones. As, pues, lo decisivo en la empresa es la or!ani*acin $ su capacidad estratgica para responder innovadoramente al reto competitivo del mercado $ del desarrollo tecnolgico. 0ero es preciso desarrollar esa capacidad de innovacin estratgica de la empresa, sin perder de vista que esta surge en el medio de una or!ani*acin como institucin, que en cuanto tal, se propone como finalidad dar un sentido a toda la accin humana que coordina. MGu es una institucinA Fna institucin se caracteri!a por la consideracin e#plicita de unos valores, con los que trata de identificar a las personas que la integran, perfeccionando los motivos de sus acciones $ educ%ndolos en ese sentido.
70
La estructura organi!ativa de la empresa descansa sobre la base de un mundo vital como comunidad moral en la empresa. 3us fines $ ob"etivos, sus contratos e intercambios, sus relaciones instrumentales, han de contar, incluso para ser eficaces $, por supuesto, para tener sentido autnticamente humano, con una dimisin de comunidad, que puede interpretarse al menos de dos maneras+ ,. 4onforme a un modelo contractual6 constitucional$ es decir, en forma de pacto social empresarial. -. seg/n un modelo comunicativo, 'discursivo(, seg/n el cual la bese fundamental de toda innovacin $ estrategia efica! del 7anagement presupone una comunidad de traba"o cooperativo, regido por el sentido de la "usticia $ la solidaridad empresarial.
Adela Cortina - Espaa tica discursiva y Educacin en valores 1. El mbito de la tica aplicada El mbito en que se plantear esta reflexin es el de la tica, es decir, el de la filosofa moral, en el doble ni el que la constitu!e" el ni el de la fundamentacin de los principios morales ! el de la aplicacin a la ida cotidiana de los principios #allados. $mbas partes de la tica son sin duda inseparables ! sta es la ra%n por la que no prescindiremos de nin&una de ellas, pero con iene ad ertir desde el comien%o que nuestro traba'o se referir mu! especialmente a lo que con ma!or o menor fortuna #a dado en llamarse (tica aplicada( ! que #o! est ciertamente de moda.
70
)a tica aplicada se ocupa de reflexionar sobre la presencia de principios ! orientaciones morales en los distintos mbitos de la ida social ! constitu!e de al&*n modo la aplicacin de una moral c ica a cada uno de esos mbitos+ de a# que existan desde una tica poltica #asta una de la informacin, pasando por una tica de la economa ! la empresa, una tica de la educacin ! una ecol&ica, pero tambin la biotica o la ,en-tica. .odas ellas arro'an #o! una abundante biblio&rafa ! tienen, entre otras cosas, de no edoso el #ec#o de ser ine itablemente interdisciplinares. En efecto, la (interdisciplinariedad(, ese trmino que todos nombran en el campo educati o ! nadie practica, es esencial en las distintas esferas de la tica aplicada, porque pasaron los tiempos (platnicos(, en los que pareca que el tico descubra unos principios ! despus los aplicaba sin mati%aciones urbi et orbe. /s bien #o! nos ense0a la realidad a ser mu! modestos ! a buscar 'unto con los especialistas de cada campo qu principios se perfilan en l ! cmo deben aplicarse en los distintos contextos. )a interdisciplinaridad no es, entonces, una moda, sino una necesidad. 1or otra parte, no de'a de ser interesante, tras #aber expuesto una teora tica, practicar la tica2ficcin, como #ace $. /ac3nt!re, e ima&inar qu mundo resultara de su puesta en i&or. Esta sera, a mi 'uicio, la (prueba del 4( de una teora moral. Es, pues, en este terreno de la tica, ! mu! especialmente de la tica aplicada a la educacin, en el que se sit*a esta ponencia. 2. )a for'a de una tica c ica )a tica es filosofa moral, es decir, aquella parte de la filosofa que reflexiona sobre el #ec#o inne&able de que exista una dimensin en los #ombres llamada (moral(2. 5e i&ual modo que la filosofa de la ciencia, de la reli&in o del arte se ocupan de estos ob'etos que los filsofos no #an creado, tiene la tica por ob'eto el fenmeno de la moralidad, e intenta desentra0ar en qu consiste ! si #a! ra%ones para que exista" le preocupan, pues, su conceptuali%acin ! fundamentacin. En este sentido, la tica es que#acer de expertos, de filsofos en este caso, que utili%an para lle arlo a cabo mtodos filosficos 6emprico racional, trascendental, fenomenol&ico, #ermenutica) ! no pueden ad'udicarle apellidos no filosficos, como (ci il( o (reli&iosa(. .ales apellidos con ienen, por el contrario, a la moral, que forma parte de la ida cotidiana, de eso que se #a dado en llamar el (mundo de la ida(, de suerte que cabe decir con $pel que, en lo que respecta a los contenidos morales, ostenta la primaca el mundo de la ida, mientras que en el mbito de la fundamentacin racional, es la tica quien ostenta la primaca. 7i acudimos a la ida cotidiana, encontraremos distintas morales que an confi&urando el i ir de los #ombres. $l&unas son reli&iosas, es decir, apelan expresamente a 5ios para dar sentido a sus propuestas, ! podemos decir que #an sido ! son numerosas+ otras, por el contrario, no #acen tal apelacin expresa, ! son, por tanto, morales seculares, de entre las cuales podemos destacar para nuestros propsitos la moral ci il. $ diferencia de las morales reli&iosas, que tienen una lar&usima #istoria, la moral c ica es relati amente reciente, !a que tiene su ori&en en una positi a experiencia, i ida a partir de los si&los 893 ! 8933 en Europa" la de que es posible la con i encia entre ciudadanos que profesan distintas morales reli&iosas o ateas, siempre que compartan unos mnimos axiol&icos ! normati os+ precisamente el #ec#o de compartir esos mnimos permite la con i encia de los mximos. )a moral c ica consiste, pues, en unos mnimos compartidos entre ciudadanos que tienen distintas concepciones de #ombre, distintos ideales de ida buena+ mnimos que les lle an a considerar como fecunda su con i encia. 1recisamente por eso pertenece a la (esencia( misma de la moral c ica ser una moral mnima, no identificarse en exclusi a
70
con nin&una de las propuestas de &rupos di ersos, constituir la base del pluralismo ! no permitir a las morales que con i en ms proselitismo que el de la participacin en dilo&os comunes ! el del e'emplo personal, de suerte que aquellas propuestas que resulten con incentes a los ciudadanos sean libremente asumidas, sean asumidas de un modo autnomo. 1or eso carece de sentido presentar como alternati o el par (moral c ica:moral reli&iosa(, !a que tienen pretensiones distintas !, si cualquiera de ellas se propusiera (en&ullir( a la otra, no lo #ara sino en contra de s misma. 3. -ticas de mximos ! ticas de mnimos. En el amplio panorama de las ticas contemporneas con iene #acer una distincin que, no slo resulta sumamente fecunda, sino que nos permite entender me'or la naturale%a de la tica c ica" la distincin entre ticas de mximos ! ticas de mnimos. )as primeras tratan de dar ra%n del fenmeno moral en toda su comple'idad ! por eso entienden la moral como el dise0o de una forma de ida felicitante. 7e trata del tipo de ticas que entienden lo moral desde un imperati o #ipottico que dira" (si quieres ser feli%, entonces debes...(+ de suerte que la pre&unta (;por qu debo<( endra respondida por la ob iedad" porque es el modo de alcan%ar la felicidad, si quieres #acerlo. =abida cuenta de que todos los #ombres quieren ser felices, los mandatos se con ierten en cuasi2cate&ricos. >curre, sin embar&o, que entonces #emos dado por supuesto que la pre&unta por el fundamento de lo moral es la pre&unta (;por qu debo<(, suposicin totalmente infundada !a que el fenmeno moral es muc#o ms amplio que el mbito del deber. En buena le! estas ticas de mximos deberan pre&untarse, no (;por qu #a! que ser feli%<(, !a que esto sera pre&untarse por la finalidad del fin *ltimo de la ida #umana, sino (;cmo #a! que ser feli%< ? la respuesta no puede referirse al fundamento 2(;por qu<(2, sino al modo de serlo. )as ticas de mximos son, por tanto, ticas conciliatorias, que in itan o dan conse'os desde la experiencia i ida en primera persona o desde la experiencia #eredada de quienes merecen confian%a. 1or eso en ellas son importantes las aportaciones cientficas ! contar con la a!uda de autoridades morales, es decir, de &entes a las que se cree porque se confa en su saber ! #acer. 7i la ida es una unidad narrati a, en su #acerse son imprescindibles la experiencia propia ! a'ena, las aportaciones cientficas ! la autoridad de personas ! tradiciones. 1or eso son stos in&redientes ineliminables de una moral de mximos. 1or lo que #ace a la moral c ica, se encuadra en el contexto de las morales de mnimos, es decir, de aquellas morales que *nicamente proponen los mnimos axiol&icos ! normati os compartidos por la conciencia de una sociedad pluralista, desde los que cada quien debe tener plena libertad para #acer sus ofertas de mximos ! desde los que los miembros de esa sociedad pueden tomar decisiones morales compartidas en cuestiones de tica aplicada. )a moral c ica es #o! un #ec#o. @o porque los ciudadanos de las democracias pluralistas respeten de #ec#o los derec#os #umanos ! los alores superiores de las constituciones democrticas. )a moral 2con iene recordarlo2 no debe confundirse con lo que de #ec#o sucede, sino con la conciencia de lo que debera suceder. )a moral se ocupa de lo que debe ser ! desde ese deber ser crtica lo que sucede. ? desde esta perspecti a es un #ec#o que en las sociedades pluralistas se #a lle&ado a una conciencia moral compartida de alores como la libertad, la tendencia a la i&ualdad ! la solidaridad, como el respeto a los derec#os #umanos de primera ! se&unda &eneracin !, en mu! buena medida, de la tercera. Ana conciencia que a conformando !a una (tica c ica transnacional(B. Estos alores ! derec#os sir en como orientacin para criticar actuaciones sociales ! para re isar la moralidad de las instituciones que or&ani%an la ida com*n, sean o no polticas.
70
1recisamente porque estos alores son los que dan sentido compartido a la existencia de las mencionadas instituciones, pueden ser stas criticadas cuando no los encarnan debidamente. 1recisamente porque estos alores campean en las constituciones democrticas ! le&itiman la obli&acin poltica, puede el derec#o positi o ser reformado desde una orientacin moral. $ ma!or abundamiento, en los distintos mbitos sociales an descubrindose paulatinamente unos principios morales especficos que, precisamente por ser compartidos, permiten a los a&entes de los distintos campos tomar decisiones compartidas en los casos concretos, aunque las ra%ones que apo!en tales alores 2las premisas de las que los alores son conclusin2 sean diferentes. Castrear principios seme'antes es, a mi 'uicio, una de las &randes tareas de nuestro tiempo ! amos a intentarla en lo que si&ue en el caso de la educacin moral.
4. )os fundamentos ticos de la moral c ica. 5e entre las distintas propuestas ticas de fundamentacin de lo moral, dos son las corrientes capaces de dar ra%n de una moral c ica dotada de las caractersticas que #emos rese0ado" el liberalismo poltico que con tanto acierto #a dise0ado CaDls, entre otros, ! la tica del discurso, creada en los a0os EF por $pel ! =abermas ! que &o%a !a de una implantacin mundialE. Ano ! otra reconocen sin amba&es que su ms claro precedente tico es la tica formalista, deontol&ica, uni ersalista ! mnima de Gant, que son (ticas Hantianas(. )as diferencias existentes entre ellas proceden sobre todo del mtodo filosfico empleado !, en consecuencia, del tipo de fundamento al que lle&an. En el caso de Gant, el mtodo es el trascendental, que tiene sus dificultades en el campo prctico porque su modelo de deduccin trascendental tiene como referente el conocimiento cientfico de experiencia ! no una experiencia no emprica. El punto de lle&ada 2no de fundamentacin trascendental, por cuestiones metodol&icas2 es la autonoma de cada ser racional. Irente al resto de la creacin, los seres racionales son capaces de darse sus propias le!es, #ec#o por el cual tienen un alor en s, es decir, un alor absoluto en sentido moral !, en consecuencia, no se les puede utili%ar como medios con istas a fines e&ostas porque son en s mismos fines. )a fundamentacin Hantiana de lo moral sufre una transformacin en las otras dos ticas a las que me #e referido. El mtodo empleado por CaDls, aunque l mismo no le denomine mtodo, es el (equilibrio reflexi o(, un mtodo #ermenutico2co#erencial, que parte del #ec#o de que !a existe en los pases democrticos occidentales un (consenso solapante( entre distintas posiciones, cre!entes ! no cre!entes, que 2como #emos dic#o2 comparten determinados alores. )a tarea del filsofo consistir entonces 2cree CaDls2 en a!udarnos a comprender me'or lo que !a compartimos, ! propone con tal fin rastrear en nuestras tradiciones cul o cules darn me'or ra%n de ello, para pasar despus a confi&urar conceptualmente con su a!uda un modelo que pueda de ol erse a la sociedad para lle ar a cabo la (tarea social prctica( de refor%ar sus con icciones morales. )a tradicin encontrada ser la contractualista de cu0o Hantiano ! el concepto en torno al cual &ira la confi&uracin aludida, el de (persona moral( en sentido Hantiano. Es decir, el de un ser dotado de autonoma, que tiene el derec#o de decidir las le!es de su sociedad, pero a la e% un ser inteli&ente que prefiere la cooperacin al conflicto en la relacin social. @o es posible entrar en los detalles del raDlsiano liberalismo poltico, que #a marcado sin duda nuestra poca en el campo de la filosofa prctica, sino slo destacar el mtodo empleado para me'or comprender ! refor%ar ese consenso mnimo, que compone una moral c ica, mtodo que no pretende tener fuer%a metafsica, sino slo poltica.
70
1or su parte, la tica discursi a pretende ir ms le'os porque, a su entender, el mtodo trascendental filosfico puede acceder a la entra0a de los tipos #umanos de racionalidad ! descubrir en ella que no slo existe una racionalidad estrat&ica, que preside las relaciones sociales, sino una comunicati a, que ofrece base racional suficiente para lo que !o llamara una (moral c ica dial&ica(. El mtodo empleado es entonces la reflexin trascendental, aplicada a un #ec#o incontro ertible" el #ec#o de que realicemos acciones comunicati as o bien el #ec#o de la ar&umentacin. Ceflexionando sobre l trascendentalmente descubrimos el carcter dial&ico de la ra%n #umana que, para descubrir la correccin de las normas morales, se e obli&ada a establecer un dilo&o presidido por unas re&las l&icas !, en *ltimo trmino, por un principio tico procedimental, que iene a decir" (una norma slo ser correcta si todos los afectados por ella estn dispuestos a darle su consentimiento tras un dilo&o, celebrado en condiciones de simetra, porque les con encen las ra%ones que se aportan en el seno mismo del dilo&o(. @aturalmente este principio se refiere a una situacin ideal de dilo&o, que constitu!e un presupuesto contrafctico pra&mtico del #abla cuando reali%amos una accin comunicati a, iniendo entonces a ser una idea re&ulati a, que proporciona una direccin para la accin ! un canon para la crtica de nuestras reali%aciones concretas. Jada afectado, entonces, se nos presenta a#ora como un su'eto autnomo en la medida en que tiene autonoma para ele ar pretensiones de racionalidad con cada accin comunicati a ! en la medida en que tiene autonoma para rec#a%ar las pretensiones ele adas por otros interlocutores. Jon lo cual se nos presenta como un interlocutor lido, como al&uien que debe ser tenido en cuenta de modo si&nificati o a la #ora de decidir normas que le afectan. 5e modo que cualquier norma que se decida sin tener en cuenta a todos los afectados por ella es inmoral. ? todos los afectados son, no slo los que pueden participar en los dilo&os, sino todos aquellos en quienes la decisin tendr repercusiones" material ! culturalmente pobres, &eneraciones futuras. 5e ellos se debe intentar, no slo tener en cuenta sus intereses, sino posibilitar que los expon&an ! defiendan ellos mismos siempre que sea posible. )o cual obli&a 2a mi 'uicio2 a comprometerse en la ele acin del ni el material ! cultural de cada interlocutor irtual para que pueda participar personalmente en los dilo&os. )a fundamentacin racional que ofrece la tica discursi a es, a mi 'uicio, la ms acabada filosficamente para dar cuenta de una moral c ica como la que #a lle&ado a confi&urarse en nuestras sociedades a tra s de un lar&o proceso #istrico de e olucin social, precisamente por la superioridad de su construccin terica frente a otras. 1ero adems de ella se desprenden conceptos tan aliosos para diri&ir la accin com*n como el de persona, entendida como ese interlocutor al que #a! que escuc#ar a la #ora de decidir normas que le afectan, compromiso en la ele acin del ni el material ! cultural de los afectados por las decisiones, libertad de los interlocutores, entendida como autonoma, solidaridad, sin la que un indi iduo no puede lle&ar a saber siquiera acerca de s mismo, aspiracin a la i&ualdad, entendida como simetra en el dilo&o, ! reali%acin de todos estos alores en la comunidad real en que i imos, abierta a la comunidad #umana uni ersal. K. )os metas de la educacin" ;indi iduos #biles o personas nte&ras< )a educacin moral #a planteado desde anti&uo un buen n*mero de problemas, de los cuales tal e% el ms anti&uo, al menos en la ci ili%acin occidental, consista en la clsica pre&unta por el aprendi%a'e de la irtud" ;puede ense0arse la irtud< ;1uede ense0arse, en suma, el comportamiento moral< 7in duda es sta una pre&unta para la que #o! toda a carecemos de respuestas palmarias, pero lo curioso no es tanto la permanencia del problema, propia de todas las cuestiones clsicas, como el #ec#o de que #o! en da aquellos (a quienes corresponde(
70
parecen #aber sustituido la ancestral pre&unta (;es posible ense0ar la irtud<( por una bastante ms ramplona" ; ale la pena ense0arla< )a metamorfosis de la pre&unta parece obedecer a uno de los (si&nos de los tiempos( Lel del pro&reso tcnico ! su creciente comple'idad2, que lle a a padres ! responsables polticos de la educacin a con encerse de que ms ale transmitir a los ' enes cuantas #abilidades tcnicas sean capaces de asimilar para poder (defenderse en la ida( ! alcan%ar un ni el ele ado de bienestar. El triunfo de la ra%n instrumental, que $dorno ! =orH#eimer detectaran, parece ser un #ec#o indiscutible, ! adems con repercusiones en el campo poltico, !a que la distincin entre pases pobres ! ricos no &uarda !a relacin con la rique%a de los recursos naturales, sino con la capacidad tecnol&ica. Ca%ones como stas parecen, pues, #acer aconse'able una educacin en destre%as tcnicas, que #arn apto al indi iduo concreto para alcan%ar un &rado de bienestar !, a la e%, permitirn confi&urar un pas con un &rado de desarrollo ele ado. .eniendo en cuenta siempre que el potencial tecnol&ico parece aumentar las posibilidades sociales de libertad ! bienestar. Jiertamente, los peda&o&os (concienciados( &ustan de escandali%arse ante estos pro!ectos de educacin tecnol&ica, pero es menester ir ms all del escndalo ! la protesta, ! reflexionar. En primer lu&ar, porque es preciso transmitir #abilidades ! conocimientos, !a que una sociedad bien informada tiene ma!or capacidad de apro ec#ar sus recursos materiales, es menos permeable al en&a0o que una sociedad i&norante, ! puede ofrecer alternati as al actual proceso de &lobali%acin. 1ero, en se&undo lu&ar, con iene reflexionar porque maestros, padres ! polticos 2en suma, nuestra sociedad2 tienen que plantearse en serio la pre&unta" ; ale la pena ense0ar a comportarse moralmente< ;Jreemos que ale la pena 2por decirlo en el len&ua'e clsico2 ense0ar la irtud< En realidad, la transformacin de la pre&unta (;es posible ense0ar la irtud<( en la pre&unta (; ale la pena ense0arla<( no es tan reciente como pudiera parecer. Jomo muestra podemos recordar al menos aquellas palabras de la ,rundle&un&" (En la primera 'u entud nadie sabe qu fines podrn ofrecrsenos en la ida+ por eso los padres tratan de que sus #i'os aprendan muc#as cosas ! se cuidan de darles #abilidad para el uso de los medios *tiles a toda suerte de fines cualesquiera, pues no pueden determinar de nin&uno de stos que no #a de ser ms tarde un propsito real del educando, siendo posible que al&una e% lo ten&a por tal+ ! este cuidado es tan &rande, que los padres ol idan por lo com*n reformar ! corre&ir el 'uicio de los ni0os sobre el alor de las cosas que pudieran proponerse como fines(. 9emos, pues, que el afn por educar en toda suerte de #abilidades tcnicas no es precisamente nue o ! que !a Gant se lamentaba de que los padres se preocuparan ms por #acer a sus #i'os diestros que por in itarles a la moralidad, es decir, a la aloracin de los fines *ltimos. 7in embar&o, no es sta la *nica ra%n por la que la pre&unta por el aprendi%a'e de la irtud #a podido quedar trasnoc#ada. Jualquier padre ! educador responsable sabe que para (defenderse en la ida( ms le ale al ni0o #acerse con otro tipo de #abilidad tcnica, antiqusima por otra parte" la #abilidad de situarse bien socialmente. Jonsiste tal aptitud, como es sabido, en aprender desde la escuela a entablar buenas relaciones con los ni0os me'or situados, de'ando a su suerte a los que no puedan prestar una a!uda para el ascenso social. Jon ello ir el tierno infante te'iendo una tramita de relaciones, que crecer en densidad con el tiempo ine itablemente, porque !a desde ni0o #abr adquirido lo importante" la aptitud para te'erla. 5&ase lo anterior con amar&ura o con ale&ra, lo bien cierto es que es sta una cuestin pre ia a todo intento de educacin moral" ;est con encida nuestra sociedad de que ale la pena emprenderla, o un indi iduo dotado de destre%a tcnica ! social #a adquirido sobradamente cuanto precisa, no slo para defenderse en la ida, sino para triunfar en
70
ella<, ;no est actuando irresponsablemente cualquier educador 2padre o maestro2 que intente de'ar al ni0o como #erencia una in itacin a la reflexin sobre fines ! alores *ltimos, es decir, sobre la moralidad< En una ci ili%acin como la nuestra, en que la luc#a por la ida slo permite sobre i ir a los tcnica ! socialmente diestros, es una pre&unta anterior a toda otra en el terreno de la educacin moral la de si creemos en serio que merece la pena, a pesar de todo, ense0ar a apreciar aquellos alores por los que pareci luc#ar la /odernidad" la libertad 2entendida como autonoma, la i&ualdad, la solidaridad o la imparcialidad. B. Educar en alores en una sociedad democrtica ! pluralista 1ero adems de intentar dar una respuesta a una pre&unta como la formulada, #a! otra tarea que debe emprender cualquier educador deseoso de determinar qu tipo de educacin moral es apropiado para construir una sociedad democrtica" la de tratar de dilucidar en qu consiste una autntica democracia. 1orque, aunque es ste un tema que #a ori&inado ros de tinta, no parecen tomarlo en cuenta quienes or&ani%an la ida social, sino darlo por supuesto. ? no es de espritus crticos ! responsables, sino de espritus do&mticos, dar por supuesto lo que prcticamente nadie tiene claro, en este caso qu tipo de democracia queremos construir. En principio de le! es admitir que no existe un *nico modelo de democracia ! ste ser un dato !a importante para tomar conciencia de la dificultad del tema. 1ero adems tendremos que a eri&uar cul de los modelos posibles es moralmente deseable ! tcnicamente iable+ pesquisa que no puede lle arse a cabo 2a mi 'uicio2 si no es ima&inando qu tipo de #ombre produce un modelo u otro ! cul de ellos nos parece que merece la pena propiciar. Jon lo cual in ertimos el planteamiento del tema, porque no se trata entonces de inda&ar qu tipo de educacin moral #emos de fomentar para construir una sociedad democrtica, como si #ubiera que poner a los indi iduos al ser icio de un tipo de or&ani%acin social, sino, por el contrario, qu modelo de educacin es menester adoptar para confi&urar una sociedad que (produ%ca( un modelo de #ombre deseable. $ mi modo de er, ! frente a lo que Cort! propone, las instituciones 2inclu!endo la educati a2 #an de estar al ser icio de los indi iduos, ! no ice ersa. Jiertamente, resulta imposible en el bre e espacio del que dispon&o #acer un se&uimiento del tema ms debatido #o! en da en el mbito de la filosofa poltica, #ec#o por el cual tendr que contentarme con resumir las conclusiones de lo tratado ms ampliamente en otro lu&ar1K" es imposible construir una sociedad autnticamente democrtica contando *nicamente con indi iduos tcnica ! socialmente diestros, porque tal sociedad #a de sustentarse en alores para los que la ra%n instrumental es cie&a, alores como la autonoma ! la solidaridad, que componen de forma ine itable la conciencia racional de las instituciones democrticas. En relacin con estos alores con iene precisar que entiendo por (autonoma( en este contexto el e'ercicio tanto de la (libertad de los anti&uos( como de la (libertad de los modernos(, en el sentido de Jonstante+ es decir, el derec#o a &o%ar de un espacio de libre mo imiento, sin interferencias a'enas, en el que cada quien puede ser feli% a su manera, ! tambin el derec#o a participar acti amente en las decisiones sociales que me afectan, de suerte que en la sociedad en que i o pueda saberme (le&islador(. @o le'os de estos conceptos, sino estrec#amente li&ado a ellos, se encontrara el de libertad como (no dominacin(, que con tanto empe0o defiende 1#ilip 1ettit, caracteri%ando con l a la tradicin republicana. ? entiendo (solidaridad( en un doble sentido" como la actitud personal diri&ida a potenciar la trama de relaciones que une a los miembros de una sociedad, pero no por afn, instrumental, sino por afn de lo&rar con los restantes miembros de la sociedad un entendimiento1E, ! tambin como la actitud social diri&ida a potenciar a los ms dbiles,
70
#abida cuenta de que es preciso intentar una i&ualacin, si queremos realmente que todos puedan e'ercer su libertad. En un mundo de desi&uales, en que la desi&ualdad lle a a la dominacin de unos por otros, slo polticas que fa ore%can la i&ualacin de oportunidades pueden tener le&itimidad. $ mi 'uicio, una autntica democracia slo es posible sobre la base del fomento de la autonoma ! la solidaridad, alores para los que la racionalidad instrumental, experta en destre%as, es totalmente cie&a. 1or eso deberamos pre&untarnos antes de entrar en otras cuestiones si lo que queremos realmente son indi iduos diestros, que saben mane'arse para lo&rar su bienestar, o indi iduos autorreali%ados, porque no es lo mismo el bienestar que la autorreali%acin. 1ara lo&rar el primero basta con las destre%as, para conse&uir la se&unda, es necesaria una educacin moral, en el ms amplio sentido del trmino (moral(. E. /odos de entender lo moral )o moral acompa0a a la ida de los #ombres ! #a ido siendo captado por la reflexin filosfica desde distintas dimensiones. 1ara una filosofa del ser, que tiene en la ontolo&a ! en la antropolo&a filosfica su ma!or peso, una dimensin del #ombre recibir el nombre de dimensin moral+ para una filosofa de la conciencia, como la iniciada en la /odernidad, una forma peculiar de conciencia ser moral+ para una filosofa que #a!a aceptado el &iro lin&Mstico, existe un tipo de len&ua'e al que llamamos (len&ua'e moral(. 1recisamente porque este len&ua'e a nadie resulta incomprensible, podemos decir con ,.=. NarnocH que el trmino (amoralismo( es aco. 5esde estas perspecti as #a ido la tica extra!endo conclusiones sobre la naturale%a de lo moral que, a mi 'uicio, podran esquemati%arse diciendo que la reali%acin moral de los #ombres, a la altura de nuestro tiempo, #a de tener en cuenta al menos tres acepciones de lo moral" l) )o moral puede entenderse, si&uiendo una tradicin #ispnica, representada ante todo por >rte&a ! $ran&uren, como la formacin del carcter indi idual, que lle a a los indi iduos a adoptar ante la ida un estado de nimo determinado" a tener la moral alta, o bien a estar desmorali%ado ante los retos de la ida. En este ni el resulta fundamental para un indi iduo, como tambin para las sociedades, tener un pro!ecto ital propio de autorreali%acin 2o de felicidad, si queremos decirlo as2 ! confian%a suficiente en s mismo como para intentar lle arlo a cabo. Juantos traba'os se lle en a cabo en el terreno de la ense0an%a en la lnea del autoconcepto, con istas a fomentar la autoestima de los indi iduos, sern siempre pocos. 1orque entre un altrusmo mal entendido, que exi&e del indi iduo el ol ido de s mismo, ! un e&osmo exacerbado, que lle a al cabo al desprecio del resto, se encuentra el quicio sano de una autoestima por la que un indi iduo se encuentra antes alto de moral que desmorali%ado. 2) 1or otra parte, tiene la moral una dimensin comunitaria indiscutible, en la medida en que un indi iduo se sociali%a ! aprende a i ir unos alores en el mbito de una comunidad, que se nutre culturalmente de un entrecru%amiento de tradiciones. )os alores ! normas de las respecti as tradiciones cristali%an en costumbres, normas le&ales e instituciones, que componen el et#os de las comunidades. 7in duda, como muestra la me'or ala del comunitarismo, el desarrollo de las irtudes ! la identificacin del propio !o exi&en una ida comunitaria inte&rada, frente a una existencia desarrai&ada" exi&en que cada indi iduo enrace en el #umus de las tradiciones de una comunidad concreta. Estas comunidades constitu!en, a mi 'uicio, lo que una tica dial&ica del tipo de la tica discursi a llamara una comunidad real de comunicacin, ! son necesarias para el desarrollo de la ida de un indi iduo !, por tanto, para su educacin moral. 7in embar&o, quien se limite a i ir la solidaridad de que antes #ablbamos en una comunidad concreta no trasciende los lmites de una solidaridad &rupal, que es incapa%, entre otras cosas, de posibilitar una ida democrtica. Ana democracia autntica precisa ese tipo de solidaridad
70
uni ersalista de quienes, a la #ora de decidir normas comunes, son capaces de ponerse en el lu&ar de cualquier otro. 1recisa de un (cosmopolitismo arrai&ado(. Ana educacin inte&ral tiene, pues, que tener en cuenta la dimensin comunitaria de las personas, su pro!ecto personal, ! tambin su capacidad de uni ersali%acin. 3) En efecto, reducir lo moral a los dos ni eles anteriores supone no #aber dado el paso al ni el postcon encional en el desarrollo de la conciencia moral. /ientras que en el ni el con encional el indi iduo identifica las normas morales correctas con las propias de su comunidad, en el postcon encional el indi iduo es capa% de distin&uir las normas comunitarias, con encionales, de los principios uni ersalistas, que le permiten criticar incluso las normas de su comunidad. )as ticas uni ersalistas 6(liberales( o (socialistas(), que intentan dar cuenta de este ni el, se nie&an #o! a reducir lo moral a los (#bitos del cora%n( de los indi iduos ! las comunidades, ! proponen, frente a las tradiciones, principios le&itimadores de normas. 7in embar&o, a mi 'uicio, resulta absurdo contraponer principios ! tradiciones, porque las ticas uni ersalistas tambin estn enrai%adas en tradiciones. 7lo que en el caso de una tica uni ersalista, como la dial&ica que propondr, adems de la comunidad real en que la persona aprende a comportarse a tra s del #umus de tradiciones, cada indi iduo tiene que contar con una comunidad ideal de comunicacin, que #ace referencia en definiti a a todo #ombre en cuanto tal, es decir, en cuanto interlocutor lido21. 5e cuanto enimos diciendo creo se desprende que una educacin moral, en una sociedad democrtica, tiene que tener en cuenta los tres ni eles mencionados en el si&uiente sentido. O. 7ociedad democrtica ! ni el postcon encional en el desarrollo de la conciencia moral )a educacin en una autntica democracia exi&e a los educadores que tomen conciencia de que slo es posible educar desde un tipo de conciencia moral que #a accedido al ni el post2con encional de Go#lber&, entra0ado en las instituciones de las democracias liberales. ?, se&*n la tica del discurso, parece exi&irles tambin que asuman exclusi amente una educacin formal o procedimental. Educar en el procedimentalismo sera la tarea. Ana tarea que, si bien tiene su sentido, tambin tiene sus lmites. .iene su sentido porque tomarse en serio el procedimentalismo tico si&nifica reconocer que no #a! principios materiales, principios con contenido, que todos los miembros de una sociedad acepten, porque en lo que afecta a tales principios es patente la existencia del pluralismo ! la obli&acin racional de respetarlo. 7i no fuera as, si existieran principios morales materiales compartidos, entonces la educacin moral debera consistir en la indoctrinacin en tales principios. 1ero precisamente la peculiaridad de una or&ani%acin democrtica consiste en el descubrimiento de que es posible la con i encia entre &rupos que aceptan principios materiales distintos, porque a todos ellos unen unos principios procedimentales, que exi&en el respeto a la di ersidad. Esto supone introducir la !a clebre distincin entre dos dimensiones del mbito moral, cu!a necesidad no siempre es fcil apreciar, la distincin entre lo bueno ! lo 'usto, entre los pro!ectos personales ! &rupales de autorreali%acin ! las normas mnimas compartidas por todos, que son normas de 'usticia. 1recisamente una de las experiencias de las que nace la democracia en su ertiente liberal es la de que es posible el pluralismo, la con i encia de distintos pro!ectos de ida feli%, siempre que los miembros de una sociedad compartan unas normas ! alores mnimos, desde los que se exi&e precisamente ese respeto del pluralismo. $unque los lmites entre lo bueno ! lo 'usto son difciles de tra%ar, ! aunque la lnea que los separa a cambiando de posicin al #ilo del tiempo, no #a! con i encia democrtica si los ciudadanos no tienen conciencia de que es preciso respetar determinadas condiciones
70
de 'usticia, entre ellas el derec#o de cada cual a ser feli% como bien le pare%ca, siempre que con ello no obstaculice los pro!ectos de felicidad de los dems. .odo ello si&nifica sin duda aceptar" 1) Pue tomamos nuestras decisiones sobre normas ine itablemente desde una nocin de la 'usticia, de modo que los 'uicios morales son ineludibles ! no podemos prescindir de ellos en la educacin, contentndonos 2como di'imos2 con las destre%as tcnicas ! sociales. 2) Pue tal nocin de la 'usticia corresponde al ni el postcon encional, en el que nos situamos en el lu&ar de cualquier otro para comprobar si una norma es 'usta. 3) Pue ste es el ni el de conciencia alcan%ado por las instituciones de las democracias liberales !, por tanto, que los 'uicios acerca de la 'usticia constitu!en un componente ineludible de nuestra racionalidad tico2poltica, aunque los indi iduos que forman parte de tales instituciones no alcancen en la ma!or parte de los casos tal ni el ! #a!a una erdadera esqui%ofrenia en nuestras sociedades entre los alores que le&itiman nuestras instituciones, propios de un ni el postcon encional uni ersalista, ! los alores por los que se orientan los indi iduos que las diri&en ! que en ellas i en+ alores que son ms propios del ni el con encional ! precon encional. 1or eso, a mi 'uicio, a pesar de las afirmaciones de IuHu!ama, la #istoria no #a terminado, porque toda a existe al menos una contradiccin por resol er" la que se produce entre los alores por los que dicen le&itimarse nuestras instituciones, ! que en definiti a confi&uran su conciencia social a la #ora de pronunciar 'uicios en torno a la 'usticia, ! los alores que orientan el 'uicio ! la accin de los indi iduos ! &rupos, situados las ms de las eces en los ni eles precon encional ! con encional. 1ara lo&rar que los indi iduos puedan acceder al mismo ni el al que, al menos erbalmente, se encuentra el tipo de conciencia que le&itima las instituciones democrticas, considero que el tipo de tica ms adecuado es una tica dial&ica, que asume el mtodo de Go#lber& desde la perspecti a de la dialo&icidad. 4. -tica del discurso ! educacin democrtica )a tica del discurso, como es sabido, consiste en una (transformacin( de la tica Hantiana, que a#ora se interpreta en cla e dial&ica. $ pesar de las disensiones entre $pel ! =abermas acerca de al&unos de sus puntos centrales22, en lo que aqu nos importa la posicin de ambos es compartida. El paso del formalismo al procedimentalismo supone fundamentalmente el paso del monlo&o al dilo&o, la afirmacin de que no es cada su'eto moral, con independencia del resto, quien #a de decidir qu normas considerara moralmente correctas, sino que para lle&ar a tal decisin #a de entablar un dilo&o con todos aquellos su'etos que resultan afectados por la norma puesta en cuestin. En la base de tales afirmaciones se encuentra toda la elaboracin de la llamada (tica discursi a(, especie del &nero (tica dial&ica(, que no slo carcter dial&ico de la racionalidad #umana, sino que saca a la lu% las condiciones que #acen de un dilo&o un discurso racional, empe0ado en #allar la erdad de las proposiciones tericas ! la correccin de las normas prcticas. )as implicaciones de estos (#alla%&os( para lo moral en &eneral, ! mu! concretamente para la educacin moral, seran 2a mi 'uicio las si&uientes 6! debo ad ertir que en estas conclusiones me distancio a menudo tanto de $pel como de =abermas)" 1) @o existen principios ticos materiales !, por tanto, la indoctrinacin moral es contraria a la racionalidad #umana. 2) )os principios ticos son procedimentales, lo cual si&nifica que slo indican qu procedimientos deben se&uir los afectados por una norma para decidir si la consideran moralmente correcta. 3) )os afectados #an de tomar la decisin en condiciones de racionalidad, es decir, tras #aber participado en un dilo&o, celebrado en condiciones de simetra, en el que al cabo
70
triunfe la fuer%a del me'or ar&umento ! no al&una coaccin interna o externa al dilo&o mismo. )as condiciones de racionalidad del discurso seran al&unas de las expuestas por C. $lex! en su l&ica de la ar&umentacin. 4) )as decisiones sobre la correccin de normas son siempre re isables, porque los afectados pueden percatarse de que cometieron un error, de que al&uien particip con mala oluntad 6es decir, no moti ado por la satisfaccin de intereses &enerali%ables), pueden producirse descubrimientos en el campo de que se trataba, etc. K) Esto si&nifica que las normas morales pierden ese carcter de absolute% ! definiti idad, que parece asistirles desde anti&uo, ! que 2a mi modo de er2 quedan como puntos centrales de lo moral los principios procedimentales, los alores que acompa0an necesariamente a esos principios 6autonoma, i&ualdad, solidaridad, imparcialidad), los derec#os de los participantes en el dilo&o , ! las actitudes de quienes participan en el dilo&o, actitudes que pueden ir presididas por el inters (moral( de satisfacer intereses uni ersali%ables, o bien por el inters e&osta de fa orecerse en exclusi a a s mismo o al propio &rupo. B) Jiertamente al&unos lamentan como una dolorosa prdida la de los principios materiales o las normas absolutas, sin embar&o, no es sta una ra%n para lamentarse, sino para recordar que el #ec#o de no contar con principios dados ! normas intocables pone en nuestras manos la decisin acerca de la correccin de las normas, ! que tales normas sern ms o menos respetuosas con todos ! cada uno de los #ombres se&*n la actitud que cada quien lle e al dilo&o. Jon lo cual cobra una rele ancia inusitada en el terreno moral la actitud de los su'etos, el et#os de los indi iduos. E) El et#os que lle ar a decisiones moralmente correctas puede ser calificado de dial&ico, atendiendo a lo dic#o, ! podra caracteri%arse como la actitud de quien" sabe que para lle&ar a pronunciarse sobre la correcto necesita tener conocimiento de las necesidades, intereses ! ar&umentaciones de los dems afectados por una norma+ es consciente de que debe recabar la mxima informacin posible, no slo a tra s del dilo&o, sino tambin a tra s del estudio ! la in esti&acin+ est dispuesto, a su e%, a informar de sus necesidades e intereses a los dems afectados, ! a respaldar sus propuestas con ar&umentos+ piensa tomar su decisin desde lo que Gant llamara una (buena oluntad(, es decir, desde la oluntad de satisfacer intereses uni ersali%ables ! slo de'arse con encer por la fuer%a del me'or ar&umento+ est presto a tomar responsablemente la decisin, porque sabe que slo l puede decidir sobre lo que considera moralmente correcto. O) ?, en este sentido, creo necesario introducir una precisin que escap a los creadores de la tica del discurso" el principio procedimental de esta tica debe aplicarse para determinar la correccin de normas morales+ estas normas tienen, entre otras cosas, de peculiar que obli&an al su'eto que tiene conciencia de ellas sin necesidad de coaccin externa+ lo cual si&nifica que solamente pueden obli&ar a su cumplimiento si el su'eto tiene conciencia de que l considera la norma como moralmente correcta. @o #a! que confundir, pues, los trminos ! creer que (tica dial&ica( si&nifica al&o as como (tica que considera moralmente correctas las normas que se acuerdan en &rupo(, ni toda a menos (tica que considera moralmente correctas las normas que como tales #a decidido un colecti o tras una otacin en que la decisin se #a tomado por ma!ora(. )os acuerdos ! las ma!oras, con todas sus limitaciones, tienen un sentido 2aunque sumamente re isable2 en la decisin de normas le&ales ! polticas, pero determinar la obli&atoriedad de una norma moral es cosa de cada su'eto, siempre que est dispuesto a escuc#ar, replicar ! decidir se&*n los intereses uni ersali%ables, que es en lo que consiste un et#os dial&ico. 1orque el (consenso( por el que se aprueba una norma moral no si&nifica ese tipo de consenso poltico en que todos ceden una parte ! concuerdan en otra, de modo que nadie queda satisfec#o, sino que el consenso por el que se decide que una norma es
70
moralmente correcta es aquel en que cada uno de los afectados por ella se siente in itado a dar su consentimiento porque le #an con encido plenamente las ra%ones aducidas, en el sentido de que ciertamente la norma satisface intereses &enerali%ables. @o son, pues, los acuerdos fcticos los que lle an a decidir la correccin de una norma moral, sino la con iccin del su'eto moral de que da su asentimiento porque a l le parece totalmente 'ustificada. En este sentido me parece paradi&mtica la posicin de los ob'etores de conciencia, los desobedientes ci iles o los insumisos que, desde una disconformidad moral con las normas le&ales i&entes, exi&en su re ocacin o su modificacin precisamente porque creen que, aunque la ma!ora toda a no se #a!a percatado de ello por m*ltiples causas, es moralmente incorrecto mantener una determinada le&islacin. ? cuando di&o (moralmente incorrecto( me refiero a que no satisface intereses &enerali%ables, es decir, que no sera el tipo de norma que aprobaramos situndonos en el lu&ar de cualquier otro, sino que slo tiene sentido desde la defensa de intereses &rupales, con per'uicio de los restantes afectados. 4) 1recisamente esta importancia de las actitudes exi&e una educacin moral diri&ida a a!udar a los #ombres ! a los ciudadanos a desarrollarse como personas crticas, capaces de asumir el propio 'uicio moral desde el que poner en cuestin el orden i&ente, tras un dilo&o abierto con los dems afectados para poder optar por intereses uni ersali%ables. Es a tra s de ese dilo&o como podr e'ercerse la doble dimensin de cada persona" la dimensin de autonoma, por la que es capa% de conectar con todo otro #ombre, ! la de autorreali%acin que a cada uno con iene. 1orque el dilo&o ! la decisin personal *ltima son el lu&ar en que se concilian uni ersalidad ! diferencias, comunidad #umana e irrepetibilidad personal. 1F) 7in embar&o, ! a pesar de que $pel ! =abermas #an presentado la tica del discurso como exenta de alores, como si fuera una (tica sin moral(, !o considero que el procedimentalismo lle a entra0ado un con'unto de alores, que nunca #a sido ni es a#ora axiol&icamente neutral. 1or eso importa sacar a la lu% los alores entra0ados en los procedimientos e ir componiendo con ellos los tra%os de un nue o #ilo conductor para la educacin 2el concepto de ciudadana2, capa% de unir el procedimentalismo de las actitudes con la (materialidad( de los alores entra0ados en los procedimientos2E. -ste sera el fundamento de un pro&rama fecundo de educacin en alores, apro ec#ando la rique%a de la tica del discurso.
-tica de la EmpresaQ En principio quisiera recordar a todos los presentes que la tica de la empresa naci en los a0os EF del si&lo 88, en Estados Anidos, ! se le da el nombre de Rusiness Et#ics. En espa0ol la traduccin que se le #a dado es -tica de la Empresa, porque nos parece que eso de tica de los ne&ocios no es suficiente+ una empresa no es nada ms un ne&ocio, no se trata de #acer *nicamente un ne&ocio ! ol idarse de lo dems, sino que la palabra empresa es muc#o ms #ermosa. $l ser uno empresario o emprendedor, se est llamado a &randes empresas o tan siquiera a empresas de la ida cotidiana. El empresario tiene que ser al&uien que ten&a ima&inacin, capacidad de lidera%&o, que quiera lle ar detrs a un &rupo que crea en su pro!ecto ! que 'untos quieran perse&uir una meta+ entonces, !a en la expresin nos pareci importante, a la #ora de traducir, no #ablar puramente de ne&ocio sino #ablar de empresa ! de tica de la empresa.
70
En Estados Anidos naci en los a0os EF ! despus paulatinamente fue entrando en Europa ! $mrica )atina. =o! en da #a! una &ran cantidad de ctedras ! publicaciones de tica de la empresa ! una &ran cantidad de &rupos del mundo empresarial que estn traba'ando desde perspecti as ticas. ?o insisto en tica ! no tanto en responsabilidad. Jreo que el tema de responsabilidad social es central ! que #o! da est tomando un au&e enorme ! que #a! que apro ec#arlo, !a que es al&o que puede transformar las empresas desde dentro, tal como lo que ustedes #acen. /e &usta recordar que la responsabilidad social de la que lue&o #ablar, el triple balance econmico ! ambiental, tiene su entronque no en el simple balance sino en una autntica tica, ! tica quiere decir carcter+ la palabra iene de et#os. .odas las personas nacimos con un temperamento que no ele&imos. $ lo lar&o de la ida amos tomando distintas decisiones, ! con ellas, amos for'ando distintas predisposiciones. 7i nos acostumbramos a tomar decisiones 'ustas, adquirimos la predisposicin a actuar con 'usticia, si nos acostumbramos a tomar decisiones prudentes, adquirimos la predisposicin de actuar prudentemente, de tal manera que cuando uno !a #a adquirido una predisposicin en un sentido determinado, es mu! difcil actuar en el sentido contrario. Juando uno !a est acostumbrado a fumar es mu! difcil de'ar de fumar, cuando uno est acostumbrado a salir a la calle con un pie es mu! difcil tomarla con el otro, cuando uno est acostumbrado a ser 'usto las in'usticias le duelen, cuando est acostumbrado a corromperse !a no lo nota, la erdad es que nacer con un determinado temperamento ! tener que ir for'ando esas predisposiciones es ine itable, lo #acemos todos, todos nos amos for'ando unas predisposiciones u otras, no tenemos ms remedio que ir for'ando esas predisposiciones. $ las predisposiciones para actuar bien se les llama irtudes ! a las predisposiciones para actuar mal se les llama icios. 1ero en &eneral ;qu son las irtudes< 7on las predisposiciones para actuar con 'usticia, prudencia, #onestidad, etc., ! ;qu son los icios< 1ues lo contrario, la predisposicin para actuar con in'usticia, imprudencia, opacidad, des#onestidad, etc. )a palabra irtud no est mu! bien ista en los *ltimos tiempos, parece que en al&*n tiempo decir que al&uien era un dotado de irtudes era un piropo ! a#ora ms bien es un insulto, el smbolo de las irtudes no se lle a muc#o, incluso en Espa0a se acostumbraba nombrar a las #i'as irtudes pero a#ora a nadie se le ocurre porque parece ser contracorriente. )a palabra irtud, si ustedes lo recuerdan, en &rie&o se deca aret#e ! quiere decir excelencia+ las irtudes son excelencias, el irtuoso es el excelente, en 'usticia, en prudencia, el que traba'a en este sentido ! #asta tal punto que es excelente en eso. 5urante muc#o tiempo se discuti sobre si las or&ani%aciones empresariales o si slo las personas tienen o no carcter. .odas las personas ser for'an un carcter de uno u otro tipo, pero las or&ani%aciones tienen tambin un carcter" se lo for'an, se puede decir que tienen una identidad, conciencia, toman decisiones desde unos alores. =a! empresas que son ms irtuosas que otras, ms excelentes que otras, !o creo que las or&ani%aciones se for'an un carcter. )as personas que nos acercamos a una empresa percibimos cul es el carcter de sus productos, cul el de sus traba'adores, cul el de sus lderes, as que percibimos desde donde se estn tomando las decisiones ! desde qu sentido. Cealmente entiendo que la tica de la empresa trata del carcter de las empresas, de cmo las empresas se tienen que for'ar un carcter ! en qu sentido se lo tienen que for'ar. @aturalmente el carcter es un traba'o de medio ! lar&o pla%o, por eso la empresa no es un ne&ocio de un da. El carcter de la empresa se for'a en el medio ! lar&o pla%o, es
70
necesario repetir actos, ser creati os, for'ar esa solide% de la identidad de los alores de la empresa que inspira confian%a en la &ente que la conoce. 1ara for'arse el carcter se necesita compenetracin entre la &ente de la empresa, conocimiento de los alores que nos interesan, #acia donde amos a ir... ;! si nos interesa un cdi&o<, ;por qu nos damos ese cdi&o<, ;por qu queremos ese cdi&o< En tiempos como los nuestros el cortoplacismo es una caracterstica, el tener que tomar decisiones a corto pla%o, cuando la solide% ! el carcter se for'an en el medio ! lar&o pla%o que es en tiempo #umano. )os clsicos decan, que como nos tenemos que for'ar un carcter, pues lo inteli&ente es for'arnos un buen carcter, es de est*pidos for'arse un mal carcter, porque si de cualquier forma nos lo #emos de for'ar, ms ale que sea un buen carcter. An buen carcter sera fundamentalmente for'ado en la prudencia ! la 'usticia. )a prudencia, como saben, es una excelente irtud para tratar de captar cul es el trmino medio, cul es la 'u&ada oportuna, pero por s sola no es suficiente si no es en el marco de la 'usticia, porque al&uien puede buscar prudentemente lo que le con iene pero no tener en cuenta el marco de la 'usticia con la que se toman las decisiones. Es importante for'arse un carcter prudente ! 'usto, ! si eso ocurre en las personas, tambin en las or&ani%aciones. )a tica de la empresa debera tratar sobre cmo ir for'ando en el da a da un carcter prudente ! 'usto que a!ude a tomar decisiones prudentes ! 'ustas en los mbitos de la empresa. 7i nos for'amos un buen carcter estaremos, como deca >rte&a ! ,asset, Saltos de moralT. )a palabra moral es mu! bonita ! en ocasiones #a sido mu! despresti&iada. >rte&a deca que a l no le interesaba utili%arla en el par moral2inmoral, sino como estar alto de moral o desmorali%ado. 3mporta estar altos de moral, nadie quiere estar ba'o de moral o desmorali%ado, porque cuando te encuentras ba'o de moral o desmorali%ado, no tiene &anas ni siquiera de i ir, de ser proacti o o de tomar decisiones. El alto de moral se anticipa al futuro, es proacti o, lo crea, intenta &anarle la mano, porque tiene la moral alta. Es importante for'arse un carcter 'usto ! prudente ! no estar desmorali%ado, ! si esto es importante en las personas, tambin lo es en las or&ani%aciones empresariales, por una parte porque una empresa que est alta de moral ! con un buen carcter tiene muc#as ms probabilidades de ser iable. @o di&o que ten&a &aranta porque nadie &aranti%a nada, pero #a! que aumentar las probabilidades. ? si la empresa tiene un buen carcter ! adems est alta de moral es muc#o ms probable que aumente su competiti idad ! que sea iable, que es a fin de cuentas la tarea de la empresa a mediano ! lar&o pla%o. ?o entiendo que esa es la tarea de una tica de la empresa que intenta esa for'a de carcter, es decir, que la empresa est alta de moral. 1ara ello me parece que #a! dos principios centrales dentro de esta concesin de la tica, en una sociedad pluralista como la de #o!" Sel fin en s mismoT 6Gant) ! el principio del que #abla la Stica dial&icaT. El principio de Sel fin en s mismoT dice que toda persona es un fin en s mismo ! no puede tratrsele como medio solamente" quiere decir que todos nos tratamos como medios, eso es ine itable. El comprador trata al empresario como un medio ! el empresario trata al cliente como un medio. El profesor trata a los alumnos como medio ! todos nos ser imos unos de otros. )o que no podemos #acer es considerarnos unos a otros slo como medios, sino que #emos de darnos cuenta a la e%, de que cada uno de nosotros es fin en s mismo, es decir, que cada uno de nosotros tiene un alor absoluto.
70
/e pre&untaba un acadmico que si #a! al&*n alor absoluto. En la lnea de Gant alor absoluto quiere decir lo contrario que alor relati o... alor relati o quiere decir que al&o tiene alor para... alor absoluto quiere decir que al&o ale en s mismo, no ale para otra cosa, es en s mismo alioso. En la persona quiere decir que no ale para otras cosas, sino que es absolutamente aliosa en la medida que ale en s misma, ! por eso el principio supremo de la tica moderna es el principio de la no instrumentali%acin. El fin de la acti idad econmica, el de la acti idad empresarial, as como el fin de la acti idad sanitaria o el de la acti idad uni ersitaria son las personas, ! tienen que estar al ser icio de las personas que son fines en s mismos ! no medios. )o bueno de este principio de la tica es que es el mismo de la tica c ica ! como ustedes se #abrn dado cuenta, es un principio que est totalmente de acuerdo con la tica cristiana que se0ala que las personas son sa&radas porque estn #ec#as a ima&en ! seme'an%a de 5ios. 5ic#o en la afirmacin reli&iosa o en la secular de la filosofa, el alor absoluto de la persona es el mismo. Jreo que es bueno que #a!a coincidencia en ese principio que es un principio supremo tanto de la tica cristiana como de la c ica. El dilo&o dice que toda persona es un interlocutor lido que #a! que tener en cuenta cuando se trata de cuestiones que la afectan. Es el principio de la tica del dilo&o que #o! en da tiene una enorme aplicacin en el mundo empresarial. Es desde el punto de ista tico la base de la concepcin de la empresa como un con'unto de staHe#olders, un &rupo de afectados por la acti idad empresarial que tienen que ser tomados en cuenta cuando se toman decisiones que les afectan. En ese sentido la empresa no es un ne&ocio de usar ! tirar sino que es un con'unto de accionistas, traba'adores, clientes, pro eedores, comunidad local, etctera. ;5nde se insertar la responsabilidad social de las empresas< /e parece que el #ueco es clarsimo. El tema de la responsabilidad social tiene una lar&ar tradicin e #istoria, pero en los *ltimos tiempos #a #abido dos posturas que me parecen las ms debatidas" )a de /ilton Iriedman que se0ala que la responsabilidad social consiste en crear alor para los accionistas. Ellos son los propietarios de la empresa ! la empresa es su instrumento. )a isin de Iriedman es que las empresas tienen que actuar #onestamente+ si cada empresa crea alor al accionista, entonces todas crecern para dentro ! para afuera. )a se&unda isin en&loba la de Iriedman pero la me'ora, es la que considera que la responsabilidad social consiste en el compromiso que adquieren oluntariamente las empresas de #acer un balance inte&ral, social ! econmico, porque se comprometen con todos los afectados por la empresa. 5entro de ese compromiso se trata de contemplar no slo el beneficio de los accionistas sino e identemente el de todos los dems. 7i se piensa bien, lo que se est queriendo decir es que las empresas funcionarn me'or si se tienen en cuenta los intereses de todos los afectados por ella. El beneficio del accionista a a aumentar si se toma en cuenta a los dems+ una empresa que es prudente se da cuenta que si #a! una buena relacin entre los afectados por la empresa, se ase&ura muc#o ms su iabilidad ! el aumento del beneficio para el accionista. Jomo ustedes saben responsabilidad social no es lo mismo que filantropa, sta se centra en el desinters ! la responsabilidad social en el bien com*n. )o que se busca en la empresa responsable no es que act*e desinteresadamente sino que busque el bien com*n, de lo contrario es in'usta e imprudente ! miope por ser e&osta. )a empresa responsable socialmente es prudente porque tiene en cuenta tanto a los afectados como a los accionistas.
70
Iinalmente, ;es una cuestin de tica o cosmtica< )a empresa que solo quiera aparentar se delatar pronto porque los consumidores no son tontos. )as or&ani%aciones c icas estn dispuestas a denunciar casos de corrupcin+ los traba'adores que estn en una mala situacin se sienten in'ustamente tratados ! no rinden lo mismo, no es lo mismo ponerse un maquilla'e que tomar itaminas ! tomar deporte, esto es formarse un buen carcter, lo mismo pasa con las empresas, si se tiene un buen carcter esto ser atracti o para los dems, de a# que recomiende la tica ! no la cosmtica. 1re&untas 1. )os que tienen carcter son las personas, las que tienen tica por ende son las personas que estn constitu!endo una empresa, pues la finalidad de la empresa es satisfacer necesidades #umanas a tra s de la obtencin de beneficios pero #a! que ofrecer artculos que satisfa&an las necesidades de las personas. )a tica es de las personas o de las acti idades de las personas, la tica empresarial es de la acti idad de las mismas, para desarrollar la acti idad #a! que pensar cules son las metas, pero todo esto es de las personas ! de la or&ani%acin, por eso es importante recordar que el lado #umano es el que tiene que tener tica. 2. El mercado es un mecanismo de asi&nacin de recursos, institucin econmica #umana, de a# que las planificaciones centrali%adas no funcionen, el motor debe ser el mercado, la economa moderna se basa en la oferta ! la demanda. )as instituciones polticas tienen la tarea que cumplir en las sociedades, tienen que cumplir por lo menos en satisfacer los derec#os #umanos de primera ! se&unda &eneracin de acuerdo a sus ciudadanos" libertad expresin, aceptacin, reunin, despla%amiento, derec#o a ser defendidos, derec#o a un in&reso bsico, atencin sanitaria, educacin de calidad, derec#o al empleo, a la 'ubilacin. 1ero esto es lo mismo. )a economa tiene que ser tica, pues tiene por meta crear rique%a ! crear una buena sociedad 6dic#o por el 1remio @bel de Economa). 3. $ tra s de la responsabilidad social se puede intentar cambiar el fenmeno de la &lobali%acin. Empresas ! las or&ani%aciones c icas, durante muc#o tiempo se #a dado casi toda la responsabilidad a los polticos ! al Estado, sin embar&o la &lobali%acin es econmica, de a# que las empresas ! or&ani%aciones si no se responsabili%an no #abr cambio en la &lobali%acin, pero las or&ani%aciones c icas que son trasnacionales teniendo una responsabilidad ma!or, no tanto como la de sustituir al estado cuando en las empresas ! la poltica no estn cumpliendo las tareas que deben de cumplir, sino ms bien denunciar el #ec#o del incumplimiento. 4. )os que reciben son los in ersores porque en a la empresa como un ne&ocio, esto es poco inteli&ente, debera interesarse por erlo como lo que es, al&o ms interesante, erla como un &rupo #umano, interesarse por er el bien de la empresa e in olucrarse en la toma de decisiones. Juando las cosas son mu! cambiantes, deca Jastell, ! no sabemos a dnde amos, quines somos, qu queremos esto no nos da confian%a ! es posible que nos difuminemos mu! rpido+ las empresas que ten&an ma!or confian%a tendrn ma!or iabilidad, por ello se deben interesar tambin por de'ar de ser tan indi idualistas ! elar por los intereses de la empresa pues son su!os. El indi idualismo posesi o es tica que da comien%o al capitalismo. 1ienso que #a! un desequilibrio entre el tipo de tica que se fomenta ! lo que se espera de las personas. Jreo que la persona es aliosa por s misma ! no debe entrar en una colecti idad donde tomen decisiones por ella. El indi idualismo posesi o es la teora que piensa que !o so! la
70
due0a de mis facultades ! del producto de mis facultades sin deberle nada a la sociedad, por lo cual, lo que ten&a es mo sin importar cmo lo #a!a conse&uido, por eso #a triunfado esta tica indi idualista. 1or eso es mu! difcil pedirle a la &ente que muestre al&o de solidaridad, pues la solidaridad lle&a #asta donde !o ea que me pueda afectar ne&ati amente, pues slo se e por nosotros, nuestra familia ! nuestros ami&os, realmente es contradictorio porque si todo el tiempo se est animando a la &ente que luc#e por lo su!o porque le corresponde, cmo se le pide que se espera que sea solidario. )a tica que debera estar en la base de la &lobali%acin debiera ser la del reconocimiento recproco, en mi libro $lian%a ! Jontrato #ablo de la doble tradicin, la tradicin del contrato social donde el indi iduo sella un contrato o pacto para entrar a una empresa, poltica ! #a! que cumplir con ellos. /e parece estupendo ! fenomenal que #a!a contratos polticos ! empresariales ! que se cumplan, pero la relacin con las dems personas no se #a firmado contrato e i&ualmente son personas. 1or eso pienso que no basta la parbola del contrato, sino la de la alian%a ! la del reconocimiento recproco. Juando crea al #ombre, 5ios se da cuenta que #a! al&o malo, ! es que el #ombre no puede estar slo, lo e al momento de obser ar a los animales en pare'a, es a# cuando #a! reconocimiento de falla ! crea a la mu'er, $dn se reconoce como persona cuando reconoce a E a como seme'ante. Juando firmamos contratos es porque nos #emos reconocido como personas ! porque #emos reconocido a otros como personas, esto nos dice la parbola de la alian%a, por ende la cate&ora bsica es la de persona2persona. El reconocimiento del otro interlocutor es bsico. 7i se empie%a a #acer el clculo prudencial ! se piensa que cada afectado es un interlocutor lido, la &lobali%acin tendra un ses&o mu! diferente, tenemos que de'ar de pensar en el indi idualismo para poder esperar solidaridad a cambio. K. )os cambios ienen desde distintos frentes, tenemos la fortuna que el tema de la tica empresarial est interesando al mundo entero, por ello #a! que tomrselo mu! en serio ! apro ec#arlo, a m me parece mu! interesante que el 3mpacto ,lobal se tome en la A@E7J> ! que en cada uno de los lu&ares #a!a &ente que intente traba'ar en ello. Juando uno empie%a a querer entrar al cambio #a! que empe%ar por la pre&unta ;cmo #a! que #acerlo<, entonces a fuer%a de decirnos que todo se #ace as, como todos lo #acen ! el que no lo si&a se sale de la fila, se a rompiendo ese crculo icioso transformndose en crculo irtuoso. B. )a autonoma no est mal, desde la perspecti a Gantiana quiere decir que !o tomo por buenas aquellas le!es que uni ersali%ara. )a tolerancia sera el respeto a otras opiniones distintas de la nuestra, siempre ! cuando cumplan unos mnimos de 'usticia, creo que #a! que optar por el respeto porque la tolerancia es un tanto pasi a. Pue cada uno sea el criterio de lo bueno ! de lo malo, creo que socialmente es bastante difcil de mantener porque i imos en sociedad ! al final no tenemos ms que atenernos a normas establecidas por el &rupo al que correspondemos. 7i de lo que se trata es de intentar transmitir alores, #a! que empe%ar por la educacin en la familia ! en la escuela, a# es donde se transmiten los alores en principio, los medios de comunicacin tambin los transmiten pero pueden quedar desacti ados si desde la familia ! la escuela los atacan, es un problema que tiene que resol erse desde los n*cleos de solidaridad primaria. En una sociedad las familias ! las asociaciones son un capital tico mu! fuerte.
70
E. )os &randes cambios empie%an por los &rupos peque0os que an demostrando que es posible #acer las cosas de otra manera ! la &ente se a conta&iando. O. El tema de la ida laboral2familiar es uno de los puntos ms fuertes de la responsabilidad social dentro de la empresa, porque esa ida familiar es una parte sustanti a de ellos que tiene que ser articulada de al&una manera con el traba'o de tal modo de la &ente pueda atender su ida familiar ! laboral. 4. )a responsabilidad social es parte de la tica para tomar a la persona como un fin en s mismo ! como interlocutor lido, es un tren que est pasando ! #a! que tomarlo, no de'arlo ir, apro ec#ar la oportunidad ! darle una buena estacin. )a tica se debera explicar en todas las uni ersidades donde #a!a empresariales ! en todas las escuelas de ne&ocios, desde el principio, pues #a! que ense0ar los alores, irtudes ! principios del empresario, ! ms bien se debera ense0ar en todas las carreras para que cada uno sepa que es lo que se requiere en su mbito laboral.
70
También podría gustarte
- Resumen de Etica (Adela Cortina)Documento25 páginasResumen de Etica (Adela Cortina)Andii De Alba67% (3)
- Qué Es Ética y MoralDocumento4 páginasQué Es Ética y MoralAna Gabriela Rivas CastilloAún no hay calificaciones
- EticaDocumento9 páginasEticasoyestrellaAún no hay calificaciones
- Tests Auxiliar Administrativo Del EstadoDocumento156 páginasTests Auxiliar Administrativo Del EstadoKataly Opo60% (10)
- El Corsario Rojo - James Fenimore CooperDocumento1230 páginasEl Corsario Rojo - James Fenimore CooperAurimas Berzanskis100% (1)
- Valores Etica Derechos Humanos y PraxisDocumento9 páginasValores Etica Derechos Humanos y PraxisYudith Palencia100% (2)
- Resumen La Ética Mínima de Adela Cortina 2Documento16 páginasResumen La Ética Mínima de Adela Cortina 2karysmyr0% (1)
- Tarea02 FOLDocumento3 páginasTarea02 FOLAlmudena Gonzalez PeinadoAún no hay calificaciones
- Taller de EticaDocumento15 páginasTaller de EticaJesus MartínezAún no hay calificaciones
- Ética AdelaCortina EmilioMartinezDocumento2 páginasÉtica AdelaCortina EmilioMartinezJulieth Moreno IbañezAún no hay calificaciones
- Preguntas Psu Guerra FriaDocumento6 páginasPreguntas Psu Guerra FriaKrmen KrmenAún no hay calificaciones
- Etica Aplica A La Conciliación Extrajudicial IDocumento23 páginasEtica Aplica A La Conciliación Extrajudicial IJuan Carlos Ojeda Villalobos100% (1)
- E Portafolio 1Documento7 páginasE Portafolio 1Fabiola MendozaAún no hay calificaciones
- Ensayo Generalidades EticasDocumento12 páginasEnsayo Generalidades EticasElvira Morales MartinezAún no hay calificaciones
- Bidart Campos, German J. - Manual de La Constitución Reformada - Tomo IDocumento161 páginasBidart Campos, German J. - Manual de La Constitución Reformada - Tomo Inatitanqn94% (63)
- Portafolio de EticaDocumento46 páginasPortafolio de EticaJOCELYN ALEXANDRA BENITEZ RAMIREZAún no hay calificaciones
- Adela Cortina - Etica Minima ResumenDocumento2 páginasAdela Cortina - Etica Minima ResumenAriel Tejeda100% (1)
- Manual de Derecho Constitucional - Tomo I - Becerra Ferrey y OtrosDocumento379 páginasManual de Derecho Constitucional - Tomo I - Becerra Ferrey y OtrosED Mejía100% (4)
- Hibridacion TrigonalDocumento7 páginasHibridacion TrigonalXavi Armijos100% (1)
- Capítulo 1Documento61 páginasCapítulo 1tatuAún no hay calificaciones
- Adela Cortina Que Es EticaDocumento86 páginasAdela Cortina Que Es EticaMauricio Mauro DelacallejaAún no hay calificaciones
- La ÉticaDocumento7 páginasLa ÉticaANGELSWAMIAún no hay calificaciones
- 22 PDFsam MEDETCIU202109 MOD1Documento3 páginas22 PDFsam MEDETCIU202109 MOD1Roy FockerAún no hay calificaciones
- Breve Historia de La ÉticaDocumento4 páginasBreve Historia de La ÉticaKarol RodriguezAún no hay calificaciones
- Qué Es La ÉticaDocumento3 páginasQué Es La ÉticaLARAAún no hay calificaciones
- Notas Cátedra Sobre ÉTICA Y COMUNICACIÓNDocumento6 páginasNotas Cátedra Sobre ÉTICA Y COMUNICACIÓNMaria Victoria MargaraAún no hay calificaciones
- Comentario Critico de Etica Y Moral: Valdez Garcia Sergio Mauricio GRUPO: 1307Documento2 páginasComentario Critico de Etica Y Moral: Valdez Garcia Sergio Mauricio GRUPO: 1307Sergio Mauricio Valdez GarciaAún no hay calificaciones
- UNIDAD I ÉTICA DesarrolladaDocumento23 páginasUNIDAD I ÉTICA Desarrolladanick marinAún no hay calificaciones
- Clase-10 2Documento4 páginasClase-10 2ag7090898Aún no hay calificaciones
- Notas Cátedra MODOS DEL SABER ETICODocumento15 páginasNotas Cátedra MODOS DEL SABER ETICOMaria Victoria MargaraAún no hay calificaciones
- Resumene 2222Documento6 páginasResumene 2222ANGIE DANIELA ESTEPA GONZALEZAún no hay calificaciones
- Comentario Critico de Etica Y Moral: Valdez Garcia Sergio Mauricio GRUPO: 1307Documento2 páginasComentario Critico de Etica Y Moral: Valdez Garcia Sergio Mauricio GRUPO: 1307Sergio Mauricio Valdez GarciaAún no hay calificaciones
- Generalidades de La ÉticaDocumento11 páginasGeneralidades de La ÉticaLUZ CITLALLI ALFARO MADRIDAún no hay calificaciones
- Moral y Ética ProfesionalDocumento3 páginasMoral y Ética ProfesionalreginaAún no hay calificaciones
- Trabajo de ÉticaDocumento17 páginasTrabajo de ÉticajucamovaAún no hay calificaciones
- El Sentido de Aprender Sobre La ÉticaDocumento11 páginasEl Sentido de Aprender Sobre La ÉticanildaAún no hay calificaciones
- Teóricamente Podemos Decir Que La Ética Se Encarga Del Estudio de La Moral y La Conducta Moral Del HombreDocumento5 páginasTeóricamente Podemos Decir Que La Ética Se Encarga Del Estudio de La Moral y La Conducta Moral Del Hombreshaid guerrero barrera100% (1)
- Antología de AxiologíaDocumento39 páginasAntología de AxiologíaAxel MendozaAún no hay calificaciones
- Etica Profesional Relaciones IncosDocumento8 páginasEtica Profesional Relaciones IncosOscar Marcelo TordoyaAún no hay calificaciones
- Primer Parcial Etica y Deontología ProfesionalDocumento19 páginasPrimer Parcial Etica y Deontología ProfesionalLucrecia HernándezAún no hay calificaciones
- Tarea 1 - ETICA PROFESIONALDocumento7 páginasTarea 1 - ETICA PROFESIONALNicol E. PeñaAún no hay calificaciones
- Actividad Evaluativa Sobre La EticaDocumento6 páginasActividad Evaluativa Sobre La EticaKevin NoriegaAún no hay calificaciones
- Monografia Etica ProfesionalDocumento10 páginasMonografia Etica ProfesionalYheral Antonio C TAún no hay calificaciones
- 4.2.1.2 Clasificacion de Las Teorías Éticas PDFDocumento16 páginas4.2.1.2 Clasificacion de Las Teorías Éticas PDFroraimacentenoAún no hay calificaciones
- Monografia Etica ProfesionalDocumento11 páginasMonografia Etica ProfesionalKati Yabar Valencia100% (3)
- Ensayo Tipos de EticaDocumento7 páginasEnsayo Tipos de EticaDenis FuentesAún no hay calificaciones
- Resumen EticaDocumento31 páginasResumen EticaAgustinaAún no hay calificaciones
- Funciones de La ÉticaDocumento6 páginasFunciones de La ÉticaVirginia Barrera100% (1)
- 3 Ensayo Etica ProfesionalDocumento12 páginas3 Ensayo Etica ProfesionalhilmarAún no hay calificaciones
- 1er Trabajo de Etica PDFDocumento26 páginas1er Trabajo de Etica PDFJose Andres Torres RadaAún no hay calificaciones
- EticaDocumento2 páginasEticaCarolinaAún no hay calificaciones
- Etica y MoralDocumento2 páginasEtica y MoralLeon MitsurinAún no hay calificaciones
- Resumen - EticaDocumento3 páginasResumen - EticaKeyelin Berenice Sabino DiegoAún no hay calificaciones
- Tema 2 - Etica-Definición y Rasgos EsencialesDocumento15 páginasTema 2 - Etica-Definición y Rasgos Esencialesviviana uribeAún no hay calificaciones
- Etica y MoralDocumento4 páginasEtica y MoralJuan GilAún no hay calificaciones
- E Portafolio 2Documento13 páginasE Portafolio 2Juank CastroAún no hay calificaciones
- LA CUESTION ETICA TramoDocumento24 páginasLA CUESTION ETICA TramoMaría Laura SuarezAún no hay calificaciones
- Subir 2Documento14 páginasSubir 2CandelariaAún no hay calificaciones
- Reporte Teleclase E.P. Mod IIDocumento10 páginasReporte Teleclase E.P. Mod IIJorge AnguloAún no hay calificaciones
- Etica EmpresarialDocumento8 páginasEtica EmpresarialEiigna HtAún no hay calificaciones
- Etica LegislativaDocumento41 páginasEtica LegislativaIveris Del RosarioAún no hay calificaciones
- Trabajo EticaDocumento4 páginasTrabajo EticaMaria Jose Inostroza GacituaAún no hay calificaciones
- La Etica Moco CienciaDocumento5 páginasLa Etica Moco CienciaAnderson Shanberley Manzano CatireAún no hay calificaciones
- EticaDocumento12 páginasEticaJuan Marcos MolinaAún no hay calificaciones
- Portafolio de EticaDocumento46 páginasPortafolio de EticaJOCELYN ALEXANDRA BENITEZ RAMIREZAún no hay calificaciones
- Valores Personales al Claro: Decisiones Éticas para una Vida ConscienteDe EverandValores Personales al Claro: Decisiones Éticas para una Vida ConscienteAún no hay calificaciones
- Carrizo C Liberty - CSJN - Inconst Art 18 Dec 334-96 - Plazo 2 Meses - Prestaciones DinerariasDocumento12 páginasCarrizo C Liberty - CSJN - Inconst Art 18 Dec 334-96 - Plazo 2 Meses - Prestaciones DinerariasLucre ParisAún no hay calificaciones
- Acosta - CSJN - Contrato Afiliacion Rescindido Falta de Pago - Art 18 Dec 334-96 - Notificación SindicatoDocumento6 páginasAcosta - CSJN - Contrato Afiliacion Rescindido Falta de Pago - Art 18 Dec 334-96 - Notificación SindicatoLucre ParisAún no hay calificaciones
- Gorostiaga - Implicancias de Incluir LRT Como Seguridad SocialDocumento4 páginasGorostiaga - Implicancias de Incluir LRT Como Seguridad SocialLucre ParisAún no hay calificaciones
- Art - Daño Psiquico Mobbing Mujer Perspectiva de Genero Violencia de GeneroDocumento16 páginasArt - Daño Psiquico Mobbing Mujer Perspectiva de Genero Violencia de GeneroLucre ParisAún no hay calificaciones
- Devoto, Eleonora - La Probation (A Propósito de Su Incorporación Al Código Penal Argentino)Documento10 páginasDevoto, Eleonora - La Probation (A Propósito de Su Incorporación Al Código Penal Argentino)Lucre ParisAún no hay calificaciones
- Juicio de Pago Por ConsignacionDocumento5 páginasJuicio de Pago Por Consignacionjennygodoy2009Aún no hay calificaciones
- Supra Estado Vs Estado Comunal Propuesta de LeyDocumento171 páginasSupra Estado Vs Estado Comunal Propuesta de LeyAdleys CoraspeAún no hay calificaciones
- 5 BEL HIST Mundial y AmericanaDocumento90 páginas5 BEL HIST Mundial y AmericanaSANTIAGO MACEDOAún no hay calificaciones
- Retos o Desafios Que Plantea La Eib en El Trabajo Docente en Aulas Con Diversidad Cultural y LingüísticaDocumento3 páginasRetos o Desafios Que Plantea La Eib en El Trabajo Docente en Aulas Con Diversidad Cultural y Lingüísticaalmavh100% (1)
- Demanda Alimentos Mayores FraDocumento4 páginasDemanda Alimentos Mayores FraFelipe JirkalAún no hay calificaciones
- Aportes Del MarxismoDocumento13 páginasAportes Del Marxismolady1993Aún no hay calificaciones
- ABC Del Derecho TributarioDocumento15 páginasABC Del Derecho TributarioNegrito Sarachaga Ferrel100% (1)
- Era Del GuanoDocumento49 páginasEra Del GuanoKarissieriKarinaAún no hay calificaciones
- Salvaguardias y AntidumpingDocumento444 páginasSalvaguardias y AntidumpingLuis Enrique Casani ArcosAún no hay calificaciones
- Informe de Lectura - Ciudadania Multicultural Cap 2Documento6 páginasInforme de Lectura - Ciudadania Multicultural Cap 2Camila Andrea Zarco100% (1)
- Apellidos Andalusies Identidad AndaluzaDocumento120 páginasApellidos Andalusies Identidad AndaluzaJesusAún no hay calificaciones
- Triptico OeaDocumento3 páginasTriptico OeaParsons JS GHAún no hay calificaciones
- Orden Desde La CabezaDocumento5 páginasOrden Desde La CabezaFernando XCAún no hay calificaciones
- Fuera de Norma: Antología Del Pensamiento Feminista HispanoamericanoDocumento8 páginasFuera de Norma: Antología Del Pensamiento Feminista HispanoamericanoCarmen NuñezAún no hay calificaciones
- Denuncia CIDH Pacto. "Ruptura Institucional".Documento17 páginasDenuncia CIDH Pacto. "Ruptura Institucional".La Silla VacíaAún no hay calificaciones
- MaseeDocumento42 páginasMaseececsamiraAún no hay calificaciones
- El Formato de Debate Karl Popper PDFDocumento5 páginasEl Formato de Debate Karl Popper PDFRodrigo Flores MdzAún no hay calificaciones
- El Derecho de La Naturaleza-WDocumento10 páginasEl Derecho de La Naturaleza-WDenny MackAún no hay calificaciones
- Plan de PatriaDocumento7 páginasPlan de PatriaOxiris PatiñoAún no hay calificaciones
- Tratados de PanamáDocumento2 páginasTratados de PanamáTempladogus GtsAún no hay calificaciones
- Ratifican El Acuerdo de Paris Decreto Supremo N 058 2016Documento1 páginaRatifican El Acuerdo de Paris Decreto Supremo N 058 2016Alejandro GuerreroAún no hay calificaciones
- Salud, Interculturalidad y Derechos Claves para La Reconstrucción Del SKDocumento408 páginasSalud, Interculturalidad y Derechos Claves para La Reconstrucción Del SKOlguita MarinaAún no hay calificaciones
- 3P4 Catedra de Los Derechos Humanos 9 Soc. Bertha ParraDocumento5 páginas3P4 Catedra de Los Derechos Humanos 9 Soc. Bertha ParraClaus ArangoAún no hay calificaciones
- Historia 1°Documento6 páginasHistoria 1°Wawi xXAún no hay calificaciones
- Doctrina Social de La IglesiaDocumento2 páginasDoctrina Social de La IglesiaBritney GirónAún no hay calificaciones
- Aprueban La Realización de La Feria Navideña y Modifican El Cuadro de Infracciones y SancionesDocumento3 páginasAprueban La Realización de La Feria Navideña y Modifican El Cuadro de Infracciones y SancionesFidel Francisco Quispe HinostrozaAún no hay calificaciones
- La Declaracion Universal y Los Derechos HumanosDocumento12 páginasLa Declaracion Universal y Los Derechos Humanosjmar66Aún no hay calificaciones