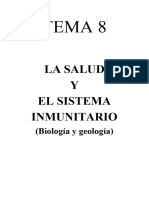100% encontró este documento útil (1 voto)
185 vistas54 páginasTeología Protestante y Retos del Siglo XIX
Este documento resume los principales retos intelectuales que enfrentó el cristianismo en el siglo XIX, incluyendo la revolución industrial, el desarrollo de nuevas ciencias como la sociología y la psicología, y pensadores como Darwin, Marx y Freud. También examina cómo el protestantismo respondió a estos desafíos, incorporando nuevas ideas, a diferencia del catolicismo que las rechazó. Finalmente, introduce la teología de Schleiermacher como una posible respuesta a los límites del racionalismo planteados por
Cargado por
Isai RocaDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PPTX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
100% encontró este documento útil (1 voto)
185 vistas54 páginasTeología Protestante y Retos del Siglo XIX
Este documento resume los principales retos intelectuales que enfrentó el cristianismo en el siglo XIX, incluyendo la revolución industrial, el desarrollo de nuevas ciencias como la sociología y la psicología, y pensadores como Darwin, Marx y Freud. También examina cómo el protestantismo respondió a estos desafíos, incorporando nuevas ideas, a diferencia del catolicismo que las rechazó. Finalmente, introduce la teología de Schleiermacher como una posible respuesta a los límites del racionalismo planteados por
Cargado por
Isai RocaDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PPTX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd