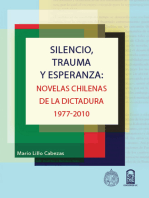Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Novela Española A Partir de 1975
La Novela Española A Partir de 1975
Cargado por
casasebrub0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas1 páginaTítulo original
8. LA NOVELA ESPAÑOLA A PARTIR DE 1975
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas1 páginaLa Novela Española A Partir de 1975
La Novela Española A Partir de 1975
Cargado por
casasebrubCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 1
8.
LA NOVELA ESPAÑOLA A PARTIR DE 1975
1975 fue un año decisivo en la historia de nuestro país: con la muerte del dictador, la transición a la democracia y la
supresión de la censura, se abría un período que parecía conducir a la recuperación de las libertades. La narrativa
posterior a 1975 se caracteriza, sobre todo, por el abandono del experimentalismo y el regreso a la narratividad: los
autores recuperan el placer por contar historias y buscan conectar de nuevo con los lectores. En este sentido, el fin de la
novela experimental está íntimamente relacionado con la aparición de dos novelas: La saga/fuga de J.B. (1972), de
Gonzalo Torrente Ballester, y La verdad sobre el caso Savolta (1975), de Eduardo Mendoza. A pesar de la
heterogeneidad de títulos, autores y corrientes que se dieron en esta época se pueden distinguir tres grandes etapas: la
generación del 68, la narrativa de los 80 y la última narrativa.
La “generación del 68” comienza a destacar en la década de los setenta y su irrupción coincide con el cansancio que
se advierte respecto a la novela experimental. Pese a su diversidad, en la producción de sus integrantes se pueden
apreciar rasgos comunes: la vuelta a la narratividad, la importancia de la subjetividad (el “yo” como centro del relato),
cuidado del estilo y nuevo clasicismo con estructuras y argumentos alejados del experimentalismo. Sus subgéneros más
destacados fueron la metanovela, la novela policiaca y la novela histórica. Por un lado, en la metanovela, el hecho
literario es un tema en sí mismo y el narrador nos hace partícipes de su construcción, destacando Carmen Martín Gaite
(El cuarto de atrás). Por otro, el auge de la novela policiaca fue posible gracias a la desaparición de la censura, ya que
la novela negra se nutre de ambientes marginales y sórdidos en los que se presentan normalmente personajes amorales y
ambiguos; destacan Eduardo Mendoza (La verdad sobre el caso Savolta). Por su parte, la novela histórica se clasifica
según tres criterios: temas (novela pura e impura), argumento (novela histórica e intrahistórica) y narrador (novela de
tradición y novela innovadora); destacaron Miguel Delibes (El hereje).
En la narrativa de los 80 inician su carrera nuevos autores que mantienen la tendencia narrativa iniciada en la
generación anterior. Sus rasgos más significativos son la tendencia a la introspección; la capacidad de sugerencia y
evocación; la incorporación de otros géneros; el interés por la novela de género; la experimentación con la voz
narradora: novela y metanovela; y el empleo de la ironía y la parodia. Como autores destacaron Luis Landero, con una
gran influencia de la tradición literaria española, especialmente de Cervantes (Juegos de la edad tardía); Rosa
Montero, novelista y periodista, con obras como (Te trataré como a una reina) y, después, oscila desde la novela de
corte existencial (La ridícula idea de no volver a verte) a la ciencia ficción (Lágrimas en la lluvia); Arturo Pérez-
Reverte combina en sus obras la novela de intriga y la novela histórica, (Las aventuras del Capitán Alatriste);
Antonio Muñoz Molina, su primer éxito fue El invierno en Lisboa, novela negra, observándose tanto en este género
como en otros títulos más ambiciosos (Plenilunio); Almudena Grandes, cultivó la novela erótica (Las edades de
Lulú, donde aborda el amor) y, posteriormente, aborda temas como la adolescencia, las relaciones personales o la
memoria histórica.
La última narrativa (desde la década de los 90 hasta la actualidad) en general, se mantienen vigentes los subgéneros y
tendencias anteriores, pero se aprecia un cierto retorno a la novela comprometida y predominan los géneros que
fusionan ficción y realidad. Por un lado, la novela negra e histórica, donde la novela negra se vuelve más social y
crítica (El alquimista impaciente, de Lorenzo Silva) y la novela histórica, ambientada sobre todo en la Guerra Civil,
trata de ofrecer un análisis concienzudo (La voz dormida, de Dulce Chacón); por otro, el realismo sucio, intentó
plasmar en sus novelas el lenguaje juvenil y directo y el mundo del alcohol, las drogas, la marginalidad, entre otros
(Héroes, de Ray Loriga). Asimismo, destacan el relato y el microrrelato: por un lado, los relatos juegan con los
límites entre relato y novela (Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez); por otro, el microrrelato concede gran
importancia a los juegos de ingenio y la sorpresa. Por su parte, la novela comprometida abandona la introspección y
recupera el interés por retratar la realidad actual de forma crítica, destacando Crematorio, de Rafael Chirbes. Por su
parte, destaca la novela intimista en la que la memoria y la identidad son dos de los grandes temas de la última
narrativa y aborda temas solipsistas. Pueden señalarse dos líneas: la narrativa pseudoautobiográfica (Tranvía a la
Malvarrosa, de Manuel Vicent) y la introspección intelectualizada (Saber perder, de David Trueba). Por último, se
añaden la novela fantástica, alegórica y mítica, (El oro de los sueños, José María Merino); la novela de aventuras,
(La tabla de Flandes, de Arturo Pérez-Reverte); la novela infantil y juvenil (Campos de fresas, de Jordi Sierra i Fabra)
y la novela gráfica, (Regreso al Edén, de Paco Roca).
También podría gustarte
- 100 CitasDocumento25 páginas100 CitassofiaAún no hay calificaciones
- Guía - Visita Al Museo MUNALDocumento3 páginasGuía - Visita Al Museo MUNALDiana RamirezAún no hay calificaciones
- Silencio, trauma y esperanza: Novelas chilenas de la dictadura 1977-2010De EverandSilencio, trauma y esperanza: Novelas chilenas de la dictadura 1977-2010Calificación: 2 de 5 estrellas2/5 (1)
- Taller Final Plan Lector El Dedo MagicoDocumento5 páginasTaller Final Plan Lector El Dedo MagicoKaren Lorena CALDERON ARIAS50% (2)
- La Novela Española de 1975 Hasta La ActualidadDocumento2 páginasLa Novela Española de 1975 Hasta La ActualidadJAVIER PEÑA.Aún no hay calificaciones
- TEMA 8. Narrativa Desde 1975 Hasta La ActualidadDocumento2 páginasTEMA 8. Narrativa Desde 1975 Hasta La ActualidadJuan Sánchez GámezAún no hay calificaciones
- Novela Del 74 A La ActualidadDocumento1 páginaNovela Del 74 A La ActualidadAyman BouzidAún no hay calificaciones
- Tema 8. - La Novela Espanì Ola de 1975 A La ActualidadDocumento6 páginasTema 8. - La Novela Espanì Ola de 1975 A La ActualidadLayla MohdAún no hay calificaciones
- Tendencias Narrativas A Partir de Los 70Documento2 páginasTendencias Narrativas A Partir de Los 70Carlos Ávila BacaicoaAún no hay calificaciones
- La Novela Desde Los Años 70 A Nuestros DíasDocumento3 páginasLa Novela Desde Los Años 70 A Nuestros DíasLinarejos Campos MomblantAún no hay calificaciones
- La Novela Desde 1975 Hasta Nuestros Días - Tendencias, Autores y Obras RepresentativosDocumento2 páginasLa Novela Desde 1975 Hasta Nuestros Días - Tendencias, Autores y Obras RepresentativosJulio Javier Pascual CruzAún no hay calificaciones
- La Novela Espanì Ola Desde 1975 Hasta Nuestros Diì As. Tendencias, Autores y Obras 2Documento2 páginasLa Novela Espanì Ola Desde 1975 Hasta Nuestros Diì As. Tendencias, Autores y Obras 2claudia briones gonzalezAún no hay calificaciones
- La Novela Española Desde 1975 A Nuestros DíasDocumento2 páginasLa Novela Española Desde 1975 A Nuestros Díasmiguelgarridolopez.alumAún no hay calificaciones
- TEMA 10 NOVELA DESDE 1975 PresentacionDocumento10 páginasTEMA 10 NOVELA DESDE 1975 PresentacionSOFIA VIGO ARESAún no hay calificaciones
- La Novela Espaã Ola A Partir de 1975Documento2 páginasLa Novela Espaã Ola A Partir de 1975MarcelaAún no hay calificaciones
- 12 La Novela Espac3b1ola de 1975 A Finales Del Siglo XX Tendencias Autores y Obras PrincipalesDocumento3 páginas12 La Novela Espac3b1ola de 1975 A Finales Del Siglo XX Tendencias Autores y Obras PrincipalesKonstantina MathioudakiAún no hay calificaciones
- Novela Posterior A 1975Documento2 páginasNovela Posterior A 1975Mercedes Ormad LlorensAún no hay calificaciones
- LA NOVELA ESPAÑOLA DE 1939 A 1980 (No Desarrolla La Década de Los 80)Documento3 páginasLA NOVELA ESPAÑOLA DE 1939 A 1980 (No Desarrolla La Década de Los 80)Laura M.AAún no hay calificaciones
- Tema 9 y 10Documento4 páginasTema 9 y 10Sebas MamaAún no hay calificaciones
- La Novela Española Desde 1975 Hasta La ActualidadDocumento10 páginasLa Novela Española Desde 1975 Hasta La ActualidadYumara RuizAún no hay calificaciones
- La Novela Española Desde 1975 A La ActualidadDocumento2 páginasLa Novela Española Desde 1975 A La ActualidadAlejandro Paniagua LopezAún no hay calificaciones
- Lit Tema 2Documento2 páginasLit Tema 2Nazareth Cortés PoveaAún no hay calificaciones
- LA NOVELA ESPAÑOLA DESDE 1975 HASTA LA ACTUALIDAD. Tendencias, Autores y Obras Principales.Documento2 páginasLA NOVELA ESPAÑOLA DESDE 1975 HASTA LA ACTUALIDAD. Tendencias, Autores y Obras Principales.Liudmila Gómez alonsoAún no hay calificaciones
- La Narrativa de Los Años 70 A Nuestros DíasDocumento2 páginasLa Narrativa de Los Años 70 A Nuestros DíaspsychoAún no hay calificaciones
- La Novela Desde 1975 Hasta Nuestros DíasDocumento5 páginasLa Novela Desde 1975 Hasta Nuestros DíasmarinazcanoAún no hay calificaciones
- Tema 7. La Novela A Partir de 1939Documento3 páginasTema 7. La Novela A Partir de 1939Teresa Garcia AndugarAún no hay calificaciones
- La Novela Desde 1939 Hasta Los Años 70-LenguaDocumento2 páginasLa Novela Desde 1939 Hasta Los Años 70-Lenguairenefsgmail.com Fs100% (1)
- TEMA 9 La Narrativa Desde Los Años 60 Hasta La ActualidadDocumento3 páginasTEMA 9 La Narrativa Desde Los Años 60 Hasta La ActualidadpasofemAún no hay calificaciones
- La Novela Desde 1939 Hasta Los Años 70Documento4 páginasLa Novela Desde 1939 Hasta Los Años 70laracresposoraAún no hay calificaciones
- Tema 7. - La Novela Hasta 1975Documento2 páginasTema 7. - La Novela Hasta 1975temisaw635Aún no hay calificaciones
- T.3.La Novela Desde 1975 Hasta Nuestros Días - Tendencias, Autores y Obras RepresentativosDocumento2 páginasT.3.La Novela Desde 1975 Hasta Nuestros Días - Tendencias, Autores y Obras RepresentativosaafontanedabAún no hay calificaciones
- La Novela en Los Años Sesenta y SetentaDocumento3 páginasLa Novela en Los Años Sesenta y SetentaKatia FernándezAún no hay calificaciones
- La Novela Española Desde 1975 Hasta La ActualidadDocumento2 páginasLa Novela Española Desde 1975 Hasta La ActualidadCelia CogolludoAún no hay calificaciones
- LA NARRATIVA DE 1936 A 1975 2Documento2 páginasLA NARRATIVA DE 1936 A 1975 2isaAún no hay calificaciones
- Documento PDF 91b2d04a45bf 1Documento2 páginasDocumento PDF 91b2d04a45bf 1g86cgwkkmwAún no hay calificaciones
- Tema 9 LiteraturaDocumento2 páginasTema 9 Literaturamalejim18Aún no hay calificaciones
- La Novela Siglo XXDocumento3 páginasLa Novela Siglo XXlauragarciagarcia783Aún no hay calificaciones
- La Novela Española Desde 1975 Hasta Finales Del Siglo XXDocumento5 páginasLa Novela Española Desde 1975 Hasta Finales Del Siglo XXalfredo_mongeolmedaAún no hay calificaciones
- La Narrativa Desde 1940 A 1975 PDFDocumento1 páginaLa Narrativa Desde 1940 A 1975 PDFjoseant_35Aún no hay calificaciones
- La Narrativa Espaã Ola de La Democracia Caracterã Sticas, Autores y Obras. Juan Marsé y Antonio Muà Oz MolinaDocumento12 páginasLa Narrativa Espaã Ola de La Democracia Caracterã Sticas, Autores y Obras. Juan Marsé y Antonio Muà Oz MolinapatiAún no hay calificaciones
- La Novela Española Desde 1975 Hasta La ActualidadDocumento10 páginasLa Novela Española Desde 1975 Hasta La ActualidadMari Fe Grueso DávilaAún no hay calificaciones
- Literatura TemasDocumento14 páginasLiteratura TemasDavid's ReviewsAún no hay calificaciones
- Novela de PosguerraDocumento2 páginasNovela de PosguerracarmenAún no hay calificaciones
- La Narrativa Española Posterior A 1975Documento3 páginasLa Narrativa Española Posterior A 1975MARCOS BARRAGÁN RUIZ100% (1)
- La Narrativa Peninsular Desde 1975 Hasta Nuestros Días. Principales Tendencias. Almudena Grandes J Antonio Muñoz Molina .Documento3 páginasLa Narrativa Peninsular Desde 1975 Hasta Nuestros Días. Principales Tendencias. Almudena Grandes J Antonio Muñoz Molina .JaneAún no hay calificaciones
- Tema 6Documento3 páginasTema 6malejim18Aún no hay calificaciones
- Literatura 2bach-2Documento11 páginasLiteratura 2bach-2leyrecaballero2006Aún no hay calificaciones
- Tema 6 Novela Española A Partir de 1936Documento2 páginasTema 6 Novela Española A Partir de 1936Javier Andújar LloroAún no hay calificaciones
- Tema 9. La Narrativa de 1975 A La ActualidadDocumento5 páginasTema 9. La Narrativa de 1975 A La ActualidadIván GarcíaAún no hay calificaciones
- Novela Española 1939-1975Documento2 páginasNovela Española 1939-1975SergioAún no hay calificaciones
- Novela 75-ActualidadDocumento4 páginasNovela 75-ActualidadAntonioAún no hay calificaciones
- 2 - BACH - UN - 3 - 8 - 2 - Narrativa - 75 (1) - FusionadoDocumento14 páginas2 - BACH - UN - 3 - 8 - 2 - Narrativa - 75 (1) - Fusionadosergio lopez martinezAún no hay calificaciones
- 2 BACH UN 3 8 2 Narrativa 75Documento4 páginas2 BACH UN 3 8 2 Narrativa 75sergio lopez martinezAún no hay calificaciones
- Resumen. La Novela Española de 1939 A 1975Documento1 páginaResumen. La Novela Española de 1939 A 1975Paula ArmadaAún no hay calificaciones
- La Novela Desde Los Años 70 A Nuestros DíasDocumento2 páginasLa Novela Desde Los Años 70 A Nuestros DíasMariii GomezAún no hay calificaciones
- La Novela Desde 1975 Hasta Nuestros DíasDocumento2 páginasLa Novela Desde 1975 Hasta Nuestros DíasMaría Inmaculada Toledo SánchezAún no hay calificaciones
- Tema 1. LA NOVELA DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XXDocumento4 páginasTema 1. LA NOVELA DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XXdiegocariver940Aún no hay calificaciones
- Tema 8 La Novela Espaã Ola de 1975 A Finales Del Siglo XX RESUMENDocumento2 páginasTema 8 La Novela Espaã Ola de 1975 A Finales Del Siglo XX RESUMENAlba Lazaro AndresAún no hay calificaciones
- LA NARRATIVA DESDE LOS AÑOS 70 A NUESTROS DIAS (Nuevo)Documento2 páginasLA NARRATIVA DESDE LOS AÑOS 70 A NUESTROS DIAS (Nuevo)Prince Kelsy Vargas MendozaAún no hay calificaciones
- La Novela Espanola de 1975 A Finales Del Siglo XX PDFDocumento2 páginasLa Novela Espanola de 1975 A Finales Del Siglo XX PDFEduardo OnievaAún no hay calificaciones
- Tema 8 EVAU La Novela Española Desde 1975 Hasta Finales Del Siglo XXDocumento3 páginasTema 8 EVAU La Novela Española Desde 1975 Hasta Finales Del Siglo XXDorminAún no hay calificaciones
- La Narrativa Desde 1939 Hasta 1975Documento2 páginasLa Narrativa Desde 1939 Hasta 1975Héctor TillaAún no hay calificaciones
- La Narrativa de 1945 A 1975Documento4 páginasLa Narrativa de 1945 A 1975wfg922pwvfAún no hay calificaciones
- AlgoDocumento5 páginasAlgocasasebrubAún no hay calificaciones
- IV. Antropología 1Documento27 páginasIV. Antropología 1casasebrubAún no hay calificaciones
- IIIc. Lógica FormalDocumento20 páginasIIIc. Lógica FormalcasasebrubAún no hay calificaciones
- IIIa. Argumentos y Reglas de Lógica InformalDocumento26 páginasIIIa. Argumentos y Reglas de Lógica InformalcasasebrubAún no hay calificaciones
- Prueba Avanza Unidad 3Documento11 páginasPrueba Avanza Unidad 3CATALINA VILLENA ARBULU100% (1)
- Fuente Ovejuna ActividadesDocumento13 páginasFuente Ovejuna ActividadesosaAún no hay calificaciones
- Guia #6 de Musica-Folclor ColombianoDocumento4 páginasGuia #6 de Musica-Folclor ColombianoJuandiego PetroberrioAún no hay calificaciones
- Empaques para Helado Solido-2Documento13 páginasEmpaques para Helado Solido-2Alison S Caro DAún no hay calificaciones
- Lista Utiles 3eroDocumento2 páginasLista Utiles 3erochemavalenciaAún no hay calificaciones
- 02 Actividad 4° GRADOIDocumento3 páginas02 Actividad 4° GRADOIBRAYHAN PERAZA CCAMAAún no hay calificaciones
- Catalogo - CasacaDocumento5 páginasCatalogo - CasacaMiguel Angel Alberca LonzoyAún no hay calificaciones
- Género Lírico Nivelacion Grado 6Documento2 páginasGénero Lírico Nivelacion Grado 6BlancaIsabelAún no hay calificaciones
- Plano Pavimento Ciclovia Vereda 04Documento1 páginaPlano Pavimento Ciclovia Vereda 04Flavio IngenierosAún no hay calificaciones
- T. 3 Tempo O Movimiento: Pulsación, Esa Especie de Latido Regular y Constante Que Encontramos AlDocumento18 páginasT. 3 Tempo O Movimiento: Pulsación, Esa Especie de Latido Regular y Constante Que Encontramos Alapi-592359090Aún no hay calificaciones
- Juana de ArcoDocumento3 páginasJuana de ArcolinaAún no hay calificaciones
- La Poesía de Federico García LorcaDocumento16 páginasLa Poesía de Federico García Lorcapriyanka_wataneAún no hay calificaciones
- Jaime de CristalDocumento5 páginasJaime de CristalBiblio EnigmasAún no hay calificaciones
- Informe 003-B 2020 Justificatorio Mayor Cantidad de MachihembradoDocumento4 páginasInforme 003-B 2020 Justificatorio Mayor Cantidad de MachihembradoLuis Inquilla ApazaAún no hay calificaciones
- A CompletaDocumento58 páginasA Completageizha100% (1)
- GóticoDocumento7 páginasGóticoevelynelc1804Aún no hay calificaciones
- Álvaro Siza y Las Gemas Del Infinito (Autoguardado)Documento12 páginasÁlvaro Siza y Las Gemas Del Infinito (Autoguardado)Leonardo AlexanderAún no hay calificaciones
- Ma DefinitivaDocumento2 páginasMa DefinitivaAdriana HinostrozaAún no hay calificaciones
- Los Instrumentos Musicales de Guatemala Autóctonos Son La MarimbaDocumento6 páginasLos Instrumentos Musicales de Guatemala Autóctonos Son La MarimbaINTERNET Y SERVICIOSAún no hay calificaciones
- CONOCIMIENTOS TECNICOS (4) ContestadoDocumento4 páginasCONOCIMIENTOS TECNICOS (4) ContestadoRoyAún no hay calificaciones
- Poemas de Ida VitaleDocumento10 páginasPoemas de Ida VitaleFrancis S. FitzgeraldAún no hay calificaciones
- Técnicas Compositivas Del ArteDocumento13 páginasTécnicas Compositivas Del ArtePaulaAún no hay calificaciones
- 11 Diferentes Tipos de Pintura Que Todo Artista Debe ConocerDocumento1 página11 Diferentes Tipos de Pintura Que Todo Artista Debe ConocerTerra DoppelgängerAún no hay calificaciones
- Olindo GuerriniDocumento3 páginasOlindo GuerriniRoberto EscañoAún no hay calificaciones
- Clase 4 1Documento13 páginasClase 4 1Viviana MarchAún no hay calificaciones
- Universidad Vizcaya de Las Americas Campus Merida: Realiza Un Albúm Con Láminas en Donde Realices Los Siguientes DibujosDocumento4 páginasUniversidad Vizcaya de Las Americas Campus Merida: Realiza Un Albúm Con Láminas en Donde Realices Los Siguientes DibujosMike 123Aún no hay calificaciones
- Prueba de Lectura Complementaria Gigante BonachonDocumento5 páginasPrueba de Lectura Complementaria Gigante BonachonCarmenAún no hay calificaciones