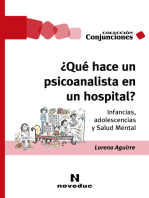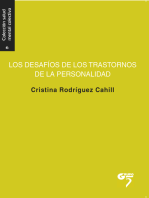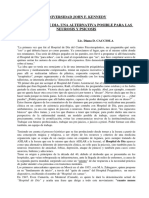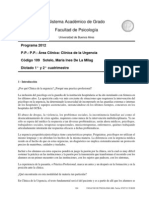Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Trabajo El Rol Del Psicologo
Trabajo El Rol Del Psicologo
Cargado por
carolina.fiorentino92Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Trabajo El Rol Del Psicologo
Trabajo El Rol Del Psicologo
Cargado por
carolina.fiorentino92Copyright:
Formatos disponibles
El rol del psicólogo en el dispositivo de guardia
Introducción
En el presente trabajo reflexionaremos sobre el rol del psicólogx en el
dispositivo de guardia interna a partir de nuestra experiencia como residentes en un
Hospital General de Agudos y posteriores teorizaciones sobre la misma desde el
Psicoanálisis. Partiremos de la historización sobre el dispositivo de guardia interna y
la inclusión del psicólogx en el mismo. Abordaremos la temática partiendo de una
experiencia clínica que permita pensar las funciones e intervenciones posibles del
psicólogx en una guardia en sala de internación de salud mental.
Palabras clave: rol del psicólogo, guardia interna, impotencia, escritura,
intervenciones, transmisión
Breve historización sobre el dispositivo de guardia interna y la inclusión del
psicólogx en el mismo
Podemos pensar cierto origen de los dispositivos de guardia como “espacios
privilegiados para alojar las urgencias” (Sotelo, 2011, p.735) en tiempos
precoloniales, cuando los grupos quichuas, guaraníticos y araucanos realizaban
prácticas sanadoras mediante la hechicería a personas en diferentes estados de
locuras. Luego de la colonización dichas prácticas se entrecruzaron con la religión
católica, momento en que la Iglesia toma a su cargo dicha demanda atendiendo a
lxs europeos padecientes por salud mental en conventos. Recién en el año 1611 se
fundó el primer Hospital en Buenos Aires (Hospital de San Martín) y en el año 1779
es cuando se comienza a alojar a los “convalecientes, incurables, locos y
contagiosos” en dicha institución, dividiéndolos en grupos con tratos diferenciales;
“Los más tranquilos eran utilizados como sirvientes y enfermeros dentro del hospital.
(...) mientras que los furiosos eran encerrados en una habitación con cepo y
cadenas” (Sotelo, 2011, p. 738). Desde el año 1822 con la ley de arreglo de la
medicina durante la presidencia de Rivadavia, comenzó un gradual proceso de
estatización de los hospitales pasando estos a ser atendidos por médicxs
contratados por el Estado con responsabilidades públicas. Asimismo en el año 1854
es inaugurado el primer hospital monovalente para mujeres, actualmente conocido
como el Hospital Dr. Braulio Moyano, atendido por médicxs y personal religioso. En
1882 es cuando se comienza por primera vez a edificar una habitación para
personal de guardia en dicho nosocomio. Posteriormente se inauguran otros
hospitales monovalentes como la Colonia Melchor Romero y la Colonia Montes de
Oca.
Esta sintética historización nos permite ubicar el pasaje de la concepción de
la locura como entidad provocada por causas sobrenaturales (época precolonial),
por motivos atinentes a la religión o como objeto de la medicina. En este sentido, el
dispositivo de guardia interna es creado cuando la locura pasa a ser objeto de la
medicina, permitiendo a lxs médicxs “vigilar” a lxs pacientes internados (Sotelo,
2011, p. 737). Luego comenzaron paulatinamente a existir los dispositivos de
guardia externa, primero conformados por médicos de otras especialidades y luego
también por psiquiatras. Desde 1967, año en que se sanciona la ley 17.132, la figura
del psicólogx es entendida como profesión auxiliar de la medicina. En esta línea, a
partir del año 1983 el psicólogx se incluía de manera informal al dispositivo de
guardia externa en algunos hospitales de Buenos Aires (Sotelo, 2011). Se podría
pensar que la inclusión del psicólogx en los equipos de guardia es bastante reciente,
en tanto en el año 2000 a partir de la sanción de la Ley de Salud Mental de la
Ciudad de Buenos Aires (Ley 448) es cuando se formaliza de manera obligatoria la
inserción del mismx en guardias de hospitales generales de agudos, hospitales de
enfermedades infecciosas y hospitales pediátricos.
Entre colegas que ejercemos nuestro trabajo en el dispositivo de guardia
interna nos preguntamos, ¿Somos auxiliares de lxs medicxs? ¿Es posible recortar
algo de la especificidad y complejidad de nuestro rol en la guardia? ¿De qué
manera?
Dispositivo de Guardia Interna en una sala de internación de salud mental
La guardia interna que se describe a continuación se sitúa en las Unidades
19 y 20 del Hospital Piñero. Se trabaja interdisciplinariamente (psicología y
psiquiatría) en una sala de internación mixta de un hospital general. Funciona 24 hs,
asistiendo a lxs pacientes internados y abordando las demandas espontáneas de
pacientes ambulatorios del Servicio de Salud Mental. Allí se llevan a cabo abordajes
psicoterapéuticos y psicofarmacológicos en respuesta a padecimientos subjetivos,
en consonancia con la estrategia terapéutica pensada desde los equipos tratantes.
También se realiza acompañamiento a cuidadores y referentes afectivos, se
elaboran respuestas ante situaciones de crisis y se sostienen espacios grupales.
Esta multiplicidad de intervenciones permite no sólo abordar las urgencias, sino
principalmente contar con un dispositivo que flexibiliza sus bordes en función de la
complejidad de los padecimientos y las necesidades de lxs usuarixs.
Nuestra función: subjetivar la urgencia
En tanto residentes inmersos en el hospital, el inicio de nuestra actividad
como practicantes del psicoanálisis nos enfrenta con diversas “urgencias
generalizadas” que llegan al dispositivo de guardia interna, coyunturas en las que se
observa la impotencia del discurso para leer el acontecimiento (Belaga, 2004). La
apuesta del psicologx en este dispositivo se orienta hacia la subjetivación de esa
urgencia, habilitando alguna trama discursiva para el sujeto. El trabajo es de alguna
articulación a la palabra. Dicha urgencia puede entenderse como un momento de
ruptura de la cadena significante, en la cual colapsa el momento de comprender y
se precipita el momento de concluir, enfrentando al sujeto a un real imposible de
soportar, que lo deja en suspenso en su calidad de sujeto.
Tomando los desarrollos de Juan Mitre (2018) lxs psicólogxs nos ubicamos
como “doble agente” ya que respondemos como “agente de salud” y como agente
del discurso analítico, manteniendo cierta tensión irreductible con algún Ideal de
salud.
Partimos de la idea que dichas experiencias muchas veces generan angustia
e impotencia tanto en lxs profesionales como en lxs pacientes. En relación con esto
nos preguntamos cómo desde allí dar lugar a la palabra y a la dimensión subjetiva,
con la transmisión clínica y la escritura como herramientas de trabajo.
Consideramos que a través de diversas intervenciones clínicas, intentamos ensayar
maniobras posibles para restituir la dimensión subjetiva de lxs pacientes. Generar
condiciones de posibilidad para dar lugar a un decir, a un tiempo y una espera allí
donde no los hay. Que pueda acontecer otra escena donde poder rearmarse, una
versión de sí menos atemorizante.
Caso P: Un incesante golpetear
P. es una mujer de 55 años, que estuvo internada en la Sala de Salud Mental
durante aproximadamente un año. Previamente vivía con su hijo en el barrio de
Flores (única red de contención) y había realizado tratamiento ambulatorio en este
hospital, habiendo recibido como diagnóstico presuntivo Esquizofrenia. Es internada
al presentar un cuadro de desorganización conductual que configuraba situaciones
de riesgo para sí. Al momento de su internación primaba en P. la desorientación
parcial en tiempo, desorganización conductual, obediencia automática, pensamiento
concreto y perseverante, inquietud motora, fallas mnésicas e ideas de muerte. No
presentaba delirios ni alucinaciones. Luego de una evaluación longitudinal se le
diagnosticó demencia tipo Alzheimer. En la sala de internación la paciente
presentaba recurrentes crisis de llanto, ideas de desesperanza y muerte (“estoy
sola, me quiero morir”), deambulación por el servicio, fugas del mismo (a su casa a
buscar a su hijo) y una demanda continua e ilimitada hacia el equipo de guardia y
equipo tratante. En cuanto a lo farmacológico se habían realizado varios cambios
pero parecía que nada aliviaba su cuadro ni su grado de padecimiento.
Con la presencia de P. en el servicio, el ruido de la puerta durante las
guardias era incesante. Al abrirla, P. preguntaba: “¿estoy peinada?”, mientras se
miraba en un espejo de mano. La respuesta que le dábamos parecía no cambiar su
pregunta perseverante ni su estado anímico. Con el correr de los meses, P.
comenzó a tomar el hábito de no sólo tocar la puerta sino abrirla y entrar a la
residencia, intempestivamente, en general buscando cigarrillos o alguna respuesta a
sus preguntas escuetas. Esto llevó a comenzar a cerrar la puerta de la guardia con
llave todo el tiempo, incluso nos vimos forzados a crear un “código” para tocar la
puerta e ingresar, lo que dificultaba el tránsito de profesionales en la sala, provocaba
demoras y, más demanda a la guardia. Los intentos por transmitirle las normas del
servicio eran sin éxito debido al grado de automatismo y perseverancia que P.
poseía. La lectura del equipo tratante y profesionales del servicio al discutir sobre el
caso P. era que ninguna intervención parecía funcionar para acotar algo de su
presentación. Muchas veces hacíamos uso del recurso del humor para sobrellevar
lo cotidiano, por ejemplo nos encontrábamos repitiendo frases frecuentes de la
paciente o escuchando música de percusión en la computadora de la guardia para
tapar los incesantes golpes de P a la puerta. ¿Puede pensarse esto como intentos
de elaboración de la impotencia que nos generaba esta situación?
El cuadro de P. insistía. El agotamiento y la impotencia en el equipo de
guardia también. Fue a partir de habilitar la pregunta de qué hacer con esta
impotencia que en una oportunidad nos encontramos entre residentes psicólogos de
distintos años y jefatura de residentes de psicología, para detenernos a pensar,
entre varixs, a P.
Resultó aliviante poner en común qué ocasionaba nuestra angustia e
impotencia: no entender qué estábamos haciendo por P., qué lectura del caso
estabamos habilitando allí desde nuestra disciplina y cómo estábamos transmitiendo
(o no), en tanto psicólogxs de guardia, nuestras lecturas clínicas del caso.
Comenzamos a intercambiar sobre aquellos momentos y actividades que solían
aliviar a P. durante algunos instantes: por ejemplo pintar mandalas, sellar recetarios,
bailar si se le ponía música. Estuvimos de acuerdo en que la mayoría de las veces
la demanda era de presencia del otro, de cierta compañía del equipo de guardia.
A partir de poner en común estas cuestiones, pudimos ir trazando algunas
lecturas acerca de las manifestaciones de P: cómo se desarrollaba su día y en qué
circunstancias subjetivas se angustiaba, así como pesquisar que, muchas veces, lo
que se presentaba como un automatismo de repetición de frases sin una aparente
intención, era la manera con la que contaba P. para transmitir sus estados anímicos.
Pese a su cuadro característico, P. algunas veces presentaba momentos de extrema
lucidez, con cambios en el semblante, pudiendo hablar tanto de su vida anterior a la
internación así como de sus comportamientos dentro de la sala. En estas ocasiones,
se revelaba la noción que P. tenía de cuanto ocurría a su alrededor, en tanto
conocía los nombres de algunxs de nosotrxs, sabía hacia quiénes dirigirse, podía
hasta incluso hacer chistes acerca de situaciones en las que parecía que estaba
ausente. Se evidenciaba así que no daba lo mismo la manera en que se interviniera
con ella.
Frente a lo puesto en común, nos preguntamos cuánto de estas lecturas
transmitíamos en la Historia Clínica de P., verbalmente a su equipo o en los pases
de guardia y sala, espacios en los que se suelen discutir las estrategias de
internación para lxs pacientes. En dichas instancias circulaba la idea de que con P.
ya se habían agotado las estrategias a implementar. Ante esto es que nos
encontrábamos día a día en nuestras guardias, preguntándonos qué hacer y
encontrándonos con cierta respuesta automática a nivel institucional de que “nada
se podía”.
Fuimos hilando que en este panorama de impotencia institucional se trabajó
desde la guardia, muchas veces sin formalizar estas intervenciones, en el armado
de un corte, una detención a esa metonimia de golpes de puerta, de preguntas
repetidas, de idas y venidas. Nuestro aporte tenía que ver con habilitar el armado de
escenas subjetivas para P. en las guardias, realizar una lectura sobre sus momentos
de angustia diferenciándolos de signos de demencia así como también lograr
alguna escansión en su presentación metonímica y en urgencia.
Fue a partir del encuentro entre varixs y de poner en discusión nuestro rol y
nuestros aportes al trabajo de guardia que nos habilitamos en tanto psicólogos de
guardia a considerar la importancia de volver a evolucionar en la historia clínica de
forma común las distintas demandas de P., así como sus momentos de angustia,
lucidez y aquellos recursos que acompañaban el armado de cierta escena subjetiva
para ella. Se trató de un modo de visibilizar no solo nuestras lecturas clínicas de P,
sino también nuestro trabajo e intervenciones en las guardias y la preocupación
compartida por la situación de la paciente. Fue el armado de estas escenas y la
transmisión clínica de la paciente lo que permitió tramitar algo del trabajo con P. en
tanto psicólogxs de guardia.
Reflexiones finales
El presente trabajo fue motivado por la intención de encontrar una
especificidad de nuestro quehacer en tanto psicólogxs en el dispositivo de guardia
interna. A partir de lo desarrollado, es posible concluir que recortar una especificidad
disciplinar en este campo de trabajo resulta un tanto complejo y paradojal. Al
respecto, Costa y Mancini (2012, p. 13) se refieren a las incumbencias de lxs
psicólogxs en el equipo de guardia como “la especificidad de lo inespecífico”. En
este sentido, si alojamos lo singular considerando las necesidades subjetivas y
situacionales de lxs sujetxs a la vez que trabajamos de manera interdisciplinaria se
produce en retroalimentación un cuestionamiento de la propia especificidad
disciplinar y las incumbencias tradicionales.
¿Puede pensarse a P. como un ejemplo paradigmático de esta “especificidad
de lo inespecífico” y del cuestionamiento del rol del psicologx de guardia en el
hospital? Con su presentación metonímica, siempre en urgencia generalizada y en
la impotencia de la elaboración simbólica de la misma, P. convocó al equipo de
guardia a una apuesta por alojarla, brindando un espacio y tiempo que oficiasen de
escena para la subjetivación de P. y su presentación por guardia, apostando al
armado de algunas tramas discursivas más singulares para ella, en cada guardia,
cada vez.
Asimismo, nuestro rol profesional en este caso no solamente se circunscribió
al maniobrar con la demanda de la paciente sino que también se centró en el hecho
de abrir el diálogo interdisciplinario entre profesionales para repensar la situación.
De este modo, fue posible que lxs profesionales tramitáramos nuestros propios
modos de actuar desde la repetición y comenzáramos a elaborar estrategias
conjuntas de abordaje. Fue dicho intercambio lo que permitió revalorizar nuestras
lecturas clínicas en tanto psicólogos de guardia y potenciar la transmisión de las
mismas vía la escritura en la HC, dando forma al “caso P.” en equipo. En este
sentido Costa y Mancini (2012, p. 13) señalan que la “especificidad de lo
inespecífico” también radica en restaurar y regular el ejercicio interdisciplinario
cuando este está atravesado por “las catarsis, demandas hechas a alguien que no
les puede dar cauce, etc”.
A partir del recorrido propuesto, consideramos que en algunas ocasiones es
el trabajo sobre el equipo de guardia en sí mismo, revalorizando nuestros aportes y
potenciando el valor de la transmisión de nuestras lecturas vía la escritura, lo que
permite cierto pasaje de la impotencia al saber-hacer con la imposibilidad en nuestro
quehacer diario en tanto psicólogxs de guardia.
Referencias bibliográficas
● Belaga, Guillermo et al. (2004) La urgencia generalizada, La urgencia
generalizada. La práctica en el hospital. Grama, Buenos Aires.
● Costa, L.R. y Mancini, V. (2012) Interdisciplina. Revista Clepios n° 57,
Editorial Polemos. Disponible en
http://www.editorialpolemos.com.ar/docs/clepios/clepios57.pdf
● Mitre, J. (2018) El analista y lo social. Grama, Buenos Aires.
● Sotelo, M. I. (2011) Los dispositivos asistenciales para la urgencia en salud
mental. III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en
Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de
Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología -
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Disponible en
https://www.aacademica.org/000-052/873.pdf
También podría gustarte
- ¿Qué hace un psicoanalista en un hospital?: Infancias, adolescencias y Salud MentalDe Everand¿Qué hace un psicoanalista en un hospital?: Infancias, adolescencias y Salud MentalAún no hay calificaciones
- Psicología AnormalDocumento15 páginasPsicología AnormalMoiSeis Lima50% (2)
- Los desafíos de los trastornos de la personalidad: La salud mental al límiteDe EverandLos desafíos de los trastornos de la personalidad: La salud mental al límiteAún no hay calificaciones
- El Rol Del Psicologo en Las Instituciones, Una Lectura Clinica en Articulacion Con La Etica Profesional y La ResponsabilidadDocumento7 páginasEl Rol Del Psicologo en Las Instituciones, Una Lectura Clinica en Articulacion Con La Etica Profesional y La ResponsabilidadVictoria CalabresiAún no hay calificaciones
- Abordaje de La Urgencia Subjetiva en La Psicosis PDFDocumento8 páginasAbordaje de La Urgencia Subjetiva en La Psicosis PDFAnto Di CesareAún no hay calificaciones
- Psiquiatria Y AntipsiquiatriaDocumento144 páginasPsiquiatria Y AntipsiquiatriaAndrés Zúniga100% (3)
- La Urgencia y El Hospital - Carolina DuekDocumento25 páginasLa Urgencia y El Hospital - Carolina DuekNicolás Matías CampodónicoAún no hay calificaciones
- Memoria de TrabajoDocumento42 páginasMemoria de TrabajoCristy Cruz CruzAún no hay calificaciones
- Pena, Federico, Carmio, Natali, Sola (... ) (2017) - Psicoanálisis e Interconsulta en Un Hospital Público de CABADocumento5 páginasPena, Federico, Carmio, Natali, Sola (... ) (2017) - Psicoanálisis e Interconsulta en Un Hospital Público de CABAEstefania GirónAún no hay calificaciones
- Ochoa de La Maza, Maria Selika, Lopez (..) (2018) - Clinica de La Urgencia SubjetivaDocumento4 páginasOchoa de La Maza, Maria Selika, Lopez (..) (2018) - Clinica de La Urgencia SubjetivaCarolina ReynoldsAún no hay calificaciones
- Resumen Enf. Salud MentalDocumento6 páginasResumen Enf. Salud MentalLudmilaAún no hay calificaciones
- 07 CianciosiDocumento5 páginas07 CianciosiAlejandro QuinteroAún no hay calificaciones
- 07 CianciosiDocumento5 páginas07 CianciosiMaria RestonAún no hay calificaciones
- La Urgencia y El Hospital - Carolina DuekDocumento4 páginasLa Urgencia y El Hospital - Carolina DuekIrene CortezAún no hay calificaciones
- Psiquiatria y Antipsiquiatria David Cooper Colectivoantipsiquiatria Wordpress ComDocumento146 páginasPsiquiatria y Antipsiquiatria David Cooper Colectivoantipsiquiatria Wordpress ComIntiAún no hay calificaciones
- Basaglia, F (1983) - Raz N, Locura y Sociedad (PP 15-55)Documento41 páginasBasaglia, F (1983) - Raz N, Locura y Sociedad (PP 15-55)800618Aún no hay calificaciones
- Equipos de Urgencias Subjetivas - BelagaDocumento5 páginasEquipos de Urgencias Subjetivas - BelagaFleur D'hiverAún no hay calificaciones
- Construir SeDocumento5 páginasConstruir SeFlavia BordaAún no hay calificaciones
- 3-Entrevista A Susana Kuras de MauerDocumento8 páginas3-Entrevista A Susana Kuras de MauersalomeAún no hay calificaciones
- Psiquiatria y Antipsiquiatria David Cooper 1967Documento146 páginasPsiquiatria y Antipsiquiatria David Cooper 1967Lashonda PerryAún no hay calificaciones
- Modulo Introduccion Al atDocumento11 páginasModulo Introduccion Al atTami Diaz P ReyAún no hay calificaciones
- La Logoterapia Como Acompañamiento en La EnfermedadDocumento6 páginasLa Logoterapia Como Acompañamiento en La EnfermedadNatalia RojasAún no hay calificaciones
- Introduccion A La PsicopatologiaDocumento9 páginasIntroduccion A La PsicopatologiaAnalia FiliAún no hay calificaciones
- Vicisitudes Psicosociales Que Presenta El Paciente PsiquiátricoDocumento26 páginasVicisitudes Psicosociales Que Presenta El Paciente PsiquiátricoCristian CordovaAún no hay calificaciones
- PARCIAL N°2 Problemáticas Sociológicas y Antropológicas-3Documento19 páginasPARCIAL N°2 Problemáticas Sociológicas y Antropológicas-3abrillAún no hay calificaciones
- Resumen Psicoterapia 1Documento30 páginasResumen Psicoterapia 1Belen GomezAún no hay calificaciones
- Maugeri, Nicolas (2014) - Urgencia Subjetiva y Tratamiento en La Psicosis. Análisis de Un CasoDocumento6 páginasMaugeri, Nicolas (2014) - Urgencia Subjetiva y Tratamiento en La Psicosis. Análisis de Un CasoEsteban JijónAún no hay calificaciones
- Leturas de PsicopatologíaDocumento7 páginasLeturas de PsicopatologíaNieves Cabrera DuranAún no hay calificaciones
- La Edad de La PsicocraciaDocumento3 páginasLa Edad de La PsicocraciaIsabelRmzSAún no hay calificaciones
- JulioCortazar Dossier1Documento17 páginasJulioCortazar Dossier1Despejar IncógnitasAún no hay calificaciones
- Fenómenos Transicionales en La ClínicaDocumento18 páginasFenómenos Transicionales en La Clínicamblanco15Aún no hay calificaciones
- Locura y Cronificaci - N Nelson de LeonDocumento4 páginasLocura y Cronificaci - N Nelson de LeonocupadosuyAún no hay calificaciones
- Troiani La Intervencion de T. Social en UrgenciasDocumento8 páginasTroiani La Intervencion de T. Social en UrgenciasConstanza LópezAún no hay calificaciones
- Nociones Sobre Historia de La Salud Mental en Argentina-1Documento4 páginasNociones Sobre Historia de La Salud Mental en Argentina-1medea40Aún no hay calificaciones
- Ensayo ClínicaDocumento6 páginasEnsayo Clínicatomi12nAún no hay calificaciones
- Psiquiatria y Antipsiquiatria David Cooper Colectivoantipsiquiatria Wordpress ComDocumento146 páginasPsiquiatria y Antipsiquiatria David Cooper Colectivoantipsiquiatria Wordpress ComDeja Qve La Noche Rvja100% (2)
- Costanzo, A, La Clínica en Tiempos de CoronavirusDocumento10 páginasCostanzo, A, La Clínica en Tiempos de CoronavirusNatalia Da SilvaAún no hay calificaciones
- Primer Parcial atDocumento50 páginasPrimer Parcial atPaula GiraudiAún no hay calificaciones
- Acto y ContingenciaDocumento8 páginasActo y Contingenciaichabod79Aún no hay calificaciones
- Entrevista Urgencia PsicoanalisisDocumento3 páginasEntrevista Urgencia Psicoanalisisjesica brandanAún no hay calificaciones
- 2parcial BrandánDocumento8 páginas2parcial BrandánJulieta BrandanAún no hay calificaciones
- Hospital de D+-Ía. Una Alternativa Posible Frente A Las Neurosis y PsicosisDocumento10 páginasHospital de D+-Ía. Una Alternativa Posible Frente A Las Neurosis y PsicosisMaria NoelAún no hay calificaciones
- Seminario TPDocumento12 páginasSeminario TPAntonellaPellatiAún no hay calificaciones
- ATD3Documento20 páginasATD3Adrian ChurruarínAún no hay calificaciones
- Baumgart - Lecciones Introductorias de PsicopatologiaDocumento22 páginasBaumgart - Lecciones Introductorias de Psicopatologiamaylen.blenzAún no hay calificaciones
- Testimonio de Acompañante TerapeuticoDocumento23 páginasTestimonio de Acompañante Terapeuticomauricio erasso50% (2)
- Trabajo de Campo. Salud. Grupo 2-12Documento59 páginasTrabajo de Campo. Salud. Grupo 2-12Gabriela LopezAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de CorrientesDocumento9 páginasTrabajo Final de CorrientesAye GarinAún no hay calificaciones
- Hospital para Locos. Espacio Imaginario y SimbólicoDocumento275 páginasHospital para Locos. Espacio Imaginario y SimbólicoRenato GarciaAún no hay calificaciones
- ATN04Documento21 páginasATN04Rocio LopezAún no hay calificaciones
- Programa Clínica de La UrgenciaDocumento24 páginasPrograma Clínica de La UrgenciaNisha ArrietaAún no hay calificaciones
- Informe InstitucionalDocumento30 páginasInforme InstitucionalEidenonagueIdemoguveAún no hay calificaciones
- Psicología Anormal - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento15 páginasPsicología Anormal - Wikipedia, La Enciclopedia LibreArismeidy TorradoAún no hay calificaciones
- Unidad 9 TP 1Documento48 páginasUnidad 9 TP 1Cinthia MaidanaAún no hay calificaciones
- Acompañamiento Terapéutico y EsquizofreniaDocumento51 páginasAcompañamiento Terapéutico y EsquizofreniaAlan Martinez88% (8)
- Hacia La Construcción de La Etnografía en Un Hospital PsiquiátricoDocumento10 páginasHacia La Construcción de La Etnografía en Un Hospital PsiquiátricoCaro.LAún no hay calificaciones
- Resumen Clinica IIDocumento23 páginasResumen Clinica IIMartina Campero RodríguezAún no hay calificaciones
- Prácticas en Salud Mental infantojuvenil: Entre la hospitalidad y el hospitalismoDe EverandPrácticas en Salud Mental infantojuvenil: Entre la hospitalidad y el hospitalismoAún no hay calificaciones
- El loco se subió a un avión: Antimanual de urgencias en salud mentalDe EverandEl loco se subió a un avión: Antimanual de urgencias en salud mentalAún no hay calificaciones
- Preparación Del Medio FDocumento7 páginasPreparación Del Medio FDavid HernándezAún no hay calificaciones
- Cuestionario 2 - Profesionales Medicos y EnfermeriaDocumento12 páginasCuestionario 2 - Profesionales Medicos y EnfermeriaAlexia NietoAún no hay calificaciones
- Ilovepdf MergedDocumento579 páginasIlovepdf MergedZzack Llanque RodrigezAún no hay calificaciones
- Requisito Racda Manejador CompletoDocumento4 páginasRequisito Racda Manejador CompletoAnonymous QRtgiAom825% (4)
- Teoria Atomica 8 - Formulas QuímicasDocumento3 páginasTeoria Atomica 8 - Formulas QuímicasLEIDY JOHANA SIERRA COBALEDAAún no hay calificaciones
- Las ParafiliasDocumento7 páginasLas ParafiliasAlexandra MorenoAún no hay calificaciones
- Cuadro ComparativoDocumento1 páginaCuadro ComparativoDayvinson BritoAún no hay calificaciones
- 5° Primera Semana Abril 2018 1Documento56 páginas5° Primera Semana Abril 2018 1Rocio Jackeline Siu AntezanaAún no hay calificaciones
- UnapDocumento35 páginasUnapAngel Bartra FloresAún no hay calificaciones
- Formato Odi BodegueroDocumento11 páginasFormato Odi Bodeguerosara lemaAún no hay calificaciones
- Escorrentia Grupo 8Documento13 páginasEscorrentia Grupo 8Jose ACAún no hay calificaciones
- Códigos de Error LAVADORAS Grupo INDESITDocumento5 páginasCódigos de Error LAVADORAS Grupo INDESITeugeniAún no hay calificaciones
- El Ecg Y La Participacion de Enfermeria Durante El MismoDocumento17 páginasEl Ecg Y La Participacion de Enfermeria Durante El MismoGeorginaFloresAún no hay calificaciones
- Chile Serrano PDFDocumento2 páginasChile Serrano PDFjesus cruz mateoAún no hay calificaciones
- Turno QuilmesDocumento2 páginasTurno QuilmesSebastian FuentesAún no hay calificaciones
- Actualizacion Legal 2022Documento56 páginasActualizacion Legal 2022Josip villamizarAún no hay calificaciones
- Ficha de Seguridad Biocloro FDS 26052020 PDFDocumento13 páginasFicha de Seguridad Biocloro FDS 26052020 PDFGestion AmbientalAún no hay calificaciones
- Plan de Ejercicios para Estar en FormaDocumento2 páginasPlan de Ejercicios para Estar en FormaLUIS EDISON MARIN GONZALEZAún no hay calificaciones
- INFORME PSICOCRIMINOLÓGICO y PENITENCIARIODocumento3 páginasINFORME PSICOCRIMINOLÓGICO y PENITENCIARIOeliana concha100% (1)
- 3 Dias en Casa Secret PDFDocumento15 páginas3 Dias en Casa Secret PDFpilarAún no hay calificaciones
- Sindrome Del Tunel CarpianoDocumento21 páginasSindrome Del Tunel CarpianoMishel Guerra0% (1)
- Adicciones en El Siglo XXI FinalDocumento24 páginasAdicciones en El Siglo XXI FinalVirginia SmircicAún no hay calificaciones
- La Unica SalvaciónDocumento9 páginasLa Unica Salvacióncarlos gorisAún no hay calificaciones
- Carpeta de Experiencias de Trabajo en CasaDocumento10 páginasCarpeta de Experiencias de Trabajo en CasaAna Cristina SuarezAún no hay calificaciones
- Escritura EmocionalDocumento54 páginasEscritura EmocionalElias Castillo Castellanos100% (1)
- Inducción Evaluacion AdmisibilidadDocumento15 páginasInducción Evaluacion AdmisibilidadhanticonaAún no hay calificaciones
- Permiso para Trabajo Con RiesgoDocumento1 páginaPermiso para Trabajo Con RiesgoAlexander Saúl Loza MezaAún no hay calificaciones
- MASLOWDocumento3 páginasMASLOWManu NaranjoAún no hay calificaciones
- Proyecto Final, Propuesta de Intervencion Comunitaria.Documento6 páginasProyecto Final, Propuesta de Intervencion Comunitaria.Claudia ReyesAún no hay calificaciones
- Guia Ciencias Naturales 7°Documento14 páginasGuia Ciencias Naturales 7°linaAún no hay calificaciones