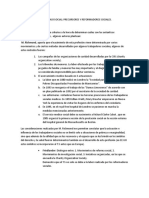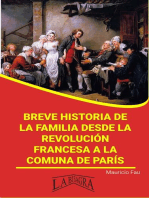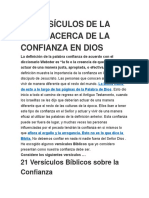Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tema 11 H Trabajo Social
Tema 11 H Trabajo Social
Cargado por
Maria Gallegonz0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas87 páginasTítulo original
TEMA_11_Hª_TRABAJO_SOCIAL
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas87 páginasTema 11 H Trabajo Social
Tema 11 H Trabajo Social
Cargado por
Maria GallegonzCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 87
HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL
Profª Isabel Marín
HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL
CURSO 2020/2021
Profª Isabel Marín
TEMA 11. El trabajo social en España.
11. 1. De la Beneficencia a la Reforma social.
11.2. La Asistencia social en España.
11.3. El trabajo social en la España contemporánea: siglos XIX y
XX.
11.4. El trabajo social en la España actual. Configuración
académica y profesional.
• 11. 1. De la Beneficencia a la Reforma social
Como en el resto de Europa –y su extensión en
el mundo occidental-, España siguió la misma
dinámica en el desarrollo de la ACCIÓN SOCIAL,
con tres etapas fundamentales:
CARIDAD,
BENEFICENCIA
Y ASISTENCIA SOCIAL, que fueron coexistiendo
en el tiempo a partir de su creación.
1ª ETAPA: de CARIDAD siguió la evolución en el sentido religioso cristiano y
católico hasta la Edad Media, tratando de abordar las situaciones de
necesidad, y fundamentalmente intentando reducir las situaciones más
extremas, pero nunca las causas que las ocasionaban. En la vida cotidiana,
la acción social se ejercía a través de la familia y la vecindad, y en la
legislación se recogía la obligación de reyes, clero y prelados de atender a
los pobres que acudieran a ellos.
2ª ETAPA, coexistiendo con caridad de la anterior, la acción social se
concreta en la BENEFICENCIA PÚBLICA, con la realización de prestaciones
graciables, de mera subsistencia, a favor de los necesitados, financiada con
fondos públicos y privados. Una beneficencia que no generaba derechos (no
existía derecho a obtener la prestación), aunque si supone una importante
novedad: la intervención pública, aunque escasa, para hacer frente a las
necesidades.
Los inicios de la Beneficencia se pueden situar en el humanismo del Renacimiento,
el siglo XVI, que centra su preocupación en el hombre y su destino en el mundo,
frente a la preocupación por la relación entre el hombre y Dios que prevalece en
la sociedad medieval.
En el humanismo surge la polémica y el debate sobre la pobreza, con las
destacadas aportaciones de los teólogos como Juan Luis Vives, Domingo de Soto
o Cristóbal Pérez de Herrera, y otros, que tendrán una gran repercusión en toda
Europa, y que sientan las bases para la aparición de la beneficencia pública.
Esta situación continuará en el siglo XVII, pero se inician grandes cambios, ligados
a la nueva concepción de la monarquía y del poder político, que incluirá un auge
de la burocracia. Esto permitirá que la monarquía pueda ampliar sus actividades
en distintos ámbitos, como el militar, la sanidad, o las obras públicas. En este
contexto también va a cambiar el concepto de pobreza, que va a estar vinculada
con los problemas generales de la sociedad española, y por tanto como una
consecuencia de un buen o mal gobierno en su responsabilidad pública.
Como en el resto de Europa, durante el siglo XVIII en España, la monarquía irá
transformando su forma de gobierno en un DESPOTISMO ILUSTRADO, entrando en
una fase de modernización que se centra en la mejora de las ciudades, con un avance
en el desarrollo de la infraestructura urbana, el impulso de las artes, la educación y
las Universidades. Se limitan las competencias de la Inquisición; se fomenta la
dinámica colectiva con la protección de las SOCIEDADES ECONÓMICAS DE AMIGOS
DEL PAÍS.
Y de la CARIDAD y la BENEFICENCIA, como formas de atención a las situaciones de
pobreza, empezará a desarrollarse la
3ª ETAPA: de ASISTENCIA SOCIAL: un sistema público organizado de Servicios e
Instituciones sociales, destinado a la ayuda de personas y grupos en situación de
necesidad. Se trata de un intento de superar la acción coyuntural –solventar
únicamente problemas concretos, como lo hacía la beneficencia-, y va dirigida a
atender necesidades básicas, y no simplemente la indigencia.
Los Ilustrados inician la desamortización de bienes de la Iglesia y de los municipios,
favoreciendo la creciente intervención del Estado, y la pérdida del protagonismo de la
iglesia.
Esa época de despotismo ilustrado en España (siglo XVIII), coincide
con la implantación de la dinastía francesa de los monarcas Borbones
(Felipe V, Luis I, Fernando VI), comenzará un proceso de
racionalización y centralización burocrática del Estado-nación, que
asumirá progresivamente las funciones de asistencia y acción social,
desplazando la tradicional labor eclesial y gremial en esos ámbitos.
Será especialmente durante el reinado de Carlos III [1759-1788]
cuando se desarrolla el sistema público de asistencia, en tres
direcciones complementarias: una estrategia de prevención, mediante
el impulso del MONTEPÍO; una orientación asistencial, mediante las
DIPUTACIONES DE BARRIO, y constitución de centros de
corrección, con establecimientos como los HOSPICIOS (como, por
ejemplo, el Hospicio de San Fernando), medidas que llevarán a la
supresión de los tradicionales GREMIOS, y sus sistemas
proteccionistas.
Carlos III de España (anteriormente rey de Nápoles y Sicilia)
Madrid, 1716-1788
El político y ministro ilustrado, José del
Campillo y Cosío,(1693-1743) definía
la “pobreza” en España, hacia 1741, de
esta manera:
“Los pobres se dividen en tres. Los
verdaderos pobres, verdaderos
infelices que, o ya destituidos de
remedio a sus habituales dolencias,
ya tolerando dilatadas muertes,
solicitan el reparo de su hambre en
la compasión del público. Los
pobres por su conveniencia,
aquellos vagos y holgazanes que
huyen del trabajo y se refugian en
la limosna por pura ociosidad. Y los
pobres en apariencia, que
realmente no lo son y utilizan este
disfraz para ocultar sus fechorías,
son aquellos insolente que,
pareciendo pobres en lo exterior,
son ladrones famosos en la
realidad”
• Progresivamente, la legislación fue atribuyendo al poder
público las competencias de regulación, y determinaba las
funciones de asistencia para los niveles municipales y las
parroquias.
• Se inició la construcción de una amplia red de Hospicios y
Casas de acogida, para recoger a los pobres y mendigos
inadaptados (ancianos, impedidos y niños), y se impulsó la
asistencia domiciliaria a los pobres.
• A esta labor se dedicó la Junta Real y General de Caridad
(1778), que contó con amplios recursos por la venta de los
bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de
misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías, obras
pías y patronatos de legos.
El “remedio de los pobres” se convertía, aunque limitadamente, en
actividad asistencial de responsabilidad pública ligada al desarrollo
productivo nacional. Así se contemplará en la obra de los principales
tratadistas del momento, a la sazón economistas, y gestores del
primer liberalismo nacional, propiciando un DEBATE ECONÓMICO Y
POLÍTICO:
• Bernardo Ward (1787) establecía una crítica a la caridad mal
distribuida como fuente de vagancia y causa del atraso económico,
propugnando una acción pública orientada a convertir al pobre en un
súbdito productivo, útil a la sociedad;
• Pedro Rodríguez de Campomanes (1774) defendía centralizar las
limosnas y “ocupaciones provechosas”;
• Francisco Cabarrús (1784) ligaba la beneficencia con el trabajo
público, ante el mal social y económico que suponía tanto la
mendicidad como la mera asistencia caritativa;
• Valentín de Foronda (1789) subrayaba la necesidad de la intervención
pública mediante hospitales y casas de misericordia financiadas con
limosnas.
• Juan Sempere y Guarinós (1784) reflexionaba sobre cómo tratar a los
“verdaderos pobres”.
LA DIFUSION DE LOS HOSPICIOS
Dentro de este ideal de conciliar la
“Caridad como virtud” pero
planificada por el Estado, el
Hospicio se convirtió en centro del
sistema de Beneficencia del
despotismo ilustrado, combinado
la acción asistencial con las
preocupaciones morales, tal como
proponía Tomás de Anzano o
Miguel Antonio de la Gándara.
En el seno de los planes reformistas
de Jovellanos, los hospicios se
difundieron por toda la geografía
nacional entre 1750 y 1800, como
elemento de control del orden
público, tratando de desvincular la Baltasar Gaspar Melchor
asistencia social del sistema de Jovellanos, 1744-1811
eclesiástico.
LA EDAD CONTEMPORÁNEA: EL SIGLO XIX
A finales del siglo XVIII – el siglo de la Ilustración- se producen los
grandes cambios que se abren paso en el siglo XIX -la EDAD
CONTEMPORÁNEA-, entre otros, la consolidación del proceso de
revolución industrial y la revolución política fruto de la revolución
francesa.
Se inicia así un siglo XIX en España extraordinariamente complejo, con el
inicio de un Estado liberal reflejado en las CORTES DE CÁDIZ, pero
también con una considerable inestabilidad política y social a lo largo de
todo el siglo, en el que, en lo que a la acción social se refiere, coexisten
la beneficencia y la asistencia social.
Será en este momento, de nacimiento del Estado liberal en España
(escenificado en esas Cortes de Cádiz), cuando se acelerará el proceso de
secularización de la acción asistencial, de manera paralela a la
eliminación de la Obras pías y al proceso de desamortización de los
bienes de la Iglesia (1820 y 1835).
La Constitución de 1812 reconocía ya la responsabilidad y competencia
pública de la Beneficencia, organizada a nivel local y regional,
ligándola a cuestiones de orden público y de inserción laboral de los
pobres, y se contemplaba, por primera vez, la idea de establecer un
sistema de Hospitales de ámbito nacional.
El primer desarrollo de estos preceptos tendrá lugar por la Ley de 23 de julio
de 1813, Ley sobre Instrucción para el gobierno económico-político de
las provincias del recién nacido sistema constitucional, que determinaba la
obligación de los Municipios del mantenimiento e higiene de hospitales,
cárceles, y casas de caridad o de beneficencia, así como del control de las
instituciones privadas de asistencia y ayuda comunitaria.
En 1822 –en pleno trienio liberal- se aprueba la LEY DE
BENEFICENCIA, que será desarrollada en 1849, cuando se aprueba la
LEY GENERAL DE BENEFICENCIA.
Constitución española de 1812
Goya, Fusilamientos de príncipe Pío
(guerra de la independencia
(1808-1814)
Goya, Fernando VII
PRIMERA LEY DE BENEFICENCIA:
• Será de 1822, durante el Trienio liberal
[1820-1823].
• Creó nuevas Juntas municipales de beneficencia
(art. 24) que mediante un fondo común dividido
entre bienes generales o municipales, pretendía la
“asistencia domiciliaria” (socorros económicos,
materiales, sanitarios, alimenticios, laborales), y en
caso de ser imposible las misma, tres tipos de
instituciones benéficas:
a) Casas de maternidad;
b) Casas de socorro para huérfanos;
c) Hospitales públicos en las capitales de provincia.
La LEY GENERAL DE BENEFICENCIA DE 20 de junio de 1849
Establecía que los establecimientos de beneficencia eran públicos, solo se
exceptuaban y se consideraban como particulares si cumplían con el
objeto de su fundación y se costeaban exclusivamente con fondos
propios, legados o donados por particulares, y su dirección y
administración estuviera confiada a corporaciones autorizadas por el
Gobierno para ese objeto, o a patronos designados por el fundador.
La ley también precisaba que bajo ninguna causa se podía admitir a
pobres y mendigos aptos para el trabajo en los establecimientos de
beneficencia públicos o particulares.
En cuanto a la clasificación de Establecimientos (1853)
a)Casas de Misericordia,
b)de Maternidad y Expósitos,
c)de Huérfanos y Desamparados,
d)los Hospitales de Enfermos,
e)las Casas de Refugio y hospitalidad pasajera,
f) la Beneficencia domiciliaria.
Conforme a esta normativa, la administración pública de la
Beneficencia se estructuraba en tres niveles:
a) ámbito nacional, centralizado por la Junta General de
Beneficencia, que gestionaba establecimientos de carácter nacional y
administrados directamente por el Estado, dedicados a satisfacer
necesidades de carácter permanente o de atención especial
(incurables, ancianos, enajenados mentales, etc.).
b) ámbito provincial concretado en las Juntas Provinciales,
dedicadas a la atención atender de pobres y necesitados que no
estaban en facultad de trabajar, enfermos comunes y huérfanos.
c) ámbito local centrado en las Juntas Municipales de Beneficencia,
cuya labor se centraba en la atención primaria de accidentes, la cura
de enfermedades comunes y paritorios, la atención domiciliaria de
los menesterosos y la organización de todo tipo de ayudas
extraordinarias, destacando la labor de las Casas de Socorro.
A ello se unió la aparición de otros medios y modos de
protección asistencial, como:
• La primera previsión social en España que serán los SOCORROS
MUTUOS. En 1839 se reconoció la primera institución de este
tipo (en concreto el Montepío de Nuestra Señora de la Ayuda en
Barcelona), y en 1859 se aprobaron las normas para su
constitución a nivel nacional como formas de previsión
voluntarias y solidarias.
• Se institucionalizó una restringida ASISTENCIA MEDICA a
nivel nacional, por medio de la Ley Orgánica de Sanidad de
1855, que estableció la obligación de los municipios de
prestar asistencia médico-farmacéutica a las familias
pobres de cada municipio.
11.2. La Asistencia social en España.
En la segunda mitad del siglo XIX España, como en el resto de
Europa, se irá consolidando el protagonismo de la “cuestión social”, a
través de la influencia y expansión de los movimientos obreros, las ideas
socialistas, las medidas bismarkianas de previsión social, el socialismo
fabiano inglés, la filosofía krausista en educación, la aparición de los
partidos políticos, los movimientos sindicales, etc.,
Todo ello propiciará una aceleración del intervencionismo
estatal en materia social, pero sin demasiados resultados reales, por lo que
continuará conviviendo una red pública de asistencia benéfico-pública
con la persistente obra caritativa de la Iglesia católica, ante el notable
grado de pobreza en España, tal como recogió el Anuario Estadístico de
1861. Este estudio señalaba que la población humilde asistida en los
hospitales suponía el 4,5% y la asilada en centros benéficos el 1,3% del
total del censo de 1860.
Datos que anunciaban la necesidad de incidir en la
cuestión social, planteándose de manera abierta en el
periodo conocido como Sexenio democrático [1868-1873],
durante el que se suprimieron las Juntas General,
Provinciales y Municipales en beneficio de una Dirección
general de Beneficencia y de los Municipios; y la breve
instauración de la I República [1874], que aportó al campo
benéfico el Decreto de 1873 sobre inspección de centros
públicos.
Tras la escasa irrupción democrática y republicana se
procede nuevamente a la restauración borbónica, y el sistema
monárquico con un complejo constitucionalismo, que
abarcará desde 1874 hasta 1923 (con Alfonso XII, regencia
de María Cristina y Alfonso XIII), con una inestabilidad
política y social sostenida frente al desarrollo del proceso
industrial y la modernización económica.
En este periodo, que abarca entre finales del siglo XIX y
el siglo XX, se mantiene la vinculación entre la
beneficencia pública y la caridad de la Iglesia católica,
aunque aparecen las primeras propuestas de reforma social,
en las que destaca la creación de:
1)la Comisión de Reformas Sociales (1883).
2)la primera Ley de Asociaciones (1887).
3)el Instituto de Reformas Sociales (1903), y las primeras
representaciones de los intereses laborales.
4)el Instituto Nacional de Previsión (1908).
5)la primera legislación laboral y el Ministerio de
Trabajo (1920).
En la etapa de DICTADURA de Primo de Rivera (1923-1931) se
impondrá el modelo corporativista de política social -que Mussollini
estaba desarrollando para Italia-, unido a catolicismo social, en el que
la necesidad de solucionar la “cuestión social” venía determinada por
la intervención del Estado en los problemas sociales, especialmente
en los referidos de la clase obrera y la patronal, encuadrados en
estructuras no sindicales de conciliación obligatoria. En junio de
1926 se aprueba un el subsidio de familias numerosas, y en 1929 se
crea el seguro de maternidad.
Pero las escasas medidas sociales, el excesivo apoyo al sector
empresarial de la política primorriverista, con los consiguientes
conflictos obreros, más los procedimientos coercitivos de la dictadura,
no podían satisfacer los cambios experimentados por la sociedad
española, que acabaría apoyando decididamente el cambio hacia un
sistema democrático republicano, cuyos resultados electorales del
14 de abril de 1931 llevarán a la proclamación de la II
REPÚBLICA.
La Constitución republicana de 1931 seguirá los modelos de
política social europea de la época para el establecimiento de
sistemas públicos de servicios sociales, y la internacionalización
de los derechos sociales y laborales.
En ella aparecen por primera vez los principios básicos de la
legislación social y la implantación de derechos sociales y
económicos (seguro de enfermedad, paro forzoso, accidente,
invalidez y muerte; jornada laboral y salario mínimo;
condiciones de trabajo de mujeres y jóvenes; vacaciones anuales
remuneradas; participación obrera en las decisiones
empresariales; derecho a la sindicación; obligatoriedad y
gratuidad de la enseñanza primaria; obligación subsidiaria de
asistencia del estado a alimentar y educar a los niños, asistencia
a los enfermos y ancianos; igualdad entre sexos, etc.
En cuanto a las instituciones asistenciales, se integraron en el
proceso reformista republicano, que dotó a la Política social
de un contenido laicista y obrerista.
En este campo, ligado al sistema de la relaciones laborales, verán
la luz normas importantes en el campo del Derecho del Trabajo
y la protección social, como la Ley de Contrato de Trabajo
(1931), el Decreto de arbitrar las condiciones de contratación y
vigilar el cumplimiento de la normativa laboral en el sector
agrario (1931), el Seguro de Maternidad (1931), la Ley sobre
Jurados Mixtos en la industria, los servicios y la actividad
profesional (1931), la creación del Tribunal Central de Trabajo y
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (1931), la
promulgación de la Ley de Accidentes de Trabajo (1932), así
como el último e infructuoso Proyecto de unificación de los
seguros de protección socio-laboral (1936).
Con ello, la II República avanzaba en la superación de la
Beneficencia como modelo de acción social, en beneficio de
una Administración pública que separaba las esferas
civiles y religiosas en la prestación de asistencia social,
aunque la finalidad de la misma será, todavía, responder a la
indigencia y a la necesidad, tal como mantenían las Juntas
superior, provinciales y municipales de Beneficencia.
La Constitución de 1931 reconocía en su artículo 46 la
necesidad de una acción pública superior al anterior
“seguro” laboral, además de la obligación del Estado de
prestar “asistencia a los enfermos y ancianos, y protección
a la maternidad y a la infancia” (art. 43).
Todo ello se verá interrumpido por la guerra civil.
Guerra civil [1936-1939]
Guerra civil
Del lado republicano se atienden las necesidades a través del
VOLUNTARIADO, consolidándose los conceptos de AYUDA
HUMANITARIA, EVACUACIÓN de la población civil y los
sistemas de COLONIAS Y APADRINAMIENTO para los niños,
por parte de organizaciones internas e internacionales que
llevan a cabo dichas acciones de voluntariado (SOCORRO
ROJO INTERNACIONAL, AYUDA SUIZA…).
Del lado nacional se atienden desde el AUXILIO SOCIAL,
fundado por Mercedes Sanz Bachiller el 30 de octubre de
1936, siguiendo el modelo nazi alemán de atención, llevada a
cabo en un primer momento por voluntarios para dar de
comer a viudas y huérfanos.
EN EL BANDO NACIONAL:
Mercedes Sanz Bachiller (1911-2007) –viuda
de Onésimo Redondo- funda en 1936 el
Auxilio Social en el territorio nacional, y bajo
las propuestas ideológicas de Falange
Española y su fundador, José Antonio Primo
de Rivera.
EN EL BANDO REPUBLICANO:
El COMITÉ DE AYUDA SUIZA a los Niños de
España estaba formado por asociaciones
benéficas, religiosas y pacifistas suizas.
Se funda oficialmente en febrero de 1937.
Rodolfo Olgiati, secretario del Servicio Civil
Internacional (SCI) se encargó de las
negociones tanto con el gobierno
republicano como con Franco, para
preservar la neutralidad suiza, pero Franco
se niega a recibir la ayuda.
Olgiati planifica la entrada en España de tres
equipos de voluntarios en la parte
republicana: Madrid, Barcelona y el
principal en Valencia (en esta última se
instalan en una casa cerca de la población
de Burjassot – a finales de abril de 1937-).
El plan de ayuda consistía en:
- Transporte de víveres, ropa y medicinas a
Madrid.
- Evacuación de niños a las Colonias
infantiles del “Levante Feliz” –además de
enfermos, ancianos y madres lactantes con
sus bebés-.
- Acogida de 800 niños en Suiza.
- Comedores benéficos en Madrid.
De la AYUDA SUIZA destacar la labor
de ELISABETH EIDENBENZ (Suiza,
1913-2011), maestra voluntaria, que
se inicia su labor en las colonias
españolas y continua en Francia, en
Elna, tras la guerra civil, con los
exiliados en los campos de
concentración del sur de Francia. En
Elna funda la MATERNIDAD SUIZA DE
ELNA
En Francia se establecieron
diversos campos de
concentración para los
refugiados españoles,
especialmente en el sur,
cercanos a la frontera.
Campo de Gurs
Campo de Argelès-sur-Mer
Campos de Saint-Cyprien y
Barcarès
Campo de Septfonds
Campo de Rivesaltes
Campo de Vernet d’Ariège
Elisabeth Eidenbenz funda la Maternidad en
1939 para atender a los niños y a las madres
parturientas refugiadas en los campos de
concentración franceses para españoles.
Atenderá al nacimiento de 400 niños.
La Maternidad atenderá también a madres y
niños judíos y gitanos (alrededor de 200)
huidos de la persecución nazi.
La Gestapo cerrará la Maternidad en 1944.
Su labor no fue conocida
ni reconocida hasta 2002.
En 2004, el edificio que albergó
la maternidad fue adquirido
por el Ayuntamiento de Elne,
para preservar su memoria y
para desarrollar acciones de
voluntariado para niños
afectados por los conflictos
bélicos.
(las investigaciones llevadas a cabo
en España sobre la trayectoria de la
Maternidad de Elne, en ALTED
VIGIL, Alicia y FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ, Dolores (Eds.) (2014),
Tiempos de exilio y solidaridad: la
Maternidad Suiza de Elna
(1939-1944), Madrid, UNED)
Régimen franquista [1936-1975]
- La posguerra
• Tras las Guerra, el régimen franquista impulsó
una forma de acción asistencial, derivada de las
exigencias bélicas y de las necesidades de control
y orden social.
• El Auxilio Social (1936), fundado por Mercedes
Sanz Bachiller, pasó a ser controlado por el
partido único, Falange Española, ejerciendo
funciones asistenciales en plena guerra, y de
manera paralela a la construcción de la
administración estatal.
• En la postguerra se mantienen los bajos niveles de protección social
existente (ligados a exigencias de supervivencia y control social) a
través del Auxilio Social, los Seguros Sociales y las Obras Sociales del
Movimiento y de la Organización Sindical.
• El AUXILIO SOCIAL, que había surgido con carácter provisional para
atención directa a los menores y sus familias durante la guerra, se
consolidó en el organigrama del nuevo régimen como prestadora de
servicios de asistencia social de manera permanente, controlado por
Sección Femenina de Falange. Pese a sus limitaciones, suponía la
institucionalización de la beneficencia pública (1940) siendo sus
competencias:
1.prestación de asistencia benéfica,
2.suministro de los bienes de subsistencia básicos,
3.atención a los sociales a los indigentes de carácter permanente o
temporal;
4.creación de establecimientos para atender y educar a los huérfanos, a
embarazadas y parturientas,
5.emprender, como delegación del Estado, diversas acciones benéficas.
Otras medidas adoptadas fueron:
• Creación de la Dirección
General de Beneficencia y
Obras Sociales (1939).
• medidas como el Subsidio
familiar (1936).
• los Economatos empresariales.
• o la preferencia en la
colocación laboral de padres de
familia numerosa.
La acción social durante el franquismo no tuvo un modelo
homogéneo. Junto a la acción pública, compuesta por un
entramado de instituciones de la administración del
Estado y del movimiento nacional y su sindicato vertical,
tuvo un papel muy importante la acción privada mercantil,
la voluntaria y la de la Iglesia católica (ONCE, Cruz Roja,
Cáritas…).
Pese a su falta de homogeneidad, en el desarrollo de la
acción social durante el franquismo se pueden distinguir
dos etapas:
1) 1939-59: entre el final de la guerra civil y plan de
estabilización, la beneficencia dependerá del Estado.
2) 1959-75: Asistencia social.
1) 1939-59: entre el final de la guerra civil y plan de
estabilización, la beneficencia dependerá del Estado:
La intervención social es concebida de un modo residual,
tanto en su organización como en su financiación, basada
fundamentalmente en la caridad, o los impuestos indirectos
sobre espectáculos, ocio, etc.
La acción benéfica del Estado estará centralizada en el
Ministerio de la Gobernación, a través de la Dirección
General de Beneficencia y Obras Sociales, el Fondo de
Protección Benéfico-Social y el Auxilio Social, que, como
ya se ha señalado, pasará a manos de Falange, funcionando
como una beneficencia paralela y politizada [posteriormente
pasaría a ser el Instituto Nacional de Asistencia Social
(INAS)].
El centralismo franquista ejercerá un fuerte control
sobre las instituciones benéficas de la Administración
Local integradas en las Diputaciones y los Ayuntamientos
cuya acción, lejos de una intervención local-comunitaria,
tenderá a la institucionalización, control y represión según
los casos.
El sistema de Seguros Sociales aparecerá de forma
imprecisa, y con las restricciones políticas de la dictadura, a
través del establecimiento de un régimen de subsidios
familiares (1938), la reorganización del subsidio de
ancianidad (1939), la ley de Mutualidades Laborales (1947)
y la reorganización del seguro de accidentes de trabajo
(1956).
• 2) 1959-75: Asistencia Social:
A finales de los años cincuenta cambia el carácter totalitario y autárquico
del régimen franquista hacia formas autoritario-tecnocráticas, y de
liberalización y racionalización económica, dados los cambios
sociales, económicos y culturales que se estaban produciendo en
España, fruto del incipiente proceso industrializador y modernizador,
que eran difíciles de conciliar con el espíritu del franquismo de la
posguerra.
Este contexto desarrollista sirvió como intento de legitimación política,
económica y social del sistema que tenía que dar un impulso a la
Política Social y ampliar la protección social si quería hacer creíbles
los principios de “solidaridad entre los objetivos económicos y
sociales” y “redistribución de la renta nacional” característicos de un
modelo económico racional y tecnocrático. Estos cambios darán lugar
a la creación de los Fondos Nacionales por Ley 21 Julio 1960,
constituidos para distintos sectores como el de Protección al Trabajo,
de Igualdad de Oportunidades, y, desde el punto de vista de la
asistencia el más importante, el Fondo Nacional de Asistencia Social
(FONAS).
El Fondo Nacional de Asistencia Social
ejercerá un papel sustitutorio de la Seguridad
Social en los casos de personas necesitadas que
no tenían protección de esta, pero su acción se
limita casi exclusivamente a prestaciones
económicas sin desarrollar aún un sistema de
servicios sociales. Junto a esta estructura
coexistirá el sistema de Seguridad Social (cuyo
germen fue el Instituto Nacional de Previsión),
regulado por la Ley de Bases de 28 de
Diciembre de 1963 y su texto articulado de abril
de 1966.
La creación de la Seguridad Social fue un intento de articular todos los seguros
sociales existentes y la cobertura del momento se estructuraba en dos
modalidades:
a) protección básica, que incluía las prestaciones económicas y sanitarias
correspondientes a contingencias como enfermedad, accidente, invalidez,
desempleo, jubilación , viudedad...
b) protección complementaria a través de los Servicios Sociales y Asistencia
Social de la Seguridad Social. Esta última constituía un mecanismo de
cobertura para situaciones de emergencia o necesidad especiales, mientras que
los Servicios Sociales (es la primera vez que aparece este término en la
legislación social española) eran entendidos como prestaciones técnicas
fundamentalmente orientadas para las áreas de rehabilitación de
minusválidos, seguridad e higiene en el trabajo o medicina preventiva,
destacando que ya si comportan, por primera vez en la legislación franquista, un
derecho por parte de los beneficiarios.
Como ya se ha dicho, durante el franquismo hay un complejo
entramado de instituciones que desarrollaron su intervención de
modo paralelo al Estado, tanto desde la iniciativa privada como
desde lo podría denominarse “para-gubernamental”, entre las
que cabe destacar las Obras Sociales del Movimiento y las Obras
Sociales Sindicales mediante la Sección Femenina, la OJE
(Organización Juvenil Española), Obra Sindical 18 de Julio, Obra
Sindical de Educación y Descanso, todas ellas caracterizadas por
su fuerte carga ideologizante, discriminatoria y paternalista.
Del lado de la iniciativa privada hay una clara tendencia a
fomentar la creación de centros especializadas de carácter
cerrado, en muchos casos de mano de órdenes religiosas o
fundaciones caritativo-benéficas, y en otros con carácter
puramente mercantil.
Paralelamente se van desarrollando experiencias que se van alejando de la
estructura del régimen franquista, como la de CARITAS, que a finales de los
años 50’ se estaba dedicando, entre otras cosas, a canalizar la Ayuda Social
Americana con un marcado carácter asistencialista, y comienza a cuestionarse su
papel, los métodos de trabajo, la falta perspectiva globalizadora y la ignorancia
de los aspectos sociales de los problemas.
Por ello organiza el Plan CCB (Comunicación Cristiana de Bienes), la Sección
Social de Cáritas -con el apoyo del Centro de Sociología Aplicada fomentando la
investigación sobre la realidad social- y se funda la Revista Documentación
Social (que se convierte en un referente indispensable para quienes trabajan y
estudian en el campo de las Ciencias Sociales y concretamente de la intervención
social). Ya en 1959 esta revista publica en su número dos un monográfico sobre
los “Centros Sociales”.
También en esos años, Caritas promoverá la formación en la atención social,
tanto de los profesionales como de los voluntarios, impulsando la creación de
una escuela de Asistentes Sociales (1958).
Pese a esas experiencias, desde el punto de vista formal, al terminar el
franquismo, a pesar de que exista el término Servicios Sociales, la realidad está
dominada por la existencia de instituciones de beneficencia, asistencia u otras
formas de protección social peculiares, que no pueden calificarse aún como un
sistema de Servicios Sociales.
El modelo de acción social al inicio de la TRANSICIÓN política a la
democracia se puede caracterizar por:
-Predominio del carácter y la orientación benéfica: se prestan servicios y
prestaciones de carácter graciable; las relaciones están marcadas por la asimetría
y el espíritu asistencial por lo que la orientación y la información personal son
secundarias.
-Espíritu paternalista y compasivo, cuando no excesivamente directivo con
escasa o nula participación de los ciudadanos en la resolución de sus problemas.
-Se sustenta la idea de ayuda individual y una fuerte tendencia hacia la
especialización, por consiguiente el modelo de trabajo es casi exclusivamente el
de casos sin cubrirse la necesidad básica de informar y facilitar el acceso a los
recursos.
- Ausencia de orientación preventiva y de apoyo a la autonomía
personal: respuestas institucionales estereotipadas, poco innovadoras
y que no tienden a reforzar la utilización de recursos personales ni de
la autonomía personal desaprovechándose así las posibilidades de
acción educativa y preventiva.
- Gestión burocrática y falta de vinculación con la vida
comunitaria: servicios públicos fuertemente burocratizados,
organizados “desde arriba” sin la participación de los diferentes
grupos sociales implicados y sin un estudio de necesidades específico
para cada zona y de cada colectivo.
- Ausencia de una consideración técnica de los problemas
sustituida por lo general por criterios de buena voluntad; escasa
formación y falta de reconocimiento social de los profesionales que
trabajan en este campo .
- Predominio de los centros privados como consecuencia de la
inhibición en muchos casos de la iniciativa pública reinando la
duplicidad de tareas y la descoordinación entre ellos y con la
administración pública.
- Descoordinación, falta de planificación y estructuración del
sistema público debido a la pluralidad de centros y la inoperante
distribución de competencias. Así mismo, inexistencia de
coordinación con el sector privado y voluntario.
- Financiación marginal: las prestaciones no son consideradas como
un derecho y de ahí su financiación y en definitiva la percepción
general del sistema como residual.
La entrada en vigor de la LEY DE ASOCIACIONES de 1964
proporcionará unas bases mínimas para poder iniciar el desarrollo de
la acción social desde el TERCER SECTOR, que contribuirá desde
el punto de vista social y cultural al cambio democrático.
El proceso de transición política a la democracia vino acompañado de
un crecimiento sin precedentes de las demandas sociales, fruto de la
propia expectación del cambio político, de las necesidades generadas
por los cambios demográficos y de la creciente crisis económica.
El crecimiento de los gastos sociales fue un elemento de legitimación
política, que arrancó sobre todo en Educación y Sanidad (iniciado ya
en el final del franquismo) y más tardíamente en Servicios Sociales
(inicio de los 80).
El cambio en el sistema de financiación será decisorio para el
desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales junto con el
establecimiento del marco legislativo y de una estructura
administrativa adecuada .
Las primeras reformas administrativas destacables durante la
transición se llevan a cabo ya en 1977. El R.D. 736/1977 de 15
de Abril establece la unificación de competencias de la
Administración central en en materia de Acción Social en el
Ministerio de Trabajo. Se crea, dependiendo de él, la Dirección
General de Asistencia y Servicios Sociales integrando las
anteriores de Asistencia Social (antes Ministerio de Gobernación)
y de Servicios Sociales (antes Ministerio de Trabajo). De este
modo se soluciona la duplicidad administrativa y también en el
plano simbólico se desvincula la Acción Social del Ministerio de
Gobernación.
En Noviembre de 1978 el Real Decreto de gestión Institucional de la
Seguridad Social, la Salud y el Empleo, indica en su exposición de
motivos que “el estado se reintegra de funciones que había asumido
la Seguridad Social y que no son propias de la misma, tales como las
referidas a empleo, educación y servicios sociales, más propias de un
concepto de servicios público que no del delimitado acotamiento de
prestaciones de la Seguridad Social”. Esto supuso la creación del
Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), para la
gestión de servicios complementarios de las prestaciones del
sistema de seguridad social, y que asume la asistencia a
pensionistas y la recuperación y rehabilitación de discapacitados
físicos y psíquicos.
También se trasfiere de la Seguridad Social a la Administración del
Estado el Servicio de Empleo y Acción Formativa, convirtiéndose en
el Instituto Nacional de Empleo-INEM, organismo autónomo del
Ministerio de Trabajo, el Servicio de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, pasa también a organismo autónomo de ese Ministerio
denominándose Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y el
Servicio de Universidades Laborales se integra en el Instituto
Nacional de Enseñanzas Integradas, organismo autónomo del
Ministerio de Educación.
Las repercusiones de esta reforma fueron muy significativas
especialmente por que estos tres servicios se universalizan; al pasar
de la financiación de Seguridad Social a la del Estado se
convierten en servicios públicos estatales para todos los
ciudadanos.
Otra reforma fundamental de fuerte significado político fue la
supresión del Movimiento Nacional y la Organización Sindical
franquista con la disolución de sus instituciones benéfico-
asistenciales transfiriéndose a la Administración Pública algunas de
las áreas que cubría el Movimiento como Juventud (al suprimirse la
OJE) o Mujer ( antes Sección Femenina) y que posteriormente se
convertirán en los Institutos de la Juventud y de la Mujer.
A partir de este momento se va a producir un profundo
replanteamiento de la política de asistencia social y un acelerado
cambio en la concepción del modelo de Servicios Sociales que se
quiere construir y que tendrá su legitimación legal en el posterior
desarrollo normativo, pero también su legitimación social en la
expresión de las demandas ciudadanas y profesionales
manifestadas especialmente en los ayuntamientos democráticos.
11.3. El trabajo social en la España contemporánea:
siglos XIX y XX.
No existen investigaciones sobre el desarrollo y ejercicio de la labor y de la
profesión de atención social durante el siglo XIX en España, aunque si hay que
destacar la extraordinaria aportación de CONCEPCIÓN ARENAL en todos los
ámbitos sociales, tanto en el de su extensa obra escrita como en el ejercicio de su
labor social como visitadora de cárceles, entre otras cosas (ver en el TEMA 8).
En todo caso, la profesionalización del trabajo social es tardía, y hay que situarla
a partir del proceso democratizador del siglo XX.
Las causas de la tardanza en el desarrollo del Trabajo social en España se
pueden resumir en:
a) la preeminencia y persistencia de las formas caritativas de asistencia
social,
b) la existencia de amplias redes sociales y familiares de ayuda mutua,
c) la industrialización y modernización social tardía en España durante el
siglo XIX, y principios del siglo XX.
Joan Planella: La nena obrera (1882)
Joaquín Sorolla: Trata de Blancas (1894)
El desarrollo del Trabajo social en España hay que situarlo
en el siglo XX, haciendo su aparición definitiva de
manera paralela al proceso de creación de Estado de
Bienestar, a la democratización política (años 70’-80’) y
la consiguiente institucionalización del sistema de los
Servicios sociales.
Como en otros países, sus origen se hallan en la formación
como actividad profesional vinculada a la resolución
directa de problemas sociales, aunque por bastante tiempo
limitada a un marco normativo residual dentro de la
Beneficencia pública o la acción social caritativa.
En pleno desarrollo de la Beneficencia privada, con más de 11.000 fundaciones
hacia 1922, comenzó el lento desarrollo de la Asistencia social como
profesión.
Durante el régimen de la Restauración, en 1908 se fundó la primera organización
dedicada a la asistencia social en Cataluña, la Acción social popular, que
finalmente desapareció en 1916.
En 1929 tuvo lugar el primer Congreso nacional de Beneficencia, donde se
apostó por la sistematización de la acción profesional, dentro de las
coordenadas del modelo social católico.
Durante ese periodo, que se contextualiza en la dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930) se crean las Escuelas sociales, destinadas a formar especialistas
en la regulación corporativa y profesional de las relaciones laborales en
España. Las primeras escuelas se fundaron en Madrid (1925), Barcelona,
Granada y Zaragoza (1929). Sevilla (1930), pero estas escuelas no abordan las
tareas de la asistencia social, salvo las relacionadas con las cuestiones
laborales.
A nivel profesional su nacimiento se puede situar en la creación en Barcelona,
hacia 1932, de la primera Escuela de Asistencia social para la mujer, a
imagen y semejanza de las Escuelas católicas belgas en un intento de
profesionalizar la asistencia caritativa. Fundada por Raúl Roviralta, médico y
Consejero de Asistencia social de la Generalitat de Catalunya durante la II
República, con la colaboración de Antonia Farreras, secretaria del comité
feminista de reformas sociales. Su primera directora, Anna Mª Llatas
d’Agustí, fue a formarse en las escuelas de Suiza y Bruselas, donde ya estaban
implantadas.
A nivel organizativo se creó con la Oficina Central de Información y
ordenación de la Asistencia Pública (1934), a los que se unieron los
programas de medicina social impulsados por la Dirección General de
Sanidad (1932-1933) o el proyecto de unificación de los seguros de
protección socio-laboral (1936).
A nivel teórico, la primera obra que trata la cuestión se publica en 1937 –en
plena guerra civil, y en zona nacional-, ensayo del Dr. Raúl Roviralta, que
llevaba por título: Los problemas de la Asistencia social en la España
nueva, en la que aborda la evolución de la labor de asistencia social en España
y en otros países, así como la forma de organizarla académica y
profesionalmente y la metodología que debe seguirse para ejercerla.
Tras la guerra, como otras instituciones, la Escuela de Barcelona pasará a
constituirse como Escuela Católica de Enseñanza Social, pasando a estar
bajo el organigrama de Acción Católica y Sección Femenina de Falange, que
en 1939 habían fundado otra Escuela de Asistentes sociales en Madrid.
En 1939 se había fundado en Madrid la segunda Escuela de Asistentes sociales
en Madrid, pero hasta 1957 no habrá un desarrollo ni profesional ni
académico
Como otros estudios y profesiones, el trabajo social se vio afectado por la
situación de violencia política y autarquía económica que dominaba el
franquismo en una larga posguerra. El carácter centralizador del
régimen, junto con la dispersa y escasa fundamentación legislativa sobre
la asistencia social, solo permitió la apertura de dos escuelas en Madrid y
tres en Barcelona. No obstante, la apertura del régimen en los años 50’
permitirá la visita de profesionales de otros países en ese década, que
aportarán a los españoles nuevos conocimientos para el desarrollo y
ejercicio de la profesión.
En 1957 se da inicio a las Escuelas de Asistentes Sociales, orientadas a
dotar de un perfil técnico a los profesionales de la caridad y la
beneficencia pública, bien nacidas como Escuelas Sociales del
Ministerio de Trabajo, bien establecidas como Escuelas de la Iglesia del
Servicio Social o Escuelas de la Sección femenina.
a)Estas escuelas que se fueron distribuyendo por todo el país, con el
impacto del “desarrollismo” llegando hasta 42 a finales de 1970.
b)Nacían, pues, en una nueva etapa de desarrollo económico y social
aunque no político, que develaba problemas sociales emergentes
surgidos del éxodo rural hacia las ciudades, el enorme desarrollo de las
ciudades sin un paralelo crecimiento de los servicios e infraestructuras
necesarias para asumirlo, o nuevas formas de pobreza en los
extrarradios urbanos.
A finales de los 50’ aparecen publicaciones y estudios en
los que se recogen cuestiones sobre la profesión, como:
• Las revistas Documentación social (1957) y Treball
social (1968).
• Los estudios impulsados por la FEEISS (Federación
Española de Escuelas de la Iglesia de Servicio social),
por el Instituto de sociología aplicada (Fundación
Foessa).
• Las obras de autores como Colomer, Estruch y Güell y
Vázquez, comenzarán a establecer un cuerpo teórico
sistemático para la disciplina, que acabará por
sistematizar el primer catedrático de Trabajo social en
España, Manuel Moix Martínez.
• Junto con una única Escuela oficial en
Madrid (1967), los encargados de estas
Escuelas fueron, principalmente la Iglesia
Católica (Obispados, Arzobispados, Cáritas
Nacional, etc.) que estableció 30 escuelas (de
donde nació la FEEISS, Federación Española
de Escuelas de la Iglesia de Servicio Social), la
Sección Femenina promovió 5 escuelas y
diversos Organismos independientes (Cajas
de Ahorros, Cruz Roja, Diputaciones
Provinciales, Sindicatos etc.) desarrollaron
12.
Estos estudios dependían académicamente de la única Escuela Oficial de
Asistentes Sociales existente en España -en Madrid-.
En 1964 se reconoce por primera vez los estudios de asistente social en
España.
Para ingresar en estos estudios era requisito principal en posesión del título de
Bachiller Superior, ser Maestro de Enseñanza Primaria, Ayudante Técnico
Sanitario, Perito de cualquier especialidad, o los Graduados Sociales.
Los estudios no durarían menos de tres años, y los planes de estudio
combinarían la formación teórica-técnica (siendo materias fundamentales
Sociología, Psicología, Religión y Moral, y necesarias sanitaria, jurídica y
económica) y práctica (así como, inicialmente, las asignaturas de Formación
del Espíritu Nacional y Educación Física).
Para terminarlos se debía superar una prueba de reválida ante un tribunal
designado por el Ministerio de Educación Nacional y del que formarán parte
representantes del Profesorado de la escuela correspondiente.
En 1974, se publicó el Decreto donde se mencionaban por primera vez los
estudios de Asistente Social, pero todas las escuelas se negaron a esta
regulación, apostando por su consideración de titulación universitaria.
En este punto cabe destacar el perfil profesional eminentemente “femenino”
que se consolidó en esta época. La mujer se convirtió en la protagonista del
cambio y de la profesión, siempre desde las coordenadas siguientes: “aunque
no trabajes profesionalmente, la carrera te será de gran utilidad para: tu futura
actuación en la vida social y en el hogar; desarrollar y valorizar tus cualidades
femeninas, llenar tu vida de interés humano y fecundidad apostólica”(Molina
Sánchez, 1992: 145-146).
Identidad profesional que se tradujo en el nacimiento de la FEDAAS
(Federación Española de Asociaciones de Asistentes Sociales), a partir de las
primeras Asociaciones provinciales de Asistentes Sociales constituidas en los
años 60’.
De manera paralela seguía funcionando la institución de beneficencia pública
“Auxilio Social”, que pasó a llamarse Instituto Nacional de Auxilio Social
en 1973, y finalmente se denominó como Instituto Nacional de Asistencia
Social desde 1974 (siendo suprimido en 1985).
• La implantación del Sistema de servicios sociales en
la administración local y autonómica (enmarcado en
el Plan Concertado para el desarrollo de
prestaciones básicas de Servicios sociales), a partir
del momento en el que el paradigma del Bienestar
social fue reflejado en el plano jurídico, político y
administrativo del Estado democrático y social
español (Constitución de 1978).
• El Trabajo social definirá corporativamente su
profesión gracias a la labor del Consejo General de
Colegios oficiales en Trabajo social, y a la función
formativa de las Escuelas universitarias de Trabajo
social.
A medio camino del final del franquismo y el inicio de la
democracia parlamentaria, se dio una etapa de estabilización
técnica y perspectiva científica (1970-1980):
a)caracterizada por la definición del proceso metodológico de la
profesión en el II Congreso Nacional de Asistentes Sociales,
celebrado en Madrid en 1972. En él se debatió sobre la identidad
de los asistentes sociales y la formación permanente de los mismos
en dos vías: una “sociológica” dirigida al papel de los
movimientos sociales y de la acción comunitaria, una
“psicológica” centrada en los problemas individuales y
familiares.
b)El Seminario de metodología de la FEISS (1971) propuso El
método básico de trabajo social.
c) La influencia del modelo latinoamericano de la
“reconceptualización” y del concepto comunitario de
Marchioni, provocaron un amplio cuestionamiento de las
metodologías tradicionales, basada en acciones asistenciales
paliativas sobre los efectos de los problemas sociales, y se
reivindicara una acción social preventiva, con intervenciones sobre
las causas de los mismos.
11.4. El trabajo social en la España actual.
Configuración académica y profesional.
La instauración del sistema democrático-
parlamentario en España entre 1977 y 1978 supuso
una sustancial transformación de la Política Social
bajo tres grandes axiomas de desarrollo:
a)la constitucionalización de los derechos sociales,
b) la institucionalización de los Servicios sociales.
c) la consolidación del Trabajo social.
• Se fue construyendo el moderno Estado del
Bienestar español desde una singular posición como
“Política Social Latina” o “vía mediterránea del
Bienestar”.
a) La constitucionalización de los Derechos Sociales.
• La Constitución española (CE) de 1978 reconoció una serie de
“derechos sociales” entendidos como una serie facultades
reconocidas al ciudadano por el ordenamiento jurídico-político, que
permiten imponer al Estado y al resto de los individuos la realización
de un determinado comportamiento activo, o pasivo.
• Formulados como “derechos subjetivos”, aparecen como principios
o normas políticas ante existe la imposibilidad material de satisfacer
toda pretensión que la comunidad establezca que debe ser
garantizada por el Estado. Por ello, algunos derechos sociales, en
especial los de prestación, están formulados como si otorgasen
derechos subjetivos, como el artículo 47 (vivienda digna).
• Así nos encontramos con una serie de derechos que delimitaban el
contenido del Estado del Bienestar español, y que como señalaba
el art. 9 de la CE: “corresponde a los Poderes Públicos
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”.
Los derechos sociales reconocidos por la CE adoptan todas las distintas
formulaciones: existen derechos eminentemente de prestación, normas
programáticas, garantías institucionales, y normas de organización.
Derecho a la educación (art. 27).
Derecho de sindicación (art. 28.1) y Derecho a la huelga (art. 28.2).
Derecho al Trabajo (35.1).
Derecho a la negociación colectiva (art. 37.1).
Derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el
extranjero (art.42).
Derecho a adecuadas condiciones de trabajo del artículo (art. 40.2).
Derecho a la seguridad social (art.41).
Derecho a la protección de la salud (art. 43.1).
Derecho a la cultura (44.1)
Derecho a un medio ambiente adecuado del artículo 45.1
Derecho a una vivienda digna reconocido por el artículo 47
Derechos de la juventud (art. 48), los de los disminuidos (art. 49), y de las
personas de la tercera edad del artículo (art. 50).
Categorías que nos ilustran de esa “vía mediterránea”y que se han
concretado en los siguientes recursos:
Seguridad Social: prestaciones ante contingencias sociales que implican la
pérdida de recursos derivada de la jubilación, la suspensión temporal de
trabajo derivadas de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo) o
para la Supervivencia (viudedad, orfandad).
Políticas de empleo: políticas activas (formación a desempleados,
bonificaciones a la contratación) o pasivas (prestaciones económicas por
pérdida de empleo).
Atención Sanitaria Salud laboral, ambiental y pública: gasto realizado
para conservar, reponer o mejorar la salud cualquiera que sea el origen de la
pérdida de salud, bien a través de la acción asistencia directa, de
prestaciones económicas contributivas).
Educación: sistema de escolarización gratuita o subvencionada, ayudas a la
escolarización.
Políticas Familiares y Servicios Sociales.
Vejez: pensiones de todo tipo percibidas a partir de la edad de jubilación y
servicios sociales específicos para personas mayores de 65 años.
→→→→
Familia e Infancia: prestaciones económicas y servicios sociales de ayuda a los
hogares; prestaciones de todo tipo, salvo educativas, por hijo; prestaciones
por motivo de maternidad.
Discapacidad: ayudas económicas directas e indirectas, pensiones, servicios
de dependencia, sensibilización social con el objetivo de la protección en
situaciones de incapacidad permanente o de una duración prolongada o para
personas con discapacidad física, psíquica y sensorial.
Vivienda: ayudas para hacer frente a los costes de alojamiento siempre que
sean por escasez de recursos económicos del beneficiario; quedan excluidas
las transferencias de capital y las destinadas a la inversión.
Exclusión Social (prestaciones económicas o de servicios sociales destinadas a
la lucha contra la exclusión social, siempre que no estén incluidas en otro
apartado).
Políticas Fiscales y de Renta: políticas económicas de la Administración
central en la redistribución de recursos, transferencias de rentas e impulso de
sectores productivos, y de la Administración regional a nivel no contributivo y
asistencial.
Inmigración: políticas activas de integración social, programas de formación
ocupacional, campañas de sensibilización ciudadana.
Políticas de igualdad: planes políticos en las diversas administraciones de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mediante el fomento de
la conciliación laboral-familiar, de la paridad institucional, de la igualdad de
ingresos.
b) La institucionalización de los Servicios sociales
La Constitución de 1978 marcó el inicio del proceso de
institucionalización de los servicios sociales en la España
democrática.
Definía la asistencia social como una competencia exclusiva de
las comunidades autónomas (aunque no se definía de manera
expresa su contenido), mientras los poderes relativos a la
legislación básica y el régimen económico del sistema de seguridad
social quedaron atribuidos al estado central.
Sobre este principio constitucional, las comunidades autónomas
fueron desarrollando en sus estatutos de autonomía las líneas
maestras del sistema público de las “Políticas sociales del
Bienestar”, en función del número de servicios y funciones en
las áreas de asistencia social, servicios sociales, desarrollo
comunitario y atención primaria, y promoción social.
En dichas normas quedaron excluidas ciertas competencias del
Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO).
• Pero será durante el proceso de aprobación de las leyes
autonómicas de Servicios Sociales (durante la etapa
1982-1993) cuando quede completo el sistema,
superando una visión “residual” de la Asistencia
Social, por una integral y universalista de los
Servicios Sociales.
• Éstos pretendían comprender todos posibles los
servicios públicos del bienestar, con acceso abierto y
sin discriminación para los ciudadanos de sus
respectivas comunidades, limitando ciertamente la
participación de la producción subsidiaria de servicios
sociales por parte de las organizaciones no lucrativas,
de la iniciativa social o del Tercer Sector, las cuales
participaron siendo subsidiadas por los poderes
públicos autonómicos.
El marco finalmente consolidado se caracterizó:
• por la universalización y aproximación de los Servicios Sociales a la
ciudadanía;
• por la burocratización estatal casi absoluta de su gestión, aplicación y
evolución;
• por la competencia sobre los mismos de comunidades autónomas y
municipios.
En 1987 se dio un acuerdo entre los tres niveles de la Administración pública
sobre los Servicios Sociales, que se plasmó en la aprobación del Plan
Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de
las Corporaciones Locales, que aspiraba a la cooperación intergubernamental
en el desarrollo de los Servicios Sociales de atención primaria, que abarcaban
las áreas de:
a) información y asesoramiento;
b) servicios sociales de día para discapacitados y mayores;
c) centro de acogida para mujeres maltratadas, madres solteras, huérfanos o
menores maltratados y centro para transeúntes;
d) prevención e integración social.
A finales de 2006 fue aprobada la llamada “Ley de Dependencia” (Ley
39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia y a las familias de España).
• Esta norma ponía las bases para la construcción de un Sistema nacional
de atención a la dependencia (SAAD) desde la conceptualización de la
“dependencia” como derecho subjetivo, y la universalización de
servicios y prestaciones a los que tienen derecho todos los ciudadanos
españoles que no pueden valerse por sí mismos por encontrarse en esta
situación.
• Entendido como “el cuarto pilar del Estado de Bienestar”, la
administración pública se responsabilizaba del reconocimiento y
atención de las situaciones de dependencia, de la financiación y gestión
de los procesos de asistencia, y del cumplimiento del objetivo esencia de
promover la autonomía personal de las personas dependientes y de sus
cuidadores (que cumplan con los requisitos marcados por la Ley).
c) La consolidación del Trabajo social: identidad
profesional y estatuto académico.
A partir de 1981 se abrió una etapa que se podría definir, quizás, como la fase de
institucionalización académica del Trabajo social (1981-1992).
• El Trabajo social se consolidó como titulación académica mediante la
incorporación de los estudios de Asistente Social al ámbito universitario y la
conversión de las Escuelas de asistente social en Escuelas Universitarias.
• El primer paso fue la adscripción: la incorporación de los estudios de Asistentes
Sociales a la Universidad, convirtiéndose las Escuelas existentes en toda España
en Escuelas Universitarias de Trabajo Social. El segundo fue la integración en
sus respectivas universidades de referencia, bien a través de la integración
plena o manteniendo la adscripción.
En este sentido, el Consejo de Universidades de España (1988) definió el trabajo social como la
“disciplina que en el conjunto de todos los saberes, se ocupa de la teoría y de la acción social que
interviene en el desarrollo e incremento del bienestar social y calidad de vida implicando en ello al
individuo, grupo y comunidad así como a las instituciones y servicios relacionados con diversas áreas
de Bienestar Social y Servicios Sociales. Constituye su objetivo las condiciones sociales que dificultan
el desarrollo global de la persona y de la comunidad” (Doménech 1989).
• A nivel profesional surgen los Colegios Profesionales de Diplomados en Trabajo
Social y Asistentes Sociales en 1982. Nacen como corporaciones privadas de
Derecho público de carácter representativo de la profesión, amparado por la Ley
y reconocido por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fines. Dentro de su labor colegial, destacó la
labor de difusión de la profesión a nivel teórico y metodológico, en especial a
través de sus Congresos periódicos (1996).
• A nivel teórico-metodológico, el Trabajo social dio un paso adelante con objeto
de la integración plena de la profesión en el marco general de la Política social, y
en el sistema público de Servicios sociales (generales y específicos). A nivel
académico, tras la consolidación institucional y académica del Trabajo social en
España, el VII Congreso Estatal de Trabajadores Sociales en Barcelona (1992),
planteó la necesidad de que la disciplina fuera considerada básica en la
planificación y organización de las políticas sociales.
• A nivel académico, se llegó a reivindicar la Licenciatura en Trabajo social, con dos
intentos infructuosos liderados por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Diplomados en Trabajo Social (1998 y 2000), que finalmente se consiguió con la
implantación del Grado en Trabajo Social en 2008 (dentro del Espacio europeo de
Educación superior, EEES).
PREGUNTAS/REFLEXIONES:
- LA ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA.
- ESTADO DE BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA.
- LA ASISTENCIA SOCIAL EN ESPAÑA DURANTE LA II REPÚBLICA Y LA GUERRA
CIVIL.
- LA ASISTENCIA SOCIAL EN ESPAÑA DURANTE EL FRANQUISMO.
- LOS ORÍGINES DEL TRABAJO SOCIAL EN ESPAÑA.
- EL DESARROLLO DEL TRABAJO SOCIAL EN ESPAÑA.
- LA CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN ESPAÑA
FUENTES LITERARIAS:
IZQUIERDO CHAPARRO, Rosario (2013), Diario de campo, Madrid, Caballo de Troya.
BIBLIOGRAFÍA
Matos-Silveira, Rosana (2013), Trabajo social en España: contextos históricos,
singularidades y desafíos actuales, Revista Katálysis, vol. 16, pp. 101-109.
Maza Zorrilla, Elena (1999), Pobreza y beneficencia en la España contemporánea,
Barcelona, Ariel.
También podría gustarte
- Algunos Precursores Del Trabajo SocialDocumento10 páginasAlgunos Precursores Del Trabajo SocialMayk MCHAún no hay calificaciones
- EDAD Contemporánea y Precursores DeTSDocumento26 páginasEDAD Contemporánea y Precursores DeTSclaudialopezc156850% (2)
- Linea Del Tiempo de Trabajo Social (Historia)Documento5 páginasLinea Del Tiempo de Trabajo Social (Historia)Mari Polania75% (4)
- Resúmenes T1-8Documento22 páginasResúmenes T1-8Laura Espinosa RodríguezAún no hay calificaciones
- Portafolio Linea Del Tiempo de La Pobreza Exclusion y Politicas Sociales de ChileDocumento9 páginasPortafolio Linea Del Tiempo de La Pobreza Exclusion y Politicas Sociales de Chileconstanzacarrasco2003Aún no hay calificaciones
- Los Orígenes de La Beneficencia. Humanismo Cristiano, Derecho de Pobres y Estado Liberal.Documento19 páginasLos Orígenes de La Beneficencia. Humanismo Cristiano, Derecho de Pobres y Estado Liberal.exmeridianusluxAún no hay calificaciones
- Esquema Oficial Introducción A Servicios Sociales UNEDDocumento41 páginasEsquema Oficial Introducción A Servicios Sociales UNEDElaia Garcia DuranAún no hay calificaciones
- 258731431-Capitulo 3Documento5 páginas258731431-Capitulo 3Jm JmAún no hay calificaciones
- Historia de La Acción SocialDocumento14 páginasHistoria de La Acción SocialLucía Pazos BernalAún no hay calificaciones
- Hes Tema 3Documento24 páginasHes Tema 3Sofia ValenzuelaAún no hay calificaciones
- wuolah-free-examen-Servicios-SocialesDocumento8 páginaswuolah-free-examen-Servicios-SocialespokoAún no hay calificaciones
- Personajes Trabajo SocialDocumento6 páginasPersonajes Trabajo SocialSonia PapamijaAún no hay calificaciones
- Resumen Introducción A Los Servicios Sociales 1ºDocumento65 páginasResumen Introducción A Los Servicios Sociales 1ºVeronica Huertas SmolisAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento4 páginasUntitledPALOMA CECILIA ASTUDILLOAún no hay calificaciones
- Tema 1 El Hecho Social de La Pobreza en El Siglo XVLDocumento7 páginasTema 1 El Hecho Social de La Pobreza en El Siglo XVLrinkonetyAún no hay calificaciones
- Unidad 3 ContextoDocumento18 páginasUnidad 3 ContextoMaría Belén Moreno PérezAún no hay calificaciones
- Congreso de La AsociaciónDocumento14 páginasCongreso de La AsociaciónMeng ZheAún no hay calificaciones
- Tema 1 Trabajo SocialDocumento5 páginasTema 1 Trabajo SocialAna PinazoAún no hay calificaciones
- Segunda Política Social en EspañaDocumento4 páginasSegunda Política Social en EspañaJordi CamposAún no hay calificaciones
- Precursores de Trabajo SocialDocumento10 páginasPrecursores de Trabajo SocialMinyeli EscobarAún no hay calificaciones
- La Reclusión de La AlteridadDocumento12 páginasLa Reclusión de La AlteridadFrancesc Calvo OrtegaAún no hay calificaciones
- Historia Del Trabajo Social (1) - 081751Documento33 páginasHistoria Del Trabajo Social (1) - 081751Airam de JesusAún no hay calificaciones
- Apuntes de Introducción A Los SS - SSDocumento51 páginasApuntes de Introducción A Los SS - SSDomingo Blasco GarcíaAún no hay calificaciones
- Historia de Los Metodos Del Trabajo SocialDocumento5 páginasHistoria de Los Metodos Del Trabajo SocialJack Breiner Molina100% (1)
- Formas de Acción Social en La Sociedad Capitalista 2010Documento11 páginasFormas de Acción Social en La Sociedad Capitalista 2010Nina SuarezAún no hay calificaciones
- Origenes y Desarrollo Del Trabajo SocialDocumento51 páginasOrigenes y Desarrollo Del Trabajo SocialAndrea FlautaAún no hay calificaciones
- Analisis Histórico Del Trabajo SocialDocumento9 páginasAnalisis Histórico Del Trabajo SocialAndrew CetoAún no hay calificaciones
- Derechos de Los PobresDocumento5 páginasDerechos de Los Pobresandrescollazos1136Aún no hay calificaciones
- Martín, V. Proyecto El Socorro A Los Pobres. Los Opúsculos de Vives, Soto y MedinaDocumento3 páginasMartín, V. Proyecto El Socorro A Los Pobres. Los Opúsculos de Vives, Soto y MedinaLucía Andújar RodríguezAún no hay calificaciones
- T.4 - La Rev. Industrial y DemocráticaDocumento22 páginasT.4 - La Rev. Industrial y DemocráticaVIRGINIA CHAVEZ ANTELOAún no hay calificaciones
- T.3 - La IlustraciónDocumento18 páginasT.3 - La IlustraciónVIRGINIA CHAVEZ ANTELOAún no hay calificaciones
- Alt 02 12 PDFDocumento11 páginasAlt 02 12 PDFlfcastriAún no hay calificaciones
- Tema 2 EsquemaDocumento6 páginasTema 2 EsquemaNauel MartinezAún no hay calificaciones
- Apuntes Introduccion A Los Servicios Sociales Temario CompletoDocumento46 páginasApuntes Introduccion A Los Servicios Sociales Temario Completonikola1998Aún no hay calificaciones
- Dialnet LasAsociacionesDeLaRegionDeMurcia18871902 2598219Documento29 páginasDialnet LasAsociacionesDeLaRegionDeMurcia18871902 2598219hugoespinosaamAún no hay calificaciones
- Clase Historia de Trabajo SocialDocumento53 páginasClase Historia de Trabajo SocialAlexandra RodriguezAún no hay calificaciones
- Encierro de Los Pobres en Los Tiempos ModernosDocumento19 páginasEncierro de Los Pobres en Los Tiempos ModernosveronicaolateAún no hay calificaciones
- T.2-La Crisis RenacentistaDocumento11 páginasT.2-La Crisis RenacentistaVIRGINIA CHAVEZ ANTELOAún no hay calificaciones
- La Casa Asilo de Mendicidad de LeónDocumento28 páginasLa Casa Asilo de Mendicidad de LeónFUNCIONAAún no hay calificaciones
- Origen Del Trabajo Social InglaterraDocumento5 páginasOrigen Del Trabajo Social Inglaterrakarina rivera0% (1)
- Origen Del Trabajo Social Europa EeuuDocumento10 páginasOrigen Del Trabajo Social Europa EeuuCatherine Lazcano Angel100% (2)
- 832-Texto Del Artículo-2893-1-10-20130215Documento24 páginas832-Texto Del Artículo-2893-1-10-20130215Danny BitorresAún no hay calificaciones
- Personajes Que Contribuyeron A La Historia Del Trabajo SocialDocumento5 páginasPersonajes Que Contribuyeron A La Historia Del Trabajo SocialPaulina Aguirre M'Aún no hay calificaciones
- Relaciones Sociales de Producción y de Encierro: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandRelaciones Sociales de Producción y de Encierro: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Cedula 1: Refiérase A Estudio de La Historia para Entender El Trabajo Social AyudaDocumento11 páginasCedula 1: Refiérase A Estudio de La Historia para Entender El Trabajo Social AyudaPALOMA CECILIA ASTUDILLOAún no hay calificaciones
- La Accion Benefico-Asistencial Y La Filantropia, Como Formas Precursoras de La Asistencia SocialDocumento70 páginasLa Accion Benefico-Asistencial Y La Filantropia, Como Formas Precursoras de La Asistencia SocialAgustina DominguezAún no hay calificaciones
- (Isabel Ramos Vasquez) Derecho y Marginalidad en La Edad Moderna CastellanaDocumento29 páginas(Isabel Ramos Vasquez) Derecho y Marginalidad en La Edad Moderna CastellanaJose MatosAún no hay calificaciones
- ESPAÑASIGLOXVIIIDocumento97 páginasESPAÑASIGLOXVIIIIsaac León ZamoraAún no hay calificaciones
- Repaso TS1Documento5 páginasRepaso TS1lucilaAún no hay calificaciones
- Historia Del Trabajo SocialDocumento27 páginasHistoria Del Trabajo SocialNancy Gonzalez FuentesAún no hay calificaciones
- Caridad y FilantropíaDocumento5 páginasCaridad y FilantropíaAna IsabelAún no hay calificaciones
- Biografías Precursores Del Trabajo SocialDocumento7 páginasBiografías Precursores Del Trabajo SocialPALOMA CECILIA ASTUDILLOAún no hay calificaciones
- Evolución Del Servicio Social en Su Contexto HistóricoDocumento16 páginasEvolución Del Servicio Social en Su Contexto HistóricoKhea YFAún no hay calificaciones
- Portafolio Taller de Vinculacion Laboral en Contexto Del Trabajo SocialDocumento10 páginasPortafolio Taller de Vinculacion Laboral en Contexto Del Trabajo Socialgerman hernandezAún no hay calificaciones
- Tema 1Documento3 páginasTema 1Vicente GaguancelaAún no hay calificaciones
- Tema 3 Laborales TS-1Documento14 páginasTema 3 Laborales TS-1Isabel LunaAún no hay calificaciones
- La Accion Benefico - Asistencial y La Filantropia, Como Formas Precursoras de La Asistencia SocialDocumento61 páginasLa Accion Benefico - Asistencial y La Filantropia, Como Formas Precursoras de La Asistencia SocialJaime Suarez VizcainoAún no hay calificaciones
- Accion Social en La Edad Media y El ReenacimientoDocumento15 páginasAccion Social en La Edad Media y El ReenacimientoPatty ZuñigaAún no hay calificaciones
- Historia Del Trabajo SocialDocumento14 páginasHistoria Del Trabajo SocialMartha Sobrado100% (1)
- Breve Historia de la Familia Desde la Revolución Francesa a la Comuna de París: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandBreve Historia de la Familia Desde la Revolución Francesa a la Comuna de París: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- 2 - Modelos Teóricos de Bioética PDFDocumento80 páginas2 - Modelos Teóricos de Bioética PDFKatia OlivaAún no hay calificaciones
- Plan de Desarrollolocal Concertado Melgar PDFDocumento147 páginasPlan de Desarrollolocal Concertado Melgar PDFFernando Camiloaga100% (6)
- Clase 1. INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA LACTEADocumento39 páginasClase 1. INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA LACTEAValeria MartinezAún no hay calificaciones
- Aguiar, Joao - Viriato Contra RomaDocumento124 páginasAguiar, Joao - Viriato Contra RomaWilson PercyvalAún no hay calificaciones
- 1º Medio Tecnologìa Material ApoyoDocumento25 páginas1º Medio Tecnologìa Material ApoyoMabel FloresAún no hay calificaciones
- Sistema MuscularDocumento36 páginasSistema MuscularAngie HerreraAún no hay calificaciones
- Vias de Abordaje ToracicoDocumento37 páginasVias de Abordaje ToracicoFrancisco Javier Moraga VásquezAún no hay calificaciones
- GUÍA Gratis - Los 5 Errores Más Letales Que Cometen Los Hombres Con MujeresDocumento21 páginasGUÍA Gratis - Los 5 Errores Más Letales Que Cometen Los Hombres Con MujeresJose Enrique FloresAún no hay calificaciones
- El Laboratorio Debe Mantener Un Diario Del Inventario de Todos Los Equipos Del LaboratorioDocumento2 páginasEl Laboratorio Debe Mantener Un Diario Del Inventario de Todos Los Equipos Del LaboratorioMaria Fernanda Romero QuintanaAún no hay calificaciones
- Elaboración de NachosDocumento6 páginasElaboración de NachosFannyLu CondoyAún no hay calificaciones
- VALENZUELA y LARROULET La Relación Droga y Delito CEPCHILE 2010Documento30 páginasVALENZUELA y LARROULET La Relación Droga y Delito CEPCHILE 2010Francisco EstradaAún no hay calificaciones
- Examen de Entrada de Gestion de MantenimientoDocumento15 páginasExamen de Entrada de Gestion de Mantenimientomari ccallo noaAún no hay calificaciones
- CilantroDocumento10 páginasCilantroJhon DextreAún no hay calificaciones
- 21 Versículos de La Biblia Acerca de La Confianza en DiosDocumento4 páginas21 Versículos de La Biblia Acerca de La Confianza en Diosenrique macias mtzAún no hay calificaciones
- Timex Weekender ManualDocumento29 páginasTimex Weekender Manualjlar68Aún no hay calificaciones
- ContabilidadDocumento19 páginasContabilidadBrenan FigueroaAún no hay calificaciones
- Analisis de La Obra de DoesburgDocumento5 páginasAnalisis de La Obra de DoesburgNamae 5Aún no hay calificaciones
- Sin TítuloDocumento9 páginasSin TítuloLuis Sanchez MaronAún no hay calificaciones
- Tramiento Del Agua en Hemodialisis 23-05-2013Documento47 páginasTramiento Del Agua en Hemodialisis 23-05-2013CVictoria NievesAún no hay calificaciones
- Teatro Ciego La Isla Desierta (Roberto Arlt) Por Grupo OjcuroDocumento15 páginasTeatro Ciego La Isla Desierta (Roberto Arlt) Por Grupo OjcuroLoli LauraAún no hay calificaciones
- Ensayos en Tuberias para Alcantarillado (Normas)Documento3 páginasEnsayos en Tuberias para Alcantarillado (Normas)adrianoso22Aún no hay calificaciones
- Actividades Posibles Jugar Con La Luz y SombraDocumento12 páginasActividades Posibles Jugar Con La Luz y SombraPaolaAún no hay calificaciones
- Investigación Corte Suprema de JusticiaDocumento21 páginasInvestigación Corte Suprema de JusticiaSemanaAún no hay calificaciones
- Sistemas HidroneumáticosDocumento3 páginasSistemas Hidroneumáticoslokuras78Aún no hay calificaciones
- Soluciones EjerciciosDocumento9 páginasSoluciones EjerciciosEber ColqueAún no hay calificaciones
- Est. Asuncion Prueba de Bondad y Ajuste e Hietograma de Bloques AlternosrDocumento17 páginasEst. Asuncion Prueba de Bondad y Ajuste e Hietograma de Bloques AlternosrElmer Monteza rimarachinAún no hay calificaciones
- Práctica 6 - Ley de OhmDocumento4 páginasPráctica 6 - Ley de OhmIvàn A. CalderònAún no hay calificaciones
- Fantasma, Estás Ahí - ProyectoDocumento8 páginasFantasma, Estás Ahí - ProyectoAilin AlvaradoAún no hay calificaciones
- Teoria y Valoración Moral de Los Actos HumanosDocumento3 páginasTeoria y Valoración Moral de Los Actos HumanosdauriAún no hay calificaciones
- LAGUNADocumento2 páginasLAGUNAMaryCarmenAún no hay calificaciones