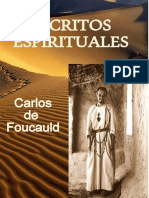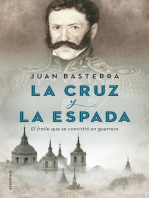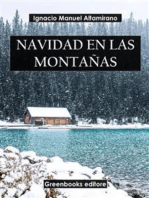Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Reflexion
Reflexion
Cargado por
Alan BergesioDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Reflexion
Reflexion
Cargado por
Alan BergesioCopyright:
Formatos disponibles
En la misa de la Vigilia Pascual, a la hora de la comunión, la gente se levantaba en silencio, se
dirigía casi al fondo de la Iglesia por las dos naves laterales, luego volvía con pasitos apretados a
la nave central, avanzando casi hasta el coro, donde se entregaba la hostia. Allí, un obispo
avanzando en edad era el que distribuía la comunión, se podía avizorar en sus modos algún que
otro signo emergente del Resucitado. Lo ayudaban también; un cura de experiencia,
seguramente el párroco del lugar, el cual portaba su barbijo y sus inconfundibles gafas de
montura negra, y un par de mujeres de rostro curtido, quizás por la importancia de la tarea a
realizar, de esas eternas que cambian los gladiolos del altar antes de que no se pudran y cuidan
de Dios como un viejo marido cansado.
Sentado en la parte trasera de la Iglesia, más precisamente detrás del altar, esperando mi turno,
observé a la gente: sus ropas, sus espaldas, sus cuellos, el perfil de sus rostros. Por un segundo
fue como si la vista se me abriera y fue toda la humanidad, sus miles de millones de individuos,
los que descubrí atrapados en este fluir lento y silencioso: viejos y adolescentes, ricos y pobres,
mujeres y hombres, lunáticos y genios., todos raspándose los calzados en las losas frías y
cuadriculadas de esta catedral.
Entonces fue como si supiese lo que sería la resurrección y la asombrosa calma que la
precedería. Claro, duro solo un instante… Pero me ha dejado en el corazón la maravillosa certeza
de que: ¡En Dios nada se ha perdido! ¡Ningún ser humano ha estado solo y nadie más vivirá
olvidado! Ni mucho menos ninguna queja caerá en el vacío. Será Él, el Resucitado que de alguna
u otra forma nos acompañará en adelante...
También podría gustarte
- Hugo Wast Juana Tabor 666 - CompressedDocumento204 páginasHugo Wast Juana Tabor 666 - CompressedDiego A. Ramírez100% (4)
- Videla - Méndez ArceoDocumento194 páginasVidela - Méndez Arceosespinoa100% (3)
- Frassati PDFDocumento191 páginasFrassati PDFJavier Andrés100% (2)
- Visiones y Revelaciones de Ana Catalina Emmerich - Tomo 14: Reconocimiento de Las Reliquias.Documento84 páginasVisiones y Revelaciones de Ana Catalina Emmerich - Tomo 14: Reconocimiento de Las Reliquias.Rafael Osornio100% (1)
- La Recoleta de ArequipaDocumento632 páginasLa Recoleta de ArequipaJuanMendoza100% (3)
- Otro Cristianismo Es Posible - Roger LenaersDocumento121 páginasOtro Cristianismo Es Posible - Roger LenaersCaleb Correa-Carmona100% (2)
- Escritos Espirituales Carlos de FoucauldDocumento153 páginasEscritos Espirituales Carlos de FoucauldJuan José Moyano CartezAún no hay calificaciones
- Milagros EucaristicosDocumento18 páginasMilagros EucaristicosTatty08Aún no hay calificaciones
- Van Den Berg, Philipp - La Conjura SixtinaDocumento222 páginasVan Den Berg, Philipp - La Conjura SixtinaAtina Ones100% (1)
- 1967 El Camino de La VidaDocumento247 páginas1967 El Camino de La VidaKathia D Kostlich100% (1)
- AAVV. Homenaje de Devoción y Amor A San Juan de La CruzDocumento329 páginasAAVV. Homenaje de Devoción y Amor A San Juan de La CruzLuis Jorge AguileraAún no hay calificaciones
- La Eclesiología de Los Padres de La IglesiaDocumento15 páginasLa Eclesiología de Los Padres de La IglesiaAlan BergesioAún no hay calificaciones
- Jansenismo y Progresismo en La Conciencia Cristiana ActualDocumento12 páginasJansenismo y Progresismo en La Conciencia Cristiana ActualPaulo LeònAún no hay calificaciones
- La cruz y la espada: El fraile que se convirtió en guerreroDe EverandLa cruz y la espada: El fraile que se convirtió en guerreroAún no hay calificaciones
- Hugo Wast - Juana Tabor 666 - LIVIANODocumento201 páginasHugo Wast - Juana Tabor 666 - LIVIANOvicdejoAún no hay calificaciones
- Catecismo Sobre El Modernismo Según La Encíclica PASCENDI de SAN PIO XDocumento141 páginasCatecismo Sobre El Modernismo Según La Encíclica PASCENDI de SAN PIO XalebayerAún no hay calificaciones
- La Noche de La TrapaDocumento6 páginasLa Noche de La TrapaForastera JGAún no hay calificaciones
- Lenaers Roger Otro Cristianismo Es PosibleDocumento121 páginasLenaers Roger Otro Cristianismo Es PosibleAna Facal50% (2)
- Reseña de Navidad en Las MontañasDocumento17 páginasReseña de Navidad en Las Montañaslydia50% (2)
- EL CRISTO DE ESPALDAS (Analisis) ÇDocumento16 páginasEL CRISTO DE ESPALDAS (Analisis) ÇOswaldoSudarioVilchezAún no hay calificaciones
- 16 Peldaños. La Cripta Del Grial - Alicia PalazónDocumento76 páginas16 Peldaños. La Cripta Del Grial - Alicia Palazónsarcoptes777Aún no hay calificaciones
- El Padre AlmeidaDocumento8 páginasEl Padre AlmeidaLuis Eduardo Rodriguez BoneteAún no hay calificaciones
- En La Corte Del Dragon (A6) - ChambersDocumento20 páginasEn La Corte Del Dragon (A6) - ChambersMultivers9 Hernán MolinaAún no hay calificaciones
- El Milagro de LancianoDocumento5 páginasEl Milagro de LancianoastridqvAún no hay calificaciones
- La Procesión Del Señor de Los MilagrosDocumento11 páginasLa Procesión Del Señor de Los MilagrosFelix Carmelino Del CarpioAún no hay calificaciones
- Pithod A Jansenismo y ProgresismoDocumento11 páginasPithod A Jansenismo y ProgresismoGUIDO577Aún no hay calificaciones
- El Padre GoferDocumento21 páginasEl Padre GoferMaria Ester Rivera-MercadoAún no hay calificaciones
- Victor in VinculisDocumento6 páginasVictor in VinculisOmar Horacio Lorente SarmientoAún no hay calificaciones
- 8.01 Pginas El SantoDocumento6 páginas8.01 Pginas El Santogloriamarmolejo927Aún no hay calificaciones
- Pithod, A. Jansenismo y ProgresismoDocumento11 páginasPithod, A. Jansenismo y ProgresismoLeonardo HangAún no hay calificaciones
- Nueva Revista de Buenos Aires 14Documento45 páginasNueva Revista de Buenos Aires 14Vicenç TusetAún no hay calificaciones
- Bolivia, Milagros Arquitectónicos de La ChiquitaníaDocumento6 páginasBolivia, Milagros Arquitectónicos de La ChiquitaníaRolly Valdivia Chávez100% (2)
- El Caliz y La Espada - Bernardo de WormsDocumento170 páginasEl Caliz y La Espada - Bernardo de WormsShoda Hellsing100% (1)
- La Cruz de La Perdicion - Andrea H. JappDocumento182 páginasLa Cruz de La Perdicion - Andrea H. JappAmaia GarciaAún no hay calificaciones
- Así FueDocumento8 páginasAsí FueLibertad San MartinAún no hay calificaciones
- Mmariacaruiz, Juan Pablo IDocumento5 páginasMmariacaruiz, Juan Pablo ICARLOS GUERRAAún no hay calificaciones
- Profecía Santa CatalinaDocumento6 páginasProfecía Santa Catalinamarioest1Aún no hay calificaciones
- Imaginarios Del DiabloDocumento28 páginasImaginarios Del DiabloKaleh EcheverryAún no hay calificaciones
- Gustavo Fernández - Venas Del Dragón, ¿Camino de Los ÁngelesDocumento9 páginasGustavo Fernández - Venas Del Dragón, ¿Camino de Los ÁngelesJorge Raúl OlguínAún no hay calificaciones
- C E MESA El Sentido Religioso en La Poesia Española Contemporanea LEIDO Y EXTRAIDODocumento33 páginasC E MESA El Sentido Religioso en La Poesia Española Contemporanea LEIDO Y EXTRAIDOBartolomé Carranza AbrilAún no hay calificaciones
- La Leyenda Del WissahikonDocumento12 páginasLa Leyenda Del WissahikonjarmazuAún no hay calificaciones
- Inspector Wexford 20 - Perdidos en La Noche - Rendell-RuthDocumento256 páginasInspector Wexford 20 - Perdidos en La Noche - Rendell-RuthSusana Izquierdo100% (1)
- Alejo Car Pen Tier - El Arpa y La SombraDocumento89 páginasAlejo Car Pen Tier - El Arpa y La SombraIrving Alejandro López LealAún no hay calificaciones
- Nazareno de San PabloDocumento4 páginasNazareno de San PabloCesar Aure BetancourtAún no hay calificaciones
- VIALUCIS2024Documento16 páginasVIALUCIS2024MaríaVictoriaAlvarezMaviAún no hay calificaciones
- 06 La Rebelion de Las LibelulasDocumento8 páginas06 La Rebelion de Las Libelulasmangeles28Aún no hay calificaciones
- Daniel Botti - A Su EncuentroDocumento54 páginasDaniel Botti - A Su EncuentroJavierAún no hay calificaciones
- BUZZATI - El Fin Del MundoDocumento3 páginasBUZZATI - El Fin Del MundoJuan Manuel BlancoAún no hay calificaciones
- El Milagro de BruselasDocumento9 páginasEl Milagro de BruselasMary CabreraAún no hay calificaciones
- 51 Martires Claretianos de Barbastro EsDocumento11 páginas51 Martires Claretianos de Barbastro EsInés CristinaAún no hay calificaciones
- Carta de Beato César de BusDocumento4 páginasCarta de Beato César de BusEugenio PalandriAún no hay calificaciones
- Despues de La Conquista - Anecdo - Jose Antonio CrespoDocumento202 páginasDespues de La Conquista - Anecdo - Jose Antonio CrespoNieves100% (1)
- Altamirano, Ignacio Manuel - Navidad en Las MontañasDocumento50 páginasAltamirano, Ignacio Manuel - Navidad en Las Montañasj efe echavarriaAún no hay calificaciones
- Funcion Del Tutor para AdjuntarDocumento2 páginasFuncion Del Tutor para AdjuntarAlan BergesioAún no hay calificaciones
- Apunte para Kiara LogicaDocumento3 páginasApunte para Kiara LogicaAlan BergesioAún no hay calificaciones
- Espiritualidad SacerdotalDocumento9 páginasEspiritualidad SacerdotalAlan BergesioAún no hay calificaciones
- Calendario 2024Documento2 páginasCalendario 2024Alan BergesioAún no hay calificaciones
- Reflexion DocentesDocumento1 páginaReflexion DocentesAlan BergesioAún no hay calificaciones
- Horarios Sat 2022Documento1 páginaHorarios Sat 2022Alan BergesioAún no hay calificaciones
- 21 - Alboroto en La Corte CelestialDocumento9 páginas21 - Alboroto en La Corte CelestialAlan BergesioAún no hay calificaciones
- Objetivo de Las Tutorías-Fcion Del TutoDocumento1 páginaObjetivo de Las Tutorías-Fcion Del TutoAlan BergesioAún no hay calificaciones
- Madurar Espiritualmente Durante Toda La VidaDocumento4 páginasMadurar Espiritualmente Durante Toda La VidaAlan BergesioAún no hay calificaciones
- EJ MAIL X COMUNIC 12 08Documento1 páginaEJ MAIL X COMUNIC 12 08Alan BergesioAún no hay calificaciones
- Vocación y FidelidadDocumento5 páginasVocación y FidelidadAlan BergesioAún no hay calificaciones
- SINODALIDAD CómoDocumento2 páginasSINODALIDAD CómoAlan BergesioAún no hay calificaciones
- Ejes y Temas de Comunicaciones 2022Documento2 páginasEjes y Temas de Comunicaciones 2022Alan BergesioAún no hay calificaciones
- Bergesio SAT2021Documento6 páginasBergesio SAT2021Alan BergesioAún no hay calificaciones
- Mauti. Misión y Ecumenismo (1188)Documento22 páginasMauti. Misión y Ecumenismo (1188)Alan BergesioAún no hay calificaciones
- Pastoral JuvenilDocumento2 páginasPastoral JuvenilAlan BergesioAún no hay calificaciones
- Reavivar La Fe, Redescubrir La Alegría Del Servicio y Promover La Cultura Del Encuentro Acogiendo A Los Más VulnerablesDocumento3 páginasReavivar La Fe, Redescubrir La Alegría Del Servicio y Promover La Cultura Del Encuentro Acogiendo A Los Más VulnerablesAlan BergesioAún no hay calificaciones
- CB Alan Resumen 09 08 21Documento1 páginaCB Alan Resumen 09 08 21Alan BergesioAún no hay calificaciones
- Micro - Bergesio 2022Documento4 páginasMicro - Bergesio 2022Alan BergesioAún no hay calificaciones
- Trabajo JesuologiaDocumento8 páginasTrabajo JesuologiaAlan BergesioAún no hay calificaciones
- Diáconos SinodalidadDocumento5 páginasDiáconos SinodalidadAlan BergesioAún no hay calificaciones
- Trrasplantes y QuimiodependenciasDocumento10 páginasTrrasplantes y QuimiodependenciasAlan BergesioAún no hay calificaciones
- TIMOTEO Historia DiocesanaDocumento9 páginasTIMOTEO Historia DiocesanaAlan BergesioAún no hay calificaciones
- 17 Nar 19 Bergoglio y AparecidaDocumento16 páginas17 Nar 19 Bergoglio y AparecidaAlan BergesioAún no hay calificaciones
- Organigrama de La Curia RomanaDocumento1 páginaOrganigrama de La Curia RomanaAlan Bergesio100% (2)
- Unidad IX (HOURIET)Documento9 páginasUnidad IX (HOURIET)Alan BergesioAún no hay calificaciones
- Consignas para El Trabajo de Investigación Anual 2022 (1185)Documento2 páginasConsignas para El Trabajo de Investigación Anual 2022 (1185)Alan BergesioAún no hay calificaciones
- Unidad VI El Embrión HumanoDocumento14 páginasUnidad VI El Embrión HumanoAlan BergesioAún no hay calificaciones
- Consignas Trabajo de Taller de Jesuología 2021Documento1 páginaConsignas Trabajo de Taller de Jesuología 2021Alan BergesioAún no hay calificaciones