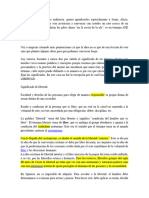Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ejemplos de Ensayos Filosóficos
Cargado por
Elizabeth Watts moreno0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas8 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas8 páginasEjemplos de Ensayos Filosóficos
Cargado por
Elizabeth Watts morenoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
Ejemplos de ensayos filosóficos
Hasta dónde llega la libertad?
La libertad es un concepto muy empleado en la política, sobre todo
a la hora de justificar las posturas más radicales y las decisiones
más cuestionables socialmente. Desde su instauración como un
valor público indiscutible con el triunfo del liberalismo a partir del
siglo XVII, referirse a la libertad se ha convertido en un lugar común
en la conducción de las masas y en las arengas políticas de los
distintos actores políticos de la sociedad. Pero qué es exactamente
la libertad y hasta dónde llega siguen siendo preguntas que
ameritan debate en la sociedad postindustrial contemporánea.
La libertad, según la define el diccionario de la Real Academia
Española, es “la facultad natural que tiene el hombre de obrar de
una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de
sus actos”, es decir, se trata de la capacidad para decidir el propio
rumbo y asumir las consecuencias que ello implique. Dicho de otro
modo, la libertad viene a ser una forma del libre albedrío.
Este último término es común en el discurso religioso: se dice que
Dios, creador y controlador del mundo, nos permite el libre albedrío
y por ello no interviene para ponernos a salvo de las posibles
consecuencias catastróficas de nuestras acciones y decisiones.
Ello, a pesar de que Dios, según la mayoría de los credos, dictó
leyes muy específicas a sus fieles, de cuyo cumplimiento —sobre
todo en los grandes monoteísmos— dependería la salvación o el
castigo eterno.
Pero el libre albedrío también implica que el ser humano debe hallar
un modelo de sociedad que le permita conducirse de buena manera.
Así, debe proponer sus propias leyes y autoridades, debe
conducirse de un modo organizado hacia el bienestar común, lo cual
supone una inevitable tensión entre la voluntad individual y las
necesidades del colectivo. En el marco de esta tensión se han
desarrollado las sociedades modernas.
¿Qué significa ser libre?
Una persona libre, en principio, es una persona que goza de la
plenitud de sus derechos y cumple a cabalidad con sus
responsabilidades. Entre las definiciones de libertad del diccionario
están, por ejemplo, la ausencia de condiciones de esclavitud, prisión
o coacción estatal, de modo que la libertad pasa necesariamente
por el acuerdo con la voluntad propia. Sin embargo, no puede
entenderse la libertad como el disfrute absoluto del propio deseo.
El filósofo germano Immanuel Kant distinguía entre dos tipos de
libertades: las positivas y las negativas. Las primeras son aquellas
que facultan al individuo para actuar, mientras que las segundas son
aquellas que consisten en la ausencia de obstáculos para actuar. En
ese sentido, por ejemplo, un caminante posee la libertad positiva de
andar al paso que quiera, pero al mismo tiempo posee la libertad
negativa de transitar los caminos no obstaculizados, digamos, por
un operativo de la policía que esté ocurriendo en un barrio cercano.
De allí se desprende que toda libertad existe en un marco de
posibilidades determinado por ciertas normas y leyes sociales, en la
medida en que el bienestar común se impone al capricho individual,
o incluso, que la protección del bienestar individual depende de la
restricción de ciertas decisiones. Eso es, a fin de cuentas, lo que
significa vivir en sociedad: obedecer a un pacto social con el que
hemos decidido regir nuestras existencias, para evitar la tentación
del caos y la anarquía.
Es aquí donde entra a jugar la ética en el debate. ¿Hasta qué punto
los individuos son realmente autónomos y pueden tomar decisiones
que perjudiquen a terceros o incluso a sí mismos? Esta es una
pregunta que se hace no solo en el marco de la política sino
también en el de la salud pública y otras áreas similares.
¿Tiene derecho una persona a acabar con la propia vida?
Supongamos que sí. ¿Tiene derecho a hacerlo una mujer
embarazada, causando así la muerte también a su hijo? Y si lo
tiene, ¿tiene entonces otra mujer el derecho a interrumpir su
embarazo a voluntad? ¿Puede una persona negarse a recibir una
vacuna sabiendo que podría transmitir la enfermedad a otros?
¿Puede un arrendatario aumentar el costo de alquiler de su
propiedad en medio de un desastre natural? ¿Hasta dónde llega la
libertad individual cuando eso violenta la de terceros?
Libertad y responsabilidad
Muchas de estas cuestiones se pueden zanjar si entendemos a la
libertad como una cara de la moneda que tiene en la otra cara a la
responsabilidad. No puede darse la una sin la otra. El ejercicio de
una libertad individual no necesariamente debe conducir a un acto
impune ni debe necesariamente ser considerado algo moralmente
aceptable.
Lo legal y lo moral deben ser fronteras que encaucen el libre
albedrío con el fin de hallar un justo equilibrio entre orden y
libertad en nuestras sociedades. Esta no es una tarea sencilla,
sin embargo, y la política es el campo en el que este debate
debe darse, para así intentar alcanzar la promesa de los
revolucionarios franceses: libertad, igualdad y fraternidad entre
las personas.
¿Cómo saber si es amor? Una mirada al concepto más esquivo de
todos
Todos sabemos, de un modo u otro, qué es el amor. Todos lo
hemos sentido o hemos vivido su ausencia y, sin embargo, no
logramos ponernos de acuerdo respecto a qué cosa es, o cómo se
lo define o cuáles son sus rasgos esenciales. A veces ni siquiera
sabemos si es amor lo que sentimos o si es otra cosa, ya que
muchas otras emociones pueden confundirse con el amor. ¿Por qué
es tan central en nuestra existencia un concepto tan esquivo?
Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española la
palabra “amor”, hallaremos definiciones como esta: “Sentimiento
intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia,
necesita y busca el encuentro y unión con otro ser”; o como esta:
“Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que,
procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra
y da energía para convivir, comunicarnos y crear”; o una mucho más
simple y concisa: “Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a
alguien o algo”. Son definiciones muy distintas entre sí, pero que
tienen en común dos cosas: 1) el amor es un sentimiento, o sea,
algo que se siente; y 2) el amor se siente por el otro, es decir, es
algo que nos vincula con los demás. Podemos deducir que el amor,
en principio, es un sentimiento de vínculo para con el otro.
Semejante conclusión es, sin embargo, muy poco concluyente. Los
sentimientos, en general, tienen siempre que ver con los demás,
dado que somos criaturas sociales. Tanto la agresión como
la empatía juegan un rol importante en la vida social de la
humanidad y a cada una le hemos asignado un lugar en nuestras
historias, en nuestro imaginario y en nuestra manera de entender el
complejo mundo interior que caracteriza a nuestra especie.
De acuerdo a la ciencia, el amor es el producto de la acción de
dos hormonas diferentes sobre el cerebro: la oxitocina y la
vasopresina, producidas por el hipotálamo y liberadas por la
pituitaria. Ambas hormonas se presentan en grandes cantidades
durante los momentos álgidos del amor romántico, y acarrean una
sensación de bienestar, satisfacción y gratificación. El objetivo de
este mecanismo bien podría ser el establecimiento de lazos
continuos en la pareja, para así brindar a la descendencia una
mayor base de apoyo y, por lo tanto, mayores chances de éxito vital.
Esta explicación científica puede que sea exacta, pero en realidad
dice muy poco sobre lo que es el amor. Reducir a una reacción
química un sentimiento que tiene miles de años relatándose,
reviviéndose y tratando de describirse en poema tras poema
amoroso, padece del mismo inconveniente de cuando se asocia la
consciencia a la actividad eléctrica en el cerebro.
La explicación material y orgánica de un fenómeno psíquico deja
poco margen para contemplar sus matices y su complejidad. ¿Es
realmente el amor una sensación de bienestar y satisfacción?
Habría que preguntárselo al celoso Otelo o a los amantes de
Verona, Romeo y Julieta, dispuestos a morir antes que estar el uno
sin el otro. La experiencia del amor, pues, no puede reducirse a su
explicación fisiológica, tanto como no puede explicarse el paso de la
materia organizada a la vida propiamente dicha.
La complejidad del concepto es tal que puede haber diferentes tipos
de amor. Los antiguos griegos distinguían, por ejemplo,
entre eros, agape y philia: el amor erótico era el deseo apasionado,
típicamente sexual, egocéntrico y egoísta, dependiente de los
atributos deseables del objeto amado; el amor agápico era el amor
incondicional, reflexivo y generoso, que empuja al amante a darlo
todo por el bienestar del amado, y que los cristianos tomaron como
modelo para el amor de Dios por todos los fieles; y finalmente el
amor filial era aquel que se daba entre los miembros de una familia
y entre amigos o compañeros.
Además, uno de los grandes tipos de amor es el amor romántico.
Este último consiste fundamentalmente en un amor idealizado, puro,
de profundos y duraderos sentimientos de pertenencia. Era un
modelo de amor muy propio de la lógica cristiana, que privilegiaba el
bienestar del alma inmortal por sobre el goce del cuerpo
perecedero.
Las consideraciones con que se cuenta el amor, es decir, con las
que se lo imagina y, por lo tanto, se lo desea han variado mucho a
lo largo de la historia. Esto nos lleva a suponer que el amor quizás
sea un concepto cultural a la par que una realidad biológica (una
reacción bioquímica) o una realidad psíquica (un sentimiento). Y
estos tres elementos conforman, entonces, los límites de lo que es
el amor: ese terreno común entre las tres realidades, sin que
realmente importe cuál de las tres surgió primero o cuál es, por
ende, la “verdadera”.
El amor es, por lo tanto, un punto específico de encuentro entre tres
costados fundamentales de la humanidad: el biológico o corporal, el
psíquico o sentimental y el social o cultural. Este es un concepto
difícil de enunciar, esquivo a la lógica, porque descansa en sus tres
patas de distinta manera: quizá porque aquello que los antiguos
griegos distinguían como tres formas distintas de amor no eran más
que tres costados de un mismo triángulo.
La belleza, un concepto relativo y en continua transformación
Una de las grandes preguntas de la humanidad tiene que ver con
qué es exactamente la belleza. Todos podemos de un modo u otro
percibirla, es cierto, pero no necesariamente del mismo modo, ni en
los mismos objetos o situaciones, ni siquiera en aquellos que
la tradición nos indica como bellos, tal como ocurre con el arte.
Muchos la encuentran en un paisaje, en una melodía, en el cuerpo
de una persona o en un momento mismo de la vida; la belleza
parece estar en el ojo de quien la mira, como dice el refrán. Pero,
¿en qué consiste? ¿Qué valor tiene? ¿Y por qué cambia
radicalmente con el tiempo?
La palabra “belleza”, o su raíz, “bello”, proviene del latín bellus,
forma contraída de benulus, que a su vez es el diminutivo de bonus,
es decir, “bueno”. Ello tiene que ver con la consideración antigua de
la belleza, proveniente de la Grecia antigua, según la cual lo que es
bello ha de ser también bueno y además verdadero. Así lo explica
Platón en su diálogo Hipias, donde expone cinco definiciones para
lo bello: lo conveniente, lo útil, lo que sirve para lo bueno, lo que
tiene grata utilidad y lo que da placer a los sentidos. Esta última
concepción es la más general en nuestros días.
Pero, ¿Cómo es algo bello? ¿Qué rasgo esencial posee aquello a lo
que atribuimos belleza? Eso es algo más difícil de responder. Según
la consideración clásica, lo bello tiene que ver con la disposición de
las partes del todo, es decir, con la proporción, la coherencia, la
armonía y la simetría, entre otras nociones similares. Según
la Metafísica de Aristóteles, las formas superiores de lo bello son el
orden (taxis), la simetría (diathesis) y la distribución (oeconomia),
propiedades que podían medirse y demostrarse matemáticamente.
De allí que muchos filósofos y matemáticos buscaran durante todas
sus vidas la supuesta fórmula de la belleza, es decir, el cálculo
matemático de la perfección.
Sin embargo, estas consideraciones, tan occidentales, no eran
compartidas en la misma época por las culturas orientales, cosa que
se puede evidenciar simplemente al contrastar el arte grecorromano
con el proveniente de Asia o con el arte precolombino americano.
Así, lo que era tenido por hermoso en un lugar no lo era en otro;
cosa que también ocurre respecto del paso del tiempo: el canon de
belleza clásico no fue el mismo que imperó durante las eras
medievales, en las que se consideró, según Santo Tomás de
Aquino, lo bello como aquello “que complace a la vista” (quae vista
placet).
Visto así, uno podría pensar que la belleza entonces no se
encuentra en las dimensiones del objeto observado, sino en las
consideraciones mentales, emocionales o culturales del sujeto que
lo observa. Solo de ese modo se explica que un mismo objeto
pueda ser hermoso en una cultura y desagradable en otra, o en una
época y la siguiente. Los ejemplos abundan, pero tal vez ninguno
sea tan evidente como el caso del arte abstracto: un cuadro del
pintor estadounidense Jackson Pollock puede resultar muy
agradable a la vista para quienes hoy apreciamos su aparente
caoticidad y sus trazos ágiles, pero durante el Renacimiento hubiera
sido impensable y posiblemente considerado como un lienzo
desperdiciado.
Nace así un debate central en la consideración filosófica de la
belleza: ¿se trata de una propiedad de los objetos o más bien de
una mirada del espectador? A quienes defienden la primera postura
se les conoce como objetivistas y a quienes defienden la segunda,
como subjetivistas.
Ambas posturas tienen puntos a favor: es cierto que algunas
texturas, algunos sabores, algunas sensaciones y
algunos sonidos tienden a ser universalmente apreciables por el ser
humano, aunque su interpretación pueda variar en una inmensa
medida conforme a sus valores culturales, sociales y religiosos; y
también es cierto que la noción misma de belleza responde a un
desarrollo cultural particular y a una forma enseñada y aprendida de
percibirla: un rol que cumplen, por ejemplo, los museos.
No existe un acuerdo definitivo respecto de qué cosa es la belleza y
dónde se encuentra. Pero sí sabemos, en todo caso, que existe y
que forma parte de los valores propios de la humanidad (ningún
animal, que sepamos, produce arte o manifiesta su disfrute de lo
bello), pues bajo la etiqueta de lo “bello” somos capaces de conectar
con un sentido de asombro sincero, una fascinación reflexiva y un
placer de existir que, a menudo, se resisten a las palabras y tienen
que ser experimentados en persona. En conclusión: puede que la
belleza sea un concepto relativo, pero la experiencia de lo bello es
una realidad innegable.
También podría gustarte
- El Amor Según EinsteinDocumento4 páginasEl Amor Según Einsteinconsuelo ñaupa jesusAún no hay calificaciones
- EnsayosDocumento2 páginasEnsayosAlejandra BenítezAún no hay calificaciones
- FilosoficoDocumento3 páginasFilosoficoRodrigo e VegadAún no hay calificaciones
- Ensayo Filosófico Sobre La LibertadDocumento3 páginasEnsayo Filosófico Sobre La LibertadEdgar DelmondAún no hay calificaciones
- Filosofía Del Amor FelixDocumento2 páginasFilosofía Del Amor FelixFelix Julio Rodriguez VegaAún no hay calificaciones
- Amor de SeleneDocumento32 páginasAmor de Selenecesar chavez tovarAún no hay calificaciones
- AmorDocumento16 páginasAmorPeñaranda EdinsonAún no hay calificaciones
- El AmorDocumento41 páginasEl AmorGorge GilAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre El Amor de Un BachillerDocumento3 páginasEnsayo Sobre El Amor de Un BachillerLaurentino Gomez FariasAún no hay calificaciones
- La Bioetica en Los Metodos AnticonceptivosDocumento10 páginasLa Bioetica en Los Metodos AnticonceptivosWilliamAún no hay calificaciones
- Ejemplo de Textos ArgumentativosDocumento8 páginasEjemplo de Textos ArgumentativosCarolina A Hernández VillarroelAún no hay calificaciones
- Balotario de FilosofíaDocumento5 páginasBalotario de FilosofíaDavid Enríquez CubillasAún no hay calificaciones
- Lectura 2 Persona y Libertad Sómos Realmente LibresDocumento41 páginasLectura 2 Persona y Libertad Sómos Realmente LibresSebastián RosalesAún no hay calificaciones
- La Libertad Social Desde El Amor - Carlos GuerreroDocumento2 páginasLa Libertad Social Desde El Amor - Carlos GuerrerocarlosAún no hay calificaciones
- El Deseo Sexual Sin AmorDocumento3 páginasEl Deseo Sexual Sin AmorClaudio CarreraAún no hay calificaciones
- Amor y Teoría Económica, Por Armando Di FilippoDocumento20 páginasAmor y Teoría Económica, Por Armando Di FilippoYunior Andrés Castillo SilverioAún no hay calificaciones
- P11 - Ética y AntropologíaDocumento3 páginasP11 - Ética y AntropologíaCristina CristóbalAún no hay calificaciones
- Ética - Valores. Conceptos de H. MaturanaDocumento6 páginasÉtica - Valores. Conceptos de H. MaturanaOmar Garrido RomeroAún no hay calificaciones
- Filosofia 7Documento2 páginasFilosofia 7Tejidos BordadosAún no hay calificaciones
- Ensayo Filosófico Sobre La LibertadDocumento2 páginasEnsayo Filosófico Sobre La LibertadcynthiaAún no hay calificaciones
- Ensayo Filosófico Sobre La LibertadDocumento2 páginasEnsayo Filosófico Sobre La LibertadRuben Ortiz EspinoAún no hay calificaciones
- Documento CiroDocumento12 páginasDocumento CiroChriss Mtzz.Aún no hay calificaciones
- La Ética Del Cuidado de Sí Como Práctica de La LibertadDocumento3 páginasLa Ética Del Cuidado de Sí Como Práctica de La LibertadAlonso Forero100% (1)
- Estrategia Del AmorDocumento45 páginasEstrategia Del AmorJoha De la OssaAún no hay calificaciones
- El Valor de La Libertad EnsayoDocumento7 páginasEl Valor de La Libertad EnsayoDennis Matarrita MatarritaAún no hay calificaciones
- Paso 3Documento14 páginasPaso 3Juan PerezAún no hay calificaciones
- El Amor de Los No Está en El Corazón, Sino en Los . - Pintura de (1884)Documento39 páginasEl Amor de Los No Está en El Corazón, Sino en Los . - Pintura de (1884)Cristian SanchezAún no hay calificaciones
- Silvia Salman Las Mujeres y El Deseo de No PDFDocumento2 páginasSilvia Salman Las Mujeres y El Deseo de No PDFRomiGiosaAún no hay calificaciones
- Moral PrimitivaDocumento17 páginasMoral PrimitivaFrancisco MetalMinos79% (14)
- El Hombre Es Un Ser Libre Con Capacidad de Auto DeterminarseDocumento12 páginasEl Hombre Es Un Ser Libre Con Capacidad de Auto DeterminarseSebastian San MartinAún no hay calificaciones
- Libertad, Autonomia, RespónsabilidadDocumento2 páginasLibertad, Autonomia, RespónsabilidadDayttonCristianFernándezAún no hay calificaciones
- La Opción FundamentalDocumento14 páginasLa Opción FundamentalLucas SandonáAún no hay calificaciones
- Persona y LibertadDocumento23 páginasPersona y LibertadFelipe CaceresAún no hay calificaciones
- Filosofia Del AmorDocumento79 páginasFilosofia Del AmoracechoAún no hay calificaciones
- Buenas Noches A Toda La AudienciaDocumento4 páginasBuenas Noches A Toda La AudienciaGloria CasadoAún no hay calificaciones
- Sentimiento de AfectoDocumento237 páginasSentimiento de AfectoAlberto JoséAún no hay calificaciones
- AmorDocumento55 páginasAmorMICHELL PAOLA SANCHEZ ENDANUAún no hay calificaciones
- El Amor, Sentimiento Increíble y MagicoDocumento14 páginasEl Amor, Sentimiento Increíble y MagicoJosej RaAún no hay calificaciones
- Psicología Del Mexicano Capitulo 5Documento11 páginasPsicología Del Mexicano Capitulo 5docjavisanAún no hay calificaciones
- El Valor de La Libertad EnsayoDocumento3 páginasEl Valor de La Libertad Ensayocarinita75Aún no hay calificaciones
- El Amor en La Teoría de La PraxisDocumento3 páginasEl Amor en La Teoría de La Praxiseve psicoAún no hay calificaciones
- Libertad y AutonomíaDocumento4 páginasLibertad y AutonomíaDaniela Molano RamírezAún no hay calificaciones
- Grado 10° Etica y Valores. Libertad ¿Que Es Libertad?: Taller Sobre El Valor de LaDocumento2 páginasGrado 10° Etica y Valores. Libertad ¿Que Es Libertad?: Taller Sobre El Valor de Lagotze YTAún no hay calificaciones
- Trabajo de Amor y Sexualidad de Karol WojtylaDocumento13 páginasTrabajo de Amor y Sexualidad de Karol Wojtylafrayrafa86100% (3)
- AmorDocumento36 páginasAmorGUSTAVO ADOLFO MELGAREJO ZELAYAAún no hay calificaciones
- Fase 2 Definición Del Problema.Documento6 páginasFase 2 Definición Del Problema.sebastian marmolejoAún no hay calificaciones
- AmorDocumento35 páginasAmoramericoAún no hay calificaciones
- El Amor Es Un Concepto Universal Relativo A La Afinidad Entre SeresDocumento41 páginasEl Amor Es Un Concepto Universal Relativo A La Afinidad Entre SeresIvan Menahem AñezAún no hay calificaciones
- Resolucion Primer Parcial FilosofiaDocumento8 páginasResolucion Primer Parcial FilosofiaRuperta PuertaAún no hay calificaciones
- Norma Slepoy Psicoanalisis y Derechos HumanosDocumento15 páginasNorma Slepoy Psicoanalisis y Derechos HumanosAlicia VintimigliaAún no hay calificaciones
- Amoor AmoorDocumento6 páginasAmoor AmoorPapa GiorgioAún no hay calificaciones
- Nuevo Documento de Microsoft WordDocumento23 páginasNuevo Documento de Microsoft Wordwalterhax6464Aún no hay calificaciones
- Los Misterios Del Amor PuroDocumento30 páginasLos Misterios Del Amor PuroDaniel KaramazovAún no hay calificaciones
- Presentación ClaseDocumento33 páginasPresentación ClaseAriadne GalarzaAún no hay calificaciones
- Ensayo Filosofía - Unjidos y Montano.4°Documento4 páginasEnsayo Filosofía - Unjidos y Montano.4°Agustín Montano FierroAún no hay calificaciones
- ACFrOgAnoKst1JPEvg4WhVExHkAkII1XPcXQNbKMTvBlreBJ4PTTTz87XdnM07jJZjUEhbDJiBA4h3pWJyUp5WbixKEzJioF3C3kSpG9xKqNmys0Or8 SG 6M8 3ypmkYeQPh7gR78HizBS8c5-5Documento13 páginasACFrOgAnoKst1JPEvg4WhVExHkAkII1XPcXQNbKMTvBlreBJ4PTTTz87XdnM07jJZjUEhbDJiBA4h3pWJyUp5WbixKEzJioF3C3kSpG9xKqNmys0Or8 SG 6M8 3ypmkYeQPh7gR78HizBS8c5-5Sabri DeneviAún no hay calificaciones
- DESEO Y SABER EN PSICOANÁLISIS: LACAN, WINNICOTT Y BIONDe EverandDESEO Y SABER EN PSICOANÁLISIS: LACAN, WINNICOTT Y BIONAún no hay calificaciones
- Ejemplos de Ensayos FilosóficosDocumento8 páginasEjemplos de Ensayos FilosóficosElizabeth Watts morenoAún no hay calificaciones
- Justo Gonzales - Historia Del Cristianismo IDocumento691 páginasJusto Gonzales - Historia Del Cristianismo ICarlos Alberto Paz100% (43)
- Como Interpretar Un Dibujo de Un NiñoDocumento2 páginasComo Interpretar Un Dibujo de Un NiñoElizabeth Watts morenoAún no hay calificaciones
- ModuloUno AlmaMercaDocumento51 páginasModuloUno AlmaMercaalphamasAún no hay calificaciones
- Analisis Matematico IDocumento16 páginasAnalisis Matematico IElizabeth Watts morenoAún no hay calificaciones
- Después de La TormentaDocumento1 páginaDespués de La TormentaElizabeth Watts morenoAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Segunda Mitad Del Siglo XXDocumento3 páginasEnsayo Sobre La Segunda Mitad Del Siglo XXElizabeth Watts morenoAún no hay calificaciones
- El Vanguardismo en El PeruDocumento21 páginasEl Vanguardismo en El Peruluzmila100% (1)
- Filosofia de La PNLDocumento13 páginasFilosofia de La PNLGabriel Romero0% (1)
- Eje 1 UDocumento4 páginasEje 1 ULeonardo Morales garayAún no hay calificaciones
- Re AbnormalDocumento210 páginasRe AbnormalkamitoAún no hay calificaciones
- Pepe Marquez R4 U3Documento5 páginasPepe Marquez R4 U3rodolfo muñoz torresAún no hay calificaciones
- Material Filosofos y Era Industrial (I Unidad)Documento6 páginasMaterial Filosofos y Era Industrial (I Unidad)Michelle CorderoAún no hay calificaciones
- Análisis de La Purga Según Locke y KantDocumento2 páginasAnálisis de La Purga Según Locke y KantAbril ValentinaAún no hay calificaciones
- Resolver Los Cuatro Siguientes Estudios de CasosDocumento11 páginasResolver Los Cuatro Siguientes Estudios de Casoselipse bladeAún no hay calificaciones
- Metodología ReflexivaDocumento4 páginasMetodología ReflexivaValeria CaicedoAún no hay calificaciones
- LENGUAJEDocumento1 páginaLENGUAJEMASSIEL GISETH MARTINEZ OLIVELLAAún no hay calificaciones
- TEORIAS Del Desarrollo Humano Subir HoyDocumento1 páginaTEORIAS Del Desarrollo Humano Subir HoyJean Casatillo SolisAún no hay calificaciones
- Educacion Del Valor Amor Patria Alumnos Sexto Grado CubaDocumento94 páginasEducacion Del Valor Amor Patria Alumnos Sexto Grado CubaANGELAún no hay calificaciones
- Psicologia General C4 - El Vacio y Los Problemas Actuales de La Subjetividad 1 1Documento3 páginasPsicologia General C4 - El Vacio y Los Problemas Actuales de La Subjetividad 1 1Pablo MontemurroAún no hay calificaciones
- 13523-4 Ecofuturo S.A.Documento13 páginas13523-4 Ecofuturo S.A.Clau RiveraAún no hay calificaciones
- La Prueba en El Derecho Colombiano Tomo II-manuel BorjaDocumento89 páginasLa Prueba en El Derecho Colombiano Tomo II-manuel BorjaIván Ilitch VillafañaAún no hay calificaciones
- Cuadro Sinóptico Código Deontológico de AdministraciónDocumento3 páginasCuadro Sinóptico Código Deontológico de AdministraciónLeydy Paola Cruz SullonAún no hay calificaciones
- Metodología Fortin ControlDocumento3 páginasMetodología Fortin ControlArmando ChavezAún no hay calificaciones
- Preliminares Tendencias Actuales de Inv en DerechoDocumento7 páginasPreliminares Tendencias Actuales de Inv en DerechoYenifer SAún no hay calificaciones
- Sesión 8-Lenguaje y Comunicación 2020Documento32 páginasSesión 8-Lenguaje y Comunicación 2020Karla L. Falcón DelgadoAún no hay calificaciones
- CursICE 18-11-2017 CerrudoDocumento74 páginasCursICE 18-11-2017 Cerrudosara517Aún no hay calificaciones
- Inferencia Textual 2-Activid DomiciliariaDocumento3 páginasInferencia Textual 2-Activid DomiciliariaHarold Rafael valverdeAún no hay calificaciones
- Tarea #2 Escala de ValoresDocumento7 páginasTarea #2 Escala de ValoresAlejandraAún no hay calificaciones
- 3-Lógica MatemáticaDocumento23 páginas3-Lógica MatemáticaByron PluaAún no hay calificaciones
- Implicaciones Etica de La FilosofiaDocumento4 páginasImplicaciones Etica de La FilosofiaMadelyn MoralesAún no hay calificaciones
- Reflexión-Ser Persona en PlenitudDocumento4 páginasReflexión-Ser Persona en PlenitudMaJo CRuzAún no hay calificaciones
- Lecturas Posgrado CIDEDocumento8 páginasLecturas Posgrado CIDErick sanchezAún no hay calificaciones
- Capitulo X Las Revoluciones Como Cambios Del Concepto Del Mundo. BuenaDocumento14 páginasCapitulo X Las Revoluciones Como Cambios Del Concepto Del Mundo. BuenaAlan Fer Nazul Peraza GonzálezAún no hay calificaciones
- Las Diversas Escuelas o Sistemas en El Campo de La PsicologíaDocumento1 páginaLas Diversas Escuelas o Sistemas en El Campo de La PsicologíaAngelaAún no hay calificaciones
- Tales de MiletoDocumento2 páginasTales de MiletoPUNTO COMAún no hay calificaciones
- Analisis SismicoDocumento19 páginasAnalisis SismicoEdgar AlvarezAún no hay calificaciones