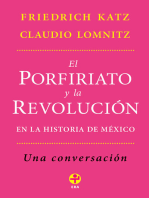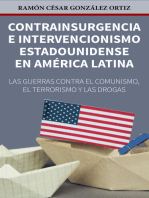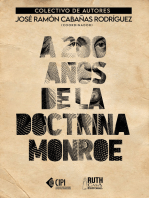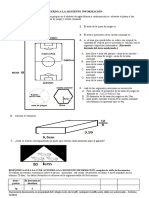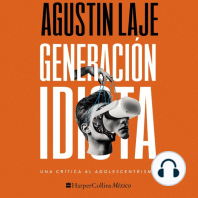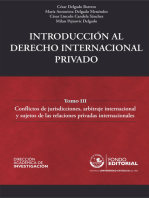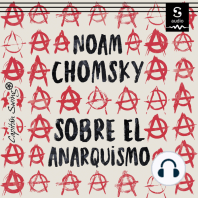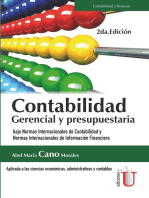Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Treinta Años - Caminos, Utopías y Distopías - Nexos
Cargado por
juanitocienciassociales0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas23 páginasTítulo original
Treinta años_ caminos, utopías y distopías – Nexos
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas23 páginasTreinta Años - Caminos, Utopías y Distopías - Nexos
Cargado por
juanitocienciassocialesCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 23
Este artículo es parte del archivo de nexos
Treinta años: caminos, utopías y
distopías
Tom Long
Enero 1, 2024
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte cumplió
el objetivo para el que fue diseñado, pero no logró mucho de lo
que sus defensores prometieron. Treinta años después, esta
contradicción explica gran parte de la divergencia al interpretar
el tratado y la idea más amplia de América del Norte. Y aunque
el TLCAN lleva ya tres años sepultado, esta misma ofuscación
continúa tiñendo las promesas, los peligros y los posibles
futuros de la región.
En el fondo, el TLCAN fue diseñado como un contrato
económico que crearía un contexto legal para expandir el
comercio y la inversión. En este sentido, no cabe duda de que el
TLCAN tuvo éxito. El comercio entre Canadá, México y
Estados Unidos se disparó en los años transcurridos entre la
puesta en marcha del tratado y el doble impacto ocurrido en
2001: los ataques del 11 de septiembre y el ingreso de China a la
Organización Mundial del Comercio debilitaron el impulso
económico del TLCAN. A pesar de esos frenos, las relaciones
económicas regionales se han mantenido profundas y
resistentes, aunque nunca hayan recuperado su dinamismo
inicial.
Pero en los años de su gestación, los proponentes del tratado lo
vendieron no sólo como un contrato, sino como una visión
utópica: la firma del TLCAN, afirmaron sus creadores, llevaría
a México al mundo desarrollado y lo democratizaría, pondría
fin a la migración indocumentada hacia Estados Unidos y
revitalizaría la economía canadiense; anunciaría una nueva era
de cooperación y comunidad entre un Estados Unidos a
menudo obstinado y sus cautelosos vecinos; y elevaría a
América del Norte en un mundo posterior a la Guerra Fría,
donde los bloques económicos regionales ocuparían el lugar de
una competencia bipolar en materia de seguridad, dentro de la
cual el intercambio económico y la formulación de normas eran
territorio casi exclusivo del Atlántico Norte. Con el TLCAN,
México ascendería a las grandes ligas; se le concedería un sitio
en la mesa.
Pero ¿qué provoca una reacción más fuerte que la idea de
utopía de alguien más? Para algunos, la visión más amplia del
TLCAN hizo del tratado un mal presagio de un nuevo
globalismo que amenazaba con poner fin a la soberanía
nacional, aunque esos temores atribuyeron una importancia
desproporcionada a un tratado bastante limitado. Aun así, el
elitismo corporativo del TLCAN (evidente incluso durante las
negociaciones en las constantes consultas del Representante
Comercial de Estados Unidos con las principales empresas
estadunidenses, la omnipresencia de los grandes industriales
mexicanos en el “cuarto de al lado”, y el intenso cabildeo de
todos ellos en el Congreso) proporcionó material suficiente
para que las interpretaciones conspirativas y a veces fantásticas
parecieran creíbles. Resonaron no sólo en los rincones del
entonces naciente internet, sino también en programas de
televisión estadunidenses con millones de espectadores:
primero en CNN y luego en Fox, Lou Dobbs arremetió contra
el TLCAN y los inmigrantes mexicanos, advirtiendo incluso
que “sólo un tonto se negaría a ver” las pruebas de una próxima
“superautopista del TLCAN” que abriría fronteras y allanaría el
camino para una Unión Norteamericana supranacional.
Sin embargo, los teóricos de la conspiración no eran los únicos
preocupados por el TLCAN. Para muchas organizaciones
progresistas de la sociedad civil, líderes sindicales, académicos
preocupados e industrias en aprietos, el tratado se convirtió en
el chivo expiatorio de una serie de cambios sociales y
económicos de mayor envergadura. El pacto fue señalado como
la causa del aumento de la obesidad en México, la evaporación
de empleos en la industria estadunidense y canadiense, el
creciente comercio ilícito y más. De Chiapas a Quebec, el
TLCAN adquirió una potencia simbólica. Aunque las
preocupaciones eran dispares, había un hilo recurrente:
América del Norte (al igual que la Organización Mundial del
Comercio, en protestas a menudo coincidentes) sugería un
desplazamiento en la agencia de los gobiernos locales a actores
lejanos y por lo general desconocidos. Tras varias décadas en
las que la Guerra Fría se había centrado en el Estado nación
como lugar de las amenazas, la seguridad y la identidad, la
máxima autoridad parecía ahora desvanecerse en una niebla
distante, ya fuera en Washington, Ginebra o los caprichos de
una economía global sin rostro. Irónicamente, para los
defensores del TLCAN, el tratado ofrecía certidumbre en forma
de reglas más claras y acceso constante al mercado; para los
críticos, era la incertidumbre lo que hacía que el TLCAN fuera
tan preocupante.
Ilustración: Adrián Pérez
Yo tenía sólo 10 años cuando el TLCAN entró en vigor, pero
algunos años más tarde fui testigo directo de los virulentos
desacuerdos que surgieron a raíz de visiones divergentes del
pacto. Tuve la fortuna de tener a Robert A. Pastor como
supervisor y mentor de mi doctorado durante los últimos años
de su vida. Pastor, politólogo de formación, tenía una carrera
política que se remontaba a la administración Carter y fue un
conocido estudioso y profesional de las relaciones entre
Estados Unidos y América Latina; su interés por mejorar los
vínculos con México —y sus esperanzas en la democratización
mexicana— lo llevaron a abogar por la aprobación del TLCAN.
Fue como resultado de sus escritos sobre una “comunidad
norteamericana”, y más tarde sobre La idea norteamericana, que
Pastor fue apodado “el padre de la Unión Norteamericana”. Era
un sobrenombre que rechazaba y al mismo tiempo disfrutaba.
Las intervenciones de Pastor en el debate sobre la integración
norteamericana fueron relativamente tecnocráticas y
académicas, pero aun así generaron conspiraciones y mensajes
de odio de la izquierda y la derecha. Pastor fue objeto de una
crítica antiglobalista por el mismo autor que introdujo el
término “lancharapidear” (swiftboated) en el léxico político
estadunidense con sus falsas —pero influyentes— acusaciones
de que el candidato presidencial estadunidense John Kerry
había mentido acerca de su servicio militar en la guerra de
Vietnam. Éste y otros ataques similares suponían que mi
profesor ejercía una influencia incalculable en consejos
secretos, aunque la verdad es que Pastor había tenido que
luchar solo para conseguir una audiencia con políticos
canadienses, mexicanos y estadunidenses. Su programa distaba
mucho de ser una “unión” que absorbiera a las tres naciones y,
en cambio, imaginaba una “comunidad” de tres Estados
soberanos. En realidad, su visión era mucho más modesta de lo
que sospechaban sus conspiradores acosadores: Pastor
simplemente creía que una apreciación más profunda de los
puntos comunes de América del Norte y una dedicación a
soluciones cooperativas complementarían los intereses
económicos que los tres países ya compartían.
Las visiones utópicas y las protestas contrautópicas que giraron
en torno al TLCAN fueron a menudo exageradas, pero no del
todo fuera de lugar. El tratado comercial promovía una visión
particular de la modernidad, una que tendría implicaciones
mucho mayores para México que para los otros dos países. Por
ese motivo, el TLCAN fue aceptado con mayor entusiasmo por
las élites mexicanas, inicialmente los economistas tecnócratas
del PRI y más tarde un sector empresarial cuya riqueza y poder
crecieron como consecuencia del tratado. El objetivo del
TLCAN era afianzar esa visión liberal y atar las manos de
gobiernos posteriores (quizás izquierdistas, populistas o
nacionalistas) que pudieran intentar cambiar las estructuras
económicas de México. En efecto, trajo consigo esa visión de
modernidad, pero sólo para ciertos segmentos de la
fragmentada economía del país. Los sectores informales en
expansión del mercado laboral y los sectores ilícitos de la
economía —como gran parte del sur de México— se vieron
afectados por el TLCAN, pero operaron al margen de la
gobernanza económica norteamericana.
En un sentido más estricto, partes de la visión de modernidad
del TLCAN se han cumplido en gran medida, hasta el punto de
que se dan por sentadas. Si la modernidad significa precios más
bajos y mayores opciones en bienes de consumo, entonces el
tratado marcó un hito en la modernización mexicana. En la
efervescencia del momento unipolar —los pocos años
transcurridos entre la caída de la Unión Soviética y los
atentados del 11 de septiembre y la adhesión simultánea de
China a la OMC— muchos creyeron que esta libertad de
mercado iría acompañada de prosperidad, democracia, paz y
cosmopolitismo. Todo lo bueno iría de la mano en América del
Norte.
Entonces, otros elementos de la visión más amplia
obviamente quedaron muy por debajo de estas expectativas.
Una vez más, el TLCAN era un contrato económico, y además
cerrado. No fue diseñado como una herramienta para resolver
problemas transnacionales más allá de reducidos conflictos
comerciales y de inversión. América del Norte evitó los
mecanismos de creación de instituciones que en aquel
momento estaban de moda, de diferentes maneras, tanto en
Europa como en América del Sur. La lógica geoeconómica de
una América del Norte cohesionada y competitiva perdió
coherencia cuando China se convirtió, en palabras del profesor
de la UNAM Enrique Dussel Peters, en “el huésped no invitado
del TLCAN”.
A nivel interno, el TLCAN no consiguió elevar los ingresos
mexicanos a los niveles estadunidenses. Estuvo acompañado de
una mayor —y a menudo indocumentada— migración. Al igual
que un sector manufacturero superior de exportación se
convirtió en una característica destacada de la economía
mexicana, también fue un enorme y arraigado mercado laboral
informal. El limitado potencial del TLCAN como mecanismo
para la cooperación regional en otros asuntos espinosos —
como extender la libertad de circulación legal a los trabajadores
mexicanos, en lugar de reservarla sólo para capitales y materias
primas— fue una cualidad y no un error: los negociadores del
tratado mantuvieron fuera de la mesa temas políticamente
explosivos como la migración o las instituciones
supranacionales, para no descarrilar los esfuerzos por integrar
el comercio y los mercados de inversión.
El tratado cambió profundamente las tres economías, pero la
transformación fue más evidente en México. Desde la
perspectiva económica mexicana, quizá lo mejor que se pueda
decir del TLCAN es que México evitó seguir el rumbo de Brasil
y otros países de América del Sur, donde una dependencia cada
vez mayor de la exportación de materias primas ha socavado la
industrialización nacional y regional. En el caso de México, la
industrialización no ha sido la panacea que alguna vez
esperaron sus promotores, pero la mayoría de los países
seguramente preferirían ser la sede de un sector manufacturero
diverso y dinámico que un Estado petrolero en decadencia en
la era del cambio climático (la fijación del actual presidente
mexicano por las refinerías de petróleo es una desconcertante
excepción).
México es la única gran economía latinoamericana que está
profundamente inserta en las cadenas de valor mundiales, con
posibilidades reales a corto plazo de aumentar el valor
agregado de esos vínculos, con muchas empresas y el gobierno
estadunidense intentando reducir la dependencia de China en
la producción estratégica. Canadá también se ha vinculado aún
más a esas cadenas y, gradualmente, también a México, aunque
en algunos aspectos ha luchado más que México por
desprenderse de su propio papel de productor de materias
primas. Para la gigantesca economía estadunidense, el efecto
del TLCAN fue menos notable, aunque con frecuencia se
fusionó con la rápida expansión de las tecnologías de ahorro de
mano de obra en la industria manufacturera y los efectos más
amplios de la desviación del comercio y la inversión hacia
China.
Entonces, en términos de la percepción pública, el TLCAN
probablemente fue sobrevalorado y poco preciso. A menudo se
tomó como una gran visión de la modernidad: utópica o
distópica, según se mire. Pero por parte de Estados Unidos, fue
el proyecto económico de George H. W. Bush, un presidente
famoso por desestimar la importancia de “la cuestión de la
visión”. El TLCAN nació como un tratado comercial, no como
una vía para la construcción de una región. Tenía una visión de
cooperación, pero basada en la ventaja comparativa
intrarregional, más que en la “comunidad norteamericana” que
imaginaba mi exsupervisor.
Este origen tuvo todo tipo de consecuencias; la más obvia es la
falta de una organización regional norteamericana y la ausencia
de figuras públicas —sobre todo en Estados Unidos y Canadá—
que hablen con orgullo de “América del Norte”. Hace una
década, el académico de Relaciones Internacionales de Oxford,
Andrew Hurrell, calificó a América del Norte como “una región
que no se atreve a pronunciar su nombre”; el cambio del
TLCAN al T-MEC eliminó esas dos palabras de la carta
regional, añadiendo presciencia y conmoción a la observación
de Hurrell. Después de sobrevivir al shock de la administración
Trump, “América del Norte” ahora casi provoca nostalgia por
un momento en el que las utopías regionales eran al menos
imaginables.
Pero los efectos también han sido más prosaicos. A modo de
ilustración, piense en el símbolo “CE” que señala que los
productos cumplen con las regulaciones europeas. Este año
también cumple tres décadas de existencia; tiene tanta
presencia en el mundo que pasa desapercibido. América del
Norte, en cambio, no tiene ese símbolo ni el marco normativo
común que lo requeriría, a pesar de que comercia casi tanto
como Europa. El equivalente por defecto es un sello “FCC”, una
designación otorgada de manera unilateral por una agencia
estadunidense.
Pero posiblemente —a pesar de sí mismo y del continuo
unilateralismo estadunidense— el TLCAN sí catalizó bastante
la construcción regional. Esta integración comenzó en gran
medida de abajo hacia arriba, en el frágil contexto institucional
que había creado el TLCAN. Además de las conexiones del
sector empresarial en materia de comercio, producción e
inversión, los vínculos sociales y políticos entre los tres países
se han fortalecido mucho en las décadas transcurridas desde la
firma del tratado. La migración de todo tipo ha construido
sociedades estrechamente interconectadas; las autoridades de
los estados fronterizos han encontrado formas de gestionar la
realidad de las profundas interdependencias; los grupos de la
sociedad civil comparten financiación y conocimientos; y los
funcionarios de diversos organismos nacionales mantienen
relaciones de larga data. Ésa es la paradoja funcionalista del
TLCAN: una profunda y multifacética interdependencia que en
gran medida no ha logrado estimular la creación de
instituciones o defensores influyentes que puedan aportar una
visión real y renovada para América del Norte.
Sin embargo, el veredicto sobre el TLCAN sigue siendo
ambiguo. El comercio y la inversión han experimentado un
auge, pero ¿con qué efectos sociales y políticos? El TLCAN
solidificó una realineación de intereses y colocó a los países en
un camino que incluso a los políticos que saltaron a la fama al
oponerse al tratado —Donald Trump y Andrés Manuel López
Obrador, desde distintas direcciones— les resultó difícil
abandonar. Ante la amenaza de ruptura tras el ascenso del
populismo nacionalista en Estados Unidos y, en menor medida,
en México, muchos antiguos críticos del TLCAN decidieron
que preferían vivir con él que sin él. Después del alarde y el
daño real causado a las relaciones regionales por la retórica y
las políticas de Trump, la negociación del T-MEC —y su
eventual respaldo por líderes tan radicalmente diferentes como
Trump, López Obrador y Justin Trudeau— eliminó parte de la
crítica de los debates sobre el legado del TLCAN. Al parecer, el
libre comercio llegó para quedarse.
Ilustración: Adrián Pérez
Entonces, ¿hacia dónde se dirige América del Norte tres
décadas después del TLCAN y tres años después del T-MEC?
El texto del tratado comercial y las estructuras de las
instituciones regionales no han cambiado mucho. Las
relaciones trinacionales han evolucionado y se han
profundizado, aunque siguen definidas por la asimetría, la
centralidad estadunidense y el frecuente bilateralismo, como
ocurría antes del TLCAN. Lo que ha cambiado, profunda e
inequívocamente, es el contexto global. Las relativas
continuidades de América del Norte contrastan con un mundo
de cambios: a diferencia de lo que ha sucedido en la Unión
Europea, es difícil imaginar un “Méxit”.
Cualquier consideración sobre la pregunta “¿hacia dónde va
América del Norte a partir de ahora?” debe comenzar con un
interrogante sobre cómo encajará América del Norte en un
mundo que ya no se parece al “momento unipolar” del
nacimiento del TLCAN. A pesar de medidas alentadoras como
la revitalización de la Cumbre de Líderes de América del Norte
y la cooperación intergubernamental asociada, el T-MEC no
augura una nueva era de regionalismo. Una razón es que
abundan diferentes visiones sobre el lugar de América del
Norte en el mundo. En medio de una falta de consenso, cada
país persigue intereses de maneras que a veces producen
discordia.
Para Estados Unidos, América del Norte funciona como una
reserva estratégica y económica en una era de creciente tensión
entre grandes potencias. La visión de competitividad regional,
el apuntalamiento cercano o “amigo” y las formas de
integración más excluyentes responden a la suposición de un
“otro”. La competitividad implica competencia contra alguien; el
friendshoring sugiere un enemigo compartido.
Para Canadá, en cambio, América del Norte fue y sigue siendo
un instrumento para gestionar las relaciones económicas,
sociales y fronterizas con Estados Unidos; en su mejor
expresión diplomática, la región proporcionaría una base
económica segura para la deseada proyección de Canadá de
“potencia media”.
Por el contrario, para México, el papel de América del Norte es
más complejo. Era una visión de la modernidad y una
herramienta para un determinado camino hacia el desarrollo
económico; ese camino ha sido rentable para algunos, pero
difícilmente un billete de ida a la tierra prometida. Para México,
América del Norte es un mecanismo para vincular a Estados
Unidos con un conjunto de instituciones e intereses, un
proyecto que ha tenido cierto éxito a pesar de las amenazas de
Trump de amurallar a México y penalizar a ambos vecinos con
aranceles en nombre de la “seguridad nacional”. México rara
vez ha utilizado a América del Norte como una herramienta
para mejorar su estatura diplomática global, con la excepción
parcial de convertir a México en un centro para su red de
acuerdos de libre comercio. Esto a pesar de la importancia del
contexto mundial de 1990 —es decir, la caída del Muro de
Berlín y el avance de la integración europea— para impulsar las
ambiciones norteamericanas de México.
Una mayor aceptación del TLCAN 2.0 tampoco ha mejorado
las numerosas tensiones no comerciales de América del Norte.
La negociación del tratado original estuvo a punto de
descarrilarse por el secuestro de Humberto Álvarez Machaín,
apoyado por Estados Unidos, por su presunta participación en
la muerte del agente de la DEA, Kiki Camarena. Más
recientemente, la integración norteamericana podría verse
afectada por amenazas desquiciadas de acción militar contra
México, una respuesta totalmente fuera de lugar al problema
real del mercado trasnacional de fentanilo y las muertes por
sobredosis en Estados Unidos. Otra amenaza, más banal, pero
también más probable, es que la “cláusula de extinción” incluida
en el T-MEC se utilice para buscar concesiones en lugar de
cooperación. Si Canadá y México se enfrentan a interminables
rondas de negociaciones de “empobrecer al vecino” (beggar-thy-
neighbor) con Estados Unidos, este país podría descubrir que
sus vecinos consideran que el juego no vale la pena.
Incluso frente a estas amenazas, es comprensible que las
grandes visiones de la “idea norteamericana” sigan siendo
atractivas para académicos y diplomáticos, incluso para figuras
como Pastor y estudiantes de relaciones internacionales como
yo. A menudo asignamos un valor intrínseco a las instituciones
internacionales. Aunque somos muy conscientes de las
limitaciones de las organizaciones internacionales y del derecho
internacional, tendemos a ver su expansión como preferible a
su ausencia o erosión. ¿No debería ser este el caso en América
del Norte, donde las conexiones son tan profundas y se
comparten tantos intereses y valores? ¿No podría una visión
más audaz ayudar a gestionar las inevitables irritaciones y
ayudar a todos a ver el valor de la cooperación a largo plazo?
Estados Unidos debería darse cuenta de que ahora tiene más en
juego. Para que América del Norte ocupe un lugar más
destacado como escenario de la acción colectiva mundial
requeriría un mayor compromiso con una visión compartida
del lugar de la región en el mundo.
Pero el camino creado por el TLCAN hace tres décadas hizo
menos probables tales salidas audaces; en ese sentido, los
mecanismos creados para “fijar” una determinada visión de la
región lograron exactamente aquello para lo que fueron
diseñados: crear un nuevo statu quo definido por el
pensamiento económico de principios de los años noventa y
luego preservar esos intereses comerciales y de inversión.
Quienes comparten alguna versión de la “idea norteamericana”
harían bien en desviar la mirada de la región del comercio y la
inversión, pero también de las utopías y distopías. Gran parte
de la verdadera América del Norte se ha construido desde
abajo, y es ahí donde debemos centrar nuestra atención. Si
América del Norte quiere encontrar un lugar en un mundo más
diverso, debe hacerlo demostrando su valor para el bienestar de
los norteamericanos, que hasta ahora han visto la región con
ambivalencia.
Tom Long
Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Warwick y profesor afiliado del Centro de Investigación y
Docencia Económicas. Es autor de dos libros: Latin America
Confronts the United States: Asymmetry and Influence
(Cambridge University Press, 2015) y A Small State’s Guide to
Influence in World Politics (Oxford University Press, 2022).
Traducción de Andrea Ramírez Sánchez
También podría gustarte
- El Porfiriato y la revolución en la historia de México: Una conversaciónDe EverandEl Porfiriato y la revolución en la historia de México: Una conversaciónCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- Unidad Iii Pila 2021Documento123 páginasUnidad Iii Pila 2021valentinaAún no hay calificaciones
- Ensayo América Del NorteDocumento8 páginasEnsayo América Del NorteBrenda Lizeth Carrasco Sosa0% (1)
- Relación México y NorteaméricaDocumento5 páginasRelación México y NorteaméricaFer MoralesAún no hay calificaciones
- Diplomacia y revolución: Intervención, conflicto y reclamaciones entre México y Estados Unidos (1910-1923)De EverandDiplomacia y revolución: Intervención, conflicto y reclamaciones entre México y Estados Unidos (1910-1923)Aún no hay calificaciones
- Ensayo Politica InternacionalDocumento9 páginasEnsayo Politica InternacionalDiaz TatianaAún no hay calificaciones
- Contrainsurgencia e intervencionismo Estadounidense en América Latina.: Las guerras contra el comunismo, el terrorismo y las drogas.De EverandContrainsurgencia e intervencionismo Estadounidense en América Latina.: Las guerras contra el comunismo, el terrorismo y las drogas.Aún no hay calificaciones
- De Las Cenizas de La IdeologiaDocumento22 páginasDe Las Cenizas de La IdeologiaConferencistasAún no hay calificaciones
- Articulo Comercio Internacional en MéxicoDocumento21 páginasArticulo Comercio Internacional en MéxicoMinisuper RamirezAún no hay calificaciones
- Muro de ira y humo: El presente de la relación México-Estados UnidosDe EverandMuro de ira y humo: El presente de la relación México-Estados UnidosAún no hay calificaciones
- La Política Exterior de México en La Era de La GlobalizaciónDocumento311 páginasLa Política Exterior de México en La Era de La Globalizaciónfidel DuranAún no hay calificaciones
- Historia del New Deal: Conflicto y reforma durante la Gran DepresiónDe EverandHistoria del New Deal: Conflicto y reforma durante la Gran DepresiónAún no hay calificaciones
- M09S3AI6Documento4 páginasM09S3AI6Natalia ElizabethAún no hay calificaciones
- El FederalistaDocumento115 páginasEl Federalistaalemarse100% (1)
- De La Guerra Al Mundo Bipolar. - Blanca TorresDocumento234 páginasDe La Guerra Al Mundo Bipolar. - Blanca TorresAimé-aimé Clair de LuneAún no hay calificaciones
- Ideología y Economía MundialDocumento2 páginasIdeología y Economía MundialWilliam Cordoba CastilloAún no hay calificaciones
- Cambio de Siglo - La Politica Ex - Ana Covarrubias VelascoDocumento255 páginasCambio de Siglo - La Politica Ex - Ana Covarrubias VelascoAimé-aimé Clair de LuneAún no hay calificaciones
- Aguado Valencia Jose Roberto M09s3ai6Documento5 páginasAguado Valencia Jose Roberto M09s3ai6Karim Villa Redken67% (6)
- 55 CapDocumento38 páginas55 CapElva.G Montesinos SotoAún no hay calificaciones
- Tratados de Libre Comercio Estados Unidos Sudamerica y CUMBRE de LAS AMERICASDocumento14 páginasTratados de Libre Comercio Estados Unidos Sudamerica y CUMBRE de LAS AMERICASPauPau CruzAún no hay calificaciones
- Cap1 Bruno Binetti Michael ShifterDocumento9 páginasCap1 Bruno Binetti Michael ShifterAndy CedeñoAún no hay calificaciones
- Callinicos Un Manifiesto Anticapitalista PDFDocumento176 páginasCallinicos Un Manifiesto Anticapitalista PDFFanny ArambiletAún no hay calificaciones
- El Futuro para El Mercosur - 2020Documento14 páginasEl Futuro para El Mercosur - 2020Liliana ProsperiAún no hay calificaciones
- Oso y PuercoespínDocumento3 páginasOso y PuercoespínBenjamín BárcenasAún no hay calificaciones
- TLC y NeoliberalismoDocumento21 páginasTLC y NeoliberalismoJuan Manuel Díaz OñoroAún no hay calificaciones
- 3 Carnota-Globalización y Derechos FundamentalesDocumento13 páginas3 Carnota-Globalización y Derechos FundamentalesSofí MontesAún no hay calificaciones
- EEUU en La OEADocumento11 páginasEEUU en La OEAgarza_onofre100% (1)
- Informe Un Mundo Que CambiaDocumento21 páginasInforme Un Mundo Que CambiaCinthyaAún no hay calificaciones
- El Grave Problema de Los Tratados de Libre ComercioDocumento3 páginasEl Grave Problema de Los Tratados de Libre ComercioArtheniu WowAún no hay calificaciones
- Resumen "México y Su Política Exterior" Modesto Seara VazquezDocumento9 páginasResumen "México y Su Política Exterior" Modesto Seara VazquezJazmin GuzmanAún no hay calificaciones
- El Tratado de Libre Comercio de América Del Norte - Antes, Durante y Después, Afectaciones JurídicasDocumento19 páginasEl Tratado de Libre Comercio de América Del Norte - Antes, Durante y Después, Afectaciones Jurídicasmesama1Aún no hay calificaciones
- El FederalistaDocumento117 páginasEl FederalistaErick Steve Ruiz Quiroga100% (3)
- Minaya Saida-Krugman (1999) - Los Tulipanes Holandeses y Los Mercados Emergentes. Capítulo 6.-Páginas-151-171 PDFDocumento21 páginasMinaya Saida-Krugman (1999) - Los Tulipanes Holandeses y Los Mercados Emergentes. Capítulo 6.-Páginas-151-171 PDFDiego RSAún no hay calificaciones
- La Política Del Derecho Internacional en Tiempos de CrisisDocumento14 páginasLa Política Del Derecho Internacional en Tiempos de CrisisKarlaMontoyaAún no hay calificaciones
- Ensayo de Relaciones InternacionalesDocumento10 páginasEnsayo de Relaciones Internacionalesjennifer abigail nogueraAún no hay calificaciones
- Mexico en El MundoDocumento7 páginasMexico en El MundoMiguel E. BasáñezAún no hay calificaciones
- La Verdadera Historia Del TLCANDocumento8 páginasLa Verdadera Historia Del TLCANDavid HernandezAún no hay calificaciones
- Watkins Revolución NorteamericanaDocumento13 páginasWatkins Revolución NorteamericanaMarisa CarattoliAún no hay calificaciones
- Moder AutDocumento55 páginasModer AutSomeoneAún no hay calificaciones
- BalamXool Karemi M09S3AI6Documento5 páginasBalamXool Karemi M09S3AI6Karemi De Perez XoolAún no hay calificaciones
- John Coatsworth - Los Origenes Del AtrasoDocumento268 páginasJohn Coatsworth - Los Origenes Del AtrasoGiovanni50% (2)
- El Panamericanismo Estrategia Superior Del Imperialismo Norteamericano Ely BastidasDocumento4 páginasEl Panamericanismo Estrategia Superior Del Imperialismo Norteamericano Ely BastidasSebastián RincónAún no hay calificaciones
- Winders Richard Bruce - La Guerra Entre Eeuu Y Mexico (1846 - 1848) PDFDocumento100 páginasWinders Richard Bruce - La Guerra Entre Eeuu Y Mexico (1846 - 1848) PDFGerman Hernández RuizAún no hay calificaciones
- La Compraventa de MexicoDocumento3 páginasLa Compraventa de MexicoAdriiaanCrsMartTorresAún no hay calificaciones
- Estados Unidos y Latinoamerica - 16 BDocumento8 páginasEstados Unidos y Latinoamerica - 16 BCintia SalvadorAún no hay calificaciones
- Conflictos Armados ContemporáneosDocumento17 páginasConflictos Armados ContemporáneosjorefiAún no hay calificaciones
- Politica Del Buen VecinoDocumento7 páginasPolitica Del Buen VecinoSanchepablovAún no hay calificaciones
- Dialnet ElDestinoManifiestoEnLaRepresentacionDeLaDoctrinaD 2573575 PDFDocumento8 páginasDialnet ElDestinoManifiestoEnLaRepresentacionDeLaDoctrinaD 2573575 PDFArielina Del RosarioAún no hay calificaciones
- Ensayo Guerra FriaDocumento5 páginasEnsayo Guerra FriaJesus InfanteAún no hay calificaciones
- El TLC y El Levantamiento Zapatista de 1994Documento8 páginasEl TLC y El Levantamiento Zapatista de 1994Marla FoordAún no hay calificaciones
- ALEXANDER HAMILTON, JAMES MADISON & JOHN JAY - El Federalista PDFDocumento376 páginasALEXANDER HAMILTON, JAMES MADISON & JOHN JAY - El Federalista PDFMargarita AlejandraAún no hay calificaciones
- Hamilton, Madison.y.jay El - FederalistaDocumento376 páginasHamilton, Madison.y.jay El - FederalistaMariano ValentiniAún no hay calificaciones
- El FederalistaDocumento376 páginasEl FederalistaSilvina IrustaAún no hay calificaciones
- El-Federalista - Español - CompletoDocumento376 páginasEl-Federalista - Español - CompletoGabriel Eduardo VitulloAún no hay calificaciones
- (Hamilton, Madison, Jay) - El FederalistaDocumento376 páginas(Hamilton, Madison, Jay) - El FederalistaSergio Alejandro LpAún no hay calificaciones
- El Federalista PDFDocumento376 páginasEl Federalista PDFCesitar BaenaAún no hay calificaciones
- El FederalistaDocumento376 páginasEl FederalistaMaximo Tosi RivellaAún no hay calificaciones
- Eco de Fantasmas - NexosDocumento31 páginasEco de Fantasmas - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- La Invención de América Del Norte - NexosDocumento72 páginasLa Invención de América Del Norte - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Riki - Synthpop Californiano para Bailar Entre Luces de Neón - Acordes y Desacordes - El Sitio de Música de La Revista NexosDocumento6 páginasRiki - Synthpop Californiano para Bailar Entre Luces de Neón - Acordes y Desacordes - El Sitio de Música de La Revista NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- El Mito de La Austeridad - NexosDocumento13 páginasEl Mito de La Austeridad - Nexosjuanitocienciassociales0% (1)
- Mucha Política, Poca Administración - NexosDocumento10 páginasMucha Política, Poca Administración - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Agujas Contra El Déspota - NexosDocumento5 páginasAgujas Contra El Déspota - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- El Profeta y El Estadista - NexosDocumento6 páginasEl Profeta y El Estadista - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Su Alteza Sir Gregor MacGregor - NexosDocumento4 páginasSu Alteza Sir Gregor MacGregor - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Destrucciones 2018-2020 - NexosDocumento12 páginasDestrucciones 2018-2020 - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Héctor Aguilar Camín - La Modernidad en El Espejo - NexosDocumento1 páginaHéctor Aguilar Camín - La Modernidad en El Espejo - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- El Chapo Guzmán, El Informante Que Nunca Fue - NexosDocumento13 páginasEl Chapo Guzmán, El Informante Que Nunca Fue - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Anuario de La Corrupción 2022 - Cuarto Año Sin Transformación - NexosDocumento35 páginasAnuario de La Corrupción 2022 - Cuarto Año Sin Transformación - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- ¿Primero Los Pobres - La Política Social - Un Barco A La Deriva - NexosDocumento22 páginas¿Primero Los Pobres - La Política Social - Un Barco A La Deriva - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Historia Compartida, Memorias Enfrentadas - Ucrania y Rusia - NexosDocumento45 páginasHistoria Compartida, Memorias Enfrentadas - Ucrania y Rusia - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- De Aves Migratorias - NexosDocumento3 páginasDe Aves Migratorias - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Pactos de Silencio - NexosDocumento4 páginasPactos de Silencio - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Otra Vez La Misma - NexosDocumento5 páginasOtra Vez La Misma - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Ilegalidades Sí, ¿Y Qué - ' - NexosDocumento13 páginasIlegalidades Sí, ¿Y Qué - ' - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Cartografías de La Ignorancia - NexosDocumento4 páginasCartografías de La Ignorancia - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Pícaros Imaginarios - NexosDocumento22 páginasPícaros Imaginarios - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- El Estado en Los Tiempos Del Neoliberalismo - NexosDocumento16 páginasEl Estado en Los Tiempos Del Neoliberalismo - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Seguir Aquí - NexosDocumento6 páginasSeguir Aquí - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- La Contraviolencia Social - NexosDocumento12 páginasLa Contraviolencia Social - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Gramsci y El Esperanto - NexosDocumento4 páginasGramsci y El Esperanto - Nexosjuanitocienciassociales100% (1)
- Estampitas - NexosDocumento4 páginasEstampitas - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Mariana Rodríguez, La Política en La Palma de La Mano. NEXOSDocumento27 páginasMariana Rodríguez, La Política en La Palma de La Mano. NEXOSjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- Tarahumara - NexosDocumento13 páginasTarahumara - NexosjuanitocienciassocialesAún no hay calificaciones
- REG PL 004 Imprenta v02Documento84 páginasREG PL 004 Imprenta v02Dulce Nelia FortunaAún no hay calificaciones
- Examen Final Matematicas SextoDocumento2 páginasExamen Final Matematicas SextoSebas Dark01Aún no hay calificaciones
- Respuesta Foros Del 1 AL 9Documento138 páginasRespuesta Foros Del 1 AL 9Eduardo Andres Flores SepulvedaAún no hay calificaciones
- Contrato Salones Black 2022Documento2 páginasContrato Salones Black 2022ArturoIsaacGuzmánAún no hay calificaciones
- UMSS 2012-01 MecSuelosII 02segundoexamenparcialDocumento10 páginasUMSS 2012-01 MecSuelosII 02segundoexamenparcialFabiola Rocha AlmarazAún no hay calificaciones
- Riesgos Higienicos en El Sector de La JoyeriaDocumento14 páginasRiesgos Higienicos en El Sector de La JoyeriaKaren Zugeidi Buitrago GarciaAún no hay calificaciones
- Capitulo 5 MicroeconomiaDocumento4 páginasCapitulo 5 MicroeconomiaSabino GarciaAún no hay calificaciones
- Administracion PublicaDocumento7 páginasAdministracion PublicaSergio MuñizAún no hay calificaciones
- El Proceso de ProducciónDocumento29 páginasEl Proceso de ProducciónMariano Spena ChefAún no hay calificaciones
- El Fenomeno Del Electromagnetismo.Documento27 páginasEl Fenomeno Del Electromagnetismo.Natalia Acevedo ValenciaAún no hay calificaciones
- Anexo #6 - Plan de AuditoríaDocumento5 páginasAnexo #6 - Plan de AuditoríaLizeth Marilu Mollohuanca FloresAún no hay calificaciones
- Examen Certificación #3Documento6 páginasExamen Certificación #3EMANUEL DAVID ORTIZ OSORIOAún no hay calificaciones
- Analisis Situacional EntelDocumento19 páginasAnalisis Situacional EntelAndrea RojasAún no hay calificaciones
- LISTA CHEQUEO UNICA RADICACION BPM FFVV Version - 28102019Documento4 páginasLISTA CHEQUEO UNICA RADICACION BPM FFVV Version - 28102019KevinHernándezAún no hay calificaciones
- Pauta MicroeconomiaDocumento6 páginasPauta MicroeconomiaNicole ArdillaAún no hay calificaciones
- Comentario Fallo Bedial S.A. C. Paul Muggenburg and Co. GMBH. - Flavia Andrea Medina (Champiñones)Documento9 páginasComentario Fallo Bedial S.A. C. Paul Muggenburg and Co. GMBH. - Flavia Andrea Medina (Champiñones)mabelAún no hay calificaciones
- Capitulo 1 Comportamiento OrganizacionalDocumento7 páginasCapitulo 1 Comportamiento OrganizacionalMarcos RomanoAún no hay calificaciones
- Desarrollo Contenedores-Tratamientos Especiales PresentacionDocumento52 páginasDesarrollo Contenedores-Tratamientos Especiales PresentacionalexminayaAún no hay calificaciones
- 1.3. Descuento Simple - Blog de ADEDocumento5 páginas1.3. Descuento Simple - Blog de ADEAriana Issa JungAún no hay calificaciones
- Diferencia de BIOS y CMOSDocumento2 páginasDiferencia de BIOS y CMOSOctavio Herrera RodriguezAún no hay calificaciones
- Practica 5Documento14 páginasPractica 5Daniel S. NavaAún no hay calificaciones
- ObtenerActa DoDocumento1 páginaObtenerActa DoLeslieDanae RosalesHernandezAún no hay calificaciones
- La Communication Intercellulaire Chez Myxococcus Xanthus (Langue: Esp)Documento17 páginasLa Communication Intercellulaire Chez Myxococcus Xanthus (Langue: Esp)benoitdriencourtAún no hay calificaciones
- Instrucciones Iniciales para Starburn, Un Programa de Grabación de CD, DVDDocumento4 páginasInstrucciones Iniciales para Starburn, Un Programa de Grabación de CD, DVDssantoxAún no hay calificaciones
- Presentacion Corta en Contrataciones Publicas IcgDocumento103 páginasPresentacion Corta en Contrataciones Publicas IcgGuido Fidel Ramirez TamayoAún no hay calificaciones
- Análisis y Discusión Del Tema PlanificaciónDocumento6 páginasAnálisis y Discusión Del Tema PlanificaciónDiana IfranAún no hay calificaciones
- LABORATORIO Nro 6 - (ESTRUCTURAS - REPETITIVAS Hacer Para)Documento2 páginasLABORATORIO Nro 6 - (ESTRUCTURAS - REPETITIVAS Hacer Para)JORGE LUIS HUANCA ALARCONAún no hay calificaciones
- Tarea de ProgramacionDocumento3 páginasTarea de ProgramacionraulAún no hay calificaciones
- Exámen Diseño ElectrónicoDocumento5 páginasExámen Diseño ElectrónicoRonny TituanaAún no hay calificaciones
- Alineamiento NumeroOf Uso - SueloDocumento1 páginaAlineamiento NumeroOf Uso - SueloBetzabeth JacintoAún no hay calificaciones
- Apaga el celular y enciende tu cerebro: Manipulación, control y destrucción del ser humanoDe EverandApaga el celular y enciende tu cerebro: Manipulación, control y destrucción del ser humanoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (6)
- Generación idiota: Una crítica al adolescentrismoDe EverandGeneración idiota: Una crítica al adolescentrismoCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (178)
- Resumen de Las 48 Leyes del Poder, de Robert GreeneDe EverandResumen de Las 48 Leyes del Poder, de Robert GreeneCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Contra la creatividad: Capitalismo y domesticación del talentoDe EverandContra la creatividad: Capitalismo y domesticación del talentoCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (55)
- El lobby feroz: Y la sociedad de las influenciasDe EverandEl lobby feroz: Y la sociedad de las influenciasCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- El trading de opciones de una forma sencilla: La guía introductoria al trading de opciones y a las principales estrategias de beneficios.De EverandEl trading de opciones de una forma sencilla: La guía introductoria al trading de opciones y a las principales estrategias de beneficios.Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- LA NEGOCIACIÓN EN 4 PASOS. Cómo negociar en situaciones difíciles, pasando del conflicto al acuerdo en los negocios y en la vida cotidianaDe EverandLA NEGOCIACIÓN EN 4 PASOS. Cómo negociar en situaciones difíciles, pasando del conflicto al acuerdo en los negocios y en la vida cotidianaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (6)
- Introducción al derecho internacional privado: Tomo III: Conflictos de jurisdicciones, arbitraje internacional y sujetos de las relaciones privadas internacionalesDe EverandIntroducción al derecho internacional privado: Tomo III: Conflictos de jurisdicciones, arbitraje internacional y sujetos de las relaciones privadas internacionalesCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (3)
- Un mundo que cambia: patriotismo frente a agenda globalistaDe EverandUn mundo que cambia: patriotismo frente a agenda globalistaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (44)
- Sistema de gestión lean para principiantes: Fundamentos del sistema de gestión lean para pequeñas y medianas empresas - con muchos ejemplos prácticosDe EverandSistema de gestión lean para principiantes: Fundamentos del sistema de gestión lean para pequeñas y medianas empresas - con muchos ejemplos prácticosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (16)
- Cómo Invertir En El Mercado De Valores Para PrincipiantesDe EverandCómo Invertir En El Mercado De Valores Para PrincipiantesCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (22)
- Código General del Proceso y Código de Procedimiento Civil: 2 EdiciónDe EverandCódigo General del Proceso y Código de Procedimiento Civil: 2 EdiciónCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- La gran colusión: Libre mercado a la chilenaDe EverandLa gran colusión: Libre mercado a la chilenaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Inventar el futuro: Postcapitalismo y un mundo sin trabajoDe EverandInventar el futuro: Postcapitalismo y un mundo sin trabajoCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (4)
- Los cárteles no existen: Narcotráfico y cultura en MéxicoDe EverandLos cárteles no existen: Narcotráfico y cultura en MéxicoCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (15)
- Los secretos de la mente millonaria: Cómo dominar el juego interior de la riquezaDe EverandLos secretos de la mente millonaria: Cómo dominar el juego interior de la riquezaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (814)
- El arte de gobernar: Manual del buen gobiernoDe EverandEl arte de gobernar: Manual del buen gobiernoCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (76)
- Marketing gastronómico: La diferencia entre triunfar y fracasarDe EverandMarketing gastronómico: La diferencia entre triunfar y fracasarCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Audiencia InicialDe EverandAudiencia InicialCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (5)
- EL PLAN DE MARKETING EN 4 PASOS. Estrategias y pasos clave para redactar un plan de marketing eficaz.De EverandEL PLAN DE MARKETING EN 4 PASOS. Estrategias y pasos clave para redactar un plan de marketing eficaz.Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (51)
- Contabilidad gerencial y presupuestaria, 2a.Edición: Bajo Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información FinancieraDe EverandContabilidad gerencial y presupuestaria, 2a.Edición: Bajo Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información FinancieraCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)