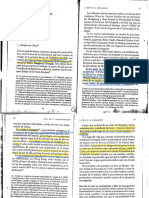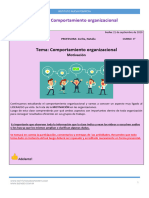Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Barbero y Otros (2007) - Capítulo 15. La Economía Entre Dos Siglos
Barbero y Otros (2007) - Capítulo 15. La Economía Entre Dos Siglos
Cargado por
veronica tapia0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas38 páginasTítulo original
11. Barbero y Otros (2007). Capítulo 15. La Economía Entre Dos Siglos (1)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas38 páginasBarbero y Otros (2007) - Capítulo 15. La Economía Entre Dos Siglos
Barbero y Otros (2007) - Capítulo 15. La Economía Entre Dos Siglos
Cargado por
veronica tapiaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 38
: Maria Inés Barbero
. Jorge Saborido
Rubén Berenblum
[Ore Re reer
German Ojeda
“
EL PALEOLITICO A INTERNET
Capitulo 15
La economia entre dos siglos
El transito entre el siglo xx y el xxi estuvo marcado por dos cuestiones importantes:
por una parte, los impactos de todo orden producidos por las transformaciones tecnol6gi-
cas de la “tercera revoluci6n industrial”, entre los que la denominada “globalizacién” ocu-
pa un lugar destacado: por otra, el escenario creado tras el hundimiento de la experiencia
socialista que se desarroll6 en la Unién Soviética, que abrié el camino al “triunfo” del ca-
pitalismo en su versién ultraliberal.
Sin embargo, las anunciadas bondades del capitalismo globalizado no se manifestaron
de manera rotunda: el crecimiento econdémico fue acompaiiado de sucesivas crisis finan-
cieras de nuevo tipo, con consecuencias para buena parte de los paises del planeta; ademas,
los beneficios de la nueva realidad no parecen “derramarse” equitativamente entre Las dis-
tintas regiones, ni tampoco entre los diferentes sectores sociales en el interior de cada pais.
Finalmente, los problemas del medio ambiente estén adquitiendo dimensiones cada vez
mds preocupantes, sin que todavia se hayan asumido sus posibles consecuencias.
15.1. Las transformaciones tecnolégicas
Desde el punto de vista econémico, la tiltima década del siglo xx se ha caracterizado
por la aparici6n de una serie de transformaciones tecnolgicas —gestadas en los afios an-
teriores— que modificaron de manera notable los procesos productivos, justificando la de-
nominacién de “tercera revolucién industrial” o “segunda ruptura industrial” que se ha uti-
lizado para designarlas.
La recomposicién del sistema técnico verificada tras la crisis de los afios 70 fue el re-
sultado de la convergencia entre las oportunidades generadas por un conjunto de nuevas
tecnologias.—Ia electrénica, la biotecnologia, los “nuevos materiales”— y una demanda
social cada vez mas exigente. Esta tiltima se plante6 en términos de una diversificacién del
consumo, de la exigencia de productos menos uniformes, de calidad garantizada; no se tra-
taba, por supuesto, de una desaparicién de la sociedad de consumo sino de su reconfigura-
cidn bajo otras premisas. Frente a esta nueva realidad, se produjo una aceleraci6n del cam-
bio tecnolégico, que se manifest de manera particular en terrenos como los materiales
industriales y las llamadas “tecnologias de la informacién”.
En la cuestion de los materiales se trat6, por una parte, del desarrollo que experimen-
taron I9S plasticos —impulsados por los shocks petroleros, que aumentaron los precios de
Jos matefiales tradicionales—, las cerdmicas y los llamados “materiales compuestos” (fi-
bras de widrio, resinas) y, por otra, de las modificaciones que se produjeron en la tecnolo-
Historia econémica mu
gia de materiales tradicionales, como los metales, el papel, etc., destinadas a elevar la’
ductividad de los recursos naturales. El objetivo final de todo el proceso era, por supu
minimizar los insumos materiales requeridos por unidad de producto.
Esta “guerra de los materiales” tuyo como resultado el crecimiento ininterrumpido
“numera de o de materiales de de alto rendimjgnto flesde la década de 1980, acompaiado del
“Tamiento del ciclo de vida de los mismios; lo que trajo como consecuencia una compe
cia mucho mis intensa que la que se libraba entre los materiales de uso masivo. Por ci
s6lo un ejemplo, los plasticos especiales han tenido un considerable papel en el terreno
dico y farmacolégico, asf como también en el ambito de la electronica.
Por su parte, desde la década de 1970, la historia de las tecnologias de la informagj
—microelectrénica, informatica, telecomunicaciones— constituye la clara demostracién:
desarrollo de un proceso de convergencia tecnolégica que condujo a la conformacién de
sistema de zedes integradas en escala mundial; el tendido de las redes ferroviarias y las if
talaciones eléctricas constituyen precedentes significativos de tal proceso. El hecho que si
vié de catalizador fue el empalme de un conjunto de tecnologfas dispersas alrededor de
técnica dominante. Lo que la locomotora a vapor y los rieles de hierro representaron
ferrocarril, y la alta tensién en corriente alterna para la electricidad, en el caso de las
logias de la informacién lo ha sido la digitalizacidn asociada a la invencién y el desi
de los semiconductores, conduciendo desde el transistor al microprocesador,
Tres tecnologias de base —la de componentes electrénicos, la vinculada con las trat
misiones y la de la digitalizaci6n— se combinaron en una dindmica interactiva hasta
lerar y hacer posible la fusién de un sistema de tratamiento de la informacién —la infor-
méatica— y un sistema de comunicacién vocal —el teléfono—, dando por resultado el
surgimiento de un sistema mediatico de imagenes y sonidos. Ahora, como bien se ha dicho,
lo que caracteriza a la revolucién tecnolégica actual no es el cardcter central del
conocimiento y la informacién, sino la aplicacién de ese conocimiento e informa-
cién a aparatos de generacién de conocimiento y procesamiento de la informacién!
comunicacién, en un cfrculo de retroalimentacién acumulativo entre la innovacién
y sus usos',
La tendencia dominante de la tecnolegta-de-tos. macrosistemas en todos los niveles se.
orienta hacia la bisqueda de ta “gestién en tiempo real” de°conjuntos cada vez mas com
plejos: “Ia velocidad deviene instanttinea, el tiempo es abolido”. Esta bisqueda no se aph
ca solamente a la comunicacién sino también a la transmisién y al tratamiento de datos, ¥
asimismo a la ejecucién de las decisiones adoptadas en funcion de ese tratamiento. Ade
mas, el impacto tecnolégico se manifiesta también en la disminucién de costos: una
comunicacién telefSnica desde Buenos Aires a Madrid costaba 300 délares en 1930, 50 d6-
lares en 1960, y bastante menos de un délar en la actualidad.
Tal vez uno de los rasgos més significativos de la revoluci6n tecnolégica en marcha eS _
su velocidad de difusién. Una simple comparacién con las revoluciones anteriores mueS-
tra que mientras éstas se verificaron slo en unas pocas sociedades y se difundieron en un
drea geogréfica limitada, las nuevas tecnologias vinculadas con la informacién se han ex-
tendido por todo el mundo a enorme velocidad, si bien marginando todavia a amplios sec
tores de la poblacién. Puede afirmarse entonces que en los comienzos del tercer milenio
los territorios de todo el planeta estén conectados por el nuevo sistema tecnolégico, aun-
' CasTeits (1998).
La economia entre dos siglos aar
que el acceso al mismo es fuente de perturbadoras y profundas desigualdades. Las estadis-
ticas relativas al nimero de usuarios mundiales de Internet muestran las dimensiones del
fenémeno (cuadro 15.1).
Cuadro 15.1
Estadisticas mundiales del Internet y de poblacion
Regiones Poblacién % poblacién Usuarios (dato % poblacién %uso Crecimiento
(2007 Est.) mundial __ mas reciente) (penetracién) mundial (2000-2005)
Africa 933.448.292 14,2 32.765.700 35 3,0 625.8
Asia 3.712.527.624 56,5 389.392.288 10,5 35,6 240,7
Europa 809.624.686 12,3 312.722.892.386 28,6 197.6
Oriente Medio 193.452.727 29 19.382.400 10,0 18 490,1
América del Norte 334.538.018 51 232.057.067 69,4 21,2 114,7
Latinoamérica /
Caribe 556.606.627 85 88.778.986 16,0 8,1 391,3
Oceania /
Australia 34.468.443 05 18.430.359 53,5 17. 141.9
Total mundial 6.574.666.417100,0__—1.093.529.692 16,6 100,0 202,9
Fuente: www.exitoexportador.com. Copyright ©2007, Miniwatts Marketing Group. Todos los derechos
reservados. Enero 2007.
Un tema aparte lo constituye el desarrollo de la biotecnologia, cuyo potencial revolu-
cionario ya era perceptible desde hacfa varias décadas;-sin embargo, la capacidad de ma-
nipular la informacién genética para crear organismos “nuevos” y colocar las fuerzas que
guian el metabolismo de la vida al servicio de la produccién de riquezas ha conformado un
salto tecnolégico de enormes proporciones.
Si bien fue en la década de 1970 cuando se produjo el descubrimiento de los procedi-
mientos de clonaci6n, a fines de la siguiente se concreté el salto a una nueva etapa, a par-
tir del patentamiento de un rat6n manipulado genéticamente, antecedente de la clonacién
de la oveja Dolly en 1997,
‘Como consecuencia de las expectativas generadas por este descubrimiento, en octubre
de 1990 el gobierno de los Estados Unidos puso en marcha el Proyecto Genoma Humano,
un consorcio cientifico publico cuyo objetivo era llegar a establecer el “mapa” del genoma
humano, el desciframiento de los cédigos quimicos del ADN que componen los genes hu-
manos contenidos en los cromosomas de la célula. Diez afios més tarde, el presidente Bill
Clinton anunciaba que el genoma humano habia sido secuenciado por completo, lo que
constituye, con independencia de otras consideraciones, un acontecimiento de enormes im-
plicancias en el ambito econdmico, ya que las posibilidades de la ingenieria genética se ex-
tienden a sectores que van desde la medicina a la produccién de alimentos y desde la in-
dustria quimica a la farmacopea.
Uno de los aspectos més significativos a tener en cuenta de la nueva realidad tecnol6-
gica ha sido la aplicacién de-los sistemas informdticos al disefio y control de los procesos,
la Hamada “tecnologias de gestién”."A la automatizacién y Solucién de numerosos proble-
was eMmergentes del trabate de Oficina se aeress una nueva racionalidad en la operacién coor-
— Historia econémica mun,
dinada de los stocks y de la produccién con el objetivo de reducir los inventarios. Se ci
gura asf el denominado “sistema integrado de administracién, produccién y comerciali
cién”, El avance tecnolégico ha permitido pasar del esquema tradicional de grandes pla
y produccién uniforme a un sistema flexible de fabricacién de unidades adaptables a
creciente diferenciacién de los productos, cuyo valor reside en la capacidad de satisfacei
de un mercado consumidor cuyos deseos son minuciosamente estudiados, provocados
reemplazados por la racionalidad de las leyes de la comercializaci6n. En la terminologia
lizada por Benjamin Coriat, se ha producido la transicién del “fordismo” al “posfordis
caracterizado por el hecho de que “la produccién se acomoda al cambio constante sin
tender modificarlo”, aunque ésta es una afirmacién que debe ser matizada. El escenario
caracteriza ahora por la convergencia de nuevas y variadas formas organizativas, que in
lucran tanto a las grandes empresas como a las pequeiias y medianas, si bien Tas pri
siguen manteniendo el control de! proceso. La’expresion “empresa red\ de cardcter tra
nacional, resume toda una serie de practicas —el desarrollo de la gran empresa horizont
el modelo de produccién basado en la franquicia, las alianzas estratégicas de las grandes
presas, etc.— que constituyen los elementos fundamentales de las organizaciones en la
tualidad (y por lo que se vislumbra, también en el futuro). Las redes de produccién se hi
configurado de dos maneras principales: cadenas de mercancias centradas en el produ
(en industrias como las del automévil, los aviones o las computadoras), y cadenas de
cancias dirigidas al comprador (industria textil, articulos para el hogar).
El impacto de la nueva realidad productiva sobre la estructura del empleo puede sit
tetizarse en Ia siguiente constatacién: se ha producido la declinacién irreversible de los
todos tradicionales de trabajo basados en: un empleo de tiempo completo + tareas bien de
finidas + un modelo de carrera profesional desarrollada a lo largo del ciclo vital, Este
proceso va acompafiado de una tendencia a la desaparicién progresiva del empleo agrico-
la, de una disminucién constante del empleo industrial, y de una ampliacién de la deman-
da de puestos de trabajo en servicios para la produccién, la salud y la educacién. El resuk
tado es, también aqué, una flexibilizacién del mercado de trabajo, que abarca no sélo a
quienes carecen de calificacién sino también a los que tienen una formacién especial, da-
do que el proceso tecnolégico ha acelerado de tal manera su ritmo que supera constante=
mente la definicién de los conocimientos apropiados para disponer de un empleo satisfac
torio. El resultado final es variable de acuerdo con los escenarios, puesto que mientras en
Estados Unidos la reestructuracién del mercado laboral tomé6 la forma de una disminucién
de los niveles salariales, en la Unién Europea se manifesté a través de una fuerte presién
para flexibilizar las leyes laborales surgidas como consecuencia de la implementacién del
Estado de Bienestar, a que se saldé con algunos éxitos significativos.
A El resultado de esta nueva realidad es que los trabajadores, con independencia de su
calificacién, se han convertido en individuos aistados contratados en una red flexible, cu-
yo futuro es desconocido incluso para quienes supuestamente lideran el proceso.
La consecuencia de este ciclo de innovacién tecnolégica ha sido la superacién de las
principales dificultades surgidas durante los afios 70 y 80. Su motor esencial es la vincula-
cidn entre el imaginario técnico y la satisfaccién de las expectativas del consumidor, con-
dicionadas éstas por el papel central que desempefia la publicidad. Los avances de la tec-
hologfa se manifiestan en numerosas esferas; para citar sdlo un ejemplo, en la vida cotidiana
Se produce una transformacién que, si nos referimos a una mindiscula parcela de la reali-
dad, se manifiesta en la cocina por medio de los nuevos métodos de conservacién de los
alimentos y su complemento, el horno a microondas.
En este terreno, muchos son los indicios de la diversificacién del consumo de la socie~
dad de masas; sin embargo, en algunos casos se trata de una situacién mds aparente que real.
La economia entre dos sigios
El andlisis de lo que ocurre en la industria del automsvil lo muestra con claridad: las modi-
ficaciones introducidas por las nuevas tecnologias y los mas avanzados métodos de produc-
cién no son la mayor parte de las vec que recursos imaginados para un mercado por
demas competitivo. Se responde a los deseos del consumidor pero nid Se modifica la orienta-
cidn general del proceso técnico, que estd sometido a una l6gica tnica; las estrategias de con
cepcidn y promocién de los productos, bajo la forma de una aparente diversidad, encubren la
existencia de una marcada uniformidad. Las tecnologias vinculadas Con la satisfaccién de la
~demanda de bienes de consumo asociadas a la vida cotidiana constituyen los extremos de re-
des técnicas cada vez mas extendidas en el espacio, cada vez mas densas, operadas por sis-
temas informaticos capaces de transmitir y procesar informacién en tiempo récord.
Los medios de transporte, desde el avidn hasta el ferrocarril, también han experimenta-
do una profunda transformacién como consecuencia de la aplicacién de los sistemas orienta-
dos a la produccién y gestién. Los aviones, partiendo de la experiencia del Concorde en la
década de 1970, se beneficiaron con la utilizacién de los nuevos materiales pero, ademés, la
intensificaci6n del tréfico obligé a una regulacién cada vez més cuidadosa del espacio aéreo,
para lo cual se hizo uso de las posibilidades brindadas por la informatica. Asimismo, también
el ferrocarril, fundamentalmente en el Ambito europeo, se vio involucrado en este proceso, en
el que no sélo se impuso el concepto de alta velocidad, basado en los principios de sustenta-
_cidn electromagnética, sino que todas las actividades conexas, incluyendo la conduccién de
los trenes, han sido objeto de control y regulaci6n centralizada.
Nos encontramos, por lo tanto, frente a una realidad que apunta hacia una suerte de au-
tomatismo integral que tiende a eliminar la intervencién humana: desde el piloto de un
avi6n hasta el operador de una fabrica se convierten en ejecutores de drdenes emitidas por
sistemas informaticos. De cara al futuro se plantea una disyuntiva: 0 se extiende el campo
de aplicacién de las operaciones automiticas gracias a la inteligencia artificial 0, por el con-
trario, se rehabilita el papel de los operadores. Asimismo, también se presentan dos posi- |
bilidades para la gesti6n de las redes: una centralizaci6n e integracién creciente, olaespe-, |
cializacién y descentralizacién. Estas elecciones van mucho mids allé de cuestiones de orden 3)
técnico; implican una eleccién de civilizacién.
\
15.2. El fenémeno de la globalizacién
Los iiltimos cinco siglos constituyen, en un sentido general, un largo proceso de for-
macién y expansién de los mercados, de la industrializacién, la urbanizacién y la occiden-
talizacién, involucrando naciones, culturas y civilizaciones. Desde esta perspectiva, para
muchos estudiosos las transformaciones que se verifican en la diltima década del siglo xx
—fuertemente influenciadas por el fin de la Guerra Fria— es la culminacién de una larga
historia de desarrollo del capitalismo que se ha desplegado en un Ambito espacial cada vez j
mas amplio adoptando formas diferentes, y que ahora se vuelve concretamente global, de |
tal suerte que “influye, recubre, recrea 9 revoluciona todas las formas de organizacién so-
cial del trabajo, produccién y vida"?. Esa larga historia, por supuesto, no ha carecido de al-
tibajos; sin retroceder demasiado en el tiempo, mientras el perfodo 1870-1914 es conside-
rado una coyuntura de liberalizacién e integracién de los mercados a nivel planetario, los
afios comprendidos entre 1914 y 1945 constituyen una etapa de retroceso en estos terrenos.
2 ANNI (1998),
Frente a la idea de que hay un proceso histérico continuo de integracién econémi
existen posturas que, sin dejar de reconocer la validez de estos andlisis, argumentan que
transformaciones vinculadas con la tecnologfa de la informacién constituyen un aconte
miento por lo menos tan importante como la Revoluci6n Industrial inglesa, “inductor
discontinuidad en la base material de la economfa, la sociedad y la cultura’s*. Caracterig
asi la nueva realidad implica referirse a un salto cualitativo de profundas dimensiones, qi
ha recibido el nombre de “globalizacién”. No cabe duda de que estamos frente a la palal
de moda, que “se transforma rapidamente en un fetiche, un conjuro magico, una llave
tinada a abrir las puertas a todos los misterios presentes y futuros”*.
Revisados ya los rasgos estrictamente tecnoldgicos que han hecho posible la emerg
cia de este nuevo escenario, vamos a perfilar seguidamente los elementos que lo comy
nen. Por una parte, nos encontramos, como se ha adelantado, ante una economia en condi
ciones de funcionar como una unidad en tiempo real a escala planetaria. Este rasgo aba
casi todos los factores que intervienen en el sistema econdmico: las capitales se movilizat
de manera instantanea durante las veinticuatro horas en los mercados financieros; la ciel
cia y la tecnologia también estin organizadas en flujos globales, si bien éstos se encuem
tran concentrados en algunas regiones y en un ntimero limitado de empresas ¢ instituci
nes. A su vez, incluso el transporte de mercaderfas ha experimentado una disminucién
costos y una transformacién en su composicién, al transportarse fundamentalmente pr
ductos manufacturados cada vez més livianos, que ocupan menos espacio. En cuanto al tra
bajo, nos encontramos ante una realidad contradictoria: la libertad de movimientos de |:
fuerza de trabajo se encuentra limitada por las restricciones que imponen los paises ricos
la entrada de mano de obra proveniente de las regiones més pobres; se mantiene entonces
valida la afirmacién hecha hace unos aiios por Eric Honsrawm: “hoy existe menos liber-
tad de movimientos de la fuerza de trabajo de la que habfa en el mundo antes de 1914”,
{ Pero, como contrapartida, las empresas se desplazan para instalarse alli donde encuentran
| las condiciones laborales mas favorables, asi como también estan en condiciones de de-
mandar mano de obra de cualquier parte del mundo ofreciendo la remuneracién adecuad:
Otra de las caracteristicas de la globalizacién es que se ha pasado de una “concepcion
de la produccién basada en el ciclo del Producto, a otra global, de los mercados”*. En la
primera se introducian nuevos productos que se vendfan en los paises desarrollados hasta
que devenian obsoletos, y luego se dirigian hacia los paises atrasados, En la nueva situa-
cidn, el mismo producto se vende en todo el mundo simulténeamente, reduciendo los cos=
tos y uniformizando los gustos de los consumidores. En cuanto a la globalizacién financie-
ra, ser§ objeto de andlisis en el apartado siguiente.
La verdadera difusin de la globalizacién es objeto de un arduo debate: algunos espe-
cialistas afirman que las dimensiones del proceso son sobrevaloradas, destacando que la
mayor parte de la poblacién mundial sigue excluida —o tiene una participacién minima—
de la economia global. Asimismo, se argumenta que las modificaciones en la estructura de
la divisién internacional del trabajo son poco significativas y el rol de los Estados nacio- |
nales est muy lejos de haber declinado, constituyéndose en arquitectos y actores de la eco- |
nomfa mundial. Por el contrario, otros especialistas defienden la idea de que las dimensio-
3 Castes (1998),
4 Bauman (1999).
Hosssawn (2000).
© DELAs Denesa (2000),
a economfa entre dos siglos
nes y la irreversibilidad de los cambios estén marcando el advenimiento de una nueva rea-
jidad econémica, caracterizada por procesos como el de la liberacién del capital —tanto
productivo como financiero— de las constricciones territoriales, y por las presiones de la
Pe mpetencia global sobre las econom{as nacionales. Estos temas sertin objeto de tratamien-
to en los apartados siguientes.
15.2.1. Las transformaciones financieras
Si hay un terreno en el que la globalizacién merece realmente ese nombre es en cl cam-
po financiero: més alld de cualquier estadistica, la realidad cotidiana muestra las dimensio-
nes alcanzadas por los movimientos de capitales y su impacto sobre las economfas naciona-
les, por lo que haremos una sintética caracterizacién de sus origenes y rasgos principales.
Lo que también se ha dado en lamar “nuevo orden financiero internacional”\tuvo su pun-
to de partida en diferentes factores que irrumpieron en la economia mundial durante la crisis
de los afios 70. Entre éstos, es importante citar: 1) la crisis del sistema monetario internacio-
nal, que dio fin a un periodo en el que la liquidez. monetaria internacional se habia adminis-
trado por medio de los saldos negativos de la balanza de pagos de los Estados Unidos, sien-
do éste el nico modo de regular la oferta de délares circulantes por la economia mundial; 2)
{a significacién cuantitativa de los petrodélares, que, como se ha comentado, condujo a un
{ran apogeo de los préstamos internacionales; 3) los crecientes déficit presupuestarios de los
paises desarrollados, que obligaron a buscar formas de financiacién de los mismos que evi-
taran la emisi6n inflacionaria; 4) las modificaciones verificadas en la estrategia de las cor-
poraciones transnacionales, que se volcaron de manera creciente hacia el terreno financiero.
Se fue concretando entonces un proceso de internacionalizacién financiera que se vio
favorecido en la década de 1980 por la restrictiva politica mon monetaria estadounidense, que
al subir de manera enorme-tas.1asas de jnterés, puso en marcha una dindmica en la que la
financiacién del déficit fiscal gubernamental, bfreciendo altos rendimientos en emisiones
de letras y bonos del Tesoro, se convittieron en una atractiva oportunidad para inversores;
de todo el mundo.
A.su vez, las empresas contaron con muchas facilidades para ampliar sus emisiones de
Uitulos, a favor de la baja de la presi6n fiscal y de la extrema liberalizacién de las précticas
financieras promovidas desde el gobierno. Se generé entonces una situacién de euforia en
Ja que el aumento de las ganancias de las empresas en lugar de reinvertirse acrecentaron la
masa de fondos orientados a la btisqueda de beneficios en el mercado bursétil. En este nue-
vo escenario, las instituciones financieras no bancarias —sociedades hipotecarias, compa-
jlias de seguros, bancos de inversiGn, fondos de pensiones— adquirieron un notable prot
gonismo, en perjuicio de los bancos comerciales tradicionales. ,
En pocas palabras: la importancia del sistema financiero alcanzé tales niveles que en
Jos Estados Unidos ya durante los afios 80 su aportacién al PBI superé a la produccién ma-
nufacturera, Esta significacién, por supuesto, se trasladé al Ambito mundial.
EI desarrollo del polo financiero estadounidense tuvo, obviamente, un fuerte impuct
sobre el resto del mundo. En principio, los gobiernos europeos no podian quedarse sin ac-
tuar ante la salida masiva de capitales hacia territorio norteamericano; la respuesta fue el
endurecimiento de sus politicas monetarias, defendiendo sus monedas y estimulando Ta e
pansiGn de sus mercados financieros nacionales.
‘Las tasas de interés Se convirticron en el instrumento clave de la politica econémica en
casi tod08 10s paises desarrollados y Ta restriccidn de Ia oferta monetaria paso a Ser una
constante en el comportamiento de las autoridades.
susvoria economica muni
La importancia del sector financiero, entonces, se extendié al conjunto del mundo
pitalista, y los recursos disponibles en busca de colocacién rentable se hicieron cuantit
vamente enormes. Otro de los rasgos de la nueva realidad es Ja concentraci6n: en las
vidades intervienen numerosos actores pertenecientes a un gran ntimero de paises,
concentran en unos pocos mercados (el 85% de las operaciones se efectian en ocho
cados), y el control mayoritario corresponde a un nimero reducido de grandes banc
ternacionales, corporaciones transnacionales e inversores institucionales. Para ilustrar
bre estos niveles de concentracién, es suficiente decir que el capital conjunto de las
empresas més importantes del mundo equivalia en 1960 al 17% del PBI mundial, al
en 1982, el 32% en 1995 y el 35% en 2002.
La década de 1990 presenté ademés una novedad muy importante: los paises no de
rrollados —paises emergentes”— fueron receptores de un aluvién de flujos de inversi
y de préstamos, ahora de cardcter privado. América Latina, la cuenca asidtica del Pacifi
y los paises de Europa del Este fueron las zonas preferentes de colocacién de esos recur»
sos. La globalizacién financiera se convirtié en una realidad, con las consecuencias que
verdin a 16 largo de la revisién de las diferentes realidades regionales.
15.2.2. La ideologia de la globalizacién
Si partimos de la nocién de que “la globalizacién es un proceso dindmico de crecien-
| te libertad e integracién mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnologfa
y capitales”7, no caben dudas con respecto a que su trasfondo es el triunfo actual del pen=
samiento liberal, impulsado por el derrumbamiento del socialismo con centro en la Unién
Soviética, que durante mas de setenta afios se presenté como una alternativa al capitalis-
mo. La significaci6n del éxito norteamericano en la Guerra Fria se ha manifestado en la
hegemonia de las concepciones extremas del liberalismo: las empresas transnacionales, pri-
vilegiadas impulsoras del proceso de globalizacidn, encuentran apoyo académico én su bis-
queda del establecimiento de mercados libres en la vida econémica de las sociedades de
todo el mundo. Sin embargo, con la expresin “mercados libres” entienden mucho més que
Ja libertad para comprar y vender: lo que se predica y exige es un sistema de empresa pri-_
vada liberado de las regulaciones gubernamentales, sin un control efectivo por parte de [os
| sindiéatos, sin la traba de escrupulos sentimentales sobre el destino de los trabajadores,
sim la limitacion de barreras aduaneras 0 restricciones ala inversién. El denominade™"6O=
p libéralismo”, la corriente de pensamiento que defiende la versién extrema de una econd-
mia gobernada a través de los mecanismos de mercado, ha alcanzado una vigencia en el
mbito académico y en el de los protagonistas de la politica econdmica que torna muy
dificil de desplegar hasta sus tltimas instancias una alternativa reformista. La idea de que
{ los mercados y los organismos financieros internacionales van a castigar cualquier hete-
4 rodoxia ha logrado limitar (y en algunos casos paralizar) el accionar de quienes desarro-
Han su politica en Ta oposicién cuestionando los mecanismos de funcionamiento de la or=
todoxia neoliberal.
Una sintesis entusiasta de las bondades de la globalizacién la brindaba en el afio 2000
el entonces presidente de la Organizacién Mundial de Comercio (OMC), Mike Moore: “No
conozco otra forma mejor de sacar al mundo de la pobreza. No va a discutirme que en to-
das partes se vive mejor que hace veinte afios. Yo vengo del Pacifico, y en mi pais (Nueva
7 bid.
La economfa antra dos siglos 00
Zelanda), en Singapur, en Indonesia, en Tailandia, en todas partes el per cdpita es mucho
més alto”8, La reunién anual de los principales lideres politicos en la localidad suiza de Da-
vos, acontecimiento de perfiles casi medidticos, se ha convertido en el simbolo de la hege-
monia ideolégica y politica del neoliberalismo.
Frente a esta visién optimista de la direccién de las transformaciones en curso, se al-
zan las voces de los criticos, de quienes se resisten a aceptar la validez de ese “pensamien-
to nico”, denunciando que la realidad de la globalizacién no es la que pintan sus interesa-
dos apologistas?.
Por una parte, destacan el hecho de que mientras se insiste en las ventajas de la aper-
tura de los mercados, la realidad muestra que él acceso a los mercados internacionales por
parte de los paises pobres se ve fuertemente limitado por las politicas proteccionistas de
Tos paises ricos. El caso de la constitucién en 1995 de la Organizacién Mundial del Comer-
cio es un ejemplo ilustrativo: los partidarios de la globalizacién afirmaban que serfa la pla-
taforma legal e institucional para una nueva economia mundial, que reportaria el maximo
beneficio al mayor ntimero posible de personas; el hecho de que todos los paises se vieran
representados de manera igualitaria parecfa una garantia para los menos favorecidos. En la
prictica, los paises pobres se ven fuerte y continuamente limitados por las acciones protec-
cionistas de los paises ricos: por ejemplo, Estados Unidos mantuvo las barreras proteccio-
nistas para los productos de los pafses en desarrollo, y a su vez practica subvenciones ma-
sivas destinadas a satisfacer las demandas de los productores nacionales. Justamente, estas
subvenciones los impulsan a aumentar su oferta, lo que da lugar a un descenso de los pre-
cios globales de estos productos, afectando los intereses de los paises pobres para quienes
se trata de elementos fundamentals en su comercio exterior!®. Ademés, la jurisdiccién de
la OMC sobre los “Derechos de Propiedad relacionados con el Comercio” ha conducido a
consolidar las ventajas de los Estados Unidos en las industrias vinculadas con la investiga-
cién intensiva. La significacién del accionar de la OMC se comprueba con el hecho de que
Ja primera gran demostracién de oposicién a la globalizacién eligié como escenario en di-
ciembre de 1999 la ciudad estadounidense de Seattle, donde justamente se estaba realizan-
do una conferencia de la organizacién.
15.2.3. gGlobalizacién = incremento de las desigualdades?
Quienes se oponen a la globatizacién guiada por la concepciones neoclisicas y practi-
cada por las empresas transnacionales también argumentan que, lejos de disminuir las des
gualdades existentes en el mundo, el proceso globalizador ha contribuido a ensanchar la bre-
® El Pais (Madrid), 7 de mayo de 2000.
En un reportaje reciente, el actual director de la OMC, el francés Pascal Lamy, de alguna mane-
ra ha asumido algunas de las criticas de quienes cuestionan la globalizacién tal como se ha ma-
nifestado, al sostener que “abrir los mercados no significa el Nirvana garantizado” (El Pafs,
22/10/2006).
10 Srigtirz. (2003) afirma que ~
rar a 25,000 agricultores estadounidenses, la mayoria de ellos con una situ
‘modada, superaron el valor del algodén producido, lo que hizo que bajara notablemente el pre-
cio global del algodén [...] Varios paises africanos perdieron entre un I y un 2 por ciento de sus
ingresos totales, una cantidad mayor de la que estos paises en concreto recibieron de Estados
Unidos en concepto de ayuda”
as subvenciones para un solo cultivo, el algodén, que fueron a pa-
mn econdmica aco-
anne sus paises rieos y pobres. ,Qué dicen las estadisticas disponibles
este tema? Una manera (entre varias) de tratar la cuestin es verificar el desfasaje exi
en el PBI por habitantc entre paises ricos y paises pobres. Si se recurre a las estadisti
MapbIsox, las posibilidades que éstas brindan dependen de la caracterizaciGn que se
de los diferentes pafses, que en muchos casos estn lejos de constituir grupos homogén
Para elaborar el cuadro 15.2, que analiza la evolucién de la poblacién, el PBI y el PBI
habitante, se ha realizado la siguiente clasificaci6n: 16 pafses desarrollados"', 23 paises.
tinoamericanos!2, 57 pafses africanos'?, 50 pafses asidticos', y en dos apartados diferent
se ubica a China e India en uno y a Taiwan, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur (los
gres asidticos”) en otro. El conjunto constituye casi el 94% de la poblacién mundial.
Otra estadistica importante, e impactante, es la referida a la evolucién de la pobt
extrema en el mundo, a partir del ntimero de personas que viven con ingresos inferio
dos délares diarios, y los resultados son elocuentes (ver cuadro 15.3).
Mis alld del hecho indiscutible de que estas estadisticas nada dicen especificame,
de la distribuciGu del ingreso entre las diferentes clases sociales en el interior de cada
(ver mAs adelante), se pueden realizar varios comentarios respecto de la evolucién de f
desigualdades entre las diferentes regiones del planeta.
En primer término, es importante puntualizar que a lo largo de las dos iiltimas décadas
del siglo xx —sobre todo en la tiltima— se ha producido una diferenciaci6n entre los paises
pobres: mientras China y la India (sobre todo la primera) se han embarcado en un proceso de
desarrollo que, como se puede apreciar, les ha permitido crecer muy por encima del resto de
los pafses atrasados (¢ incluso de los paises desarrollados), aunque todavia sus valores del
PBI por habitante se encuentran a nivel muy bajo. Por su parte, los paises de América Latie
na, Africa y Asia —con excepeién de China, India, y los “tigres asiéticos”— han proseguido
en la senda del atraso relativo respecto de las naciones desarrolladas, constituyendo el 42%
de la poblacién'®, Una de las cuestiones que debe dilucidarse es si ese atraso esta ocasiona-
do por la globalizacién, o si por el contrario es el resultado de la “desconexién” de estas re-
giones respecto del proceso transformador que se est produciendo en el mundo. Las dos po-
siciones pueden apreciarse en un texto reciente'S, en el que debaten un defensor del proceso
Estados Unidos, Canadé, Australia, Jap6n, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Suecia, Suiza,
Noruega, Reino Unido, Italia, Austria, Dinamarca y Finlandia,
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perd, Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Bolivia, Para-
guay, Panamé, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Repdblica Dominicana,
Haiti, Puerto Rico, Trinidad-Tobago y Jamaica.
Argelia, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camertin, Cabo Verde, Repablica
Centroafricana, Chad, Comores, Congo, Costa de Marfil, Djibouti, Egipto, Etiopia y Eritrea, Ga-
bén, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi,
Mali, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Reunién, Ruan-
da, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalfa, Sudafrica, Suddn, Swazilandia, Tanzania, To-
go, Tiinez, Uganda, Zaire, Zambia y Zimbabwe
Bangladesh, Burma, Malasia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Bah-
rein, Irdn, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Libano, Om4in, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Turquia,
Emiratos Arabes, Yemen, Afganistan, Camboya, Laos, Mongolia, Corea del Norte, Vietnam, Ga-
72,y otros veinte estados pequetios.
'S Por supuesto, el andlisis global oculta la existencia de situaciones particulares, como es el caso,
por ejemplo, de Chile en América Latina
16 Georce y Wot (2002).
globalizador —Martin Wolf, editorialista de The Financial Times—, y Susan George, una co-
nocida intelectual, militante en organizaciones que cuestionan la realidad emergente de los,
cambios que implica la globalizacién. Mientras Wolf defiende con optimismo la idea de “que
todo el mundo acabar4 por integrarse en la economfa de mercado, es una cuestién de tiem-
po"!”, y que la situacién de desigualdad se vincula més con las politicas erréneas y la corrup-
cién de los gobernantes de los pafses pobres que con el accionar de las empresas transnacio-
nales, George afirma que “esta globalizaciGn es responsable de una parte de la miseria en el
mundo y que se podria organizar perfectamente de otra manera la economfa y la sociedad si
existiese la voluntad politica de hacerlo [pero] no debe extrafiar a nadie que esta voluntad es-
té sobre todo al servicio de los que mas se benefician de la situacién actual’,
Cuadro 15.2
Evolucién de ta poblacién, el PBI y el PBI/habitante entre 1990 y 2001
Paises Poblacion Producto Bruto interno
_ (en mili) (en mill uSs)
1990 2001 1990 2001
Desarrollados 731.239 794.262 14,216,863 18.228.231
‘América Latina 439.550 527.122 2,299,981 3.063.443
Africa 626.814 821.088 904.898 1.222.577
Asia 931.364 1.146.196 4.703.619 6.228.749
India y China 1.974.185 2.298.982 3.207.500 6.572.983
“Tigres asiaticos” 71.852 81.434 716.727 1.303.992
PBI/hab. Rel.
1990 2001
Desarrollados: 19.442 22.950 . 1,18
América Latina 5.232 5.811 Ai
Arica 1.444 1.489 1,03
Asia 5.050 5.434 1,08
India y China 1.624 2.859 1,76
“Tigres asiaticos” 9.975 16.012 1.61
Fuente: Elaboracién propia a partir de Manon (2003).
Cuadro 15.3
Evolucién de! nimero y porcentaje de la poblacién mundial
que vive con un ingreso de menos de 2 délares diarios, entre 1990 y 2001
1990 1996 2001
Cantidad de personas 2.654 2.674 2.735
(en miles de millones)
% de la poblacion mundial 60,8 56,3 54,9
Fuente: Estadisticas de| Banco Mundial.
Ibid.
"8 pid.
436 Historia econémica mun
Las ensefianzas que parecen desprenderse de Ia realidad actual apuntan en el sent
de que aquellos paises en los que se esta produciendo (o se ha concretado en gran me
la salida del atraso y el achicamiento (a veces muy lento) de la distancia respecto de
paises ricos, lo han hecho en gran medida debido a la existencia de un Estado fuert
condiciones de controlar el rumbo del proceso. La globalizacién sin control, sujeta aM
accionar del capital transnacional, genera con harta frecuencia realidades de superexph
cién e injusticia que alejan a los paises pobres de toda posibilidad de desarrollo real, ¥
dose ademis afectados por situaciones en las que el deterioro del medio ambiente con:
tuye un factor perturbador adicional. arena
Por su parte, los paises ricos poco hacen para modificar el rumbo general del proces
ni siquiera se muestran dispuestos a acordar la implementacién de tres medidas —en sf
mas modestas— que permitirfan imaginar un futuro diferente: 1) establecimiento de un
mercio justo eliminando las trabas que impiden a los paises pobres colocar su producci
en los mercados de los paises ricos; 2) condonacién de la deuda externa de los paises
pobres; 3) cumplimiento estricto del compromiso relativo a destinar el 0,7% del PBI de
paises desarrollados como ayuda oficial al desarrollo”.
Otra discusién se plantea si nos referimos al tema de la distribucién del ingreso ent
las diferentes clases sociales en el interior de cada pafs. El elemento estadistico disponibl
més conocido para avanzar en esta cuestién es el llamado fndice Gini". que mide la desi
gualdad de ingresos de un pais a partir del estudio del porcentaje de la renta nacional qi
obtienen los sectores ms ricos y los mas pobres, y se expresa en un coeficiente que va
Oa 1, siendo 0 la situacién ideal en la que todos los habitantes perciben los mismos in;
sos, y I la inversa, esto es que una sola persona concentra todos los ingresos?!.
Los resultados muestran un amplio rango que va desde los pafses cuyo indice se en
cuentra alrededor de 0,25 —Dinamarca, Japén, Suecia, Bélgica, Noruega—, hasta aque
Hos en los que alcanza y supera 0,60 —Guatemala, Republica Centro Africana, Sierra
Leona, Lesotho, Namibia—. Hasta cierto punto puede hablarse de una correlacion posi=
tiva entre paises desarrollados e igualdad y paises pobres y desigualdad en la distribu-
cién del ingreso, pero con alguna matizacién importante: los Estados Unidos presenta
una elevada situacién de desigualdad, ademés creciente, que lo coloca en la posicion de
ser el pais rico con {ndice Gini mas elevado.
Desde la perspectiva defensora del actual orden de cosas, el tema se evaltia de otra ma-
nera”: si bien se acepta como indiscutible el aumento de la brecha entre los paises ricos y
los mas pobres, se lo considera inevitable como consecuencia del punto de partida hace 20
afios. En cuanto a la desigualdad entre los individuos, ademas de lo conocido por las esta~
disticas, se afirma que la situacién de los pobres del mundo ha mejorado “enormemente”
en términos de expectativas de vida, mortalidad infantil, alfabetizacién, disminucién del
hambre e incidencia del trabajo infantil.
Por otra parte, de las usinas del fundamentalismo liberal ha surgido una sofisticada ar-
gumentacién para justificar las crecientes desigualdades existentes en algunos paises, en-
Este compromiso es cumplido s6lo por cinco paises: Suecia, Noruega, Holanda, Dinamarca y
Luxemburgo.
E] nombre proviene del socidlogo y estadistico italiano Corrado Gini (1884-1965).
>! Sobre el indice Gini, sus ventajas y limitaciones, puede consultarse el articulo Gini coefficient
en Wikipedia,
Esta argumentacién proviene de WoL. (2005).
2
La economfa entre dos sigios —
tre los que sin duda destaca lo que ocurre en los Estados Unidos: durante los tltimos afios,
se afirma, el crecimiento econémico ha sido mas acelerado en pafses en los cuales el por-
centaje del PBI en manos del sector més rico de la poblacién se ha incrementado —EE.UU.,
Gran Bretafia, Canadé— respecto de aquellos —Francia, Japén— donde este proceso no
se ha verificado. Por lo tanto, se trata de una tendencia positiva que puede resumirse asf:
Ja desigualdad éptima es la que en cada momento determina el mercado. Aplicar esfuerzos
a Fepartir ta torta de manera mas igualitaria puede reducir él tamafio de la torta.
La constatacién de la persistencia y en algunos casos ta profurdizacién de las desigual-
dades, ha conducido al surgimiento de un amplio movimiento social extendido por todo el
mundo, con muy diversas manifestaciones. El momento clave en el desencadenamiento de
estos movimientos “antiglobalizadores” fue la accién de protesta masiva realizada en 1999
en la ciudad estadounidense de Seattle en ocasién, como se ha dicho ya, de una reunién
plenaria de la Organizacién Mundial del Comercio, Ese acontecimiento se convirtié en un
hito y una seftal para que en todo el mundo emergieran movimientos conformados por mi-
Jes de militantes que se han manifestado en varias ocasiones acudiendo a los lugares de reu-
niGn de organismos econémicos internacionales.
La oposicién a la globalizacién sometida a los dictados del capitalismo transnacio-
nal se ha convertido asf en un movimiento de enorme repercusién que ha llegado a crear
Ambitos alternativos de discusién, como el llamado Foro Social que se retine cada afio en
el verano austral en la ciudad brasilefia de Porto Alegre, tratando de hacer realidad el slo-
gan “otra globalizacién es posible”. Sin embargo, la actividad de los distintos grupos no
estd exenta de contradicciones, manifestadas en la diferente visin que tienen de los mé-
todos de accién y la relacién a establecer con la politica convencional. La reunién de un
Foro Social en Paris en 2003 muestra, sin embargo, que es posible consolidar un movi-
miento capaz de aglutinar a muchas fuerzas sociales introduciendo nuevas formas de ac-
tuacién publica.
15.2.4. ,Globalizacién frente a Estados nacionales?
El fenémeno de la globalizacién ha generado una considerable polémica, centrada en
el tema de las relaciones entre el poder tradicional de los Estados nacionales y la importan-
cia adquirida por las empresas multinacionales como puntas de lanza de la nueva realidad
econémica. Una de las posiciones es la que sostiene que la creciente significacién de las
grandes empresas en la organizacién y conduccién de la economia internacional ha produ-
cido una transformacién en la economia global y en los asuntos politicos. Para quienes de-
fienden estas posturas, la globalizacién de la produccién y el papel central de las multina-
cionales es la prueba del triunfo de la economia de mercado y de la racionalidad econémica
sobre el anacrénico Estado nacional y la economia internacional politicamente fragmenta-
da. La economia global muestra una clara tendencia hacia una cada vez mas profunda in-
tegracién; las economias nacionales no funcionan ya como sistemas auténomos en condi-
ciones de impulsar la creacién de riqueza, dado que las fronteras nacionales se muestran
cada vez menos importantes. En resumen: existe una sola economia global, que trasciende
e integra las principales regiones de! mundo y en ese escenario se diluye el control norma-
tivo de los gobiernos nacionales, que no tienen otra eleccién que adaptarse a las fuerzas de
Ia globalizacién econémica, encarnadas en las empresas multinacionales. La idea de que
ningiin Estado puede resistir con éxito las presiones especulativas de los “mercados”, se
sustenta €n hechos como la exitosa operacién realizada contra la libra esterlina por parte
4-1 ornno-delfinancista hiingaro George Soros a principios de los afios 90.
Historia econémica mui
Desde otra perspectiva, existen quienes argumentan que aunque las dimensiones
racteristicas sobre todo de las operaciones financieras, parecen reforzar la idea de q
capital no tiene patria, la realidad es que toda la actividad econémica y financiera, la
duccién, el comercio y el consumo, se realizan en un lugar especifico del planeta. H:
_iidel “fin de la geografia” es una exageracién, en tanto el lugar y el espacio contindan
do variables determinantes en la distribucién mundial de la riqueza y el poder econ
‘Aunque se dé por descontado que estamos en un mundo en el que las comunicacion
desarrollan casi en tiempo real, y los capitales de las grandes sociedades —y tambié
las pequefias— tienen la posibilidad de una mayor movilidad, el destino de los bien
) 4 determinado principalmente por las condiciones econémicas o las ventajas competith
| anivel local y nacional. También para las multinacionales més importantes y mas ric
ventajas competitivas estén en gran parte radicadas en los sistemas nacionales de in
cién productiva, mientras la produccién y la venta se concreta a nivel regional. Cor
ha dicho, las multinacionales no son otra cosa que “sociedades nacionales que operas
ternacionalmente”, en tanto la base nacional constituye un ingrediente vital de su éxit
de su identidad. En esté escenario, los gobiernos conservan un considerable poder ne}
ciador en su enfrentamiento con las multinacionales, porque controlan el acceso a un
de estratégicos recursos econémicos nacionales.
Sobre esta polémica es preciso acotar que las dimensiones del Estado constituyen
factor de importancia: si la facturacién anual de la General Motors supera el PBI su
de quince paises latinoamericanos, éstos sin duda encontraran dificultades en desarroll
una politica independiente, pero de ninguna manera se trata de una realidad inevitable. L
actitudes adoptadas por algunos gobernantes latinoamericanos en los tiltimos afios m
tran que cuando se dispone de un significativo poder politico dentro de las propias front
{ ras, la posibilidad de desarrollar una politica independiente se incrementa. De cualq
manera, la formacién de bloques regionales, mas alla de los problemas que implica su fi
cionamiento, constituye sin duda la alternativa mas esperanzadora para hacer sentir la voz
de quienes individualmente no son actores relevantes en el complejo mundo de las relacio-
| nes econémicas internacionales.
15.3, Los sistemas econdmicos vigentes®?
Si bien las transformaciones experimentadas por la economia en las dltimas déc:
—a lo que se suma el ya citado hundimiento de la experiencia socialista— han dado lugar
a. una convergencia en ciertos aspectos entre las principales economfas nacionales,
necen intactas algunas diferencias fundamentales. A pesar de que toda economia model
se propone, por lo menos en teoria, impulsar el bienestar de sus ciudadanos, las diferent
sociedades varian en la manera en que realizan esa busqueda. De alli que se justifique una
revision sintética de los tres principales sistemas econdmicos: el modelo norteamericano,
el japonés y el aleméin, los que scrén descritos a partir de estos cjes: los objetivos funda
mentales de la actividad econémica de la nacién; el papel desempefiado por el Estado en
la economia; la estructura del poder empresarial y las practicas en los negocios privados.
23 Este apartado esta basado en GiLpin (2001).
La economia entre dos sigios aang)
15.3.1. El] modelo norteamericano
El capitalismo que se ha desarrollado fundamentalmente en los Estados Unidos se
funda en la premisa de que el objetivo primario de la economfa es la maximizacién en la
creacién de riqueza a los efectos de beneficiar a los consumidores; a la distribucién de
esa Tiqueza se le otorga una menor importancia. A pesar de la existencia de numerosas ex-
cepciones, la economia se aproxima al modelo neoclasico de una economia de mercado en
la que los individuos buscan obtener la mayor utilidad posible con sus ingresos y las em
presas aspiran a maximizar sus beneficios. El énfasis puesto en la creacién de riqueza y en
el consumismo ha conducido a una relativa despreocupacién, por lo menos comparado con
Jos modelos japonés y alemén, respecto del impacto social de las actividades econdmicas.
La organizacién de la economfa norteamericana ha sido caracterizada como “capita-
lismo gerencial”: grandes corporaciones en las que los propietarios individuales son reem-
plazados por las empresas oligopélicas. El objetivo del bienestar de los individuos consu-
midores y las realidades del poder de las corporaciones ha dado como resultado la existencia
en la vida econdémica de una tensién sin resolver entre los ideales y la realidad. Cuando los
defensores de los consumidores reclaman un mayor accionar gubernamental para su pro-
teccién, los economistas (pero no sélo ellos) reaccionan sosteniendo que, salvo cuando exis-
ten fallas en el funcionamiento del mercado, la mejor defensa para los consumidores es la
competencia.
Por otra parte, no existe en las empresas un desarrollado sentido de responsabilidad
social: asumen minimas obligaciones respecto de sus empleados y de la comunidad en
donde desarrollan su actividad. Ademds, una corporacién es una-commodity que se ven-
de y compra como cualquier otra, sin tener en cuenta las repercusiones sociales de esas
transacciones.
El rol del Estado en la economia esta acotado no sélo por fa influencia de las ideas neo-
clasicas sino también por la tensidn existente entre el sector publico y el privado, lo que
hace de la cooperacién un objetivo dificil de alcanzar, y las mutuas sospechas se reflejan
en el terreno politico. Mientras los conservadores (mayoritariamente republicanos) recha-
zan cualquier presencia fuerte del Estado en la economia, los sectores mas progresistas (en-
rolados en general en el Partido Demoécrata) temen que los negocios privados interfieran
en los programas gubernamentales para su propio beneficio. Ademis, la fragmentada es-
tructura del gobierno y sus numerosos puntus de accesu hacen més facil la intromisién de
los intereses privados. Debido a esta situacién, el Estado se ha visto restringido en su ca-
pacidad de desarrollar una efectiva estrategia econémica nacional.
Hay una conocida excepcién al generalmente limitado papel del gobierno: el drea de
las decisiones macrgeconémicas. De cualquier manera, las responsabilidades estan dividi-
das: mientras el Congreso y el Ejecutivo son responsables de la politica fiscal, 1 control
sobre la politica monetaria reside en la Reserva Federal, que cuenta con una amplia auto-
nomfa para desarrollar sus funciones. Finalmente, también existe otra rea en la que el Es-
tado manifiesta su voluntad intervencionista, y ésta es la defensa de los intereses de cier-
tos sectores afectados por la competencia exterior o involucrados en cuestiones de la
defensa nacional, y a los que por distintas razones —politicas, sociales— se considera im-
Portante proteger. Durante afios, ésta ha sido una constante de la politica estadounidense,
objeto de fundamentadas pero ineficaces criticas por parte de los perjudicados.
La organizacién y el control de los negocios se caracteriza por la fragmentacién y tal-
ta de coordinacién de las politicas implementadas. Sin embargo, existen politicas antitrust
y de preservaci6n de la competencia destinadas a impedir la concentracién empresarial.
| as emoresas norteamericanas estén mucho mas limitadas que sus rivales en su disposi
4
440 Historia econémica muni
cidn a compartir informacién, tecnologia y otros recursos, lo que para muchos consti
una desventaja en la competencia a nivel mundial.
El control de las empresas norteamericanas esta muy disperso: en muchas grandes ¢
presas, los poseedores de la mayor cantidad de acciones con frecuencia no cuentan con
del | 0 2% del total. Adems, la industria y las finanzas se encuentran totalmente se
das, lo que con frecuencia genera conflictos, que redundan en perjuicio de la implemen
ciGn de politicas nacionales.
15.3.2. E] modelo japonés
En el Japén, la economia esté en buena medida subordinada a los objetivos glol
de la sociedad; como se ha puntualizado, éstos han sido inicialmente los de desarrollar ur
economia autosuficiente, y més tarde el de alcanzar a los paises occidentales. El result
fue la progresiva implementacién de una politica econémica que ha sido caracterizada
10 “neomercantilista”, Io que incluye asistencia y proteccién estatal a sectores industri
les especificos con el objeto de incrementar su competitividad y controlar las “palancas
comando” de la economfa.
Se han utilizado varios términos para caracterizar el sistema econdmico japonés: ca
talismo tribal, capitalismo colectivista, comunismo competitivo, capitalismo desarrollista,
ete, Cada una de las denominaciones subraya algtin elemento particular de! sistema: el pas
pel fundamental de las corporaciones en la organizacién de la economia y la sociedad, la
subordinacién del individuo frente al grupo, el énfasis en el desarrollo, la primacia del pro=
ductor sobre el consumidor, la estrecha colaboracién entre el gobierno, las empresas y los_
trabajadores.
A pesar del imperativo de la competencia, los japoneses con frecuencia subordinan el
objetivo de la eficiencia econémica a la equidad y a la armon‘a social. Algunos de los as=
pectos de la economia japonesa que més impresionan a los observadores y estudiosos ex
tranjeros son los vinculados al deseo de proteger a los mas débiles. Un ejemplo de estoes
Ja abundancia de personal en los grandes almacenes, con el objeto de evitar un incremen=
to de la desocupacién (y de un potencial descontento social). Situaciones de este tipo ex-
plican el bajo nivel de productividad del sector terciario, y se vinculan también con la re
sistencia a las inversiones extranjeras, aunque éstas sean mis eficientes.
Para alcanzar el objetivo de la ripida industrializacién, el Estado japonés impuls6 el
desarrollo de ciertos rasgos sociales. Se ha citado en el apartado correspondiente la estruc
turacién de un sistema educativo de alto nivel; en un sentido mas amplio, puede decirse
que a partir de ciertos elementos culturales tradicionales el Estado japonés “cres” la socies
dad de la actualidad. Las instituciones de ahorro postal aseguraron un altfsimo nivel de aho-
tro que redujo el costo del capital y facilité la inversién industrial. Asimismo, el Estado ju
g6 un papel importante en el bloqueo a las inversiones extranjeras y a la importacién de
mercaderfas, proceso que recién comenz6 a cambiar a mediados de la década de 1990.
La independencia y poder de la burocracia gubernamental, acompahada de su fragmen-
tacién, constituye otro aspecto distintivo del Estado japonés; las mismas conformaron ver-
daderos feudos independientes que representaban segmentos particulares de la sociedad y
en general crefan que tenfan la responsabilidad de promover los intereses de su grupo. El
resultado fue la existencia de frecuentes conflictos politicos y jurisdiccionales y si bien las
luchas entre sectores de la burocracia existen en todos los paises, la falta de un equipo de
funcionarios capaz y numeroso determiné que hubiera muchas dificultades para resolver-
los. Parece indiscutible que la debilidad de la burocracia gubernamental se convirtié en un
La econom{a entre dos sigios
serio obstéculo para enfrentar los crecientes problemas econémicos y financieros que, co-
mo veremos, afectaron al Japén a partir de la tiltima década del siglo.
EI sistema corporativo de organizacién industrial presenta fundamentales diferen-
cias respecto de lo que ocurre en las economfas de Occidente. Las principales son las si-
guientes: 1) existe un mercado de trabajo dual, compuesto por un sector caracterizado
por el empleo de por vida, y otro, mayoritario, integrado por hombres y mujeres empleadas
en empresas de pequefio tamaiio, que tienen escasa seguridad en el empleo y no participan
de los beneficios del sistema; 2) la obtencién de capital por parte de las corporaciones se
realiza sobre todo a partir de bancos con los que estan estrechamente vinculados, lo que ase-
gura un bajo costo de financiacién; 3) las empresas japonesas consideran que es de su
responsabilidad la proteccién de quienes las apuntalan, incluyendo tanto a los emplea-
dos como a los subcontratistas. Mientras las corporaciones norteamericanas buscan la
maximizacién de los beneficios, las japonesas buscan incrementar las ventas y reforzar
su poder.
15.3.3, El modelo aleman
La economia alemana comparte algunos rasgos con la norteamericana y otros con la ja-
ponesa, pero difiere de ambas en’aspectos de significativa importancia. Alemania, como Ja-
pon, se plantea como objetivos la exportacién, el ahorro interno y la inversién antes que el
consumo. El mercado actia con considerable libertad, y el Estado interfiere bastante menos
que en Japon. Ademis, el sector privado de la economfa —con excepcién de las empresas de
tamafio medio— es dominado por alianzas entre las grandes corporaciones y los bancos pri-
vados. El sistema econémico alemén intenta equilibrar el accionar del mercado con la in-
tervenci6n en el terreno social; tanto el Estado como el sector privado han contribuido a
construir un altamente desarrollado modelo de seguridad social. Alemania constituye la re-
presentacién mas acabada del Estado de Bienestar caracteristico de Europa Occidental, en el
que el manejo de la economia est basado en la cooperacién entre el capital, los representan-
tes del trabajo organizado y el gobierno. Desde la década de 1980 el Estado de Bienestar es
objeto de cuestionamientos crecientes; el resultado ha sido la puesta en marcha de la Agen-
da 2010, un programa de reformas que, implementado por un gobierno socialdemécrata, ha
producido un recorte de cierta importancia en el sistema de cobertura social.
El papel del Estado en la economia alemana ha sido fundamentalmente indirecto: las
leyes y regulaciones implementadas después de la Segunda Guerra Mundial facilitaron la
rdpida acumulacién de capital y el crecimiento econémico. En el nticleo del sistema eco-
némico alemén se sitéa el Banco Central, e! Bundesbank. A pesar de que la institucin ca-
rece de la independencia que tiene la Reserva Federal, su influencia sobre la sociedad re-
side en la creencia de ésta respecto de que el Bundesbank es el “defensor” de la moneda y
el mas feroz enemigo de la inflacion.
En cuanto a las cuestiones macroeconémicas, el papel del Estado ha sido mucho mas
modesto: si bien no existe una activa politica industrial, durante décadas invirtié sumas
considerables en investigacién y desarrollo. Su intervencién se limité ademds a otorgar sub-
sidios y proteccién a actividades en crisis como la minerfa de carbén y la construccién de
barcos; no obstante, como consecuencia del proceso de transformaciones experimentado
por la produccién a nivel mundial, desde principios de los afios 90 estos sectores fueron
privatizados,
La estructura empresarial alemana se caracteriza por la existencia de poderosas orga-
nizaciones de alcance nacional, situacién que también se verifica en el Ambito laboral. La
snstoria econémioa mij
industria presenta algunos elementos particulares: 1) el papel prominente desempei
las empresas de tamaiio medio, que tienen una enorme capacidad exportadora cent
terrenos como los productos quimicos y las méquinas-herramienta; 2) la estrecha inte,
cin entre la industria y el sistema financiero, en la linea de lo que ocurre en el Ja
15.4. La dindamica econémica a caballo de dos siglos
“Los felices 9024, no lo fueron tanto para regiones muy amplias del planeta, Si
el derrumbe de la economfa socialista despejé el camino para el triunfo del capitalist
su versi6n ultraliberal, la dltima década del siglo xx y lo que va de la nueva centuri
muestra que la realidad econémica esta lejos de discurrir plécidamente, incluso para q
nes son sus principales beneficiarios. Los diferentes informes anuales del estado de la
nomia mundial dan cumplida cuenta de la inestabilidad del crecimiento y de la impo:
dad de formular pronésticos fiables. La revisin de las sucesivas ediciones de uno de e
informes?® permite apreciar que aun en medio de manifestaciones optimistas, como
ejemplo la que da cuenta del importante crecimiento de la economfa mundial en los &
mos afios, siempre se formulan advertencias respecto de la existencia de desequilibrios e1
cientes y de una estructura econdmica y financiera mundial que ponen un signo de int
gacién y llevan a la cautela.
Por una parte, se verificé una expansién econémica que se prolongé a lo largo de’
década final del siglo, basada sobre todo en el tirén generado por la introduccién d
nuevas tecnologias vinculadas con la comunicacién. Por supuesto, no todas las regio
del planeta lo experimentaron al mismo nivel (ver cuadro 15.2), pero ademés la inest
dad se manifest6 para buena parte de los pafses emergentes —receptores de imp.
ginadas en buena medida en el proceso —ya comentado— de transformaciones experi
tadas por el mundo financiero, que arrancan en 1992 con la experimentada por el Sist
Monetario Europeo, la “crisis del tequila” de fines de 1994, el crack asidtico de 199
crisis de Brasil en 1998-1999 y, ya en el nuevo siglo, el derrumbe de Argentina en
2002. La salida masiva de capitales de los paises emergentes fue un factor de inestab
desaceleraci6n en el crecimiento que se inicié en 2001 y se prolongé durante tres
duciéndose una répida recuperacién a partir de 2004.
15.4.1. Las principales realidades econémicas
En el escenario acotado por el cambio de siglo, pueden encontrarse situaciones biem
diferenciadas.
24 Ese es el titulo de una obra del controvertido Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economfa, re
convertido en los dltimos afos en critico del capitalismo neoliberal [STIGLITZ (2003)].
25 Por ejemplo, los anuarios de El estado del mundo.
‘La economia entre dos siglos i
EsTADOs Unmos, LA UNION EuROPEA Y EL JAPON
Para los Estados Unidos, la década de 1990 fue un periodo de desmesurada euforia si-
tuado entre dos recesiones, la de 1991 y la que hizo su aparicién en 2001, coincidiendo con
el tremendo impacto generado por el atentado a las Torres Gemelas. El clima de esos afios,
del cual las obras de Srictirz dan un testimonio eritico originado en su activa participa-
cién desde el gobierno, reproduce otros momentos de optimismo vividos durante el siglo
en el pais —la segunda mitad de la década del 20, los afios 60—; lo nuevo era que, como
nunca, el éxito aparecfa asociado al triunfo de las ideas liberales en su versién més radical,
sostenida por quienes operaban sobre todo en el sector financiero, hasta el punto de arras-
trar con la fuerza del éxito incluso a quienes con buenos motivos desconfiaban del funcio-
namiento del mercado liberado de toda regulacién.
El hecho concreto fue que durante los dos mandatos del demécrata Bill Clinton
(1993-2001), a pesar de la politica gubernamental orientada a disminuir el gigantesco dé-
ficit fiscal heredado de las gestiones republicanas que lo habfan precedido, la economia
norteamericana crecié, a valores constantes, a una tasa de algo mas del 3,6% anual, mien-
tras que su PBI por habitante lo hizo al 2,4% anual", Por su parte, se crearon alrededor
de 16 millones puestos de trabajo, haciendo descender la tasa de desocupacién hasta por
debajo del 4%. La contrapartida de este “mundo feliz” era que, por una parte, el creci-
miento de la productividad generado por la “nueva” economia se manifestaba en la ocu-
pacién pero no en los salarios reales, que prolongaron su tendencia a la baja ya iniciada
en los afios 80; pero ademés, la “burbuja” especulativa —centrada en operaciones bur-
sitiles y financieras— que acompaiié y superé la buena marcha de la economia resulté
una bomba de tiempo que empezé a explotar antes del 11 de septiembre de 2001 pero lo
hizo con vigor luego de esa fecha.
La gestién del republicano George W. Bush, triunfador no demasiado legitimo en las
elecciones de fines de 2000, llevé nuevamente a la Casa Blanca a los fundamentalistas del
mercado, dispuestos a impulsar una politica de corte ultraliberal, que incluyera nuevos re-
cortes en los planes de ayuda social,, profundizacién en la privatizaci6n del sistema de pen-
siones y en la reduccién de impuestos para quienes disponen de mayores ingresos?7. Los
sucesos del 11 de septiembre de 2001 se atravesaron para modificar en parte la agenda: la
politica econémica de Bush se transformé en un “keynesianismo de guerra”, un aumento
gigantesco del gasto militar destinado a asegurar el papel hegeménico de los Estados Uni-
dos en el escenario mundial —sobre todo en la estratégica zona de Oriente medio con im-
portantes reservas de petrdleo—, justificado por sus impulsores en las dimensiones de la
amenaza terrorista, y cuyas consecuencias fueron el retorno de un enorme déficit fiscal,
equivalente a casi el 5% del PBI. La quiebra de algunas de las principales protagonistas de
la“burbuja” de la década anterior —Worldcom, Enron— le significaron enormes gastos al
erario puiblico pero no desanimaron a quienes se mostraron imperturbables a la hora de de-
fender los principios de la libertad econémica, que en los hechos no es mucho mas que la
libertad para poder realizar cualquier tipo de negocios sin cl control estatal
La explicacién de las razones por las que una politica de ajuste no impidié el crecimiento son
analizadas con lucidez por St1GLrrz (2003).
7 La fundamentacién de la reduccién de impuestos consiste en afirmar que se liberan recursos pa-
ra aumentar el ahorro y la inversiGn, y el mayor crecimiento de la actividad econémica contri-
buird a aumentar la recaudacién.
Otro componente importante del perfodo de hegemonia republicana es el incren
del consumo de las familias, inducido por la citada disminucién de la presién fiscal y
litica de bajas tasas de interés impulsada por Alan Greenspan, el responsable de la Re
va Federal. La balanza comercial, que presentaba un déficit del orden del 2,5% del PI
1999, crecié hasta el 5,5% seis afios mas tarde.
Mientras tanto, las desigualdades sociales se profundizan?®: todos los indicadores m
tran tanto el deterioro de los salarios reales —en un contexto marcado por el aument
la productividad del trabajo— como el incremento de la precariedad laboral. El cerca
de la época dominada por George W. Bush abre un interrogante respecto del futuro, y;
no parece posible continuar por mucho tiempo una estrategia basada en el control d
salarios y en la importacién masiva, inundando el mundo de délares.
La década de 1990 es la de la definitiva conformacién de la Union Europea: lues
la firma en 1992 del Tratado de Maastricht, que establecia las pautas macroeconémi
ra la viabilizaci6n de la nueva realidad politica, a principios de 2002 se produjo la i
duccién de la moneda Unica, el euro, y se han realizado ampliaciones en el ndmerod
ses integrantes, hasta llegar a 25 en 20049. A pesar de estos hitos de importanci:
resultados econémicos no han sido brillantes y el proceso mismo de construccién se
to afectado en los tiltimos tiempos por una circunstancia politica significati
de la constitucién por parte de la ciudadanfa de algunos paises importantes como Fi
y Holanda. Ademis, justamente ha generado ciertos recelos la ampliacién en el nit
una enorme cantidad de recursos para equiparar sus estructuras a las de los pafses
sarrollados.
Los rasgos mas destacados de la situacién econémica de la Unién Europea son lo
guientes:
Con una poblacién de 455 millones de habitantes, menos del 7,5% de la poblac
mundial genera el 22% del PBI mundial y es ta mayor potencia comercial, en
to concentra mas del 40% del comercio del planeta.
Sin embargo, ese empuje est4 acompaiiado por un crecimiento econémico
no ha superado el promedio mundial a lo largo del perfodo que estamos co
derando.
La evolucién de las variables macroeconémicas muestran que la inestabilidad
sido una constante, acompafiando en Iineas generales lo ocurrido en la econoi
norteamericana: a una fase de estancamiento en 1991-93 siguié una recuper
no excesivamente sostenida en 1994-2000, una recesién en 2001-2003, y un
vo perfodo de expansién que se inicia al affo siguiente.
+ Este panorama general encubre algunas situaciones particulares, como la débil e
pansién de la economia alemana, el tradicional motor del continente, afectada’
manera muy superior a lo esperado por el proceso de unificacién que se concrel
en 1990, asi como también los problemas de la economia italiana, estancada en €
terreno productive, a lo que se agrega un altisimo nivel de endeudamicnto. Co
E1 indice Gini de Estados Unidos ha crecido desde 0.428 en 1990 al 0,469 en 2005, y el pore
taje del PBI en manos del 1% mis rico se ha incrementado del 8 al 16% desde 1980 (¢ Un nue=
vo contrato?, El Pais, 4/11/2006).
Los diez paises incorporados en 2004 son: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungria, Le-
tonia, Lituania, Malta, Polonia y Republica Checa.
be SCUMUHUE ONLTE GOS 81K sve
contrapartida, Espafia, Grecia y Portugal, paises incorporados a la UE en 1986, han
experimentado un crecimiento superior a la media.
+ Los problemas principales de la economia europea se centran en tres puntos prin-
cipales: 1) el atraso en las tecnologias de la informacién, las protagonistas de la
mayor innovacién del periodo, que lo han situado por detras de los Estados Uni-
dos; 2) el insuficiente crecimiento del gasto en investigacién y desarrollo en por-
centaje del PBI; 3) el bajo nivel de crecimiento de la productividad del trabajo".
Una de las manifestaciones més claras del retraso relativo de las economéas de la
Union Europea se verifica revisando el comportamiento de los principales paises
enel Ranking de Competitividad (ver cuadro 15.4).
Cuadro 15.4
Posicién en el Ranking Mundial de Competitividad
Afios
Pais 1990 2004
Alemania 3 13
Francia 15 17
Italia 7 47
Espafia 19 23
Portugal 21 24
Fuente: Diario El Pais, Espaiia.
+ Estos problemas dieron lugar, entre otras consecuencias, a una pérdida de com-
petitividad de las exportaciones, que se vio incrementada por el proceso de apre-
ciacién del euro verificado en los uiltimos aiios. Ademis, tampoco juega a favor
el aumento de los precios del petrsleo, dada la importante dependencia del abas-
tecimiento exterior de este elemento,
Por lo tanto, las perspectivas de la economia de la Unién Europea apuntan hacia un
crecimiento inestable, afectado por la dependencia respecto del comercio exterior, los al-
tos precios del petréleo y el envejecimiento poblacional. De cualquier manera, la vigencia
—aunque sujeto a ataques permanentes— del modelo social europeo, y el elevado consu.
mo interno, determinan que sea un espacio preferente de inmigracién, ya sea desde Euro-
pa del Este, de Africa 0 de América Latina. Los serios problemas actuales generados por
esa cuestin tienen su contrapartida en el hecho de que los inmigrantes en muchos casos
realizan tareas que los europeos no quieren realizar, y ademds su aporte a la seguridad so-
cial permite ayudar a sostener un sistema sometido a fuertes tensiones por el bajo creci-
miento demogrifico.
0
En este aspecto, algunos trabajos recientes parecen mostrar que més que un retraso en el incre-
‘mento de la productividad, lo que esti ocurriendo es que existe un problema en las estadisticas
europeas, que impiden apreciar el hecho de que también en las principales economias del Viejo
Continente se esta verificando un incremento de la productividad del trabajo.
446 Historia econémica mundi
La situacién del Japén en los dltimos quince afios genera asombro y perplejidad: el gi
gante que amenazaba con dominar econémicamente el mundo con su produccién dejé
aparecer como modelo a seguir para convertirse (por lo menos hasta principios de! nue!
siglo) en algo asf como el ejemplo de lo que no hay que hacer.
Las estadisticas (ver cuadro 15.5) muestran con claridad el freno en el crecimiento; Ia
economia arrasadora de las décadas anteriores, précticamente no crecié en los afios nov
ta, y la recuperacién experimentada en el nuevo milenio no parece excesivamente vigor
sa. La Gnica pregunta vilida entonces es preguntarse qué ocurrid.
Cuadro 15.5
Evolucién del PBI de Japén (1990-1999) i
Afio PBI
1990 100 (100)
1993 104 (105)
1996 411 (117)
1999 112 (132)
Nota: Entre paréntesis los indices correspondientes a EE.UU.
Fuente: Manoison (2003).
La respuesta més difundida comienza sostenicndo que el Japén experimenté una
“recesién en el crecimiento”, un momento en el que el ritmo de expansion del pasado
inmediato disminuye, sin que por eso se produzca una recesién real. El punto de pat
da, como en otros casos famosos en Ia historia econdémica del siglo xx, fue el estallido
de una burbuja especulativa en 1991, que puso fin a una serie de operaciones que ha-
bfan Ilevado a que las acciones de todas las compaiifas del pais legaran a tener un va~
lor superior a las de los Estados Unidos. En el desencadenamiento de la crisis tuvo un
papel importante el Banco de Japén, que comenzé a elevar las tasas de interés; el efec-
to, aunque algo retardado, fue el derrumbe de las cotizaciones. Pero, supuestamente, €S~
ta medida realista que frend el crecimiento tuvo efectos demasiado prolongados. Se pro-
dujo una situacién que es conocida desde los afios 30: la llamada “‘trampa de la liquidez”
caracterizada por una disminucién notable de las tasas de interés —en el Japén casi Ile-
garon a cero— que sin embargo no tuvo como consecuencia la reactivacién de la eco-
nomia. Tampoco las medidas de incremento de la inversién piiblica surtieron mayor
efecto.
Las polémicas se han sucedido a partir de la toma de conciencia respecto de que no S&
estaba en presencia de un fenémeno coyuntural sino ante un problema de mayor enverga-
dura, Mientras los partidarios de las politicas ortodoxas insistieron en el mantenimiento de
la estabilidad de precios como condicién fundamental para esperar una recuperaci6n, otros
argumentaron que forzar desde el Estado un proceso de aumento de precios constituia un
elemento importante para modificar las expectativas y llevar al ptiblico a incrementar su
nivel de consumo.
En lo que va del siglo xxi, la situacién ha experimentado algunas modificaciones de
significacién: el crecimiento ha retornado de la mano del aumento de la demanda interna
impulsada por la expansién monetaria, y de! incremento de las exportaciones como conse-
crancia da istn sian dan
La economia entre dos sigios aa7
A pesar de este renacer, puede afirmarse que el Japdn sigue siendo una potencia indus-
trial de primer orden, con una enorme capacidad exportadora, con un nivel de vida envi.
diable; uno de los paises que tiene el PBI por habitante mas elevado del mundo, y ademas
se ubica entre los que, de acuerdo con el Indice Gini, menor indice de desigualdad social
presenta, pero su futuro no despierta mayor entusiasmo, y los temores que generaba en Oc-
cidente su aparentemente avasallador poderio industrial forma parte de un pasado que no
parece retornar.
La RUSIA POSTSOVIETICA Y LA EUROPA DEL ESTE
Sin duda, uno de los acontecimientos capitales de la tiltima década del siglo ha sido el
derrumbe de la Unién Soviética y la conformacién de un nuevo sistema econémico basa-
do en las relaciones capitalists de produccién en ese inmenso espacio territorial. Las ca-
racteristicas de lo ocurrido bajo el liderazgo de Boris Yeltsin ha llevado a un gran ntimero
de investigadores a discutir los diferentes aspectos de un proceso de tremendas consecuen-
cias sociales.
En 1991 se produjeron los dos acontecimientos que marcaron el rumbo futuro: en agos-
to fracasé6 un golpe de Estado que intentaba frenar el proceso de reformas que se estaban
realizando bajo el gobierno de Gorbachov, y en la Navidad, el hasta ese momento hombre
fuerte de la Unién Soviética anunciaba justamente la disoluci6n de la misma. Se iniciaba
asf una nueva etapa histérica, caracterizada por el surgimiento de tantos nuevos Estados
como repiiblicas existfan en la URSS, Ademis de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Es-
tonia, Letonia, Armenia, Georgia, Azerbaiyan, Moldavia, Kazajstan, Tayikistén, Uzbequis-
tan, Kirguistan y Turkmenistin.
La proclamacién de Rusia como estado independiente, acompaiiada de la consolidacién
de Boris Yeltsin como la figura dominante del pais —en este aspecto fue fundamental su par-
ticipacién en los sucesos de agosto—, fue el punto de partida para el rapido proceso de trans-
formacién de la economfa, reemplazando los mecanismos de gestién administrativa estatal
de la actividad productiva por otros sustentados en el accionar del mercado.
La situacién del pais a fines de 1991 era dramatica: por un lado, la escasez de cereales
amenazaba con dejar sin alimentos a la poblacién; por otro, el agotamiento de las divisas
ponia al pais al borde de la cesacion de pagos. Como consecuencia de esta realidad, se abria
la posibilidad de implementar un tratamiento de shock como el que se puso en prictica.
El ajuste puesto en practica est asociado al nombre de Yégor Gaidar, el primer ministro
designado por Yeltsin para encarrilar a la nueva Rusia. Siguiendo los criterios defendidos por
el Fondo Monetario Internacional, los cambios apuntaban hacia la liberalizacién en el terre-
no microeconémico, la estabilizacién macroeconémica y la privatizacién masiva. A los po-
cos meses, ante el deterioro de la situacién Gaidar fue sustituido por Victor Chernomirdin,
un economista mas moderado que sin embargo no modificé el rumbo negativo general.
En una primera etapa se impulsé una liberalizacién generalizada de precios con algu-
nas excepciones, entre las que se encontraban una cantidad de productos industriales y al-
gunos bienes basicos de consumo. Fue acelerada ademas la formacién del sector no esta-
tal, a través de dos vias: 1) privatizacién por la via de certificados (vouchers) entregados a
toda la poblacién a un precio insignificante, canjeables por acciones de las empresas que
iban a ser privatizadas; éstas fueron cotizadas a un precio bajfsimo y se vendieron reser-
vando diferentes porcentajes —40% en unos casos, 51% en otros— para los funcionarios
y trabajadores de las empresas. Se trataba, en principio, de un método sencillo y directo de
+»wneferitla propiedad de las empresas estatales a los propios empleados a precios accesi-
bles; la realidad, como veremos, fue muy diferente; 2) formacién de empresas nuevas
iniciativa privada.
Es fundamental la revisin del proceso de privatizaciones, porque alli se encuentra ung
de las claves de lo ocurrido en el terreno econémico. La apuesta por la privatizacién “po.
pular” fracas6 por las dificultades para encontrar compradores solventes y por la oposicién
de los directores de las empresas a permitir que grupos externos entraran en la operacién,
De hecho, éstos impusieron su criterio al poder adquirir paquetes importantes de accione
al representar como apoderados al Estado en los paquetes que siguieran siendo publicos, y
al controlar los consejos de administracion. Pero ademas, con la excusa de la libertad de ?
mercado, se permitié la venta de cupones, lo que facilité que un niimero limitado de com
pradores acaparara una gran cantidad de vouchers, obteniendo la posibilidad de comprar
empresas que estaban cotizadas muy por debajo de su valor real
En la primera etapa de las privatizaciones el poder de los directivos de las empresas
fue enorme: en algunos casos obligaron a los trabajadores a solicitarles por escrito un pere
miso para vender sus acciones, por eso podian decidir si compraban ellos mismos esas ac=
ciones, o elegir quiénes iban a ser los compradores.
Hacia mediados de 1995 se inicié una nueva fase de la privatizacién que consistia en
poner a la venta las empresas que todavia eran estatales asf como los paquetes de acciones
que el Estado conservaba en miles de compaiiias. El principal método elegido fue el de la
subasta, a la biisqueda de la participacién de los fondos de inversion, de los bancos y de in-
versores extranjeros. Sin embargo, ante la falta de dinamismo de las operaciones, frenadas
por el mayor atractivo que tenfan algunas maniobras especulativas o por las trabas impues-
tas por los antiguos directivos, y al experimentar el Estado una enorme carencia de recur-
0s, se autorizé la puesta en marcha del programa Préstamos por Acciones, pensado para
favorecer el acceso a la propiedad de las entidades privadas que prestasen dinero al Esta-
do. El procedimiento era el siguiente: los bancos ¢ instituciones financieras competirian
por ofrecer las mejores condiciones de financiacién y el vencedor, a modo de aval, recibi-
ria los paquetes accionarios de las principales empresas del pais. Si luego de un aiio el go-
bierno no devolvia el dinero, los acreedores podrian vender esas acciones quedindose con
el 30% de lo obtenido, pero si no lo hacfa, en un plazo de tres afios pasarfa a convertirse en
su propietario de pleno derecho.
De acuerdo con la opinién de quienes lo crearon, el procedimiento permitiria concen-
trar la propiedad de las empresas en una elite empre: modernizadora. En la prictica,
al ser minimas las posibilidades de que el Estado devolviera los préstamos, los acreedores
se fueron poniendo de acuerdo para no realizar ofertas elevadas; el resultado final fue que
unos pocos bancos se hicieron con el paquete accionario de las “joyas de la corona” pagan-
do precios irrisorios, favorecidos ademas por el hecho de que los mismos banqueros logra-
ron del gobierno el privilegio de organizar ellos mismos las subastas, convirtiéndose en
juez y parte. Las cifras impactan: las 500 mayores empresas privatizadas tenfan un valor
global de 200.000 millones de délares, pero sus propietarios actuales pagaron por ellas so-
lamente 7.000 millones?!
Se consolid6 asi una oligarquia compuesta por un pufiado de grandes empresarios de
diferente origen, muchos de ellos vinculados al régimen anterior, que amasaron enormes
fortunas y se convirtieron en un factor de poder.
Las transformaciones encaradas Ilevaron a la creacién de una infraestructura de mer-
cado: bancos, bolsas, redes de comercio mayorista, compafifas financieras y de inversién.
M_ PaLazuetos (2002).
Para el sector externo se pusieron en marcha mecanismos de convertibilidad del rublo, se
establecieron bancos comerciales vinculados con instituciones del extranjero y se implan-
taron normas de regulacién arancelaria y no arancelaria (cuotas, licencias, etc.). Se verifi
c6 asi un fuerte avance en los procesos de vinculacién con el mercado mundial, permitién-
dose la instalacién del capital extranjero con derechos de plena propiedad y posibilidades
de participacién en los procesos de privatizacién,
Los resultados econémicos de los primeros afios fueron pésimos: el PBI a precios cons-
tantes disminuy6 en 1996 al 60% de los valores, ya en declinacién, de 1991, mientras que
el PBI por habitante cay6 en el mismo perfodo de 7.370 a 4.622 délares. Ademés, el des-
borde inflacionario fue constante: aproximadamente 1.500% en 1992; 1.000% al afio si-
guiente; 325% en 1994 y 230% en 1995, afio en que se puso en marcha un programa de es-
tabilizacién que permitié disminuirla al 10% en 1997. La desarticulacién de la estructura
productiva soviética tuvo un impacto negativo sobre el nivel de actividad, y la inversién
extranjera directa fue de escasa magnitud. La apuesta del Fondo Monetario Internacional
por la normalizacién del pais se manifest6 en una importante ayuda al gobierno que incre-
ment6 el endeudamiento externo sin expectativas positivas. Como l6gica consecuencia, la
situacién de la abrumadora mayoria de la poblacién se deterioré de manera sensible; entre
buena parte de los ciudadanos comenzé a difundirse un sentimiento de nostalgia respecto
de la “estabilidad” y seguridades que brindaba el régimen soviético.
Yeltsin fue trabajosamente reelecto en 1996 y la timida recuperacién que se verificé
en 1997 —1% del PBI tras seis afios de caida— se vio afectada por el impacto de la crisis
asidtica y la disminucién de los precios del petréleo. A fines de 1998, agobiado por el en-
deudamiento externo y por las elevadas tasas de interés ofrecidas para sostener un rublo
sobrevaluado, el gobierno declaré que no estaba en condiciones de cumplir con sus com-
promisos externos: la moneda se devalud y el salvataje realizado por el Fondo Monetario
Internacional se agoté en pocas semanas, capturado por los acreedores internos que se apre-
suraron en girar el dinero hacia el exterior.
A pesar de la magnitud de la crisis, dos circunstancias facilitaron la aparicin de una
luz al final del tdnel: la devaluaci6n, que permitié la recuperacién del mercado interno por
parte de las empresas locales, y el posterior aumento de los precios del crudo, que volvié
a posicionar favorablemente a un pais que cuenta con enormes reservas de petréleo y gas**.
E] encumbramiento politico de Vladimir Putin, “delfin” de Yeltsin, ha implicado la puesta
en prictica de una politica autoritaria que aspira a impulsar un “renacimiento” nacional ru-
so sostenido sobre la base de una situacin estratégica favorable frente a las realidades del
siglo xxi. La continuidad del crecimiento econdémico en lo que va del nuevo siglo, si bien
todavia no alcanzan a compensar la catastrofica caida de los 90, da cuenta de que la situa-
cién ha experimentado un cambio.
Sin embargo, las marcas negativas de la transici6n persisten, a partir del proceso que
condujo al encumbramiento de una oligarquia que, como hemos visto, ha sido la gran be-
neficiaria de lo ocurrido. A esta realidad habria que agregar un clemento siniestro: la pre-
sencia del crimen organizado, aprovechando la incapacidad del Estado para hacer respetar
la ley. Las referencias continuas a las mafias como componente cotidiano de la actividad
econémica, en dmbitos que van desde la prostitucién y la droga al ejercicio directo de la
2 Mappison (2003).
88 De acuerdo con los tiltimos relevamientos, Rusia posee el 6,2% de las reservas mundi
tr6leo y el 26,6% de las de gas.
450 Historia econémica muy
violencia, pasando por el blanqueo de capitales fugados al exterior y el trafico ilegal
ductos como oro, armas o diamantes, convierte a Rusia en un pais en que todo pat
dicar que en lugar de las leyes del mercado, lo que rige es una suerte de “ley de la s
en la que la transparencia brilla por su ausencia, La estimacién gubernamental de qq
asociaciones criminales estan presentes en mds de 40.000 empresas y en la mitad
bancos que operan en el pais es lo suficientemente elocuente, y la actuacién de Putin
te terreno no ha contribuido a resolver la cuestién: su relacién con los duefios del
econdmico no estan resueltas, y sus manifestaciones de autoridad quizds encubren ur
lidad en la que su poder real esta acotado.
La situacin del resto de los pafses surgidos de la disolucién de la Unién Soviéti
muy traumatica y en el terreno econdmico se resume en las estadisticas del cuad
Puede apreciarse que todos experimentaron una fuerte disminucién de la poblaci
PBI y del PBI por habitante, y para el 2002 el tinico pats cuyos valores del PBI por
tante estd levemente por encima de los de 1990 es Estonia.
Cuadro 15.6
Evolucién de los estados de la ex Unidn Soviética (1990-2002)
Poblacién (en miles) PBI (en miles de USS)
1990 1996 2002 1990 1996
Armenia 3366 3394 3330 20843 11457,
Azerbaijan 7200 7668 7798 33397 14160
Bielorrusia 10215 10409 10335 73389 45079
Estonia 1573 1470 1409 16980 12755
Georgia 5457 5216 4961 41325 12905
Kazajstan 16708 16882 16742 122295 75421
Kirguistan 4390 4537 4822 15787 8597
Letonia 2672 2496 2367 26413 13522
Lituania 3702 3662 3601 32010 19181
Moldavia 4398 4451 4435 27112 10063
Rusia 148082147757 44979 1151040 682978
Tajikistan 5332 5964 6720 15884 5420
Turkmenistan 3668 4184 4689 13300 7863
Ucrania 51658 50879 48396 311112 133703
Uzbekistan 20624 23220 23563 87468 72888
PBi/hab. (en USS)
1990 1996 2002
Armenia 6086 3376 5112
Azerbaijan 4639 1847 2965
Bielorrusia 7184 4331 6988
Estonia 10794 8680 12087
Georgia 7573 2474 3343
Kazajstan 7319 4468 6159
Kirguistan 3596 1895 2404
Letonia 9886 5418 7780
Lituania 8646 5237 7162
También podría gustarte
- Clase Virtual Inp - Organizaciones 3Documento7 páginasClase Virtual Inp - Organizaciones 3veronica tapiaAún no hay calificaciones
- Clase Virtual Inp - Organizaciones 3Documento8 páginasClase Virtual Inp - Organizaciones 3veronica tapiaAún no hay calificaciones
- Clase 7 - La Literatura y LectosDocumento8 páginasClase 7 - La Literatura y Lectosveronica tapiaAún no hay calificaciones
- Clase 16 3° AñoDocumento1 páginaClase 16 3° Añoveronica tapiaAún no hay calificaciones
- Clase Virtual Inp - Organizaciones 3Documento7 páginasClase Virtual Inp - Organizaciones 3veronica tapiaAún no hay calificaciones
- Hobsbawn-Capítulo XIV Las Décadas de CrisisDocumento16 páginasHobsbawn-Capítulo XIV Las Décadas de Crisisveronica tapiaAún no hay calificaciones
- Hobsbawn-Capítulo XVI EL Final Del SocialismoDocumento20 páginasHobsbawn-Capítulo XVI EL Final Del Socialismoveronica tapiaAún no hay calificaciones
- TopologiaDocumento8 páginasTopologiaveronica tapiaAún no hay calificaciones
- Clase 10 HobsbawmDocumento29 páginasClase 10 Hobsbawmveronica tapiaAún no hay calificaciones
- Clase #7 OPERACIONES CON NÚMEROS IRRACIONALES.4aybDocumento16 páginasClase #7 OPERACIONES CON NÚMEROS IRRACIONALES.4aybveronica tapiaAún no hay calificaciones
- Clase Virtual Inp - Organizaciones 3Documento7 páginasClase Virtual Inp - Organizaciones 3veronica tapiaAún no hay calificaciones
- Clase SIC4 - DiagnósticoDocumento12 páginasClase SIC4 - Diagnósticoveronica tapiaAún no hay calificaciones
- Barbero-Beremblum - Capítulo 12Documento12 páginasBarbero-Beremblum - Capítulo 12veronica tapiaAún no hay calificaciones
- Clase 12 - La Intertextualidad y El CoronavirusDocumento4 páginasClase 12 - La Intertextualidad y El Coronavirusveronica tapiaAún no hay calificaciones
- TamamesDocumento13 páginasTamamesveronica tapiaAún no hay calificaciones
- Corrección Clase 2Documento2 páginasCorrección Clase 2veronica tapiaAún no hay calificaciones
- 2 Resumen Hobsbawm Historia Del SXX Cap 16Documento14 páginas2 Resumen Hobsbawm Historia Del SXX Cap 16veronica tapiaAún no hay calificaciones
- Clase 5 Rosas (Continuación)Documento6 páginasClase 5 Rosas (Continuación)veronica tapiaAún no hay calificaciones
- Clase Virtual INP - ORGANIZACIONES 3Documento7 páginasClase Virtual INP - ORGANIZACIONES 3veronica tapiaAún no hay calificaciones
- Economia e HistoriaDocumento3 páginasEconomia e Historiaveronica tapiaAún no hay calificaciones
- Clase 9 3° AñoDocumento2 páginasClase 9 3° Añoveronica tapiaAún no hay calificaciones
- Resma CompressedDocumento4 páginasResma Compressedveronica tapiaAún no hay calificaciones
- Clase 17 3ro EconomíaDocumento7 páginasClase 17 3ro Economíaveronica tapiaAún no hay calificaciones
- Clase 10 4to SAD - Conflictos en Las OrganizacionesDocumento6 páginasClase 10 4to SAD - Conflictos en Las Organizacionesveronica tapiaAún no hay calificaciones
- Clase 9 - Concentración de SolucionesDocumento2 páginasClase 9 - Concentración de Solucionesveronica tapiaAún no hay calificaciones
- Éticas HelenísticasDocumento11 páginasÉticas Helenísticasveronica tapiaAún no hay calificaciones
- CLASE 16 - Introducción A La Tabla Periódica.Documento3 páginasCLASE 16 - Introducción A La Tabla Periódica.veronica tapiaAún no hay calificaciones
- 3° A ECONOMÍA Devolución de La Valoración Del Trabajo Práctico. (16618)Documento3 páginas3° A ECONOMÍA Devolución de La Valoración Del Trabajo Práctico. (16618)veronica tapiaAún no hay calificaciones
- Clase 23 - PilasDocumento3 páginasClase 23 - Pilasveronica tapiaAún no hay calificaciones
- CLASE 3 - Absorción Del CalorDocumento2 páginasCLASE 3 - Absorción Del Calorveronica tapiaAún no hay calificaciones