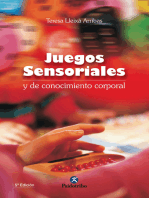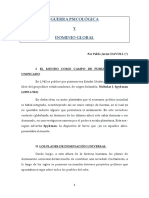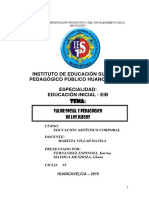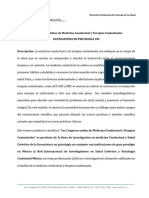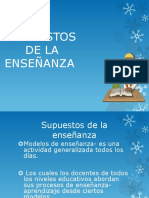Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Clase N 5 - Aprendizajes y Afectos en Juego Prof. Kawaguchi M. F. y Rivarola R.
Clase N 5 - Aprendizajes y Afectos en Juego Prof. Kawaguchi M. F. y Rivarola R.
Cargado por
Nicole AgostinaDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Clase N 5 - Aprendizajes y Afectos en Juego Prof. Kawaguchi M. F. y Rivarola R.
Clase N 5 - Aprendizajes y Afectos en Juego Prof. Kawaguchi M. F. y Rivarola R.
Cargado por
Nicole AgostinaCopyright:
Formatos disponibles
SEMINARIO: Dimensiones del Jugar en la Infancia |1
Clase N° 5:
Aprendizajes y Afectos en Juego.
Autores: María Fernanda Kawaguchi y Rocío Rivarola
Aprendizajes y Afectos en Juego – María Fernanda Kawaguchi y Rocío Rivarola
SOCIEDAD ARGENTINA DE PRIMERA INFANCIA
SEMINARIO: Dimensiones del Jugar en la Infancia |2
INTRODUCCIÓN
Nos interesa trabajar en esta clase la relación entre el Juego y el aprendizaje,
diferenciando lo lúdico de una estrategia pedagógica, de un contenido específico de la
formación o una materia / taller destinado a docentes que se están formando para
trabajar en el nivel inicial o primario. De esta manera, nos proponemos ubicar al jugar
como central en el acto educativo, tomándolo como uno de los procesos subjetivantes
que posibilita que el sujeto advenga en una cultura determinada.
Enmarcados en una lectura psicoanalítica, partimos de una concepción de lo
lúdico definido por la creatividad, el placer y la salud. Realizaremos un recorrido
teórico que nos permitirá en un primer momento recuperar la idea de que se aprende
jugando, para lo cual trabajaremos la relación entre aprendizaje y deseo de aprender.
Luego desarrollaremos brevemente las posición de autores y teorías clásicas
como la teoría Psicogenética de Jean Piaget (recuperando conceptos que ya vimos en
las primeras clases del Seminario) y la teoría Socio Histórica de Lev Vigotsky sobre la
relación entre aprendizaje y desarrollo, que nos permitirá culminar con los aportes
contemporáneos de una línea de investigación muy reconocida como la de la autora
Noemí Aizencang (2005) sobre “las concepciones que los docentes construyen sobre
la deseabilidad y la viabilidad de incluir juegos en sus prácticas”.
¿CÓMO Y DÓNDE SE APRENDE?
En nuestra sociedad occidental, cuando pensamos en aprender,
inevitablemente pensamos en la escuela. A pesar de los adelantos tecnológicos que
nos ponen a un “click” de distancia de cualquier tutorial o curso gratuito on line que
promueve el ser autodidacta, persiste aún en la mayoría de las personas, la fuerte
asociación entre el aprendizaje y la institución escolar.
Y a la vez, podemos decir que existe una oposición cultural entre juego y
aprendizaje que la escuela como institución hereda desde sus orígenes modernos. “Se
concibe el juego como actividad recreativa o de descanso, carente de fines instructivos
y en un claro contraste con las situaciones de tarea escolar” (Aizencang, 2005).
Asimismo, el contexto escolar determina un formato particular al juego: promueve la
aparición de ciertos tipos de juegos -a partir de los materiales, espacios y tiempos
puestos a disposición de los niños) y desalienta otros (especialmente ciertos juegos
motores por considerarse “peligrosos”- (Sarlé, 2001).
Aprendizajes y Afectos en Juego – María Fernanda Kawaguchi y Rocío Rivarola
SOCIEDAD ARGENTINA DE PRIMERA INFANCIA
SEMINARIO: Dimensiones del Jugar en la Infancia |3
En este punto, nos parece interesante incluir lo que plantea Mario Waserman
(2008) en “Aproximaciones psicoanalíticas al juego y al aprendizaje” acerca de la
etimología de la palabra “escuela” donde encuentra la significación tanto de estudio
como de tiempo libre y ocio. Pero que luego, la historia termina anulando el aspecto de
ocio, para quedar ligado a la militarización y a la guerra.
No nos es ajeno esta asociación, ya que todos los que hemos pasado por la
institución escolar, recordamos (e incorporamos) cierta normatizaciones como el
guardapolvo o uniforme escolar, la formación en el patio para el saludo a la bandera,
los cantos escolares (que aún se activa en nuestra memoria con el sólo escuchar
alguna de sus melodías), la disciplina y el lugar acotado del juego: el recreo.
El ingreso al nivel primario,
implica un cambio significativo en la
escolaridad de cualquier niño
respecto del jardín de infantes donde
la asociación entre el juego y el
aprendizaje está avalado y permitido.
El pre -escolar es ese nivel de
transición que va preparando a los
niños para convertirse en futuros
alumnos: por lo tanto “el juego se
termina, que viene el aprendizaje”
(Waserman, 2008).
Waserman nos presenta la relación entre juego y aprendizaje de una manera
diferente: en continuidad y por lo tanto en complementariedad.
El autor nos expresa la relación a partir de imaginarnos una banda de Moebius donde
“un sujeto que transitara por una cara de la banda – juego- pasaría a la otra –
aprendizaje- si notar la transición”.
Formula como “embandamiento” al momento en
Compartimos un artículo de Mario Waserman que coinciden juego y aprendizaje produciendo en el
donde profundiza, desde una perspectiva
Psicoanalítica, la articulación entre sujeto tanto diversión como desarrollo. Mientras que
aprendizajes y juego. Hacé CLICK AQUÍ.
“desenbandamiento” lo asocia a desorganización,
crisis, desorientación que se corresponden con
vivencias de angustia, herida narcisista y desintegración.
De esta manera, Waserman (2008) propone pensar la relación entre juego,
aprendizaje y desarrollo ya que cuando el niño juega en las distintas fases del
Aprendizajes y Afectos en Juego – María Fernanda Kawaguchi y Rocío Rivarola
SOCIEDAD ARGENTINA DE PRIMERA INFANCIA
SEMINARIO: Dimensiones del Jugar en la Infancia |4
desarrollo, se posibilita simultáneamente y sin que el sujeto lo advierta, un aprendizaje:
aprender a limitar la incorporación, el placer de tener algo y no tragarlo, de inventar
sustitutos, de renunciar a lo pulsional limitando el goce de lo uretral y lo anal en pos de
ganancias culturales.
Así como la relación entre aprendizaje, juego y creatividad que implica que
cuando el juego coexiste con el aprendizaje puede reprimir momentáneamente el
deseo de jugar para dedicarse a aprender, pero también implica que el sujeto puede
experimentar placer en el aprender porque el juego, que ya está “embandado”, le
permite gozar de él y por último la relación de estos conceptos implica que en ese
continuo entre el jugar y aprender es que se posibilita el encontrar cosas nuevas: es lo
que llamamos crear.
Debemos a Donald Winnicott (1988) los mayores aportes respecto a la
creatividad y la noción del juego como función estructurante para la constitución
psíquica. En la primera infancia, el juego implicará un fenómeno subjetivo
estructurante a través de lo que llamó objetos y fenómenos transicionales que
permitirán el pasaje de la fusión del sujeto con el otro materno hacia una
independencia.
Estos objetos y fenómenos transicionales habitarán un espacio transicional que
no es ni interno ni externo sino un espacio potencial entre lo subjetivo y lo objetivo. No
es otra cosa que el lugar del juego, de la fantasía y de la creación.
Es por eso que Waserman (2008) sostiene que cuando hay aprendizaje pero
que no tiene por debajo el juego, no hay creatividad. Ese aprendizaje permitirá cierta
adaptación social, pero llevará indefectiblemente hacia el síntoma del aburrimiento.
VÍNCULO EDUCATIVO
Para continuar analizando cómo se aprende, nos parece importante abordar el
vínculo educativo que permite el aprendizaje.
El vínculo educativo se encuentra en la base de los postulados tanto de la
Pedagogía como del Psicoanálisis. Ciencias con discursos diferentes, pero así
también complementarios, permiten la apertura y el enriquecimiento de lecturas con el
mismo objetivo: comprender la escena educativa.
Violeta Nuñez (2003) realiza una revisión de las maneras de definir el acto
educativo a partir de las voces de renombrados filósofos y pensadores (Kant, Hegel,
Herbart, Gamsci, Durkheim y Emile Chartier). Resalta la condición humana ligada
inexorablemente a la educación en tanto pone a los sujetos en relación con los
Aprendizajes y Afectos en Juego – María Fernanda Kawaguchi y Rocío Rivarola
SOCIEDAD ARGENTINA DE PRIMERA INFANCIA
SEMINARIO: Dimensiones del Jugar en la Infancia |5
contenidos culturales indispensables de su época que le posibilitan el acceso a ese
mundo social. Inclusión que implica la aceptación de la violencia simbólica que
conlleva ser socializado y culturizado.
Es entonces el Agente de la educación, representante de ese mundo cultural
que pre existe al Sujeto de la educación, el encargado de sostener el acto pedagógico
a través de la transmisión de los Contenidos (bienes culturales). Este tercer elemento
que media entre el Agente y el
Sujeto cumple la función de
unirlos en la misma medida que
los separa.
Pero es aquí, en la
misma relación de estos tres
elementos que conforman el
famoso “triángulo herbartiano”
donde se advierte una primera
cuestión: el vínculo educativo se
genera, no viene dado por la
simple reunión de los elementos en un mismo espacio y tiempo. “Pensar que, porque
los niños están convenientemente sentados, ya están dispuestos a aprender, es -a
todas luces- un exceso. Es olvidar que el acto educativo requiere de otra disposición
por parte del sujeto: querer aprender” (Nuñez, 2003).
Transmisión y adquisición, consentimiento y disposición a quedar capturado,
cautivado por un saber que se encuentra allí en la cultura, esperándolo.
Segundo Moyano (2016) sostiene que para que sea posible la construcción del
vínculo educativo, el Agente debe presentar una necesaria disposición al saber, “una
constante renovación del vínculo del educador con su disciplina y con la cultura en un
sentido amplio” y a la vez asentado en un “no saber” en el sentido de una “docta
ignorancia” que habilita aceptar la cuota de desconocimiento tanto acerca de lo que
quiere transmitir como del sujeto al cual transmite, deshaciendo certezas e
incorporando la incertidumbre necesaria que todo acto educativo conlleva en tanto
enigma a ser develado.
El lugar del Sujeto, va a estar definido por las condiciones de posibilidad para
que se apropie de aquello que le permita vincularse (filiarse) con lo social. Hebe Tizio
(2003) sostiene que “la oferta que se realice es la que puede causar una demanda” es
decir que la oferta educativa actuará como enlace entre la singularidad de cada
sujeto y lo social presentando entonces como activador del deseo de aprender.
Aprendizajes y Afectos en Juego – María Fernanda Kawaguchi y Rocío Rivarola
SOCIEDAD ARGENTINA DE PRIMERA INFANCIA
SEMINARIO: Dimensiones del Jugar en la Infancia |6
El origen etimológico de la palabra vinculo conlleva la idea de “atadura” y es
indudable que el vínculo educativo ata al sujeto a un destino de cultura, de búsqueda,
de confianza en lo por venir y por lo tanto de deseo de aprender.
Llegado este punto podemos definir al acto educativo
como “aquello que produce una transformación en el sujeto Presentación de la Prof. Hebe Tizio.
Hacé CLICK AQUÍ.
gracias a una transmisión lograda a través del vínculo educativo”
(Tizio, 2003).
Pero no es sin transferencia que este vínculo educativo
funciona. El psicoanálisis aporta este concepto que nos permite comprender la
educación como una oferta que aspira a crear consentimiento en aquel al cual se la
dirige, pero esto será posible cuando ese Sujeto de la educación pueda encontrar un
lugar en esa oferta, una invitación que lo convoque en su singularidad. Será función
del Agente autorizar y garantizar ese encuentro prometedor.
Sánchez (2011) sostiene que “porque hay
un sujeto deseante hay posibilidad de un sujeto
cognoscente”. La teoría psicoanalítica permite
comprender el aprendizaje de manera
relacional, en tanto comienza desde la primera
relación constitutiva entre la madre como
enseñante y el hijo como aprendiente, y continúa
construyéndose y actualizando esta modalidad
entre los agentes del aprendizaje que el sujeto
pueda tener a lo largo de su vida.
Luego de este recorrido teórico estamos
en condiciones de retomar la idea de lo lúdico
como un concepto articulador entre los
afectos y el aprendizaje.
La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se relaciona con el
juego, derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo significado es juego como
actividad placentera donde el ser humano se libera de tensiones, y de las reglas
impuestas por la cultura.
Los griegos hablaron del “homo ludens” u hombre que practica el juego
(Huizinga, 1938), como algo que hace a su esencia, a diferencia de la idea de “homo
sapiens” donde se priorizaba exclusivamente la razón y la lógica.
Aprendizajes y Afectos en Juego – María Fernanda Kawaguchi y Rocío Rivarola
SOCIEDAD ARGENTINA DE PRIMERA INFANCIA
SEMINARIO: Dimensiones del Jugar en la Infancia |7
Silvia Schlemenson (1996) dice que “Aprender es
un complejo proceso de transformación e incorporación de
Te invitamos a ver y escuchar la entrevista a
la Dra. Silvia Schlemenson, en el Programa novedades, por el que cada sujeto se apropia de objetos y
“Caminos de Tiza”, sobre el tema de las
Modalidades de Aprendizaje. conocimientos que lo retraen o enriquecen psíquicamente
Hacé CLICK AQUÍ.
de acuerdo con el sentido que los mismos le convocan”.
Es decir que las bases emocionales que no sólo acompañan, sino que
posibilitan el desarrollo cognitivo en el aprendizaje, se convierten en indicadores
“(…) el sujeto cognoscente se constituye en el mismo acto en que se constituye el sujeto
deseante, o, más aún, porque hay un sujeto deseante hay posibilidad de un sujeto
cognoscente” (Schlemenson, 1996).
fundamentales de los procesos de enlace, incorporación, anudamiento como de
rechazo, expulsión y alejamiento del conocimiento.
Dichos procesos se traducen en conductas sostenidas de curiosidad, atracción,
interés o por el contrario en evitación, abulia, retracción que derivan en la deserción.
EL JUEGO EN EL DISCURSO EDUCATIVO
Tomando lo planteado por Aizencang (2005), nos parece importante realizar un
recorrido teórico acerca de cómo fue considerado el juego en los distintos discursos
educativos en diferentes momentos.
Siguiendo la línea piagetiana, el juego es valorado como una tendencia propia
del niño y es promovido por una instrucción respetuosa del desarrollo espontáneo del
alumno. Como se ha planteado en nuestra primera clase “Infancias, Juego y
Desarrollo”, Piaget considera al juego como una actividad que posibilita el
Aprendizajes y Afectos en Juego – María Fernanda Kawaguchi y Rocío Rivarola
SOCIEDAD ARGENTINA DE PRIMERA INFANCIA
SEMINARIO: Dimensiones del Jugar en la Infancia |8
reconocimiento de la estructura intelectual con la que opera un sujeto y promueve la
construcción de nuevas estructuras mentales.
En los discursos pedagógicos desde esta perspectiva, el juego y el trabajo no
resultan instancias separadas desde
el punto de vista del niño. Todo juego
implica aprendizaje y trabajo en su
realización. Por ello, se busca que el
rol del docente sea encontrar las
formas de enseñar que aprovechen
el máximo los aspectos comunes y
constitutivos de ambas actividades.
De esta manera, la inclusión de
juegos en las prácticas pedagógicas
“supone un sentido y un carácter
instrumental de lo lúdico, en tanto medio que promueve la apropiación de aprendizajes
escolares” (Aizencang, 2005).
Otro enfoque teórico que ha tenido impacto en las
prácticas pedagógicas es el de Lev Vigotsky, quien
Te invitamos a ver un video, fragmento de la
serie “Los Simpsons” vinculado al tema. caracteriza al juego como factor básico del desarrollo
Hacé CLICK AQUÍ.
infantil. Específicamente, plantea el juego de
simulación o de ficción como generador de Zona de
1
Desarrollo Próximo . El niño monta y protagoniza situaciones imaginarias, con
determinadas reglas y prescripciones. Al jugarlas, el niño vive ficcionalmente,
dramáticamente situaciones que exceden su competencia actual en la vida real.
Asimismo, Vigotsky plantea que el juego no necesariamente produce placer en
el niño ni está de acuerdo de que sea un espacio de
realización de deseos inconscientes insatisfechos o de Compartimos, además, el siguiente material
audiovisual que sintetiza las principales
carácter elaborativo. Este autor concuerda que existen concepciones de la teoría de Vigotsky:.
tendencias irrealizables y deseos pospuestos que le Hacé CLICK AQUÍ.
provocan cierta tensión al niño y busca resolverlos en un
1 El concepto de “zona de desarrollo próximo” define la distancia entre el nivel real de desarrollo del
aprendiz (determinado por la capacidad de resolver independientemente el problema) y el nivel de
desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer bajo la guía de un adulto o un compañero más
capaz). La zona de desarrollo próximo se genera en la interacción entre la persona que ya domina el
conocimiento o la habilidad y aquella que está en proceso de adquisición. Por lo tanto, la ZDP se funda
en el carácter social del aprendizaje.
Aprendizajes y Afectos en Juego – María Fernanda Kawaguchi y Rocío Rivarola
SOCIEDAD ARGENTINA DE PRIMERA INFANCIA
SEMINARIO: Dimensiones del Jugar en la Infancia |9
mundo imaginario. Pero esto posibilita un proceso psicológico superior que dista de
ser inconsciente: la imaginación.
Vigostsky destaca dos rasgos centrales de la actividad lúdica: la instalación de
una situación imaginaria y que está organizada por reglas de conducta (explicitadas o
no). A través del juego, el niño participa en una situación ficticia con determinadas
reglas acorde a lo que ocurre en la realidad,
aunque el niño no participe de estas
situaciones en la vida real. De esta manera,
los niños ensayan formas de conducirse y se
apropian de reglas socialmente aceptadas.
Asimismo, en el despliegue lúdico, el niño
aprende a sujetarse a ciertas reglas que lo
llevan a actuar de manera distinta a como le
hubiera gustado realizarlo, superando
maneras impulsivas e inmediatas. De esta manera, el juego permite que el niño
“exprese los máximos indicios de autocontrol de los que es capaz y experimente un
gran placer, al satisfacer sus necesidades de apropiación del orden social adulto”
(Aizencang, 2005). Considera que el juego colabora con el despliegue de formas
superiores de conducta en el marco de una actividad que se constituye como “la más
grande escuela de experiencia social”.
Desde esta perspectiva, respecto a la inclusión del juego en las aulas, surge
que la motivación resulta una condición necesaria para todo aprendizaje. Se construye
intersubjetivamente: la participación en instancias lúdicas contribuye a generar en los
aprendices el interés por la actividad escolar. Por lo tanto, hay dos objetivos
importantes para la inclusión del profesor en las situaciones de juego en las aulas: 1)
enriquecerá el juego del niño con nuevas herramientas, lo que permitirá potenciar su
desarrollo en general y 2) facilitará la apropiación de instrumentos y saberes culturales
en el marco de actividades significativas para el niño
Compartimos entrevista con Bárbara Rogoff. (Aizencang, 2005).
Hacé CLICK AQUÍ.
Basándose en los aportes de la autora pos-
vigotskiana Barbará Rogoff (1997), Aizencang propone el
concepto de apropiación participativa2 en el juego en la escuela.
El niño, comprometido en la situación de juego, participa de su significado, aquel que
2 Modo en que los individuos se transforman a través de su implicación en una actividad, preparándose en
el proceso para futuras participaciones en actividades relacionadas. Es el proceso personal por el cual, a
través del compromiso con una actividad, los individuos cambian y manejan una situación ulterior de la
Aprendizajes y Afectos en Juego – María Fernanda Kawaguchi y Rocío Rivarola
SOCIEDAD ARGENTINA DE PRIMERA INFANCIA
S E M I N A R I O : D i m e n s i o n e s d e l J u g a r e n l a I n f a n c i a | 10
se construye en el marco de la propia actividad, y, a su vez, realiza aportes continuos
que se expresan en sus acciones concretas o en la ampliación y enriquecimiento de
acciones iniciadas por otros. Los pequeños jugadores asumen papeles activos y
cambiantes, interdependientes entre sí; se comunican, comparten y modifican sus
decisiones, al tiempo que desarrollan prácticas y procesos que resultan una base
sustancial para el desarrollo cognitivo.
Si bien el profesor planifica las instancias lúdicas que ofrece a sus alumnos en
función de objetivos específicos, son éstos quienes deciden el modo en que participan
de ellas, posibilitando o no la concreción de los motivos que las justifican.
Cualquier situación de juego incluida en una situación de clase guardará siempre una
definición mutua. Las representaciones de docentes y alumnos en torno a la situación
son múltiples y cambiantes, se van modificando en el transcurso de la actividad en un
proceso recíproco y conjuntamente construido.
En su investigación, Aizencang (2007) expresa que aquellas propuestas
pedagógicas que incluyen el juego dentro del trabajo aúlico tienen en cuenta el
carácter instrumental de la actividad lúdica para la enseñanza y el aprendizaje. Por
ello, los docentes entrevistados manifestaron que el juego facilitaba la enseñanza y el
aprendizaje de habilidades y contenidos escolares, orientaba al niño en la apropiación
de ciertos formatos de trabajo y en su participación en espacios sociales; y posibilitaba
el reconocimiento de saberes previos del niño.
Asimismo, se enfatiza el carácter educativo inherente a la misma situación de
juego. Se considera al juego como facilitador de un desarrollo integral del niño
(promueve la construcción de habilidades cognitivas, afectivas y sociales). Por otro
lado, se piensa a la enseñanza como recurso para el juego. En este sentido, el
objetivo de enseñar en el marco de actividades lúdicas radicaría en mejorar la función
natural que tiene el juego en tanto potenciador del desarrollo integral del niño. Por ello,
se plantea el trabajo al servicio del juego. Los nuevos conocimientos que se enseñan
permitirían promover y enriquecer el juego mismo. Las intervenciones docentes
tenderían a favorecer el desarrollo del juego.
Por ello, cabe destacar que la escuela (sobre todo nivel inicial y primario) no
solo se constituye como escenario del juego en los niños sino que también puede ser
potenciadora o enriquecedora de ese mismo juego. Por otra parte, el juego
contextualiza a la enseñanza favoreciendo que el niño pueda manipular los contenidos
forma aprendida en su participación en la situación previa. Al comprometerse con una actividad
participando de su significado, las personas hacen contribuciones continuas; por lo tanto, el contexto
también se modifica con la apropiación.
Aprendizajes y Afectos en Juego – María Fernanda Kawaguchi y Rocío Rivarola
SOCIEDAD ARGENTINA DE PRIMERA INFANCIA
S E M I N A R I O : D i m e n s i o n e s d e l J u g a r e n l a I n f a n c i a | 11
en otro marco y ensayar diversas respuestas (Sarlé, 2013). De esta manera, el juego
les permite a los niños ir ampliando sus conocimientos, ensayar, “equivocarse” y volver
a jugar por encima de sus posibilidades.
REFLEXIONES DE CIERRE Y APERTURA
En esta clase, nos interesó poder realizar distintas articulaciones teóricas
respecto al lugar del juego en el aprendizaje, ubicando el significativo valor del jugar
en articulación con el deseo de aprender, es decir, como articulador y facilitador en la
construcción y apropiación de saberes y conocimientos. Asimismo, pensamos el lugar
del juego en la escuela, y el rol de los docentes en las actividades lúdicas, no como
espacio limitados y encapsulados, sino como ejes transversales de las experiencias
educativas de los niños, sostenidas en los vínculos niños-docentes. En este sentido,
destacamos la importancia que en la escuela se puede “jugar con otros”, posibilitando
el encuentro con otros diversos, que pone en escena las vicisitudes de la convivencia
y la colaboración.
Finalmente, luego de haber trabajado sobre diferentes dimensiones del jugar
para construir miradas y escuchas sensibles en nuestras prácticas con niños
pequeños, estudiaremos cómo la investigación empírica nos da
otros tipo de recursos, con otros encuadres específicos
(diferentes al clínico, educativo y comunitario), generando
sistemas e instrumentos de observación y la generación de
nuevos conocimientos que enriquecen y complejizan las teorías
sobre el juego infantil.
ACTIVIDAD PROPUESTA:
Te proponemos pensar en alguna situación conflictiva y/o problemática en
el ámbito escolar con niños pequeños, para poder identificar posibles
intervenciones lúdicas, ya sea para facilitar el proceso
enseñanza/aprendizaje o favorecer la convivencia de la comunidad educativa.
¡HASTA LA PRÓXIMA CLASE!
Aprendizajes y Afectos en Juego – María Fernanda Kawaguchi y Rocío Rivarola
SOCIEDAD ARGENTINA DE PRIMERA INFANCIA
S E M I N A R I O : D i m e n s i o n e s d e l J u g a r e n l a I n f a n c i a | 12
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abramowski, A. (2007). “Variaciones del “nopodermiento” escolar: de perezas y
desmotivaciones” en “Interés, motivación, deseo. La pedagogía que mira al
alumno” D.Brailovky (comp). Buenos Aires. Noveduc.
Aizencang, N. (2005). Jugar, aprender y enseñar. Relaciones que potencian los
aprendizajes escolares. Buenos Aires: Manantial.
Huizinga, J. (1938). Homo Ludens. Buenos Aires: Emecé.
Jódar, F y Gómez L. (2007). “Subjetividades postdicipliarias. Sobre la
constitución del alumno” en “Interés, motivación, deseo. La pedagogía que mira
al alumno” D.Brailovky (comp). Buenos Aires. Noveduc.
Moyano, S (2016). “Los contenidos educativos: bienes culturales y filiación
social” clase nº9 de la Diplomatura Diploma Superior en Psicoanálisis y
Prácticas Socioeducativas Cohorte 13.
Nuñez, V. (2003). “El vínculo educativo” en Tizio H. (compiladora): “Reinventar
el vínculo educativo: aportaciones de la Pedagogía Social y del Psicoanálisis”.
Barcelona. Editorial Gedisa.
Sanchez, A. (2011): “Aportes y límites de la teoría psicoanalítica en el campo
de la educación” en Elichiry,N. (compiladora): “La psicología educacional como
instrumento de análisis y de intervención”. Buenos Aires. Noveduc.
Sarlé, P (2001). Enseñar el juego y jugar la enseñanza. Buenos Aires: Paidós.
Sarlé, P (2013). Juego e integración de niños en la escuela infantil: pistas para
el diseño de la enseñanza. En Dueñas, G., Kahansky, E., Silver, R. (comps)
Problemas e intervenciones en las aulas. Buenos Aires: Noveduc.
Schlemenson, S. (1996). “El Aprendizaje: Un Encuentro de Sentidos”. Buenos
Aires. Kapelusz.
Tizio, H (2003). “La posición de los profesionales en los aparatos de gestión del
síntoma” en Tizio H. (compiladora): “Reinventar el vínculo educativo:
aportaciones de la Pedagogía Social y del Psicoanálisis”. Barcelona. Editorial
Gedisa.
Waserman, M (2008) Aproximaciones psicoanalíticas al juego y al aprendizaje.
Ensayos y errores. Cap. 7 Buenos Aires. Noveduc.
Winnicott, D. (1988). Realidad y Juego. Buenos Aires. Gedisa.
Aprendizajes y Afectos en Juego – María Fernanda Kawaguchi y Rocío Rivarola
SOCIEDAD ARGENTINA DE PRIMERA INFANCIA
También podría gustarte
- Juegos sensoriales y de conocimiento corporalDe EverandJuegos sensoriales y de conocimiento corporalCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La Guerra Invisible II - DavoliDocumento26 páginasLa Guerra Invisible II - DavoliRichard Hanns Prieto100% (1)
- Retraso MentalDocumento16 páginasRetraso MentalNayeli Varela100% (3)
- Nuevas AdiccionesDocumento41 páginasNuevas Adiccionescultura84Aún no hay calificaciones
- Resumen El Juego en La Educación InicialDocumento20 páginasResumen El Juego en La Educación Inicialsandra diazAún no hay calificaciones
- El Juego Como Propuesta de Aprendizaje.Documento15 páginasEl Juego Como Propuesta de Aprendizaje.Amanda RuarteAún no hay calificaciones
- El Proceso de Valoración en Enfermería de Salud MentalDocumento16 páginasEl Proceso de Valoración en Enfermería de Salud MentalIrma Ramirez50% (2)
- El Juego en La Educación InicialDocumento18 páginasEl Juego en La Educación InicialMayerly LoaizaAún no hay calificaciones
- Habilidades de Pensamiento de Orden SuperiorDocumento8 páginasHabilidades de Pensamiento de Orden Superiorintellectun50% (2)
- El Juego Una Experiencia de AprendizajeDocumento16 páginasEl Juego Una Experiencia de AprendizajeGenaro Samir Camacho100% (1)
- Trabajo Práctico, La Maquinaria Escolar N9Documento9 páginasTrabajo Práctico, La Maquinaria Escolar N9Mar Ina100% (2)
- Entre Conciertos y Des-Conciertos El Juego Como Acto PolíticoDocumento21 páginasEntre Conciertos y Des-Conciertos El Juego Como Acto PolíticoLucía Fernández CívicoAún no hay calificaciones
- El Juego Como Acto PolticoDocumento19 páginasEl Juego Como Acto PolticoMónica KacAún no hay calificaciones
- Plan de Accion Psicologia CRISIS DE ANSIEDADDocumento10 páginasPlan de Accion Psicologia CRISIS DE ANSIEDADmaria margarita molina barbozaAún no hay calificaciones
- La Ludica y El Juego - EnsayoDocumento5 páginasLa Ludica y El Juego - Ensayomaria elizabeth martinAún no hay calificaciones
- Barreras de La ComunicaciónDocumento18 páginasBarreras de La ComunicaciónAngel RodriguezAún no hay calificaciones
- El Juego en El Jardín MaternalDocumento11 páginasEl Juego en El Jardín Maternalyanina100% (3)
- Unidad Tematica 1 JuegosDocumento18 páginasUnidad Tematica 1 JuegosSebastianAún no hay calificaciones
- El Valor de Lo LudicoDocumento13 páginasEl Valor de Lo LudicoMarisa Di GiorgioAún no hay calificaciones
- Unidad TematicaN1Documento15 páginasUnidad TematicaN1MagaliAún no hay calificaciones
- Texto Argumentativo Fase Final Lectura y EscrituraDocumento4 páginasTexto Argumentativo Fase Final Lectura y Escrituraniyireth100% (6)
- Juego JurjoDocumento12 páginasJuego JurjoManuela RebonAún no hay calificaciones
- Lectura 2Documento12 páginasLectura 2YBETT ENRIQUEZAún no hay calificaciones
- Juego Clase1 2016Documento10 páginasJuego Clase1 2016Solcito BüAún no hay calificaciones
- Hacia_la_construccion_de_una_didactica_lDocumento23 páginasHacia_la_construccion_de_una_didactica_lClaudia GrollinoAún no hay calificaciones
- Los Juegos. en Palabras de BleichmarDocumento9 páginasLos Juegos. en Palabras de BleichmarMaria Laura GarciaAún no hay calificaciones
- La Constelacion Del Juego Argumentos ParDocumento11 páginasLa Constelacion Del Juego Argumentos ParClaudia AlonsoAún no hay calificaciones
- El Juego y El Niño-11Documento14 páginasEl Juego y El Niño-11Gloria HerreraAún no hay calificaciones
- La Dimensión Lúdico-Creativa Como Espacio para El Desarrollo Del PensarDocumento15 páginasLa Dimensión Lúdico-Creativa Como Espacio para El Desarrollo Del PensarLucía Fernández CívicoAún no hay calificaciones
- Descripcion AutoresDocumento4 páginasDescripcion AutoresJhon FaguaAún no hay calificaciones
- Lectura y EscrituraDocumento14 páginasLectura y EscrituraDaiana AcevedoAún no hay calificaciones
- Tipos de Juegos Segun PiagetDocumento7 páginasTipos de Juegos Segun PiagetJenny EvansAún no hay calificaciones
- La Vivencia de Jugar o Jugar Una VivenciaDocumento4 páginasLa Vivencia de Jugar o Jugar Una VivenciaCelia RuizAún no hay calificaciones
- Estrategia Ludica 1Documento9 páginasEstrategia Ludica 1Estrella de la RosaAún no hay calificaciones
- M3 - Clase 2Documento15 páginasM3 - Clase 2Matias carpenterAún no hay calificaciones
- Resumen de Textos Sobre La Importancia Del JuegoDocumento3 páginasResumen de Textos Sobre La Importancia Del JuegoCristianmmennilloAún no hay calificaciones
- El Juego y El Jugar en Las Instituciones EducativasDocumento12 páginasEl Juego y El Jugar en Las Instituciones EducativasPatriciaCardosoAún no hay calificaciones
- Algunos Aportes para Pensar El Juego...Documento6 páginasAlgunos Aportes para Pensar El Juego...Claudia AlonsoAún no hay calificaciones
- Anexo. El Juego en El N. I.Documento6 páginasAnexo. El Juego en El N. I.acuarelito0% (1)
- Introduccion A La LudicaDocumento7 páginasIntroduccion A La Ludicadora pallarezAún no hay calificaciones
- APROXIMACIONES PSICOANALÍTICAS AL JUEGO Y AL APRENDIZAJE. WassermanDocumento10 páginasAPROXIMACIONES PSICOANALÍTICAS AL JUEGO Y AL APRENDIZAJE. WassermanFatima ReyesAún no hay calificaciones
- JUEGOS Y RONDAS ActualizadoDocumento6 páginasJUEGOS Y RONDAS ActualizadoMayerlyAún no hay calificaciones
- El Juego Como ContenidoDocumento2 páginasEl Juego Como ContenidoroogarciaAún no hay calificaciones
- VAlor Social y Educativo de Los JuegosDocumento23 páginasVAlor Social y Educativo de Los JuegosKOKOLUCHO2014100% (2)
- La Centralidad Del Juego, Conferencia Rosa ViolanteDocumento26 páginasLa Centralidad Del Juego, Conferencia Rosa ViolanteTorres CynAún no hay calificaciones
- III Fundamentos PedagogicosDocumento37 páginasIII Fundamentos PedagogicosArle Peña HuaracAún no hay calificaciones
- El Juego en La Educacion Inicial Documento 22 MENDocumento14 páginasEl Juego en La Educacion Inicial Documento 22 MENTatiana Porras50% (2)
- Bauhaus - Aprender JugandoDocumento6 páginasBauhaus - Aprender JugandoaniellarmAún no hay calificaciones
- Juego y PiagetDocumento35 páginasJuego y PiagetNataliaAún no hay calificaciones
- Ámbito de Experiencias - El Juego y El Jugar en La Educación InicialDocumento15 páginasÁmbito de Experiencias - El Juego y El Jugar en La Educación Inicialmicaela reyAún no hay calificaciones
- Aspectos Que Mejora El JuegoDocumento6 páginasAspectos Que Mejora El JuegomajogoezAún no hay calificaciones
- María Virginia Belén Aguilera Prieto CorregidoDocumento7 páginasMaría Virginia Belén Aguilera Prieto CorregidoAgustín Aguilera PrietoAún no hay calificaciones
- PedagogosDocumento13 páginasPedagogosdiploma ticAún no hay calificaciones
- Diseño Propuesta Intervención Educativa - Carolina CrespoDocumento8 páginasDiseño Propuesta Intervención Educativa - Carolina CrespoCarolina Crespo CaicedoAún no hay calificaciones
- Articulo EDUCACIÓN Y JUEGODocumento14 páginasArticulo EDUCACIÓN Y JUEGOVero RebaudinoAún no hay calificaciones
- Lineamientos Curriculares para La Educación Inicial Parte 31Documento48 páginasLineamientos Curriculares para La Educación Inicial Parte 31salzanitaAún no hay calificaciones
- El JuegoDocumento29 páginasEl JuegoJuanes GuzmanAún no hay calificaciones
- LacentralidaddeljuegoConferenciaRosaViolanteDocumento36 páginasLacentralidaddeljuegoConferenciaRosaViolanteariadnavera77Aún no hay calificaciones
- Teoricos Del JuegoDocumento3 páginasTeoricos Del JuegoVIVIANA BURITICA GODOYAún no hay calificaciones
- Dossier 2024Documento70 páginasDossier 2024Valentina Gerez GoiteaAún no hay calificaciones
- DOSSIER 2024Documento34 páginasDOSSIER 2024Valentina Gerez GoiteaAún no hay calificaciones
- TEORICOSDocumento7 páginasTEORICOSJUNIOR JOSE FERNANDEZ SALAZARAún no hay calificaciones
- Jugar Sirve para Vivir en EquilibrioDocumento5 páginasJugar Sirve para Vivir en EquilibrioMarciaAmarosChamorroAún no hay calificaciones
- El Juego en El Nivel InicialDocumento5 páginasEl Juego en El Nivel InicialMicaela FernandezAún no hay calificaciones
- Cuadro Sinoptico Eje 4 EstimulacionDocumento6 páginasCuadro Sinoptico Eje 4 EstimulacionMartha Lucia Jaramillo EspinosaAún no hay calificaciones
- Educacion Fisica EscolarDocumento3 páginasEducacion Fisica EscolarLucas GastonAún no hay calificaciones
- El Juego y El Jugar - EFIPATIODocumento13 páginasEl Juego y El Jugar - EFIPATIOJorgeAún no hay calificaciones
- Modelo de Orientación para El Desarrollo Del EstudianteDocumento3 páginasModelo de Orientación para El Desarrollo Del EstudiantemarylianaAún no hay calificaciones
- JulianDocumento4 páginasJulianJose Ramiro TibaquechaAún no hay calificaciones
- RUPIN El Juego PDFDocumento180 páginasRUPIN El Juego PDFClaudiaDanielaNavarreteAún no hay calificaciones
- Encuesta Docente - Modelos PedagógicosDocumento4 páginasEncuesta Docente - Modelos PedagógicosJineth BeltranAún no hay calificaciones
- Analisis Visitas AulaDocumento72 páginasAnalisis Visitas AulaNataliaAún no hay calificaciones
- Lectura 1S1 Importancia de Las Facultades HumanasDocumento10 páginasLectura 1S1 Importancia de Las Facultades Humanasjose luisAún no hay calificaciones
- La DepresiónDocumento15 páginasLa DepresiónDanna Elizabeth MoralesAún no hay calificaciones
- Psicología HumanísticaDocumento21 páginasPsicología Humanísticaalejandro Hernandez EstradaAún no hay calificaciones
- Relacion Entre El Derecho y La PsicologiaDocumento8 páginasRelacion Entre El Derecho y La PsicologiaVivi Sanchez BlancoAún no hay calificaciones
- Intervencion Acoso (Torrego Fernandez) 16pDocumento16 páginasIntervencion Acoso (Torrego Fernandez) 16pEduardo RamirezAún no hay calificaciones
- Cruz Lenguaje 800-9832Documento6 páginasCruz Lenguaje 800-9832Nadia CruzAún no hay calificaciones
- AberasturyDocumento3 páginasAberasturysylorevaldezAún no hay calificaciones
- Examen - (AAB01) Cuestionario 2 - Desarrolle La Segunda Evaluación Parcial de Las Unidades 3 y 4Documento5 páginasExamen - (AAB01) Cuestionario 2 - Desarrolle La Segunda Evaluación Parcial de Las Unidades 3 y 4Gabriel FreireAún no hay calificaciones
- Admoniciones ComentarioDocumento48 páginasAdmoniciones ComentarioHuber Machado VasquezAún no hay calificaciones
- 1er Congreso Online de Medicina Conductual y Terapias ContextualesDocumento5 páginas1er Congreso Online de Medicina Conductual y Terapias ContextualesJaquie LoamAún no hay calificaciones
- Ensayo Psicoanálisis Del CuentoDocumento5 páginasEnsayo Psicoanálisis Del CuentoJose Arturo Cedeño HidalgoAún no hay calificaciones
- Avance de ProyectoDocumento41 páginasAvance de ProyectoWinnie NaomyAún no hay calificaciones
- 3.un ValorDocumento220 páginas3.un ValorFlorasela J. Fernández V.Aún no hay calificaciones
- Supuestos de La EnseñanzaDocumento24 páginasSupuestos de La EnseñanzaTelebachillerato Rincon Del Guayabal50% (2)
- Plan de Bienestar SocialDocumento12 páginasPlan de Bienestar SocialMAC DONALD PEREZ URIBEAún no hay calificaciones
- Cuatro Preguntas de Desarrollo. Pelicula El CoroDocumento2 páginasCuatro Preguntas de Desarrollo. Pelicula El CoroVivi BarreraAún no hay calificaciones
- Tipos de Personalidad PDFDocumento2 páginasTipos de Personalidad PDFCamilo RamosAún no hay calificaciones