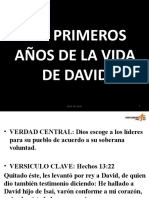Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Jesús, Dios y Hombre Verdadero
Cargado por
olgaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Jesús, Dios y Hombre Verdadero
Cargado por
olgaCopyright:
Formatos disponibles
«Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer»
(Gal 4, 4). Se cumple así la promesa de un Salvador que Dios hizo a Adán y
Eva al ser expulsados del Paraíso: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y
entre tu linaje y su linaje; él te pisará la cabeza mientras acechas tu su
calcañar» (Gn 3, 15). Este versículo del Génesis se conoce con el nombre de
protoevangelio, porque constituye el primer anuncio de la buena nueva de la
salvación. Tradicionalmente se ha interpretado que la mujer de que se habla es
tanto Eva, en sentido directo, como María, en sentido pleno; y que el linaje de
la mujer se refiere tanto a la humanidad como a Cristo.
Desde entonces hasta el momento en que «el Verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros» (Jn 1, 14), Dios fue preparando a la humanidad para que
pudiera acoger fructuosamente a su Hijo Unigénito. Dios escogió para sí al
pueblo israelita, estableció con el una Alianza y lo formó progresivamente,
interviniendo en su historia, manifestándole sus designios a través de los
patriarcas y profetas y santificándolo para sí. Y todo esto, como preparación y
figura de aquella nueva y perfecta Alianza que había de concluirse en Cristo y
de aquella plena y definitiva revelación que debía ser efectuada por el mismo
Verbo encarnado. Aunque Dios preparó la venida del Salvador sobre todo
mediante la elección del pueblo de Israel, esto no significa que abandonase a
los demás pueblos, a “los gentiles”, pues nunca dejó de dar testimonio de sí
mismo (cfr. Hch 14, 16-17). La Providencia divina hizo que los gentiles
tuvieran una conciencia más o menos explícita de la necesidad de la salvación,
y hasta en los últimos rincones de la tierra se conservaba el deseo de ser
redimidos.
La Encarnación tiene su origen en el amor de Dios por los hombres: «en esto
se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo
único para que vivamos por medio de El» (1Jn 4, 9). La Encarnación es la
demostración por excelencia del Amor de Dios hacia los hombres, ya que en
ella es Dios mismo el que se entrega a los hombres haciéndose partícipe de la
naturaleza humana en unidad de persona.
Tras la caída de Adán y Eva en el paraíso, la Encarnación tiene una finalidad
salvadora y redentora, como profesamos en el Credo: «por nosotros los
hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y se encarnó por obra del
Espíritu Santo de María Virgen, y se hizo hombre». Cristo afirmó de Sí mismo
que «el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lc
19, 19; cfr. Mt 18, 11) y que «Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al
mundo, sino para que el mundo se salve por Él» (Jn 3, 17).
La Encarnación no sólo manifiesta el infinito amor de Dios a los hombres, su
infinita misericordia, justicia y poder, sino también la coherencia del plan
divino de salvación. La profunda sabiduría divina se manifiesta en cómo Dios
ha decidido salvar al hombre, es decir del modo más conveniente a su
naturaleza, que es precisamente mediante la Encarnación del Verbo.
Jesucristo, el Verbo encarnado, «no es ni un mito, ni una idea abstracta
cualquiera; Es un hombre que vivió en un contexto concreto y que murió
después de haber llevado su propia existencia dentro de la evolución de la
historia. La investigación histórica sobre Él es, pues, una exigencia de la fe
cristiana»[3].
Que Cristo existió pertenece a la doctrina de la fe, como también que murió
realmente por nosotros y que resucitó al tercer día (cfr. 1 Co 15, 3-11). La
existencia de Jesús es un hecho probado por la ciencia histórica, sobre todo,
mediante el análisis del Nuevo Testamento cuyo valor histórico está fuera de
duda. Hay otros testimonios antiguos no cristianos, paganos y judíos, sobre la
existencia de Jesús. Precisamente por esto, no son aceptables las posiciones
de quienes contraponen un Jesús histórico al Cristo de la fe y defienden la
suposición de que casi todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca
También podría gustarte
- Ensayo Dios Trino, Dios SalvadorDocumento6 páginasEnsayo Dios Trino, Dios SalvadorJuan Felipe Cardozo RamirezAún no hay calificaciones
- El Misterio de La EncarnaciónDocumento30 páginasEl Misterio de La EncarnaciónLorena UpeguiAún no hay calificaciones
- JUAN PABLO II, Novo Millennio AdvenienteDocumento4 páginasJUAN PABLO II, Novo Millennio Advenientenicoaguerob21Aún no hay calificaciones
- Cristo el Mediador: Portavoz de la GraciaDe EverandCristo el Mediador: Portavoz de la GraciaAún no hay calificaciones
- 2 CREO EN JESUCRISTO - ResumenDocumento3 páginas2 CREO EN JESUCRISTO - ResumenIvo Alejandro Caballero SanabriaAún no hay calificaciones
- 4."creo en Jesucristo, Su Único Hijo, Nuestro Señor" PDFDocumento5 páginas4."creo en Jesucristo, Su Único Hijo, Nuestro Señor" PDFSin Miedo A Servir SpsAún no hay calificaciones
- La Formacion Del Dogma CristologicoDocumento20 páginasLa Formacion Del Dogma Cristologicojonathan mikely hernandezAún no hay calificaciones
- Libro 28 Creencias Adventistas Del Sptimo DaDocumento22 páginasLibro 28 Creencias Adventistas Del Sptimo DaArlette Daelyne Arteaga PeredaAún no hay calificaciones
- Sermon Creencia 4 Dios El HijoDocumento5 páginasSermon Creencia 4 Dios El HijoCristian LermaAún no hay calificaciones
- 4 Dios El Hijo 43-68Documento26 páginas4 Dios El Hijo 43-68Samuel David Roncal VargasAún no hay calificaciones
- Cristologia TESTIMONIO DE LA SAGRADA ESCRITURADocumento159 páginasCristologia TESTIMONIO DE LA SAGRADA ESCRITURAJulian Bedoya CardonaAún no hay calificaciones
- Carta A Un AmigoDocumento2 páginasCarta A Un AmigoEnma Magdalena Rivadeneira Paz100% (2)
- Isaías 9.6Documento10 páginasIsaías 9.6Vladimir MiramareAún no hay calificaciones
- Conoce el plan de salvación de DiosDocumento2 páginasConoce el plan de salvación de DiosJose Lopez Castillo100% (2)
- Antropología Teológica - El Ser Humano RestauradoDocumento13 páginasAntropología Teológica - El Ser Humano RestauradoCristian CapalboAún no hay calificaciones
- Tratados TeológicosDocumento14 páginasTratados TeológicosFarud Ignacio Bríñez VillanuevaAún no hay calificaciones
- ECLESIOLOGÍADocumento77 páginasECLESIOLOGÍAJhonatan Herrera100% (1)
- Tema 2 Dios Se Revela Al HombreDocumento4 páginasTema 2 Dios Se Revela Al HombreMaicol Quispe Salazar50% (2)
- AntropologiÌ A TeoloÌ Gica II JSO - JesuÌ S, Dios y HombreDocumento18 páginasAntropologiÌ A TeoloÌ Gica II JSO - JesuÌ S, Dios y HombreBeatriz Elena Rodriguez NuñezAún no hay calificaciones
- Revelar al Padre: Cómo Jesús reveló la naturaleza de DiosDocumento9 páginasRevelar al Padre: Cómo Jesús reveló la naturaleza de DiosEdilson AlonzoAún no hay calificaciones
- El Credo y Sus ArtículosDocumento12 páginasEl Credo y Sus ArtículosRoberto Vladimir Pérez Mollo100% (1)
- Jesús Histórico y Su Misión Trabajo Nelson Gomez CedeñoDocumento5 páginasJesús Histórico y Su Misión Trabajo Nelson Gomez CedeñoCesar Enrique RodriguezAún no hay calificaciones
- Revelaciones de Pablo sobre la IglesiaDocumento8 páginasRevelaciones de Pablo sobre la IglesiaJuan DuqueAún no hay calificaciones
- Catequesis CredoDocumento46 páginasCatequesis CredojebelcaAún no hay calificaciones
- Carta Apostolica Tertio Millennio AdvenienteDocumento28 páginasCarta Apostolica Tertio Millennio AdvenienteBernardo CamposAún no hay calificaciones
- Curso de CristologiaDocumento35 páginasCurso de CristologiaReynaldo LopezAún no hay calificaciones
- Fue Concebido Por Obra y Gracia Del Espiritu Santo PDFDocumento4 páginasFue Concebido Por Obra y Gracia Del Espiritu Santo PDFSin Miedo A Servir SpsAún no hay calificaciones
- TEMA 11 Misión de JesucristoDocumento10 páginasTEMA 11 Misión de JesucristoNADIALIZ89Aún no hay calificaciones
- Jesus Y Su Manifestacion en El Nuevo TestamentoDocumento6 páginasJesus Y Su Manifestacion en El Nuevo TestamentoFabianAún no hay calificaciones
- Gracia y RedencionDocumento27 páginasGracia y RedencionJose MendozaAún no hay calificaciones
- La Encarnación de CristoDocumento6 páginasLa Encarnación de CristoYonny Ferney Teheran TeheranAún no hay calificaciones
- 1 Bosquejoesquematizadodellibrodegnesis 160602004023Documento13 páginas1 Bosquejoesquematizadodellibrodegnesis 160602004023Ricardo RuedaAún no hay calificaciones
- La revelación divina: desde los primeros hombres hasta JesucristoDocumento5 páginasLa revelación divina: desde los primeros hombres hasta JesucristoNiki Stevens100% (4)
- El poder del Espíritu Santo en ti: Entiende el poder milagroso de Dios. Alcanza la plenitud del Espíritu Santo.De EverandEl poder del Espíritu Santo en ti: Entiende el poder milagroso de Dios. Alcanza la plenitud del Espíritu Santo.Aún no hay calificaciones
- El Hijo EternoDocumento3 páginasEl Hijo EternoJohn RooneyAún no hay calificaciones
- Tema 4 La Promesa Del RedentorDocumento4 páginasTema 4 La Promesa Del RedentorMaicol Quispe SalazarAún no hay calificaciones
- Cristologia IiDocumento37 páginasCristologia IiEugenia DLAún no hay calificaciones
- Ensayo SalvaciónDocumento6 páginasEnsayo Salvaciónsusana50% (2)
- Respuesta Al Pluralismo Religioso en El Siglo IDocumento7 páginasRespuesta Al Pluralismo Religioso en El Siglo ISacrab Macz Cesar AugustoAún no hay calificaciones
- Desierto DDocumento4 páginasDesierto DADMINISTRACION FORESTALAún no hay calificaciones
- Cristologia Clase 3Documento4 páginasCristologia Clase 3drpablom0% (1)
- Jesucristo 1 El Cumplimiento de La Promesa ALAINDocumento15 páginasJesucristo 1 El Cumplimiento de La Promesa ALAINpalain radoAún no hay calificaciones
- El Dios único y trascendente en el Antiguo TestamentoDocumento22 páginasEl Dios único y trascendente en el Antiguo TestamentoIgnatius MariaeAún no hay calificaciones
- Misterio de Dios Clase 3Documento16 páginasMisterio de Dios Clase 3Ignatius MariaeAún no hay calificaciones
- Cristianos en FiestaDocumento159 páginasCristianos en FiestaFernando OrtizAún no hay calificaciones
- Analizando Notas en el Libro de Juan: La Contribución de Juan a las Escrituras del Nuevo Testamento: Los Cuatro Evangelios de la Biblia, #4De EverandAnalizando Notas en el Libro de Juan: La Contribución de Juan a las Escrituras del Nuevo Testamento: Los Cuatro Evangelios de la Biblia, #4Aún no hay calificaciones
- Lección 03Documento4 páginasLección 03Jesús Luján ChaucaAún no hay calificaciones
- CIC. RevelaciónDocumento15 páginasCIC. RevelaciónLeonardo RojasAún no hay calificaciones
- Manual Escuela de Alvernistas 2do CursoDocumento271 páginasManual Escuela de Alvernistas 2do CursoJorgiito Rivera100% (1)
- El Misterio de JesucristoDocumento2 páginasEl Misterio de JesucristoDelegació d'Ensenyament de l'Arquebisbat de BarcelonaAún no hay calificaciones
- Subsidio Solemnidad Inmaculada Concepción - 0Documento7 páginasSubsidio Solemnidad Inmaculada Concepción - 0Wilson BuenoAún no hay calificaciones
- Cristología - FinalDocumento53 páginasCristología - FinalVale PMAún no hay calificaciones
- Historia de La Salvación Jiménez HernándezDocumento150 páginasHistoria de La Salvación Jiménez HernándezCarlos VegaAún no hay calificaciones
- Sinópsis de la Biblia: Un repaso breve de su contenido y mensajeDe EverandSinópsis de la Biblia: Un repaso breve de su contenido y mensajeCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Trama BiblicaDocumento2 páginasTrama BiblicaPABLO MIÑOAún no hay calificaciones
- Jesus El Mesias, El CristoDocumento4 páginasJesus El Mesias, El CristoJorge Andres Correa CorreaAún no hay calificaciones
- Explicación del Credo siguiendo el CatecismoDocumento9 páginasExplicación del Credo siguiendo el CatecismoNayelis TorrealbaAún no hay calificaciones
- Sine Dominico Non PossumusDocumento19 páginasSine Dominico Non PossumusCristobal RojasAún no hay calificaciones
- Tema 2Documento10 páginasTema 2diana.colgranAún no hay calificaciones
- CARPETA DE RECUPERACIÓN 1ro MEDINA ZEBALLOS MASSIEL ALEXANDRA 2FDocumento16 páginasCARPETA DE RECUPERACIÓN 1ro MEDINA ZEBALLOS MASSIEL ALEXANDRA 2FJohn Henry Medina MenesesAún no hay calificaciones
- Epístolas GeneralesDocumento2 páginasEpístolas GeneralesSantee EscritorAún no hay calificaciones
- Reflexionamos y Acojamos La Revelación de Dios en Nuestras Vidas 1secDocumento3 páginasReflexionamos y Acojamos La Revelación de Dios en Nuestras Vidas 1secJhon 2Aún no hay calificaciones
- Miercoles 22, 29,.el Corpus Christi JunioDocumento5 páginasMiercoles 22, 29,.el Corpus Christi JunioALEJANDROAún no hay calificaciones
- Ritual OrdenaciónDocumento19 páginasRitual OrdenaciónDavid Jonathan Gonzalez BarbozaAún no hay calificaciones
- La EnvidiaDocumento7 páginasLa EnvidiaEliézer DíazAún no hay calificaciones
- La comunión en AparecidaDocumento9 páginasLa comunión en AparecidaJuan Carlos Berrío GuisaoAún no hay calificaciones
- GA034 La Antroposofia y La Cuestion Social - Rudolf SteinerDocumento28 páginasGA034 La Antroposofia y La Cuestion Social - Rudolf SteinerrosiAún no hay calificaciones
- Leyenda XantoloDocumento3 páginasLeyenda Xantoloanuar ruiz100% (1)
- Politica Del LenguajeDocumento35 páginasPolitica Del LenguajeKeny BeiniönAún no hay calificaciones
- 3antologia Medieval1Documento239 páginas3antologia Medieval1Alejandra SantamariaAún no hay calificaciones
- 2019 Carta Pastoral Iglesia de Resistencia en Camino SinodalDocumento5 páginas2019 Carta Pastoral Iglesia de Resistencia en Camino SinodalJose Angel SegarraAún no hay calificaciones
- Experiencia de Aprendizaje N°7 - SegundoDocumento5 páginasExperiencia de Aprendizaje N°7 - SegundoVita HotelesAún no hay calificaciones
- VyMC 2022 Sep 1 SalaDocumento6 páginasVyMC 2022 Sep 1 SalaIvan Isaias HerreraAún no hay calificaciones
- Qué Es El Aparato DigestivoDocumento6 páginasQué Es El Aparato DigestivoMaria Tibisay NievesAún no hay calificaciones
- Cornelius Castoradis Antropogenia y Autocreacion RESUMENDocumento4 páginasCornelius Castoradis Antropogenia y Autocreacion RESUMENcelinaAún no hay calificaciones
- Resumen GÓMEZ-LOBO Parménides Comentario A B1Documento3 páginasResumen GÓMEZ-LOBO Parménides Comentario A B1santinoAún no hay calificaciones
- Espiritu de EliyahuDocumento37 páginasEspiritu de EliyahuCriatório WanderAún no hay calificaciones
- Comunidades Campesinas de EspinarDocumento70 páginasComunidades Campesinas de EspinarREIMER FELIPE LAQUIHUANACO COARITAAún no hay calificaciones
- MIL - Vol. I - La Revolución Hasta El FinDocumento57 páginasMIL - Vol. I - La Revolución Hasta El FinStiven CordobaAún no hay calificaciones
- Arrepentimiento y PerdonDocumento6 páginasArrepentimiento y PerdonMaria Fernanda Rivera A100% (1)
- Hoja #32 - Domingo 14 Del Tiempo Ordinario - Ciclo BDocumento4 páginasHoja #32 - Domingo 14 Del Tiempo Ordinario - Ciclo Bmarilyn gomez lopezAún no hay calificaciones
- Plegaria El Arte de Creer Neville Goddard-5Documento1 páginaPlegaria El Arte de Creer Neville Goddard-5elfaraon2Aún no hay calificaciones
- EL PLAN DE DIOS PARA MI FAMILIA Covid-19 2020Documento3 páginasEL PLAN DE DIOS PARA MI FAMILIA Covid-19 2020Fernando AcostaAún no hay calificaciones
- Resumen, Infografía de GilgameshDocumento1 páginaResumen, Infografía de Gilgameshfrancosara521100% (1)
- Los Primeros Años de La Vida de DavidDocumento11 páginasLos Primeros Años de La Vida de DavidDiprovsa HNAún no hay calificaciones
- Himno de La AlegriaDocumento2 páginasHimno de La AlegriaÁngel Aníbal CastilloAún no hay calificaciones
- El Santo Rosario.3ro.Documento12 páginasEl Santo Rosario.3ro.Mili AngelinaAún no hay calificaciones
- Chistes Lingüísticos de Componente Cultural para La Enseñanza Del Español - Miguel García ViñoloDocumento71 páginasChistes Lingüísticos de Componente Cultural para La Enseñanza Del Español - Miguel García ViñoloIrati100% (1)
- Trabajo MemoriaDocumento59 páginasTrabajo MemoriaShimenes SmsAún no hay calificaciones
- Rezando VoyDocumento130 páginasRezando Voytigger.33Aún no hay calificaciones