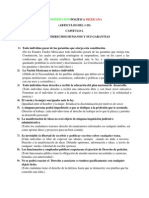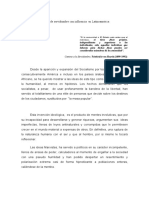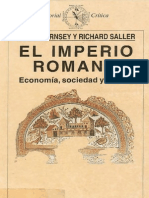Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Grupos de Poblacion y Sociedad Politica - Seleccion
Cargado por
Lady in Red0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas11 páginasPartha Chatterjee en "La Nación en Tiempo Heterogéneo"
Título original
Grupos_de_poblacion_y_sociedad_politica_-_Seleccion
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoPartha Chatterjee en "La Nación en Tiempo Heterogéneo"
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas11 páginasGrupos de Poblacion y Sociedad Politica - Seleccion
Cargado por
Lady in RedPartha Chatterjee en "La Nación en Tiempo Heterogéneo"
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
CHATTERJEE, Partha: “Grupos de población y sociedad política”, en: La nación en tiempo
heterogéneo y otros estudios subalternos. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.
Selección elaborada para la cátedra AMC de Primer año del Profesorado en Educación
Primaria, ISFD N° 19.
El momento de convergencia entre la modernidad ilustrada y los anhelos de una ciudadanía
extendida a todos en el marco de la nación debe buscarse, sin duda, en la Revolución Francesa.
Este evento ha sido celebrado y canonizado de muchas maneras en los últimos doscientos años,
pero tal vez el homenaje más ferviente sea la aceptación casi universal de la fórmula que
establece la identidad entre pueblo y nación, por un lado, y, por otro, entre nación y Estado. La
legitimidad del Estado moderno está hoy firme y claramente anclada en el concepto de
soberanía popular. Esta es, por supuesto, la base de la democracia moderna. Pero la idea de
soberanía popular es más universal que la propia idea de democracia. Hasta los regímenes
contemporáneos más antidemocráticos se ven obligados a defender su legitimidad apelando a
la voluntad del pueblo, sea cual sea la manera en que esta voluntad se manifieste, y no al
derecho divino, a la sucesión dinástica o al derecho de conquista. Autocracias, dictaduras
militares, regímenes de partido único, todos gobiernan, o afirman gobernar, en nombre del
pueblo. La fuerza de la idea de soberanía popular y su influencia en los movimientos
democráticos y nacionalistas en Europa y en América durante el siglo XIX son bien conocidas.
Sin embargo, esa influencia se ha extendido por un área que supera por mucho lo que hoy
conocemos como el “Occidente moderno". En este sentido, las consecuencias de la expedición
de Napoleón a Egipto, en 1798, han sido ampliamente discutidas. En esos mismos años, mucho
más al este, el sultán Tipu, príncipe de Misore, encabezaba una encarnizada lucha contra los
ingleses en el sur de India y entablaba negociaciones con el gobierno revolucionario francés, en
1797, al que proponía un tratado de alianza y amistad “fundado sobre los principios
republicanos de sinceridad y buena fe, con el fin de que vosotros y vuestra nación, y mi pueblo
y yo, podamos convertirnos en una familia”.
[…]
Pero en otra parte del mundo, en el Caribe, otro pueblo colonizado había descubierto en esos
mismos años que existía un límite para la promesa de ciudadanía universal, y en su aprendizaje
llegó a sufrir bastante más que el dolor de una pierna fracturada. Los líderes de la revolución
haitiana habían tomado en serio el mensaje de libertad e igualdad escuchado de París y se
habían sublevado para declarar el fin de la esclavitud. Para su sorpresa fueron informados por
el gobierno revolucionario de Francia de que los derechos del hombre y del ciudadano no se
extendían a los negros, aun en el caso de que éstos se hubiesen declarado libres, toda vez que
ellos no eran (o todavía no eran) ciudadanos. […] Después de que los revolucionarios haitianos
hubiesen declarado su independencia frente a la opresión colonial, los franceses enviaron en
1802 una fuerza expedicionaria a Santo Domingo, con el fin de restablecer tanto el control
colonial como la esclavitud. El historiador Michel-Rolph Trouillot ha señalado que la revolución
haitiana ocurrió antes de tiempo. En el discurso occidental de la era de la Ilustración, no había
lugar para esclavos negros que alzaban sus armas reivindicando el autogobierno: la idea era,
simplemente, inconcebible.
Mientras los nacionalismos criollos instauraban repúblicas independientes en la América
española a comienzos del siglo XIX, esta posibilidad les era negada a los jacobinos negros de
Santo Domingo. El mundo tendría que esperar un siglo y medio hasta que se permitiese que los
derechos del hombre y del ciudadano llegaran hasta ellos. De manera gradual, gracias al éxito
de las luchas democráticas y nacionales, las restricciones de clase, posición, género, raza, casta,
etc., serían consideradas incompatibles con la noción de soberanía popular, hasta que la
ciudadanía universal fuese reconocida, tal como hoy ocurre, como parte del derecho general de
autodeterminación de los pueblos. Junto al Estado moderno, el concepto de pueblo y el
“discurso de los derechos” han pasado a formar parte de la idea de nación. Pero, al mismo
tiempo que esto venía ocurriendo, un abismo se ha abierto entre las naciones democráticas
avanzadas de Occidente y el resto del mundo. La noción moderna de nación es tanto universal
como particular. La dimensión universal está representada, en primer lugar, por la idea del
pueblo como locus original de la soberanía del Estado moderno y, en segundo lugar, por la idea
de que todos los seres humanos son portadores de derechos. Pero, aun si esto fuese
universalmente válido, ¿cómo podría plasmarse de manera concreta? La respuesta es:
sacralizando los derechos específicos del ciudadano en un Estado constituido por un pueblo
particular, bajo la forma autoasumida de una nación. El Estado-nación se ha convertido en la
forma particular (y normalizada) del Estado moderno. La estructuración de los “derechos” en el
contexto del Estado moderno fue definida, en la teoría política, por las ideas gemelas de libertad
e igualdad Pero en la práctica, frecuentemente, ellas han marchado en direcciones opuestas.
Como Etienne Balibar ha señalado acertadamente, estas dos ideas han tenido que ser mediadas
por otros dos conceptos: propiedad y comunidad. El concepto de propiedad parecía resolver la
tensión entre libertad e igualdad en el nivel de la relación del individuo con otros individuos. Por
su parte, la noción de comunidad hacía factible resolver esta tensión libertad-igualdad en el nivel
de la colectividad considerada como un todo. Articuladas en torno a la noción de propiedad, las
soluciones podían ser más o menos “liberales”; articuladas sobre la noción de comunidad,
podían ser más o menos “comunitaristas”. En todo caso, el Estado-nación, soberano y
homogéneo, era la forma específica donde se esperaba la realización del ideal moderno de
ciudadanía universal (extendida a todos los habitantes). Propiedad y comunidad definieron los
parámetros conceptuales del discurso político del capitalismo. En este sentido, las ideas de
libertad e igualdad que dieron form a a los derechos universales del ciudadano fueron cruciales
no solamente para la lucha contra regímenes absolutistas, sino también para abolir las prácticas
precapitalistas que restringían la movilidad individual y la libertad de elección a marcos
tradicionales definidos por nacimiento y estatus. También fueron cruciales, como percibió el
joven Carlos Marx, para la separación entre el dominio abstracto del derecho y el dominio real
de la práctica de la sociedad. Para la teoría político-legal, los derechos del ciudadano no estaban
restringidos por consideraciones de raza, religión, etnia o clase. A comienzos del siglo XX, estos
mismos derechos fueron extendidos a las mujeres. Pero esto no significaba, en la práctica, la
abolición de las distinciones efectivas entre los hombres (y mujeres) que eran parte de la
sociedad. Al contrario, el universalismo de la teoría de los derechos presuponía y hacía posible
un nuevo ordenamiento de las relaciones de poder en la sociedad, basado necesariamente en
esas mismas distinciones de clase, raza, religión, género, etc. Sin embargo, la promesa
emancipadora sustentada por la idea de la igualdad universal de los derechos también actuó
como una constante fuente para las teorías críticas frente a la sociedad civil real. En los dos
últimos siglos, esa promesa impulsó numerosas luchas en todo el mundo, que buscaban revertir
diferencias sociales injustas, basadas en criterios de raza, religión, casta, clase o género. Los
marxistas, generalmente, han sostenido que la influencia del capitalismo sobre la comunidad
tradicional es una señal indudable de progreso histórico. Pero este juicio encierra una profunda
ambigüedad. Si la comunidad tradicional era una forma social caracterizada por la unidad entre
la fuerza de trabajo y los medios de producción, entonces la destrucción de esta unidad por la
llamada acumulación primitiva del capital habría producido un nuevo tipo de trabajador, libre
de vender su trabajo como mercancía, pero también carente de toda propiedad, excepto su
propia fuerza de trabajo. Marx escribió con amarga ironía acerca de esta “doble libertad” del
trabajador asalariado, liberado de los lazos de la comunidad precapitalista. En 1853, al
considerar el dominio británico en India, había señalado que se trataba de una etapa necesaria,
imprescindible para la revolución social. “Cualesquiera que hayan sido sus crímenes”, señaló,
Inglaterra “ha sido el instrumento inconsciente de la historia para realizar esa revolución” en
India. Pero más tarde se volvió escéptico en cuanto a los efectos revolucionarios del dominio
colonial en sociedades agrarias como India, llegando a especular sobre la posibilidad de que la
comunidad campesina rusa transitara directamente hacia una forma socialista de vida colectiva,
sin pasar por la fase destructiva de una transición capitalista. A pesar de este escepticismo, y de
la ironía que encierra, los marxistas del siglo XX, generalmente, han celebrado la abolición de la
propiedad precapitalista y la creación de grandes unidades políticas homogéneas, como los
Estados-nación. Allí donde el capitalismo era visto como artífice en la tarea histórica de acelerar
la transición hacia formas de producción social más modernas y desarrolladas, recibió, aunque
de forma reluctante y ambivalente, la aprobación de la historiografía marxista. Cuando
hablamos de igualdad y libertad, propiedad y comunidad en relación con el Estado moderno,
estamos, en realidad, hablando de la historia política del capitalismo. El reciente debate entre
liberales y comunitaristas en el seno de la filosofía política angloamericana me parece la
confirmación del papel crucial que desempeñan en la historia política los conceptos mediadores
de propiedad y comunidad, en la determinación del arco de posibilidades institucionales
potencialmente incluidas dentro del campo constituido por los conceptos de libertad e igualdad.
Los comunitaristas no han podido rechazar el valor de la libertad individual, pues si enfatizasen
en exceso sus reivindicaciones de identidad comunal, podrían ser acusados de negar el derecho
fundamental del individuo a escoger, poseer, usar y cambiar productos libremente. Por otro
lado, los liberales tampoco han descartado la identificación con la comunidad como fuente
importante de significado moral para las vidas individuales. Su argumento, en este sentido,
señala que, al minar el sistema liberal de derechos y el principio liberal de neutralidad en
cuestiones que afectan al bien común, los comunitaristas están abriendo camino para la
intolerancia de la mayoría, para la perpetuación de prácticas conservadoras y para un
conformismo potencialmente tiránico. Pero pocos liberales han negado el hecho empírico de
que la mayor parte de los individuos, hasta en las democracias liberales industrialmente
avanzadas, viven sus vidas en el espacio de una red heredada de vínculos sociales, que podría
describirse como comunidad. En todo caso, existe un convencimiento generalizado de que no
todas las comunidades son merecedoras de aprobación en la vida política moderna. Aquellos
vínculos que enfatizan lo heredado, lo primordial, lo parroquial y lo tradicional son considerados
por la mayoría de los teóricos indicios de prácticas intolerantes y conservadoras y, por lo tanto,
contrarios a los valores de la ciudadanía moderna. Por el contrario, la comunidad política que
merece mayor aprobación es la nación moderna, capaz de conceder igualdad y libertad a todos
los ciudadanos, independientemente de sus diferencias biológicas o culturales.
Esta parte del discurso político, definida por los parámetros de propiedad y comunidad, se
enfatiza aún más en la nueva corriente filosófica autodenominada “republicanismo”, que afirma
querer superar el debate entre liberales y comunitaristas. […] En lugar de definir la libertad como
independencia negativa, esto es, como la ausencia de interferencias externas, el objetivo del
republicanismo pasa por asumir el gesto de afirmación antiabsolutista, proclamando que la
libertad es libertad, en primer lugar, frente a la dominación. Esta definición supone que el
amante de la libertad debe luchar, a diferencia de lo planteado por los liberales, contra todas
las formas de dominación, incluso cuando éstas son benignas y no implican interferencia en su
accionar individual. En paralelo a ello, permitiría al amante de la libertad asumir formas de
interferencia no consideradas como dominación. Según argumentan los teóricos del
republicanismo, tanto el desinterés derivado de un régimen liberal que se limita a insistir en la
no interferencia, como los peligros provenientes del comunitarismo descontrolado, deben y
pueden ser evitados. Las estructuras de propiedad no son amenazadas, mientras que la
comunidad, en sus formas higienizadas y digeribles, está autorizada a existir.
[…]
En el siglo XX, cuando se planteó el problema de la transición al capitalismo en el mundo no
occidental, los mismos presupuestos brindaron los fundamentos de las teorías de la
modernización, en sus versiones marxista y weberiana. El planteamiento, de manera resumida,
suponía que sin una transformación de las instituciones y prácticas de la sociedad, producida ya
fuera de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, sería imposible generar y mantener
condiciones de libertad e igualdad en el ámbito político. Para que existieran comunidades
políticas modernas y libres, en primer lugar se debía contar con poblaciones integradas por
ciudadanos. A pesar de que en nuestros días nadie utiliza ya las duras metáforas acuñadas por
los liberales del siglo XVIII, el consenso general sigue manteniendo que los caballos y las muías
no son capaces de representarse a sí mismos en el gobierno. Para muchos, este argumento aún
proporciona el fundamento ético de sus proyectos de modernización del mundo no occidental:
transformar antiguos “sujetos”, no familiarizados con las posibilidades de la igualdad y de la
libertad, en ciudadanos modernos. […]
II
Mientras las discusiones filosóficas sobre los derechos del ciudadano en el contexto del Estado
moderno gravitaban alrededor de los conceptos de libertad y comunidad, el surgimiento de
democracias de masas en los países industriales desarrollados del Occidente dio paso a una
distinción completamente nueva: la distinción entre ciudadanos y población. Los ciudadanos
habitan el dominio de la teoría; los grupos de población, el dominio de las políticas públicas. A
diferencia del concepto de ciudadano, el concepto de población es totalmente descriptivo y
empírico; no trae aparejada ninguna carga normativa. Los grupos de población son
identificables, clasificables y descriptibles, mediante criterios empíricos o bien atendiendo a su
comportamiento, y están abiertos a técnicas estadísticas, tales como censos y encuestas. A
diferencia del concepto de ciudadano, que conlleva una connotación ética de participación en
la soberanía del Estado, el concepto de población permite a los funcionarios gubernamentales
acceder a un conjunto de instrumentos racionalmente manipulables para trabajar sobre los
habitantes de un país, considerados como blanco de sus “políticas” económicas, administrativas,
judiciales, etc. Como Michel Foucault señaló, una característica central del poder
contemporáneo es la “gubernamentalización del Estado”. Este nuevo poder no cimenta su
legitimidad a través de la participación de los ciudadanos en las cuestiones de Estado, sino en
su papel como garante y proveedor del bienestar de la población. La racionalidad que lo orienta
no tiene su eje en la discusión abierta, sino en un cálculo instrumental de costos y beneficios. El
aparato a partir del cual interviene es la asamblea republicana, sino una elaborada red de
supervisión, que permite recolectar información sobre cada aspecto de la vida de la población
que es objeto de la intervención. Durante el siglo XX las nociones de ciudadanía participativa,
que fueron parte fundamental en la idea de “política” de la Ilustración, se han retraído ante el
avance triunfal de las tecnologías de gobierno que prometen proporcionar mayor bienestar a
un número más grande de personas y a un costo menor. De hecho, se podría decir que la
verdadera historia política del capitalismo ha sobrepasado los límites normativos de la teoría
política liberal, para salir y conquistar el mundo a través de sus tecnologías de gobierno. Gran
parte de la carga emocional de las críticas comunitaristas o republicanistas a la vida política
occidental contemporánea tienen su origen en la conciencia de que el quehacer del gobierno
progresivamente ha ido quedando al margen, en la práctica, de cualquier vínculo con “lo
político”. Esto queda claro, de forma expresiva, al observar, por un lado, el descenso constante
en la participación electoral en todas las democracias occidentales y, por otro, el reciente pánico
en los círculos de la izquierda liberal europea frente al inesperado triunfo electoral de los
populistas de derecha. ¿Cómo es que la enumeración y clasificación de grupos de población con
la finalidad de administrar el bienestar ha tenido este efecto sobre la esencia de la política
democrática en los países capitalistas avanzados? […]
La idea clásica de soberanía popular, corporeizada a través del entramado legal vinculado a la
noción de ciudadanía igualitaria, derivó en la construcción homogénea de la nación. Por el
contrario, el accionar de la gubernamentalidad requiere de clasificaciones múltiples,
entrecruzadas y variables de una población entendida como blanco de políticas públicas
diversas. Esto produce, necesariamente, una construcción heterogénea de lo social. Existe un
quiebre entre el muy poderoso imaginario político de la soberanía popular y la realidad
administrativa mundana de la gubernamentalidad: el quiebre entre lo nacional homogéneo y lo
social heterogéneo. […]
La historia de la ciudadanía en el Occidente moderno evoluciona desde la noción de derechos
civiles, proyectada sobre la sociedad civil, hacia la institución de los derechos políticos en el
marco del Estado-nación plenamente desarrollado. Sólo una vez llegado a este punto, se transita
hacia la fase, relativamente reciente, protagonizada por el “gobierno desde el punto de vista
social”. En los países de Asia y de África, por el contrario, la secuencia cronológica es bastante
diferente. En estos países, la trayectoria del Estado-nación es más corta. Las tecnologías de la
gubernamentalidad casi siempre preceden al Estado-nación, especialmente allí donde existió un
dominio colonial europeo relativamente prolongado. En el sur de Asia, por ejemplo, la
clasificación, descripción y enumeración de grupos de población con el fin de implementar
políticas públicas relacionadas con la demarcación de tierras, el cobro de impuestos, el
reclutamiento militar, la prevención de delitos, la salud pública, la administración de malas
cosechas y sequías, la reglamentación de los establecimientos religiosos, la moralidad pública,
la educación y muchas otras funciones gubernamentales, tiene una larga historia, que antecede
al menos un siglo y medio al nacimiento de los Estados-nación independientes de India, Pakistán
y Sri Lanka. El Estado colonial resultó ser lo que Nicholas Dirks ha llamado “Estado etnográfico”.
Las poblaciones tenían el estatuto de “sujetos de políticas públicas”, no de ciudadanos. Como
es obvio, la dominación colonial no reconocía la noción de soberanía aplicada a estas
poblaciones. Sin embargo, éste era un concepto que encendía la imaginación de los
revolucionarios nacionalistas. El anhelo de una ciudadanía republicana siempre estuvo presente
en las estrategias de liberación nacional. Pero, sin ninguna excepción (éste es un punto crucial
en nuestro argumento sobre las formas de la política en la mayor parte del mundo), estos
anhelos se vieron condicionados por el Estado desarrollista, fundado en la promesa de acabar
con la pobreza a través de la adopción de políticas públicas adecuadas, de crecimiento
económico y de reforma social. Con éxito diferente, y en algunos casos con un fracaso
desastroso, los Estados poscoloniales pusieron en marcha las más avanzadas tecnologías
gubernamentales para promover el bienestar de sus pobladores, incitados y auxiliados por las
instituciones multilaterales y por organizaciones no gubernamentales de diversa índole. En el
proceso de implementar las estrategias de modernización y desarrollo, los viejos conceptos
etnográficos han penetrado en el campo del conocimiento acerca de los grupos de población,
como categorías descriptivas funcionales susceptibles de ser utilizadas para clasificar los grupos
de personas que son el blanco potencial de las políticas administrativas, legales, económicas o
electorales. En muchos casos, criterios clasificatorios usados por la administración colonial han
permanecido vigentes en la época poscolonial, definiendo tanto el modo concreto de articular
las demandas políticas de la población como las estrategias de las políticas desarrollistas de los
gobiernos. Casta y religión en India, grupos étnicos en el sudeste asiático y tribus en África, han
permanecido como criterios dominantes para la identificación de comunidades entre los grupos
de población que son objeto de las políticas públicas. […]
Tenemos, hasta aquí, dos conjuntos de conexiones conceptuales. Por un lado, la línea que
conecta la sociedad con el Estado-nación, fundada sobre la soberanía popular y la concesión de
derechos iguales a todos los ciudadanos. La otra línea conecta, a través de las múltiples políticas
de bienestar aplicadas, los grupos de población con las agencias gubernamentales. La primera
línea apunta hacia el tipo de esfera política descrita con gran detalle por la teoría política
democrática en los últimos siglos, protagonizada por la interacción de la sociedad y el Estado: lo
que denominamos sociedad civil. ¿Apuntaría la otra línea a un dominio de lo político configurado
de manera diferente? Creo que sí. Para diferenciarlo de las formas asociativas clásicas de la
sociedad civil, denominaré a este nuevo patrón de asociatividad e interpelación entre Estado y
sociedad como “sociedad política”. […]
La mayor parte de los habitantes de India apenas pueden ser definidos vaga, ambigua y
contextualmente como ciudadanos portadores de derechos, en el sentido imaginado por la
Constitución. Por lo tanto, no pueden ser considerados, propiamente, miembros de la sociedad
civil, y no son reconocidos como tales por las instituciones públicas. Pero esto no quiere decir
que se encuentren fuera del alcance del Estado o que estén excluidos de la esfera de lo político.
Como pobladores incluidos dentro de la jurisdicción del Estado, son supervisados y controlados
por las agencias gubernamentales. Estas actividades conducen a esas poblaciones hacia un
cierto vínculo político con el Estado, que no siempre se desarrolla conforme a lo establecido
idealmente por el paradigma de la representación que se afirma en las leyes (basado en la
noción de sociedad civil). No sólo son diferentes. Se trata, además, de vínculos políticos que han
adquirido, en contextos específicos históricamente definidos, un carácter sistemático, y que
incluyen en ocasiones ciertas normas “éticas”, convencionalmente reconocidas. ¿Cómo
podemos comprender estos procesos? Enfrentados a este problema, algunos analistas han
optado por expandir la noción de sociedad civil, para incluir en ella virtualmente cualquier
institución social situada fuera del dominio estricto del Estado. Esta práctica se ha hecho
extensiva a la retórica de las instituciones financieras multilaterales, la cooperación para el
desarrollo y las organizaciones no gubernamentales. La universalización de la política neoliberal
ha permitido consagrar a toda (y cualquier) organización no estatal como una delicada flor
producto del empeño asociativo de miembros libres de la sociedad civil. Por mi parte, prefiero
resistirme a estos gestos teóricos inescrupulosamente cariñosos, principalmente porque siento
que es importante no perder de vista el proyecto vital que aún informa a muchas de las
instituciones estatales en países como India, que pretende trasformar las prácticas sociales
tradicionales en formas modulares adaptadas al patrón de la sociedad civil burguesa. La
sociedad civil, como ideal, continúa impulsando un proyecto político intervencionista, pero
como forma social realmente existente es un fenómeno demográficamente limitado. Esto es
algo que no se puede olvidar, al considerar la relación entre modernidad y democracia en países
como India. Muchos quizá recuerden que, en un primer momento, los estudios subalternos
hablaban de una división en la esfera de la política entre un campo estructurado de la élite y un
campo subalterno no estructurado. Esta división quería expresar las diferencias perceptibles en
las políticas nacionalistas en las tres décadas anteriores a la independencia, durante las cuales
las masas indias, especialmente el campesinado, se vieron atraídas hacia los movimientos
políticos organizados, pero sin llegar a compartir las formas más evolucionadas de imaginación
del Estado poscolonial. Señalar la existencia de esta división en el dominio de la política
significaba rechazar la noción, común tanto a la historiografía liberal como a la marxista, de que
el campesinado vivía en un estadio “prepolítico”. Significaba resaltar que los campesinos, en sus
acciones colectivas, también estaban siendo políticos, aunque de una manera diferente de la
planteada por la élite. Desde las primeras experiencias de imbricación entre las políticas de la
élite y las políticas de los subalternos, en el contexto de los movimientos anticoloniales, el
proceso democrático en India ha avanzado, extendiendo su influencia sobre la vida de los grupos
subalternos. Para entender las formas recientes de entrelazamiento entre la política de la élite
y la política subalterna, he propuesto en otras ocasiones adoptar el concepto de sociedad
política.
Para ilustrar el significado que atribuyo al concepto de sociedad política y a su funcionamiento,
en el capítulo 5, “La política de los gobernados”, describo algunos de los casos que he tenido
ocasión de estudiar en un reciente trabajo de campo. Allí podemos observar una nueva forma
de entender la acción política, derivada de las políticas desarrollistas basadas en la focalización
de las acciones en grupos de población específicos. Muchos de estos grupos, organizados en
asociaciones, transgreden la legalidad en su lucha por lograr mejores condiciones de vida.
Pueden vivir en asentamientos clandestinos, hacer un uso ilegal del abastecimiento de agua y
electricidad, viajar sin pagar su pasaje en el transporte público, etc. Al interactuar con ellos, las
autoridades no pueden tratarlos de la misma manera que a otras asociaciones cívicas que
persiguen propósitos sociales más legitimados. Pero las agencias gubernamentales y las
organizaciones no gubernamentales tampoco pueden ignorarlos, ya que existen, virtualmente,
miles de grupos similares, que representan a sectores de la población cuyas estrategias de
supervivencia y acceso a la vivienda implican transgresiones legales. Los organismos estatales,
por lo tanto, interactúan con estas asociaciones. Pero no lo hacen en su calidad de agrupaciones
de ciudadanos (como en el caso de la sociedad civil), sino como instrumentos funcionales para
la administración de las políticas de alivio a la pobreza dirigidas a grupos de población
marginados. Los grupos que conforman la sociedad política, por su parte, son conscientes de
que sus actividades muchas veces son ilegales y contrarias al buen comportamiento cívico, pero
enfatizan sus demandas de acceso a la vivienda y a formas de ganarse la vida, señalando que se
trata de una cuestión “de derechos”. Por esta razón, se encuentran dispuestos a abandonar su
situación (o sus prácticas) de ilegalidad si se les ofrecen alternativas. Las agencias estatales
reconocen que esos grupos de población articulan realmente las demandas referidas a los
programas sociales, pero estas reivindicaciones no pueden ser reconocidas como aspiraciones
legítimas por cuanto el Estado no puede extender a la totalidad de la población los mismos
beneficios. Considerar estas reivindicaciones como derechos incentivaría un mayor número de
violaciones a la propiedad pública y a las leyes. Lo que encontramos en estas situaciones es una
negociación de las reivindicaciones donde, por un lado, las agencias gubernamentales tienen la
obligación de cuidar de los pobres, y, por otro, grupos de población particulares reciben atención
focalizada por parte de estas agencias, de acuerdo con cálculos políticos concretos. Los grupos
que actúan en la sociedad política están obligados a encontrar su camino a través de ese terreno
irregular, construyendo redes de conexiones externas, con otros colectivos en situaciones
similares, con grupos más privilegiados e influyentes, con funcionarios gubernamentales, quizás
con partidos o líderes políticos concretos. Esos grupos, generalmente, desarrollan un uso
instrumental de su derecho de voto, un aspecto en el que sí es posible decir que la ciudadanía
se yuxtapone con la gubernamentalidad. El uso instrumental del voto sólo puede ser leído en un
mundo donde predominan las estrategias políticas. Esta es la cara real de la política democrática,
tal como se practica en India. La democracia “real” envuelve lo que parece ser un compromiso
inestable, entre los valores de la modernidad, plasmados en leyes, y las demandas populares,
revestidas de argumentos morales. La sociedad civil restringida a un pequeño sector de
ciudadanos ilustrados representa en países como India el punto culminante de la modernidad,
lo mismo que el modelo constitucional de Estado. Pero en la práctica real, las agencias
gubernamentales están obligadas a descender hasta el terreno de la sociedad política, para
renovar su legitimidad como proveedoras de bienestar, confrontando las demandas
políticamente movilizadas. De manera paradójica, en este proceso es posible escuchar a
representantes de la sociedad civil y del Estado quejarse de que la modernidad está enfrentando
a un rival inesperado, que ha adoptado las formas de la democracia. Me interesa señalar aquí el
significado político, diferente en cada caso y contradictorio, de la sociedad civil y de la sociedad
política.
III
[…]
La tensión entre legitimidad popular y control de las élites, el problema eterno de la propia teoría
de la democracia, representado por los conceptos mediadores de comunidad y propiedad, es un
elemento presente desde la concepción misma de la democracia india. Esta tensión no ha
desaparecido, ni ha sido resuelta o superada. Apenas ha adquirido una nueva forma, como
resultado de los constantes enfrentamientos entre las concepciones popular y elitista de la
democracia. El tema ha aparecido nuevamente en los recientes debates sobre la modernización
democrática en India. Por un lado, las titubeantes demandas populares de reconocimiento han
llevado a los modernizadores a lamentar que la edad de la razón haya llegado a su fin, mediante
la contaminación de la política por las fuerzas del desorden y la irracionalidad. Estos sectores
interpretan los diversos compromisos alcanzados a partir de los condicionamientos electorales
como señales de abandono de la política ilustrada. En general tenemos menos información
respecto a los efectos transformadores de esta tensión entre los sectores de población
supuestamente no ilustrados. En vista de que ésta es un área que apenas empieza a ser
estudiada, sólo puedo hacer algunas observaciones preliminares al respecto. Pero, según creo,
se trata del más profundo y significativo conjunto de cambios sociales actualmente en marcha
de cuantos afectan al proceso democrático en países como India. […]
Está claro que, al llevar adelante el proyecto de transformar sujetos subalternos en ciudadanos
nacionales, los modernizadores encontrarán resistencias que son impulsadas por las actividades
de la sociedad política. Pero he intentado enfatizar que, a pesar de resistir un proyecto
modernizador que consideran impuesto, las clases subalternas también se encuentran
embarcadas en un sendero de transformación interna. Al llevar adelante su misión pedagógica
respecto a la sociedad política, los educadores, personas ilustradas como nosotros, quizás
también podrían aprender algo y educarse a sí mismos. Esto, lo admito, sería el resultado más
enriquecedor e históricamente significativo del encuentro entre modernidad y democracia en la
mayor parte del mundo.
También podría gustarte
- Susana Murillo Resumen "La Cuestión Social y La Emergencia de Las Ciencias Sociales"Documento9 páginasSusana Murillo Resumen "La Cuestión Social y La Emergencia de Las Ciencias Sociales"Lady in RedAún no hay calificaciones
- Constitucion Politica Mexicana Articulos Del 1 Al 29Documento4 páginasConstitucion Politica Mexicana Articulos Del 1 Al 29Karla Victoria Campos Quevedo50% (4)
- Ciencias Sociales. Líneas de Acción Didáctica y Perspectivas EpistemológicasDocumento108 páginasCiencias Sociales. Líneas de Acción Didáctica y Perspectivas EpistemológicasLady in Red100% (1)
- El futuro es nuestro: Historia de la izquierda en MéxicoDe EverandEl futuro es nuestro: Historia de la izquierda en MéxicoAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Realidad Cubana Plumas Democráticas PDFDocumento27 páginasEnsayo Sobre La Realidad Cubana Plumas Democráticas PDFLuluAún no hay calificaciones
- Garnsey P Saller R El Imperio Romano PDFDocumento263 páginasGarnsey P Saller R El Imperio Romano PDFTeresa Kss92% (13)
- Antecedentes Del Concepto de CiudadaniaDocumento5 páginasAntecedentes Del Concepto de CiudadaniaSherman LunaAún no hay calificaciones
- El Nacionalismo LiberalDocumento4 páginasEl Nacionalismo LiberalPedro Orlando DelgadoAún no hay calificaciones
- Ashis Nandy El EstadoDocumento19 páginasAshis Nandy El EstadoOSAKAún no hay calificaciones
- El Rol Del Constitucionalismo-Nacionalista Frente A La Globalizacion Imperialismo PDFDocumento11 páginasEl Rol Del Constitucionalismo-Nacionalista Frente A La Globalizacion Imperialismo PDFraul ramirez laurente50% (2)
- Vieira - Ciud y Control Social EDITADODocumento23 páginasVieira - Ciud y Control Social EDITADOTheDivineFarmerAún no hay calificaciones
- D Assac, Jacques PloncardDocumento122 páginasD Assac, Jacques PloncardMatias BenitezAún no hay calificaciones
- Eduardo Colombo - La Voluntad Del PuebloDocumento109 páginasEduardo Colombo - La Voluntad Del PuebloelanticristoAún no hay calificaciones
- Sesión 5. La Voluntad Del Pueblo. Colombo. (2006)Documento53 páginasSesión 5. La Voluntad Del Pueblo. Colombo. (2006)Kayla MuriloAún no hay calificaciones
- Ashis Nandy El EstadoDocumento19 páginasAshis Nandy El EstadoMangel SagaAún no hay calificaciones
- Derechos Humanos en el pensamiento de Gramsci y MarxDocumento22 páginasDerechos Humanos en el pensamiento de Gramsci y MarxManuel Vega ZúñigaAún no hay calificaciones
- Rol Del Estado Constitucional de Derecho en El Mundo de Hoy en DíaDocumento11 páginasRol Del Estado Constitucional de Derecho en El Mundo de Hoy en DíaCatherine LunaAún no hay calificaciones
- Democracia Gobierno Del Pueblo o Gobierno de Polc3adticos Nc3ban Josc3a9Documento25 páginasDemocracia Gobierno Del Pueblo o Gobierno de Polc3adticos Nc3ban Josc3a9Jesica MedinaAún no hay calificaciones
- Derechos HumanosDocumento29 páginasDerechos HumanosPAOLA DE VICENTEAún no hay calificaciones
- La Democracia Liberal y El Regimen Politico Democratico de SufragioDocumento5 páginasLa Democracia Liberal y El Regimen Politico Democratico de SufragioJose Luis Duque RijoAún no hay calificaciones
- GUILLAMONDEGUI-Documento-Emancipación y Formación Del CiudadanoDocumento8 páginasGUILLAMONDEGUI-Documento-Emancipación y Formación Del CiudadanoAndrea VegaAún no hay calificaciones
- Francesca Gargallo Bosnia Congo Ciudad JuarezDocumento42 páginasFrancesca Gargallo Bosnia Congo Ciudad JuarezDelia GonzalezAún no hay calificaciones
- Material de Apoyo y Repaso - Revolución FrancesaDocumento14 páginasMaterial de Apoyo y Repaso - Revolución FrancesaAndres Angel MengasciniAún no hay calificaciones
- Capitulo 9Documento8 páginasCapitulo 9L Zait Alfonso OlveraAún no hay calificaciones
- Ciudadanía y Democracia en La Historia de MéxicoDocumento15 páginasCiudadanía y Democracia en La Historia de MéxicoADRIAN ANTONIO GARCIA LERMAAún no hay calificaciones
- Parcial Ciencia Politica UBPDocumento3 páginasParcial Ciencia Politica UBPFer KohlerAún no hay calificaciones
- Un Largo Termidor (Pîsarello)Documento12 páginasUn Largo Termidor (Pîsarello)patata foreverAún no hay calificaciones
- Florence Gauthier. Robespierre: Por Una República Democrática y SocialDocumento8 páginasFlorence Gauthier. Robespierre: Por Una República Democrática y Socialjorge gonzalezAún no hay calificaciones
- Mendez Vallota - Bitacora de La UtopiaDocumento201 páginasMendez Vallota - Bitacora de La UtopiaFernando Esnaola100% (1)
- Antojaron CsaDocumento6 páginasAntojaron CsacarlosAún no hay calificaciones
- Nelson Mendez, Alfredo Vallota - Bitacora de La Utopia Anarquismo para El Siglo XXIDocumento158 páginasNelson Mendez, Alfredo Vallota - Bitacora de La Utopia Anarquismo para El Siglo XXIalexandraAún no hay calificaciones
- Surgimiento Del Estado Nacional LatinoamericanoDocumento14 páginasSurgimiento Del Estado Nacional LatinoamericanoJuanJimenezAún no hay calificaciones
- La Rebelión de Los Igualitarios en Santa Cruz de La Sierra, Bolivia (Utopias e Imaginarios)Documento13 páginasLa Rebelión de Los Igualitarios en Santa Cruz de La Sierra, Bolivia (Utopias e Imaginarios)roberto vila de pradoAún no hay calificaciones
- documentos-1cnt0012008080000-pago-1Documento11 páginasdocumentos-1cnt0012008080000-pago-1Mailen LLAún no hay calificaciones
- Humanismo Clásico y Derechos Humanos en VenezuelaDocumento6 páginasHumanismo Clásico y Derechos Humanos en VenezuelabarbaraAún no hay calificaciones
- Tema 2 - La IndependenciaDocumento9 páginasTema 2 - La IndependenciaTRAYECTO I PROYECTO NACIONAL Y NUEVA HEGEMONIAAún no hay calificaciones
- DDHH - Unidades 1 y 2 - Guia de LecturaDocumento7 páginasDDHH - Unidades 1 y 2 - Guia de LecturaAgustina RoussetAún no hay calificaciones
- CLASE 11 - Alexis de Tocqueville - Clase - John Stuart MillDocumento12 páginasCLASE 11 - Alexis de Tocqueville - Clase - John Stuart MillVictoria BeniniAún no hay calificaciones
- Ciudadania Evolucion PendienteDocumento4 páginasCiudadania Evolucion PendienteFreddy GualdronAún no hay calificaciones
- Apel Dussel Wiredu y Eze Abordaje Intercultural Del Ideal deDocumento5 páginasApel Dussel Wiredu y Eze Abordaje Intercultural Del Ideal deJORGE DIEGO ARELLANO CELISAún no hay calificaciones
- Módulo 1 Curso JEIDocumento9 páginasMódulo 1 Curso JEICaminando LibertadAún no hay calificaciones
- Wálter Antillón-Estado de Derecho y Cuestion LaboralDocumento26 páginasWálter Antillón-Estado de Derecho y Cuestion LaboralMartín Rodríguez E.Aún no hay calificaciones
- Derechos Humanos Devenir en El Mundo OccidentalDocumento21 páginasDerechos Humanos Devenir en El Mundo OccidentalDikGBAún no hay calificaciones
- Trabajo de InvestigaciónDocumento5 páginasTrabajo de InvestigaciónaguispmAún no hay calificaciones
- Clase 3 - La Ciudadanía ModernaDocumento30 páginasClase 3 - La Ciudadanía ModernaLuisBalderramaAún no hay calificaciones
- Anarquismo Full EspDocumento6 páginasAnarquismo Full EspRodolfo PaganiAún no hay calificaciones
- Epílogo. Los Desafíos Al Constitucionalismo Liberal Durante El Siglo XixDocumento71 páginasEpílogo. Los Desafíos Al Constitucionalismo Liberal Durante El Siglo XixSebastianFernándezAún no hay calificaciones
- La Lucha Social Es Una Expresión de La Lucha de ClasesDocumento11 páginasLa Lucha Social Es Una Expresión de La Lucha de ClasesLizzie Adriana PiñaAún no hay calificaciones
- Filosofías de Comte y Marx en el siglo XIXDocumento9 páginasFilosofías de Comte y Marx en el siglo XIXDahiana AvilaAún no hay calificaciones
- 14 - Farid Kahhat - Modernidad, Feminismo e IslamDocumento19 páginas14 - Farid Kahhat - Modernidad, Feminismo e Islammafercarrascos4Aún no hay calificaciones
- Pueblo MapucheDocumento179 páginasPueblo MapucheCamilo LascannoAún no hay calificaciones
- CURSO FORMACION CIUDADANA Y CULTURA DE PAZ (2) AmbientalDocumento19 páginasCURSO FORMACION CIUDADANA Y CULTURA DE PAZ (2) AmbientalMuñoz PatricioAún no hay calificaciones
- Texto América Latina y El Desafío LiberalDocumento10 páginasTexto América Latina y El Desafío LiberalRenzo SosayaAún no hay calificaciones
- Capitulo 4Documento97 páginasCapitulo 4Carol EstupiñanAún no hay calificaciones
- Historia y Modelos de La CiudadaniaDocumento4 páginasHistoria y Modelos de La CiudadaniaAna PinoAún no hay calificaciones
- La representación de la diversidad y el desafío del nacionalismoDocumento16 páginasLa representación de la diversidad y el desafío del nacionalismousersAún no hay calificaciones
- Copia de Trabajo Práctico Recuperatorio 3° 3a TT - 27 de Noviembre, 11 - 29Documento11 páginasCopia de Trabajo Práctico Recuperatorio 3° 3a TT - 27 de Noviembre, 11 - 29Hernan JagerAún no hay calificaciones
- QUIJANO - 2003 - Notas Sobre Raza y Democracia en Los Países Andinos (Rev Venezolana de Ec y C.S) PDFDocumento7 páginasQUIJANO - 2003 - Notas Sobre Raza y Democracia en Los Países Andinos (Rev Venezolana de Ec y C.S) PDFAnonymous zreZKAwAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Servidumbre VoluntariaDocumento5 páginasEnsayo Sobre La Servidumbre VoluntariaSarah Mora GarciaAún no hay calificaciones
- Derecho a la comunicaciónDocumento4 páginasDerecho a la comunicaciónJosefa Isidora LaraAún no hay calificaciones
- La Hipótesis Comunista Leslie EstevezDocumento4 páginasLa Hipótesis Comunista Leslie Estevezleslie estevezAún no hay calificaciones
- Cap I La Pasión Revolucionaria. Francois FuretDocumento15 páginasCap I La Pasión Revolucionaria. Francois FuretJonathan BarietteAún no hay calificaciones
- El surgimiento del ciudadano moderno en América LatinaDocumento28 páginasEl surgimiento del ciudadano moderno en América LatinaAdriana MezaAún no hay calificaciones
- Resumen de Vida Pública y Ciudadanía en los Orígenes de la Modernidad: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Vida Pública y Ciudadanía en los Orígenes de la Modernidad: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- La Teoria de La DependenciaDocumento10 páginasLa Teoria de La DependenciaLady in RedAún no hay calificaciones
- Cuaderno IICE 3Documento114 páginasCuaderno IICE 3GabrielaBordaAún no hay calificaciones
- El Impacto Epidemiológico de La Invasión Europea en AméricaDocumento10 páginasEl Impacto Epidemiológico de La Invasión Europea en AméricaVictor Antonio Carrión AriasAún no hay calificaciones
- Introdução À Economia para HistoriadoresDocumento203 páginasIntrodução À Economia para HistoriadoresEMaria0% (1)
- Neira Coloquio AEIHMDocumento28 páginasNeira Coloquio AEIHMLady in RedAún no hay calificaciones
- La mujer medieval: una introducción historiográficaDocumento18 páginasLa mujer medieval: una introducción historiográficamarasmo_cl100% (1)
- Horacio Verbitsky - El Vuelo PDFDocumento108 páginasHoracio Verbitsky - El Vuelo PDFMiguel Pereira-Mesa Cardona100% (4)
- Baruque Julio - Vida Cotidiana en La Edad MediaDocumento68 páginasBaruque Julio - Vida Cotidiana en La Edad MediaEmilio Ninguno Gallegos100% (2)
- Hábitos saludables: guía integralDocumento100 páginasHábitos saludables: guía integralLady in RedAún no hay calificaciones
- GeneroDocumento19 páginasGeneroJuan GerardiAún no hay calificaciones
- La Mujer en La Epoca ClasicaDocumento4 páginasLa Mujer en La Epoca ClasicaLady in RedAún no hay calificaciones
- Dialnet MujeresYFamiliaEnLaEdadMedia 2180729Documento17 páginasDialnet MujeresYFamiliaEnLaEdadMedia 2180729Cynthia PassagliaAún no hay calificaciones
- Dialnet MujeresYFamiliaEnLaEdadMedia 2180729Documento17 páginasDialnet MujeresYFamiliaEnLaEdadMedia 2180729Cynthia PassagliaAún no hay calificaciones
- La Ensenanza de Las Ciencias Naturales E PDFDocumento374 páginasLa Ensenanza de Las Ciencias Naturales E PDFLady in RedAún no hay calificaciones
- Manual Primaria Digital Aulas Digitales MovilesDocumento112 páginasManual Primaria Digital Aulas Digitales MovilesFEDE514Aún no hay calificaciones
- La Salud y Sus Determinantes Sociales PDFDocumento21 páginasLa Salud y Sus Determinantes Sociales PDFPau RochaAún no hay calificaciones
- No Es Natural. para Una Historia de La Vida CotidianaDocumento3 páginasNo Es Natural. para Una Historia de La Vida CotidianaLady in RedAún no hay calificaciones
- 16 Efemerides - 2019Documento22 páginas16 Efemerides - 2019Susana WanderleyAún no hay calificaciones
- Serie Seguimos Educando Primaria Segundo y Tercer Grado Cuadernillo 1Documento48 páginasSerie Seguimos Educando Primaria Segundo y Tercer Grado Cuadernillo 1Fernanda Gomezz100% (1)
- A Descubriendo Investigando INICIAL PDFDocumento29 páginasA Descubriendo Investigando INICIAL PDFroogarcia100% (1)
- 6 98 1 PB Camillonni Disciplinas PDFDocumento22 páginas6 98 1 PB Camillonni Disciplinas PDFSergio TrippanoAún no hay calificaciones
- Salud y Sociedad - Cuando La Explicación Biológica No Alcanza - Educación y SaludDocumento3 páginasSalud y Sociedad - Cuando La Explicación Biológica No Alcanza - Educación y SaludLady in RedAún no hay calificaciones
- Serie Seguimos Educando Nivel Inicial 4 y 5 Años Cuadernillo 1Documento48 páginasSerie Seguimos Educando Nivel Inicial 4 y 5 Años Cuadernillo 1Fernanda GomezzAún no hay calificaciones
- Stortini y Julio (2013) - La Creacion Del Instituto Nacional de Revisionismo Historico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego y Los Deb (..)Documento22 páginasStortini y Julio (2013) - La Creacion Del Instituto Nacional de Revisionismo Historico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego y Los Deb (..)Camila TagleAún no hay calificaciones
- La Línea 144: ayuda contra la violencia de géneroDocumento48 páginasLa Línea 144: ayuda contra la violencia de géneroPaola BaltolinaAún no hay calificaciones
- 2018 Observatorio Documento Investigacion Salud MujeresDocumento36 páginas2018 Observatorio Documento Investigacion Salud MujeresLady in RedAún no hay calificaciones
- 18 5C Locientificodelainvestigacion PDFDocumento8 páginas18 5C Locientificodelainvestigacion PDFLady in RedAún no hay calificaciones
- Deterioro Libro Antiguo PDFDocumento16 páginasDeterioro Libro Antiguo PDFgpagliardiniAún no hay calificaciones
- 2013 - Berzosa - Dificil - Relacion - Entre - Etica - y - EconomiaDocumento9 páginas2013 - Berzosa - Dificil - Relacion - Entre - Etica - y - Economialuna salome alejo prietoAún no hay calificaciones
- Aspectos vocacionales de profesionales que atienden víctimasDocumento22 páginasAspectos vocacionales de profesionales que atienden víctimasababel68Aún no hay calificaciones
- Plan de Area 5 Grado Ciencias Sociales Blas CarrilloDocumento42 páginasPlan de Area 5 Grado Ciencias Sociales Blas CarrilloMariaFernandaBarrientosAún no hay calificaciones
- Rivaya y Fernández - El Derecho en Imágenes, Lumet (12 Hombres Sin Piedad) 2012Documento29 páginasRivaya y Fernández - El Derecho en Imágenes, Lumet (12 Hombres Sin Piedad) 2012Vincent FreemanAún no hay calificaciones
- Nuestra Sangre: ProfeCías y discursos sobre política sexualDocumento98 páginasNuestra Sangre: ProfeCías y discursos sobre política sexualConsuelo Morales Arancibia100% (1)
- Constitucion Ambiental (Pierre Foy) PDFDocumento4 páginasConstitucion Ambiental (Pierre Foy) PDFRosabel Flores GarciaAún no hay calificaciones
- Dreyfus - Rabinow - Foucault - El Sujeto y El PoderDocumento17 páginasDreyfus - Rabinow - Foucault - El Sujeto y El PoderFlorencia BelenAún no hay calificaciones
- Ensayo - 14.09.2020.Documento2 páginasEnsayo - 14.09.2020.laura marcela torresAún no hay calificaciones
- Poder y DominaciónDocumento4 páginasPoder y Dominaciónmavecu0510Aún no hay calificaciones
- Administración pública: funciones y ejemplosDocumento3 páginasAdministración pública: funciones y ejemplosRMPAún no hay calificaciones
- Estudiantes universitarios y relaciones de poder en la Universidad de Cartagena (1948-1980Documento53 páginasEstudiantes universitarios y relaciones de poder en la Universidad de Cartagena (1948-1980Dylan TorresAún no hay calificaciones
- Cuerpo, sujeto y Educación Física según FoucaultDocumento16 páginasCuerpo, sujeto y Educación Física según FoucaultJesus GarcíaAún no hay calificaciones
- Doctrina de PatriotasDocumento4 páginasDoctrina de PatriotasKevin Alemán100% (1)
- La Función de Los Conocimientos Especiales en Derecho PenalDocumento20 páginasLa Función de Los Conocimientos Especiales en Derecho PenalMario Alexis Agramonte TorresAún no hay calificaciones
- Prueba Icfes...Documento15 páginasPrueba Icfes...ORLANDO100% (4)
- Las Artes Como Medio de Comunicaciòn. RDocumento12 páginasLas Artes Como Medio de Comunicaciòn. RJesus MendozaAún no hay calificaciones
- 07 Ley 4036-2010 Armas de FuegoDocumento22 páginas07 Ley 4036-2010 Armas de FuegoReneAún no hay calificaciones
- CONSTITUCION DE 1993 EN QUECHUA - OdtDocumento78 páginasCONSTITUCION DE 1993 EN QUECHUA - Odttupoeta123Aún no hay calificaciones
- Las Empresas de Economía Solidaria y Su Papel en El PosconflictoDocumento8 páginasLas Empresas de Economía Solidaria y Su Papel en El PosconflictoRuth JunielesAún no hay calificaciones
- Curso básico sobre derechos humanosDocumento38 páginasCurso básico sobre derechos humanosGianella QuispeAún no hay calificaciones
- CRIMINOLOGÍADocumento107 páginasCRIMINOLOGÍADaniela MuňozAún no hay calificaciones
- MATURANA Cultura Patriarcal y Matri SticaDocumento5 páginasMATURANA Cultura Patriarcal y Matri SticaJosé Eduardo Rodríguez GallegosAún no hay calificaciones
- Principios Rectores de Los Derechos HumanosDocumento4 páginasPrincipios Rectores de Los Derechos HumanosPatricia VargasAún no hay calificaciones
- Derechos en CuestionDocumento622 páginasDerechos en CuestionMarinaMendoza100% (1)
- El Delito de DespojoDocumento3 páginasEl Delito de Despojolupita_areliAún no hay calificaciones
- Informe Sobre Seguridad SocialDocumento3 páginasInforme Sobre Seguridad SocialAli Sanchez100% (1)
- Tricot, T. (2021) - El Movimiento Mapuche y La Primavera Chilena. Anuario Del Conflicto SocialDocumento21 páginasTricot, T. (2021) - El Movimiento Mapuche y La Primavera Chilena. Anuario Del Conflicto SocialCIEP UNSAM CapacitaciónAún no hay calificaciones
- Aillarewe de Arauco TESIS - MAKARENA - VARGAS - GARAI - ANTROPOLOGIADocumento141 páginasAillarewe de Arauco TESIS - MAKARENA - VARGAS - GARAI - ANTROPOLOGIAShihâb AlenAún no hay calificaciones