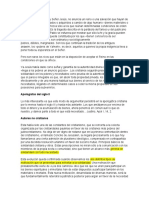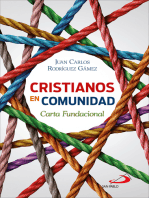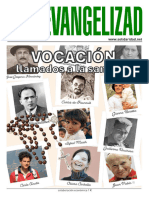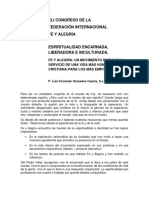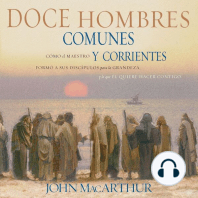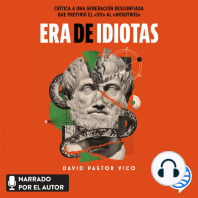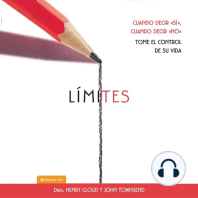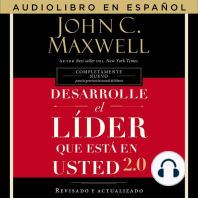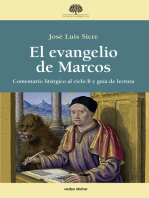Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
En El Documento Conciliar
Cargado por
RODRIGO VICTORINO FLORES0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas11 páginasTítulo original
En el documento conciliar
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas11 páginasEn El Documento Conciliar
Cargado por
RODRIGO VICTORINO FLORESCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
En el documento conciliar
Perfectae Caritatis (1965), en el cual se habla de la
renovación conveniente de la vida religiosa, se menciona que la Vida
Consagrada, con la profesión religiosa y la vivencia de los consejos
evangélicos: castidad, pobreza y obediencia, se vuelve profética. Esto se
expresa gracias a la presencia de tantos hombres y mujeres generosos que,
sin reserva alguna, se entregan al servicio del Reino de Dios a través del culto
divino y el servicio de la caridad realizado en favor de sus hermanos,
especialmente entre los más débiles y pobres de la sociedad, lugares de
primer anuncio en donde se manifiesta la llegada del Reino de Dios presente
y actuante en medio de ellos.
Estos compromisos no deben ser solo un sacrificio, sino
una aceptación plena de una vida dedicada a Dios.
Cuando hombres y mujeres son aceptados en una comunidad religiosa,
normalmente profesan tres votos básicos de pobreza, castidad y
obediencia (también conocidos como “consejos evangélicos”).
¿Por qué es así?
El campeón principal de estos votos fue san Francisco de Asís, que
escribió en su Regla: “La regla y vida de los Hermanos Menores es ésta,
a saber, guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
viviendo en obediencia, sin propio [es decir, en pobreza] y en castidad.
El hermano Francisco promete obediencia y reverencia al señor papa
Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la Iglesia
Romana. Y los otros hermanos estén obligados a obedecer al hermano
Francisco y a sus sucesores”.
Desde entonces, muchas otras comunidades religiosas lo imitaron y
profesan votos similares.
Una explicación perfecta para estos votos puede encontrarse en la
exhortación apostólica Vita Consecratade san Juan Pablo II:
A los tres discípulos extasiados se dirige la llamada del Padre a ponerse a
la escucha de Cristo, a depositar en Él toda confianza, a hacer de Él el
centro de la vida. En la palabra que viene de lo alto adquiere nueva
profundidad la invitación con la que Jesús mismo, al inicio de la vida
pública, les había llamado a su seguimiento, sacándolos de su vida
ordinaria y acogiéndolos en su intimidad. Precisamente de esta especial
gracia de intimidad surge, en la vida consagrada, la posibilidad y la
exigencia de la entrega total de sí mismo en la profesión de los consejos
evangélicos. Estos, antes que una renuncia, son una específica
acogida del misterio de Cristo, vivida en la Iglesia. (…) En efecto,
mediante la profesión de los consejos evangélicos la persona consagrada
no sólo hace de Cristo el centro de la propia vida, sino que se preocupa de
reproducir en sí mismo, en cuanto es posible, “aquella forma de
vida que escogió el Hijo de Dios al venir al mundo”.
Aquí me centro en los aspectos más vitales de los tres votos, centrándome
más ampliamente en la pobreza evangélica, ya que ha sido un elemento
constitutivo de la vida cristiana desde los orígenes.
El cardenal Lercaro durante el Concilio Vaticano II, en la asamblea plenaria del
6 de diciembre de 1962, propuso la pobreza como principio rector y corazón
del propio Concilio. No un tema adicional después de los otros, sino en cierto
sentido el tema que ordena todo, revelando el hecho de que solo cuando la
Iglesia es pobre y humilde es fiel a Cristo, de lo contrario está tentada de brillar
con su propia luz en lugar de dar al mundo la de Dios1. Pero los tiempos –por
la forma en que la propuesta fue aceptada– no estaban maduros. Tal vez
todavía prevalecía, al evocar la pobreza, la imagen clásica de la renuncia con su
marcada acentuación ascético-penitencial, que implicaba un expolio radical del
yo, como el que se había vislumbrado a lo largo de la historia en la experiencia
de los padres del desierto o, más tarde, en la experiencia monástica, en lugar
de referirse a los signos liberadores de la proclamación mesiánica. Hoy,
después del Concilio, en la escuela de la Palabra que hasta entonces faltaba, se
ha puesto de relieve toda la riqueza multiforme de esta propuesta evangélica.
Pobreza
Imitando su pobreza, lo confiesa como Hijo que todo lo recibe del Padre y
todo lo devuelve en el amor (cf. Jn 17, 7.10).
Para una nueva calidad de vida
Para san Pablo, el bien evangélico de la pobreza no consiste en una
elección pauperista que implique la renuncia a conseguir y disfrutar
de los bienes: “He aprendido –dice– a ser pobre y he aprendido a
ser rico”2 .
Cuando la comunidad de Filipos le hizo tener bienes a través de
Epafrodito, les escribió: “Ahora tengo lo necesario y también lo
superfluo; estoy lleno de sus dones recibidos, que son un olor de
dulce aroma”3. Palabras que vienen a decir que también hay que
reconciliarse con los bienes, con las cosas: no perderse en ellas, no
identificarse con el mundo, no perder la verticalidad innata, sino
hacer la lógica de la redención cada vez más reconocible y
operativa en todos los ámbitos de la vida.
En primer lugar, la pobreza que en Pablo, como bien evangélico,
lleva el nombre de sobriedad, debe conducir a la apertura de
nuevas dimensiones de la vida humana y a formas cualitativamente
más elevadas de realización y satisfacción; debe conducir a tener el
punto de vista del lado de las cosas que realmente sirven; significa
recuperar las tierras perdidas de libertad dentro de nosotros, como
usar los bienes sin depender de ellos o ser consumidos por ellos,
porque “el apego al dinero es la raíz de todo mal”4. En todo caso, la
pobreza, incluso la que es objeto del voto, no puede dar la imagen
de algo que coincida con el no tener o con la simple dependencia, o
con la antropología de la negación, pero si algo –el posible
excedente de la vida religiosa– debe encontrarse en la alta medida
de transparencia del “gratuitamente has recibido, gratuitamente
das”; esa gratuidad que habla de un impulso de ayuda alejado del
dominio del interés; que atraviesa el sufrimiento de los demás
porque algo chasquea en el corazón y empuja a una acción
determinada movida por los valores que están dentro de la acción
misma, de modo que la recompensa ya está en acción, no
subordinada a la respuesta del otro; esa gratuidad que da
profundidad a la “proximidad”.
Por lo tanto, no una Iglesia (y en ella una vida religiosa) que exhorta
al heroísmo de la pobreza; no una Iglesia que solo trabaja para los
pobres, ni una Iglesia más pobre, sino simplemente una Iglesia de
los pobres5.
La pobreza como ideal de fraternidad
El autor de la carta a los Hebreos, al decir “no os olvidéis de hacer el
bien y de ayudaros mutuamente; esos son los sacrificios que
agradan a Dios”6, quiere devolver los bienes a la perspectiva en la
que Dios los creó: un don que une a las personas entre sí y con
Dios. Darles una razón para la seguridad personal, o incluso
entender que la arrogancia y la codicia, significa encontrarse con
enemigos en lugar de hermanos. Por lo tanto, no condena los
bienes, sino las divisiones entre los hombres causadas por el
acaparamiento indebido de esos bienes, por la razón de que
“somos un solo cuerpo en Cristo y cada uno por su parte es
miembro de los demás”7. El término pobreza indica entonces el
principio de la caridad aplicado a un redimensionamiento preciso
de los fines y medios en relación con el verdadero fin de los bienes,
que es el hombre, todo el hombre y todos los hombres,
comenzando por el último.
A lo largo de la historia, esto se ha dicho de manera elocuente y
convincente porque es visible en sus elecciones de vida,
especialmente en Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, para
quienes la pobreza no se veía como un simple ascetismo personal
sino como una solidaridad histórica con los más débiles. Por esta
razón eligieron las ciudades, calles y plazas como sus “lugares”8
para no mirar y ayudar a otros desde fuera, sino para estar en su
necesidad y compartir su situación. Solo los pobres ven a los
pobres y saben cómo pedirles hospitalidad para dejarse reformar y
reevangelizar por su necesidad. Para Francisco y Domingo, el
sacerdote, el levita, los escribas observantes y los fariseos no son
los modelos de la orientación de la vida revelada por Jesús. El
modelo es el “samaritano”, es decir, aquel cuyo corazón resuena
con la necesidad de su vecino y luego se encuentra no en el papel
de hotelero que ofrece refugio a cambio de un precio, sino en el
papel del que se baja de su caballo y venda sus heridas. Según este
modelo, la pobreza está cualificada para considerar la parte pobre
de la vida, para sentir con ella, para elegirla, para participar en sus
dificultades, colaborando en la solución de las situaciones de
necesidad, en nombre y con la fuerza del Señor. Solo así se puede
conocer a alguien de verdad. Los ricos dan, distribuyen; los pobres
no tienen nada que dar, así que se reúnen, acogen.
Por consiguiente, el término que mejor expresa el bien evangélico
de la pobreza parecería ser “compartir” que va de la mano de la
solidaridad, lo que significa: no me limito a mirar al otro desde el
exterior y ayudarlo, sino que estoy en su necesidad compartiendo
su situación. A primera vista puede resultar intrigante que Pablo no
utilice el término pobreza excepto para indicar impotencia,
pequeñez, sino que utiliza el término sobriedad y varios otros
términos que dicen distancia de la codicia9 como criterio normativo
de la vida personal y comunitaria.
Lo que posibilita o abre la puerta a lo que se ha dicho hasta ahora
es convertirse en “pobre de espíritu”. Esta es una expresión que no
dice “redimensionar la pobreza”, sino que nos pide ampliar su
significado, llevándola de fuera a dentro. Pobre en espíritu va a
indicar aquellos que tienen el corazón de los pobres, una síntesis
de humildad y confianza, aquellos que no son orgullosos y
renuncian al poder: todas las características del amor.
Castidad
Abrazando la virginidad, hace suyo el amor virginal de Cristo y lo confiesa
al mundo como Hijo unigénito, uno con el Padre (cf. Jn 10, 30; 14, 11).
Celibato y soltería para una fertilidad generativa diferente
“Por favor, no sean solteronas y solterones”, dijo el Papa a los
consagrados en formación y a los seminaristas10. Así, quiso llamar
la atención sobre el hecho de que el celibato evangélico debe
encontrar su sentido y su razón de ser no tanto en la renuncia, para
hacerlos más disponibles al servicio, al estudio y a la oración sino,
sobre todo, en la fecundidad y la generosidad de lo que puede
surgir de los corazones que se atreven a amar sin retorno, de las
personas que aman sin poseer. J. M. Tillard dijo: “o mi castidad me
libera por amor a la gente o es una huida temerosa de mi
sexualidad”11. La “soltería” y el “celibato” no deben entenderse
como “esterilidad”, sino como la orientación del corazón incluso
antes de la soledad sexual; deben referirse a personas capaces de
canalizar las pulsiones, los sentimientos, los pensamientos para
tender hacia una plenitud diferente que ofrezca la posibilidad de
un amor diferente; deben dedicar atención al desamor, al
sufrimiento de la soledad, a tanta lágrima. Son personas que están
llamadas a dejarnos vislumbrar la luz escondida en cada persona y
ver signos de bondad en todos.
En la Biblia la virgen o la estéril es infeliz, porque la persona
completa es la madre o el padre. Si el celibato no lleva a ser
“padres” y “madres” uno será infeliz y buscará satisfacción en todo.
La raíz de la tristeza en la vida pastoral está precisamente en la
falta de paternidad y maternidad que proviene de vivir mal esta
consagración que debe, en cambio, llevar a la fecundidad12. La
falta de fecundidad también da lugar a dificultades en la
comunidad: es más fácil para los “padres” y las “madres” saber
cómo vivir entre ellos, mientras que es difícil para los profesionales
y especialmente para los solteros13.
El celibato consagrado, sin embargo, no puede prescindir de
aquellos valores de la existencia que son propios de los hombres y
mujeres, como los sentimientos. No solo las simples emociones
sino la verdad de los afectos es un problema exquisitamente
religioso14. En el plano de la vida relacional y cotidiana, la
fraternidad debe llevar –dijo el Papa– “a vivir con sinceridad las
amistades, que son una custodia mutua en la confianza, el respeto
y el bien”15.
A través de la amistad fraterna la persona consagrada es la
transparencia ejemplar de una persona que vale lo que vale su
corazón, sin pretensiones infantiles o narcisistas, pero capaz de ese
amor y amistad que no es simplemente un hecho sentimental, sino
mucho más: es un hecho revelador, un lugar teológico. De hecho,
“amigo” es un nombre de Dios y la amistad revela algo de Jesús de
Nazaret que tuvo hermosas y profundas amistades, hasta
derramar lágrimas como en el caso de Lázaro.
Hoy en la vida religiosa no estamos juntos para hacernos dignos o
para hacer más productivo el trabajo apostólico, sino para llegar a
amar y a sentirnos amados. Este dicho revela la sensación de tener
un significado para los demás y viceversa al darse cuenta de que
los demás tienen un significado para mí. Es el amor lo que hace
vivir la fidelidad a la vocación, no la institución.
Obediencia
Adhiriéndose, con el sacrificio de la propia libertad, al misterio de la
obediencia filial, lo confiesa infinitamente amado y amante, como Aquel
que se complace sólo en la voluntad del Padre (cf. Jn 4, 34), al que está
perfectamente unido y del que depende en todo.
La obediencia se encuentra entre la escucha y la visión 16
Decir “obediencia” ( ob-audire) es afirmar la capacidad-deber de
“escuchar” humildemente a todos e incluso a todo. Hay un texto de
Isaías (50, 4-5) que refleja esta intuición: “cada mañana el Señor
hace que mi oído esté atento para que escuche como un
discípulo”17. La audición oral “era una narración mutua de lo que
uno veía, entendía y escuchaba, más que una sumisión de la
voluntad”18. “Probablemente fue la posterior jerarquía de
relaciones lo que llevó a vivir la obediencia no como un diálogo sino
como un vínculo formal entre las personas y especialmente entre el
representante de la comunidad y el individuo”19.
En la vida consagrada, profesar este voto significa proclamar la
propia responsabilidad ante la historia y ante las personas con las
que se comparte un carisma, por lo que la persona consagrada
debe tener una larga mirada y seguir mirando hacia adelante, para
vislumbrar el siguiente paso20. La obediencia en todos, pero
especialmente en aquellos que se comprometen a ser profetas,
debe ir acompañada de la profunda inquietud de la búsqueda#,
por eso no puede ser ciega. Si se ejerce sin un espíritu crítico y si no
está en función de una libertad superior, se vuelve mortificante,
mata el espíritu.
De lo dicho se desprende que la mística de la obediencia no es la
mística de la sujeción sino la de la responsabilidad sin la cual no
hay ética. Responsabilidad que pone en tela de juicio la libertad, no
la que está cerrada en sí misma, sino en relación, que para ser tal
debe evitar la unilateralidad de la “escucha”. Dentro de un grupo de
personas que tienden a ello, el liderazgo se caracterizará, a
diferencia de las formas de dirección gerencial, por ser una
diaconía (servicio), que se basa en la atención a la libertad del otro.
¿Quiénes son los destinatarios de estas propuestas de vida?
Hasta hace poco tiempo el centro de gravedad de una vida basada
en estos aspectos particulares de la vida evangélica se vislumbraba
en aquellos que se comprometían a vivir con votos públicos y
perpetuos las exigencias que la vida religiosa ha denominado
“consejos evangélicos”. De llamar a estas peticiones consejos viene
una primera dificultad expresada por la teóloga A. Potente: «Me
sigue resultando difícil pensar que Jesús solo dio consejos frente al
mar del deseo humano»22. Así como es incomprensible que si se
trata de “consejos para la vida” se reserven solo para algunos y no
para todos, dado que no hay un Evangelio para los religiosos y otro
para los laicos. A este respecto es esclarecedor lo que ya dijo san
Juan Pablo II23 y que hoy, de diversas maneras, ha vuelto a
expresar el papa Francisco: la vida religiosa “no se ha visto como
una condición aparte, propia de una categoría de cristianos, sino
como un punto de referencia para todos los bautizados, de modo
que en el voto no solo se puede vivir lo que las personas
consagradas pueden, sino que debe referirse claramente de
manera directa a lo que es el sentido (por tanto el deber) de toda
vida cristiana”. Por lo tanto, si los destinatarios de las propuestas
evangélicas son todos los cristianos y si el seguimiento especial de
las personas consagradas está al servicio del seguimiento de todos
los bautizados, el mensaje evangélico de la vida religiosa no está en
lo que lo distingue sino en la intensidad representativa de un valor
determinado. Hacer que la vida evangélica consista en ciertos
elementos de diversidad representa un empobrecimiento de la
perspectiva evangélica más amplia. En cualquier caso, en nuestro
tiempo ya no pueden darse según esas modalidades conceptuales
fijas que han llevado a la des-historización del propio mensaje. Está
fuera de la historia mirar los “votos” restringidos a perspectivas
morales y ascéticas individuales, entendidas por la mayoría de la
gente como una renuncia de sus posibilidades humanas en lugar
de expresar, a través de la superabundancia de la transparencia
evangélica, una solicitación dirigida a todos para vivir el Evangelio
de manera clara y fuerte según el sueño de Cristo. El compromiso
de reformular los votos en el marco de la cultura actual reside en el
hecho de que indiscutiblemente “eran absurdas todas esas
interpretaciones intimistas y penitenciales que quitaban el gusto
por la vida a tantas mujeres y hombres dentro de esta elección, y
sobre todo tenían el poder de hacerles apartar la mirada de la
historia, para concentrarse única y exclusivamente en sí mismos”.
Hablando en términos prácticos, estos tres consejos permiten a un
religioso o religiosa una cierta libertad para seguir a Cristo y
proclamarle al mundo.
Sin ninguna posesión, un religioso pobre puede recorrer el mundo
libremente, sin apego a ningún deseo mundano, y predicar el Evangelio
con su vida.
Al profesar un voto de castidad, una persona religiosa puede dedicar toda
su atención a Dios, su auténtico “Esposo”. De esta forma, anticipan el
Paraíso, donde ya no hay matrimonio, sino una profunda unión con Dios
y con los demás (cf. Mateo 22,30).
La obediencia es un voto que ve la voluntad de Dios en las acciones del
superior, que está llamado a ser un instrumento de la atención
providencial de Dios.
Estos consejos evangélicos son un don precioso para religiosos y
religiosas, un regalo diseñado para acercarles más a Dios y ayudarles a ser
auténticos testigos del Evangelio.
http://blog.pucp.edu.pe/blog/buenavoz/2013/07/04/pobreza-castidad-
y-obediencia-los-votos-religiosos-en-el-siglo-xxi/
También podría gustarte
- De la entrega a la libertad: Una fe que transforma y humanizaDe EverandDe la entrega a la libertad: Una fe que transforma y humanizaAún no hay calificaciones
- ESI ResumenDocumento8 páginasESI ResumenNicolas SerranoAún no hay calificaciones
- Cristianos en comunidad: Carta FundacionalDe EverandCristianos en comunidad: Carta FundacionalAún no hay calificaciones
- Anunciar El Evangelio A Los PobresDocumento3 páginasAnunciar El Evangelio A Los PobresWalter Guillermo Castro Toval FscAún no hay calificaciones
- «Caminad según la vocación a que habéis sido llamados» Ef 4,1: La vocación y su cultura en la Iglesia hoyDe Everand«Caminad según la vocación a que habéis sido llamados» Ef 4,1: La vocación y su cultura en la Iglesia hoyAún no hay calificaciones
- Recrear La Vida Con Una Ascesis para La VidaDocumento8 páginasRecrear La Vida Con Una Ascesis para La VidaTomasita Gonzalez ArtesaníasAún no hay calificaciones
- Gmo. La Pobreza FranciscanaDocumento8 páginasGmo. La Pobreza FranciscanaCuerpoyalma CaAún no hay calificaciones
- Flora y FaunaDocumento13 páginasFlora y FaunaLeslie Gabriela SolanoAún no hay calificaciones
- Los Votos en La Vida ConsagradaDocumento11 páginasLos Votos en La Vida ConsagradaLuigi NeroAún no hay calificaciones
- Carisma Fundacional: El Sinaí de La Vida ConsagradaDocumento18 páginasCarisma Fundacional: El Sinaí de La Vida Consagrada77cavalcanti100% (1)
- Siete ConclusionesDocumento4 páginasSiete ConclusionesCesarAugustoVictoriaArceAún no hay calificaciones
- 099 - Emery, La VR Dimensión MísticaDocumento6 páginas099 - Emery, La VR Dimensión MísticaSantos Hernandez MartinezAún no hay calificaciones
- Moore-Se Puede Perdonar Sin Olvidar. de Francisco de Asís A Francisco de RomaDocumento4 páginasMoore-Se Puede Perdonar Sin Olvidar. de Francisco de Asís A Francisco de Romampme1964Aún no hay calificaciones
- Resumen 1 Pastores Dabo BovisDocumento4 páginasResumen 1 Pastores Dabo BovisJosé Andrés Hurtado100% (3)
- Resumen Gaudete Et Exsultate PDFDocumento6 páginasResumen Gaudete Et Exsultate PDFJorge Luis Aldana R EAún no hay calificaciones
- Espiritualidad de Comunión PDFDocumento3 páginasEspiritualidad de Comunión PDFDavidAún no hay calificaciones
- Franciscanismo J.H.ADocumento16 páginasFranciscanismo J.H.ADavid AntonioAún no hay calificaciones
- La Pobreza EvangélicaDocumento2 páginasLa Pobreza EvangélicaLucy RodJua HmspAún no hay calificaciones
- Oblatos Benedictinos - Dom LojendioDocumento5 páginasOblatos Benedictinos - Dom LojendioFM-TorresAún no hay calificaciones
- El Ideal de PobrezaDocumento20 páginasEl Ideal de PobrezaIsaac NajleAún no hay calificaciones
- Convivencia 2329Documento4 páginasConvivencia 2329MARIAAún no hay calificaciones
- Piedad PopularDocumento20 páginasPiedad PopularAlejandro PradoAún no hay calificaciones
- Glosario de Términos Doctrina Social de La Iglesia.Documento8 páginasGlosario de Términos Doctrina Social de La Iglesia.Luis Esteban FernandezAún no hay calificaciones
- Acompañar La Fidelidad Del Prebítero Ávila PDFDocumento25 páginasAcompañar La Fidelidad Del Prebítero Ávila PDFMiguel Ruiz PradaAún no hay calificaciones
- Van Bavel, Tarsicio J - Carisma ComunidadDocumento97 páginasVan Bavel, Tarsicio J - Carisma Comunidadsestao12100% (2)
- Hospitality SchreiterDocumento8 páginasHospitality SchreiterDan Troncoso MAún no hay calificaciones
- Espiritualidad de ProvidenciaDocumento42 páginasEspiritualidad de ProvidenciaPablo Vargas Morales50% (2)
- Temas Misión 2023Documento9 páginasTemas Misión 2023Carlos PérezAún no hay calificaciones
- El Discipulado Como Una Opción Fundamental: Hacia Una Teología Del Encuentro Propuesta Por El Papa Francisco HoyDocumento3 páginasEl Discipulado Como Una Opción Fundamental: Hacia Una Teología Del Encuentro Propuesta Por El Papa Francisco HoyWILSON JAVIER SOSSA LOPEZAún no hay calificaciones
- PonenciaDocumento6 páginasPonenciaEzequiel VelasquezAún no hay calificaciones
- Da Mihi Animas Coetera TolleDocumento17 páginasDa Mihi Animas Coetera TolleOscar J TorrealbaAún no hay calificaciones
- Ensayo Gaudete Et ExsultateDocumento7 páginasEnsayo Gaudete Et ExsultateLuis Ordóñez GómezAún no hay calificaciones
- Capítulo 4Documento9 páginasCapítulo 4Rivero MachucaAún no hay calificaciones
- ELARS 6 Ficha 1 El Concepto de LaicoDocumento2 páginasELARS 6 Ficha 1 El Concepto de LaicomanuelozanoAún no hay calificaciones
- Mscjsmgpe Ee 2018Documento24 páginasMscjsmgpe Ee 2018alexAún no hay calificaciones
- Obediencia. D. Juan Vecchi PDFDocumento32 páginasObediencia. D. Juan Vecchi PDFJazmin ZavalaAún no hay calificaciones
- Sentido Bíblico Del Jubileo. en La Tradición Judía, El Año Jubilar Se Celebraba Cada 50 Años enDocumento6 páginasSentido Bíblico Del Jubileo. en La Tradición Judía, El Año Jubilar Se Celebraba Cada 50 Años enNoemi CruzAún no hay calificaciones
- Lectura Popular de La BibliaDocumento8 páginasLectura Popular de La BibliaMarvin LondoñoAún no hay calificaciones
- Rae Efesios FinalDocumento9 páginasRae Efesios FinalHerney HortuaAún no hay calificaciones
- Temas FranciscanosDocumento71 páginasTemas Franciscanosjodafero100% (1)
- La Comunidad Eclesial de Los PobresDocumento11 páginasLa Comunidad Eclesial de Los PobresAlvaro Luis Mendoza SànchezAún no hay calificaciones
- Espiritualidad Guanelliana - Don Nino MinettiDocumento4 páginasEspiritualidad Guanelliana - Don Nino MinettiHárlinton BrichiAún no hay calificaciones
- Familia en Puebla. Material Segundo Parcial PDFDocumento17 páginasFamilia en Puebla. Material Segundo Parcial PDFSofrontracAún no hay calificaciones
- 1 Pobres de Espíritu 2Documento5 páginas1 Pobres de Espíritu 2Janeth GutierrezAún no hay calificaciones
- Votos ArreguiDocumento8 páginasVotos Arreguimlamas1971Aún no hay calificaciones
- Hacia Una Mística y Espiritualidad Misionera Desde JesusDocumento12 páginasHacia Una Mística y Espiritualidad Misionera Desde JesusdalmadableAún no hay calificaciones
- Espiritualidad y LiberaciónDocumento4 páginasEspiritualidad y LiberaciónEduardDeOleoAriasAún no hay calificaciones
- Id y Ev 137 Extracto Vocacion Llamados A La SantidadDocumento21 páginasId y Ev 137 Extracto Vocacion Llamados A La SantidadJosé Luis Medina PlAún no hay calificaciones
- Consejos EvangélicosDocumento138 páginasConsejos EvangélicossercolorAún no hay calificaciones
- Espiritualidad EncarnadaDocumento14 páginasEspiritualidad EncarnadaA. R.Aún no hay calificaciones
- Textos para El Trabajo en GrupoDocumento6 páginasTextos para El Trabajo en GrupoalbertolopAún no hay calificaciones
- TEOLOGÍA PARA COMUNIDADES - José María CastilloDocumento16 páginasTEOLOGÍA PARA COMUNIDADES - José María CastilloEmiliano Amador100% (1)
- La Misión Integral de La Iglesia. El Cristianismo Ante Los Desafíos de Nuestro TiempoDocumento60 páginasLa Misión Integral de La Iglesia. El Cristianismo Ante Los Desafíos de Nuestro TiempoHarold Segura100% (1)
- Exhortación Apostólica Reconciliatio Et PaenitentiaDocumento127 páginasExhortación Apostólica Reconciliatio Et PaenitentiaCándido Roberto Rodríguez Báez100% (1)
- Las Cinco VirtudesDocumento19 páginasLas Cinco VirtudesLucellyAún no hay calificaciones
- 03 de FebreroDocumento9 páginas03 de Febreroelmascabron primeroAún no hay calificaciones
- Resumen y Comentario Del Libro Gaudete Et ExsultateDocumento8 páginasResumen y Comentario Del Libro Gaudete Et ExsultateAnonymous hP0931b0% (1)
- EXHORTACIÓN APOSTÓLICA RPDocumento66 páginasEXHORTACIÓN APOSTÓLICA RPRodolfo Guzmán RosalesAún no hay calificaciones
- QuieroSerSanto SampleDocumento22 páginasQuieroSerSanto SampleDavid lópez mAún no hay calificaciones
- Retos Del Franciscanismo para El Siglo XXI PDFDocumento144 páginasRetos Del Franciscanismo para El Siglo XXI PDFNallely RangelAún no hay calificaciones
- Texto en Griego Version Fonetica Griego Clasico Version Fonetica Griego ModernoDocumento2 páginasTexto en Griego Version Fonetica Griego Clasico Version Fonetica Griego ModernoRODRIGO VICTORINO FLORESAún no hay calificaciones
- Padre Nuestro Que Estás en El CieloDocumento2 páginasPadre Nuestro Que Estás en El CieloRODRIGO VICTORINO FLORESAún no hay calificaciones
- Celebración Del Viernes SantoDocumento10 páginasCelebración Del Viernes SantoRODRIGO VICTORINO FLORESAún no hay calificaciones
- Lista de Verificación de Preparativos paraDocumento2 páginasLista de Verificación de Preparativos paraRODRIGO VICTORINO FLORESAún no hay calificaciones
- EspiritualiadadDocumento15 páginasEspiritualiadadRODRIGO VICTORINO FLORESAún no hay calificaciones
- HABACUC Su Nombre Es de Raíz Hebrea y Por El Año 640Documento1 páginaHABACUC Su Nombre Es de Raíz Hebrea y Por El Año 640RODRIGO VICTORINO FLORESAún no hay calificaciones
- Celebración de La Palabra de Dios Condistribución de La Sagrada ComuniónDocumento3 páginasCelebración de La Palabra de Dios Condistribución de La Sagrada ComuniónRODRIGO VICTORINO FLORESAún no hay calificaciones
- Francisco de AsísDocumento14 páginasFrancisco de AsísRODRIGO VICTORINO FLORESAún no hay calificaciones
- Regresando A CON MALAQUIAS 4 PDFDocumento37 páginasRegresando A CON MALAQUIAS 4 PDFhermanAún no hay calificaciones
- Guía de Religión Grado OctavoDocumento2 páginasGuía de Religión Grado OctavoRodolfo RamirezAún no hay calificaciones
- EL DIOS DE JESÚS José L Caravias SJDocumento176 páginasEL DIOS DE JESÚS José L Caravias SJSalvador Arellano HdzAún no hay calificaciones
- Actuar en Una Forma Que Conduzca A La Paz Duradera y Real No Es Parte de Nuestra Tendencia Natural HumanaDocumento6 páginasActuar en Una Forma Que Conduzca A La Paz Duradera y Real No Es Parte de Nuestra Tendencia Natural HumanaMaritzaPorrasAún no hay calificaciones
- Devocional 40 Dias de TransformacionDocumento98 páginasDevocional 40 Dias de TransformacionSalvador Jaime Guevara100% (1)
- Monición de Jueves SantoDocumento5 páginasMonición de Jueves SantoKarín Mancilla100% (1)
- 2 Con Que Naturaleza Vino Cristo ..Documento95 páginas2 Con Que Naturaleza Vino Cristo ..historicoadventismoAún no hay calificaciones
- FR - Semana 3 - Leccion 5 y 6 - 2 PPDocumento2 páginasFR - Semana 3 - Leccion 5 y 6 - 2 PPKevin VidalAún no hay calificaciones
- PB 184 SDocumento4 páginasPB 184 SJordi Eirosa100% (4)
- Pésame A La VirgenDocumento5 páginasPésame A La VirgenFernando BarbozaAún no hay calificaciones
- Iglesia de La CiudadDocumento67 páginasIglesia de La CiudadloftheloardAún no hay calificaciones
- El Fariseo y El PublicanoDocumento2 páginasEl Fariseo y El Publicanopiveka58100% (1)
- Hora Santa MAROZ 2024Documento7 páginasHora Santa MAROZ 2024Juan Francisco Golom NovaAún no hay calificaciones
- Módulo de Teología Contador y Administración para Alumnos LibresDocumento268 páginasMódulo de Teología Contador y Administración para Alumnos LibresMarcela GutierrezAún no hay calificaciones
- Como Nacio JSMFDocumento17 páginasComo Nacio JSMFRolandy Saldarriaga AlburquequeAún no hay calificaciones
- Colosenses 1 Del 15 Al 29Documento13 páginasColosenses 1 Del 15 Al 29simonespinoza100% (1)
- Por Qué Jesús Espero Casi 30 Años para Iniciar Su MinisterioDocumento3 páginasPor Qué Jesús Espero Casi 30 Años para Iniciar Su MinisterioAzul Raizen100% (2)
- Primera de TimoteoDocumento27 páginasPrimera de TimoteoNeidis PlazaAún no hay calificaciones
- El Poder Del Espíritu Santo en La PredicaciónDocumento5 páginasEl Poder Del Espíritu Santo en La PredicaciónModesto VillcaAún no hay calificaciones
- Os Doy Mi Paz Raniero Cantalamessa PDFDocumento40 páginasOs Doy Mi Paz Raniero Cantalamessa PDFmariavoirinmariaAún no hay calificaciones
- Catecismo 325-330 PDFDocumento5 páginasCatecismo 325-330 PDFdulceAún no hay calificaciones
- Rosario en El Octavario de Oración Por La Unidad de La IglesiaDocumento2 páginasRosario en El Octavario de Oración Por La Unidad de La IglesiaIGLESIA DEL SALVADOR DE TOLEDO (ESPAÑA)75% (4)
- El Mejor Fundamento - MatrimoniosDocumento5 páginasEl Mejor Fundamento - MatrimoniosRaymondAún no hay calificaciones
- A Esperança AdventistaDocumento71 páginasA Esperança AdventistaAbel AlbuquerqueAún no hay calificaciones
- MEMORIALDocumento13 páginasMEMORIALMiguel LeandroAún no hay calificaciones
- Subasta de Un AlmaDocumento10 páginasSubasta de Un AlmaDavid GallardoAún no hay calificaciones
- Concurso Bíblico - Preguntas y Respuestas para Los JóvenesDocumento20 páginasConcurso Bíblico - Preguntas y Respuestas para Los JóvenesARIANA JANELLE CUENTAS CALISAYAAún no hay calificaciones
- Desarrollando Un Proceso de Preparación de SermonesDocumento14 páginasDesarrollando Un Proceso de Preparación de Sermonescentro academico scherzandoAún no hay calificaciones
- Bienaventurados Los MansosDocumento2 páginasBienaventurados Los MansosMarisa MéndezAún no hay calificaciones
- La Divina Pastora 1 PDFDocumento375 páginasLa Divina Pastora 1 PDFALVARO GONZALEZAún no hay calificaciones
- Grimorio: Cómo lanzar y elaborar hechizos mágicos, aprender las prácticas wiccanas y desvelar los secretos de la brujería a través de un diario ritualDe EverandGrimorio: Cómo lanzar y elaborar hechizos mágicos, aprender las prácticas wiccanas y desvelar los secretos de la brujería a través de un diario ritualAún no hay calificaciones
- Doce hombres comunes y corrientes: Cómo el Maestro formó a sus discípulos para la grandeza, y lo que Él quiere hacer contigoDe EverandDoce hombres comunes y corrientes: Cómo el Maestro formó a sus discípulos para la grandeza, y lo que Él quiere hacer contigoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (133)
- Sal de tu mente, entra en tu vida (Get Out of Your Mind and Into Your Life)De EverandSal de tu mente, entra en tu vida (Get Out of Your Mind and Into Your Life)Aún no hay calificaciones
- Ansiosos por nada: Menos preocupación, más pazDe EverandAnsiosos por nada: Menos preocupación, más pazCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (582)
- Volveos a mí: Un llamado urgente de parte de DiosDe EverandVolveos a mí: Un llamado urgente de parte de DiosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (5)
- El Poder del AHORA: Un camino hacia la realizacion espiritualDe EverandEl Poder del AHORA: Un camino hacia la realizacion espiritualCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (350)
- Aprovecha bien el tiempo: Una guía práctica para honrar a Dios con tu díaDe EverandAprovecha bien el tiempo: Una guía práctica para honrar a Dios con tu díaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (32)
- Misterios de la Unción: Tú no estás limitado a tus propias habilidades humanasDe EverandMisterios de la Unción: Tú no estás limitado a tus propias habilidades humanasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Límites: Cuando decir 'sí', cuando decir 'no', tome el control de su vidaDe EverandLímites: Cuando decir 'sí', cuando decir 'no', tome el control de su vidaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (59)
- Desarrolle el líder que está en usted 2.0De EverandDesarrolle el líder que está en usted 2.0Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (87)
- Medicina para el Alma, Veneno para el Ego: Las respuestas que el alma busca, pero que el ego rehuyeDe EverandMedicina para el Alma, Veneno para el Ego: Las respuestas que el alma busca, pero que el ego rehuyeCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (5)
- El evangelio de Marcos: Comentario litúrgico al ciclo B y guía de lecturaDe EverandEl evangelio de Marcos: Comentario litúrgico al ciclo B y guía de lecturaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Perdona lo que no puedes olvidar: Descubre cómo seguir adelante, hacer las paces con recuerdos dolorosos y crear una vida nuevamente hermosaDe EverandPerdona lo que no puedes olvidar: Descubre cómo seguir adelante, hacer las paces con recuerdos dolorosos y crear una vida nuevamente hermosaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (24)
- El vino a dar libertad a los cautivos (He Came to Set the Captive Free)De EverandEl vino a dar libertad a los cautivos (He Came to Set the Captive Free)Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (23)
- El significado del matrimonio: 365 devocionales para parejasDe EverandEl significado del matrimonio: 365 devocionales para parejasCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- Las 21 cualidades indispensables de un líder: Conviértase en una persona que los demás quieren seguirDe EverandLas 21 cualidades indispensables de un líder: Conviértase en una persona que los demás quieren seguirCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (209)
- Principios del Liderazgo de la Iglesia: Una perspectiva bíblica, histórica y culturalDe EverandPrincipios del Liderazgo de la Iglesia: Una perspectiva bíblica, histórica y culturalCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Hasta que ruja el León: Firmes en la batalla por la verdadDe EverandHasta que ruja el León: Firmes en la batalla por la verdadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (56)
- La Biblia de las promesas de Dios: La historia de Su amor inagotableDe EverandLa Biblia de las promesas de Dios: La historia de Su amor inagotableAún no hay calificaciones
- La Guía del Estoicismo para Tiempos Modernos: Cómo entender y practicar el estoicismo para una vida plena y tranquila en tiempos modernosDe EverandLa Guía del Estoicismo para Tiempos Modernos: Cómo entender y practicar el estoicismo para una vida plena y tranquila en tiempos modernosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (23)
- Llamados a Servir: Una Guía Bíblica Para Desarrollar El Ministerio CristianoDe EverandLlamados a Servir: Una Guía Bíblica Para Desarrollar El Ministerio CristianoCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- El Ayuno - Una Cita con Dios: El poder espiritual y los grandes beneficios del ayunoDe EverandEl Ayuno - Una Cita con Dios: El poder espiritual y los grandes beneficios del ayunoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)