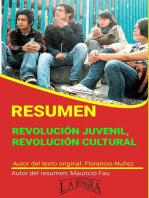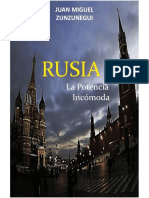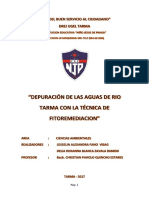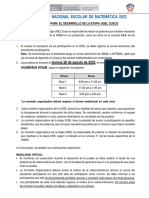Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Jorge Ortiz
Cargado por
JESSICA VIVIANA BAHAMONDE AÑARUMBADerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Jorge Ortiz
Cargado por
JESSICA VIVIANA BAHAMONDE AÑARUMBACopyright:
Formatos disponibles
Jorge Ortiz
Ha sido periodista y corresponsal internacional, articulista, presentador de noticias,
entrevistador y colaborador de la revista Mundo Diners, además de autor de cuatro libros de
relatos históricos.
Sí, un solo hombre puede cambiar el mundo
NOVIEMBRE 1, 2022
Después de Mikail Gorbachov este planeta no es lo que era antes de él.
La familia estaba desconcertada: Mikail Gorbachov había muerto ya dos días antes, el 30 de
agosto, y todavía no estaba claro dónde sería sepultado y, sobre todo, con qué tipo de
ceremonia. Como presidente que había sido de la Unión Soviética le correspondía un funeral
de Estado y una tumba junto a las murallas del Kremlin y el mausoleo de Lenin. Pero el
gobierno no decía nada: quería que fueran evidentes su hermetismo y su indiferencia.
Al final, llegó un telegrama parco y frío, muy mezquino, del presidente Vladímir Putin, con las
condolencias oficiales. Y nada más: ni luto nacional ni banderas a media asta ni funeral de
Estado. Nada. Y el 3 de septiembre, acompañado por un grupo reducido de amigos y
admiradores, fue enterrado en un cementerio de la periferia de Moscú, al lado de su mujer,
Raisa Gorbachova, que había muerto en 1999.
Con ese gesto de desprecio, que incluyó la ausencia de una delegación oficial en el entierro,
Putin se propuso resaltar su convencimiento de que “la desaparición de la Unión Soviética fue
la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX”, de la cual él culpa, sin ambages, a Gorbachov.
Más aún, Putin quiere revertir esa “catástrofe” convirtiendo a Rusia en ‘Eurasia’, un imperio
vasto y temido que abarque de Dublín a Vladivostok, como aspira uno de sus ideólogos,
Aleksandr Dugin.
“Rusia está de regreso”
Esa “Rusia renacida” requiere —y eso está haciendo Putin— reescribir la historia, partiendo de
un pasado fuerte y glorioso, caracterizado por el misticismo, el patriotismo y la obediencia a la
autoridad, un pasado que debe ser arrebatado a este presente liberal, mercantil, cosmopolita
y democrático, que impidió al pueblo ruso cumplir con su destino, porque en su camino se
cruzó un imperio marítimo, de individualismo y codicia, encarnado por la Gran Bretaña,
primero, y por los Estados Unidos, después.
En la visión que tiene Putin del mundo, todo eso está quedando atrás. En efecto, las
intervenciones en Abjasia y Osetia del Sur en 2008 y en la península de Crimea en 2014
demostraron la determinación de Rusia de expandirse mediante la fuerza militar, tal como lo
había hecho la Unión Soviética durante el avance del ejército rojo en los años finales de la
Segunda Guerra Mundial. Y la confirmación definitiva de esa voluntad fue la invasión a Ucrania
iniciada el 24 de febrero de 2022.
El desprecio a Gorbachov fue una manera ruda pero elocuente de decirle al mundo que Rusia
está de regreso bajo la conducción resuelta y sin vacilaciones de su líder actual. Porque así
como la Unión Soviética cayó y desapareció por la tibieza de un hombre, será la fortaleza y la
determinación de otro hombre lo que llevará a Rusia al poder y a la gloria. Vladímir Putin lo
tiene así de claro. Pero, ¿son en verdad los hombres, y no las realidades políticas, económicas
y sociales de los pueblos, los que conducen la historia?
Un debate sin final
Siempre, a lo largo de la historia, los cambios en la cima del poder mundial han sido la
consecuencia de un conflicto —por lo general sangriento y duradero— entre la potencia
dominante y la potencia emergente. Ocurrió, para mencionar tan sólo un caso, con la guerra
del Peloponeso, 430 años antes de Cristo, cuando Esparta desafió la supremacía de Atenas y
terminó derrotándola (en lo que influyó la peste de tifoidea que mató un tercio de la población
ateniense). Ahí, en el mundo griego trastornado por esa guerra, nació la “Trampa de
Tucídides”.
El racionamiento alimentario, 1989.
En su relato del conflicto, Tucídides sostuvo que un conflicto entre dos potencias rivales es
“inevitable”, tal como había sucedido entre Atenas y Esparta a pesar de los muchos valores
helenísticos compartidos por todas las ‘polis’ griegas. Esa es la trampa: lo inevitable del
choque. Y en los siguientes veinticinco siglos, hasta la actualidad, las rivalidades en la cúspide
del poder mundial han engendrado siempre conflictos mayores. Siempre, con una sola
excepción.
Esa excepción fue la conversión de los Estados Unidos en potencia hegemónica. Ocurrió sin
que su rival enconado e irreconciliable disparara un solo tiro, sin que hubiera guerra ni
convulsiones, sin bombas, masacres ni devastaciones. La Unión Soviética, que desde el final de
la Segunda Guerra Mundial le había planteado un desafío frontal a la supremacía
estadounidense, terminó disolviéndose en silencio en la Navidad de 1991, dos años después
de que la caída del Muro de Berlín hubiera revelado que el mundo socialista era un tigre de
papel.
Nadie lo vio venir (“si alguien dijera que sí lo vio venir mentiría sin descaro”, dijo por entonces
el secretario americano de Estado, James Baker). El mundo entero sabía de los inmensos
problemas económicos y sociales de los países socialistas, empezando por la Unión Soviética,
pero nadie evaluó a tiempo la magnitud del colapso: al oriente de la Cortina de Hierro la
decepción —incluso la indignación— con el sistema era gigantesca. La gente quería libertad.
Pero cada vez que había un gesto de rebeldía (Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968…) los
tanques soviéticos lo sofocaban a cañonazos. Hasta que llegó Gorbachov.
Todo es tarde ya
Designado secretario general del partido Comunista y, por lo tanto, jefe del gobierno soviético,
Mikail Gorbachov se dio cuenta de que, como estaba, el socialismo era insostenible. Y trató de
reformarlo. Era 1985. Había que darle espacio político a la gente para que pudiera expresarse y
había que introducir elementos capitalistas para reflotar una economía hundida. Abrir las
ventanas y que entrara aire. (Deng Xiaoping lo estaba haciendo en China desde 1978 y sacó de
la miseria a millones de personas.) Pero la sociedad soviética estaba anquilosada y todo
esfuerzo fue estéril.
Ni la ‘perestroika’, la liberalización política, ni la ‘glasnost’, la apertura económica, pudieron
impedir el desplome soviético. Todo era ya demasiado tarde. Pero Gorbachov emprendió
entonces otro cambio fundamental: substituyó la ‘Doctrina Brezhnev’ (impedir por la fuerza
que cualquier país de su órbita dejara el socialismo) por la ‘Doctrina Sinatra’ (el “my way” de
cada país para decidir su destino). Y, ya sin la amenaza del ejército rojo, las quince repúblicas
de la Unión Soviética tomaron cada una su camino. El peligro de una tercera guerra mundial
desapareció. Por esa sola vez el mundo no había pisado la Trampa de Tucídides.
El debate infinito
Pero otro debate es inevitable: ¿las grandes transformaciones de la historia puede
desencadenarlas un solo hombre, o son siempre la consecuencia de una larga serie de
circunstancias políticas, económicas y sociales que, al confluir, lanzan a las sociedades a
cambios profundos (por evolución o por revolución) que por sí solo un hombre no hubiera
podido nunca efectuar? Los historiadores jamás han podido ponerse de acuerdo. Ni,
previsiblemente, podrán.
Paul Kennedy, el historiador británico que es tal vez el estudioso mayor del “auge y caída de
las grandes potencias” (que así se titula su obra magna), asegura que los países ocupan un
lugar en el mundo en concordancia con sus recursos internos, su capacidad productiva y la
innovación tecnológica que cada uno es capaz de aportar. Por lo que, en su análisis, no son las
habilidades individuales sino las fuerzas sociales las que guían la historia. Pero reconoce que
“pueden extraerse algunas conclusiones generalmente válidas siempre y cuando se admita
que puede haber excepciones particulares”. El colapso de la Unión Soviética podría ser esa
excepción particular.
Para que la Unión Soviética colapsara confluyeron varios factores, desde el fracaso habitual de
las economías socialistas hasta el agotamiento de un modelo político basado en el control
estatal de todo (la información, la opinión, el diseño de las leyes, la administración de la
justicia, la movilidad de las personas e incluso —como sucedió en la China maoísta— el
número de hijos que cada pareja puede tener). Y aunque la confiscación de la libertad impedía
cualquier disidencia, la gente estaba —como diría Serrat— harta ya de estar harta. Y sin
embargo, por si tanta calamidad no fuera suficiente, faltaban dos hechos detonadores del
colapso.
Cambiar para sobrevivir
El primero fue la ‘guerra de las galaxias’, es decir la decisión del gobierno de Washington de
colocar en la órbita terrestre misiles defensivos para anular la capacidad ofensiva de las armas
atómicas soviéticas, lo que forzó al régimen de Moscú a tratar de hacer lo mismo sin que su
economía tuviera al potencial suficiente. Y se desbarrancó. Y el segundo fue el escape
radiactivo de la central de Chernóbil, que logró que la gente entendiera la importancia de la
libertad de información, porque la inexistencia de prensa independiente en los sistemas
socialistas había impedido que millones de personas se enteraran a tiempo del desastre y
pudieran protegerse.
El desastre de Chernóbil, 1986.
Gorbachov no quiso liquidar el socialismo: quiso reformarlo. Pero los problemas causantes del
declive soviético eran inherentes al sistema socialista, inseparables de él. Y cuando trató de
reformarlo para que sobreviviera, lo mató. Tuvo el poder menos de siete años. Cuando firmó
su renuncia a la presidencia el destino de la Unión Soviética estaba sellado, el imperio estaba
disuelto, terminado el régimen de partido único, concluida la Guerra Fría y declarada la
independencia de los países que durante décadas —unos más, otros menos— habían estado
disueltos en una enorme unidad política que había asumido la tarea titánica de implantar el
socialismo en el planeta y que, al fracasar, colapsó.
¿Hubiera ocurrido lo mismo si en marzo de 1985 el partido Comunista hubiera designado a
otro de sus dirigentes para la jefatura del gobierno? Esta es la ucronía con la que típicamente
disfrutan especulando los historiadores. ¿La desaparición de la Unión Soviética era inevitable y
hubiera ocurrido tarde o temprano, sin importar quién hubiera empuñado el timón?
Cualquiera que sea la respuesta que se ensaye no pasaría de ser una conjetura, una suposición
esforzadamente sólida, pero conjetura al fin.
El otro final
No obstante, al constatar lo lineales que fueron los acontecimientos en esos dos años iniciados
el 9 de noviembre de 1989 en Berlín, en los que el clamor fue unánime a favor de dejar atrás el
socialismo y recuperar la libertad (con la sola excepción del grupo de militares que intentó un
golpe de Estado en agosto de 1991), parecería que la conjetura más rigurosa es la que afirma
que la Unión Soviética estaba condenada a la desaparición, porque, tras cuatro décadas de
competencia con la democracia liberal, el socialismo había sido derrotado y su imperio había
perdido su razón de ser. Pero también es posible suponer que con otro gobernante ese final
ineludible hubiera ocurrido de otra manera.
Hubiera ocurrido, tal vez, como lo aseguró Tucídides, con una guerra mundial o, al menos, con
una guerra civil larga y sangrienta, paredones incluidos, en la que los pueblos de la Europa del
Este, “desde Stettin, en el Báltico, hasta Trieste, en el Adriático” —según la descripción que
hizo Churchill de la Cortina de Hierro—, se hubieran rebelado contra el dominio del partido
Comunista y, aplicando la ‘Doctrina Brezhnev’, Moscú hubiera lanzado los tanques contra los
insumisos una y otra vez. Las matanzas hubieran sido pavorosas.
Mikail Gorbachov lo evitó. Él trató de salvar el socialismo, reformándolo. Pero el socialismo no
tenía remedio: resultó incompatible con la libertad y con la modernidad, como lo han
demostrado los hechos desde Siberia hasta el Caribe y desde el sudeste asiático hasta las
profundidades de Europa. Cuando Gorbachov lo comprendió tuvo el gesto de generosidad y
coraje de dejar que los acontecimientos siguieran su curso, sin pretender interrumpirlos a
cañonazos. Y la Unión Soviética se disolvió.
A cualquier precio
En su lugar surgieron (o resurgieron) quince países que con una sola excepción, la Bielorrusia
de Aleksandr Lukashenko, dejaron atrás la dictadura y se adscribieron a la democracia liberal.
La mayoría de ellos incluso pidió su admisión en la Unión Europa. Anhelaban libertad y
prosperidad. Al terminar el siglo XX la paz y la estabilidad de Europa parecían inconmovibles.
Pero ese mismo año, 2000, Vladímir Putin llegó al poder en Rusia y, añorando el imperio al que
había servido con lealtad y convicción como agente de la KGB, se dedicó con pasión a tratar de
reconstruirlo, a cualquier precio y por cualquier medio.
Mikail Gorbachov con Margaret Thatcher, 1989.
Y en esas sigue cuando está por concluir 2022. Ya atacó Georgia en 2008 y se apoderó de los
enclaves de Abjasia y Osetia del Sur, y en 2014 invadió Ucrania y le arrebató la península de
Crimea y la ciudad de Sebastopol, y volvió a lanzarse contra Ucrania este año, demoliendo
ciudades y matando multitudes, y después quiso anexar a Rusia cuatro regiones con unos
plebiscitos grotescos, sin padrones, con votantes llevados a las urnas a punta de pistola. Y,
para que a nadie le queden dudas de su determinación de hierro, ahora está amenazando al
mundo con usar armas atómicas. El apocalipsis. En el contraste, la figura de Mikail Gorbachov
sigue creciendo para la historia…
La opulencia en su expresión máxima
A pesar de ser un desierto agobiante, en Qatar hoy abundan el lujo y el dinero.
Las noticias que llegaban eran alarmantes para el pequeño emirato, desértico y muy poco
poblado, cuyos únicos ingresos significativos provenían del comercio de perlas, extraídas por
buceadores habilísimos de las aguas turbulentas del golfo Pérsico.
En efecto, los japoneses se aprestaban a inundar los mercados con perlas cultivadas, mucho
más baratas que las naturales, con lo que los precios se desplomarían. La pobreza de sus
veinte mil habitantes se multiplicaría. Eran las semanas finales de 1922 —hace exactamente un
siglo—, cuando las mayores potencias, entre ellas el Japón, se armaban al apuro en
preparación para una segunda guerra mundial que parecía inevitable. Y necesitaban dinero.
Los temores se confirmaron pronto: el precio internacional de las perlas colapsó, arrastrando
en su descenso la economía del pequeño emirato, Qatar, cuya dinastía gobernante, la Al-Thani,
se puso a buscar de urgencia una fuente alternativa de ingresos. Fue entonces cuando a
alguien se le ocurrió que vender los derechos de exploración y explotación de petróleo podría
ser la alternativa anhelada. Al fin y al cabo, en las dos márgenes del golfo Pérsico (en la
occidental, donde está Arabia Saudita, y en la oriental, donde está Irán) habían sido
encontrados grandes yacimientos. ¿Por qué no habrían de encontrar algo en los 11.571
kilómetros cuadrados qataríes?
Con la venta de esos derechos a la Anglo-Iranian Oil Company —400.000 libras esterlinas por
75 años, un contrato más tarde concluido—, el rumbo del pequeño emirato cambió para
siempre: en 1939 (el año en el que estalló la Segunda Guerra Mundial y se disparó la demanda
de combustibles para movilizar ejércitos, marinas y aviaciones) fueron descubiertos unos
depósitos inmensos de petróleo y gas, gracias a los que, un siglo después de las noticias
alarmantes sobre el derrumbe del precio de las perlas, Qatar es el país con la mayor renta per
cápita del mundo, donde sus ciudadanos están exonerados de todo pago de impuestos y
disfrutan del segundo lugar del planeta en el índice de desarrollo humano. Nada menos.
Lo que no ha cambiado es su régimen político. Si bien Qatar es formalmente independiente
tan sólo desde 1971, cuando concluyó el Protectorado Británico, la familia Al-Thani controla
ese territorio desde finales del siglo XIX. Para entonces, la península había pasado de mano en
mano desde el siglo VII, cuando los árabes llevaron la religión islámica y la incorporaron,
sucesivamente, a los califatos omeya y abasí. Con el pasar del tiempo llegó a tener cierta
importancia en el comercio marítimo regional, lo que a su vez propició la aparición de piratas
dedicados a asaltar los barcos que transportaban mercancías por el golfo Pérsico. Fue
entonces cuando llegaron los británicos.
La Gran Bretaña era para entonces, mediados del siglo XIX, la primera potencia del mundo, con
una flota que navegaba por todos los océanos. Era, por lo tanto, la más afectada por la
piratería. La intervención británica para desmantelar las bases piratas consolidó el poder a los
Al-Thani, una familia originaria de la Península Arábiga que había adquirido relevancia cuando
el Imperio Otomano —que nominalmente gobernaba Arabia desde el siglo XVI— instaló un
retén militar en Doha y designó “gobernador de la provincia” a Mohamed bin Thani, con quien
comenzó la dinastía.
Los británicos, que en realidad controlaban Qatar, se sintieron a gusto con los Al-Thani y no los
removieron ni siquiera en 1914, cuando desalojaron a los otomanos al estallar la Primera
Guerra Mundial. Y en 1916 constituyeron el Protectorado Británico de Qatar.
Y llegó la opulencia
Los británicos jamás le prestaron mucha atención a la pequeña península. Creyeron que no
valía la pena: es un arenal sofocante, sin un solo río que lo cruce y sin siquiera corrientes
subterráneas de agua dulce. Su territorio es una planicie baja y estéril, cubierta de arena y sin
ninguna montaña. Era (y sigue siendo) un país sin bosques ni tierras agrícolas, con apenas unos
pocos árboles de dátiles. Su población era escasa y con tasas insignificantes de crecimiento: en
1939, cuando fueron encontrados el gas y el petróleo, llegaba a 28.000 personas.
Pero a partir de entonces Qatar se volvió un lugar atractivo para la inmigración, que cada año
generaba miles y miles de plazas de trabajo. De la India, Pakistán, Afganistán, Irán y los países
norafricanos llegaron corrientes nutridas de obreros y, claro, la expansión poblacional fue
explosiva: en 1980 ya eran 310.000 habitantes, 490.000 en 1990, 750.000 en 2000 y 1’680.000
en 2010.
Los británicos jamás le prestaron mucha atención a la pequeña península. Creyeron que no
valía la pena: un arenal sofocante, sin un solo río.
Lo más espectacular fue el crecimiento exponencial de su economía. Y es que, al inaugurarse
las exportaciones, unas cantidades asombrosas de dinero empezaron a llegar a la pequeña
península desértica, unos montos que se multiplicaron en 1974 cuando los países árabes le
impusieron al Occidente un prolongado embargo de petróleo (como retaliación por su apoyo a
Israel en la guerra del Yom Kippur de 1973) que desquició los precios y elevó vertiginosamente
los ingresos de Qatar. Pero no fueron por sí solos los ingresos los que impulsaron ese
enriquecimiento vertiginoso el país. Lo fueron, sobre todo, las inversiones visionarias y
certeras.
Sabiendo que el petróleo y el gas no durarían para siempre, Qatar planificó su desarrollo para
edificar una economía “avanzada, sostenible y diversificada”, que dejara de depender del
sector energético y que pudiera insertarse en un mundo postindustrial y tecnológico, atado
cada vez menos a los recursos naturales y cada vez más al conocimiento. El empeño en la
educación fue formidable.
Pero el esfuerzo mayor fue para dotarse de una infraestructura potente, sobre todo en el
ámbito del turismo, empezando por puertos y aeropuertos de primer nivel mundial. Su fondo
soberano, que es nutrido cada año con los excedentes del gas y el petróleo, llegó en 2017 a
tener 335.000 millones de dólares y, sin ser el más voluminoso del planeta, tiene fama de sí ser
el más activo.
La lista de sus propiedades es interminable. Va desde acciones en la Bolsa de Valores de
Londres, en la empresa alemana de automóviles Volkswagen y en el banco Barclays, hasta los
almacenes Harrod’s y Sainsbury’s, la aerolínea Qatar Airlines y varias cadenas de hoteles de
lujo, pasando por equipos de fútbol (el PSG francés y el Málaga español, entre otros), grandes
edificios residenciales (como, por ejemplo, The Shard, el rascacielos más alto de Europa), la red
internacional de televisión Al-Yazira y la firma de modas Valentino. La opulencia en su más
poderosa expresión. Claro que con frecuencia la línea divisoria entre los bienes de Qatar y los
de la familia Al-Thani es tan difusa que resulta indistinguible.
La monarquía absoluta
Los Al-Thani son, en realidad, los dueños del país. Ellos lo gobiernan desde que lo crearon y,
para que no queden dudas de su poder, oficializaron su derecho en la constitución que, con el
voto favorable —en el referéndum de 2003— del 98,4 por ciento de los ciudadanos, establece
que en Qatar la autoridad está en manos del consejo de ministros, cuyos integrantes los
designa el emir. Existe también una asamblea consultiva de cuarenta y cinco miembros (quince
de ellos nombrados por el emir), que puede proponer leyes e interpelar a los ministros, pero
no tomar decisiones.
Los ciudadanos (que tan sólo son los hijos de familias qataríes, es decir alrededor del veintidós
por ciento de la población del país) tienen libertad de expresión, de asociación y de culto, pero
no pueden formar partidos políticos. Es decir que las semejanzas con una democracia moderna
son mínimas, además de que las denuncias de violaciones de los derechos humanos son
frecuentes.
Tamim bin Hamad Al-Thani accedió al trono en 2013 tras abdicar su padre, Hamad bin Khalifa
Al-Thani.
En el último medio siglo, desde que fue oficializada la independencia, Qatar ha tenido tres
emires: el jeque Khalifa bin Hamad Al-Thani, que después de gobernar veintitrés años fue
depuesto en 1995 por su hijo Hamad bin Khalifa Al-Thani, quien a su vez abdicó en 2013 a
favor de su primogénito Tamim bin Hamad Al-Thani, el emir actual, quien sólo está sujeto a la
ley islámica, la ‘sharia’, aunque “debe tener en cuenta” las opiniones de la asamblea consultiva
y de la autoridad religiosa.
En la práctica, el emir detenta la totalidad del poder. Con ese poder absoluto, Tamim Al-Thani
decidió en 2015 la participación de su ejército en la coalición de nueve países, dirigida por
Arabia Saudita, que emprendió una operación militar en Yemen. Esa participación derivó en un
torrente de acusaciones contra sauditas y qataríes que afectó la imagen internacional —
cuidada hasta entonces con gran minuciosidad— de Qatar y su gobierno.
Desde entonces, los esfuerzos por volver a sacar brillo a su imagen han sido intensos.
Equiparando, por ejemplo, los derechos de hombres y mujeres, dentro de lo que permiten las
antiguas tradiciones islámicas en un país donde el desbalance es abrumador entre hombres
(75,3 por ciento de la población) y mujeres (24,7), o investigando las denuncias de tratos
abusivos contra trabajadores extranjeros.
Pero el mayor esfuerzo lo ha hecho en el ámbito del deporte, con la creación de Qatar Sports
Investments, una corporación con múltiples intereses en empresas del sector, y sobre todo con
la organización de grandes torneos internacionales, como los Juegos Asiáticos de 2016 y, en
especial, el Campeonato Mundial de Fútbol de 2022, que empezará el 20 de noviembre
venidero.
Para organizar el torneo, Qatar se preparó desde 2011, cuando le fue asignada la sede al
terminar un proceso de selección repleto de denuncias de corrupción y compras de votos. Su
propósito es concentrar durante un mes la atención del mundo para presentarse como un país
potente y vibrante, con una economía dinámica y una tecnología de punta, cuyo sector
turístico ha dejado atrás a todos los demás del planeta.
Con lo cual conseguirá, de paso, que quede en la penumbra la vigencia de un régimen
autoritario, con un historial pobre de respeto por los derechos, las garantías y las libertades de
las sociedades genuinamente avanzadas, mientras brillará el relato de un país yermo y pobre
que en 1992 vivía con estrecheces del comercio de perlas y que en 2022 es el primero del
mundo en renta per cápita y cuya riqueza —ya no encadenada al petróleo y al gas— no deja de
crecer a un ritmo arrollador e imparable.
Una adicción de dimensiones colosales
Miles de millones de personas, de toda edad, sexo, ideología y fe, se sentarán frente a sus
televisores desde el 20 de noviembre para contemplar ese espectáculo único y mágico, de
emoción incomparable, que cada cuatro años paraliza al planeta y lo cautiva: el
Campeonato Mundial de Fútbol. Cuando este fenómeno ocurre, en que las grandes decisiones
políticas y los más tensos conflictos internacionales pasan a segundo plano, inadvertidos ante
la magnitud del gran espectáculo, resulta indispensable preguntarse sobre el significado
profundo del deporte en estos tiempos de vértigo total.
Hay, por lo pronto, un hecho evidente: ninguna multitud se reúne hoy en el mundo por
motivos políticos o religiosos como lo hacen esas muchedumbres gigantescas que, por medio
de la televisión, son congregadas por el fútbol. Y algo más: la industria del deporte
(transferencias, contratos, giras, transmisiones, patrocinios, implementos, ropa…) crece con
una rapidez de vértigo, a la vez que otras industrias, cuyos productos parecen más necesarios,
caen víctimas de la crisis y la recesión. La pandemia les fue devastadora.
Resulta obvio, ante esa certeza, que en la actualidad el deporte no es tan sólo una actividad
secundaria y marginal, cuyo auge —iniciado hace medio siglo— terminará siendo pasajero e
irrelevante. Es que cuando una porción tan grande de las energías sociales se desvía hacia algo
en apariencia trivial como es el fútbol hay que llegar a una conclusión: o el deporte no es una
actividad secundaria y marginal o el mundo está asistiendo a una forma de evasión, acaso de
adicción, de dimensiones colosales. Lo cual no está ocurriendo en tiempos de estoicismo y
disciplina (como sucedía hace dos mil quinientos años, en la Grecia de las Olimpiadas), sino en
épocas de pragmatismo y utilitarismo absolutos.
Y es que el deporte, como expresión masiva, no tiene nada de pragmático ni genera ninguna
utilidad tangible e inmediata. Sin embargo, millones de personas corren a diario detrás de una
pelota por el solo placer, primario y elemental, de hacerlo. Y, más aún, miles de millones se
instalan cada cuatro años ante sus televisores, con una concentración cercana a la devoción,
cuando el Campeonato Mundial de Fútbol llega para trastornarlo todo. ¿Buscan esas
multitudes algo más que un rato agradable? ¿Buscan, acaso, una forma sutil y no nociva de
evasión, refugiándose en el deporte como otros se refugian en las drogas o el alcohol?
Esas preguntas serían insubstanciales si el tema no involucrara a multitudes tan inmensas y
fervorosas. Algo está ocurriendo en las sociedades contemporáneas. En todo caso, es
innegable que en el mundo actual —caracterizado por una red de comunicaciones que pone
en contacto inmediato a cada persona con todas las demás— se sienten con más fuerza los
conflictos y las disputas. El planeta parece estar fracturándose y dividiéndose sin remedio. Por
eso el fútbol, como ninguna otra actividad, es hoy un lugar de encuentro y comunión, porque
ha llegado a crear un espacio para la convergencia planetaria, que une y reúne por encima de
fanatismos y patrioterismos, para que los seres humanos descubran que, en el fondo, todos
son iguales…
Quiero paz, por eso pido armas
Finlandia dejó su neutralidad porque sabe que Rusia la amenaza
Desconcertado y enardecido, después de que su ejército sufriera una serie inaudita de
derrotas, el presidente Vladímir Putin decidió —al menos así parece— cambiar por completo
su enfoque de la invasión a Ucrania: en vez de la victoria urgente y contundente con la que
empezó la guerra el 24 de febrero, su estrategia es ahora prolongarla hasta que llegue el
invierno, en el todavía lejano diciembre, de manera que el frío y la nieve vuelvan a salvar a
Rusia.
La idea es malévola y magnífica: los europeos, ahora unidos en apoyo del pueblo ucraniano,
podrían dividirse y repensar su posición cuando falte la calefacción en sus casas y sus fábricas
por la interrupción del suministro del gas ruso. Y, tal vez, al comenzar 2023 resuelvan que sus
padecimientos no se justifican y que acaso lo mejor sea dejar a Ucrania librada a su infortunio.
Un plan perverso pero eficaz.
Sería más que comprensible que Putin hubiera cambiado la estrategia después de que su
ejército, el segundo mayor del mundo, ya perdió la batalla de Kiev, no consigue ganar la de
Járkov y avanza a costa de grandes pérdidas en Donetsk y Lugansk. Una ineptitud monumental.
Al fin y al cabo, Rusia tiene una fuerza militar cinco veces más grande que la de Ucrania, una
economía ocho veces mayor y una superficie casi treinta veces superior.
Pero la resistencia admirable del ejército ucraniano sólo está siendo posible gracias a la ayuda
caudalosa, en armas y en información de inteligencia, que le están proporcionando las
potencias occidentales, con los Estados Unidos al frente, desde luego, pero con la participación
unánime de Europa.
Esa es la unanimidad que Putin quiere romper. Y su esperanza es que un invierno riguroso, con
millones de personas padeciendo frío después de muchos años de haber soportado sin
angustias las inclemencias del tiempo gracias a calefacciones alimentadas por el costoso pero
abundante gas ruso, quiebre la voluntad —hasta ahora sólida— de algunos gobiernos
europeos, que prefieran doblegarse a las imposiciones rusas que sufrir convulsiones políticas
internas.
Así, el invierno volvería a ser un aliado de Rusia, como lo fue en 1815, cuando los ejércitos de
Napoleón fueron abatidos por el frío, y en 1942, cuando el clima fue determinante para el
fracaso de la ofensiva nazi en Stalingrado.
Pero no es fácil que ese quiebre de voluntad ocurra: la invasión de Ucrania redobló el apoyo a
la OTAN de sus treinta países miembros, incluidos los más renuentes, como Francia, que desde
los tiempos del general De Gaulle sintió una especie de complejo de inferioridad por depender
del poder militar estadounidense. (El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó a decir en
noviembre de 2019 que la organización atlántica padecía de “muerte cerebral”.) Por lo dicho y
hecho desde el comienzo de la guerra rusa, la OTAN no está enferma, sino vigorosa y
saludable, e incluso se apresta a reforzarse con la incorporación de dos países históricamente
neutrales: Suecia y Finlandia.
La cercanía territorial de Suecia y Finlandia con Rusia apresuraron la entrada en la OTAN.
La “finlandización”
El caso finlandés es el más doloroso para Rusia. Y es que desde 1948 hasta 1991, es decir
desde la firma del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua hasta la disolución de
la Unión Soviética, Finlandia estuvo sometida a un férreo control soviético, “lo que no sólo
afectó a la política exterior, sino también a la defensa nacional, la economía, los medios de
comunicación, el arte y la ciencia”, según la descripción de Sofi Oksanen, una dramaturga y
escritora que padeció la dependencia que su país sufrió durante 43 años.
Y, entre muchos otros, cita este caso: “cuando la televisión sueca emitió la película Un día en la
vida de Iván Denísovich, basada en el libro de Aleksandr Solzhenitsin, Finlandia cerró la
emisoras de las islas Aland para que los finlandeses no pudiéramos verla a través de Suecia,
porque nuestra comisión de censura cinematográfica la declaró antisoviética por sus
revelaciones sobre los campos de trabajo comunistas”.
Finlandia trataba de explicar su dependencia llamándola “neutralidad”. Era, sin duda, una
neutralidad sesgada, a la que el resto del mundo la denominó “finlandización”, con una
connotación inequívocamente peyorativa. Sin embargo, es posible que al valiente país nórdico,
que por entonces no llegaba a los cinco millones de habitantes, no le quedara a todo lo largo
de la Guerra Fría otro remedio que convivir cabizbaja con su inmenso y agresivo vecino, con el
que comparte una frontera de 1.340 kilómetros.
Fue, en definitiva, la vía finlandesa para preservar su sistema político —basado en el
capitalismo, con democracia liberal y estado de bienestar— en los años de la expansión
arrolladora del socialismo por medio planeta.
Más aún, si bien la Unión Soviética difundió con éxito la idea de que la ‘Gran Guerra Patriótica’
fue una confrontación justa, en la que su pueblo se defendió con heroísmo de una invasión
infame, la verdad histórica es que al comienzo de la Segunda Guerra Mundial la URSS fue una
potencia agresora, que ocupó Polonia —repartiéndosela con Alemania al tenor del pacto
secreto entre Stalin y Hitler—, y se anexó Estonia, Letonia y Lituania, para después atacar
Finlandia, en la llamada Guerra de Invierno, que duró de noviembre de 1939 a marzo de 1940.
El territorio finlandés fue mutilado (los soviéticos se apoderaron la de la región de Carelia),
pero Finlandia conservó su soberanía. Claro que más tarde, cuando Hitler rompió su pacto con
Stalin e invadió la Unión Soviética, los finlandeses se unieron a esa invasión tratando de
recuperar el territorio perdido. Tras cuatro años de guerra, Finlandia tuvo que firmar un
armisticio en el que preservó su independencia pero se condenó a una neutralidad que la ató
al gobierno de Moscú.
Rico, próspero, libre
Sanna Marin, primera ministra de Finlandia. Fotografías: Shutterstock.
Cuando desapareció la Unión Soviética, Finlandia decidió mantener su neutralidad, una
decisión que no alteró ni siquiera cuando, en 1995, ingresó en la Unión Europea. Hoy es uno de
los países más prósperos del mundo, con una economía de mercado altamente industrializada
y competitiva, que les ha proporcionada a sus cinco millones y medio de habitantes un alto
nivel general de vida y un régimen muy amplio de asistencia social.
Finlandia dispone, también, de un sistema educacional considerado el más avanzado del
planeta y, por añadidura, tiene una actividad política muy democrática y respetuosa, con
bajísimos índices de corrupción y con destacada participación de las mujeres (Sanna Marin, de
36 años, encabeza el gobierno desde 2019). Todo un modelo de sociedad.
Todo, la neutralidad finlandesa incluida, terminó con la invasión rusa de Ucrania. Fue un
ataque tan alevoso que ya a nadie (excepto, claro, a los enemigos más brutales de la
democracia liberal, que son los partidos xenófobos de la extrema derecha europea y los
incorregibles socialistas del siglo 21) le quedaron dudas de que Rusia tiene un plan
expansionista e imperial que está dispuesto a ejecutarlo a sangre y fuego. Muchos creyeron
—‘wishful thinking’— que con la ocupación y la anexión de la península de Crimea y la ciudad
de Sebastopol, en 2014, el presidente Putin se daría por satisfecho, que no tendría la osadía de
ir más allá. Pero fue más allá y todas las dudas se disiparon.
Finlandia, en especial, ya no vaciló: tendría que pedir su admisión urgente en la OTAN porque
sus 338.000 kilómetros cuadrados de territorio, con un acceso privilegiado al mar Báltico,
inmensos recursos forestales y la densidad poblacional más baja de Europa, son una tentación
evidente para Rusia, que una vez más podría tratar de ocuparlos y asimilarlos a su imperio,
como lo hizo el zar Alejandro I en 1809. Y si bien el ejército finlandés es robusto y moderno,
con una nutrida fuerza de reserva y una aviación poderosa, no sería capaz por sí solo de
detener una invasión rusa, protegiendo una frontera tan extensa. Y, en efecto, Finlandia pidió
su ingreso en la alianza atlántica.
Error tras error
Fue un revés doloroso para Putin, a quien desde el 24 de febrero casi todo está saliéndole mal,
porque no sólo Finlandia renunció a su neutralidad histórica (y Suecia también), con lo que
todo el norte de Europa, desde el mar de Barents hasta el Báltico, se convertirá en territorio de
la OTAN, sino que, además, todas las potencias occidentales decidieron hacer un aumento
substancial y sostenido de sus gastos en defensa y dar un giro estratégico, reforzando su flanco
oriental, que es ni más ni menos lo que Rusia siempre temió. Fue un error espantoso que
tendrá que lamentar mucho tiempo.
La reacción airada del gobierno de Moscú, amenazando con “consecuencias políticas y
militares”, no hizo sino reforzar la decisión de Finlandia y Suecia: sus primeras ministras, Sanna
Marin y Magdalena Andersson, le pidieron a la OTAN que el proceso de ingreso sea lo más
rápido posible.
No quieren correr riesgos. Lograron, incluso, que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y
Alemania les ofrecieran garantías de que estarán bajo su protección hasta que el ingreso
quede oleado y sacramentado. Y, ya dentro de la organización, su integridad quedará blindada:
“un ataque a cualquiera de sus países será considerado un ataque a todos ellos”, según
advierte el artículo 5 de su tratado.
Las amenazas rusas a Finlandia no son nuevas. Ya en 2014, el año de la primera invasión de
suelo ucraniano, que derivó en el cercenamiento de la península de Crimea, Vladímir Putin
describió con rudeza cuál sería el cambio de escenario si Finlandia entrara en la OTAN: “hoy, al
otro lado de la valla fronteriza, lo que vemos es un soldado finlandés, pero si entrara lo que
veríamos sería un soldado enemigo…”.
Magdalena Andersson, primera ministra de Suecia.
El cálculo estratégico del gobierno de Moscú al empezar la guerra en Ucrania fue tan
desatinado que ahora, en efecto, verá soldados enemigos al otro lado de la valla fronteriza con
Finlandia. Y también con Suecia. Y verá muchos más soldados enemigos al otro lado de las
vallas fronterizas con Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, donde la alianza occidental
multiplicará sus destacamentos.
A menos que el peligro de una agresión rusa se acrecentara, en Finlandia y Suecia no serán
instaladas armas atómicas, una exclusión que también pidieron Dinamarca y Noruega cuando
fue creada la OTAN, en 1949, en los albores de la Guerra Fría.
Varios países de la organización, como Alemania, Italia y Turquía, sí tienen en su territorio
armamento atómico estadounidense, mientras que en la mayoría de ellos hay bases militares
permanentes con tropas de los aliados occidentales. Un despliegue que ya se acrecentó a
partir del 24 de febrero y que seguirá haciéndolo mientras Rusia siga siendo (como lo fue la
Unión Soviética hasta el derrumbe del socialismo) una amenaza para la seguridad, los valores y
la forma de vida del mundo occidental.
El giro que empezó en Madrid
Fue una reunión resuelta, entusiasta, sin tibiezas ni vacilaciones, en que fueron tomadas
decisiones concretas y valientes: el presupuesto efectivo de defensa de todos los países
miembros será del dos por ciento del respectivo producto interno bruto, serán mejorados de
urgencia el adiestramiento y el equipamiento de todos los ejércitos aliados, la fuerza de
reacción inmediata se elevará a trescientos mil soldados y serán desplegadas brigadas en los
países más cercanos a Rusia (Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y
Rumania).
Sí, la OTAN se reconoció vulnerable y resolvió dejar de serlo: el peligro del expansionismo ruso
es cierto e inminente.
Ocurrió en Madrid a finales de junio, cuando los treinta países integrantes de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte substituyeron —como consecuencia directa de la invasión de
Rusia a Ucrania— el “optimismo estratégico”, es decir la suposición de que una guerra en
Europa ya era impensable, por el “realismo estratégico”, que implica la constatación de que
una guerra ya no sólo es posible, sino que está ocurriendo, y que podría extenderse cualquier
día y en cualquier dirección.
“Estamos viviendo en un mundo más incierto, más complejo y más peligroso, en el que se han
fundido las antiguas amenazas con las nuevas”, según la descripción del rey de España, Felipe
VI, quien resumió con acierto el sentimiento predominante en el mundo occidental: “ningún
país es ajeno a esta guerra y la seguridad de todos también pasa por Ucrania, por lo que
aquellos que creemos en la democracia, los derechos humanos y un orden internacional
abierto y basado en reglas debemos unirnos”.
Y, en efecto, los aliados occidentales reforzaron su unidad, lo que se reflejó en el diseño de un
nuevo concepto estratégico, declarando a Rusia la amenaza mayor para la paz, en reemplazo
del concepto que emanó de la reunión de Lisboa en 2010, en el que Rusia era vista como un
socio potencial.
China, a su vez, fue descrita como “rival y desafío” —pero no como “amenaza”—, aunque
también decidieron reforzar sus nexos con Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelandia,
sus cuatro socios en la región Asia-Pacífico, una medida cuyo propósito implícito es neutralizar
la expansión china.
En definitiva, la alianza occidental decidió tomar el toro por los cuernos, dejando atrás la
comodidad de creer que en 1989, con el final de la Guerra Fría y el fracaso del socialismo, la
democracia liberal había conseguido una victoria sólida y sin fisuras, que le daría al mundo al
menos un siglo de paz global, como ocurrió entre 1815 y 1914 tras la terminación de las
Guerras Napoleónicas y el diseño —en el Congreso de Viena— de un equilibrio estratégico que
respondía a la realidad geopolítica de esos años.
Y todo eso lo logró el presidente Vladímir Putin, cuando el 24 de febrero se lanzó a una guerra
que sólo está dándole fracasos, desprestigio y adversarios más unidos resueltos y poderosos.
Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”
NOMBRE: Viviana Bahamonde
Materia: Realidad Nacional
Control de lectura 1P
1.- Escriba un resumen general del articulo 3 mínimo de 10 líneas.
Si, un hombre puede cambiar el mundo de Jorge Ortiz
Este articulo nos habla acerca de la muerte de Mikail Gorbachov el 30 de agosto y este fue el
presidente de la unión soviética, después de unos días el3 de septiembre fue sepultado en un
cementerio de la periferia de Moscú al lado de su mujer Raisa Gorbachov, a esta sepelio
fueron los amigos y admiradores más cercanos.
Luego de este suceso Putin aseguraba que la desaparición de la unión soviética fue una
catástrofe geopolítica del siglo XX. Intento revertir esta situación convirtiendo a rusia en
Eurasia con el fin de hacer una nueva historia la cual llevara a Rusia a tener poder. La unión
soviética colapso debido a varios factores entre ellos estaba el fracaso habitual de las
economías socialistas y el agotamiento de un modelo político basado en el control estatal de
todo que este se basaba en la información, diseño de leyes, la administración de justicia entre
otros aspectos muy importantes.
2.- Escriba una critica suya sobre este articulo mínimo 5 líneas.
Se puede decir que Gorbachov fue un líder que aporto mucho para un bien en común puesto
que este realizo aportes importantes en la finalización de la guerra fría, esto hizo una
transformación histórica en beneficio de la humanidad, ya que se liberalizo la economía y
concedió mayores libertades políticas poniendo en marcha una serie de cambios
revolucionarios.
También podría gustarte
- Articulos 3Documento10 páginasArticulos 3JESSICA VIVIANA BAHAMONDE AÑARUMBAAún no hay calificaciones
- ENSAYODocumento5 páginasENSAYODanny AnContrerasAún no hay calificaciones
- Rusia y China: De la disimilitud comunista a la divergencia postcomunista: contraste de experienciasDe EverandRusia y China: De la disimilitud comunista a la divergencia postcomunista: contraste de experienciasAún no hay calificaciones
- Génesis, vida y destrucción de la Unión SoviéticaDe EverandGénesis, vida y destrucción de la Unión SoviéticaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (5)
- El conflicto de los misiles: Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética (1962)De EverandEl conflicto de los misiles: Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética (1962)Aún no hay calificaciones
- Entender la Rusia de Putin: De la humillación al restablecimientoDe EverandEntender la Rusia de Putin: De la humillación al restablecimientoCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (10)
- Desintegración de La URSSDocumento6 páginasDesintegración de La URSSNathaly CarchipullaAún no hay calificaciones
- Cesar Vidal-Un Mundo Que CambiaDocumento338 páginasCesar Vidal-Un Mundo Que CambiaRodrygo100% (3)
- Página 12 Dialogos "La Disolución de La URSS No Era Necesaria Ni Inevitable" Sobre La Rusia Vieja y La NuevaDocumento5 páginasPágina 12 Dialogos "La Disolución de La URSS No Era Necesaria Ni Inevitable" Sobre La Rusia Vieja y La NuevaRodolfo PepaAún no hay calificaciones
- Tema III TeoriaDocumento6 páginasTema III TeoriaEmilio Rey TorrijosAún no hay calificaciones
- La Caída de La Unión Soviética - Domínguez MarianDocumento6 páginasLa Caída de La Unión Soviética - Domínguez MarianMarian DominguezAún no hay calificaciones
- 6 Factores Que Explican La Sorpresiva y Espectacular La Caída de La Unión SoviéticaDocumento6 páginas6 Factores Que Explican La Sorpresiva y Espectacular La Caída de La Unión SoviéticaCalmett velasquez Emma gracielaAún no hay calificaciones
- Jruschov y La Disgregacion de La URSS Mijail KilevDocumento158 páginasJruschov y La Disgregacion de La URSS Mijail KilevcolorintensoAún no hay calificaciones
- Grant Ted Rusia de La Revolucion A La Contrarrevolucion 1995Documento100 páginasGrant Ted Rusia de La Revolucion A La Contrarrevolucion 1995nippur_galash7243Aún no hay calificaciones
- El Día Que Cayó La Unión Soviética - El DiplóDocumento6 páginasEl Día Que Cayó La Unión Soviética - El DiplóMarcela InterlanteAún no hay calificaciones
- Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos: Tercera Edición ampliadaDe EverandPolítica y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos: Tercera Edición ampliadaAún no hay calificaciones
- Un Mundo Que Cambia (Spanish Edition) - César VidalDocumento445 páginasUn Mundo Que Cambia (Spanish Edition) - César Vidalcarlosmoyano201495% (20)
- Rusia: veinte años sin comunismo: De Gorbachov a PutinDe EverandRusia: veinte años sin comunismo: De Gorbachov a PutinAún no hay calificaciones
- Alay Pillasagua Angel JavierDocumento12 páginasAlay Pillasagua Angel JavierJosé ValerianoAún no hay calificaciones
- H.U. 4° Secundaria Tema 29 LA CAÍDA DEL "SOCIALISMO REAL" IDocumento4 páginasH.U. 4° Secundaria Tema 29 LA CAÍDA DEL "SOCIALISMO REAL" IJoaquin AraujoAún no hay calificaciones
- Cesar Vidal - Un Mundo Que Cambia, Patriotismo Frente A La Agenda GlobalistaDocumento277 páginasCesar Vidal - Un Mundo Que Cambia, Patriotismo Frente A La Agenda GlobalistaOrlando Miguel Espinosa Saldaña100% (10)
- FURET, Francois - El Pasado de Una Ilusion, FCE, 1995.Documento682 páginasFURET, Francois - El Pasado de Una Ilusion, FCE, 1995.sanf1990100% (17)
- Desmembramiento de La UrssDocumento3 páginasDesmembramiento de La UrssDnic Morales MogollonAún no hay calificaciones
- La crisis de los misiles. Cuba, EE.UU., la URSS. Trece dramáticos días al borde del holocausto nuclearDe EverandLa crisis de los misiles. Cuba, EE.UU., la URSS. Trece dramáticos días al borde del holocausto nuclearCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- El dominio del amo: El Estado ruso, la guerra con Ucrania y el nuevo orden mundialDe EverandEl dominio del amo: El Estado ruso, la guerra con Ucrania y el nuevo orden mundialAún no hay calificaciones
- Resumen de Revolución Juvenil, Revolución Cultural: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Revolución Juvenil, Revolución Cultural: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- 111el Fin de La Historia y El Ultimo HombreDocumento59 páginas111el Fin de La Historia y El Ultimo HombreLola LolaAún no hay calificaciones
- El último imperio: Los días finales de la Unión SoviéticaDe EverandEl último imperio: Los días finales de la Unión SoviéticaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- Ensayo Guerra FriaDocumento13 páginasEnsayo Guerra FriaFiorella Castillo PintadoAún no hay calificaciones
- Adios A Todo AquelloDocumento13 páginasAdios A Todo AquelloStiven VillaAún no hay calificaciones
- Ensayo Del ComunismoDocumento5 páginasEnsayo Del Comunismomaria magdalena durand chambergo.Aún no hay calificaciones
- Capitulo VIII La Guerra Fria - HobsbawmDocumento8 páginasCapitulo VIII La Guerra Fria - HobsbawmYagoFernandezG100% (3)
- Adios A Todo AquelloDocumento19 páginasAdios A Todo AquellosoylentgreenAún no hay calificaciones
- PerestroikaDocumento3 páginasPerestroikaAndrea NuñoAún no hay calificaciones
- Tarea 6 de Historia de La Civilizacion Moderna y ContemporaneaDocumento17 páginasTarea 6 de Historia de La Civilizacion Moderna y ContemporaneacatherineAún no hay calificaciones
- Ucrania ¿Tercera Guerra Mundial¿Documento3 páginasUcrania ¿Tercera Guerra Mundial¿ALONSO EMILIO CASTILLO FLORESAún no hay calificaciones
- Jruchov y La Disgregacion de La URSSDocumento208 páginasJruchov y La Disgregacion de La URSSPARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA100% (3)
- Los Procesos de MoscúDocumento204 páginasLos Procesos de Moscúyankohaldir100% (1)
- 54489147-Bataille-Georges-La-Parte-Maldita (Dragged)Documento24 páginas54489147-Bataille-Georges-La-Parte-Maldita (Dragged)Pablo Aguayo WestwoodAún no hay calificaciones
- Valentin FalinDocumento28 páginasValentin FalinHildebrandoAún no hay calificaciones
- La Disolución de La URSS: Portada MundoDocumento8 páginasLa Disolución de La URSS: Portada MundojgmailAún no hay calificaciones
- Conferencia de 26 Paises ComunistasDocumento12 páginasConferencia de 26 Paises Comunistasgabriel1015Aún no hay calificaciones
- Pierre Broué - Los Procesos de MoscúDocumento207 páginasPierre Broué - Los Procesos de MoscúWiliam ParedesAún no hay calificaciones
- El Mundo de La Segunda Mitad Del Siglo XXDocumento8 páginasEl Mundo de La Segunda Mitad Del Siglo XXivanAún no hay calificaciones
- Rusia La Potencia IncomodaDocumento102 páginasRusia La Potencia IncomodaJorge Flores Villa100% (2)
- BBC Mundo - Caida URSSDocumento15 páginasBBC Mundo - Caida URSSFacundo SantillanaAún no hay calificaciones
- Historia Del Siglo XX - de La Segunda Guerra Mundial A La Caida Del Muro - BejarDocumento5 páginasHistoria Del Siglo XX - de La Segunda Guerra Mundial A La Caida Del Muro - BejarThaliaCallePolanco0% (1)
- El año que llegó Putin: La Rusia que acogió y catapultó a un desconocidoDe EverandEl año que llegó Putin: La Rusia que acogió y catapultó a un desconocidoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- UntitledDocumento3 páginasUntitledfairy doll.Aún no hay calificaciones
- Jruchov y La Disgregacion de La URSS PDFDocumento208 páginasJruchov y La Disgregacion de La URSS PDFJEAN PIERRE GUTIERREZ ECHEVERRIAAún no hay calificaciones
- Guia de Aprendizaje GUERRA FRIADocumento7 páginasGuia de Aprendizaje GUERRA FRIApedroalejaraAún no hay calificaciones
- 3° Medio - Guía N° 6 Comprensión Histórica Del PresenteDocumento5 páginas3° Medio - Guía N° 6 Comprensión Histórica Del PresenteNASLY DAYANNA MONTOYA CANTEROAún no hay calificaciones
- Historia Grafica Del Siglo XX Volumen 2 1910 1919 Guerra y RevolucionDocumento307 páginasHistoria Grafica Del Siglo XX Volumen 2 1910 1919 Guerra y Revolucionjk1003100% (2)
- Flipped Classroom. El Mundo ActualDocumento18 páginasFlipped Classroom. El Mundo ActualMarian Ochen OchenAún no hay calificaciones
- Otra Mirada Sobre StalinDocumento307 páginasOtra Mirada Sobre StalinDon Venedic DormanAún no hay calificaciones
- Una Economia de Base Biologica (I) POR KURT FREUND RUFDocumento2 páginasUna Economia de Base Biologica (I) POR KURT FREUND RUFJESSICA VIVIANA BAHAMONDE AÑARUMBAAún no hay calificaciones
- Solo Queda Una DenunciaDocumento1 páginaSolo Queda Una DenunciaJESSICA VIVIANA BAHAMONDE AÑARUMBAAún no hay calificaciones
- El Mundo en El 2023Documento1 páginaEl Mundo en El 2023JESSICA VIVIANA BAHAMONDE AÑARUMBAAún no hay calificaciones
- Panóptico Digital-Ruth HidalgoDocumento1 páginaPanóptico Digital-Ruth HidalgoJESSICA VIVIANA BAHAMONDE AÑARUMBAAún no hay calificaciones
- Monopilio MonopsonioDocumento3 páginasMonopilio MonopsonioJESSICA VIVIANA BAHAMONDE AÑARUMBAAún no hay calificaciones
- El Comercio en CrisisDocumento2 páginasEl Comercio en CrisisJESSICA VIVIANA BAHAMONDE AÑARUMBAAún no hay calificaciones
- Amalgama de Tecnologias Por Kurt Freund RufDocumento2 páginasAmalgama de Tecnologias Por Kurt Freund RufJESSICA VIVIANA BAHAMONDE AÑARUMBAAún no hay calificaciones
- Adios - José VelásquezDocumento1 páginaAdios - José VelásquezJESSICA VIVIANA BAHAMONDE AÑARUMBAAún no hay calificaciones
- Herencia MendelianaDocumento16 páginasHerencia MendelianaSaliza de Castro100% (1)
- Ejercicio Contexto y Partes Interesadas BASC 2022Documento27 páginasEjercicio Contexto y Partes Interesadas BASC 2022Angel DiazAún no hay calificaciones
- Formación Del CoqueDocumento17 páginasFormación Del Coqueroxx2909Aún no hay calificaciones
- 1-Taller Higiene y Contaminación CruzadaDocumento3 páginas1-Taller Higiene y Contaminación CruzadaMonserrath BombonAún no hay calificaciones
- Educacion VialDocumento51 páginasEducacion VialOscar OrtizAún no hay calificaciones
- Malla Curricular Comunicación Oral y Escrita 4ºDocumento8 páginasMalla Curricular Comunicación Oral y Escrita 4ºSulmy Vásquez100% (1)
- Delta - Gama Bogotá - V35 PDFDocumento32 páginasDelta - Gama Bogotá - V35 PDFSandra Patricia Misal PadillaAún no hay calificaciones
- Práctica Cálculo IIDocumento5 páginasPráctica Cálculo IIErika GalvezAún no hay calificaciones
- Concepto de Proceso AdministrativoDocumento8 páginasConcepto de Proceso AdministrativoFernando Bautista100% (3)
- Práctica de Campo 4Documento5 páginasPráctica de Campo 4América González SaucedoAún no hay calificaciones
- Foro 2 AnovaDocumento2 páginasForo 2 AnovaFrancisco ZuñigaAún no hay calificaciones
- Planificación A Distancia Música 4ºA-BDocumento3 páginasPlanificación A Distancia Música 4ºA-BRomán FrománAún no hay calificaciones
- Junin-CA-Depuracion de Las Aguas Del RioDocumento16 páginasJunin-CA-Depuracion de Las Aguas Del RioJorge Luis Rojas DiezAún no hay calificaciones
- AlcoholesDocumento4 páginasAlcoholesJhosue MundacaAún no hay calificaciones
- Unidad 2 Interes CompuestoDocumento17 páginasUnidad 2 Interes Compuestoleo carboAún no hay calificaciones
- Las Empresas Deben Tener Un Sistema Multiproposito (Autoguardado)Documento3 páginasLas Empresas Deben Tener Un Sistema Multiproposito (Autoguardado)Herbert CalderonAún no hay calificaciones
- ONEM - Orientaciones para El Desarrollo de La Etapa UGEL CuscoDocumento2 páginasONEM - Orientaciones para El Desarrollo de La Etapa UGEL CuscoROMULO LIGASAún no hay calificaciones
- Cómo Aliñar AceitunasDocumento6 páginasCómo Aliñar AceitunasAlejandropradosAún no hay calificaciones
- Examen MateaticaDocumento2 páginasExamen MateaticaWilberth Rivera HarekAún no hay calificaciones
- Propuesta Formal de Monografía. Karem Viviana Pérez ÁlvarezDocumento12 páginasPropuesta Formal de Monografía. Karem Viviana Pérez ÁlvarezJorge Alejandro CastañoAún no hay calificaciones
- Diseño y Medicion de Caudal Canaleta ParshallDocumento19 páginasDiseño y Medicion de Caudal Canaleta ParshallPaul Arias Ruidíaz88% (17)
- Refrigeración y Congelación de AlimentoDocumento121 páginasRefrigeración y Congelación de AlimentoCarlos RicharAún no hay calificaciones
- 1 M. D. INST. ELECTRICAS - ANCOMARCA - BorrDocumento26 páginas1 M. D. INST. ELECTRICAS - ANCOMARCA - Borrchochin1977Aún no hay calificaciones
- Moralidad en Contextos InternacionalesDocumento2 páginasMoralidad en Contextos InternacionalesDavi Gámez SozaAún no hay calificaciones
- A Qué Temperatura La Lectura E1Documento22 páginasA Qué Temperatura La Lectura E1Alejandro Ledezma67% (3)
- Guia OMS Criptococosis PDFDocumento9 páginasGuia OMS Criptococosis PDFtaniaAún no hay calificaciones
- Tráfico Fluvial en EuropaDocumento24 páginasTráfico Fluvial en Europakiluha89Aún no hay calificaciones
- Metodo KaizenDocumento17 páginasMetodo KaizenSamuel JirónAún no hay calificaciones
- Ropa AjustadaDocumento25 páginasRopa AjustadaMayra AlejandraAún no hay calificaciones
- Fase 2 - Presentar Solución Al Problema Del Amplificador de Baja Señal Con JFETDocumento10 páginasFase 2 - Presentar Solución Al Problema Del Amplificador de Baja Señal Con JFETOsCaRCoNdEe60% (5)