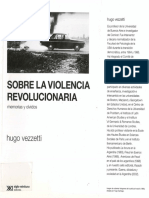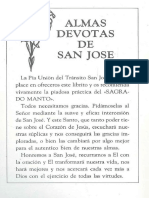Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Viajes Con Un Mapa en Blanco
Viajes Con Un Mapa en Blanco
Cargado por
Anonymous lg8UvHK0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
119 vistas207 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
119 vistas207 páginasViajes Con Un Mapa en Blanco
Viajes Con Un Mapa en Blanco
Cargado por
Anonymous lg8UvHKCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 207
Juan Gabriel
Vasquez
Viajes con un
miapa en blanco
: Y
t
Sie
Juan Gabriel Vasquez
(Bogoté, 1973) es autor de la coleccién de
relacos Los amantes de Tidos los Santos y de las
novelas Los informantes, Historia secrete de
Costaguana, El raid de las cosas al ear,
Las reputacionesy La forma de las ruinas.
Ha publicado tambign dos recopilaciones de
censiyosliterarios, Hlarte dela distorsén y Viajes
con un mapa en blanc, y una breve biografia
de Joseph Conrad, El hombre de ninguona parte.
Sus libros se publican actualmente en veintiocho
lenguas y han merecido, entre otos, el Premio
Alfaguara, el English Pen Award, el Premio
Gregor von Rezzori-Citth di Firenze, el IMPAC
International Dublin Literary Award, l Premio
Real Academia Espafola, el Premio Casa de
‘América Latina de Lisboa y el Premio Roger
Ciillois por el conjunto de su obra, otorgado
anteriormente a escritores como Mario Vargas
Llosa, Carlos Fuentes y Ricardo Piglia.
Ha traducido obras de Joseph Conrad y Victor
Hugo, entre otros, yen 2016 fae nombrado
Caballero de la Orden de las Artes y las Letras
de la Repiblica francesa
Thr de cubis © Minis Ras
Viajes con un
mapa en blanco
Juan Gabriel
Vasquez
Viajes con un
mapa en blanco
Al oo RA
Prarie, 208
92006 Jun Gat Vinge
‘lo Casnoas ach Ageia ea.
(92017, Penguin Rendon Hoa Gro Boia S.A. U,
“raver Gr 749002 Barclons
‘92017, Pala Random Hout rage Bra AS
(Cal sAN 309,500 D.C. Cobabia
PaxGsrp7s8070 |
espe como
‘in: Feng Rando Hoxie Gap ot noc un de orgie Fait
Peng andes Hate Graz Est py protec depp
prim crete, in deal e tod easel xeon,
mire cpriny Eee cals rnc por compe ne ra
eet y or eset bs yes dl cyl no ered, ane Serb ings
it den or pr sign mean permi Ahan ot pean lyse
"permite que PRGE contin pba Bros parses ore.
ImpreienClombi ra Cain
978 988-508 591
Inge tors Gini SAS.
| Baoan |
Grapobaiecal |
Indice
A manera de prblogo 13
Pruntera PaRre, A PARTIR DE CERVANTES
Viajes con un mapa en blanco 21
‘Multiplicar las perspectivas 31
Elespiritu trigico de la novela 45
El ficticio arte de la ficeién 61
SEGUNDA PARTE, EL ESCRITOR LATINOAMERICANO
YLATRADICION
‘Todas las manchas la Mancha:
Espafia y América Latina en sus relatos 79
Camus y el boom 89
Inventario de recuerdos ficticios 7
Laaplanadora de la historia 119
‘Tercera pare, MISTERIOS DE LA NOVELA
Recordar el fucuro 137
‘Memoria perfeccionada 145
Literatura y resistencia, o a resistencia de la literatura:
algunas lecciones de'Tolst6i 153
Los versos perdidos: formas de la poesia
en el Ulises 165
Las ficciones que persigo 179
A manera de epilogo 191
Nota del autor 205
A Camilo Hoyosy Oliver Lubrich, conversadores
Las libros descienden de los libros como las familias
descienden de las familias... Se parecen a sus padres,
tal como los hijos burmanos se parecen a sus padres: y
sin embargo difteren de ells tal coma lo bifesdiflren,
‘ye rebelan tal como los bijos se rebelan.
‘Vizomnta Woon, La torre inclinada
A manera de prélogo
En el mes de marzo de 2016, el profesor Oliver Lu-
brich, experto en la vida de Humboldt, las tragedias de
Shakespeare y el Bayern Munich, me invité a ocupar una
citedra en la Universidad de Berna con uina sola misién es-
tupenda ya la vez temible: hablar, durante catorce semanas,
del arte dela novela. Bema era para mila ciudad de Robert
‘Walser, que no habia nacido en ela ni en ella moriria, pero
que la habia cubierto con sus caminatas y habia escrito en
cella buena parte de su obra. Entre sus piginas més misterio-
‘sas, segiin supe pronto, estaban sus microgramas: aquellas
prosas que escribié en una letra tan pequefia que se necesi-
taron muchos afios, mucha erudicién y muchos lentes de
aumento para descubrir lo que alli se decfa, Cuando Reto
Sorg, que es probablemente el hombre que més sabe de
‘Walser en el mundo, me invité a verlos, me interesé como
se hubiera interesado cualquier lector de Elpavea que cono-
ciera la leyenda de aquellas escrituras, pero nunca imaging
que la experiencia de tener esos papelitos frigiles en la
‘mano me fuera a causar una impresién tan fuerte. Eran tro-
20s recortados de viejas facturas, o de esquinas de periédi-
0s, 0 de cartas de editores. Walser habfa lenado los espa-
cios disponibles con caracteres Kurrent, la antigua grafia
alemana que venia del medioevo; y en esas letras de lineas
rectas de dos milimetros como méximo escribié su obra
bernesa, incluida la de los afios que pas6 en el sanatorio
Waldau, cada ver mas solo lidiando oon un diagnéstico de
esquizoftenia catat6nica, Parte del misterio de los microgra-
‘mas, me explicé Reto Sorg, se debia al hecho de que hubic-
ran tardado tanto en salir a la luz piblica. gLa razén? Carl
3
Seelig, ejecutor testamentario de Walser, crefa que podian
daar la imagen de su autor. No me parecié dificil entender
por qué: un observador cualquiera los hubiera tomado por
los papeles de un loco. Yo supe, en cambio, que dificilmen-
te volverfa aver un rastro més triste y conmovedor y melan-
blico del solitario paso de un eserivor por el mundo.
4
Lacobra de Robert Walser es una puesta en escena de las
preguntas que nos planteamos todos los lectores de novelas,
por no hablar de los que intentamos escribirlas, en algiin
‘momento de nuestras vides: zpara qué hacemos lo que ha-
ccemos? ;De que sive esta oscura compulsién, la de sumer
¢gimos en los destinos intimos de hombres y mujeres hechos
de palabras, lade entregarnos de manera voluncaria, durante
horas y horas, a estos antificios? Los microgramas de Walser
son una respuesta indirecta: escribimos porque no nos que~
da més remedio; lo seguiremos haciendo aunque fracasemos,
aunque nos falten las condiciones econ6micas, el respeto de
los que nos rodean ¢ incluso los materiales minimamente |
adecuados: papeles que no sean facturas viejas y pices que
no estén mal tajados. Pues bien, de eso hablé—directamen-
te.0 no— durante ls catorce semanas de mi curso: de esta
compulsién encarnada en algunos de los grandes especime-
nes que ha producido lo que llamamos el arte de la novela,
Armis alumnos les hablé del Lazarillo de Tormesy de La seio-
mu Dalloway de Don Quijote y de En busca del tiempo perdido,
cde mis maestros latinoamericanos y de los afios de entreguc-
rras,queson como una mina que no hemos agotado. Les pedi
‘que me creyeran cuando les decia que Madame Bantry era en
realidad una tragedia de Shakespeare y Hamlet, una novela de
Dostoicvski. Y en cierto momento de la temporada, uno
de ellos se lament en privado de que ese inventario de opi-
nniones asbtrarias no estuviera recogido en un solo lugar
Este libto es un intento por construir ese espacio. Todos
los ensayos que lo componen han sido escritos durante los
‘kimos ocho afios, y la misma idea los atraviesa:averiguar,
de formas mas 0 menos directas, qué es esto que llamamos
novela, qué nos hace y c6mo lo hace y por qué ha sido im-
portante que lo haga (si es que lo ha sido) y por qué puede
ser lamentable que deje de hacerlo (si es que deja de hacer-
Jo). Con una salvedad, tienen en comin la circunstancia de
hhaber nacido para la Iectura 0 pronunciacién en voz alta.
Son, 0 fueron en el momento de su origen, palabra hablada.
6
Pensar en literatura en voz alta tiene algo de conversacién,
aunque sea a posterior: el ensayista, como el poeta, prueba
sus maceriales frente a un piblico, nota reacciones, hace
cambios mAs 0 menos importantes, y asi va afinando las
ideas y atenuando los énfasis. El ensayo es también una de-
claracién de pasiones o antipatias: busca permitir que emer-
jan en el lenguaje las intuiciones del lector mudable y toma
dizo (peto no sé si haya otro).
Un novelista que escribe ensayos, yen particular si esos,
ensayos hablan del arte de la novela, es como un naufrago
que manda coordenadas: quiere decirles a los demés cémo
pueden encontrarlo. También, por supuesto, quiere encon-
teursea s{ mismo; en otras palabras, saber cémo debe leer las
novelas que scribe. El ensayo es una exploracién, una tenta-
tiva, una averiguacién, y el novelista escribe para descubrir y
trazar los limites de sus conocimientos y a forma de sus cet-
tezas. En ese sentido, podria decir uno, es un género confe-
sional. Estos ensayos son rastras de esa vida anémala que te-
nemos los novelistas, esa vida paralela que escribimos, 0 que
vamos escribiendo, al ler los libros de los otzos. La critica
es una forma de la autobiograffa: el escritor esctibe su vida
‘cuando cree escribir sus lecturas. Esa frase memorable es de
Ricardo Pigla, que llevs el ensayo literario de nuestra lengua
a lugares inéditos y en més de un sentido cambié nuestra
forma de leer, lo cual es sin duda uno de los grandes regalos
{que puede darles un autor asus letores, La conversacién con
Pigla cra unaavencuray, en l sentido més noble de la palabra,
un especticulo. Desde el momento en que lo conoci, en sep-
tiembre de 2000, hasta su muerte premaruca en los primeros
dias de este afio en que escribo, esa conversacién fue uno de
mis privilegios, tanto en privado como en piblico. Durante el
tilkimo de nuestros encuentros, en Colombia y un afio antes
de su muerte, Piglia me dijo que un libro, para dl, era sobre
todo el recuerdo de sulectura, de las ciecunstancias de su vida
en queesa lectura se produjo. Uno puede no recordar el con-
tenido del libro, me dijos pero si ese libro fueo es importante,
16
recordard siempre el lugar donde lo ley6 y las cosas, buenas 0
de las otras, que estaban pasando en su vida en ese momento,
‘Acaso no haya manera mejor de presencas esta compila-
cidn a los lectores (o de invocar su simpatia y agradecer su
escaso tiempo) que esta declaracidn: Viajes con un mapa en
Ulanco se compone sélo de libros cuya lectura estd asociada
en mi recuerdo a un lugar ya unas emociones, Uno de los
libros que no aparecen aqui es el primer tomo de Las diavias
de Emilia Renzi. Lo estaba leyendo yo en mi casa de Bogoté
cuando supe de la muerte de Piglia. Por una especie de ata
vismo posmoderno, de supersticién de la era tecnolégica,
tomé de inmediato la foto que pudiera recordarme esta coin
, y pocemos esperar entonces que haya pe-
cado mis por omisién que por exceso. El escepticismo no
tardard en desaparcoer, y unos capftulos mas tarde Cide Ha-
elllibro en el medio y comienza a rei
36
mete recibe el titulo que lo acompafiard siempre: el sabjo,
Y sin embargo, la vor de Cervantes entrard y saldré de la his-
toria, como editor o descubridor de la crénica, para glosar 0
intervenir en la traduccién que el morisco ha hecho de las
palabras del sabio.
“Antes de que nos percatemos de ello, la ironfa como
forma de ver las situaciones humanas ha contaminado tam-
bign el método narrativo, llendndolo de ambigiiedad, enti-
«queciendo sus posibilidades. Sucede casi de inmediato, en cl
episodio de Marcela y Griséstomo, Antes de que conozca-
mos los amantes, a suicida y a la acusada de su desdicha,
‘un poemna —cl romance de Antonio—fija las coordenadas
morales: las inicas alternativas que tienen hombres y muje-
res para andar por la vida son las lazadas de sirgo o salir para
capuchino, En otras palabras, el matrimonio 0 el claustro.
Tras el romance, llega cl cabrero que da la noticia de la
muerte de Griséstomo por culpa de Marcela y de su entierro
al dia siguiente. Don Quijote se interesa en la historia y
Pedro sc la cuenta. Asi, don Quijote asiste primero como
auditor (digamos: como lector) ala historia narradas al dia
siguiente, asistié como testigo (digamos: protagonista) al
desenlace. La literatura entra en la vida, cobra realidad en la
vida. Lego asistimos a la acusacién de Ambrosio, amigo y
cjecutor testamentario del muerto, que al final habla de los
papeles cuyo destino es el fuego. Vivaldo, que también es
lector, le pide que no queme esos papeles (y evoca a Virgilio
ya Octavio y no sabe que prefiguraa Kafka y a Brod): igual
{que a don Quijore, lo mueve la curiosidad, y le curiosidad
‘mueve la accién novelesca: pues entonces Vivaldo lee en voz
alta el dltimo poema de Griséstomo, siguiente documento
en el proceso contra Marcela. Y Iuego aparece ella misma
para defenderse.
Marcela se declara en rebeldfa contra todo lo que se ¢s-
pera de ella: «Yo, como sabéis, tengo riquezas propias, y no
codicio las ajenas; tengo libre condicién, y no gusto de suj
tarmes, Entonces se va, se esconde en su bosque (en la
37
que se ha construido), desaparece. Es un alegato de libertad,
de sobcrania; ¢s un alegato que no hubiera sido posible en.
otros tiempos, o mis bien, sélo es posible por cierta idea
del individuo que es hija del humanismo. Las reglas estin
cambiando, las jerarquias se debilitan, la libertad provoca
incertidumbre. Y uno puede pensar que la novela nace
para responder a las preguntas que nos hacemos en ese
mundo nuevo (incierto, impredecible) donde el hombre
esta ala intemperie,
No hay nada que en cl Quijote no tenga més de una
carat no hay un personaje sin mascara ni una situaci6n sin
ambigiiedad. Cervantes ha descubierto una manera de ex-
plorar la indole de los seres humanos que no s6lo respeta sus
contradicciones, sino que las convoca y las ensalzas es un
lugar hecho de lenguaje, construido en el lenguaje (el ro-
‘mance, la cancién desesperada, el alegato sabio de Marcela),
donde se pueden poner en escena verdades humanas opues-
tase incompatibles sin declarar una superior ala otra o mds,
viilida o més legitima. Nosotros, lectores de Cervantes, so-
‘mos entonces pares de don Quijote: testigos de la situa-
in, oidores de la discusin de muchas lados. No me sor-
prende que don Quijote, al ver que ls cabreros estin a punto
de perseguir a Marcela hasta su escondite, se ponga de su
lado, pues a Marcela la mueve un desco similar o andlogo al
del caballero: el deseo de ser otro, alguien distinto del ser
que ka vida nos ha reservados cl deseo de romper con las li-
mitaciones que traemos desde la cuna y que no hemos
escogido. Si, es eso: el deseo de vivir una vida escogida y no
impuesta. Cervantes apunta constantemente al mundo in-
terior de los otros: a su mundo emocional, su vida invisibles
la imaginacién que nos pide poner en juego es subjetiva,
especulativa: una imaginacién capaz de medir la distancia
(que se abre entre el personaje tal como se muestra y el perso-
nae tal como es.
Don Quijote, juez de la situacién, fallaa favor de Mar-
cela. Se le puede haber secado cl cerebro, pero su sentido
38
‘moral esté intacto y es aiin mds preciso que el de quienes
pasan por sensatos. ;Por qué? Don Quijote, podemos pen-
sar, entiende bien a la joven porque ha ofdo mejor que los
otros, Harold Bloom dice que Shakespeare nos ensefia a oft-
nos a nosotros mismos y Cervantes nos ensefia a ofr a los
demis, a ofmos entre nosotros. Don Quijote, viendo y escu-
chando el mundo desde laficcidn que se ha construido para
s{ mismo (es decis leyendo el mundo), lo juzga con més em-
patia y magnanimidad que los otros, y en particular los que
no son lectores, Pero justo cuando estamos a punto de con-
fundir el juicio de don Quijote con el de Cervantes, la nove-
lalo desmiente: el epitafio de Grisistomo vuelve a poner la
culpa sobre los hombros de Marcela
Murié a manos del rigor
de una esquiva hermosa ingrata.
ur
El episodio de Marcela es la primera instancia de un
procedimienco que se repetird de manera constante en el
Quijote. Pero lo que me interesa es ver que esa semilla,
como tantas otras que siembra Cervantes, se convertira
con los afios en una técnica novelistica. Llamémosla —no
sin conciencia del brutal anacronismo— impresionista
Ford Madox Ford, salvo mejor opinién, fue el prime-
0 que aplicé ese término ala narrativa de ficcin (es de-
cir, quien rescaté un mote despectivo de las garras de la
critica de arte y lo usé para explicar novelas), Es, también,
quien mejor lo hace; y me parece doblemente apropiado
que lo haga —que lo explique, y lo explique tan bien—
cen ese libro insolito que es Joseph Conrad, Un recuerdo per-
sonal, Se trata de una criatura impredecible cuyo género
es la primera de sus complicaciones. En el prefacio, Ford
hace constar la aversién que siempre sintié hacia la bio-
39
grafia al uso, y enseguida deja caer esta declaracién de
intenciones:
‘De mancra que aqui, en la medida de la habilidad
que me ha sido concedida, tienen ustedes una proyec-
cién de Joseph Conrad tal como se le revels, poco a
poco, a otro ser humano alo largo de muchos afios de
estrecha intimidad. Es asi como, geadualmente, Lord
Jim se le aparecié a Marlow, 0 cualquier alma humana
sc le aparece gradualmente a otra cualquiera. Pues, se-
grin nuestra visién de las cosas, una novela deberia ser
abiografia de un hombre o de un caso, y toda biogra-
fia de un hombre o de un caso deberfa ser una novela.
Cuando Marlow, en Elconazén de las tnieblas, empren-
de un viaje a un territorio desconocido para rescatar a un
hombre, los lectores asistimos a su gradual descubrimiento de
ese hombre. En Lord Jim, Conrad lleva la intuicién un paso
ais alli: ratara un set humano como mister, y la novela,
como el medio ideal para desentrafiarlo. La novela deberia
reflejar o imitar ese proceso: no conocemos al otro comple-
tamente desde un principio, sino que lo vamos descubriendo
poco’ poco, «el otro se nos va evelando gradualmente, {No
sucede asf para don Quijote (y para nosotros, por extensién)
on Maroela? ;No la va conocicndo gradoa grado, no se leva
apareciendo poco a poco? No cs un misterio cn cl que la
imagen de Marcela avanza por impresiones, aunque esis im-
presiones en su caso sean verbales? (Un relato, un poema,
tunaacusacién, Luego, finalmente, una mujer que se presenta
de cuerpo entero para defenderse.) En ese método, que el
Quijote apenas esboza, veo la semilla de novelas tan dispares
como El buen soldado, Historia de Mayta y Auserlitz.
En El gran Gatsby hay una pagina maravillosa, una de
esas oportunidades en que las novelas llevan en si mismas su
propia metifora. Nick Carraway se soma ala ventana de un
apartamento de Nueva York donde la vida, llevada del im-
0
pulso caético de Tom Buchanan, se ha desordenado, Pien-
sa Nick:
‘Nuestra linea de ventanas amarillas debié aportar
su porcién de secretos humanos al distraido observa~
dor de la calles oscurecidas, y lo vi también, lo vi
rar hacia arriba y preguntarse por nosotros. Estaba yo
adentro y afuera, simultaneamente encantado y repe-
lido por la inagotable variedad de la vida.
Estaba adentro y afuera. Asi nosotros, lectores de nove-
las, Asi Las meninas, donde, igual que ocurre en el Quijote,
se convierte al autor en personaje, a los personajes en autores
yaa los lectores en habitantes del mundo ficticio. También
Velézquez sacude la comodidad de nuestro lugar como ob-
servadores; también Veldzquex nos pide que estemos aden-
‘x0 y afuera al mismo tiempo.
En Terra Nostra hay una conversacién en la cual el Se-
fior le dice a su escriba: «Mulciplica las dudas, Guzman,
relata todas as posibles historias y pregsintate otra vez por
{qué escogimos una sola versidn entre esa baraja de posibi-
lidades». Se refiere a la fundacién de la Iglesia catélica sobre
el relato biblico de la muerte de Jess, pero podria referirse
atodala historia, a todo eso que llamamos pasado. Relatar
todas las posibles historias en ves de la tinica bistoria que nos
+a sido legada: en Guerra y paz, Tolst6i relata las historias
posibles de las guerras napolednicas y nos regala una ver~
ssién que no existe en la historiograffa, pero que hoy nos
resulta imprescindible para entender tanto la historiografia
‘como la verdad. En ciertas paginas de Cien aris de soledad,
Gareia Marquez multiplica las dudas sobre un episodio
convulso de la historia colombiana: la masacre, en 1928, de
«un mimero indeterminado de trabajadores de las plantacio-
nes bananeras. La historia oficial soscuvo en algiin momen-
10 que las victimas habjan sido nueve; luego se acept6, con
cierta reticencia, que podian ser més de cien; en la novela,
a
José Arcadio Segundo es testigo de que los muertos fueron
tres mil, Se trata de una distorsién deliberada de la histo-
ria, de una intromisién de narradores miltiples en los ar-
chivos cerrados de las versiones sancionadas, y su objetivo
es abrir una tronera en la tapia por donde la novela pueda
mirar hacia otras verdades, huir hacia otros lugares que no
estn en ninguna parte, decirnos algo que sélo la novela
puede decit.
La historiografia y el periodismo nos informan sobre
Jo que ocurti6; sélo la novela puede contarnos lo que exis-
te detris de lo ocurrido, lo que escé oculto o es invisible, ¢
incluso lo que no ocutrié pero hubiera podido ocurrit.
Hacia el final de Terra Nostra, fray Julién se dirige, en un,
largo mondlogo, al Cronista encargado de contar la histo-
tia (en realidad, de completar y dar forma al extenso relato
‘que fray Jultén le ha referido). Fray Julién es un confesor que
ha recibido las confesiones de miles, y ahora decide encre-
‘girselas al Cronista para que éste pueda convertirlas en un
relato especial: un relato capaz de ir més alld de la historia:
capaz de aftadir algo a ella. Fray Julidn le hace al Cronisca
ciertas recomendaciones; en ellas, me parece, hay una lici-
da reflexién sobre el arte de la novela:
Deberian aliarse, en tu libro, lo seal y lo virtual, lo
que fue con lo que pudo ser, yo que es con lo que pue-
de ser. Por qué habias de contarnos sélo lo que ya si-
bemos, sino revelarnos lo que ain ignoramos?, zpor
qué habias de describirnos silo este tiempo y este espa-
io, sino todos los tiempos y espacios invisibles que los
nuestros contienen?, spor qué, cn suma, habias de con-
tentarte con el penoso gotco de lo sucesivo, cuando tu
pluma te ofiece la plenitud de lo simultinco?
El Cronista,destinatario de estos consejos, es un espafiol
catélico que perdié una mano en la guerra contra los eur-
0s, que fue hecho preso en Argel y abandonado por los
2
suyos, y euyo herofsmo nunea le fue reconocido como lo
pedian la graticud y la devencia. Escribe (escribira) a partir
del deseneanco, de la insatisfacci6n, de la incertidumbre.
En medio del dogma y los absolutismos reinantes, logrard
construir un sistema de pensamiento que es un rechazo de
toda visién monolitica: que nos permitird, ya para siempre,
la tareadificiisima, contrasia alas leyes dela fisica pero no a
las magias de la novela, de mirar el mundo desde varios lu-
garesala ve
B
El espiritu trégico de la novela
Seha dicho demasiado que Cervantes, como Colén, ig-
rnor6 su propio descubrimiento. La idea (recbida) me parece
cuestionable, por no decir francamente ingenua; ademds, esa
circunstancia no pondria en entredicho la dramatica revolu-
cién que encabezaron la vida y aventuras de Alonso Quijano.
Kundera nombra a Cervantes fundador de la Modernidad.
«Si es cierto que la cienciay la filosofia se han olvidado del
ser dice, «resulta aiin mis evidente que con Cervantes se
formé un gran arte europeo que no es otra cosa que la inves-
‘igaciin de est ser olvidados. La novela, en cl emotivo alega-
to de Kundera, se convierte entonces en el terreno donde
hombre moderno ha explorado todos los incones desu con-
ciencia, donde verdaderamente se ha lanzado en pos de la
comprensin de su lugar en el mundo, «El conacimiento es
la tinica moral de la novela», escribe Kundera. Y luego: «La
novela es la creacién de Europa; sus descubrimientos, aun-
{que se hagan en varios lenguajes, pertenecen a Europa. La
secuencia de descubrimientos (no la suma de lo que se ha
‘sctito)¢slo que consticuye la historia de la novela europea»
Elarte de la novela es wn libro melancélico. La ambi-
gua ética que propone (pero ya sabemos que en la novela
toda ética es una poética) mareé mis propias ideas sobre el
género durante largo tiempo, y en muchos aspectos lo sigue
haciendo, Pero siempre sent{ una ausencia en su discurso,
como un verso faltante en una cancién conocida: un esla-
bbén perdido. Kundera tiene razén cuando identifica lo que
A llama la sabiduria de a incertidumbre como cl gran des-
cubrimiento cervantino: la novela es, desde entonces, un
uuniverso donde la ambigtiedad esencial de la existencia no
45
sélo es tolerads, sino reconocida y aceptada e incluso perse-
guida. El del Quijote es un valiente mundo nuevo en el cual
son igualmente vilidas dos verdades contradictorias; la mo-
ral de la novela es, a partir de Cervantes, una moral de la
neutralidad, El novelista se convierteen ese dios que, segiin
Flaubere, estden todas partes pero no se le ve en ninguna; 0
cen ese otro dios, el de Joyce, que se mantiene ausente de su
cxeaci6n, invisible, indiferente, haciéndose las uiias. Na-
bokov (lo he recordado ya) conté las batallas que libra don
‘Quijote alo largo de los dos tomos de la novela, y descu-
brié que el Caballero de la Triste Figura ganaba veinte y
perdfa veinte. Se asombré —como deberfamos asombrar~
nos todos— de que una novela tan cadtica y desordenada y
libre como el Quite, ese prototipo de los «sueltos ¢ hin-
chados monstruos» de James, elas aureglara para mantener
este asombroso rigor subterraneo, La simetria no es castial ni
sélo instintiva; muy al contratio, es parte esencial de la ética
o la poética cervantinas, Pues bien, esta terca neutralidad
de Cervantes, que podemos leer como una de las grandes
invenciones del género, también puede ser lefda de otro
modo, pues en ella se abre un vacio: a la luz de lo que vino
después en el arte de la novela, es tan importante lo que
contiene como lo que en ella esté ausente: el espiritu de la
tragedia,
En el capitulo que su Mimesisle dedica al Quijote, Erich
‘Auerbach hace una declaracién de intenciones en la que
-me gustaria detenerme: «En este libro andamos tras las des-
cripciones literarias de la vida cotidiana en las que ésta apa-
rece expuesta de un modo serio con sus problemas huma-
znos y sociales, y hasta con sus complicaciones trégicas».
En la novela de Cervantes, dice Auerbach, «se advierte la
ausencia total de una cosa: complicaciones erigicas ycon-
secuencias graves». Qué significa esto? En pocas palabras,
que la locura de Alonso Quijano es mera locura y no lo
lleva a cuestionar nada; sobre todo, no lo hace sentirse res-
ponsable de nada. La muerte de don Quijote no es trégica;
6
es simplemente triste, Nadie es condenado en el Quijote:
Cervantes y Alonso Quijano son meticulosamente ecud-
rimes. Y todo esto por una buena raz6n: el Quijote, dice
Auerbach, es una obra humoristica, no tragica. Por su-
pucsto, Cervantes lleva la comediaa lugares de una riqueza
humana —digamos: metafisica— nunca antes vista en
ninggin géneto literatio, «Hay, en la tonica de esta novela,
capas que no estamos acostumbrados a encontrar en lo pu-
ramente comico», dice Auerbach, y lo dice con admiracién
genuina. En otras palabras: no comete la torpeza, cometi-
da tantas veces por tantos grandes lectores, de exigirle al
Quijote lo que no es ni quiere nunca ser. Pero eso no impi-
de que sc sorprenda al encontrar en el Quijote «muy poca
problemdtica y muy poca tragedia, a pesar de tratarse de
tuna de las obras maestras de una época en la que va adqui-
riendo forma en Europa lo problemtico y lo tragico».
. La tragedia absoluta del Holocausto
Ilegé incluso a cuestionar la capacidad misma del lenguaje
para dar cuenta del suftimiento humano: el lenguajees una
estructura légica, que opera dentro de la Iégica, y el Mal
absoluto rompe esas categorias. Y ya lo sabemos: de lo que
zno se puede hablar, es mejor calla.
La tragedia absoluta s6lo existe para Steiner en un pu-
fiado de obras, Esti en Antigona: en toda la obra de Shakes-
ppeare, sélo esté en Timén de Atenas; esta en Fedra y Berenice,
de Racine. Otros ejemplos, poquisimos, rae Steiner, pero
los que he citado me interesan porque los destinos de sus
protagonistas representan bien la caracteristica principal
de la tragedia absoluta: en ellos, la opcién moral es, como
50
diria un matemitico, cero o casi igual a cero, El desastte
que embarga estas vidas viene de arriba (de un mandato di-
vino) o de adentro (del caricter invencible e inevitable de
tuna pasinilicita). En los dos casos, los cioses les han juga-
do alos hombres una mala pasada, y no hay nada qui los
hombres —o sus frigiles voluntades,o la siempre cruel i-
sin del libre albedrio— puedan hacer para evitar el desen-
lace fatal.
Pero hay otra tragedia en cuyo desenlace interviene un
ingrediente humano, demasiado humano: estos sofisticados
edificios narrativos no cuentan, como lo hace la tragedia
absolut, la caida de un hombre destinado a ella; mas bien
ponen al hombre frente a sus fillas, pero dndole siempre la
‘opcién de dominarlas; lo lanzan a encrucijadas vitales, pero
siempre poniendo en sus manos la incémoda libertad de
clegi. Hamer elige: lige crer al fancasma, elige no matar al
rey Claudio, lige fingr la locura, elige matar a quien se es-
conde tras las telas, y asi se va enredando en su destino. Lear
clige lesterrar de sus afectos a Cordelia, y lo hace con total
libertad (aunque tal vez no en pleno uso de sus faculeades);
Macbeth elige hacer lo que Lady Macbeth le ordena que
hhaga, y luego clige libremente enfrentar con las hetramien-
tas de la crueldad y la violencia los efectos de su propia vio-
lencia y crueldad,
En estas obras, creo yo, Shakespeare Ilevé al rigido uni-
verso de la tragedia un grado de libertad —de opcién mo-
tal— que transformé aquellas exploraciones del inevitable,
suftimiento humano en exploraciones morales del momen-
to previo al suftimiento: el momento del error. Yasi, como
exploraciones morales del error humano y sus consecuen-
,
anota Steiner. Asi es: la caida de Edipo, de Otelo o del Cid
son estruendosas porque se trata de gente importance cuyo
destino se incula al de todo un pueblo, una ciudad-Estado,
tuna nacién, un imperio, Al caer ellos, en otras palabras, se
llevan consigo a muchos otros. El hombre de a pie lo sabe.
Dor eso ruega que los dioses preserven a su rey; por eso va a
Ja guerra y aztiesga su vida para preservatl.
Las revoluciones sociales, politicas y religiosas que tu-
vieron lugar a partir del Renacimiento y durante ls siglos
siguientes transformaron ineluctablememte este estado de
las cosas. A partit de 1789, resulta claro que la posicién
relativa del gobernante y su gobernado ya no ser nunca la
‘misma, ni siquiera en los casos de monarquias reinciden-
‘ws; tampoco pucde sera misma, como es apenas evidente,
Ja palabra que intente nombrar esa relaci6n. La posicién
del hombre corriente en el mundo es otra: si Cervantes es-
cribe en un mundo donde Dios ya no esté donde estaba
antes —si escribe precisamente porque Dios ya no esta
donde estaba antes—, si aquella novela fundadora se im-
pregna dela incertidumbre profunda y el espirieu de duda
{que invaden nuestra visi de un mundo sin certezas divi-
nas, una convulsién similar ocurre a partir de la Revolu-
cidn francesa. Ha caido la siguiente jerarquia, la siguiente
atalaya del staru quo, Para decislo de otra forma: si Cervan-
tesescribe cn tun mundo cuya centzo lo ocupa el hombre y
no Dios, el siglo xx comienza en un mundo cuyo centro
lo ocupa cl hombre corriente, no el hombre noble. Elhom-
bre corriente: aquella figura sin herofsmo aparente y sin
vvocacién de grandeza, aquellas pequefias vidas cotidianas
con sus pequeias miserias y sus pequefios fracasos. Cuan-
do Fielding habla en el prologo de Tom Jones de su obra
aprosai-comi-épica» se refiere a la narracién de estas vidas
—humanas, demasiado humanas— para las cuales, crefa
34
l,el medio narrativo ideal era un legatario de la soisticada
comedia cervantina. Comedias épicas en prosas tal es la for-
ima que encuentran los herederos de Cervantes, Pero unos
afios después, a partir de Stendhal, la prosa de ficcidn co-
‘mienza a descubrir los instrumentos necesarios para asu-
mit la gravitas dela gran tragedia sin dejar nunca de hablar
de la vida més terrenal, Julien Sorel parece estar consciente de
ello en Roja y negro
Como Hércules, Julien se encontraba no entre el
vicio y la virtud, sino entre la mediocridad seguida de
tun bienestar asegurado y todos los suefios heroicos de st
juventud. Ast que carezco de una verdadera firmeza, se
decias y aquélla era la duda que le hacia més dafio. No
estoy hecho de la madera de los grandes hombres,
‘Con esta conciencia dela propia existencia antiheroica
—y de lo que se hace para remediarla— se abre otto itine-
rario en la historia de la novela, El siglo xix es ef momento
cn que la experiencia de la historia deja definicivamente de
set patrimonio de principes o soldados. El sujeto de la no-
vela seguird siendo ese hombre cortiente; pero la palabra ya
no entra en relacién con él a través dela caricaruta, del sar-
casmo o de la itonfa sofisticada, sino de la mirada dura y
estilizada de la tragedia. Digo bien: estilizada. Porque la
conciencia de la dignidad poécica de la prosa forma parte
desde ahora del mundo del novelista. «La buena prosa debe
ser tan precisa como el verso, ¢ igual de sonora», escribe
Flaubert. No lo evoco sin razén: el proceso abierto por
Stendhal, la lenta dignificacidn de la fiecién en prosa, aca-
bard en la sugerencia insolente de que la prosa puede tener
la exigencia del verso, La primera cumbre de esta nueva
pottica es, por supuesto, aquel fat divers convertido en poe-
sia trdgica: Madame Bovary La telacién de la novela con sus
‘origenes cervantinos se transforma para siempre; el espicitu
dela tragedia, ausente en Don Quijote, entra de lleno en las
35
ficciones del xrx." La novela de Flaubert se enfrenta a su
realidad, a su materia, desde un lugar andlogo al que ocu-
1p6 la tragedia clisica en su momento. Sus aspiraciones son
las mismas: darle forma al caos, imponer un orden a la ex-
petiencia, Y contar la caida, Pues quien la sufre abora es
otro.
Asics. Ya no se trata de principes como Hamlety muje-
res nobles como Fedta, sino de arribistas como Julien, de
pobres mujercllas de provincias como Emma, de esposas
infelizmente casadas como Anna; ya no es Lear quien se en-
frenta a los vientos, sino Ahab quien pone la cara al mar
bravio. Pero todos comparten la misma fallatrigica: todos
tuvieron la opcién de salvarse y tomaron el camino de la
catéstrofes y sus novelas son dedicados estudio de ese argo
error y de sus consecuencias. En sus cuadernos de notas,
:mientras se preparaba —sies que éste es el verbo correcto—
pata la escritura de Crimen y castigo, Dostoievski esctibe
acerca de Raskolnikov: «En el iltimo capitulo, en la cared),
dice que sin el crimen no habria descubierto en s{ mismo
tales preguntas, deseos, sentimientos, necesidades, anhelos,
desarrollo». Mas tarde, debajo del encabezamiento Idea de la
‘novela, anota: «El hombre no nacié para ser feliz. El hombre
se gana la felicidad a través del suftimiento»,
Crimen y castigo ¢s una cifra del espiritu tragico de la
novela, Raskolnikov, como Hamlet, es un hombre dividi-
do: dos moralidades batallan en él. Razumikhin lo dice en
la novela: «Realmente es como si en él hubiera dos mane-
ras de ser opuestas que toman turnos para ocupar el lugar
de la otra». Como Macbeth, es un hombre que mata a pe-
* Flaubert ea an gram lcrr de Cervantes como eae, pero es Shakespeare
quien le proved la erclones mas eens. Hate le patelal pe mas fuerte
Tetotalelivatues modern sl como Ulles lo ers de a antigen «Casco mis
[leno nt one aes ee ben hombre, eseribis en 1833 a peopésto de Shakes
peur conjunta desu brat me cauea on efecto deetupelccbn, de exalt
como ea delssema siete. No re all mds que una inmensidad donde
‘Se pice mianiada+ ¥en cnero de 1954, en pena eseitura de Bovey eEsteben
hombre me volver loco, Ms que nunca los eros parerenniior sudan
56
sar suyo: no por una conviccién profunda, sino por una
idea, con el resultado de que el crimen destruye sus vincu-
los con el mundo de los otros, lo coloca fuera del circulo
de la humanidad y en tiltimas lo destruye. Y su destruc-
cién —su caida—es esencialmente trigica. En el final de
la novela leemos: «Se avergonzaba pues él, Raskolnikoy, se
hrabfa trado la ruina de manera tan ciega, desesperada, one-
rosa y estipida, a través de algin decreto del ciego desti-
no». Detras de estas palabras esta la transformacién del po-
bre estudiante veinteafiero, contaminado por ideas que no
centiende, en inmenso héroe trégico.
Pero no sélo la ética dela tragedia —eierta nocién del
hombre como criatura en conflicto moral— penetra la ex-
ploracién novelistica, sino que la novela misma toma la for-
ima de la ragedia. A Ortega y Gasset, la concentracién de la
‘rama.en el tiempo y en el espacio le sugeria «las vencrables
tunidades de la tragedia clésica»; Konstantin Mochulsky
‘not, acaso por primera vez, que Crimen y castigo era wnia
tragedia en cinco actos con un prologo y un epilogo. Dos-
toicvski era célebre por la manera en que dictaba sus no-
velas: actudndolas, interpretindolas, como un actor que
hiciera todas las voces. Y la construccién misma de sus con-
flictos, si uno se fija bien, es drametica: en Crimen y castigo,
en Los hermanos Karamazov y en Los demonios los vemas de
a novela avanzan por medio de conversaciones, conversi-
ciones largas y complejisimas que se convierten a menudo
en duelos a vida 0 muerte, pues las ideas son cuestiones de
vida 0 muerte en Dostoievski, La construccién de la trage-
dia de Raskolnikov es declaradamente teatral: son teatrales
sus descripciones, que en varios pasajes apenas superan el
agado de detalle de una acotacin dramética; es teatral su
nocién del monélogo, que no sin frecuencia nos recuierda los
‘monélogos shakespearianos. Nadie, ni siquiera Flaubert con
sus scénarios, hizo tanto por llevar a la novela los recursos de
Ja tragedia teatral, 0, mas bien, por permitir que la novela
devorara el teatro como ha devorado todos Ia historia de Ras-
7
kolnikov, mucho més incluso que las de Anna o Emma, es
tuna tragedia en prosa, y la vida del héroe, igual que las de las
hieroinas, est dominada por fuerzas que no aleanzan a nom-
brat «Las fuerzas que moldean o descruyen las vidas», dice
Steiner, estén fuera del gobierno de la razn o dela justicia
Fruera del gobierno de a razin ode la justicia: pienso en ello y
pienso en una nueva y maravillosa conquista dela novela: la
distancia que va de Crimen y castigo a Los demonios es la dis-
tancia que va de Hamlet Ricardo IT: del conflicto privado
al publico, del existencial al politico, del corazén humano
enconflicto consigo mismo (Faulkner dist) al ser humano en.
conflicto con el mundo. Es un gran momento: con Los de-
‘monias, el espiritu de la cragedia se despega de las vidas inti-
‘mas y comienza a impregnar la relacin trégica por excelen-
cia de nuestro tiempo: a del ser humano con la historia.”
Lanovela que he perseguido desde el principio, o desde
Jo que yo llamo el principio, s la que pone a prueba una vi-
sin dela realidad en que el hombre ha caido en desgracia
por culpa de fuerzas que no domina ni entiende, y que le
Ilegan del mundo piblico 6 politico. Lo que eran los doses 0
cl destino para los griegos, para m{ sla historia: la gigantesca
ccinefable maquinaria de hechos, causalidades y casualidades,
conspiraciones y accidentes, volunades y oscuros azares que
ddan forma a nuestras vida, las limitan y las impulsan, y nos
resultan incomprensibles, impredecibles e incontrolables.
Y, puesto que a relacién del hombre con la historia me parece
csencialmente trigica, he encontrado —he creido encon-
‘war —que ninguna de nuestras formas narrativas es tan apta
como esta novela para datle forma verbal a esa relacién, para
explorarla en toda su profundidad y hasta ls tltimas conse
cauencias, Los eo0s del final de Hlamie, con Fortinbras entran-
* Ba Tol o Donte, Stsner compare aquélcon Homo (esun esctor
pce) ya dste con Shakespeare (sun esttor wo). Parece cet, yin embar
fo ano puede norar en Guerny pels intci de la hiseori como
‘te el devin es pars priegr ae acras de a isi oe para
les
58
do en escena listo para tomar las riendas de un reino caido en
dlesgracia, resuenan en Las demonios, con su aire de apocalip-
sis, de destruccién necesaria para el advenimiento de un
nuevo orden, pero también en el largo dia aleohdlico del cbn-
sul en Bajo el voledn, de Lowery, o en el peso del pasado —de
‘un mundo caido que no ha sido reemplazado por nada nuc-
vo—en una de las muchas maravillas que nos dejé Faulkner:
‘.arropado desde que me preguntaba cémo escribir Las in-
Jformantes. La radicién de la novela trigica —de la tragedia
‘en prosa— pervive en obras como La mancha humana, de
Philip Roth (no es gratuio que el epigrafe sea de Séfocles),
© Crbnica de una muerte anunciada, de Garcia Marquez, 0
HLintocable, de John Banville, Se trata de exploraciones mo-
rales del error humano y al mismo tiempo exémenes de la
desigual relacién de poder entre el individuo y la historia, 0
del destino del individuo a merced de las fuerzas de la socie-
dad; se trata, también, de meditaciones sobre nuestra natu-
raleza que invariablemente nos sevelan algo nuevo y, quizés
por su estirpe clisica, no repudian nunca aquello que
Nietzsche llamé «el consuelo metafisico»: en palabras lanas,
Ia idea de que la catéstrofe conduce a algin tipo de lumina-
ciéno epifania. Yeas decia que cuando uno tiene una dispu-
«acon el mundo, produce ret6rica; cuando tiene una dispuca
consigo mismo, produce poesia. 2Y qué sucede, pregunto
yo, cuando nuestra disputa con el mundo y con nosotros
mismos son inseparables, o son dos caras de la misma mo-
neda? Qué sucede cuando nuestra disputa es contra noso-
tos mismos y nuestro higaren el mundo, o contra la manera
en que el mundo ha penectado, amenazante, en el Ambito de
nnuestras vidas intimas? Entonces escribimos tuna novela, En
esta novela que invoco puede haber una respuesta; de hecho,
eneestas novelas de estnpe tigica hemos encontrado respuestas
durante casi dos sigs. Y nada indica que se hayan agotade.
59
Una divinidad da forma a nuestros fine», le dice Ham-
leca Horacio, epor més que intentemos deformarlose. Me
permio ahora la insolencia de darle a esa divinidad el nom-
brede novela. Esla forma de nuestzo caos, cl orden de nues-
tro desorden, y la revelacién, alo largo de los siglos, de que
«sto que llamamos experiencia puede afin de cuentas, ener
un sentido
60
El ficticio arte de la ficcién
1
En clepisodio dela venta, esa comedia de equivocacio-
rs, la vor de Cervantes hace un comentario sobre Cide Ha-
mete Benengeli a quien esta ver llama Mahamate. De l dice
que era shistoriador muy curioso y muy puntual en todas las
cosas, y lo felicita por «no querer pasar en silencio» las cosas
pequeiias que se han referido. ¥ luego: «de donde podrén
tomar ejemplo los historiadores graves, que nos cuentan las
acciones tan corta y sucintamente, que apenas nos legan a
los labios, dejéndose en el tintero, ya por descuido, por mali-
ciao ignorancia, lo mds sustancial dela obra». No es la inica
pagina en que Cervantes hace un elogio de la ficcién que
mira de cerca la vida y la refiere entera, sin cortes ni edicién.
Pero claro: Cervantes clogia a Cide Hamete Benengeli.
Mis tarde, en fa segunda parte del Quijote, ef bachiller
Sansén Carrasco, que ha leido la primera parte incenca refe-
tirles a don Quijote y.a Sancho las reacciones que su historia
ha producido en el mundo de los lectores. El sabio Cide
Hamete Benengeli, dice el bachiller, lo conté todo sobre
ellos. «No se le qued6 nada [..] en eltintero: todo lo dice y
todo lo apunta», dice Carrasco, Ciertos lecores, afade ense-
guida el bachiller, hubieran preferido que la historia omitie-
ra calgunos de los infinicos palos» que sufti6 don Quijote, 2
lo cual Sancho repone: «Ahi entra la verdad de la historia»,
Entonces tiene lugar el siguiente intercambio:
—También pudieran callarlos por equidad —dijo
don Quijote—, pues las acciones que ni mudan ni alte-
61
ran a verdad de la historia no hay para que escrbitlas, i
han de redundar en menosprecio del sesor de la histo-
tia, A fe que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio le
pinta, ni tan prudente Ulises como le describe Homero.
—Asi es —replicé Sansén—, pero uno es escribir
como poeta, y atzo como historiador: el poeta puede
contar 0 cantar las cosas, no como fueron, sino como
debian ser y cl historador las ha de escribir, no como de-
Dian ser, sino come fueron, sin afadir ni quitar a la ver-
dad cosa alguna,
Las grandes novelas reflexionan sobre el are de escribir
novelas. Cervantes, l més borgiano de los novelistas, cons-
ciente de la ya tensa relacién entre ficcién y realidad, fac
quiads el primero en abordar el problema de la ficcién en
prosa en a ficcién misma, Son pasajes como los anteriores
los que busco al hablar de la invencién de la novela moder-
ha: esta maravilla que nacié cuando empe76 a considerar su.
lugar en ef mundo y a preguntarse cual podria ser su justfi-
cacién tiltima. No crco que sea necesario anotar que me re-
fiero no a los autores, sino al momento en que, por ciertos
sortilegios indefinibles, la ficcién en prosa se mira al espejo
por primera vez y comienza a transformar sus problemas en,
narrativa. En una de sus frases més citadas, Conrad escribe:
«Una obra que aspira, aunque humildemente, ala condi-
én del arte debe llevar su justificacién en cada linea». Pues
bien, yo sugiero que estas obras, por razones atin oscuras,
tienen algo més en comiin: llevan incorporada su propia ars
poetica, Nuevamente: no hablo de prélogos o prefacios; ha-
blo de la extrafia manera que tiene la ficcibn de pensar por
sus autores. Las poéticas de una novela pueden ser més 0
menos evidentes, explicitas o implicitas, visibles en la super-
ficie—como en Tristram Shandy, Tom Jonesy la mayoria de
Jos herederos directos de Cervantes— 0 a veces ocultas den-
tro dela red narrativa,transformadas en anéedota de tal for-
ma que tendemos a veces a pasarlas por alto, escondidas
a
a simple vista como la carta de Poe. Es el caso, me parece, de
las ficciones de Joseph Conrad, -Pero cémo aparece en ellas,
‘este fenémeno?
1
En las primeras paginas de Fl conazdn de las tinieblas, el
narrador de la novela —uno de los cuatro hombres que
cestin sentados en la cubierta del Nelli, esperando el reflu-
jo, escuchando un relaro— nos presenta a Marlow con li-
reas tan cargadas de significado que los lectores conradia-
1nos hemos tenido siempre el anhelo de hacerlas pasar por
una especie de manifiesto.
Los cuentos de los marinos tienen una senciller di
recta cuyo significado entero cabe dentro de una cisca-
rade nuer, Pero Marlow no era tipico (excepruando su
propensién a contar historias), y el significado de un
episodio, para él, no estaba adentro, como una nuez,
sino afuera, envolviendo el relato que lo ha hecho visi-
ble igual que un resplandor hace visible una neblina,
semejance a uno de esos halos brumosos que a veces
surgen ala luz espectral de la Tuna
Nunca me ha parecido sorprendente que el manuscrito
de la novela comenzara con estas palabras; s6lo después le
parecié necesario a Conrad incluir una descripcién de la
nave y sus habitantes, asi como, si se me permite el término,
una historia metafsica del io’ Fimesis. Las palabras son una
advertencia y una declaracién de principios; son, también,
una metafora del arve de la novela, al menos tal como la
entiende Conrad en aquellas obras en las que Marlow se
hace cargo del relato, fan Watt tiene razén al calificarlas de
Jmpresionistas —la niebla es una imagen persistente en la
ficcién de Conrad—, y me parece muy apropiado que re-
6B
cuerde las palabras de Claude Monet sobre los criticos que
se buslaban de él: «Pobres ciegos! ;Quieren verlo todo con
clatidad, incluso a través de la nieblal». No, el mundo de
‘Conrad nunca se ve con claridad: ni sus seres humanos, ni
sus emociones, ni sus problemas morales. Y asi el narrador
siente la necesidad de decimnos qué debemos buscar en la
historia de Marlow o, al menos, cémo buscarlo: no dentro
de la historia, sino fuera de ella; no en lo que es explicito,
sino en otra regién de lo narrado, mas ambigua y por lo
tanto més diversa.
Esa ambigiiedad esencial es, por supuesto, uno de los
principios de la iceién de Conrad. Ningiin valor, creo,
‘ocupa un lugar més alto para él que el mistetioso carécter
de la vida humana, y el respeto —no, el culto— debido a
ese miscerio, La misma conviccién recorre apasionada-
‘mente toda su obra, aunque de formas varias. El arti
ta, escribe en el precio de El negro del «Narcisu,confron-
tael especticulo enigmético de la vida humana, y «habla
de nuestra capacidad para deleitarnos y maravillarnos, del
sentido del misterio que rodea nucstras vidas»; en el prefa-
cio de La linea de sombna, una narracién en la que muchos
hhan derectado la presencia de fuerzas sobrenaturales, Con~
rad se apresura a subrayar que vel mundo de los vivos contie~
ne suficientes maravillas y misterios tal como es; maravillas
y misterios que actéan sobre nuestras emociones ¢ inteli-
gencia de manera tan inexplicable que casi justificarian la
concepeién de la vida como un estado de encantamiento».
Veinte afios hay entre los dos prefacios; en ese tiempo en-
contramos muchos otros ejemplos de la misma contem-
placién de la vida humana como un fenémeno finalmente
‘opaco e impenetrable, tanto mas fascinante y digno de la
exploracién de las ficciones cuanto més opaco, impenetra-
ble y misterioso nos aparezca. La tarea del artista es llegar a
esa zona de oscuridad, arrojar un poco de luz sobre lo que
ocurre en esas profundidades y hucgo volver con la noticia
de lo que ha visto. Me refiero también, por supuesto, a ese
64
particular tipo de artista que ¢s Marlow: Marlow el narra-
dor, cuya caracteristica mas destacada no es lo que él sabe,
sino Jo que no sabe; no aquello de lo que est seguro, sino
aquello de lo que duda,
Este tratamiento del otro como misterio, tan evidente
enlos prefacios de Conrad, se explora desde la fecin en la es-
cena mas diseecionada del libro, Maslow, con una vela en la
mano, ha oido a Kurtz anunciar: «Estoy aqui, cumbado en
Ja oscuridad, esperando a la muertes. Y entonces:
No he visto nunca nada parecido al cambio que
sobrevino en sus rasgos, y espero no volver a verlo jax
mis. No es que me conmoviera: es que me fascind,
Fue como si se hubiera rasgado un velo. Percibi en
aquel rostro de marfil una expresién de orgullo som-
brio, de poder implacable, de cobarde terror: de una
desesperacién intensae irremediable, Habré vueleo a
vivir toda su vida, cada detalle de deseo, tentacién y
centrega, durante ese supremo instance de conocimien-
to absoluto? Grieé en un susurro ante alguna imagen,
alguna visibn: grité dos veces, un grivo que no era més
{que un suspiro:
«EL horror £1 horror’.
Lo que ocurre dentro de la mente de Kurtz es, por su~
puesto, imposible de determinar: sigue siendo, y serd para
siempre, un misterio. Marlow como Conrad, es el hombre
fascinado por aquellos aspectos de la naturaleza humana
que estan fuera de nuestra vista, Parece tan molesto como
hrechizado al percatatse de que el conocimiento completo
est fuera de su alcance. Igual que el novelista, sélo cuenta
con la imaginacién moral. Aunque él lo expliea de otra
forma: «Qué cémica es la vida, ese misterioso arseglo de
légica implacable para un propésico fil. Lo maximo que
se puede esperar de lla es cierto conocimiento de uno mis-
mo, que llega demasiado tarde, y una cosecha de remordi-
65
mientos inextinguibles», Siempre he crefdo que Marlow
cuenta su historia para recuperar la impenctrable imagen
de aquella noche remota, y tl vex para perseguir una espe-
cie de epifania acerca de ese instante de supremo conoci-
miento del que Kurtz pudo disfrutar segundos antes de
mori. A falta de ello, Marlow tendra siempre ese consue-
lor al conrar a historia de otro, vanzaré un poco en el cono-
cimiento incompleto y pobre de si mismo. :No es (tam-
bign) eso lo que los novelistastratamos constantemente de
hacer?
Pero hay algo més en ese momento de fascinacién en
que Marlow daria su vida para entender lo que ocurre den-
tro de la cabeza de Kurtz, Para mi, hay alli una cifra de uno
de-os mayores anhelos del novelist: rescatar aquellos movi-
iencos de nuestra sensibilidad, nuestra moralidad, que no
tienen cabida en al trabajo de historiadores o periodistas
porque ocurren en lugares alos que ni los periodistas ni los
historiadores tienen acceso, Vuelvo al prefacio de El negro
del «Narcissus, donde Conrad argumenta que una parte de
Ja tarea del escritores varrebatar, en un momento de cora-
je una Fase pasajera de la vida de la implacable carrera del
tiempor. Esto es lo que Marlow intenta hacer, desesperada-
mente, frente a Jos diltimos segundos de Kurtz, 0, por mejor
decirlo, frente a esa historia de un viaje fluvial que produce
(como el resplandor produce una bruma) los iltimos segun-
dos de Kurtz. La obsesién de Conrad es la misma que la de
Maxlow: construir una casa de palabras en la que esos ins-
tantes puedan existir, aunque sea por un tiempo corto ¢ im-
perfecto, En eso, Conrad no es diferente de Chéjov, cuyas
historias hacen exactamente eso: son el habitat donde un
cierto movimiento de nuestra sensibilidad puede ser capt
rado y mantenido, un movimiento tan pequefio que se per~
dria para nosotros sin cl dispositivo extraordinario que es
tun cuento de Chéjov.
Mm
Unos afios més tarde, Marlow vuelve por sus fueros: de
nuevo se obsesiona con la vida, la experiencia, la memoria y
laverdad de otro hombre; en otras palabras, vuelve a com-
portarse como novelist, En Lord Jn, su esfuerzo por arrojar
luz sobre el mistetio, por sacar el secreto de las sombras llega
a. extremos nunca antes vistos: Marlow se ha vuelto cada vez
_mas impertinente, al parecer, y debemos recordar que fue la
pura curiosidad (aunque tene cuidado de afiadir: «¥ acaso
algén otro sentimiento») lo que lo lev6 avistar ala prometi-
dade Kurtz al final de Elconazin de las tnieblas. Poro esta vex
algo imperceptible ha cambiado: a historia de su relacién con
Jim y el lento descubsimiento de la verdad sobre él ya no se
refier, ni siquiera casualmente, como un yarn, Para el narta-
dor en tercera persona, as{ como pata Marlow, hay una nueva
densidad moral en esta historias la apuesta, podria pensarse,
os atin mis alta que cuando se trataba de Kurtz. «Muchas
vyeces, en partes distantes del mundo», dice el narrador,
«Marlow se mosteé dispuesto a recordar a Jim, a recordarlo
porextenso, en detalle y en voz alta». ¥ siempre que eso suce-
da, wal pronunciar la primera palabra el cuerpo de Marlow,
cexendido en reposo sobre el asiento, se quedaba muy quieto,
como si su espitiru hubicra volado hacia ards en el tiempo y
cestuviera hablando, através desus labios, desde el pasadon
Recordando a Jim para quien quiera escuchatlo, des-
cribiendo su relacién con esos recuerdos pero también su
relacién con el hombre mismo, el Marlow de Lord Jim es
caso ms novelista que cualquier otro personaje de la fic-
‘in de Conrad, Las declaraciones con que se abre el capi-
tulo V me han parecido siempre una confesion ambigua
acerca deo que significa escribir novelas:
Estoy dispuesto a creer que cada uno de nosotros
tiene un dngel dela guarda, si ustedes me conceden que
cada uno tiene su propio diablo también. Quiero quelo
o
acepten ustedes, porque no me gusta sentirme excepcio-
nal de ninguna manera, y sé bien que yo lo tengo... cl
diablo, quiero decir. No lo he visto, por supuesto, pero
‘me basta con pruebas circunstanciales. Alli eté, ya lo
creo que sf, y es tan malicioso que me deja entrar en ese
tipo de cosas. ;Qué tipo de cosas, preguntan ustedes?
Pues bien, rodo lo que hace que por caminos tortuosos,
inesperados, verdaderamente diabélicos, me acabe to-
pando con hombres de puntos débiles, o de puntos du-
10s, 0 de ocultos puntos sarnosos, ;por Dios! Hombres a
Jos cuales, tan pronto me ven, s¢ les afloja la lengua para
sus confidencias infernales; como si, por cierto, no tuvie-
ra yo ninguna confidencia que hacerme, como si
Dios me ayude!— no tuviera yo suficiente informa-
ci6n confidencial sobre mi mismo para artastrar mi pro-
pia alma hasta el final de mis dias sobre la tierra.
‘La escritura de novelas es una actividad irracional, y el
novelist, si tiene la oportunidad de hacerlo, siempre buscar
lado itracional e incontrolable de las cosas para culparlo
por su profunda necesidad de darle forma verbal a la expe-
riencia, dare un sentido a través de las magicas propicdades
dellenguaje y la estructura, Marlow narra su historia de ma-
nera obsesiva —amuchas veces», nos dice el narrador, «en.
muchas partes del mundo»— porque quiere exorcizarla pre-
sencia de Jim, igual que con otro relato quiso exorcivar a
Kurtz, Por supuesto que tiene sus propios demonios: pero,
cuando sugiere que se ve obligado a escoger entre sus propias
confidencias y las del hombre que lo obsesiona, esti desvian-
do nuestra atencién o francamente engafkandonos: es decis,
comportindose como novelista. Creo, por el contrario, que
hha descubierto una verdad esencial al contar la historia de
Jim, ral vex logre liberarse de sus propios demonios, 0 por lo
‘menos llegar a mejores términos con ellos.
Marlow es un estudiante de la naturaleza humana; es un
investigados, y Lord fim podria llevar el mismo subtitulo que
68
En busca del barén Corvo, el libro de A. J. A. Symons: Un
experimento biognéfico. ;Cémo se construye una vida huma-
na con palabras? En cierta ocasi6n, el novelista danés Jens
Christian Grondahl erajo a mi atencin las palabras de Lo-
‘gan Pearsall Smith: «El gran arte de la escrivura es hacer, por
medio de palabras, que la gente cobre realidad para s{ mis-
may. En la novela de Conrad, Jim habla como le hablaria a
un periodista: habla desesperadamente, habla como si su
vida dependiera de ello, Tal vex siente que sélo a través de
‘este Marlow, que recibe sus palabras y las transforma en na-
rracién, tendré su vida un sentido. Entre tanto, la fascina-
‘in que Marlow siente hacia él —y que atraviesa el disgus-
to y aun el asco— es la misma que siente todo novelista
fence a su material. Se trate de Truman Capote frente a
Dick o de Nathan Zuckerman frente al Succo Levoy, csa
sensacién de aguda contradiccién moral, de atraccién y re-
chazo, es el combustible que alimenta la novela, El novelis-
«a se hace esa pregunta: :quién es esta persona? La misma
pregunta se hace Marlow.
Vv
«gHay algo que corregir en la historia?», pregunta don
Quijote a Sansén Carrasco. Cervantes habla de Cide Hame-
te Benengeli, el autor ficticio de El ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha, como historiador. Recupero esa pre-
suncién para ponerla junto a un parrafo de la (breve, casi
diriamos exigua) obra critica de Conrad: esas pocas lineas
sobre Henry James en Notes on Life and Letters. En ella, la
ficcién es ungida con el hermoso ticulo de historia huemana.
«El sefior Henry James sostiene que, para el novelista, el tini-
co rango adecuado es el de historiador, escribe Conrad
«Creo que el reclamo no puede ser impugnado, y que tal
posicidn es inatacable.» Enseguida continia:
69
La ficcibn es historia, historia humana, 0 no ¢s nada.
Pero es también mucho més que eso: se levanta sobre
tierras més blidas, pues se basa en la realidad de ls for-
masy la observacién de los fenémenos sociales, mientras
que la historia se basa en documentos, en la lectura de
textos impresos 0 manuscritos: en impresiones secunda-
rias. Asi la fccién estd més cerca de a verdad. Pero dejé-
moslo pasar. El historiador puede también ser un artista,
yun novelista es un historiador: el curador, el guardign,
elexpositor de la experiencia humana.
Este ensayo, un examen de Henry James, fue escrito
en 1905, meses después de la publicacién de Nostromo en
forma de libro. Para mi, El corazin de ls tinieblasy Lord Jim
son historia humana en el sentido expuesto en estas pala
bras: se basan en los poderes de escrutinio y memoria del
novelista, en su capacidad para poner en la pagina la reali-
dad de las formas y extraersignificados universales de la ob-
servacién de los fendmenos sociales: frases cuyaaridez no mata
su pasién. Durante la escritura de Nostromo, sin embargo, la
relacién de Conrad con la historia debe haberse desplazado
ligeramente. Marlow desaparece (s6lo volver mas de una
década después), mientras que Conrad se enfrenta
rea de crear un edificio ficicio de enorme compl
partir dela escasasemilla de recuerdos muy antiguos. Cono-
ccemos su carta a Robert Cunninghame Graham: «Todos
mis recuerdos de Centroamérica parecen desaparecer. Sélo
eché un vistazo hace veinticinco afios, una ojeada. Eso no es
suficiente pour batir un roman desus». Consciente de sus li-
mitaciones, Conrad regresé alos documentos. La matavilla
de su estrategia es que esos documentos no existen.
En su prefacio de 1917 a Nostromo, escribe esta confe-
sién:
Mi principal fuente para la historia de Costaguana
es, por supuesto, mi venerado amigo el difunto don
7
José Avellanos, minisero ante las Cortes de Inglaterra
¥y Espatia, etc etc., en su imparcial y elocuente Histo-
ria de cincuenta afi de desgobierno, Esa obra nunca se
publicé —el lector descubriré por qué—, y soy de he-
cho la dinica persona en el mundo que esté en posesin
de su contenido.
José Avellanos, personaje de ficcién en la novela, escri-
be un libro ficticio; y en el mundo real, Joseph Conrad ha
basado su novela en «no pocas horas» de trabajar sobre ese
documento, La itonia es maravillosa: en su ensayo sobre
Henry James, Conrad no tiene empacho en aficmar que la
historia, puesto que se basa en documentos, esta més lejos
de la verdad que la ficcién. Fl juego de los espejos no se
perdié para Borges, cuyo cuento «Guayaquil» gira alrede-
dor de la curiasa aventura de ciertas cartas de Simén Boli-
var. Los documentos fueron exhumados, segtin explica el
natrador, de un archivo de Avellanos, «cuya Historia de cin-
cuenta ais de desgobierno, que se creyé perdida en circuns-
tancias que son del dominio piblico, fue descubierta y
publicada en 1939 por su nieto, el doctor Ricardo Avella-
nos», En el cuento, como suele ocurrir en la ficcién de
Borges, la historia es un monstruo temible y los documen-
tos son una manera de aliviar el miedo: los documentos
nos dan la ilusién del conerol, Para Conrad, en cambio, el
libro apécrifo de Avellanos es atin més que eso: es una ma-
nera de rendit homenajes y liquidar deudas. Pues habia un
verdadero ministro ance las Cortes de Inglaterra y Espaia,
tun hombre cuyo conocimiento de Sudamérica en general
yde Colombia en particular le resuleé indispensable al no-
velista: exactamence lo que necesitaba para construir su
cdifcio, pour hdvir wn roman dessus.
‘Su nombre era Santiago Pérez.Triana. Hijo de un presi-
dente liberal exiiado, Pérez Triana fue un diplomético co-
Jombiano, amigo de Unamuno y Rubén Dario, autor de i-
bros infantiles y resefas literarias y euvo el extraiio honor de
n
convertitse en un personaje ficticio no una vea, sino dos, ya
que Graham, amigo de Conrad, le asigné un papel en su
relato A Belly-God: ministro de Costalarga, La imporcancia
de Pérez Triana en la escritura de Nostromo no puede subes-
timarse: sin él, mucho me temo, el principal conflicto polf-
tico dela novela—Ia revolucién que separa a Sulaco de Cos-
taguana— se leeria de forma muy distinta o no hubiera
cxistido en absoluro, Bsa revolucién (sus sutilezas econémi-
«as y geopoliticas) esté intimamente modelada sobre la in-
terpretacién que Pérez Triana dio ala revolucién que, con la
ayuda y la proteccidn de la administracién de Theodore
Roosevelt, erminé con la secesién panamefia de Colombia.
Pérez Triana era, de hecho, un documento vivo para Con-
rad. La angustia de Conrad en una carta a Graham es, porlo
tanto, comprensible: «Siento remordimiento por el uso que
he hecho de la impresion que me produjo la personalidad
del Exc. Sr. don Pérez’ Triana. Crees que haya comerido una
falta imperdonable? Probablemente él nunca vers el libro ni
ind hablar de éb,
Ignoro si Santiago Pérez Triana haya lefdo alguna vez
Nostromo, pero imaginar sus reacciones Fue suficiente para
que me embarcara en la escritura de Historia seoreta de Cos-
taguana, No importa: lo seductor es que Conrad, ef hom-
bre convencido de que la historia esté mas lejos de la ver-
dad porque se basa en documentos, ha creado en Nostromo
un documento para basar en él su fice. Se rata de una
vieja y venerable tradicién: el Quijote es también un docu
mento (encontrado por Cervantes en un mercado de Tole-
do}; Robinson Crusoe es también un documento (una his-
tora verfdica en cuya primera pagina ni siquiera aparece el
nombre de Daniel Defoe). Son los documentos falsos de
Jos que hablaba E. 1. Doctorow en un ensayo. «Podriaafir-
‘mam, dice, «que la historia es una especie de ficcién en la
que vivimos y a la cual esperamos sobrevivir, y la ficcion es
uuna especie de historia especulativa, tal vez una superhisto-
tia, para cuya composicién los datos disponibles son vistos
n
como mayores y mis diversos en sus fuentes de lo que el
historiador supone».
El historiador de la politica latinoamericana no reco-
nocié Historia de cincuenta aios de desgobierno como wna
fuente legitima. Joseph Conrad (o, en palabras de Borges,
«cl historiador més famoso» de Costaguana, «el capicén
José Korzeniovskis) silo hizo. ¥ es0, por supuesto, marcé
la diferencia.
Vv
Hay otro gran documento en las obras de Joseph Con-
rad, aunque funciona de manera muy distinta del libro de
Avellanos. Hay, también, otro personae ficticio que, como
‘Marlow, asume frente a su material la ética, y tal vez la poé-
tica, de un novelista. Bajo la mirada de Occidente, una de las
obras maestras de os afios maduros de Conrad, se construye
alrededor del mismo pre-texto que estructur6 Don Quijote y
Robinson Crusoe: el manuserito encontcado, Conrad dedica
Jas primeras péginas de la novela a la justificacién de esa es-
twategia. El narrador es un profesor de lenguas cuyo conoci-
miento del ruso le permitiré traducir —para nosotros, los
leccores— las paginas que le han sido dadas. Se apresura a
subrayar un hecho importante: no tiene ni la imaginacién
nilos poderes de obscrvacién necesarios para escribir sobre
eLhombre que es su tema, un tal Kirylo Sidorovitch Razu-
mov. En otras palabras: él no es novelista.
‘Tan sélo inventar los simples hechos desnudos de
su vida habria estado mis alli de mis poderes. Pero creo
‘que sin esta declaracién los lectores de estas piginas po-
ddrdn detectar en la historia las marcas de la evidencia
documental. ¥ eso es perfectamente correcto. La histo-
ria se basa en un documento; todo lo que he aportado
yo cs mi conocimiento de la lengua rusa, suficiente para
3
Jo que se intenta aqui, La naturaleza del documento,
por supuesto, es algo asi como una revista, un diario,
pero no ¢s exactamente eso en su forma presente,
Para Conrad, ese diario es un documento filso (en los
términos de Doctorow). Para el profesor, sin embargo, es el
niicleo de su propia historia, y también su razén de se.
Como Marlow, el profesor descontfa de las palabras; como
Marlow, esti a punto de darnos cientos de miles de ells. Si,
el profesor es una especie de Marlow, y el diario de Razumov
es una especie de historia, no de cincuenta afios de desgo-
bierno, sino de varios meses de culpa y aguda ansiedad. Pero
nunca he sido capaz de tomar demasiado en serio las modes-
tias del profesor, su carlo por lo que los ingleses llaman
self- deprecation: pot més que proteste, incluso la lectura mas
casual de su obra nas haré preguntarnos si ha permanecido
lejos de la historia, actuando como un simple notario. :Es el
profesor tan imparcial, tan neutral, como el escribano que
pretende ser? ;No es posible que haya organizado el mate-
rial, dado a sus escenas la estructura del drama, perfecciona-
do didlogos imperfectos, asignado motivaciones psicol6gi-
casa los personajes? :Es un testigo pasivo de los materiales,
‘0 una conciencia que intervienc en ellos, tal vez modifican-
dolos? Al comienzo del capitulo III, este novelista accidental
escribe un purtado de lineas que podrian servir como epigra-
fe para algunas de las mejores ficciones de los dos tltimos
siglos:
La tareano es, en verdad, escribir en forma narrativa
un resumen de un extrafio documento humano, sino la
interpretacién —lo percibo claramente— de las condi-
ciones morales que gobiernan una gran parte de la s
perficie terrestre: condiciones que no se entienden ficil-
mente ni mucho menos quedan al descubierro dentro de
Ios limites de un relao, hasta que se encuentra alguna
palabra clave; una palabra que podria estar a espaldas de
m4
todas las palabras que cubren las pginas; una palabra
{que, sino esa verdad misma, quiz pueda contener ver-
dad suficiente como para ayudar al descubrimicnto mo-
ral que debe ser cl objeto de todo selato.
El descubrimiento moral que debe ser el objeto de todo re-
Ja, No es una mala poética para alguien que se considera un
mero traductor. Queda el lector disculpado si detecta en
«estas lineas los matices del prefacio de El negro del «Narcis-
suse; y espero que me disculpe si pienso que, a pesar de to-
das sus protestas sobre su falta de imaginacién, sobre la dis-
tancia que lo separa de los novelistas, veo en el profesor una
dobsesién con el misterio de la condicién humana que lo
hace erascender la posicién de un mero testigo. Por supues-
to, el profesor no es un actor en el sentido pleno de la pala-
bra: no es un participante como lo fue Marlow cuando tuvo
que tratar con Kurtz. Pero si que es, como ha sefialado Fre-
detick Karl, una especie de coro que observa el drama con
algo més que pasividad, Es un organizador: un organizador
‘moral, constantemente preacupado por cuestiones de verdad
y falsedad, por la imposibilidad de conocer a alguien en dil-
tima instancia, por las limitaciones que nos impone nuestro
entorno social, nacional y politico... y por el deber, el deber
novelistico de contar la historia, de recordar, de luchar con-
tra dl olvido.
Enllaescena que habria debido cerrar la novela, antes de
‘que Conrad enturbiara el final con la mas dolorosa decisi6n
estética de todas sus obras maestras, Natalia Haldin, la her-
mana del hombre que fue tracionado por Razumoy, la rect
piente dela confesién del traidor, se evanta en mitad de una
frase para buscar algo en su escritorio. El narradorlo descti-
be como algo que satin vives:
Bs un libro —dijo bruscamente—. Me fue envia-
do envuelto en mi propio velo. No le dije nada a usted
en ese momento, pero ahora he decidido dejarlo en sus
75
‘manos. Tengo el derecho de hacerlo, Me fue enviado a
‘mi, Es mio. Usted puede conservarlo o destruislo cuan-
do lo haya leido.
El profesor yla mujer ya no se verin més. «No es proba-
ble», dice , «que olvide nada de lo que diga usted en esta,
nuestra iltima despediday. Y luego: «St, Mafiana me iré de
aqui. En cuanto al resto, ;quién de nosotros puede dejar
de ofr el grito ahogado de nuestra angustia? Puede que no
sea nada para el mundo». A.veces se me ocusre que la litera-
cura es el lugar donde el grito ahogado es, en efecto, algo
para el mundo. Sin duda me equivoco, pero como dice un
personaje que me gusta: zno es bonito pensarlo?
76
Segunda parte
Elescritor latinoamericano
y la tradicién
“Todas las manchas la Mancha:
Espafia y América Latina en sus relatos
‘cuando un espafiol intenta ira América y fracasa. Esto ocurre
durante el mes de mayo de 1590; el espaol es un hombre
que'a sus cuarenta y dos aftos ha tenido tiempo de ser perse-
guido por herir a otto en una rifia,luchar en Lepanto y per-
der la mano izquierda de un arcabuzazo, caer prisionero de
los corsarios berberiscos en Argel, escribir varias comedias
para los teatros de Madrid, casarsey perder a su padre, publi-
car un libro llamado La Galatea y ser nombrado comisario
deabastos con el encargo de requisar accite y trigo en codo el
rerritorio de Andalucia. Cervantes esta harto de este empleo
que Ie ha traido més de un problema, desde diversas acusa-
ciones de hurto hasta la excomunién por haber embargado el
trigo a ciertos canénigos de Ecija. Un dia, encontrandose en,
Sevilla, escribe un memorial y un informe en que detalla sus
servicios la corona, su herofsmo y su inforcunio en Argel y
las penurias que ha vivido en los tiltimos afios, todo ello
como argumento para solicitar uno de los puestos vacantes
en las Indias. Dos de ellos, la contadutria del Nuevo Reino de
Granada y la contadurfa de las galeras de Cartagena de In-
dias, estaban en territorio deo que hoy es mi pais. De mane-
ra que Cervantes queria ir a Colombia, No lo logré: en el re-
verso de su propio memorial, el Consejo de Indias escribié
las nueve palabras crucles que constituyeron su tinica res-
puesta: «Busque por aci en que se le haga merced>. Ya veces
seme ocurre esta pesadilla: que Cervantes escribi6 el Quijote
porque no recibié la contadurfa neogranadina ala que aspi-
raba. No sorprenderé a nadie que uno de los pasaticmpos
colombianos, por lo menos enere los escritores, sea especular
°
sobre lo que habria pasado si hubiera ocarrido Jo contratio
ya Cervantes se le hubiera concedido la merced. No solo se-
riamos el pais que, segtin lo han sugerido las investigaciones
del arquedlogo c historiador Hugo Chaver, ha asesinado a
Simé6n Bolfvar, sino que habriamos privado al mundo de una
cde las obras fundadoras de nuestra conciencia.
En.un relato de 1970, «En un lugar de las Indias», Pedro
(Gémez Valderrama imagina que Cervantes, tras ser nombra-
do contador en Cartagena de Indias, atraviesa el Adidntico en
cl galeén Sartiag, seenamora de una mulata llamada Piedad
y escribe en secreto. Llena legajos enteros, montarias y mon-
tafias de papeles, sin jamés darlos a la imprenta. Tras librarse
cde una muerte por tabardillo, el viejo Cervantes regresa a Es-
pafia, «consumido en el alcohol y la sensualidadsiniestra dela
mulatay y Hlevando a cuestas su fracaso de esctitor, y acaba su
vida visitando a un hombre llamado Alonso Quijano, que le
lee un relato extraordinario cuya redaccién acaba de terminar:
laaventura en ultramar de Miguel de Cervantes. Hay en este
relato especulativo —hijolejano de ese otro de Kafla en que
Ia historia de don Quijote es una invencién de Sancho—una
imagen que me gusta especialmente: lade los folios acumu-
léndose aio tras aio en el escritorio del contador Miguel de
Cervantes. Qué hay, qué hubiera podido haber, en ese ma-
nnuscrito? Nadie puede ser insensible a su contenido: pode-
‘mos imaginar que Cervantes no hubiera escrito el Quijoteen
(Cartagena de Indias, pero no podemos imaginar que Cervan-
tes hubiera dejado de escribir. ;Qué hay, entonces, en esos
folios? (Comedia fracasadas como las que escribié en Madrid
antes de viajar, esas veladas aucobiografias para la escena con
ticulos como Las tratos de Argel o La batalla naual? Sonetos y
més sonctos de calidad dudosa, parecidos a aquel que dedicé
ala reina Isabel y donde leemos versos como «Serenisima rei-
na, en quien sc halla / lo que Dios pudo dar a.un ser huma-
2 El lector, imaginaré lo que prefiera, pero pata mi la cosa
estd muy clara: esos papeles manuscritos que hay en el escrito-
rio del contador de galeras son, tienen que ser, una de las mas
80
brillantes erinicas de Indias jams escrtasen ef Nuevo Mun-
do, y es una listima que se haya quedado inédita,
as er6nicas de Indias, como lo sabe todo el que conor-
cad discurso de Garefa Marquez al recibirel Premio Nobel,
pueden muy bien ser el verdadero origen de la literatura la-
tinoamericana. Yo no sé quin hablé por primera vez de un,
Nuevo Mundo, pero sf sé quién fue uno de los primeros en
escribir la expresi6n: fue Pedro Martir de Angleria, que
en 1493 en Barcelona, escribié a Juan de Borromeo una
carta en que deci: «Hla vuelto de las antipodas occidentales
cierto Cristdbal Colén, de la Liguria, que apenas consiguis
de mis reyes tres naves para ese viaje, porque juzgaban fabu-
losas las cosas que decfa». El Nuevo Mundo empezé a ser
contado alli, con las cosas fabulosas que decia Colén, y se-
{guitia contindose y por lo tanto naciendo en las memorias
de Bernal Diaz del Castillo (que escribia desde Guatemala),
cen los versos parcados de Juan de Castellanos (que escribia
desde Tunja, en Colombia), y luego en la primera novela sin
ficcién de la lengua: £l Carnero, de Juan Rodriguez Freyle
(que escribe desde Bogor). En la entrevista que le concedis
2 mediados de los aiios setenta, Carlos Bartal le explica a
Joaquin Soler Serrano su teoria sobre aquel fenémeno, toda-
via reciente y todavia sorprendente, que él mismo ayudé a
forjar y que se conoceria entonees y se conoce todavia como
‘boom latinoamericano, Palabras més, palabras menos, lo que
Barral viene a dar como raz6n justificacién de la prec!
nencia dela novela latinoamericana es el cruce casual y afor-
ttunado de dos elementos: un mundo que narrar y una len-
‘gua con que narrarlo, Los escritores alemanes, pot poner un
cjemplo, tienen la lengua, la lengua de Goethe y de Schiller,
pero no tienen el mundo, o su mundo ya ha si
todo, ya ha sido agotados los escritores en swah
bio, tienen el mundo pero no tienen la lengua, no tienen
una tradicin en que apoyarse. Elespariol, dice Barra, es una
lengua literaria secularmente probada: ahora se ha encontra-
do con el mundo primigenio de Latinoamérica, con ese
aL
mundo mitico y original y salvaje que nunca ha sido conta-
do como lo estin contando ahora, y el resultado es esto que
estamos viendo: a generacién que escribe Cien aos de sole-
dado La casa verde, y antes de cllas Los pasos perdidos o El
reino de este mundo.
Escojo los titulos pensando en los que hubiera preferido
Barral para sostener su argumento: aquellas novelas que de
alguna manera fundaron Latinoamérica para toda una gene
racién y para las que vinieron, aquellas que definieron, 2
veces de manera taxativa y excluyente, lo que es el espafiol
latinoamericano; aquellas que, para meternos de una vez
por todas con una de esas palabras incémodas, establecian
ta identidad de la lengua latinoamericana. Pero era una
identidad limitada: esa imagen monolitica que los lectores,
del mundo entero se hicieron de un continente que es todo
menos monolitico, cuya historia de tensiones y violencias se
debe, precisamente, alo difuso, lo fragmentario, lo diverso y
lo conflictivo de su identidad, esa imagen, digo, fue durante
décadas lo que Latinoamérica era, y por es0 no es de sor-
prenderse que otros novelists de otras tradiciones poscolo-
niales, ala hora de perseguir con sus ficciones el unicornio
(mejor dicho: el baslisco) de la identidad, se apoyaran de
alguna manera en los logros literarios de sus compadres lati-
noamericanos. Pienso en lo que hizo Salman Rushdie con
India, o Peter Carey con Australia, o Patrick Chamoiseau
con Martinica, o Ben Okri con Nigeria. En una novela o en
varias, estos recreadores de sus respectivas identidades han
echado mano, con mayor o menor sutileza, de eso que incé-
modamente hemos acabado llamando realismo mdgico.
La nocién de América Latina como continente de ma-
ravillas yla forma de la épica como la més adecuada para
contar ¢se continente predominaron en ese momento por-
tentoso. Nunca ha dejado de extrafiarme, por eso, que el
vinculo més cercano del boom latinoamericano, dentro de la
tradicién de nuestra lengua, se remonte a esas narracio~
nes que surgieron del Descubrimiento, y en muchos casos
82
—pensemos en la lealtad que Vargas Llosa y Garcia Mar-
‘quez siempre le han jurado a ka novela de caballerfas, uno a
Finan lo Blane y € otto a Amadis de Gaula—a momentos
anteriores. En otras palabras: puestos a examinat el didlogo
centre las lireraturas de Espatia y Latinoamérica desde eso que
llamamos Independencia, y puestos en especial a ver de qué
forma Espafia ha escrito a Latinoamérica, me sorprende en-
contrar un silencio de desierto, una verdadera ruptura de
Ja comunicacién. Entre las crénicas de Indias eseritas por
espafioles y; por decir algo, Tino Banderas, no parece que
nada escrito en Espaiia haya intentado con cietta felicidad
cexplorar cl mundo nuevo que surgia del otro lado del océa-
no. En un extremo estén esas narraciones alucinadas sobre
sitenas que no eran sirenas, sino manaties, y grifos que no
cran grifos, sino cndores: en el otro esté el esperpento va-
llcinclanesco, En un extremo est’ el pariente remoto de las
desmesuras exsticas del realismo magico y del aliento épico
dela «novela cotal, esa osadfa tipicamente latinoamericanay,
en el otro, el antepasado inmediato de aquel fatigado cliché
del dictador, que nuestra realidad politica sigue dando por
vvalido. Y mi pregunta es: zqué hay en el medio? Unos versos
deJuan de Castellanos dicen:
Al occidente van encaminadas
Las naves inventoras de regiones.
Pero no parece que nadie, en la orilla latinoamericana,
haya escuchado con dedicacién y seriedad las remotas lec-
ciones (las invenciones, las raras invenciones) que llegaban
desde el escritorio de Cervantes. Durante dos siglos, por lo,
menos, y en particular durante los afios del primer centena-
rio de las independencias, para todos los efectos priicticos
—y acaso con un par de excepciones que no invalidan mi
insolencia— es como si Cervantes se hubiera idoa América y
lanovela moderna nunca hubiera nacido; 0 come si hubiera
nacido en otra lengua, pues, mientras en el siglo xvii inglés
3
habia un Laurence Sterne escribiendo Trisonam Shandy o un.
Henry Fielding escribiendo Tom Jones, y mientras en su pri-
‘met siglo de independencia Estados Unidos veia a Melville
escribir Moby Dick (que es incomprensible sin el Quijote) y
a Mark Twain eseribir Huckleberry Finn (que no sélo es in-
comprensible sin el Quijote, sino también sin ol Lazarillo de
‘Torme’), ni en Espafia ni en ninguno de sus territorios re-
cientemente perdidos hubo ninguna obra de ficcién que
delatara la presencia tutelar de Cervantes en nuestra lengua.
El espiritu del Quijaze—su profunda originalidad y el argo
alcance de sus descubrimientos— guarda silencio alo lar-
g0 de es0s aos.
Pues bien, esto que puede verse como el simple relato de
unas influencias —como el proceso mas o menos asimilado
dle unas lecturas—, para mes un sintoma de una grave do-
Jencia hist6rica cuya naturaleza no alcanzo a precisar, pero
no por ello debemos dejar de examinarla, Para quienes cree-
‘mos en la novela como exploracién de los terrenos oscu-
ros de nuestra condicién y nuestro lugar en el mundo, para
quienes creemos que los momentos més convulsos de a his-
toria suelen producir, en forma de ficciones en prosa, su
propio antidoro, no puede ser gratuito que el primer siglo
dela independencia latinoamericana, con todo lo que tuvo de
violento y de confuso y de lébrego y de tenso, no haya dado
aluz ni una sola ficciin capaz.de explorarlo y acaso ilumi-
narlo con las herramientas que nos habia legado Cervantes.
sNoesesto digno de nuestra curiosidad?
‘Una sociedad sin novelas de verdad, y en particular si
sa sociedad habla la lengua que inventé la novela, es una
sociedad enferma, Hacia el final de Terma Nostra, probable-
‘mente la més cervantina de las novelas Jatinoamericanas y
con certera el comentario més hicido (y también més cruel)
sobre nuestra relaciéa como pueblos y sus vicios originals,
‘Carlos Fuentes esctibe acerca de «la menos realizada, la mas
abortada, la mis latente y anhelante de todas las historias: a
de Espafta y la América Espafiola». Y yo creo que si, que
84
‘nuestra historia comin esté incompleta; y la verdadera his-
totia sies que eso puede existir, ha sido reemplazada por las
varias formas de la malversacidn y la mentira con que los
poderes han sembrado lo que hoy es nuestro presente. Latino-
américa ha sido experta en intentos violentos de acabar con la
violencia, cn tranos que sélo querian acabar con la tirana, en
recortarla libertad com la libertad como objetivo. Un persona-
jede Zérna Nostra profetiza que «no habri.en la historia, mon-
sefior, naciones mis necesitadas de una segunda oportunidad
paraserlo que no fueron, que estas que hablan y hablarén ta
lengua». ¥ es verdad: el camino se torcié en alsin momento,
© nacié torcido, porque nadie puede olvidar que el afio del
Descubrimiento es ef mismo afio en quese cometié el pecado
original del Territotio de la Mancha, uno del cual no podre-
‘mos nunca librarnos, aunque podamos quizés atenuarl.
Esto es de nuevo Tera Nostra, que lo ha dicho con la preci-
sién que slo estéal alcance dela vor de la novela:
Mirad, Sefior, con qué concierto se manifiestan las
razones de Dios: podéis, de un golpe, someter toda
dlisidencia, la leyes contra moros y judios extiéndense a
iddlaras, y las leyes contra éstos, aplicanse igualmente
2 aquéllos; paguen los hijos los delitos de los padres, gpues
no manché la sangre del Crucificado, para siempre, la
cstitpe de sus verdugos?, permanezca en seereto el acu-
sador, :pues debe dar razén de sus actos quien obra en
nombre de Dios, ni se enfrenten nunca acusador y acu-
sado, zpues enfientariais a vulgar reo con el Suptemo Hla-
cedor’, ni haya publicacién de testigos, pues confundi-
rfase a quienes venden su alma al diablo con quienes se la
venden a Dios?;y asi hégase pesquisa de todos, hasta que
todos tengan miedo hasta de oft y hablar entre ss cautive-
se el entendimiento a las cosas de la Fe; ¢ impéngase, en.
fin, ac y alli, silencio a todes, pues por el menor resqui-
cio pretextado de ciencia o poesia, cuélanse las heterodo-
xia, los errores, la tras judaica, ardbigas eidolétrcas
85
También podría gustarte
- Los Secretos de Los PucherosDocumento294 páginasLos Secretos de Los PucherosAnonymous lg8UvHK67% (3)
- Colombia Crisis Imperial e Independencia Tomo 1Documento351 páginasColombia Crisis Imperial e Independencia Tomo 1Anonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- ENSAYOS DE HISTORIA POLITICA DE COLOMBIA SIGLO XLX Y XXDocumento200 páginasENSAYOS DE HISTORIA POLITICA DE COLOMBIA SIGLO XLX Y XXAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- Emaus 6Documento128 páginasEmaus 6Anonymous lg8UvHK80% (5)
- 20221116120310876Documento29 páginas20221116120310876Anonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- Listo Libro Ahora22Documento24 páginasListo Libro Ahora22Anonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- El Pais Mas Hermoso Del Mundo La Lectura Una TravesiaDocumento16 páginasEl Pais Mas Hermoso Del Mundo La Lectura Una TravesiaAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- Tratamiento de SeñalesDocumento3 páginasTratamiento de SeñalesAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- Informacion Documentada Camilo Cobos Iso 9001Documento5 páginasInformacion Documentada Camilo Cobos Iso 9001Anonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- 20221116133053442Documento25 páginas20221116133053442Anonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- 20221116123203326Documento29 páginas20221116123203326Anonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- Alabados Sean Nuestros SeñoresDocumento477 páginasAlabados Sean Nuestros SeñoresAnonymous lg8UvHK100% (2)
- Lucha Armada El PRT - Erp y Las Condiciones RevolucionariasDocumento314 páginasLucha Armada El PRT - Erp y Las Condiciones RevolucionariasAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- Retratos de La ViolenciaDocumento145 páginasRetratos de La ViolenciaAnonymous lg8UvHK100% (1)
- DietaDocumento2 páginasDietaAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- EfetaDocumento41 páginasEfetaAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- Sobre La Violencia RevolucionariaDocumento283 páginasSobre La Violencia RevolucionariaAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- Las Violencias Inclusión CrecienteDocumento332 páginasLas Violencias Inclusión CrecienteAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- Movimiento PedagogicoDocumento321 páginasMovimiento PedagogicoAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- La Cocina y Sus MisteriosDocumento367 páginasLa Cocina y Sus MisteriosAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- Frente Nacional Politica y CulturaDocumento393 páginasFrente Nacional Politica y CulturaAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- La Tentacion de Lo ImposibleDocumento237 páginasLa Tentacion de Lo ImposibleAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- Las ReputacionesDocumento143 páginasLas ReputacionesAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- El Arte de La DistorsionDocumento233 páginasEl Arte de La DistorsionAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- El Puño InvisibleDocumento495 páginasEl Puño InvisibleAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- Aprender JugandoDocumento135 páginasAprender JugandoAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- Introduccion A Una Poética de Lo InversoDocumento159 páginasIntroduccion A Una Poética de Lo InversoAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- Historia y Narracion - CroppedDocumento163 páginasHistoria y Narracion - CroppedAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- Cultura y Violencia - CroppedDocumento433 páginasCultura y Violencia - CroppedAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- NUESTROS TRIBUTOS A SAN JOSE - CroppedDocumento36 páginasNUESTROS TRIBUTOS A SAN JOSE - CroppedAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones