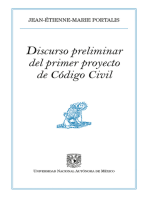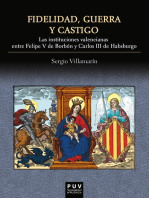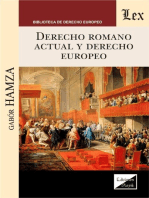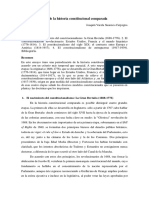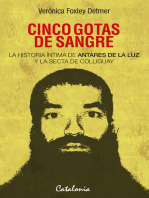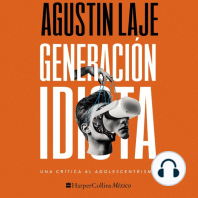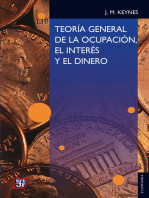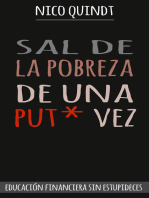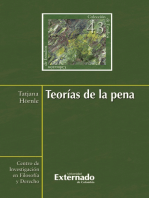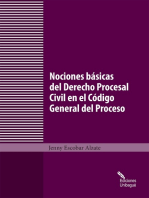Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ud Tema 1
Cargado por
Maria Molera ChacónTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ud Tema 1
Cargado por
Maria Molera ChacónCopyright:
Formatos disponibles
LA FORMACIÓN DEL DERECHO PÚBLICO CONTEMPORÁNEO CON
ESPECIAL INCIDENCIA EN EL CONSTITUCIONALISMO EUROPEO
COMPARADO
Miguel Ángel Chamocho Cantudo
Profesor de Historia del Derecho
Universidad de Jaén
chamocho@ujaen.es
Sumario:
I. LA HERENCIA DEL ANTIGUO RÉGIMEN: LAS LEYES FUNDAMENTALES
DE LA MONARQUÍA.
1. La erradicación del Derecho romano-canónico.
2. Las leyes fundamentales de la Monarquía.
II. LA ILUSTRACIÓN Y LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DERECHO
PÚBLICO CONSTITUCIONAL.
III. LAS BASES COMUNES DEL DERECHO PÚBLICO EUROPEO.
1. El modelo parlamentario como limitación del poder real: una vieja
herencia inglesa.
2. El modelo estadounidense: soberanía, constitución y derechos
fundamentales.
3. Francia: un constitucionalismo común para Europa.
IV. CONSTITUCIONES DE PRIMERA GENERACIÓN: PROCESOS
CONSTITUYENTES LIBERALES Y REVOLUCIONARIOS.
1. El constitucionalismo revolucionario: Francia.
2. El constitucionalismo liberal: España.
3. La influencia del liberalismo español en el constitucionalismo de
Portugal.
4. La cuadratura del círculo: el constitucionalismo de Bélgica.
V. CONSTITUCIONES DE SEGUNDA GENERACIÓN: LA EXPANSIÓN
EUROPEA DE PRINCIPIOS Y MODELOS CONSTITUCIONALES.
VI. EL EDIFICIO DE DERECHO PÚBLICO Y CONSTITUCIONAL:
1. Vertebración territorial del Estado.
2. Parte Dogmática: Derechos fundamentales y Libertades públicas.
3. Parte Programática: los órganos constitucionales del Estado.
4. La reforma constitucional.
************
I. LA HERENCIA DEL ANTIGUO RÉGIMEN: LAS LEYES
FUNDAMENTALES DE LA MONARQUÍA
1. La erradicación del Derecho romano-canónico
Frente al derecho romano-canónico, manantial de inspiración de la
mayor parte de los cuerpos jurídicos europeos medievales, que aún durante la
modernidad y el Antiguo Régimen goza de un cierto esplendor, pronto surgirán
voces intentando acallar definitivamente su prolongada influencia, permitiendo
la efervescencia de los “derechos patrios”.
Sin perjuicio del carácter expreso de algunas normas estableciendo, a
modo de órdenes de prelación de fuentes, el conjunto de leyes “patrias”
aplicables en las distintas monarquías europeas, son varias las razones que
explican el incumplimiento de estas normas. De un lado, la consolidación
inamovible del derecho común en las universidades; de otro, la formación
jurídica universitaria, basamentada en este derecho romano-canónico, de
quienes con posterioridad ostentarán la mayor parte de las magistraturas; en
última instancia, y por qué no, una cierta complicidad tácita por parte de las
monarquías europeas, son razones más que suficientes para comprender el
arraigo de libros y autores extranjeros del derecho común en la jurisprudencia
europea.
El Reino de Francia fue el primero en impulsar una corriente en favor de
la erradicación del derecho romano-canónico en favor de su “derecho patrio”,
su derecho francés procedente de la “coutume générale du royaume”. Al igual
que en el resto de Monarquías europeas, la francesa enseñaba en las
universidades únicamente derecho romano-canónico. Habrá que esperar hasta
abril de 1679 cuando, Luis XIV, a través del edicto promulgado en Saint
Germain in Laye, establece en su artículo 14, la obligatoriedad de la enseñanza
universitaria del derecho francés contenido en las ordenanzas, costumbres y
jurisprudencia francesa, entendida esta última como doctrina jurídica. Surge así
la disciplina del derecho francés como objeto de estudio universitario, de forma
paralela al derecho romano-canónico, surgiendo los primeros maestros del
derecho francés como Pothier, profesor en la universidad de Orléans, cuyos
trabajos fueron la base de trabajo de la mayor parte de los redactores del
código civil francés de 1804. La razón de esta nueva dirección de los estudios
universitarios en favor del derecho propio de Francia, en lugar del derecho
romano-canónico, instalado hasta ese momento, se debe a la gran obra
legislativa realizada por Luis XIV (ordenanzas sobre el enjuiciamiento civil de
1667, de enjuiciamiento criminal de 1670 o del derecho mercantil de 1673). A
partir de esta obra legislativa, el derecho francés se encuentra revestido de una
individualidad sólidamente construida y que le caracteriza como un objeto de
estudio, inicialmente de forma comparativa e histórica respecto del derecho
romano, dotándole progresivamente de absoluta independencia.
La llegada de la casa de Borbón al trono español es un buen ejemplo
para clarificar esta controversia y vislumbrar la crisis del romanismo jurídico en
favor de las leyes fundamentales de la monarquía. Los distintos territorios de la
Monarquía hispánica a lo largo de la modernidad, heredados en su mayor parte
de la Edad Media, habían consolidado un sistema jerárquico de aplicación de
normas internas, con disparidad de resultados en uno u otro territorio Así por
ejemplo, en la Corona de Castilla primaba el derecho emanado de la potestad
legislativa regia frente a la tradición consuetudinaria inmersa en los derechos
locales o tradicionales, y a la inversa en la Corona de Aragón, sobre todo en
Cataluña, prevalecía la tradición jurídica antes que las leyes emanadas del
pacto entre la Monarquía y las Cortes. Y en ambos ejemplos, el derecho
romano-canónico tiene un peso bien diferenciado, siendo prohibida su
aplicación para la Corona de Castilla desde 1505, y permitida en Cataluña
desde 1409 como supletorio de los Usatges y las Constituciones.
Este modelo de Monarquía compuesta que fue España, con diferentes
reinos, diferenciados jurídica e institucionalmente entre ellos, tendieron a una
cierta unificación y consolidación de las leyes patrias, de marchamo castellano,
con ocasión de la llegada de Felipe V al trono de España a comienzos del siglo
XVIII. La guerra de sucesión, el rol jugado por la Corona de Aragón, con
Cataluña como punta de lanza, en favor de la continuidad austríaca y contrario
a la llegada del Borbón, así como la definitiva victoria del Duque de Anjou,
provocaron que el nuevo Rey, Felipe V, derogara a través de una serie de
Decretos, el orden jurídico e institucional de los territorios de Aragón (Aragón,
Cataluña, Valencia y Mallorca) y manifestara su adhesión a las leyes patrias,
entendidas como las castellanas, las cuáles fueron allí impuestas.
Extendido el derecho castellano a toda la geografía de la monarquía
peninsular, excepto provincias vascongadas y Navarra, un Auto Acordado del
Consejo Real de 4 de diciembre de 1713, consolida la jerarquía normativa
establecida en Castilla desde la Edad Media. Ahora, el “derecho patrio”
emanado de la autoridad soberana de la Monarquía, junto con el derecho
recogido en el Código de las Siete Partidas, conforman el conjunto de leyes
fundamentales del Estado español, en franca oposición al viejo derecho
romano-canónico, el cual es, desde esta disposición desterrado de la práctica
jurídica, aunque siga encontrando en los claustros académicos su foro
ancestral.
Las leyes de la Monarquía habían superado el escollo de la diversidad
jurídica territorial. Ahora unas únicas leyes de la Monarquía, de abolengo
castellano, amplían su ámbito de aplicación. Pero sigue un ancestral escollo
aún inaccesible, el cultivo del derecho romano-canónico en las Universidades,
y con ello la indisoluble disociación entre la teoría universitaria y la práctica
jurídica. Erradicar este estudio por el de las leyes fundamentales patrias era
tanto como transformar la Universidad, por cuanto era transformar sus planes
de estudio. Una profunda corriente contraria a los estudios del derecho
romano-canónico en la Universidad comienza una batalla sin cuartel para su
erradicación y la consolidación del “derecho patrio”.
Un Auto Acordado de 29 de mayo de 1741 propone el estudio
comparado del derecho romano-canónico y del derecho patrio en las cátedras
universitarias. Ahora, a partir del análisis de las concordancias y diferencias de
unos derechos y otros, los estudiantes universitarios, futuros operadores
jurídicos de la Monarquía, comenzarán a serles familiares los textos jurídicos
hispánicos, y con ocasión de su estudio, también comenzarán a surgir libros o
manuales de referencia que permita contribuir a una visión panorámica y
sistemática de las leyes patrias. Al respecto, la obra del profesor de la
Universidad de Salamanca, Antonio de Torres y Velasco, Institutiones
Hispanae Practico-Theorico, Madrid, 1735, puede considerarse la primera obra
sencilla en la que el derecho romano, si bien sigue conformando la estructura
de la misma, se da entrada a citas y comparaciones con leyes del derecho
patrio, Partidas y recopilaciones oficiales. No obstante, viene considerándose la
obra del granadino José Pedro Pérez Valiente, titulada Apparatus iuris publici
hispanici, y editada en Madrid en 1751, la primera exposición histórico-
sistemática de las instituciones del Derecho público español, en el que analiza
en un segundo volumen las costumbres de los españoles y las leyes
fundamentales del reino.
Esta corriente contraria a la romanización de los estudios jurídicos, como
elemento de disociación de la práctica jurídica, ahora sí, bajo el soporte del
derecho patrio, encontrará en otros muchos autores una fuerte alianza, pero
también en la disposición de Carlos III a reformar definitivamente el ámbito
universitario introduciendo en los planes de estudios la enseñanza del derecho
patrio, con la consiguiente creación de cátedras propias.
En 1771, efectivamente, Carlos III dio nuevos planes de estudio a las
Universidades de Valladolid, Salamanca o Alcalá de Henares, y años después
a las de Oviedo, Granada, Valencia o Santiago de Compostela. Se crean por
fin las primeras cátedras de derecho real o patrio. Ese mismo año, no por
coincidencia, se publica la primera edición de la obra de Ignacio Jordán de
Asso y Miguel de Manuel Rodríguez, Instituciones de Derecho Civil de Castilla,
precedida de una introducción histórica de las fuentes del derecho desde los
concilios visigodos hasta el derecho contenido en los Autos Acordados del
Consejo Real, convirtiéndose en Facultades como las de Granada o Valencia,
en el libro de texto de referencia.
Y junto a estos autores de cierta tendencia afectiva hacia el derecho
patrio, y en alguna ocasión manifestantes fervientes de la corriente
antiromanista, se unirán otros tanto publicistas universitarios, como José
Febrero y su Librería de Escribanos (1772), Juan Sala y su Ilustración del
Derecho real de España (1803) o Ramón Lázaro de Dou y de Bassols y sus
extensas Instituciones de derecho público general de España (1800-1803),
como ilustrados afectos a la política del momento como Pedro Rodríguez de
Campomanes, Gaspar Melchor de Jovellanos, Francisco Martínez Marina o
Juan Sempere y Guarinós.
Una Real Orden de 5 de octubre de 1802, sancionada por Carlos IV,
apuesta por la enseñanza del Derecho patrio obligando para ello al profesorado
universitario a basarse en el manual de los autores Asso y de Manuel y al
estudio de las Leyes de Toro de 1505 y la Nueva Recopilación, impulsada por
Felipe II y editada en 1567.
2. Las leyes fundamentales del Reino
A fines del siglo XVII, algunos juristas de la Corte de Luis XIV,
coincidente por tanto con la difusión en Europa, y sobre todo en España, de la
Grandeur de France, comenzaron a utilizar el concepto de ley fundamental,
entendida, siguiendo las palabras de Coronas González, “como principio y
norma primaria del orden político (que) representa en la historia del
pensamiento occidental la clave de la concepción francesa moderna del ius
publicum”. Esta terminología entra a formar parte del vocabulario jurídico
español a partir de 1713, con ocasión de la reforma que Felipe V realiza de la
regulación del derecho de sucesión a la Corona de España, cuestión ésta que
conformará una de esas leyes fundamentales, como veremos inmediatamente.
Los juristas franceses del Antiguo régimen distinguían entre las leyes del
rey y las leyes del reino. Las leyes del rey son las leyes ordinarias, aquellas
que se derivan de los distintos procesos de creación normativa regia, o
aquellas que el monarca, en función de estos procesos de creación normativa
al uso, puede modificar. Por el contrario, las leyes de reino, llamadas leyes
fundamentales, son reglas permanentes, ajenas a la facultad normativa del
Monarca, que se imponen de forma sucesiva a los herederos al Trono, que les
son superiores y que, a pesar de su inmenso poder, no pueden transgredir. De
naturaleza consuetudinaria, estas leyes y principios que tienen su origen en la
dinastía de los Capetos (siglo X), se irán progresivamente consolidando a lo
largo del Antiguo Régimen, cada una con su particular proceso de
cristalización, llegando a considerarse como inviolables en razón de su
antigüedad.
En ningún caso, estas leyes fundamentales conforman un conjunto
homogéneo, sino todo lo contrario, variable en el tiempo. El número de leyes
varía en función de los juristas que se han dedicado a analizarlas.
No obstante, siguiendo la doctrina francesa mayoritaria, las leyes
fundamentales del reino son aquellas que caracterizan y constituyen la
naturaleza del poder real. Entre otras:
• La sucesión a la Corona de Francia. Está basada en los principios de
hereditariedad (el hijo sucede al padre), primogenitura (el hijo mayor
es designado heredero), la masculinidad (ley sálica), colateralidad
masculina (en ausencia de primogénito varón será nombrado
heredero el pariente del Monarca fallecido más próximo de entre los
varones), e instantaneidad de la sucesión (que se materializa en la
frase “El Rey ha muerto, viva el Rey”, y que implica que a la muerte
del Monarca le sucede inmediatamente y sin solución de continuidad
su legítimo heredero).
• La indisponibilidad de la Corona y de sus bienes. Nadie, ni siquiera el
Rey, tiene potestad para designar heredero a la Corona. Éste se
designa según la costumbre o ley fundamental del Reino,
anteriormente indicada. Tampoco el Rey puede disponer de la
dignidad real, ni cediéndola a un tercero, ni tampoco abdicando en
otra persona que no sea su legítimo heredero. De la misma manera,
y siguiendo el Edicto de Moulins de 1556, los dominios de la Corona
estaban igualmente imprescriptibles e inalienables, de tal manera que
ni siquiera el propio Monarca podía disponer de ellos. El dominio
público es a la Corona lo que los brazos son para el cuerpo, el rey no
es más que un usufructuario del dominio de la Corona, con facultad
para incrementarlo y nunca disminuirlo.
• La catolicidad de la Monarquía. El Rey francés desde la Edad Media
es el más cristiano de todos –Rex christianissimus-, apelativo que se
generalizó a partir de Carlos V, el Sabio (1338-1380), de la dinastía
de Valois, y que consolidó como ley fundamental del Reino Enrique
III (1551-1589) gracias al Edicto de la Unión de 1588, por el que
erradicaba el protestantismo de Francia. Este principio tiende a
expandirse a partir de 1614, cuando el estado llano, en sesión de los
Estados Generales, exige que la coronación y su carácter sagrado se
conviertan en ley fundamental del Reino, evitando así la perniciosa
doctrina, procedente de España, por la que los reyes no poseen más
que un poder indirecto derivado de la comunidad. Se consolida así en
Francia lo que en España se había consolidado bajo los principios de
que el Rey es vicario de Dios en la tierra.
Con ocasión de la Respuesta de España al Tratado de Francia sobre las
pretensiones de la Reyna Christianisima (1667), su autor, el jurista Ramos del
Manzano, transfiere a España el debate francés de las leyes fundamentales
definiéndolas como “aquellas que se establecieron quando los mismos Reynos
o Principados se fundaron, capitulándose entonces por los pueblos antes de
entregarse a la sugección y con la calidad de no aver de abrogarse sin su
convocación y consentimiento”.
Estas leyes fundamentales se ciñen a fundamentar el poder soberano de
los reyes, y según Ramos del Manzano, en palabras de Coronas González,
aquellas que conforman el estatuto de la Corona, su elección o sucesión
cuando los reinos son hereditarios, las que protegían el uso de la libertad
razonable y de las franquezas, su resguardo, la unión indisoluble de pueblos o
provincias en un cuerpo de reino o principado, así como la prohibición de la
enajenación del patrimonio público de la Corona.
No es por esto casualidad que la llegada al Trono de España del primer
Borbón en la figura de Felipe V, fuera razón más que suficiente para traer este
debate a España. Además de la gran reforma político-administrativa de los
Reinos de España, a través de los Decretos de Nueva Planta por el que
procede a la primera gran unificación jurídico-institucional española, Felipe V
modifica una de las principales leyes fundamentales del Reino, cual es el orden
sucesorio tradicional de la Corona de Castilla, recogido en la Partida II, título
15, ley 2, estableciendo en su lugar la propia de la monarquía francesa, tal y
como se configuró en el Nuevo Reglamento para la sucesión de la monarquía
española de 10 de mayo de 1713. Ahora se preferirán los varones en línea
recta de varonía a las hembras y sus descendientes, aunque ellas y sus hijos
descendientes ocuparan mejor grado y línea de sucesión.
Para Santos Coronas, “esta ley fue la única fundamental del reino a fines
del Antiguo Régimen. A diferencia de las leyes fundamentales que en Francia o
Alemania suponían una limitación del poder real al sumarse a las del derecho
divino y natural, en España (…), esa ley sólo sirvió de apoyo al rey, a su
concepción dinástica de sucesión y sus compromisos internacionales”.
No obstante, aquella ley fundamental, la del orden sucesorio de la
monarquía española, fue revocada en 1789 por Carlos IV, retornando así al
viejo orden sucesorio regulado en Partidas, quedando España sin la principal, y
quizá única, ley fundamental del Antiguo Régimen. El mismo año que la
revolución francesa cambia, en el más amplio sentido de la palabra, la faz de
Europa, y por supuesto la de España.
Pero los juristas partidarios del regalismo pronto extendieron el
significado de esta ley fundamental a otras leyes fundamentales sustentadas
en el viejo orden foral, equiparando aquel viejo orden custodiado en los fueros
como si leyes fundamentales se tratara.
Fruto de esa generalización, y para algunos publicistas, de confusión,
debe ser comprendida la generalización que de leyes fundamentales se realiza
durante el siglo XVIII, a través de la defensa de las regalías, la afirmación del
Derecho patrio y las concepciones iusnaturalistas, como también en pleno siglo
XIX, en el proceso preconstituyente del Estado español.
De una parte, porque en plena guerra de independencia contra el
invasor francés, Gaspar Melchor de Jovellanos, miembro de la Junta Central
Suprema y Gubernativa de España que regentaba el Reino de España por la
ausencia de su legítimo Rey, elabora un Dictamen fechado el 7 de octubre de
1808 Sobre la institución del gobierno interino, en el que justifica la legitimidad
de la Junta Central, impelida a obrar en todo momento conforme a la
constitución del reino y sus leyes fundamentales” (CORONAS, 2011, 60).
De otra parte, porque siguiendo esta misma argumentación esgrimida
por Jovellanos, el 22 de mayo de 1809, la Junta Central Suprema y
Gubernativa de España anuncia la próxima reunión de Cortes, expidiendo
además un Decreto que adopta la forma de una gran consulta al país, para ser
contestada por todo tipo de instituciones y autoridades, y que entre otras cosas
proponía que se articulasen “las reformas que deben hacerse en la
administración asegurándolas en las leyes fundamentales de la monarquía”.
En respuesta a esta consulta, el Ayuntamiento de Cádiz en su informe
de 21 de septiembre de 1809, definió las leyes fundamentales de la nación
española como “aquellas que constituyen y determinan la forma y cualidades
de su gobierno, las que expresan el pacto social que precedió a su erección o
las que se contienen las condiciones con que sus individuos depositaron en
muchos, en pocos o en uno solo el todo o parte de sus derechos naturales”. Así
formarían parte de estas leyes fundamentales, tanto la forma de gobierno,
como el pacto social o los derechos naturales de los individuos.
El itinerario jurídico vital de estas leyes fundamentales tiene su acta de
defunción en la fase preconstituyente de la primera Constitución española de
1812. Este abandono de la noción y fundamentación de las leyes fundamentales
del Reino por la consolidación de una Constitución, tiene lugar con motivo de la
labor realizada por la Junta de Legislación, en su condición de órgano al servicio
del Estado y en este caso auxiliar de las Cortes y de su comisión constitucional,
la cual se reunió en Sevilla, desde el 4 octubre de 1809 hasta el 19 de enero de
1810.
El personaje que sirve de enlace entre esta Junta de Legislación y la
futura comisión constitucional es Antonio Ranz Romanillos, un hombre ajeno al
cuerpo de diputados y de miembros de la Comisión, pero artífice en gran medida
del acta de defunción del modelo de leyes fundamentales por el de Constitución.
La Junta de Legislación nació un 27 de septiembre de 1809, compuesta
de personajes claves de la configuración del nuevo orden jurídico
contemporáneo, tales como Manuel de Lardizabal, Agustín de Arguelles o el
propio Antonio Ranz Romanillos. De entre sus competencias, reguladas en
una Instrucción, se encontraba la de “meditar las mejoras que pueda recibir
nuestra legislación así en las leyes fundamentales como en las positivas del
Reino, y proponer los medios para asegurar su observancia”. En palabras de
Francisco Tomás y Valiente, la misión de esta Junta sería la de presentar “la
redacción de un Código constitucional, no una Constitución escrita de nuevo,
sino por las viejas leyes fundamentales de la antigua constitución, que por
consecuencia de esta relación conceptual, pueden también ser denominadas
leyes constitucionales” (VALIENTE, 1995, pp. 82-83).
La Junta le encargó a Ranz Romanillos que reuniera las leyes
fundamentales extraídas de los textos legislativos, y éste a su vez, en una
especie de cambio de giro sobre la misión de la Junta, propone a ésta el
presentar además “una serie de cuestiones preliminares que comprenden las
bases de la Constitución Monárquica que deben proponerse”. Terminado el
trabajo de recopilación de Ranz, para la Junta “las leyes fundamentales no son ni
van a seguir siendo la constitución histórica, presente y futura de España (…).
Porque en adelante la Junta seguirá estudiando en todas sus reuniones el
cuestionario de Ranz Romanillos, nunca su reunión de leyes fundamentales”.
En este contexto debe interpretarse la famosa frase de Jovellanos,
criticando el olvido consciente y voluntario hacia las leyes fundamentales,
entendidas como constitución histórica de España, por la configuración de una
nueva constitución:
“Por ventura, ¿no tiene España su constitución? Tiénela sin duda; porque ¿qué
otra cosa es una constitución que el conjunto de leyes fundamentales que rijan
el derecho del soberano y de los súbditos y los medios saludables de preservar
unos y otros? Y ¿quién duda que España tenga esas leyes y las conoce? ¿Hay
algunas que el despotismo haya atacado y destruido? Restablézcanse. ¿Falta
alguna medida saludable para asegurar la observancia de todas?
Establézcanse. Nuestra constitución se hallará entonces hecha y merecerá ser
envidiada por todos los pueblos de la tierra que amen la justicia, el orden, el
sosiego público y la verdadera libertad, que no puede existir sin ellos. Tal será
siempre en este punto mi dictamen sin que asienta jamás a otros que, so
pretexto de reformas, tratan de alterar la esencia de la Constitución Española”.
II. LA ILUSTRACIÓN Y LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DERECHO
PÚBLICO CONSTITUCIONAL
Ni el término “constitución”, ni en sí misma la idea de una ley
fundamental que regule el orden social estatuido, fueron nuevas en el
panorama político de la Ilustración ni de la revolución liberal española. Bien es
cierto que, aun existiendo esos presupuestos en el derecho histórico, la
formulación y el significado político, y también jurídico, con el que se presentan
a comienzos del siglo XIX, es cuando menos diferente, revolucionariamente
diferente en lo que se refiere a los fundamentos políticos, en tanto que norma
que regula la organización del poder, y regulación jurídica de lo establecido en
dicha ley fundamental. Ya se concebía desde Aristóteles la formulación de un
concepto clásico de constitución política, entendida como norma fundamental,
jerárquicamente superior y legitimadora de un desarrollo legislativo posterior,
siempre bajo el amparo y respeto a dicha ley superior.
Entre los países continentales europeos, Francia es el primer Estado
que adopta una constitución que incorpora un nuevo orden social y político, a la
vez que los elementos que caracterizarán, orgánica y dogmáticamente, los
nuevos cuerpos jurídicos fundamentales de los Estados. Ahora bien, los
iuspublicistas franceses del siglo XVIII, testimonian la ambigüedad de la idea
de constitución, al igual que ocurrirá en otros Estados, como España.
Efectivamente, y como ocurre en Francia, generalizadas en el lenguaje jurídico
hispánico la noción de leyes fundamentales de los Reinos, surgirá a mediados
del siglo XVIII, en torno a 1750, el término constitución que consigue afianzarse
entre algunos ilustrados españoles gracias a la influencia de Montesquieu, a su
Espíritu de las Leyes, y más en concreto al eco que se hace de la Constitución
de Inglaterra, que luego analizaremos; y unos años después, en 1766 con
motivo del motín de Esquilache, la noción de constitución política del Estado
referida al viejo orden corporativo de la sociedad estamental, se asienta como
elemento de defensa.
Con estos fundamentos, el debate se centrará, de un lado, en la
consideración de la constitución, en un sentido material, como aquella que
recoge los principios tradicionales o leyes fundamentales sobre los que se ha
sustentado históricamente el Estado. Frente a este sentido material, se
encuentra de otro lado, el sentido formal de la constitución que implica acto
jurídico fundacional completamente nuevo, es decir, un nuevo cuerpo jurídico
cuya función es la de modificar el estatus quo existente con anterioridad,
recogiendo, como luego recogerá en Francia, los principios de la revolución.
Planteamiento éste que corresponde a la clásica caracterización
realizada por el ínclito García Pelayo en la primera edición de su Derecho
constitucional comparado, allá por 1950, en el que discernía sobre su particular
visión racional-normativa, histórica y sociológica del concepto de Constitución.
Bajo la primera visión, la racional-normativa, la Constitución debe ser
concebida como un complejo normativo que procede de un acto objetivo de
voluntad legislativa (poder constituyente), dirigido a definir el alcance y la
protección de los derechos fundamentales y libertades públicas (parte
dogmática), así como a diseñar el entramado orgánico estatal (parte orgánica).
Esta decisión del poder constituyente, bajo esta perspectiva racional-normativa,
se exonera de cualquier tradición histórica o sociológica, de ahí su fuerte
vinculación a procesos revolucionarios que rompen con la tradición anterior,
haciendo tabla rasa y proponiendo una nueva construcción del Estado, ahora
reglamentado en la Constitución. Bajo esta perspectiva racional-normativa se
construyó el primer modelo constitucional llevado a cabo por los revolucionarios
franceses, cuya nueva ley fundamental, debía evidenciar, ante todo, una
ruptura con el modelo de sociedad implantado en el Antiguo Régimen,
dominado por las clases privilegiadas, apoyadas y legitimadas por instituciones
caducas, promocionando así un nuevo modelo social, una nueva estructura
basada en los principios de libertad e igualdad, y en cualquier caso, antes el
primero que el segundo. Una concepción individualista de la sociedad que
permitiera el reflujo de la masa de clase media y burguesa que pudiera auparse
en la conquista del nuevo poder, en lugar de los viejos grupos estamentales.
Sólo bajo esta concepción liberal, individualista y burguesa, pero también
marcadamente revolucionaria y luego progresista, es en la que se enmarca la
nueva idea de Constitución, suponiendo así una novedad con la tradición
histórica de muchas leyes fundamentales, procedentes de muchas y variadas
instancias legislativas.
Por su parte, esta perspectiva racional-normativa de constitución
provocó una cierta reacción contraria para aquellos que, desde distintas
posturas ideológicas, regalistas, tradicionalistas, e incluso por los aperturistas
al liberalismo pero condescendientes con dicha tradición histórica
constitucional, pudieran manifestarse con otra concepción más tradicionalista o
historicista sobre la idea de la norma fundamental, y que en términos
generales, es reacia a admitir una nueva estructura social, libre e igualitaria,
que lejos de propender de una evolución lógica de la sociedad, es concebida
como el resultado de una regulación racional y sistemática de la sociedad
implantada desde un texto constitucional, ajena a la realidad histórica vivida
desde siglos. Es la concepción histórica de García Pelayo sobre la constitución,
concebida así como un producto histórico, el resultado de todo un proceso
aferrado a la tradición de siglos que ha ido moldeando un producto jurídico, tan
intangible como incuestionado. Fue sin duda Gran Bretaña el principal valedor
de esta concepción histórica constitucional, dado que su Constitución, en sí
misma considerada, no es un producto derivado de una voluntad única e
inequívoca de un legislador que codifica en un único texto la principal norma de
los ingleses. Todo lo contrario, desde la Carta Magna de 1215, pasando por el
Bill of Rights de 1689, se ha ido construyendo la antigua Constitución inglesa
defendida por Bolingbroke en A Dissertation upon the parties, publicado en
1735. El mismo Bolingbroke definía la Constitución como “la regla por la que
nuestros príncipes deben gobernar en todo tiempo”, de donde se deduce la
existencia de unas reglas permanentes, históricas, que afectan al gobierno.
Con esta doble visión, la constitución, como idea que vertebra el eje del
nuevo orden legislativo superior del Estado-nación contemporáneo, será objeto
de diversas concepciones, todas ellas bajo el amparo de los postulados ius
racionalistas, positivistas e historicistas que impregnaron la actividad y
preocupación intelectual de pensadores ilustrados y contemporáneos de las
revoluciones europeas de finales del XVIII y comienzos del XIX. Postulados
todos ellos, bien caracterizados por Campomanes en sus Observaciones sobre
el sistema general de Europa, publicadas en 1792, justo un año después de
haberse publicado la primera constitución francesa. En dichas Observaciones,
Campomanes presenta a la comunidad española los dos modelos
anteriormente descritos, el histórico constitucional inglés, de base
parlamentaria, monárquica y estamental, y el revolucionario racionalista
francés, racionalista, igualitario y democrático, describiendo sus fortalezas y
sus destrezas e intentando apostar por una vía intermedia en su propuesta al
Consejo de Estado. En palabras de Coronas González, Campomanes arbitra
una “neutralidad difícil de mantener en la España de Carlos IV, Godoy y María
Luisa de Parma, enfrentada soterrada o abiertamente a la Francia republicana”.
Bajo la consideración racionalista de que la ley se considera como una
manifestación de la voluntad de los componentes de la nación, que ostentan la
soberanía, el nacionalismo liberal y burgués europeo encontró en las leyes
políticas, y sobre todo en la superior jerárquica de todas ellas, la Constitución,
la fuente más importante del ordenamiento jurídico encargada de garantizar los
mayores dogmas sociales que son los derechos fundamentales y las libertades
públicas. Esta concepción rompe con el modelo existente en el Antiguo
Régimen de muchas leyes surgidas desde distintas instancias legislativas, para
homogeneizar un nuevo texto constitucional elaborado, mediante un proceso
coherente y por un poder constituyente, el cual reside en la nación, y en el
ejercicio de su soberanía.
Como mantenían hasta la saciedad algunos ilustrados primero, y
racionalistas después, y aplicada la argumentación al Estado-nación, cualquier
Estado europeo, Francia, España, Portugal, está formado por una sociedad
libre de individuos y ciudadanos sobre la que nadie puede mandar y disponer.
Esta sociedad libre, sobre la que nadie puede mandar y disponer, decide
asociarse para que, a través de un mandato representativo, los representantes
de dicha sociedad libre se constituyan en Asamblea, en poder constituyente, y
doten a los representados de una norma suprema y fundamental del orden
social, una Constitución, que garantice no sólo la regulación de los poderes del
Estado, sino y sobre todo, de los derechos fundamentales y de las libertades
públicas. Nación, soberanía nacional, poder constituyente, mandato
representativo, monarquía parlamentaria, constitución, son los nuevos
sustantivos del liberalismo contemporáneo
El hombre ha nacido libre, y en todas partes está encadenado. Alguno se cree
señor de otros, y no deja de ser más esclavo que éstos. ¿Cómo se ha
producido este cambio? Lo ignoro. ¿Qué es lo que puede hacerle legítimo?
Creo poder resolver esta cuestión. Si yo no considerase más que la fuerza y el
efecto que de ella se deriva, diría: "mientras un pueblo está obligado a
obedecer y obedece, hace bien; pero si puede sacudir el yugo, y lo sacude,
hace todavía mejor: porque recobrando su libertad con el mismo derecho con el
que se le arrebató, o está fundado el recobrarla o no lo estaba el habérsela
quitado". Pero el orden social es un derecho sagrado que sirve de base a todos
los otros. Ahora bien, este derecho no viene de la naturaleza; luego está
fundado sobre convenciones. (J.J. ROUSSEAU, 1762, El contrato social, París,
I).
Frente a este posicionamiento, existen otras concepciones de la
constitución procedentes, en esta ocasión del ámbito del regalismo y del
historicismo, muy consolidado en España, que a su vez, se alinea en una doble
vertiente, una más cercana al liberalismo y otra más alejada. Por una parte, se
advierten posiciones doctrinales que tienden a enlazar racionalismo positivista
con historicismo, ya que sin pretender rechazar de forma expresa la necesidad
de crear una nueva constitución que reflejase el nuevo orden social procedente
de la revolución española –a imitación de la revolución francesa-, intenta
vincular dicha revolución con algunos elementos propios de la tradición
española. Una posición integradora entre el historicismo y el racionalismo, con
el mantenimiento de instituciones tendencialmente arraigadas, desde antaño,
en la sociedad española. Martínez Marina será el principal exponente de esta
corriente doctrinal integradora. Su Teoría de las Cortes manifiesta una
innegable posición ideológica de continuidad en ciertos aspectos con el Antiguo
Régimen. A este respecto, para Martínez Marina, la idea de constitución no
sólo no es una novedad en la España contemporánea, sino que mantiene un
abultado número de instituciones y principios arraigados en el tradicionalismo
histórico. Nada mejor para ello que apoyarse en el discurso preliminar de
Arguelles, quien evidenciaba que “nada ofrece la comisión en su proyecto que
no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes
cuerpos de la legislación española” (A. ARGUELLES (1982), Discurso
preliminar a la Constitución de 1812, Madrid, p. 67).
Bajo un historicismo más radical, y en abierto enfrentamiento ideológico
con la posición mantenida por Martínez Marina, encontramos al pensamiento
crítico de Gaspar Melchor de Jovellanos, cuya posición aspira a no justificar el
sentido de la constitución ante los sectores más conservadores, reaccionarios y
por qué no, regalistas de España, sino a rechazar de forma pretendida la
necesidad de realizar un texto constitucional, so pretexto de afirmar que
España, a imagen de Inglaterra, ya tenía una constitución secular, entendida
ésta como un conjunto de leyes fundamentales históricas. Para Jovellanos, la
idea de realizar una nueva constitución radicalmente nueva, extraña e inspirada
en el modelo ofrecido por la revolución francesa, no sólo no era necesario, sino
incluso ineficaz, siendo mucho más razonable el proceder a la reforma de la
constitución histórica de España.
La posición triunfante en general en Europa, y en particular en España
es aquella que, sin afirmarlo rotundamente, se acerca al modelo francés
gracias al racionalismo de pensadores como Montesquieu, Sieyès o Rousseau,
pero también del racionalismo inglés de Locke, todo ello sin perder de vista el
historicismo hispánico.
Una tercera concepción de la constitución es teorizada por García
Pelayo a través del análisis sociológico; una concepción que se separa
claramente de la concepción racional-normativa, pero que empatiza mejor con
la concepción histórica. Bajo esta visión, la constitución no es más que la
fórmula por la que la voluntad popular se transforma en voluntad legislativa.
Una voluntad popular que se traduce en los intereses de la clase dominante
que pretende reflejar su particular estructura social en un texto normativo, y que
encuentra en el constitucionalismo prusiano primero y alemana después, su
espacio de desarrollo.
III. LAS BASES COMUNES DEL DERECHO PÚBLICO EUROPEO
Una aproximación coherente a la construcción de los elementos claves
del constitucionalismo común contemporáneo, nos exige cuando menos
plantear las bases que históricamente construyeron el modelo constitucional
inglés y estadounidense, luego recogidos por el modelo continental francés,
luego exportado a Europa en la construcción de un nuevo orden constitucional.
1. El modelo parlamentario como limitación del poder real: una
vieja herencia inglesa
Desde el siglo XIII, Inglaterra se había convertido en una monarquía
constitucional, en el sentido jurídico de limitación del poder real por parte del
pueblo, gracias a la construcción de un Estado parlamentario recogido en la
Carta Magna de 15 de julio de 1215, considerada, todavía hoy, como uno de
los documentos fundacionales en Europa de la consagración de las libertades
fundamentales. Compuesta de 63 capítulos, destaca de entre sus preceptos, la
libertad que se otorga a los hombres para gozar de los mismos derechos que la
aristocracia, consagrándose entre otros la prohibición del castigo, el
procedimiento de habeas corpus para evitar que ningún hombre libre pueda ser
detenido, desposeído de sus bienes o desterrado, sino mediando juicio justo en
aplicación de las leyes británicas.
39. Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus
derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de
su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni
enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus
pares o por ley del reino.
Asimismo, y de ahí su carácter parlamentario, se establece que una
curia de representantes de todos los estamentos sociales, baronía, prelatura y
representación ciudadana, que actuando como órgano de gobierno, no sólo es
capaz de limitar el poder real, sino que muchas de las decisiones
trascendentales de la Monarquía, tales como el establecimiento de los tributos,
deberá realizarse previo acuerdo entre ambas instituciones:
12. No se podrá exigir "fonsadera" ni "auxilio" en nuestro Reino sin el
consentimiento general, a menos que fuere para el rescate de nuestra persona,
para armar caballero a nuestro hijo primogénito y para casar (una sola vez) a
nuestra hija mayor. Con este fin solo se podrá establecer un "auxilio" razonable
y la misma regla se seguirá con las "ayudas" de la ciudad de Londres (…).
14. Para obtener el consentimiento general al establecimiento de un "auxilio" -
salvo en los tres casos arriba indicados- o de una "fonsadera" haremos
convocar individualmente y por carta a los arzobispos, obispos, abades,
duques y barones principales. A quienes posean tierras directamente de Nos
haremos dirigir una convocatoria general, a través de los corregidores y otros
agentes, para que se reúnan un día determinado (que se anunciará con
cuarenta días, por lo menos, de antelación) y en un lugar señalado. Se hará
constar la causa de la convocatoria en todas las cartas de convocación.
Cuando se haya enviado una convocatoria, el negocio señalado para el día de
la misma se tratará con arreglo a lo que acuerden los presentes, aun cuando
no hayan comparecido todos los que hubieren sido convocados.
Inglaterra se convierte así en el país de mayor tradición parlamentaria,
una metrópolis garantista de libertades políticas y constructiva de un régimen
representativo y parlamentario, en un momento histórico en el que las
desigualdades sociales por naturaleza y los privilegios jurídicos campaban a
sus anchas. El modelo de gobierno inglés, la forma de gobierno en sí misma,
es percibido como el paradigma de la perfección constitucional. El Bill of Rights
de 1689 es el encargado de recoger los principios básicos de la constitución
inglesa. Esta declaración de derecho procede de la Glorius Revolution, por la
que se quiso poner fin a la dinastía católica de Jacobo II, colocando en el trono
a la protestante de su hija María II casada con el príncipe holandés Guillermo III
de Orange. El Bill fue elaborada y aprobada por el parlamento británico y la
anuencia del nuevo monarca de Orange y contenía los principios de libertad
para el nombramiento de los miembros que pertenecen al parlamento,
prohibición de penas cruentas, crueles e inhumanas, ilegalidad de la ejecución
de las leyes o de la recaudación de impuestos unilateralmente por el rey o el
juicio por jurado, entre otras. Un año después, en 1690, John Locke, en su
Tratado de Gobierno civil, argumentaba que el significado primordial de esta
Revolución Gloriosa se encontraba, por una parte en la superación de la teoría
del origen divino de la monarquía, y por otra, y consustancial a la primera, la
nítida distinción del poder que legisla, el Parlamento, separado del que
gobierna, residido en el Rey, el Ejecutivo.
Junto a estos textos constitucionales fundamentales del modelo
británico, habría que sumar el Habeas Amendment Act de 1679, que consagra
el principio del Habeas Corpus, por el que ningún inglés podía ser detenido sin
mandato judicial, ni retenido en dependencias gubernamentales más de 20
días sin estar puesto a disposición judicial. Otro importante documento
constitucional que regula la convocatoria trienal de renovación parlamentaria es
el Trienal Act de 1695. Finalmente, el Act of Settlement de 1701 regulaba, de
un lado, la sucesión a la corona británica, con la exclusión expresa de
pretendientes católicos, y de otro, la inamovilidad de los jueces suspendiendo
el privilegio regio de suspensión a voluntad.
Este modelo de constitucionalismo británico fue dado a conocer
doctrinalmente, teniendo una notable difusión por Europa, y también por
España, gracias a la labor de Carlos Louis de Secondat, Barón de
Montesquieu, quien con su famoso escrito “De la Constitución de Inglaterra”,
incorporado en su obra clave L´esprit des Lois, publicada en 1748, la difusión el
derecho constitucional inglés se hizo realidad, para su conocimiento en otros
países, particularmente en Francia. Para Montesquieu, la constitución
fundamental del Gobierno británico se basa en el hecho de que “el cuerpo
legislativo está compuesto de dos partes, cada una de las cuales tendrá sujeta
a la otra por su mutua facultad de impedir, y ambas estarán frenadas por el
poder ejecutivo que lo estará a su vez por el legislativo (…). Los tres poderes
permanecerían así en reposo o inacción, pero como por el movimiento
necesario de las cosas, están obligados a moverse, se verán forzados a
hacerlo de común acuerdo”.
2. El modelo estadounidense: soberanía, constitución y derechos
fundamentales
Por su parte, el constitucionalismo estadounidense nace con la
Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 de trece colonias inglesas
de la costa este declaradas por el segundo Congreso continental. Su principal
valedor Thomas Jefferson va a consagrar en esta Declaración dos nuevos
principios a sumar al modelo constitucional, que luego, de forma común se
expandirá por el resto de países europeos. Esta Declaración de Independencia
surgida tras el enfrentamiento armado entre Gran Bretaña y trece colonias de
América del Norte (Massachussets, Connecticut, New Hampshire, Rhode
Island, Virginia, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, New
Jersey, New York, Delaware y Pennsylvania), desembocará finalmente en una
Constitución federal para los Estados Unidos de América aprobada el 17 de
septiembre de 1787.
La Declaración de Independencia, que no hace sino recoger, en gran
medida, los derechos recogidos, apenas un mes antes, en la Declaración de
Virginia de 12 de junio de 1776, parte del iusnaturalismo racionalista que
consagra y garantiza una serie de derechos inalienables de los ciudadanos,
tales como la igualdad o la libertad, al igual que otros derechos políticos como
la fundamentación política de que el poder emana del pueblo a través de la
construcción dogmática de que la soberanía, ya sea nacional o popular, se
erige gracias al principio de la representación parlamentaria:
“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son
creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos
inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres
los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los
gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga
destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o
abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a
organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores
probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad”.
En la misma línea la Declaración de Derechos de Virginia garantiza
estos mismos derechos, así como la separación de los poderes y la
representación nacional, basada en el ejercicio del derecho al sufragio.
“1. Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y
poseen ciertos derechos inherentes a su persona, de los que, cuando entran a
formar parte de una sociedad, no pueden ser privados por ningún convenio, a
saber: el goce de la vida y libertad y los medios de adquirir y poseer la
propiedad y de buscar y conseguir la felicidad y la seguridad.
2. Todo poder reside en el pueblo y, por consiguiente, deriva de él; los
magistrados son sus delegados y sirvientes y en cualquier ocasión son
responsables ante aquél (…).
5. Los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben separarse y distinguirse
del judicial (…).
ó. Las elecciones de miembros que actúan como representantes del pueblo en
la asamblea deben ser libres; todos los hombres que tengan evidencia
suficiente de común interés tienen derecho al sufragio, y no se les pueden
imponer impuestos o expropiar su propiedad, sin su consentimiento o de sus
representantes así elegidos, ni limitar mediante ninguna ley a la que no hayan,
de forma semejante, asentido en pro del bien público”.
Antes incluso de la aprobación de la Constitución federal en 1787, a
instancias del segundo Congreso continental que procedió a la Declaración de
Independencia y consciente de su falta de legitimidad para imponer normas a
los estados ahora independientes, les conminó a que se pusieran manos a la
obra para redactar sus propias leyes fundamentales, sus constituciones. En
apenas año y medio, entre 1776 y 1777, los estados independientes de
Norteamérica desarrollaron, mediante sus correspondientes asambleas
legislativas constituyentes, una actividad constitucional sin parangón,
aprobándose las siguientes constituciones: en 1776 las de New Hampshire,
South Carolina, Georgia, Virginia, New Jersey, Georgia, Delaware,
Pennsylvania, Maryland y North Carolina; ya en 1777, se aprobaron las
constituciones de los Estados de Georgia, New York y Vermont; finalmente en
1780 se completó el proceso constituyente con la aprobación de la de
Massachusetts. Todo este importante despliegue constituyente nos muestra
que, frente al constitucionalismo británico, nos encontramos con los primeros
textos escritos, sistemáticos y completos, de una nueva y modélica concepción
de un constitucionalismo planificado y codificado.
Igualmente, la Constitución federal de 1787, y también a diferencia del
constitucionalismo inglés, ha sido redactada por una Asamblea constituyente,
encargada de consagrar los principios esenciales del derecho público en
general, del derecho constitucional estadounidense en particular, pero también,
y por influencia posterior, del constitucionalismo europeo: la separación de
poderes y las garantías de derechos y libertades. La Constitución se compone
de siete artículos, divididos en secciones, que incorporan básicamente el
desarrollo de la parte orgánica de los poderes de la Unión, a los que se
sumaron entre 1789 y 1791, las famosas enmiendas a la Constitución, que
representan la parte dogmática o declarativa de derechos fundamentales y
libertades públicas del pueblo americano. Entre estas enmiendas declarativas
de derechos se encuentra la libertad de culto, el derecho a portar armas,
libertad civil, o la importante Vª enmienda referida al derecho a la vida, la
libertad, la propiedad, la cual no se le podrá ser privada sin el preceptivo juicio
ante jurados, así como el derecho de no declarar contra sí mismo en un juicio.
Por otro lado, el modelo estadounidense innova sobre el terreno político
prefiriendo como modelo de gobierno, el de la República, en lugar de la
Monarquía instaurada desde siglos en Europa. Se comprende por ello, la
fascinación ejercida por esta experiencia en el espíritu de numerosos
constitucionalistas franceses, que incluso copian el modelo de gobierno
republicano, el cual se mantiene en la actualidad con la V República francesa.
En opinión de García Pelayo, al constitucionalismo estadounidense le
debemos los siguientes postulados o principios: la idea racional normativa de
constitución, la garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, la
idea de soberanía de la ley a través del principio de legalidad, la separación de
poderes y la distinción dentro de la norma suprema, de una parte dogmática y
otra orgánica (M. GARCÍA PELAYO (1999), Derecho Constitucional comparado,
Madrid). Principios todos ellos que fueron exportados a Europa para configurar
un modelo común de constitucionalismo. Godechot escribía que la recepción
del modelo escrito de constitución importada desde Estados Unidos, en tanto
que constitución escrita y racional, diferente al sistema legislativo del Antiguo
Régimen, era verdaderamente indispensable (J. GODECHOT (1995), Les
constitutions de la France depuis 1789, Paris).
3. Francia: un constitucionalismo común para Europa
El constitucionalismo francés, al menos cronológicamente, es el tercer
modelo constitucional y el que, a nuestro juicio, más va a influenciar al resto de
países de Europa, incluida particularmente España. Para Montesquieu, la
experiencia constitucional americana quedaba lejos en el espacio, mientras que
la constitución de Inglaterra no se encontraba codificada, por lo que el modelo
francés debería convertirse en el modelo que aglutinara las ventajas de todos
estos modelos constitucionales, para así servir de base modélica al resto de los
Estados-nación de la Europa continental. Ese sería el encargo más importante
recibido por los representantes de los Estados Generales desde el momento en
el que son convocados en 1789 en Asamblea constituyente: proponer a todos
los franceses una constitución escrita que se convirtiera en el referente
europeo que reúna en sí misma, todos los grandes principios del
constitucionalismo.
Pero con el ánimo de apaciguar la revolución, la Asamblea decide
cambiar la estrategia, y en lugar de comenzar presentando un proyecto de
Constitución, copia el modelo estadounidense y se preocupa de elaborar una
“Declaración de derechos del hombre y del ciudadano”. Hasta 21 proyectos
fueron presentados, entre otros destacaban los de Mounier, La Fayette o el del
Abad de Sieyès. Desde este punto de vista, es simbólico que el primero de los
proyectos de declaración presentados a la Asamblea constituyente fuera el del
Marqués de Lafayette, quien se había alistado en el ejército estadounidense al
mando del General George Washington, y ya de vuelta a su país toma contacto
directo con el embajador estadounidense en Francia, nada menos que
Jefferson, artífice de la Declaración americana.
Una comisión de 5 miembros es nombrada el 4 de agosto para examinar
todos estos proyectos a fin de presentar un único proyecto. El 17 de agosto la
declaración es leída por Mirabeau. Después de varios días de debate, el 19 de
agosto, la Asamblea constituyente aprueba una declaración compuesta de 24
artículos, la cual todavía será modificada hasta su aprobación definitiva llevada
a cabo el 26 de agosto de 1789, dos años antes de aprobarse la primera
constitución.
Esta Declaración consagrará los derechos individuales más
fundamentales como la libertad o la igualdad, así como otros políticos dirigidos
a la separación de poderes, la soberanía nacional y el reconocimiento del
sufragio universal:
“Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional,
considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del
hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los
gobiernos, han decidido exponer, en una declaración solemne, los derechos
naturales, inalienables y sagrados del hombre, con el fin de que esta
declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo
social, le recuerde permanentemente sus derechos y sus deberes; con el fin de
que los actos del poder legislativo y los del poder ejecutivo, al poder ser
comparados a cada instante con la meta de toda institución política, sean más
respetados; con el fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas
desde ahora en principios simples e incontestables se dirijan siempre al
mantenimiento de la constitución y a la felicidad de todos”.
Para la doctrina mayoritaria francesa, esta declaración de derechos
francesa en ningún caso es una reproducción de las declaraciones de los
Estados americanos, sin perjuicio de la influencia que éstas ejercieron en los
miembros de la Asamblea francesa, sobre todo en La Fayette. Sin embargo,
existen importantes diferencias, sobre todo de filosofía: si las declaraciones de
los estados americanos reconocen los derechos de los ciudadanos de Virginia
o Massachusetts, la declaración francesa tiene pretensión de universalidad, por
la corriente racionalista que la ampara.
A los derechos naturales e imprescriptibles del hombre y del ciudadano,
tales como la libertad, la propiedad, la seguridad o la igualdad, se recogen
también los derechos de la Nación, tales como el reconocimiento a la
soberanía nacional y la división de poderes, entre otros. Por el contrario, la
Declaración es un arma para luchar contra los abusos del Antiguo Régimen, es
el punto de partida de su fracaso histórico y de su renovación institucional.
El Rey de Francia no llegó a sancionar esta Declaración, y el tercer
estado se preguntó si sería necesaria esta sanción. Gracias a su particular
pluma, el Abad de Sieyès en su Qué es el tercer estado? demuestra que el
poder constituyente resultaba de una delegación especial y directa del pueblo
por lo que no estaba limitada más que por el derecho natural, ergo las leyes
constitucionales no tenían por qué ser sancionadas por el Rey.
Esta declaración de 1789 formará parte, en la historia del
constitucionalismo francés, de los anales de las normas fundamentales al
incorporarse en el preámbulo de la primera constitución europea continental, la
francesa de 3 de septiembre de 1791. No obstante, como ha señalado
Morabito, la importancia de este texto de la Declaración sobrepasa con creces
la propia revolución francesa y se enmarca dentro de la propia esencia
constitucional de Francia, dado que la Constitución actualmente vigente de
1958, también incorpora esta Declaración de Derechos en el preámbulo de la
misma, y el Consejo Constitucional, a través de su decisión de 16 de julio de
1971, dota de valor normativo al preámbulo de la citada Constitución, y por
ende a la Declaración de 1789.
Con todo lo dicho, a nuestro juicio, el gran éxito del modelo francés de
constitucionalismo, consiste en haber sabido discernir las ventajas de las
distintas corrientes constitucionales, pero también, haber sabido recogerlas en
un modelo único, y haber sabido exportarlas al resto de Estados-nación
europeos, configurando así un modelo de constitucionalismo común y, por qué
no, también universal. Un modelo de constitucionalismo común que se
caracteriza por el reconocimiento de una soberanía nacional o popular, la
sustitución de la concentración de los poderes por su separación, la
preponderancia de la ley y de la organización parlamentaria del Estado, la
garantía de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, y también
el hecho de que estos principios deben estar garantizados en una constitución
escrita y codificada, que se convierte en la pieza legislativa clave del edificio
estatal contemporáneo.
Por otro lado, y como he indicado anteriormente, el hecho de que la
declaración de los derechos del hombre y del ciudadano francesa, forme parte
del primer ejemplo del constitucionalismo codificado europeo continental, la
constitución francesa de 1791, al incorporarse en su preámbulo, se convierte
en el ejemplo de la aceptación de un ideal de sistematización del
constitucionalismo de los Estados Unidos, recepcionando las dos partes
tradicionales de los textos constitucionales contemporáneos: la parte orgánica,
la que regula los órganos constitucionales, y la parte dogmática, la que
garantiza los derechos fundamentales y libertades públicas.
IV. CONSTITUCIONES DE PRIMERA GENERACIÓN: PROCESOS
CONSTITUYENTES LIBERALES Y REVOLUCIONARIOS
Tras la experiencia constitucional británica y la transatlántica
estadounidense, Francia inaugura el régimen constitucional a finales del siglo
XVIII, con nada menos que cuatro constituciones (1791, 1793, 1795 y la
napoleónica de 1800), las tres primeras de marcado marchamo revolucionario,
a las que le seguirán otros Estados, ahora devenidos en Naciones, como
fueron España, cuya primera Constitución es de 1812 –si obviamos la Carta
Otorgada por Napoleón en 1808-, Portugal, con su Constitución de 1822, y
Bélgica, tras su independencia en 1830 y su Constitución de 1831, todas ellas
precedidas de sus avatares revolucionarios.
Esta lógica nos transporta a los estudiosos de la historia constitucional
que han pretendido, con acierto, establecer, en función de determinados
criterios, las distintas etapas del devenir constitucional en Europa. Aportaciones
como la clásica de Lord Bryce que distinguía para el constitucionalismo
europeo, en función de su naturaleza jurídica, las Cartas Otorgadas, de las
Constituciones, y de entre éstas, las que emanaban de una revolución –como
la francesa o la española- las que procedían de la creación de Estados nuevos
e independientes –Estados Unidos o Bélgica- o las que procedían de la unión
entre varias comunidades autónomas ahora federadas o confederadas –como
la confederación suiza o germánica-.
Nos quedamos, sin embargo, con la propuesta emanada por Varela
Suances que, dentro de una lógica cronológica, enarbola un ideario político-
constitucional europeo al que responde el devenir de la evolución del
constitucionalismo continental. Sitúa una primera etapa en el constitucionalismo
inglés desarrollado durante los siglos XVII y XVIII, como se ha indicado más
arriba. Una segunda etapa, la que llama revolucionaria, es la más intensa, y se
inicia con la declaración de independencia en las colonias estadounidenses,
pasa por la revolución francesa y acabaría con la revolución española
vertebrada en 1808 y que culmina con un proyecto constitucional. Comenzaría,
a juicio de Varela Suances, una tercera etapa que iría desde 1814, Congreso
de la Santa Alianza, hasta la Revolución Soviética, fenómeno que situado en
1917, daría comienzo a la cuarta y última etapa que llegaría hasta 1939.
Según esta estructura, la etapa revolucionaria sólo abarcaría, en el
continente europeo, al constitucionalismo francés y al español. Sin embargo,
somos de la opinión que este proceso revolucionario se extiende en otros
Estados, como Portugal y Bélgica, más allá de la cronología propuesta para
esta segunda etapa. Tanto es así, que incluso la propia revolución española
vertebrada luego en su principal texto constitucional de 1812, se reproduce en
1820 –germen ideológico para el liberalismo vintista portugués-, y luego, más
brevemente en 1836. Igualmente los efectos de la revolución francesa estarán
bien visibles en la constitución del nuevo Estado belga, quien redactará su
primera constitución en 1831, teniendo como vectores la primera constitución
francesa, edulcorada por las cartas constitucionales de 1814 y 1830.
Veamos por ahora, una breve retrospectiva de esta primera etapa
revolucionaria, intentando trazar un modelo de constitucionalismo común a
través de las influencias que unas y otras vertieron en la continuación de la
historia constitucional de los Estados europeos.
1. El constitucionalismo revolucionario: Francia
Hacía 175 años, desde 1614, que los Estados Generales no se habían
reunido en Francia, y el 5 de mayo de 1789 volvían a hacerlo con
representantes elegidos por los estados privilegiados de la nobleza y la Iglesia,
y también y en número idéntico que la suma de los dos anteriores, por
representantes del estado llano. Si ya de por sí esta convocatoria de los
Estados Generales era, en sí misma considerada, un acontecimiento
revolucionario, los cuadernos de peticiones del estado llano un canto
desesperado a la revolución, una crítica abierta al régimen monárquico y a la
necesidad imperante de romper con la tradición de muchas leyes
fundamentales en favor de una única constitución. Las demandas se centraban
en favor de una constitución que, por ser a la postre la primera en el continente
europeo, fuera capaz de recoger los principios fundamentales de la filosofía de
las luces: las de Montesquieu que había desarrollado la teoría de la distinción
de tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial; las de Voltaire que
preconizaba que el texto constitucional consolidara la igualdad fiscal y la
abolición de la servidumbre y los derechos feudales; y las de Rousseau que
deseaba que el Contrato Social en que debía convertirse la propia Constitución
garantizara la felicidad y la igualdad de los ciudadanos.
Pronto, en el seno de los Estados Generales se evidenció el
enfrentamiento entre los derechos de la Monarquía, apoyados por los sectores
privilegiados, y las pretensiones del estado llano. Dada la confrontación
existente y la incapacidad de llegar a acuerdos provocó que el Tercer Estado,
junto a algunos miembros de los sectores privilegiados, se erigiera el 17 de
junio de 1789, en Asamblea Nacional. El 6 de julio, la Asamblea elige a un
comité compuesto de 30 miembros de talante moderado, encargado de
elaborar un proyecto de Constitución. El 9 de julio la Asamblea se declara
constituyente
Apenas unos días después, el símbolo del autoritarismo regio que
representaba la fortaleza de la Bastilla cae y con ello el pueblo de París
comienza su particular revolución, extendida a toda Francia, cuyo campesinado
se levanta contra sus señores y contra el régimen feudal en general, el cual es
abolido en la noche del 4 de agosto. La reacción monárquica no se hace
esperar declarando nulas todas las decisiones adoptadas por la Asamblea.
La Asamblea, que acababa de aprobar el 26 de agosto la Declaración de
Derechos del Hombre y del Ciudadano, continuaba sus trabajos constituyentes
y legislativos, y con ocasión de este conflicto entre Rey y Nación, los miembros
del comité constitucional fueron abandonando la idea de que la Constitución
recogiera las principales leyes fundamentales de Francia por aplicar “tabla
rasa” con el pasado.
El pueblo parisino, cansado de la actitud monárquica de no
promulgación de los Decretos de la Constituyente, marcha sobre Versalles. La
Asamblea se instala cerca del Palacio Real de Tullerías. Allí trabajarán durante
dos años, lejos de cualquier ruido externo que pudiera ralentizar su trabajo y
sin recibir la presión popular.
A finales de 1789 se apruebas las leyes electorales, las de divisiones
administrativas de Francia, sobre autoridades locales, sobre el número de
diputados de las asambleas legislativas futuras, sobre cuestiones financieras. Y
así durante prácticamente dos años hasta que el 5 de agosto de 1791, la
Constitución se da por concluida y se distribuye entre los diputados. Un mes de
debates son más que suficientes para que fuera sometida y aprobada en
votación celebrada el 3 de septiembre. Presentada a Luis XVI, éste acepta la
Constitución el 13 de septiembre y presta al día siguiente el juramento previsto,
recuperando sus viejas potestades como Jefe del Ejecutivo y con el importante
reconocimiento de su derecho de veto.
Dividida en siete títulos, subdividida en secciones, tiene un total de 210
artículos, precedida de un preámbulo que recoge la Declaración de los
derechos del hombre y del ciudadano. Está fuertemente inspirada por las ideas
de Montesquieu, principalmente de la separación de poderes, y por la
construcción de la soberanía nacional, entendida como el advenimiento de la
nación francesa, la cual muestra su voluntad a través de sus representantes
elegidos bajo sufragio.
Sin perjuicio de lo dispuesto en su título VIII que recogía una reforma
rígida que casi hacía inviable la posibilidad de su reforma, ésta apenas tuvo un
año de vigencia, ya que fue sustituida por la Constitución de 1793. No es
menos cierto que el funcionamiento de los poderes del Estado separados de
forma rigurosa en la constitución mostraba sus límites.
Fue precisamente el derecho de veto usado por Luis XVI en tres
proyectos legislativos dirigidos a reforzar la defensa armada de Francia, contra
posibles ataques militares, lo que provoca la caída de la Monarquía el 10 de
agosto de 1792. Por esta razón, la Asamblea, incapaz de mantener la
Constitución de 1791, dada la incapacidad de superar el veto monárquico,
decide convocar el 21 de septiembre, otra nueva Asamblea, llamada
Convención con la misión de redactar una nueva Constitución. Un día después,
el 22 de septiembre, la Monarquía francesa es abolida y la I República
proclamada.
La Convención fue elegida siguiendo el sufragio universal previsto en la
Constitución de 1791, y supuso el triunfo mayoritario de la burguesía
revolucionaria y antimonárquica. Concentra la Convención los poderes
legislativo y ejecutivo, entregando éste último a sendos comités encargados de
la administración ministerial, siendo los más importantes el de “Seguridad
general” y el de “Salud pública”. En la práctica ocultaban gobiernos dictatoriales
como el liderado por Robespierre: la Terreur.
La Convención elige a una nueva comisión constitucional compuesta de
9 miembros pertenecientes a los girondinos, es decir, a la izquierda moderada
y radical –girondinos y montagnards-, entre los que destacaban Condorcet o
Danton. Sin perjuicio del número importante de proyectos constitucionales
presentados, el proyecto girondino presentaba una tendencia federalista,
mientras que el liderado por Danton profundizaba en mayores dosis de
democracia. La comisión no comenzó sus trabajos hasta la ejecución del rey el
21 de enero de 1793. El 13 de mayo Condorcet declara por terminados los
trabajos de la comisión. Apenas un mes después, el 24 de junio de 1793, año I
de la Revolución, se aprueba la segunda constitución racional y sistemática
escrita en Europa, con mayores dosis democráticas si cabe que la anterior.
El texto constitucional incorpora una nueva Declaración de derechos
poniendo el acento en la igualdad, en detrimento incluso de la libertad, de ahí
que se hable del año I de la Igualdad.
El principal mérito que se ha señalado de esta Constitución se
encontraba en el reconocimiento de derechos políticos igualitarios como el
sufragio universal sólo masculino, con lo que pasamos de la soberanía nacional
a la popular, y sobre todo de los primeros derechos sociales, y en los
problemas que generaron su aplicación. Y sin perjuicio de que esta
Constitución fue inaplicada de principio a fin, bien es cierto que supuso un
modelo ejemplar para la democracia directa posterior, que no se recuperará
hasta la revolución de 1848, y ejemplo a seguir por posteriores constituyentes
franceses y europeos.
Con el tiempo y con el desarrollo legislativo de la Convención, los dos
comités antes mencionados fueron concentrando mayores dosis de poder,
convirtiéndose en una dictadura. La caída de Robespierre, alma de la dictadura
de “salud pública” –en referencia a uno de los comités- permitió atisbar la
posibilidad de que la constitución de 1793 entrara en vigor. Pero las fuerzas
girondinas no estaban dispuestas a aplicar una constitución que reconocía los
derechos sociales, a los que eran hostiles. Después de varios intentos de
disminuir estos derechos a través de desarrollos legislativos, será en julio de
1794, se produzca la reacción termidoriana –en referencia a termidor, mes de
julio del calendario de la revolución, dado que esta reacción se prolongó desde
julio de 1794 a septiembre de 1795, con la que de nuevo la burguesía más
moderada vuelve a tomar las riendas del proceso, reprimiendo el radicalismo
de los sans-culottes (grupo heterogéneo que representaban a una parte del
tercer estado). Se proclama una nueva Constitución el 22 de agosto de 1795,
de carácter más conservadora aunque mantiene la tendencia antimonárquica.
Supone un reencuentro con los ideales vertidos en la Constitución de 1791.
Establecía una separación estricta de poderes, con un poder ejecutivo
colegiado, formado por un Directorio de cinco miembros, elegidos cada cinco
años, y un poder legislativo bicameral (Conseil de Cinq-Cents y el Conseil des
Anciens) elegido por sufragio censitario. El Directorio no puede disolver a las
Asambleas, pero tampoco es responsable ante ellas, por lo que al no tener
iniciativa legislativa, ni afectarle los cambios de mayorías parlamentarias, sólo
el golpe de Estado cambiaba la situación, por lo que de hecho fueron
frecuentes. Y ahí se encuentra la razón de la caída del régimen.
Un golpe de Estado, llevado a cabo por el General Bonaparte, el 9 de
noviembre de 1799, suprime el Directorio para imponer el Consulado y después
el Imperio, ambas formas de gobierno que serán visibilizadas a través de la
Constitución del año VIII de la revolución (13 de diciembre de 1799). Una
constitución, la cuarta para Francia que es diametralmente diferente a sus
predecesoras de 1791, 1793 y 1795.
Las razones argumentadas chocaban, en sí mismas, contra los propios
principios de la revolución, de tal manera que, si la división de los poderes,
junto a la declaración de derechos fundamentales y libertades públicas del
hombre y del ciudadano, eran fundamentales para considerar a la norma
suprema del Estado como constitucional, así lo establecía el artículo 16 de la
Declaración de Derechos de 1789, la nueva Constitución del año VIII, ni
incorpora éstos, y encuentra en la separación de los poderes un mal que, en
función de las fuerzas políticas del momento, hacían inviable cualquier
acuerdo, de tal manera que todo conflicto entre los poderes carecía de solución
por medios legales, como bien se había demostrado en la Constitución anterior.
La Constitución del año VIII es corta y oscura, a diferencia de sus otras
tres precedentes, no comporta declaración de derechos, con algunas
excepciones en un título VII, intitulado disposiciones generales, que aporta
algunas garantías en el ejercicio de ciertos derechos. En cuanto a su
regulación orgánica, se trata simplemente de una constitución política, y en
mucha menor medida, administrativa o judicial, esencial por otra parte en la
obra napoleónica, y que transferidas al plano del desarrollo constitucional
mediante leyes generales, consolidará el edificio administrativo a través de la
ley de 28 pluviôse del año VIII (17 de febrero de 1800), y el judicial a través de
la ley de 27 ventôse del mismo año (18 de marzo de 1800).
2. El constitucionalismo liberal: España
La consecución del trono de España en la figura de José I, transferida por
Napoleón en 6 de junio de 1808, previa renuncia de Carlos IV y Fernando VII,
había generado una situación de tensión política en el país. La Junta Suprema de
Gobierno dejada por Fernando VII, antes de marchar a Bayona y abdicar de sus
derechos dinásticos, había manifestado, junto con algunas otras instituciones
típicamente castellanas, como el Consejo de Castilla, una absoluta inacción y en
cierta medida de aceptación de la situación.
José I para legitimar su acceso al trono quiso rodearse de una cierta
legalidad gestando una Asamblea Constituyente en Bayona, que avalase no sólo
el cambio dinástico sino que sirviera para otorgar a España una Carta
constitucional que, además de refrendar la nueva dinastía, mantuviera así la
tradición monárquica española, a la vez que introducía algunos principios de la
Revolución francesa, con el mantenimiento de otros de viejo cuño hispánico,
como era la protección y defensa de la religión católica.
A pesar de que los españoles constituyentes en Bayona, junto con José I,
juraron la pretendida Carta constitucional, tanto el Monarca como el texto
constitucional sólo fueron reconocidos en aquellas zonas controladas por el
ejército francés, tras su entrada en España a partir de la firma del Tratado de
Fontainebleau el 27 de octubre de 1807, que recordemos preveía la ocupación
francesa en territorio español para conquistar Portugal y repartírselo entre Francia
y España. Esta alianza franco-española para doblegar a Portugal, aliada de
Inglaterra y enemiga de Francia, provocó, de un lado que José I se erigiera en
Monarca de un país, España, dividido en dos, entre los leales a la causa de
Fernando VII y sus aliados los afrancesados y aquellos que asumirán la
soberanía supuestamente secuestrada por el Emperador de los franceses; y por
otro lado, provocó que el Príncipe Regente de Portugal, el futuro Juan VI, se
exiliara en Rio de Janeiro con toda la familia real, dejando al frente del Gobierno
portugués a un Consejo de Regencia.
El levantamiento popular que se produjo en España el 2 de mayo de 1808,
y la dura represión del mismo, fueron los ingredientes necesarios para que
surgieran de forma espontánea, a partir del 24 de mayo, una serie de Juntas
provinciales con una misión concreta: reasumir la soberanía de la nación que se
encontraba vacante. Para los postulados más reaccionarios, esta medida se
arbitraba en función de la defensa por parte de las Juntas provinciales, de los
derechos soberanos de Fernando VII, mientras que para postulados más
liberales, simplemente se reasumía la soberanía que se encontraba vacante por
el cautiverio del Monarca.
En septiembre de 1808, y en pleno fervor independentista, las juntas
provinciales deciden traspasar dicha soberanía a una Junta Central Suprema y
Gubernativa de España e Indias, establecida en Aranjuez, trasladada a Sevilla y
ubicada finalmente en la isla de León, la actual San Fernando, en Cádiz.
Integrada por 35 miembros representantes de cada uno de los Reinos que
integran las Coronas, en representación de sus Juntas provinciales, era presidida
por el octogenario Conde de Floridablanca.
La disolución de esta Junta Central en 1810 supuso la creación de un
Consejo de Regencia, el cual permitió la reunión de unas Cortes en Cádiz,
trasladadas allí desde la Isla de León, en 18 de febrero de 1811, encargadas de
llevar a cabo las medidas que estimaran oportunas para la salvaguarda de la
nación, así como la de realizar la Constitución política de España, entramado
jurídico que permitirá la edificación del nuevo Estado contemporáneo y liberal.
Antes incluso de que la Comisión constitucional constituida al efecto
presentar el texto constitucional, y antes incluso de que éste se aprobada en
marzo de 1812, muchos de sus preceptos, principios programáticos, órganos
constitucionales o derechos ciudadanos, en suma leyes de rango
constitucional, habían sido ya elaborados por las propias Cortes Generales y
Extraordinarias, desde que éstas se pusieron a trabajar el 24 de septiembre de
1810. Destacan entre otros principios programáticos, la consideración de la
nación española como la reunión de ambos hemisferios (Decreto de 15 de
octubre de 1810), la soberanía nacional o la división de poderes (Decreto de 24
de septiembre de 1810). Entre los derechos fundamentales, antes incluso que
la constitución fueron decretados los siguientes: igualdad (con referencia
fundamentalmente al acceso a la propiedad de la tierra a través de Decretos
como el de 6 de agosto de 1811 que abole los señoríos jurisdiccionales),
libertad política de imprenta (Decreto de 10 de noviembre de 1810), liberad del
comercio (vinculado al azogue –amalgama de plata y mercurio- según Decreto
de 26 de enero de 1811), abolición de la tortura y otras prácticas aflictivas
(Decreto de 22 de abril de 1811). Desde un punto de vista programático, las
Cortes de Cádiz constitucionalizaron, previamente a la Constitución, algunos
principios tales como la inviolabilidad de los diputados (Decreto de 28 de
noviembre de 1810), la prohibición de que éstos soliciten admisión en empleos
o solicitud de pensiones durante su mandato y el año inmediato posterior
(Decreto de 27 de septiembre de 1810), el establecimiento de un reglamento
provisional del Poder ejecutivo (Decreto de 16 de enero de 1811), el Consejo
de Estado (Decreto de 21 de enero de 1812), o un reglamento para la
Regencia del Reino (Decreto de 26 de enero de 1812).
No hay lugar a dudas que el trabajo de la comisión constitucional que se
formó en las Cortes con la misión de proponer una Constitución política, se
realizó sobre la existencia de un proyecto previo, o unos trabajos previos
realizados con anterioridad a la constitución de las Cortes. Una especie de fase
preconstituyente o preparlamentaria cuyo comienzo tiene lugar a partir de los
acuerdos de la Junta de Legislación, órgano al servicio del Estado y en este caso
auxiliar de las Cortes y de su comisión constitucional, tomados en sus reuniones,
todas ellas en Sevilla, desde el 4 octubre de 1809 hasta el 19 de enero de 1810.
El personaje que sirve de enlace entre esta Junta de Legislación y la futura
comisión constitucional es Antonio Ranz Romanillos, un hombre ajeno al cuerpo
de diputados y de miembros de la Comisión, pero artífice en gran medida del
borrador de proyecto constitucional presentado a la comisión, lo que le hará
participar con posterioridad en dicha Comisión constitucional.
La Junta de Legislación nació un 27 de septiembre de 1809, y estuvo
integrada, entre otros, por personajes claves de la configuración del nuevo
orden jurídico contemporáneo, tales como Manuel de Lardizabal, José Pablo
Valiente, Agustín de Arguelles o el propio Antonio Ranz Romanillos, los más
asiduos a las reuniones de la Junta. Una vez concluido el trabajo de la Junta en
el mes de enero, ésta no llegó a concluir un proyecto de Constitución, sino la de
referenciar los principios que debería contener la futura Constitución: separación
de poderes, representación nacional en base a la población, sobre la que debía
recaer la soberanía nacional, dado que esta representación elegiría al poder
legislativo, a las Cortes, sobre la que se consagrará la potestad de dar a la
Nación su Constitución.
Constituidas las Cortes Generales y Extraordinarias en la Isla de León el
24 de septiembre de 1810, pronto comenzaron a realizar una desorbitada reforma
legal del nuevo Estado, cuyos principios básicos debían constitucionalizarse.
Para ello, pronto los propios representantes en las Cortes comenzaron a
plantearse la necesidad de establecer una comisión que se encargara de
presentar una Constitución política de la Monarquía española. Después de la
presentación de distintas proposiciones de creación de una comisión
constitucional, ésta fue finalmente creada el 23 de diciembre de 1810 con la
misión de redactar la Constitución. Estaba compuesta por trece personas, entre
los que se encontraban destacados liberales del Congreso, tales como Agustín
de Argüelles, Diego Muñoz Torrero, entre otros. Ranz Romanillos, miembro de la
Junta de Legislación, actuó como invitado en las reuniones de la Comisión
constitucional, siendo así, junto a Argüelles y Valiente, los elementos personales
puente entre la Junta y la nueva Comisión constitucional.
La comisión constitucional pronto se puso manos a la obra, si bien con
ciertas vicisitudes que hicieron que las sesiones de trabajo oficiales no tuvieran
lugar hasta el 2 de marzo de 1811, probablemente supeditadas al traslado de
las Cortes de la Isla de León a Cádiz.
El proyecto de Constitución no se aprobó en bloque, sino por partes,
pasándose igualmente por partes para su lectura en las Cortes. Los debates
parlamentarios tuvieron lugar apenas unos días después de que se fueran
leyendo en Cortes las sucesivas entregas de partes de la Constitución
aprobadas por la Comisión constitucional. El último bloque referente a los
cuatro últimos títulos comenzó el día 10 de enero, siendo concluidos el día 23
de enero de 1812.
Distintos decretos de la Regencia dieron por aprobado el texto
constitucional, para que se pasara a la firma de todos los diputados y se
imprimiera y publicara, así como el conjunto de solemnidades con las que
debía proclamarse y jurarse la Constitución en todos los pueblos de la
Monarquía.
Un decreto de la Regencia del Reino de 8 de marzo de 1812 es el
encargado de aprobar el texto constitucional, tras su debate parlamentario. El
Decreto firmado el 14 de marzo de 1812, establecía las solemnidades, una vez
aprobado el texto con que se manda firmar, jurar y publicar en Cádiz la
Constitución, lo que se hará finalmente entre los días 18 y 19 de marzo, para
que tuviera plenos efectos de vigencia a partir del 19 de marzo “aniversario del
en que por la espontánea renuncia de Carlos IV subió al trono de las Españas
su hijo el Rey amado de todos los españoles D. Fernando VII de Borbón”. Ya el
día 19, una vez jurada la Constitución por todos los diputados, la propia
Regencia se presentará en la sala de sesiones para jurarla, bajo la fórmula
recogida en el Decreto. El mismo 19 de marzo por la tarde, se hará la
publicación solemne de la Constitución, con su lectura en voz alta.
Promulgada la Constitución el 19 de marzo de 1812, su vigencia se
proyectó en tres períodos históricos, entre los que hubo solución de
continuidad. En un primer momento, tuvo una vigencia paulatina, de progresiva
institucionalización de sus órganos de gobierno y de sus principios
programáticos, hasta que dos años después, el decreto de 4 de mayo de 1814,
firmado por Fernando VII, tras su regreso del exilio, derogaba la Constitución.
Esta derogación significaba la pretensión de restaurar la vieja estructura
orgánica e institucional, junto con las prácticas de gobierno propias del Antiguo
Régimen. Un segundo momento de vigencia, fue precedido por la significación
que tuvo para el liberalismo político, el levantamiento del Comandante Riego,
del Regimiento de Asturias, en Cabezas de San Juan, llevado a cabo en enero
de 1820. El gobierno tarda en reaccionar y en la famosa reunión de la tarde del
6 de marzo, en el Palacio de Oriente, el Monarca Fernando VII, ante los
miembros del Consejo Real y del Consejo de Estado, y todo su gabinete, busca
soluciones. La noche del 7 de marzo, por un breve y escueto Decreto, Fernando
VII manifestaba que se decidía a jurar la Constitución de 1812 para la inmediata
convocatoria de Cortes, tal y como así se lo pedía la voluntad popular. La
publicación en la Gaceta del día 8 de marzo, de este Decreto, suponía la entrada
en vigor del texto constitucional gaditano. Esta segunda etapa de vigencia de la
Constitución, terminará también a golpe de Decreto firmado el 1 de octubre de
1823, que supuso el fin de los tres años de retorno a las instituciones
constitucionales y liberales y la vuelta al trono de Fernando VII, auspiciando de
nuevo un gobierno absolutista. Una nueva etapa, la tercera y última, tiene como
telón de fondo la fecha del 12 de agosto de 1836, en la que tiene lugar el motín
de la Granja, acaecido aquella noche, lo que obligó a la Reina Regente, muerto
Fernando VII desde 29 de septiembre de 1833, a proclamar el texto de Cádiz,
mediante un Decreto del día 13. Comienza así a recuperarse la esperanza del
resurgimiento del espíritu liberal y progresista, el cual se verá consolidado apenas
un año después cuando con ocasión de la reforma de la Constitución de 1812,
ésta verá fenecer sus días de vigencia, a favor de una Constitución nueva, la
aprobada el 8 de junio de 1837.
3. La influencia del liberalismo español en el constitucionalismo de
Portugal
En el epígrafe anterior habíamos dejado al Príncipe Juan de Portugal y a
su madre, la Reina María I, camino de Brasil, huyendo de la ocupación
francesa; una ocupación militar que se entroncaba en el reparto de Portugal
acordado en el Tratado de Fontainebleau de 1807, entre España y Francia,
dada la alianza entre el país vecino e Inglaterra, enemiga de Francia. En este
contexto, desde noviembre de 1807 y hasta junio de 1821, momento en el que
regresa Juan VI a Lisboa como rey, Portugal había permanecido sin
Monarquía, como lo estuvo España entre 1808 y 1814, y con el intento por las
autoridades francesas de concederle una Carta Otorgada, al estilo de la de
Bayona para España, en el contexto de Estado aliado o amigo de Francia. La
resistencia armada portuguesa, en directa alianza con el ejército británico,
consiguió expulsar a los militares franceses en 1811. Sin embargo, desde 1811
y hasta 1822, Portugal no contó con su primera Constitución. ¿Por qué esta
tardanza? La razón hemos de encontrarla en la ausencia del Rey Juan VI hasta
1821, y en la propia naturaleza del Estado portugués que quedó consolidado
como un país de nuevo ocupado, esta vez por el imperio británico.
Sin embargo, el liberalismo portugués, latente durante tantos años fue
espoleado con ocasión del levantamiento de Riego en España en enero de
1820. Apenas unos meses después del triunfo del liberalismo revolucionario, y
la entrada en vigor, por segunda vez, de la Constitución de 1812, se produce
en Oporto, el 24 de agosto de 1820, un levantamiento revolucionario contra la
ocupación británica, exigiendo la venida de su Rey “deseado” Juan VI y su
familia.
Este proceso revolucionario “septembrino” se vio dirigido por una Junta
Provisional de Gobierno, en sustitución de la Regencia, encargada de convocar
Cortes constituyentes, siguiendo una línea de actuación muy similar a la
seguida años atrás en el proceso revolucionario y constituyente español. Tanta
influencia se observa que la propia Junta Provisional de Gobierno portuguesa
convocó elecciones a Cortes constituyentes en diciembre de 1820 conforme al
sistema electoral recogido en la Constitución española.
Culminado el proceso electoral se reúnen las Cortes portuguesas
(Cortes Vintistas) en el Palacio de las Necesidades de Lisboa, bajo la
presidencia de Manuel Fernández Tomás, intelectual y protagonista de la
revolución septembrina, y con una composición ideológica muy similar a la
gaditana, tanto liberales revolucionarios, liberales moderados, realistas y
finalmente diputados procedentes de Brasil.
Los trabajos parlamentarios para la elaboración del futuro texto
constitucional comenzaron el 24 de enero de 1821. Tres meses después, el 9
de marzo, se aprobaba un Decreto que establecía las Bases de la Constitución
Portuguesa, en el que se incorporaban los principios que debían inspirar el
trabajo de los constituyentes a la hora de elaborar el texto definitivo. Se trataba
de unas bases que pretendían recoger una fórmula liberal acompasada de un
latente historicismo de las viejas leyes fundamentales portuguesas, muy al
estilo del discurso preliminar de Arguelles en España. Compuestas estas Bases
de 37 principios, en ellas se agrupaban los derechos individuales de la
ciudadanía portuguesa, y por otro lado sobre los órganos constitucionales, tales
como el Gobierno o la Monarquía.
Siguiendo los principios establecidos en las Bases, la comisión
constitucional presentó a las Cortes, el 25 de junio de 1821, un proyecto de
Constitución compuesta de 240 artículos. Un proyecto de Constitución que
indirectamente recibió la ratificación por parte del Monarca Juan VI, recién
regresado de Brasil, que juró las citadas Bases el 3 de julio.
Casi año y medio de debate parlamentario fue más que suficiente para
que la primera constitución portuguesa viera la luz, siendo aprobada el 23 de
septiembre de 1822 y jurada por Juan VI el 30.
El contenido de la Constitución portuguesa recibe una notable influencia
de la Constitución gaditana, si bien con importantes modificaciones que deben
comprenderse a partir del mayor conocimiento que los liberales portugueses
tenían de la realidad política del Trienio liberal, y también de las dificultades
que las normas constitucionales españolas habían tenido en su aplicación
práctica. De ahí que el texto portugués mejore, entre otras cosas, el lenguaje
político-jurídico en torno a la soberanía nacional, profundice más clara y
nítidamente en la división de poderes, establezca una parte dogmática de
derechos y libertades fundamentales, que la Constitución gaditana ignoró.
El efecto benéfico que provocó para Portugal el retorno del liberalismo
en España con el pronunciamiento de Riego, se tornará amargo unos años
después con el restablecimiento del absolutismo en España, que obviamente
también afectará a Portugal. El liberalismo vintista, triunfante de la revolución
septembrina de 1820, que había dado la primera constitución a Portugal, sufrirá
la hostilidad de Gran Bretaña para reinstaurar su autoridad entre los
portugueses. Un golpe de estado se produce en mayo de 1823, la llamada
Vilafrancada, liderada por el segundo hijo de Juan VI, el infante portugués
Miguel de Braganza, en Vila Franca de Xira, apenas a 40 kilómetros al norte de
Lisboa. El 2 de junio, Juan VI da un golpe de efecto aliándose con el golpe de
Estado contra el liberalismo vintista y no sólo disuelve las Cortes constituyentes
sino que deroga la Constitución de 1822, reinstaurando las viejas leyes de la
Monarquía portuguesa.
Sin perjuicio de la actitud de Juan VI, quiso presentarse ante los
portugueses como un rey mediador instando inmediatamente a la elaboración
de un nuevo proyecto constitucional, el cual no sólo vio la luz, sino que
acrecentó aún más la vuelta a la monarquía absolutista auspiciada
fundamentalmente por su esposa, la Reina Carlota Joaquina, hermana de
Fernando VII y su hijo Miguel. El 30 de abril de 1824, el infante Miguel dirigió
personalmente la Abrilada, con el ánimo de forzar la abdicación de su padre,
coronarse rey y afianzar así el absolutismo monárquico. El infante fue detenido
y enviado al exilio a Viena, donde permaneció hasta 1828, volviendo para
coronarse como Rey. La monarquía absoluta se consolidó en Portugal, sin los
tintes represivos vividos en España, hasta 1826, momento de la muerte de
Juan VI.
Le sucedió en el trono su primer hijo, Pedro I de Brasil y IV de Portugal,
y será el encargado de conceder a los portugueses la Constitución de 1826,
una Carta otorgada, al estilo de la Constitución brasileña de 1824 o de la Carta
constitucional francesa de 1814, la cual no fue sometida ni a proceso
constituyente ni a votación de la soberanía nacional portuguesa. Una Carta que
bajo la fórmula de monarquía constitucional hereditaria se consolidaba una
soberanía compartida entre Rey y Nación, con supremacía del primero sobre la
segunda, una desdibujada separación de poderes, y el reconocimiento de
derechos fundamentales con la coexistencia de una nobleza que mantiene sus
viejos privilegios y regalías.
Esta Carta se mantendrá hasta la coronación en 1828 de Miguel I como
rey absolutista, se volverá a reinstaurar en agosto de 1834 con la expulsión del
Rey y la reinstauración de la monarquía constitucional, y finalmente con
ocasión de otra revolución septembrina producida en 1836 se produce la
derogación de esta Carta y el restablecimiento de la Constitución de 1822 que
será definitivamente derogada por un nuevo texto constitucional en 1838. Una
nueva Constitución a medio camino entre el espíritu liberal de 1822 y la
monarquía constitucional de la Carta Otorgada de 1826, y bien influenciada por
la Constitución belga de 1831 y la española de 1837.
4. La cuadratura del círculo: el constitucionalismo de Bélgica
El actual estado de Bélgica tiene su acta de nacimiento en 1830, y su
primera constitución en 1831. Su historia, como territorio centroeuropeo, ha
estado siempre vinculada al devenir de la dinastía austríaca desde que el
Tratado de Utrech de 1713, le asignara como parte integrante de los derechos
del archiduque Carlos VI de Austria. Su situación estratégica en Centroeuropa
ha provocado que se encontrara permanentemente en el ojo del huracán y foco
de las luchas por la supremacía europea.
Ochenta años después de aquel tratado, y con ocasión de la
independencia de las colonias británicas del este de Estados Unidos,
conformando la Confederación, se produce la sublevación de Brabante -región
central de la actual Bélgica- contra José II de Habsburgo, en 1789, que
consigue expulsar a los austríacos y proclamar su independencia bajo la
reunión de los Estados Generales, al modelo francés, y la creación de los
Estados Belgas Unidos, siguiendo el modelo norteamericano, entre enero y
diciembre de 1790.
Reconquistado el país por Leopoldo II, emperador Austríaco, pasó luego
a manos de la Francia revolucionaria en 1792, luego anexionándose en 1795,
los Países Bajos y el principado de Lieja.
La derrota de Napoleón y las decisiones de los vencedores tenidas en el
Congreso de Viena de 1815 acuerdan refundir las Provincias Unidas, los
Países Bajos austríacos y el Principado de Lieja en un Reino único, de los
Países Bajos, bajo la soberanía de Guillermo de Orange. Una compleja unión
entre protestantes y católicos.
La revolución llevada a cabo en Francia en el mes de julio de 1830, que
se traduce jurídicamente con una nueva Carta Constitucional en el mes de
agosto, tiene en la vecina futura Bélgica un efecto paralelo. La unión de
católicos y liberales opositores del protestante Guillermo I, provocará una
revuelta que terminará por consolidar un Gobierno provisional en septiembre de
1830, que declaró la independencia de un nuevo Estado, Bélgica, separado de
los Países Bajos mediante decreto de 4 de octubre.
En breve, la reunión de una Asamblea constituyente a modo de
Congreso nacional, encargada de convocar a un comité de expertos que
redacten una Constitución, es síntoma de la urgencia del nuevo Estado por
consolidar su legitimidad, sus estructuras nacionales y constitucionales. Esta
comisión constitucional se constituirá el 6 de octubre. El 28 de octubre, la
comisión entrega al Gobierno provisional su proyecto de Constitución, a imagen
y semejanza de la Constitución francesa de 1791 y las Cartas Otorgadas,
también francesas de 1814 y 1830. Además del proyecto de la comisión
constitucional, fue entregado al Gobierno belga otro proyecto que también fue
debatido en el Congreso nacional, dada la similitud al proyecto de la comisión.
El Congreso nacional de Bélgica, en plena vorágine constitucional,
acuerda el 22 de noviembre de 1830 que la forma de gobierno del nuevo
Estado será la de una monarquía constitucional representativa y hereditaria.
Dos días después, el 24 otra ley constitucional será aprobada, la que declara
que los miembros de la dinastía Orange, reinante en los Países Bajos, son
excluidos de la línea hereditaria belga a perpetuidad.
El proyecto de constitución llega al Congreso Nacional el 25 de
noviembre, y comienza los debates constitucionales el 13 de diciembre.
Debates que se prolongarán hasta el 7 de febrero de 1831, momento en el que
es votada y sancionada la Constitución de Bélgica.
Dos decretos son directamente relevantes para los orígenes de la
Constitución de los belgas: de un lado, completar los artículos 60 y 61, que
hacen referencia al nombre del primer Rey de los Belgas, Leopoldo I; de otro
lado, el decreto real de 1 de septiembre de 1831 que ordena la publicación del
texto constitucional en el boletín oficial de Bélgica.
Bélgica se convierte así en un nuevo Estado dentro de Europa bajo una
monarquía parlamentaria, al estilo de la Carta Francesa de 1830, con un
modelo centralista de administración, pero garantista de una separación de
poderes y de unos derechos y libertades públicas, a imagen y semejanza de la
Declaración francesa.
V. CONSTITUCIONES DE SEGUNDA GENERACIÓN: LA EXPANSIÓN
EUROPEA DE PRINCIPIOS Y MODELOS CONSTITUCIONALES.
Jean-René Aymes escribía que abordar el tema de las influencias, sobre
todo de aquellas que aseveran una dependencia sin ambages, entre los
postulados de la revolución francesa, transmitidos luego al marco constitucional
en 1791 y el liberalismo español de comienzos del siglo XIX, como modelo de
constitucionalismo continental común, es tratar un tema espinoso con una
dilatada polémica historiográfica. Efectivamente, afirmar que la obra
constitucional de las Cortes de Cádiz, ha sido una réplica de la revolución
francesa, o que la Constitución de 1812 española o la belga de 1831, ha
simplemente glosado o traducido el texto francés de 1791, o que la versión
gaditana ha sido plagiada por el constitucionalismo portugués, es poco menos
que tener una idea muy simplista de la realidad, no solamente desde el punto
de vista de la valoración que se haga a la consideración del modelo
constitucional francés o español y al rol que ambos desempeñarán en Europa,
sino y sobre todo, a la ignorancia del reconocimiento de la existencia de unos
particularismos en cada uno de estos Estados que, cuando menos, permitirán
otorgarle a cada caso concreto un toque de originalidad.
El malogrado profesor Tomás y Valiente, iba un poco más allá, al
interrogarse si la Constitución de 1791 fue la única a copiar por el resto de
revoluciones europeas, o si por el contrario, y al igual que estuvo en Francia,
otros modelos atlánticos, como la Constitución de los Estados Unidos de 1787,
también fueron objeto de interés, o por qué no el mito de la Constitución de
Inglaterra.
Que la declaración de los derechos del hombre y la constitución francesa
han sido elementos tenidos encima de la mesa por los parlamentarios de
distintas naciones europeas es innegable. Las obras de Barthèlemy-Duez,
Mirkine-Guetzévicth, Esmein, De Vergotini, García Pelayo o los trabajos
reunidos de introducción al estudio de derecho comparado en honor a Edouard
Lambert, han sabido demostrar que el constitucionalismo francés y la
declaración de derechos de 1789, han influenciado en el régimen constitucional
de otros países europeos. Gracias a esta influencia, podemos corroborar que la
revolución y el constitucionalismo francés ha sido un modelo seguido por la de
Italia durante la revolución de 1821, también en Noruega con la constitución de
1812, así como en Portugal para su constitución de 1822, la cual incluso
copiará algunos artículos de forma cuasi literal. Además, las constituciones
francesas de 1793 – incluso si ella tuvo una aplicación efímera o más bien
nula- y la de 1795 han tenido una notable influencia en la formación del texto
constitucional Suizo de 1848 y posteriormente el de 1874. Igualmente el texto
francés de 1830 ha estado presente en la formación del texto constitucional
belga de 1831, también en la formación del Código Albertino de 1848, en la
constitución prusiana de 1848-1850, en las constituciones danesas de 1843 y
1866, en la holandesa de 1848, o en la griega de 1864.
Igualmente, las constituciones francesas, la española de 1812 y la belga
de 1831, entendidas desde una perspectiva compleja de la historia
constitucional comparada, podrían representar, en palabras de Lacché, los
modelos continentales que han influenciado e inspirado, durante varias
décadas del siglo XIX, a un buen número de constituciones europeas.
Ahora bien, a partir de la Santa Alianza, surgida del Congreso de Verona
de 1815, modificará los presupuestos constitucionales revolucionarios de la
etapa anterior y consolidará nuevos modelos constitucionales con un amplio
protagonismo de la monarquía, como eje nodal dentro de la Constitución. Atrás
queda el sistema presidencialista y asambleario, basado en el imperio de la
Constitución sobre la ley, propio de Estados Unidos o Francia y exportado a
Europa, por un sistema monárquico abierto al régimen parlamentario en el que
predomina la ley sobre la Constitución. Se difumina la estricta separación de
poderes por una perseguida confusión de los mismos, que permite, por un lado
un cierto control del ejecutivo sobre el legislativo y sobre el judicial. En suma,
un constitucionalismo más moderado, menos revolucionario, en el que los
derechos fundamentales y libertades públicas aparecen fugazmente por los
textos constitucionales y siempre a expensas de un desarrollo normativo que
no hace sino reducir su ámbito de ejecución y aplicación.
Ejemplos de este modelo constitucional de segunda generación, de
primacía del autoritarismo sobre el parlamentarismo, son las Cartas Otorgadas
francesas de 1814 y 1830, el Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1845
españolas, la Constitución holandesa de 1848 o el Estatuto Albertino de 1848,
o ley fundamental de la Monarquía de Saboya de Italia y que estuvo vigente
hasta la Constitución de la República italiana de 1948.
VI. EL EDIFICIO DE DERECHO PÚBLICO Y CONSTITUCIONAL
Ideología política y constitucionalismo han ido de la mano a lo largo de
los dos siglos de constituciones contemporáneas que ha vivido Europa. Tanto
es así que, como en el caso de las españolas, algún autor ha tachado como
uno de los defectos más relevantes de nuestras constituciones, el carácter
partidista de las mismas, pues a lo largo del siglo XIX, las constituciones se nos
van a presentar como los programas políticos de aquéllos que ostenten las
mayorías parlamentarias, o gocen de la gracia real. Esta programación política
que afecta al edificio de gran parte del constitucionalismo contemporáneo, tiene
una consecuencia desagradable, que analizaremos en otro lugar, cual es que
el cambio de partido o ideología política, en las mayorías parlamentarias y en el
gobierno, se convierte en prioritaria la reforma constitucional para actualizarla a
dichos nuevos principios ideológicos. Y si esta reforma constitucional está
sometida a tiempo o exigiera unas mayorías cualificas que no permitiera
concluir dicho proceso, simplemente se sustituye la constitución por otra.
Y como se podrá colegir, todo el edificio constitucional está directamente
vinculado a la ideología de los grupos mayoritarios que en cada momento
concreto atesoren la representación nacional.
Con carácter general, cuatro han sido las corrientes ideológicas que se
han granjeado en todo el constitucionalismo contemporáneo: el liberalismo, el
moderantismo, el progresismo, y el republicanismo. Y cada una de estas
corrientes ha sido sustentada por algún grupo político mayoritario en el poder
que ha sabido corresponder esta ideología con su propia constitución.
Así, a grandes rasgos, podríamos caracterizar al liberalismo como aquel
que garantiza de forma universal los derechos fundamentales y las libertades
públicas, la soberanía nacional, la división de poderes, el imperio de la ley, y el
sufragio universal, si se quiere, pero ejercido de forma indirecta. El
moderantismo también garantiza los derechos fundamentales pero supedita su
ejercicio al desarrollo legislativo, con cierta tendencia a su control y limitación,
apuesta por la soberanía compartida entre Rey y Cortes, igualmente propende
a la colaboración entre los poderes dotando de un mayor protagonismo al Jefe
del Ejecutivo, el Rey, y tiende hacia un sufragio censitario, con exigencias
económico-fiscales para el sufragio activo y pasivo. El progresismo, que parte
de los mismos principios que el liberalismo, tiende a apostar por la soberanía
popular y el sufragio universal directo. Por último, el republicanismo tiende a
garantizar, además de los derechos fundamentales ya reconocidos por el
constitucionalismo, otros derechos de mayor calado social y laboral, la
soberanía popular y el sufragio universal.
La cuestión religiosa, entendida como el ejercicio del derecho a la
libertad de profesar o no una religión concreta, es una pieza clave que permite
comprender claramente las posiciones de las cuatro corrientes anteriormente
identificadas. Si para el liberalismo, se opta indistintamente por la
confesionalidad del Estado o la libertad de cultos, el moderantismo consagra la
confesionalidad del Estado, el progresismo la libertad de cultos, y el
republicanismo la laicidad del Estado.
1. Vertebración territorial del Estado
El advenimiento de la nación política no coarta la exigencia de
racionalizar el territorio del Estado a través de una distribución territorial que
permita el ejercicio de las competencias estatales. Así, el legislador convierte al
territorio, como realidad orográfica natural, como hecho natural, en un hecho
jurídico, al distribuirlo en determinadas circunscripciones o acotaciones, para el
ejercicio sobre el mismo de diversas actividades. El territorio se convierte así,
de un hecho físico, natural, en un hecho jurídico sobre el que el legislador
desarrolla la acción de gobierno, administración y justicia, bien de forma
centralizada a través de sus propias instituciones allí desplegadas, bien
descentralizando tales competencias en otros órganos que operan de forma
autónoma.
La tabla rasa institucional aplicada en Francia con la revolución francesa
parte por configurar una nueva división del territorio en Francia bajo la vieja
fórmula del Departamento. El Departamento, en tanto que unidad territorial,
administrativa y electoral, se crea mediante decreto de 22 de diciembre de
1789, constituyéndose como la circunscripción única de la que habrán de
adaptarse el resto de administraciones judiciales, financieras, militares y
eclesiásticas, una vez fijada la división departamental –découpage- mediante el
decreto de 26 de febrero de 1790. Tras algunos lacónicos pronósticos de
descentralización entre 1790 y 1792 - la Constitución de 1971, parte por
configurar inicialmente el territorio indivisible del Reino de Francia en 83
departamentos- la centralización en materia de distribución del territorio
francés, toma cuerpo, inicialmente con el régimen del Directorio a partir de
1795, y sobre todo con la obra napoleónica, reglada en la ley 28 pluviôse año
VIII (17 de febrero de 1800). Esta ley proyecta la centralización en materia de
administración departamental, bajo una fuerte jerarquización y refuerzo de la
autoridad del Gobierno en los departamentos a través de la figura clave del
sistema, el Prefecto. La ley de 17 de febrero de 1800 va a vertebrar y
consolidar definitivamente el Estado francés en Departamentos y en
arrondissements communaux, y va a distinguir en el seno de esta
administración departamental tres actividades residenciadas en cada una de
las instituciones creadas al efecto: acción, deliberación o consejo y
contencioso. La acción, centralizada y burocrática, mucho más uniforme que la
existente durante el Antiguo régimen, y como reacción a los excesos de la
descentralización vivida durante la etapa de la Asamblea Constituyente
francesa, será confiada al Prefecto; la deliberación o función consultiva es
encargada a una asamblea denominada Consejo General de Departamento;
por último, los Consejos de Prefectura, órganos también colegiados, serán los
titulares de la actividad contenciosa, en tanto que tribunales administrativos
departamentales.
Este modelo departamental, pero bajo la terminología de Prefectura,
quiso ser impuesto en España bajo la dominación napoleónica, primero con el
Estatuto de Bayona y luego con el Decreto de 17 de abril de 1810, por el que
José I divide a España en 38 circunscripciones, llamadas Prefecturas, y éstas a
su vez en otros distritos más pequeños, llamados Subprefecturas,
generalmente en número de 3 por prefectura, salvo algunas excepciones,
sumando hasta un total de 111. Esta división prefectoral obviaba cualquier
respeto a las individualidades histórico-culturales de la vieja España,
proponiendo simplemente una división de la cuadratura kilométrica del mapa,
de tal manera que cada Prefectura mediara en torno a los 30.858 kilómetros
cuadrados.
A la homogeneidad territorial de cada Prefectura, hemos de aunar la
importación del sistema orgánico propuesto por Napoleón en su Ley de 1800, y
que ahora José I la adaptará a su división prefectoral. Competencias y
funciones que estarán representadas, al igual que vimos para Francia, en tres
fórmulas verbales: acción, deliberación y consejo gubernativo que no
contencioso, ahora a favor de los Prefectos, Junta General de Prefectura y
Consejo de Prefectura, respectivamente. Se trataría del mismo modelo
orgánico de la Ley de 1800 –salvo en las competencias contenciosas de los
Consejos de Precfectura-, pero con la nomenclatura obviada de Departamento
por la de Prefectura.
Este sistema que se consolida en Francia, será modificado en España
con la liberación y la consolidación del Estado liberal, a través de la antigua
provincia, que será rescatada en la Constitución de 1812 como entidad
territorial. El artículo 11, del Capítulo I, del Título II de la Constitución de 1812
dispone la exigencia de que "se hará una división más conveniente del territorio
español por una ley constitucional luego que las circunstancias políticas de la
Nación lo permitan". Un territorio español que viene regulado en artículo 10 del
mismo capítulo y título: "El territorio español comprehende en la Península con
sus posesiones é islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la
Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Granada, Jaén, Leon, Molina, Murcia,
Navarra, provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las islas Baleares, y las
Canarias con las demás posesiones de Africa".
Nada se pudo hacer para llevar a efecto lo dispuesto en el artículo 11 de la
Constitución hasta la llegada del trienio liberal, donde después de distintos
proyectos sobre división provincial, el 14 de enero de 1822, apenas unos días
después de acabado el debate parlamentario, las Cortes aprobaron el Decreto de
la división provincial que se promulgó definitivamente el día 27. Un Decreto que
reflejaba dos postulados básicos sobre los que se sustentaba: su carácter
provisional, y la exigencia de instalar sus órganos de gestión, las Diputaciones
provinciales. El Decreto enumera en su artículo 2, las 52 provincias de que se
compone el territorio nacional, junto con sus capitales.
Recién estrenada la división provincial provisional de 1822, no tendrá otra
vigencia que la del régimen constitucional, pues el 1 de octubre de 1823
Fernando VII, retrotrae la división administrativa de España al estado en que se
hallaba en 1820, reproductora de las viejas divisiones del Antiguo Régimen.
Muerto Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, la Reina Gobernadora
nombra Secretario de Estado de Fomento a Francisco Javier de Burgos y Olmo,
quien será el encargado de rubricar la definitiva división provincial, prácticamente
inalterada hoy día. Con algún proyecto que se le había hecho llegar, acomete
Javier de Burgos su proyecto. Crea inicialmente el 23 de octubre en cada
provincia, un Subdelegado de Fomento, precedentes de los extintos en 1997
gobernadores civiles, auténticos Jefes superiores de la provincia. Apenas un mes
después, el Decreto del 30 de noviembre de 1833 establece la división provincial
de España, muy similar a la provisional de 1822.
El Decreto determina las 49 provincias y sus capitales. Con respecto a la
división de 1822, Javier de Burgos suprimió las provincias de Játiva, Calatayud y
el Bierzo, y simplemente cambió la capitalidad de Vigo a Pontevedra y de
Chinchilla a Albacete. En lo demás, y salvo algunas modificaciones en el
establecimiento de los límites provinciales, la división provincial de 1822 y 1833
son idénticas, y se mantienen, como hemos indicado, prácticamente inalteradas
hasta la actualidad. Tan sólo se ha producido un cambio, cual es la división de la
provincia única de Canarias en dos durante la dictadura de Primo de Rivera en
1927, las de Las Palmas y Santa Cruz, coincidentes con las dos islas más
grandes del archipiélago. Igualmente se sumaron a esta división provincial la
peculiaridad de dos ciudades autónomas como Ceuta y Melilla, gracias a su
Estatuto de Autonomía de 1995.
Con la independencia de Bélgica, y su Constitución de 1831, ésta apuesta
también por la vertebración del territorio en provincias, como señala su artículo 1,
y correspondiendo a una ley la posibilidad de incrementar su inicial número de 9.
Esta consideración de Estado unitario perdurará durante más de siglo y medio,
hasta que por motivos derivados de la doble comunidad existente en el Estado
belga, la valona y la flamenca, se decide comenzar un proceso de federalización
del Estado que comienza en los años 70 del siglo XX y que culminará por ley de
15 de julio de 1993, con la creación del Estado federal basado en tres niveles, el
Gobierno federal con sede en Bruselas, las comunidades flamenca –al norte-,
francesa –al sur- y germana –la más pequeña situada este- (comunidades
linguísticas) y las regiones flamenca, valona, coincidentes con las comunidades y
la de Bélgica, coincidente con la capital. Las viejas provincias de 1831 se siguen
manteniendo en las regiones de Flandes y Valonia, habiéndose suprimido en la
región de Bruselas.
Antes incluso que Bélgica, España también fue construyendo la idea de
superar la división en provincias por la de las regiones, vinculando en la medida
de lo posible, los viejos reinos históricos con esta nueva demarcación territorial. Si
bien es cierto que los primeros atisbos de regionalización, o mancomunidades
provinciales o municipales, fueron de carácter administrativo para la prestación de
servicios públicos, pronto surgieron otros fenómenos de regionalización política,
por la que las nuevas divisiones administrativas supraprovinciales ejercerían
ciertas competencias en régimen de descentralización administrativa. Al vano
intento de creación en España de una República Federal en 1873, la
regionalización política toma cuerpo en formato constitucional con la II República.
El texto constitucional republicano de 1931 dio cabida a una nueva estructuración
territorial, las regiones autónomas. La concreción legal del territorio nacional,
ahora quedaba perfectamente estructurada en tres niveles: el central para el
Estado, el local para municipios y provincias, y el intermedio o territorial para las
denominadas regiones autónomas. El artículo 1, párrafo 3º de la Constitución
indica que la República constituye un Estado integral, compatible con la
autonomía de los Municipios y las Regiones. Y el artículo 8 materializa que el
Estado español estará integrado por Municipios mancomunados en provincias, y
por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. El resto del
articulado del Título I, preceptos 11-22, se dedica a la nueva estructura de
regiones autónomas de España, y a la configuración de los Estatutos regionales.
La región autónoma, según el artículo 11, surge cuando una o varias provincias
limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes,
deciden libremente organizarse en esta nueva estructura territorial autónoma, a
fin de formar un núcleo político-administrativo. Este regionalismo político engloba,
no sólo la descentralización de competencias, en términos de autonomía, sino las
propias características de un autogobierno en cada una de dichas regiones.
El reflejo material de este hecho regional, con su significación jurídica y
política tendrá un único ejemplo, con la proclamación el 14 de abril de 1931 de la
República catalana, y la aprobación de su correspondiente Estatuto de autonomía
de 14 de junio de 1931, luego ratificado en plebiscito por el pueblo de Cataluña el
2 de agosto. Vascos, gallegos y andaluces comenzaron a andar el camino de la
región autónoma, pero la guerra civil los arrostró al olvido temporal. Un modelo de
estado descentralizado que servirá de base para la conformación del actual
Estado español en Comunidades Autónomas, constitucionalizado en 1978.
2. Parte Dogmática: Derechos fundamentales y Libertades públicas
En la base del constitucionalismo histórico, ya fuera inglés, americano o
francés, luego exportado a toda Europa y América del Sur, se encuentra el
reconocimiento de unos derechos fundamentales. La razón de este
reconocimiento se remonta al liberalismo de Locke, por el que la misión de los
constituyentes no es la de instituir derechos, sino simplemente la de declarar
los derechos que ya preexisten latentes en el pacto social, unos derechos que
son, en sí mismos, naturales, inalienables imprescriptibles y sagrados al
individuo, de ahí su carácter de universalidad que sobrepasa los límites
territoriales de cualquier Estado, cuya función es la de reconocerlos y
garantizar su eficacia y aplicación.
Este universalismo viene implícito en el artículo 16 de la Declaración
francesa, cuando se afirma que “Toda la sociedad en la cual la garantía de los
derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene
Constitución”. El vínculo de Estado constitucional y reconocimiento de
derechos fundamentales es indisociable. Un Estado liberal y democrático que
se quiera someter al imperio de la ley, debe antes que nada, garantizar los
derechos del hombre y del ciudadano.
Unos derechos naturales, propios del individuo, que los hace igualitarios,
que se simbolizan en el reconocimiento de determinadas libertades, tal y como
recoge el artículo 2 de la Declaración francesa: “La meta de toda asociación
política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del
hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la
resistencia a la opresión”.
La libertad, entendida en su vertiente natural, pero también en su
vertiente política, la de los ciudadanos propiamente dichos. Una libertad que
debe garantizar la igualdad de todos, dado que los individuos nacemos libres e
iguales en derechos. Junto a la libertad se encuentra consagrada la propiedad,
en estricta lógica del individualismo burgués, como un derecho inviolable y
sagrado. La propia constitución española e 1812 recoge este principio al
establecer en su artículo 4 que: “La Nación está obligada a conservar y
proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás
derechos legítimos de todos los individuos que la componen”. Por su parte, la
seguridad como derecho fundamental reside en el reconocimiento de no ser
detenido sin causa justa ni acusado si no es a través de un proceso judicial con
todas las garantías procesales que imponga el imperio de la ley, lo que en el
constitucionalismo británico se conoce como Habeas Corpus. Por último, la
resistencia a la opresión debe ser entendida como la facultad de cualquier
Nación, en el ejercicio de su soberanía, a defenderse de hostilidades ajenas o
internas que quieran vulnerar estos derechos fundamentales y libertades
públicas. Así por ejemplo, la constitución gaditana al residenciar la soberanía
en la nación española, a quien pertenece exclusivamente el derecho de
establecer sus leyes fundamentales, regula en su artículo 3 que: “La Nación
española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna
familia ni persona”, en directa relación con la consideración privatista que los
reyes borbones españoles están haciendo de la Corona al cederla a terceros
sin el consentimiento de la Nación.
Frente a las constituciones francesas que incorporaban estos derechos
en el preámbulo de sus constituciones, el resto de las constituciones europeas
adoptaron una posición diferente. Así el constitucionalismo consideró que junto
a la parte del texto fundamental que debe regular los poderes del Estado, debía
figurar otra parte, considerada dogmática, en la que nítidamente se reflejaran
los derechos fundamentales de los nacionales del Estado.
La primera constitución española de 1812, no responde a esta lógica y
no recoge en ningún capítulo o título concreto, una auténtica declaración de
derechos. Muy al contrario, los sitúa sin coherencia aparente, a lo largo y ancho
del articulado, dispersos en sí mismos. Así, siguiendo la correlación dada por el
texto gaditano, están reconocidos los principios de libertad civil y propiedad
(art. 4), el sufragio activo y pasivo para la elección de los representantes
nacionales (diversos artículos del Título III), igualdad jurídica a partir de la
igualdad de fuero y de códigos (art. 248 y 258), la inviolabilidad del domicilio
(art. 306), el derecho a la educación elemental (art. 366), la libertad de imprenta
(art. 371), o una serie de garantías penales, como el Habeas Corpus (art. 287),
y procesales, como el derecho a un juicio por tribunal competente (art. 247), de
carácter público (art. 302), sin sometimiento ni a tormento (art. 303) ni a
confiscación de bienes (art. 304). Esta sistemática dispersa del primer
constitucionalismo de 1812 español, varía con la constitución liberal de 1837,
que en un primer título dedicado a los españoles, recoge una esencia básica de
los derechos fundamentales, incrementando la libertad de imprenta al suprimir
la censura previa y extender la libertad individual a la libertad de culto,
suprimiendo la confesionalidad del Estado.
Frente a este modelo de dispersión normativa y falta de sistemática del
constitucionalismo español en referencia a los derechos fundamentales y
libertades públicas, el primer constitucionalismo portugués se desvía acudiendo
a la lógica que habían impuesto las primeras constituciones francesas. Así la
Constitución de 1822 sistematiza en un primer título, un total de 19 artículos
dedicados a consagrar la declaración francesa de derechos y deberes de los
portugueses, reconociéndose, tal y como aparecen en el texto, el derecho a la
libertad, a la seguridad personal, el Habeas Corpus, la propiedad, libertad de
pensamiento, expresión e imprenta, igualdad, garantías penales como la
proporcionalidad de la pena respecto del delito, o la prohibición del tormento y
la confiscación de bienes, etc. En suma, se observa la influencia de la
Constitución española, en el sentido de que recoge los mismos derechos, pero
también se observa la impronta francesa de sistematizarlos en un título.
En esta misma sintonía, sobre todo la recibida del constitucionalismo
francés, la primera constitución belga, recoge en su título II, toda una parte
dogmática, con el reconocimiento de los derechos de los belgas, considerados
como libres e iguales ante la ley. La declaración francesa de 1789 toma cuerpo
en la parte dogmática de la constitución belga, con derechos como la
inviolabilidad del domicilio, el derecho de propiedad, la derogación de la pena
de confiscación de bienes, la garantía de la libertad de culto, el derecho a la
enseñanza, la libertad de prensa, libertad de asociación, de reunión o de
petición, entre otros.
Retornando a Francia, si ésta había abandonado le idea de
constitucionalizar los derechos fundamentales de los franceses, tal y como hizo
Napoleón y le sucedieron las dos siguientes Cartas de 1814 y 1830, la
necesidad de constitucionalizar estos derechos vuelve a ser objeto de
virtualidad con la de 1848. Efectivamente, y desde 1795, esta Constitución
vuelve a incorporar en el preámbulo toda una declaración de derechos y
también de deberes de los franceses, considerados como “anteriores y
superiores a las leyes positivas, consolidando a la trilogía “Libertad, Igualdad y
Fraternidad”, una nueva serie de principios que se sustentan en derechos, tales
como la familia, el trabajo, la propiedad y el orden público. Y es que, la
novedad de esta nueva recuperación de la declaración de derechos es la
incorporación del derecho al trabajo, del derecho a la educación básica y del
derecho social a la protección familiar. Así, supuestamente, los derechos
fundamentales y libertades públicas se encuentran en la base del
constitucionalismo francés, aunque las sucesivas constituciones eviten su
recogida sistemática, alegando simplemente a su reconocimiento, confirmando
y garantizado los principios proclamados en 1789, base del derecho público
francés, como establece el artículo 1 de la Constitución de 1852. Ignorado este
reconocimiento, siquiera sea tácito por la constitución de 1875, será retomada
por las Constituciones francesas del siglo XX, las de 1946 y 1958.
El moderantismo español de la década de los 40, seguirá recogiendo
este listado de derechos fundamentales y libertades públicas, como en la
Constitución de 1845, pero las supeditará a su desarrollo a una ley posterior,
que en algunos casos no hacía sino reducir de forma drástica su ejercicio,
sobre todo el referente a los derechos políticos. Frente a esta estrategia
moderantista, el progresismo político español visible en la Constitución de
1869, cumple por primera vez con el establecimiento de un Título I y 31
artículos dedicados a la parte dogmática, con un amplio reconocimiento de
derechos individuales como derechos naturales, absolutos e ilegislables, como
quería la Declaración francesa. Frente a la anterior constitución doctrinaria,
limitadora de las libertades, como la de culto al imponer de nuevo el católico, la
constitución de 1869 no sólo garantiza los anteriores derechos fundamentales,
tales como la libertad de culto, sino que incluye otros nuevos como la libertad
de correspondencia, el sufragio universal, los primeros derechos sociales de
reunión, asociación y petición colectiva, o la libertad de trabajo. La
Restauración monárquica española y sus coordenadas políticas también
afectarán al reconocimiento de estos derechos individuales ahora limitados por
los derechos de la nación o los atributos del poder público, es decir, un
sometimiento de los mismos al arbitrio de los gobernantes, pudiendo ser
suspendidos estos derechos en circunstancias especiales por medio de una
ley, o por una decisión gubernativa siempre que las cámaras no estuvieran
reunidas. En suma, una nueva ideologización política del ejercicio de los
derechos fundamentales al interés de la sociedad política, que se evidencian
en desarrollos normativos que, a la postre, reducen considerablemente su
ejercicio, u obligan al ejercicio de un culto, vulnerando la libertad de elección.
Es sin duda la Constitución de la II República la que mejor constitucionaliza los
derechos y deberes de los españoles en su título III, dividido en 2 capítulos,
dedicados a las garantías individuales y políticas (destacando sobre todo el
sufragio universal), y a los derechos sociales (socialización de la propiedad,
protección legal del trabajo, sanidad social, derechos del niño, protección de la
maternidad, seguros sociales).
3. Parte Programática: los órganos constitucionales del Estado
La Constitución, ley de leyes de los Estados naciones contemporáneos,
es la norma fundamental que garantiza, como ya se ha visto, el reconocimiento
y la garantía del ejercicio de una serie de derechos fundamentales y libertades
públicas, pero también, es la garante de establecer las pautas organizativas de
los poderes del Estado, y de sus órganos constitucionales para que, al servicio
de la soberanía, sea un límite al despotismo.
Desde las primeras constituciones contemporáneas, y tras la declaración
de derechos, se establecieron, como si de un patrón se tratara, una estructura
muy parecida a la hora de regular los órganos constitucionales del Estado.
Primero los tres poderes del Estado, comenzando por el legislativo, bien
conformado por una o dos cámaras, regulando su elección mediante un modelo
de sufragio, universal o censitario, su composición y competencias; le sigue el
ejecutivo, estableciendo claramente el rol que desempeña la Monarquía dentro
de este poder, junto con su estatuto jurídico; y en tercer lugar, el judicial, bien
atesorado como poder o como administración, en función del carácter
progresista o conservador que apadrine ideológicamente a la Constitución.
Posteriormente, se regulan otras instituciones del Estado como el Consejo de
Estado, si lo hubiera, las administraciones inferiores a la central –regionales,
cuando existan, provinciales y municipales- la administración militar y la fiscal.
Igualmente, y con carácter general a partir del siglo XX, se regulará en el
constitucionalismo europeo el Tribunal Constitucional.
Llevar a cabo en este momento un estudio comparado de todos los
órganos constitucionales del Estado sobrepasa con creces las necesidades y
exigencias de este capítulo. Por el contrario, algunos aspectos que han sido
objeto de debate en el constitucionalismo, serán traídos a colación en este
momento. Por un lado, analizaremos y en este orden los siguientes aspectos:
soberanía nacional/popular o soberanía compartida, división de poderes o
colaboración de poderes, modelo de sufragio –directo o indirecto, universal o
censitario-, unicameralismo o bicameralismo y finalmente monarquía
parlamentaria u otras formas de gobierno republicano.
a) Soberanía nacional/popular o soberanía compartida
Es un lugar común en la doctrina que uno de los principios nodales de
las primeras revoluciones contemporáneas, como fue el advenimiento de la
nación, entendida como cuerpo político, tuviera su reflejo en la nueva
concepción de la soberanía residenciada en la nación. La nación, en tanto que
concepto jurídico no determinado, salvo en su vertiente política y filosófica,
debe ser concebida en Europa en relación con el derecho natural y la filosofía
iusracionalista. Desde esta perspectiva, la nación no debe ser concebida como
un reagrupamiento natural de todos los que habitan en un territorio y que
manifiestan el deseo de vivir de forma conjunta. La nación no es el producto de
un contrato social sino el resultado de la ley de la necesidad que la
predetermina. Así concebida, la nación es el conjunto de todos aquellos que
producen y participan de la utilidad común. Esta teorización de la soberanía
afectará de forma irremediable al sistema de sufragio para la elección de los
representantes de la soberanía nacional, apostando en los primeros modelos
constitucionales por sufragios indirectos o censitarios.
Bajo esta concepción de soberanía nacional se construyen las primeras
constituciones francesas, española, portuguesa y belga, tal y como se recoge
en el artículo 3 de la Declaración francesa de 1789, y que recogerán las
primeras constituciones francesas, en el primer Decreto de las Cortes de Cádiz
de 24 de septiembre de 1810 (artículo 3 de la Constitución de 1812 y
preámbulo de la de 1837), el artículo 27 de la constitución portuguesa, y en el
artículo 25 de la Constitución belga de 1831. Bajo una misma formulación se
concibe que la soberanía resida esencialmente en la nación, de la que emanan
todos los poderes y a la que corresponde el derecho de establecer sus leyes
fundamentales, o como formula la de Portugal, también la propia Constitución.
Superada esta primera fase de constitucionalismo revolucionario y liberal
se proyecta una tendencia más conservadora y moderada, en la que
recuperada la importancia y la influencia del poder de la Monarquía, ésta se
yergue también en soberana compartiendo esta soberanía con la nación. Si en
las constituciones anteriores era la voluntad de la Nación la que establecía las
leyes fundamentales y de la que emanaban todos los poderes, a partir de las
constituciones moderadas de los años 30 y 40, la soberanía se vuelve
compartida por la Monarquía y los representantes de la Nación en las Cortes.
La Carta constitucional francesa de 1830 (art. 14) y la Constitución española de
1845 (art. 12) abanderan este nuevo principio al residenciar la potestad de
hacer las leyes en las Cortes con el Rey.
Las razones que se argumentaron, desde el punto de vista político, para
justificar esta modificación de la soberanía, se vehiculaba a la congruencia con
el derecho histórico, por un lado, y al nuevo rol de las monarquías europeas
que, lejos de retornar a modelos de absolutismo político, solicitan su encaje
constitucional, como monarquías parlamentarias, compartiendo con las
Cámaras, la potestad legislativa.
Un tercer estadio en el proceso evolución de la soberanía se encuentra
en su concepción popular, vinculado indisociablemente al sufragio universal. El
paso decisivo vuelve a darlo Francia en su constitución de 1848, convertida ya
en República, consagrando la soberanía popular, que “reside en la
universalidad de los ciudadanos franceses” (art. 1), y por otro su carácter
democrático, al garantizar que “el sufragio es directo y universal” (art. 24).
Algún otro Estado europeo, como el español, ya había ensayado, dentro
de la soberanía nacional, un modelo de sufragio universal, aunque
residenciado en la masculinidad de los votantes, que había tenido un éxito
efímero de apenas 7 años, lo que duró la vigencia de la Constitución de 1869.
Una Constitución que consagraba, como lo hacían sus precedentes, que la
soberanía residía esencialmente en la Nación, de la que emanaban todos los
poderes (art. 32), representados en las cámaras parlamentarias que eran
elegidas por sufragio universal. España retrocederá 20 años con el
reconocimiento en la Constitución de 1876 de la soberanía compartida, y no
dará el paso a la soberanía popular hasta la Constitución republicana de 1931,
en donde no sólo se consagra una nueva forma de gobierno republicana, sino
que ésta se caracteriza como democrática. Ahora, todos los poderes ejercidos
por los órganos constitucionales emanan del pueblo (art. 1) y reside ahora “la
potestad legislativa en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o
Congreso de los Diputados” (art. 51), bajo un sufragio universal sin
discriminación de sexo. Pueblo que también participará de otros poderes del
Estado, como el judicial, a través de la institución del jurado (art. 103).
b) Separación de poderes o colaboración de poderes
La separación de poderes es otro de los principios surgidos de la
revolución y que pronto se incorporará al derecho constitucional común. Bien
dogmatizado por el artículo 16 de la Declaración francesa, la máxima estaba
servida, cualquier nación que quiera tener una constitución debe separar los
poderes, es decir, debe evitar que los poderes del Estado estén concentrados
en un único órgano para evitar así el despotismo. Desde el primer
constitucionalismo francés, español, portugués o belga, se opta por una
separación estricta de los poderes. España lo reconoce, al igual que con la
soberanía nacional, antes incluso de la primera constitución, en el primer
Decreto de 24 de septiembre de 1810.
Bajo una estricta separación de los poderes, el constitucionalismo coloca
en lo más alto de la pirámide al poder legislativo, donde se residencia a la
nación, generalmente en dos cámaras representativas –Congreso y Senado- y
excepcionalmente en una –Congreso-, encargadas de redactar las leyes del
Estado, y sobre todo la más importante, la Constitución. El poder ejecutivo
representado en el Gobierno, con carácter general ha optado por la fórmula
monárquica en casi todos los estados europeos, delegando en el rey y en sus
ministros las tareas propias de este poder, y excepcionalmente se ha
configurado bajo la fórmula republicana, como en Francia, a partir de la
constitución de 1848, donde el poder ejecutivo reside ahora en el presidente de
la República. Finalmente el poder judicial, con la función de juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado se llevará a cabo mediante jueces, que serán elegidos,
según las primeras constituciones por la propia nación, en conexión con la
participación de la soberanía nacional en el ejercicio de todos los poderes, y
más tarde a través de jueces que acceden mediante un concurso público bajo
los principios de capacidad y mérito.
La doctrina constitucionalista, como ya se vio para las constituciones
francesas de 1791 y 1795, la española de 1812 o la portuguesa de 1822, una
estricta separación de poderes, sin posibles vínculos entre ellos, podría
conllevar, sobre todo entre legislativo y ejecutivo, un divorcio tan excéntrico que
podría hacer inviable cualquier avance en el desarrollo legislativo o en las
políticas públicas en desarrollo de las leyes. Así, por ejemplo en Francia la
desconexión entre estos poderes desde 1791, hacía inviable la posibilidad de
que el Jefe del Ejecutivo, el Rey, pudiera disolver al legislativo, a la Asamblea,
y además, los Ministros de aquél no son responsables ante los representantes
de la soberanía.
El aislamiento entre los poderes, sin mecanismos puente de
comunicación, ni medios para poder resolver posibles conflictos que pudieran
suscitarse, podría convertirse, lejos de un principio revolucionario, en uno de
los mayores defectos del constitucionalismo. De ahí que, esta estricta
separación de poderes pronto diera lugar a la teoría de la necesaria
colaboración entre ellos que, dicho sea de paso, mal entendida, también podría
vehicularse hacia la concentración de todos los poderes en determinadas
mayorías parlamentarias, y por ende, en los líderes de dichas mayorías.
Modelo éste que bien puede servir de ejemplo la concentración de poderes que
detentó Napoleón en la Constitución de 1800, bajo la fórmula consular. Bajo su
fórmula de gobierno personal, primero como Cónsul, luego como Emperador,
es el jefe indiscutible del Ejecutivo –jefe del ejército, de toda la administración,
elige a sus ministros y revoca a los funcionarios- y también del legislativo, cuyo
sistema electoral deja, directa o indirectamente, a la decisión de Napoleón la
elección de los miembros de las Asambleas.
Los defensores de la colaboración entre poderes pronto concibieron que
esto pudiera ser más eficaz a partir de un reforzamiento de la institución regia
al frente del ejecutivo, como ocurrió en la Constitución española de 1845,
donde una de las dos cámaras, el Senado, se vincula a la Monarquía, lo que le
garantiza una mayoría en esta cámara, y poder suspender y disolver la otra sin
más cortapisas que la de convocar nuevas elecciones en un plazo tasado.
Incluso en la creación de leyes, competencia reservada al poder
legislativo, se observa un mayor protagonismo y una mayor injerencia del
ejecutivo en aquel, en aquellas constituciones moderadas y conservadas, por
tanto de colaboración entre poderes. La técnica política de la delegación
legislativa, tan abundantemente puesta en uso durante períodos de gobiernos
conservadores ha permitido, a lo largo del constitucionalismo histórico,
secuestrar la voluntad del legislador, para cederla en la potestad reglamentaria
del Ejecutivo.
En lo que se refiere a las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder
judicial, éstas también han sido objeto de debates interesantes, algunos más
de forma y otros más de fondo.
De forma, aunque con un fuerte contrapeso ideológico, se encuentra en
la simple nominación constitucional de poder judicial o administración de
justicia al título que regule a los órganos jurisdiccionales del Estado. La estricta
división de los poderes que irradian las constituciones europeas de primera
generación, de contenido nítidamente revolucionario y liberal, conciben al
ejercicio de la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, un poder
independiente tanto del legislativo como del ejecutivo. A partir de las
constituciones moderadas y conservadoras de la mitad de siglo, es cuando se
modifica esta tendencia y para esta concepción ideológica la acción de la
justicia debe concebirse como una acción más de la administración, y por tanto
vigilante o dependiente del Ejecutivo. Caracterizada de orden judicial en la
Carta francesa de 1830, o de administración de justicia en las españolas de
1845 y 1876.
De las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial, con mayor
contrapeso ideológico si cabe que la anterior meramente formal, existe un
debate de fondo, con un importante resultado en materia contenciosa. Y es el
nacimiento de una nueva jurisdicción, la contencioso-administrativa, pero no
residenciada dentro del poder judicial sino del ejecutivo. La argumentación es
la siguiente. La burguesía liberal y luego progresista y revolucionaria era fiel al
modelo clásico de separación de poderes, y concebía que si la administración
pública, en el ejercicio de su actividad de prestación de servicios, lesiona los
derechos de los ciudadanos, éstos podrán demandarla ante los tribunales
ordinarios civiles. Interpretación que realizó la Asamblea francesa en 1791 y el
constituyente español en sus primeros textos constitucionales.
Fue Napoleón en Francia quien en ejecución de la Constitución del año
VIII de la revolución, decidió aprobar la ley 28 pluviôse año VIII (17 de febrero
de 1800), quien creaba la jurisdicción contencioso-administrativa bajo la
dependencia del Consejo de Estado a nivel nacional y de los consejos de
prefectura a nivel departamental. Nace así el contencioso-administrativo
residenciado en el poder Ejecutivo y no en el Judicial, contagiando esta
tendencia a la mayoría conservadora europea. Para esta mayoría
conservadora, la separación de poderes debe concebirse como la no injerencia
del poder judicial en el ejecutivo, de tal manera que si la administración lesiona
los derechos de los ciudadanos en el ejercicio de sus competencias, no puede
el poder judicial conocer de dichos asuntos, sino que deben ser órganos de la
propia administración. Así, bajo esta concepción napoleónica exportada a
Europa, los tribunales civiles no deben ser competentes en el contencioso
administrativo. Este contencioso debe estar centralizado bajo la esfera
competencia de la administración.
Este modelo napoleónico será finalmente aceptado en España a partir
de 1845, cuando se establece la creación legal del contencioso de la
Administración, a partir de las Leyes y Reales decretos que regulan la
organización y funcionamiento de los órganos encargados de este contencioso,
es decir, el Consejo Real a nivel central y los Consejos provinciales, en las
provincias. Es la ley de organización y atribuciones de los Consejos
provinciales de 2 de abril de 1845, y del Consejo Real de 6 de julio de ese
mismo año, así como los reales decretos que desarrollan el proceso
contencioso administrativo de 1 de octubre para los consejos provinciales y de
30 de diciembre de 1846 para el Consejo Real.
El resultado es, sin duda, fiel reflejo del modelo instaurado por Napoleón
en el año VIII. Un Consejo real y unos consejos provinciales con funciones
consultivas en el ámbito gubernativo, pero también contenciosas. Incardinados
dentro de la Administración, se les atribuye una naturaleza mixta, administrativa
en tanto que órganos del Gobierno central y provincial, en relación jerárquica y
de dependencia, y judicial en cuanto al procedimiento seguido para las
atribuciones contenciosas.
c) Modelo de sufragio: directo o indirecto, universal o censitario
El principal derecho político que el constitucionalismo ha otorgado a los
nacionales de cada Estado, derivado de la configuración del principio de la
soberanía nacional, es el ejercicio del derecho al sufragio, tanto activo como
pasivo, es decir, a votar a sus representantes en la Cámara legislativa, o bien a
poder postularse para que sus conciudadanos le voten y les represente con el
correspondiente mandato en las Cortes. El sufragio, el derecho político de votar
a los representantes nacionales, es en sí mismo, una conquista de la
revolución, si lo comparamos al modelo de representación por estamentos en
las Cortes del Antiguo Régimen.
Si los Estados europeos occidentales, en la actualidad, han
constitucionalizado un modelo de sufragio universal sólo supeditado a la
mayoría de edad de los nacionales, ésta también es una conquista reciente en
muchos de estos Estados, como en España. En los inicios del
constitucionalismo contemporáneo, los Estados europeos apostaron
inicialmente por un modelo de sufragio indirecto, a medio camino entre el
censitario y el universal, pasando a tener mayor preponderancia el modelo
censitario durante los gobiernos conservadores del siglo XIX, conquistándose
finalmente el sufragio universal.
La revolución francesa constitucionalizará inicialmente un modelo de
sufragio censitario, partiendo de la argucia jurídica de distinguir a los
ciudadanos activos de los ciudadanos pasivos, traída en el debate
parlamentario por el Abad de Sieyès. Los ciudadanos activos son los que
contribuyen con sus impuestos a sostener las cargas del Estado, y a los que se
les reconoce el derecho de voto. A los ciudadanos pasivos no se les reconoce
este derecho de voto, y entre ellos se encuentran los hombres que no superan
el límite impositivo fijado y las mujeres, a las que se les enajena este derecho.
Bajo un sistema parecido al francés, en España, con la creación del
término nación, y la supeditación a ella de la soberanía, se realizó por parte de
los reunidos en Cádiz, en aquel Decreto de 24 de septiembre de 1810, una
pequeña obra de ingeniería jurídica que permitía la distinción entre españoles y
entre ciudadanos españoles, que pudiendo ser iguales en puridad no lo son en
lo que se refiere al ejercicio de los derechos, distinguiendo entre los civiles,
respecto de los políticos, en los que cabría incorporar al derecho al sufragio.
Este principio es constitucionalizado en 1812, donde se va a negar el derecho
de sufragio activo y pasivo, a un buen número de nacionales españoles que no
tienen la condición de ciudadano, tales como a las mujeres, a los procedentes
de las castas americanas, es decir, a los españoles de raza negra, a los que no
sepan ni leer ni escribir, a los sirvientes domésticos, y a todos aquellos que no
estuvieran empleados, o no tuvieran oficio o modo de vida conocido.
Igualmente, el modelo de sufragio podría caracterizarse como un sufragio
indirecto en cuarto grado. De un sufragio universal de la ciudadanía española
en las elecciones parroquiales, para elegir a los compromisarios y éstos a la
Junta electoral de parroquia, pasamos a la elección de los miembros de la
Junta electoral de partido, y de ahí a la Junta electoral de provincia compuesta
de un número reducido de ciudadanos, encargados ahora de elegir a los
representantes nacionales que corresponda a su provincia.
Siguiendo esta misma sintonía del constitucionalismo francés y español,
la primera constitución del naciente Estado de Bélgica apostará por un modelo
de sufragio censitario directo, de todos aquellos ciudadanos que contribuyen
con las cargas impuestas en la ley electoral.
Ya en el constitucionalismo de segunda generación, se consolida con
generosidad en Europa el modelo censitario. La lógica constitucional propende
a no mencionar el sistema electoral de sufragio en la constitución, sino a dejar
su caracterización al desarrollo legislativo posterior, éste sí, encargado de
regular el modelo censitario. Así por ejemplo operan las Cartas constitucionales
francesas de 1814 y 1830, y la española de 1837 y 1845. Estas leyes
proponen, con carácter general, la restricción del censo electoral para la
elección de diputados incorporando los dos elementos que configurarán hasta
la segunda mitad del siglo XX, el reconocimiento a dos sectores o grupos
sociales del derecho al sufragio activo. Por un lado, a los propietarios o
mayores contribuyentes que, como indica la doctrina, son los encargados de
mantener el sostenimiento del Estado, y por otro, los que procedentes de
profesiones liberales, son consideradas personas aptas para tener un juicio
crítico y de valor para discernir qué persona es la que mejor representa los
intereses de nación para estar representándolo como diputado a Cortes.
El tránsito hacia el modelo de sufragio universal lo inaugura la recién
instaurada República francesa, a través de su Constitución de 1848, por el que
se regula, en sus artículos 23 y 24 que la elección de los representantes del
poder legislativo tendrá por base a toda la población francesa y que el sufragio
será directo y universal. Se considera elector, según el artículo 25 de la citada
constitución, a todos los franceses mayores de 21 años que se encuentren en
el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Esta conquista del sufragio universal la heredará el constitucionalismo
español a través de la revolución progresista de 1868, que antes incluso de
redactar sus principios en la Constitución de junio de 1869, dictará un decreto
el 9 de noviembre de 1868, en el que la sociedad española se abre a la
modernidad política, ya inaugurada en Francia, con la participación directa y
secreta, a través del sufragio universal, sólo residenciado en la varonía mayor
de 25 años, en las decisiones políticas dirigidas a la elección de los
representantes de la soberanía nacional.
Mientras que el sufragio universal se consolida en Francia a través de
sus sucesivas constituciones o reformas constitucionales, como la de 25 de
febrero de 1875, relativa a la organización de los poderes públicos, y en la que
establece que el poder legislativo a través de su cámara de diputados, serán
elegidos mediante sufragio universal, otras constituciones, como la española de
1876, retorna al sistema censitario más exacerbado, por el que la ley que
desarrolla el principio constitucional, reduce la participación electoral a un
reducido número de ciudadanos.
Sin embargo, el sufragio universal ya es un principio que a la postre
impregnará el constitucionalismo europeo. Así se corrobora, cuando Bélgica,
antes incluso que España, consolida este derecho político del sufragio
universal, aunque circunscrito inicialmente sólo a los hombres, a partir de la
revisión de la constitución aprobada el 7 de febrero de 1921, luego extendido a
las mujeres a partir del 27 de marzo de 1948.
De forma similar, el constitucionalismo español, uno de los más tardíos
en el reconocimiento de este derecho al sufragio universal, y tras la breve
experiencia de la Constitución de 1869, habrá que esperar hasta la entrada en
vigor de la, también efímera Constitución de la II República española, de 1931,
en cuyo artículo 52 regula que la única cámara de que se compone el Estado,
sus representantes serán elegidos por sufragio universal. El régimen dictatorial
de Franco supondrá en esta materia un nuevo retroceso. De nuevo la transición
política que se inaugura con la ley de reforma política de 4 de enero de 1977,
consagra hasta la actualidad el sistema electoral basado en el sufragio
universal, igual, libre, directo y secreto.
d) Unicameralismo o bicameralismo
El debate doctrinal entre la viabilidad constitucional de una o dos
cámaras, Cortes (Parlamento o Asamblea) y Senado, ha tenido una doble
perspectiva. De un lado, la justificación de la inutilidad de una segunda cámara,
cuya funcionalidad y virtualidad, de no ser diferente a la cámara de
representantes nacionales, lo único que provoca es un retraso en la aprobación
de las leyes, por el doble proceso de tramitación parlamentaria. De otro lado, la
aceptación de una segunda cámara siempre fue objeto de críticas por parte de
liberalismo y del progresismo político por entender que suponía mantener la
herencia de la vieja representación elitista estamental, ahora residenciada en el
Senado.
El constitucionalismo de primera generación francés y español apostó
sin ambages por el sistema unicameral.
Ya Montesquieu advertía que en todas las naciones existían personas
distinguidas por su nacimiento, riquezas y honores, y que merecían, al igual
que el resto de los ciudadanos, tener también la posibilidad de defender sus
propios intereses, diferentes a los del resto, a través de su propia cámara de
representantes, una segunda cámara. Montesquieu proponía un legislativo
bicameral en la búsqueda de un equilibrio interno entre la mayoría
parlamentaria popular y los intereses de las clases nobiliarias, herederas de las
viejas estructuras estamentales, con intereses, a veces contrapuestos y dignos
también de ser defendidos.
No obstante, este modelo bicameral no era compartido por el resto de
asamblearios franceses, por recelo hacia una cámara aristocrática. Al respecto,
Sieyès sentenciaba que la soberanía nacional era única y debía expresarse
únicamente en una Cámara. Por el contrario, pronosticaba el Abad que el
establecimiento de una segunda cámara estamental provocaría la desunión y la
rivalidad entre una y otra, fomentaría los intereses opuestos de ambas
cámaras, y consolidaría al Senado como el refugio de la aristocracia y el clero,
potencialmente enemigas de los principios revolucionarios.
Después de un largo y apasionado debate en este doble
posicionamiento, las primeras constituciones francesas de 1791 y 1793,
apostaron por el unicameralismo, inaugurando la francesa de 1795 y las
sucesivas el modelo bicameral, como ahora veremos.
El debate en España mantenía los mismos derroteros, si bien la mayoría
de los políticos liberales eran partidarios de una única cámara. Otros como
Jovellanos, máximo representante de la constitución histórica de España
favorecía el bicameralismo, argumentando la teoría del cuerpo intermedio entre
Rey y Nación: el poder legislativo, emanado de la soberanía nacional debe
estar dividido en dos cámaras, una con los representantes nacionales del
pueblo llano, y otra con los representantes de la Iglesia y la Nobleza,
distribuyendo así en dos cámaras, lo que la Constitución histórica había
agrupado en una sola. La finalidad de esta segunda cámara de representantes
de los dos viejos y rancios estamentos, sería la de actuar como cuerpo
intermedio entre la nación y el rey. Finalmente las Cortes de Cádiz se reunieron
sin esta división entre cámaras, apostando por el sistema unicameral
argumentando para ellos aspectos puramente pragmáticos, tales como la
confusión que propendería las viejas Cortes estamentales del Antiguo
Régimen, con las nuevas bicamerales, la heterogeneidad tanto de los
representantes de la iglesia como de la nobleza, los perjuicios que se
ocasionaría este sistema para las posesiones de ultramar, y en última
instancia, la paralización de muchas de las reformas legislativas que exigiría el
nuevo estado, debido a la exigencia de la doble tramitación parlamentaria.
Planteamiento éste que también siguió el primer constitucionalismo
portugués, al garantizar el unicameralismo residenciado en las Cortes, con la
aclaración de que la nación no sólo la que está representada en las Cortes,
sino que es esa misma nación la que elige a sus diputados en representación
de todo el territorio (art. 32 y 94).
A partir de este primer constitucionalismo, el Senado en su vertiente de
cámara de representación aristocrática fue bandera programática de los grupos
políticos más moderados y conservadores de Europa, exigiéndola en sus
constituciones cuando conseguían las mayorías parlamentarias oportunas. Así
se consolida, con el tiempo en el constitucionalismo francés de 1814 o 1830 –
con excepción de la de 1848 que retorna a una única cámara parlamentaria-, y
del español, tremendamente significativo en el Estatuto Real de 1834 y también
en la liberal moderada de 1837. El Senado, en esta constitución española de
1837, ya había sido demandado durante el trienio por los grupos más
moderados, y se presentaba con los mismos poderes legislativos que la
Cámara parlamentaria, salvo la prioridad de ésta a discutir las leyes en primer
lugar. Se consolida así el bicameralismo en España, con una segunda cámara,
retiro de la aristocracia, como en 1845.
El triunfo del bicameralismo en Europa es evidente, a partir de estos
primeros atisbos de sistema unicameral. Influenciada por las Cartas francesas,
la Constitución belga apuesta por el sistema bicameral con una peculiaridad; de
un lado, una cámara de representantes de la nación belga, y de otra un
Senado, cuya peculiaridad es que elimina su carácter aristocrático para
convertirse en una segunda cámara cuyos miembros son elegidos, en función
del reparto provincial, por los mismos electores que eligen a los diputados a la
Cámara de representantes.
Transcurrirán las constituciones, incluso de talante progresista como la
española de 1869 y se mantendrá el sistema bicameral, siendo el senado una
cámara de representantes cualificados, cado que no todos los ciudadanos
pueden optar a ella, sino sólo aquellas personas que hayan ostentado algunas
dignidades como presidentes del congreso, diputados a Cortes, ministros del
Ejecutivo, consejeros de Estado, militares de alta graduación, rectores o
catedráticos de universidad, altos dignatarios eclesiásticos, etc. En todo caso,
el modelo de elección de esta segunda cámara es el sufragio universal aunque
indirecto.
En esta misma línea, se pronunciará una precedente francesa en el
tiempo, como fue la Constitución de 1852, en la que el senado estaba
compuesta, por un lado de miembros de pleno derecho, tales como cardenales
y altos mandos del ejército, y de otro lado, los miembros nombrados a
propuesta del Presidente de la República. La función de esta doble cámara, es
como ya se había denunciado en modelos anteriores, la de controlar los afanes
reformistas de la cámara parlamentaria. Tanto es así, que este modelo
constitucional francés de 1852, precedido por una proclama de Luis Napoleón
Bonaparte, se basa en la idea de que el régimen parlamentario se había
convertido en un factor de inestabilidad para el propio devenir de Francia,
condenado por la propia historia nacional.
En España, tras la Constitución de 1812, no se volvió a apostar por la
tradición unicameral hasta la proclamación de la II República. Más de cien años
después, los argumentos de quienes apostaban por el sistema unicameral se
repetían desde los primeros debates parlamentarios. Allí en los debates
constitucionales de 1931 se argumentaba que la segunda cámara debilitaba al
parlamento, que ralentizaba la reforma legislativa, obstaculizaba avances por la
doble tramitación parlamentaria, que la soberanía popular debía estar
únicamente residenciada en una única cámara, el parlamento, utilizándose
incluso los viejos argumentos de Sieyès.
e) La forma de gobierno: monarquía parlamentaria o gobierno
republicano
Salvo en Francia, que también mantuvo durante algunos períodos la
monarquía parlamentaria, ésta se impuso en la mayor parte del
constitucionalismo europeo, no sólo de primera generación, sino incluso de
segunda. La forma de gobierno republicano, sin perjuicio de que tuvo ensayos
durante algunos períodos de la revolución francesa, se consolida
definitivamente en 1848. Efectivamente, con esta constitución, Francia se dota
de un gobierno republicano elegido cuatrienalmente por medio de sufragio
universal directo (art. 43-46). Un sector de la doctrina francesa ha querido ver
en esta fórmula de 1848, la instauración de una República presidencialista
caracterizada por el aislamiento de los poderes y la elección de su presidente
mediante sufragio universal directo. Para otro sector, el modo de elegir al
presidente de la República, como argumento único para llegar a esta
caracterización, es absolutamente insuficiente. Dicotomía ésta que se resuelve
del lado del carácter presidencialista con la constitución francesa de 1852, en la
que la primacía del presidente de la república se sigue afianzando sobre un
mandato más extenso, 10 años, mediante el mismo modelo de sufragio, pero a
partir de un notable incremento de sus prerrogativas gubernamentales,
reforzado por una flexible separación de poderes, lo que le permite una mayor
capacidad de intervención en unos y en otros. De ahí que retenga el monopolio
de la iniciativa legislativa y un derecho de veto absoluto.
No así, en el constitucionalismo español que, a pesar de haber
desarrollado procesos constitucionales sin Monarquía aparente, el
constituyente español ha seguido apostando por la fórmula monárquica. Así,
durante el debate parlamentario de la Constitución de Cádiz, el Monarca se
encontraba ausente, y sin perjuicio de ello se mantuvo, desde el primer Decreto
de 24 de septiembre de 1810, a la monarquía de forma de gobierno. El
segundo proceso se produjo con el exilio de Isabel II, tras la revolución de
1868, cuando de nuevo, el constituyente revolucionario, vuelve a apostar por
constitucionalizar la monarquía, sin Monarca en el trono de España. En aquella
ocasión, el legislador constitucional apostó por la llamada monarquía
democrática, en virtud de la cual ésta se configuraba como un poder supremo y
neutro en las luchas entre partidos, aunque siempre bajo el principio de la
soberanía nacional del que emana. Esta monarquía democrática fue
efímeramente ocupada por Amadeo I, hasta que finalmente, y también de
forma efímera fue proclamada la I República de España, entre 1873 y 1874.
Experiencia republicana que no verá España hasta la II República entre 1931 y
1939.
El resto del constitucionalismo español adopta la fórmula de la
monarquía parlamentaria que supone la consolidación del Rey como jefe del
ejecutivo, con potestad para nombrar a los miembros de su gobierno, y de
sancionar las leyes aprobadas por las cámaras parlamentarias. Sus poderes se
encuentran limitados por la lógica política de la división de poderes y por las
propias Constituciones. El talante progresista o conservador del
constitucionalismo reducirá o por el contrario incrementará las capacidades
ejecutivas del Monarca, con un mayor control e intervencionismo en el
parlamento.
Portugal también seguirá manteniendo la tradición monárquica, si bien
su autoridad procede directamente de la Nación, obviando así y dejando
zanjada la cuestión histórica del origen divino del poder real. Frente a esta
situación compleja, que la Constitución gaditana no había sabido, resolver, es
bien cierto que el Rey sigue teniendo carácter inviolable, con las prerrogativas
de irresponsabilidad, indivisibilidad e inalienabilidad de la Corona.
Siguiendo la tradición monárquica de la restauración francesa de 1814,
Bélgica, sin perjuicio de su consolidación como Estado independiente,
mantiene la vieja tendencia que venía patrocinando cuando se encontraba
vinculada a Holanda, la monárquica. Su rey Leopoldo es titular de una
monarquía hereditaria, basada en la primogenitura y en la exclusión de las
mujeres, exclusión ésta que se abolirá en 1991.
Una exclusión del trono de las mujeres que también tuvo una especial
repercusión en España con la muerte de Fernando VII. Durante su reinado
había recuperado la ley sálica que había sido abolida, mediante la pragmática
sanción dada por su padre Carlos IV, en 1789. Sin embargo, durante la grave
enfermedad de Fernando VII en 1832, derogó dicha ley sálica, nombrando a su
hija, la pequeña Isabel como Princesa de Asturias. A la muerte del Rey, su hija
se convierte en sucesora al Trono de España, con el consiguiente
enfrentamiento con su tío, hermano de Fernando, Carlos María Isidro, dando
lugar a las guerras carlistas. Todo este proceso se produce al margen de
cualquier régimen constitucional, pero posteriormente, tanto la recuperación de
la Constitución de 1812, como la nueva de 1837, y la de 1845, reconocen a la
hija de Fernando VII, como Isabel II, reina constitucional de España.
La fórmula de gobierno basada en una República fue inaugurada por
Francia, y coloca en lugar del Rey, al Presidente de la República como Jefe del
Ejecutivo, elegible por los ciudadanos, si bien bajo un procedimiento electoral
más complejo que el habilitado para las elecciones de los miembros de la
Asamblea.
Esta experiencia será vivida en España, al margen de un régimen
constitucional entre 1873 y 1874, momento en el que estaba vigente la
constitución de 1869, que regulaba la monarquía parlamentaria, y los
republicanos tentados a proponer una nueva constitución bajo esta fórmula
nunca vio la luz, sin perjuicio de que hubo un proyecto de constitución federal
en 1873.
La experiencia de constitución republicana vigente en España data de
1931, en el que se regula a un Presidente de la República que personifica a la
nación, representando una posición intermedia entre la fórmula monárquica
parlamentaria y la presidencialista. Elegido conjuntamente por las Cortes y por
un número de compromisarios igual al de diputados del Parlamento, que a su
vez también eran elegidos por sufragio universal. Elegido para un mandato de
seis años, puede ser, no obstante, destituido antes de que expire su mandato si
existe una iniciativa en este sentido procedente de las tres quintas partes de la
Cámara de Diputados. Entre sus atribuciones destacan las propias de un Jefe
de Estado: nombra y separa al presidente del gobierno y a los ministros, a
propuesta de éste, convoca Cortes de forma extraordinaria, declara la guerra y
firma la paz, sanciona las leyes, negocia, firma y ratifica los tratados
internacionales, etc.
4. La reforma constitucional
La Constitución, entendida como norma básica y superior que regula el
orden de la comunidad, sus derechos y deberes, así como sus órganos
fundamentales del Estado, es la que, de todo el ordenamiento jurídico estatal,
debe propender, por su propia naturaleza, a una mayor estabilidad en el
tiempo, y a estar por encima de cualquier eventual cambio de ideología política
de los que, en cada momento histórico, dirijan las riendas del Estado, tanto en
los que representen a la soberanía nacional, como a los que ejerzan las
competencias ejecutivas o de gobierno.
Una estabilidad constitucional que no obvia el que, la sociedad, en
constante cambio y evolución, propenda por sí misma a exigir la reforma de la
principal ley fundamental del Estado, de la Constitución.
La reforma constitucional se convierte en el mecanismo jurídico arbitrado
por cada poder constituyente para definir los requisitos y exigencias que deben
concurrir para una eventual modificación de la Constitución. Se torna así la
reforma constitucional en rígida o flexible en función de la complejidad o la
simpleza en cumplir con los requisitos exigidos para ello. Se teoriza así por
parte de la doctrina constitucional en la clasificación, devenida ya clásica, de
constituciones rígidas o constituciones flexibles.
En puridad, fue el británico James Bryce uno de los primeros en teorizar
sobre este tipo de clasificación, si bien con una lógica diferente a la que
empleamos aquí. Para Bryce el carácter rígido o flexible de una Constitución
está en directa relación con las leyes ordinarias y con la autoridad que las dicta.
Así, cuando la constitución de un país no tiene ni una autoridad ni un proceso
diferente de creación que las leyes ordinarias, estaríamos ante constituciones
de carácter flexible, coincidente éste carácter con constituciones históricas y no
escritas, sobre todo la inglesa; por el contrario, cuando las constituciones están
por encima de las leyes del Estado que las regulan, y el proceso para su
creación y la autoridad que las establece es superior a la que articula las leyes
ordinarias, nos encontraríamos con constituciones rígidas, que coincidirían con
las que estudiamos en el constitucionalismo contemporáneo.
Preguntémonos, en términos de técnica jurídica o de política
constitucional, qué principio es más operativo, si el de la flexibilidad o rigidez.
La flexibilidad en la reforma constitucional permite una mejor y más
rápida adaptación de una constitución a la mutabilidad de la sociedad, tiene
una mayor facilidad para adecuarse a los cambios sociales, que el legislador
considera que deben incorporarse en la ley fundamental. La constitución
flexible regula un procedimiento de reforma que no se encuentra sometida a
unos procesos demasiado complejos, ni de tramitación legislativa, ni de
aprobación parlamentaria. Por el contrario, la flexibilidad constitucional puede
ser un arma de doble filo, dado que mayorías parlamentarias suficientes
pueden proponer reformas constitucionales que propendan a la incorporación
de principios ideológicos o de partido que a necesidades de la propia sociedad.
La rigidez constitucional es aquella que exige un proceso de
modificación de la ley de leyes excepcional, diferente a la de cualquier otra ley,
y de un proceso más complejo de tramitación parlamentaria, y de exigencias de
mayorías más cualificadas que una simple mayoría absoluta, exigida para
cualquier otra ley. La rigidez constitucional por tanto opera en el sentido de
dotar al texto fundamental de una mayor seguridad jurídica y prolongación de
su vigencia en el tiempo, siendo obligado un mayor consenso de toda la
soberanía nacional para su modificación. Pero esta misma lógica jurídico-
constitucional se convierte en un arma de doble filo: por un lado, porque la
excesiva rigidez constitucional que haga inviable, salvo consensos muy
llamativos del arco parlamentario, la reforma constitucional, puede proyectar el
peligro del carácter obsoleto de algunos aspectos de la constitución, debido a
la incapacidad de la soberanía nacional de alcanzar dichos consensos para su
reforma; por otro lado, y como bien ha demostrado la historia constitucional
continental, sobre todo la española, la rigidez del sistema constitucional
proyecta que, lejos de que la soberanía nacional se enfrasque en el proceso de
reforma constitucional, es mucho más fácil dictar una nueva Constitución,
obviando el título de reforma constitucional de la constitución que se pretende
modificar o sustituir. Esta característica propia de muchos de nuestros textos
constitucionales proyecta, indirectamente, el carácter partidista de muchos de
los contenidos constitucionales, de ahí la estrategia política de su derogación
por otra nueva cuando una nueva orientación política accede al legislativo; así
como la falta de arraigo y querencia sobre la misma, dada la facilitad con la que
se obvia el proceso de reforma rígida constitucional proponiendo otra diferente.
El primer constitucionalismo francés procedente de la revolución apuesta
por un constitucionalismo basado en la rigidez de la reforma, exigiendo
condiciones difíciles de reunir, y que en ningún caso serían viables hasta
pasados 10 años de vigencia, según la Constitución de 1791, o un complejo
proceso de revisión por las dos cámaras legislativas, distribuido en un período
temporal de 9 años.
Esta misma rigidez se traslada al primer constitucionalismo español, que
se nos presenta con una Constitución, la de 1812, blindada temporalmente, 8
años de puesta en práctica de todos los preceptos constitucionales para
proceder a su reforma, y un proceso de reforma específico: presentada la
propuesta de reforma por escrito, la cual debe ser avalada por veinte
diputados, lo que no es una iniciativa de reforma demasiado compleja para
comenzar su tramitación, deberá ser leída hasta tres veces en la Cámara, y
con intervalo de seis días, para que tras su última lectura se debata la
tramitación de la misma y su discusión parlamentaria. Admitida la discusión, el
resto de trámite se sigue conforme a las normas que se prescriben para la
formación de las leyes. La complejidad se vertebra en los poderes especiales
que debe poseer la diputación de Cortes encargada de su presentación para la
votación, por cuanto debe tener el aval de las dos terceras partes de la
Cámara, y siendo esto así, la diputación tendrá hasta los dos años siguientes
de sus sesiones de trabajo para recibir dichos poderes especiales, los cuáles
se exigen que sean otorgados por las juntas electorales de provincia. Realizada
toda esta tramitación previa, y una vez autorizada la diputación permanente
con los poderes especiales que la habilitan para seguir con la tramitación de la
reforma constitucional, ésta se discutirá de nuevo en Cortes, y deberá recibir el
apoyo por una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara, procediéndose
así a la reforma constitucional.
Rigidez constitucional que, por influencia de España llega al
constitucionalismo portugués y de Francia, llega al primer constitucionalismo
belga. Así Portugal somete la imposibilidad de revisar la Constitución hasta
pasados cuatro años de su completa vigencia, y también de cuatro años para
las leyes que desarrollen preceptos constitucionales. Pasado este tiempo se
propondrá a las Cortes la reforma que corresponda, durante tres veces
continuadas y en intervalos de ocho días. Realizada esta formalidad será
admitida a trámite la discusión con acuerdo de las dos terceras partes de la
cámara, para la siguiente legislatura, en la que los miembros parlamentarios
deberán estar dotados de esta potestad parar llevar a cabo la pretendida
reforma constitucional. Asimismo, en dicho poder estará conferido el
reconocimiento de reforma constitucional si fuera finalmente aprobada. Así,
discutida en la nueva legislatura la propuesta deberá tener el consenso de las
dos terceras partes de la cámara para que fuera concebida como ley
constitucional, incluida en la Constitución. Presentada al Rey es el encargado
de publicarla y ejecutar su contenido en toda la monarquía (art. 28).
En Bélgica, bajo su constitución de 1831, se establece que para que se
proceda a la revisión constitucional, las cámaras parlamentarias podrán instar
al Rey de los belgas a la reforma. De ser aceptada se disuelven ambas
cámaras procediéndose a su nueva convocatoria de elecciones. Producida ésta
y constituidas las nuevas cámaras acuerdan con el Monarca los preceptos
constitucionales objeto de reforma, siendo necesario para su aprobación la
mayoría cualificada de dos tercios de ambas cámaras.
La segunda generación de constituciones en Europa sigue apostando,
con carácter general por la revisión rígida de la Constitución. Trayendo otros
ejemplos, nos referiremos por un lado a la Constitución republicana española
de 1931 y a la francesa de la IV República de 1946. Respecto a la española de
1931, la iniciativa de modificación constitucional puede proceder del Gobierno o
de la cuarta parte de los miembros de la única Cámara parlamentaria. En
ambos casos, la propuesta deberá señalar expresamente el alcance de la
reforma, se someterá a los trámites de modificación legislativa ordinaria. El voto
requerido para la reforma varía en el tiempo, así, durante los primeros cuatro
años de vigencia de la Constitución, entre 1931 y 1935, se requerirá el voto,
acorde a la reforma, de las dos terceras partes de los diputados del
Parlamento, mientras que a partir del quinto año de vigencia, sólo se requerirá
la mayoría absoluta. Aprobada la reforma, se disuelve el Congreso, se elige
una nueva en funciones de Asamblea constituyente quien decidirá sobre la
reforma propuesta, actuando con posterioridad como Cortes ordinarias.
En cuanto a la Constitución francesa de la IV República de 1946
establece el siguiente procedimiento. Para proceder a la revisión constitucional
debe acordarlo la mayoría absoluta de los miembros que componen la
Asamblea nacional, y la resolución que dé lugar a la citada revisión debe
precisar exactamente el alcance de la misma. En los próximos tres meses, esta
propuesta de revisión es sometida a una segunda lectura, siendo aceptada la
revisión en las mismas condiciones que la primera. Tras esta segunda lectura,
la Asamblea nacional elabora un proyecto de ley con el alcance de la reforma
que será sometida al Parlamento con el consenso de la mayoría, según se
prevé en la aprobación de leyes ordinarias. Este proyecto, una vez aprobado
por la Asamblea, será sometido a referéndum, salvo que en segunda lectura
hubiera tenido un consenso parlamentario de la mayoría cualificada de dos
tercios o si hubiera sido votada por la mayoría de tres quintos de ambas
cámaras. Tras este consenso, el proyecto será promulgado como ley
constitucional por el Presidente de la República a las ocho horas siguientes a
su adopción (art. 90).
LECTURAS RECOMENDADAS
L. Moccia, La formación del derecho europeo : una perspectiva histórico-
comparada. Editorial Universidad Complutense de Madrid, Facultad de
Derecho, 2013.
P. Grossi, Europa y el derecho, Editorial Crítica, Madrid, 2007.
BIBLIOGRAFÍA
J. Barbey, « Genèse et consécration des lois fondamentales », Droits, nº 3,
1986, pp. 75-86.
M. Basse, La constitution de l´ancienne France. Principes et lois fondamentales
de la royauté française, Liancourt, 1973.
James Bryce, Constituciones flexibles y Constituciones rígidas, ed. Clásicos
políticos. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988.
José Luis Cascajo y Manuel García Álvarez, Constituciones extranjeras
contemporáneas, 3º ed. Tecnos, Madrid, 1994.
Miguel Ángel Chamocho Cantudo, “El proceso constituyente de la Constitución
de 1812”, Sobre un hito jurídico. La Constitución de 1812 (reflexiones actuales,
estados de la cuestión, debates historiográficos), Universidad de Jaén, Jaén,
2012, pp. 129-152.
Santos Coronas González, “Las leyes fundamentales del Antiguo Régimen”,
Anuario de Historia del Derecho Español, tomo 65, 1995, pp. 127-218.
“De las leyes fundamentales a la constitución política de la monarquía
española (1713-1812)”, en Anuario de Historia del Derecho Español,
tomo 81, 2011, pp. 11-82.
M. Alfred de Courzon, L´enseignement du droit français dans les universités de
France aux XVII et XVIII siècles, París, 1920.
Francis Delpérée, La Constitution : de 1830 à nos jours, et même au-delà,
Lovaina, 2006.
Jacques Ellul, Histoire des institutions. Le XIXe siècle, ed. PUF, París, 1999.
José Antonio Escudero (Dir.), Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años, 3 vols.
Madrid, 2011.
Ignacio Fernández Sarasola, “La influencia de Francia en los orígenes del
constitucionalismo español”, Forum historiae iuris, abril 2005. www.forhistiur.de
Francisco Fernández Segado, Las constituciones históricas españolas, ed.
Civitas, Madrid, 1986.
Manuel García Pelayo, Derecho constitucional comparado, Madrid, 1950, 4º ed,
Madrid, 1984.
Jorge de Esteban, Las Constituciones de España, ed. CEPC y BOE, Madrid,
2000.
Esther González Hernández, Breve historia del constitucionalismo común
(1789-1931). Exilio político y turismo constitucional, Madrid, 2006
Les Constitutions de la France depuis 1789, ed. GF Flanmarion, París, 1995.
Marcel Morabito et Daniel Bourmaud, Histoire constitutionnelle et politique de la
France (1789-1985), 3ª ed. Montchrestien, París, 1993.
Mariano Peset Reig, "Derecho romano y Derecho real en las Universidades del
siglo XVIII", en Anuario de Historia del Derecho Español, tomo 45, 1975, pp.
273 339.
José Sánchez-Arcilla Bernal, “La experiencia constitucional gaditana y la
Constitución portuguesa de 1822”, Cuadernos de Historia Contemporánea, vol.
24, 2002, pp. 105-143.
Jordi Solé Tura y Eliseo Aja, Constituciones y períodos constituyentes en
España (1808-1936), Estudios de Historia contemporánea, ed. Siglo XXI,
Madrid, 1981.
Joaquín Varela Suánzes-Carpegna (ed.), Textos básicos de la Historia
Constitucional comparada, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 1998.
“El primer constitucionalismo español y portugués (un estudio
comparado), en Historia Constitucional, 13, 2012, pp. 99-117.
Serge Velley, Histoire constitutionnelle française de 1789 à nos jours, ed.
Ellipses, París, 2009.
VVAA. “Conceptos de Constitución en la historia”, Fundamentos. Cuadernos
monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia constitucional,
nº 6, 2010.
PREGUNTAS SOBRE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
¿Cuáles son las bases de derecho público para un modelo constitucional
común exportable a Europa y América latina?
¿Cómo evoluciona la consecución ideológica de la consolidación de los
derechos fundamentales y las libertades públicas en las distintas generaciones
constitucionales?
PREGUNTA PARA DEBATIR EN EL FORO:
¿En la formación de los órganos del Estado, cuáles son los pros y los contras
de una radical separación de poderes, respecto de una colaboración entre
ellos, visibilizados en sede del origen del contencioso de la administración?
También podría gustarte
- Discurso preliminar del primer proyecto de Código CivilDe EverandDiscurso preliminar del primer proyecto de Código CivilAún no hay calificaciones
- CAPÍTULO XXII ContemporaneoDocumento7 páginasCAPÍTULO XXII Contemporaneocgbrih.04Aún no hay calificaciones
- Fidelidad, guerra y castigo: Las instituciones valencianas entre Felipe V de Borbón y Carlos II de HabsburgoDe EverandFidelidad, guerra y castigo: Las instituciones valencianas entre Felipe V de Borbón y Carlos II de HabsburgoAún no hay calificaciones
- Tema 6 HistoriaDocumento5 páginasTema 6 Historiaangy01emAún no hay calificaciones
- Derecho Romano Como Criterio Cualitativo en La Formacion Juridica Al Amparo de La Legislacion Reformista EspanolaDocumento27 páginasDerecho Romano Como Criterio Cualitativo en La Formacion Juridica Al Amparo de La Legislacion Reformista EspanolaEstuardo ArchilaAún no hay calificaciones
- Ius Commune, II, RecepciónDocumento18 páginasIus Commune, II, RecepciónaroaaAún no hay calificaciones
- Ensayo DerechoDocumento7 páginasEnsayo DerechodjcAún no hay calificaciones
- Lección 1 DDFF Lecciones de Derecho ConstitucionalDocumento25 páginasLección 1 DDFF Lecciones de Derecho Constitucionalandreitaa14Aún no hay calificaciones
- Natalie Zuluaga - Taller Historia Del Derecho Civil - Parte General y Personas - Arturo Valencia Zea-Alvaro Ortiz MonsalveDocumento32 páginasNatalie Zuluaga - Taller Historia Del Derecho Civil - Parte General y Personas - Arturo Valencia Zea-Alvaro Ortiz MonsalveLILIANAún no hay calificaciones
- Primer Entregable Antecedentes de Europa y AmericaDocumento10 páginasPrimer Entregable Antecedentes de Europa y Americaluigui castiAún no hay calificaciones
- Antigua Enjuiciamiento EspañolDocumento5 páginasAntigua Enjuiciamiento EspañolperlahgAún no hay calificaciones
- Apuntes RomanoDocumento5 páginasApuntes RomanoMarta MArquezAún no hay calificaciones
- Curso de Derecho Romano PDFDocumento67 páginasCurso de Derecho Romano PDFGladys YaxonAún no hay calificaciones
- Copia de Derecho Romano 2Documento150 páginasCopia de Derecho Romano 2paulitasanguinomiguezAún no hay calificaciones
- La Tradicion Juridica RomanoDocumento13 páginasLa Tradicion Juridica RomanoAntonio Dlc100% (1)
- Las Cuatro Etapas de La Historia Constitucional ComparadaDocumento15 páginasLas Cuatro Etapas de La Historia Constitucional ComparadaPercy Jesus100% (1)
- Dialnet ElDerechoPenalColombiano 5568233Documento7 páginasDialnet ElDerechoPenalColombiano 5568233Valentina Rincon MurilloAún no hay calificaciones
- Presentación Derecho Romano UvDocumento21 páginasPresentación Derecho Romano UvBeatriz EscárateAún no hay calificaciones
- Apuntes de Derecho RomanoDocumento33 páginasApuntes de Derecho RomanocarolinaAún no hay calificaciones
- Los Dos Grandes Sistemas Juridicos UniversalesDocumento5 páginasLos Dos Grandes Sistemas Juridicos UniversalesMARTIN CLEMENTE YANEZ GARRIDOAún no hay calificaciones
- Derecho Romano.-Version Eugenio PetitDocumento138 páginasDerecho Romano.-Version Eugenio PetitAzalia Santiago100% (2)
- Derecho RomanoDocumento18 páginasDerecho RomanoLey100% (1)
- Derecho Romano Clase 2023 22Documento54 páginasDerecho Romano Clase 2023 22Alejandra LopezAún no hay calificaciones
- La Evolucion Historica Del Derecho Constitucional y Principales Aporte de Francia, Inglaterra y Los Estados Unidos.Documento3 páginasLa Evolucion Historica Del Derecho Constitucional y Principales Aporte de Francia, Inglaterra y Los Estados Unidos.Fabiola Ibeth Sequeda Martínez60% (5)
- Objeto Del Estudio Del Derecho ComparadoDocumento24 páginasObjeto Del Estudio Del Derecho ComparadoCynthia GaonaAún no hay calificaciones
- 1.3.1. Derecho RomanoDocumento4 páginas1.3.1. Derecho Romanomarichuy TorresAún no hay calificaciones
- 1evolución Historia Del Derecho Constitucional Lectura ObligatoriaDocumento14 páginas1evolución Historia Del Derecho Constitucional Lectura Obligatoriabarretocarolay590Aún no hay calificaciones
- La Edad Moderna: La Formación de Los Derechos Nacionales, Siglos XVI Al XIXDocumento22 páginasLa Edad Moderna: La Formación de Los Derechos Nacionales, Siglos XVI Al XIXErwin PacayAún no hay calificaciones
- Sistemas Juridicos Contemporaneos Unidad 1 y 2Documento8 páginasSistemas Juridicos Contemporaneos Unidad 1 y 2Basuldios Díaz MuñozAún no hay calificaciones
- Intercambio Cultural y Político Del Derecho RomanoDocumento3 páginasIntercambio Cultural y Político Del Derecho RomanoConstantine BrownAún no hay calificaciones
- Apuntes Fundamentos Derecho Europeo y El Derecho RomanoDocumento25 páginasApuntes Fundamentos Derecho Europeo y El Derecho RomanoLaraAún no hay calificaciones
- Los Dos Grandes Sistemas Juridicos UniversalesDocumento4 páginasLos Dos Grandes Sistemas Juridicos UniversalesDaniel Alejandro Maza NajleAún no hay calificaciones
- Evolucion Historica Del Derecho Constitucional para La UgfDocumento14 páginasEvolucion Historica Del Derecho Constitucional para La UgfNahum Cesar Hernandez SorianoAún no hay calificaciones
- Influencia Del Derecho RomanoDocumento3 páginasInfluencia Del Derecho RomanoAlonso Huanca QuispeAún no hay calificaciones
- Ley de Las 12 Tablas JazminDocumento12 páginasLey de Las 12 Tablas JazminGian Rengifo AkituariAún no hay calificaciones
- Tarea 2 Historia Del DerechoDocumento11 páginasTarea 2 Historia Del DerechoJeudi Alexandra Alcántara De la CruzAún no hay calificaciones
- Temario Historia Del DerechoDocumento150 páginasTemario Historia Del DerechoAGR1996100% (2)
- 2.1 Historia Del DerechoDocumento9 páginas2.1 Historia Del DerechoLily Nancy Vargas VargasAún no hay calificaciones
- Etapas en La Evolución Del Derecho ComparadoDocumento9 páginasEtapas en La Evolución Del Derecho ComparadoCarmen Villegas YoveraAún no hay calificaciones
- El Derecho EspañolDocumento11 páginasEl Derecho Españolmariafernandamarinrojas03Aún no hay calificaciones
- Recepcion Del Ius Commune en Los Reinos HispanicosDocumento14 páginasRecepcion Del Ius Commune en Los Reinos HispanicosVictor MarquésAún no hay calificaciones
- Apuntes Derecho RomanoDocumento103 páginasApuntes Derecho RomanoCristian Alonso100% (1)
- Historia Del Derecho 229 PDFDocumento152 páginasHistoria Del Derecho 229 PDFMercedes Chocron BunanAún no hay calificaciones
- Lecciones Final RomanoDocumento25 páginasLecciones Final RomanoMaría André Sagastume MartínezAún no hay calificaciones
- Capã - Tulo 1 PDFDocumento50 páginasCapã - Tulo 1 PDFMar TorresAún no hay calificaciones
- Sistemas Jur 2-3.Documento10 páginasSistemas Jur 2-3.Eddy HernandezAún no hay calificaciones
- Derecho Primitivo Romano y FrancesDocumento11 páginasDerecho Primitivo Romano y FrancesEsteban AlmonteAún no hay calificaciones
- Derecho EspañolDocumento72 páginasDerecho Españolwilson100% (1)
- Unidad Didactica #3Documento11 páginasUnidad Didactica #3alvaroAún no hay calificaciones
- Elabora Una Linea de Tiempo Acerca Del Origen y Etapa de La Familia RomanoDocumento5 páginasElabora Una Linea de Tiempo Acerca Del Origen y Etapa de La Familia RomanoYosi Ramírez100% (2)
- Capitulo 4Documento2 páginasCapitulo 4petitas1809Aún no hay calificaciones
- Avant Maurice Hauriou, L Enseignement Du Droit Public A Toulouse Du XVII Eme Au XIX Eme SiecleDocumento95 páginasAvant Maurice Hauriou, L Enseignement Du Droit Public A Toulouse Du XVII Eme Au XIX Eme SiecleedgarecarpioAún no hay calificaciones
- Codigo de NapoleonDocumento7 páginasCodigo de NapoleonDORIS MARAI SARCEÑO PEREZAún no hay calificaciones
- Resumen Capitulo 5 Tomo 2Documento4 páginasResumen Capitulo 5 Tomo 2nazarenoacevedo67Aún no hay calificaciones
- El Derecho FrancesDocumento20 páginasEl Derecho FrancesJoel Castillo Lino86% (7)
- Trabajo para El Examen Final de Derecho ComparadoDocumento28 páginasTrabajo para El Examen Final de Derecho Comparadobienvenidamercedes12Aún no hay calificaciones
- Tema 2 El Derecho Romano y La RomanisticaDocumento4 páginasTema 2 El Derecho Romano y La RomanisticaVicente75% (4)
- Concepto y Etapas Historicas Del Derecho RomanoDocumento3 páginasConcepto y Etapas Historicas Del Derecho Romanoarturo sosaAún no hay calificaciones
- Escrito de Pedido de Copias-Caso Contra La Fe Publica-Asociacion Punta HermosaDocumento2 páginasEscrito de Pedido de Copias-Caso Contra La Fe Publica-Asociacion Punta HermosaMiguel Angello Beltran Vilchez100% (1)
- Análisis Jurídico Del Acuerdo Plenario 02-2005-Cj-116Documento4 páginasAnálisis Jurídico Del Acuerdo Plenario 02-2005-Cj-116Fanny Albarracin100% (1)
- Informe #2 - Unidad II - DERECHO ADMINISTRATIVODocumento106 páginasInforme #2 - Unidad II - DERECHO ADMINISTRATIVOBatrizpmAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de Las Constituciones de La República de HondurasDocumento9 páginasCuadro Comparativo de Las Constituciones de La República de HondurasCesar Ordoñez60% (10)
- Tagepsa-Csscp Dtef 2Documento4 páginasTagepsa-Csscp Dtef 2John RipperAún no hay calificaciones
- RESOLUCION 036 - Aprobacion de Expediente Tecnico de Mahuay PuentesDocumento3 páginasRESOLUCION 036 - Aprobacion de Expediente Tecnico de Mahuay PuentesKevin Jack Maguiña BalarezoAún no hay calificaciones
- DEMANDADocumento6 páginasDEMANDAWendy OrtegaAún no hay calificaciones
- Accion DirectaDocumento37 páginasAccion DirectaElaine MoralesAún no hay calificaciones
- Exp. 02946-2018-0-1707-JR-CI-01 - Anexo - 25088-2022Documento3 páginasExp. 02946-2018-0-1707-JR-CI-01 - Anexo - 25088-2022Freddy Bryan HsAún no hay calificaciones
- Politica Nacional de Reforma Penitenciaria 2014-2024Documento116 páginasPolitica Nacional de Reforma Penitenciaria 2014-2024Dgsp de Guatemala0% (1)
- CarmeloDocumento8 páginasCarmeloIsmael ContrerasAún no hay calificaciones
- Extradición y El AsiloDocumento10 páginasExtradición y El AsiloERNESTO ENRIQUE ZERPA MANAUREAún no hay calificaciones
- Denuncia Hermano Abogada Alejandra GarayDocumento4 páginasDenuncia Hermano Abogada Alejandra GarayAndersson Jhoann GARAY DIAZAún no hay calificaciones
- Semana 2. Categorias Especiales de ReclusosDocumento6 páginasSemana 2. Categorias Especiales de Reclusosevelyn sullonAún no hay calificaciones
- Defensa y ExcepciónDocumento10 páginasDefensa y ExcepciónDalia Ilse Portillo ArriagaAún no hay calificaciones
- SERENAZGODocumento2 páginasSERENAZGOJham Carlos Pari CarpioAún no hay calificaciones
- Exp. 01961-2021-0-1601-JP-FC-03 - Resolución - 98796-2021Documento2 páginasExp. 01961-2021-0-1601-JP-FC-03 - Resolución - 98796-2021Anonymous sMYAktAún no hay calificaciones
- Error en Acta de NacimientoDocumento2 páginasError en Acta de NacimientobreghedAún no hay calificaciones
- Ley Revolucionaria de MujeresDocumento3 páginasLey Revolucionaria de MujeresLara MoschettoniAún no hay calificaciones
- De Las Disposiciones Comunes A Todo Prodec. y de Los Incidenters, Stoehrel PDFDocumento216 páginasDe Las Disposiciones Comunes A Todo Prodec. y de Los Incidenters, Stoehrel PDFjejejnAún no hay calificaciones
- Exp. 12-2020 Desprotección FamiliarDocumento30 páginasExp. 12-2020 Desprotección FamiliarLa Ley100% (1)
- Cartilla Legal - Junio 2019Documento10 páginasCartilla Legal - Junio 2019Silvana Noelia Salinas LoayzaAún no hay calificaciones
- Cuarto Basico Historia. PPT. Organizacion Politica. Profesoras Ana Teresa Rojas Claudia Lillo A.Documento14 páginasCuarto Basico Historia. PPT. Organizacion Politica. Profesoras Ana Teresa Rojas Claudia Lillo A.Yulitza RojasAún no hay calificaciones
- Experiencias en Salud Mental y Derechos HumanosDocumento88 páginasExperiencias en Salud Mental y Derechos HumanosCAMILA GIGLIANIAún no hay calificaciones
- 1.3 Teoria Del Riesgo - Manuel de La Puente y Lavalle PC PDFDocumento19 páginas1.3 Teoria Del Riesgo - Manuel de La Puente y Lavalle PC PDFJulio Yépez100% (3)
- Procesal Civil IIDocumento419 páginasProcesal Civil IIVictoria Ortega CastroAún no hay calificaciones
- Contrato de Obra 186-c02-19 Hidraulico - 1Documento9 páginasContrato de Obra 186-c02-19 Hidraulico - 1Admon CorpaseAún no hay calificaciones
- BJCNAT - Jornada de TrabajoDocumento50 páginasBJCNAT - Jornada de TrabajoChristian FernándezAún no hay calificaciones
- 8-Aspectos Legales en Redes SocialesDocumento16 páginas8-Aspectos Legales en Redes SocialesÁngela Arias LópezAún no hay calificaciones
- Contrato - Servicios Profesionales - Abg. Luis Abreu - 2016 - M.Documento3 páginasContrato - Servicios Profesionales - Abg. Luis Abreu - 2016 - M.LuisAún no hay calificaciones
- Resumen de Las 48 Leyes del Poder, de Robert GreeneDe EverandResumen de Las 48 Leyes del Poder, de Robert GreeneCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Apaga el celular y enciende tu cerebro: Manipulación, control y destrucción del ser humanoDe EverandApaga el celular y enciende tu cerebro: Manipulación, control y destrucción del ser humanoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (6)
- Cinco gotas de sangre: La historia íntima de Antares de la Luz y la secta de ColliguayDe EverandCinco gotas de sangre: La historia íntima de Antares de la Luz y la secta de ColliguayCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (8)
- Generación idiota: Una crítica al adolescentrismoDe EverandGeneración idiota: Una crítica al adolescentrismoCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (178)
- EL PLAN DE MARKETING EN 4 PASOS. Estrategias y pasos clave para redactar un plan de marketing eficaz.De EverandEL PLAN DE MARKETING EN 4 PASOS. Estrategias y pasos clave para redactar un plan de marketing eficaz.Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (51)
- AMLO en el poder: La hegemonía política y el desarrollo económico del nuevo régimenDe EverandAMLO en el poder: La hegemonía política y el desarrollo económico del nuevo régimenCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Contra la creatividad: Capitalismo y domesticación del talentoDe EverandContra la creatividad: Capitalismo y domesticación del talentoCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (55)
- La autopsia psicológica: Psicotanatología forenseDe EverandLa autopsia psicológica: Psicotanatología forenseAún no hay calificaciones
- La chica que se llevaron (The Girl Who Was Taken)De EverandLa chica que se llevaron (The Girl Who Was Taken)Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (39)
- LAS VELAS JAPONESAS DE UNA FORMA SENCILLA. La guía de introducción a las velas japonesas y a las estrategias de análisis técnico más eficaces.De EverandLAS VELAS JAPONESAS DE UNA FORMA SENCILLA. La guía de introducción a las velas japonesas y a las estrategias de análisis técnico más eficaces.Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (54)
- Teoría general de la ocupación, el interés y el dineroDe EverandTeoría general de la ocupación, el interés y el dineroCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (111)
- INTRODUCCIÓN AL DERECHO: Materiales didácticos de Derecho Civil y TributarioDe EverandINTRODUCCIÓN AL DERECHO: Materiales didácticos de Derecho Civil y TributarioCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5)
- Heridas que no sangran: El maltrato psicológico/emocional y sus efectosDe EverandHeridas que no sangran: El maltrato psicológico/emocional y sus efectosAún no hay calificaciones
- Sal de la Pobreza de una Put* vez: Educación financiera sin estupidecesDe EverandSal de la Pobreza de una Put* vez: Educación financiera sin estupidecesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- El arte de gobernar: Manual del buen gobiernoDe EverandEl arte de gobernar: Manual del buen gobiernoCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (76)
- Manual sobre delitos en particular: Temas selectosDe EverandManual sobre delitos en particular: Temas selectosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Nociones básicas del Derecho Procesal Civil en el Código General del ProcesoDe EverandNociones básicas del Derecho Procesal Civil en el Código General del ProcesoCalificación: 2 de 5 estrellas2/5 (1)
- ¿Qué es y para qué sirve la filosofía política?: Guía para estudiantes y políticosDe Everand¿Qué es y para qué sirve la filosofía política?: Guía para estudiantes y políticosCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)