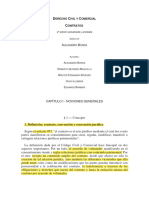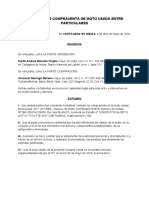Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Borda Cap I Nociones Generales
Cargado por
Danilo Allende0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas17 páginasTítulo original
BORDA__CAP__I__NOCIONES_GENERALES
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas17 páginasBorda Cap I Nociones Generales
Cargado por
Danilo AllendeCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 17
CAPÍTULO I - NOCIONES GENERALES
§ 1.— CONCEPTO
1. Definición; contrato, convención y convención jurídica
Según el artículo 957, el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más
partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o
extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.
La definición dada por el Código Civil y Comercial hace hincapié en dos aspectos
importantes. Por un lado, el acuerdo de voluntades manifestado en el consentimiento
tiende a reglar relaciones jurídicas con contenido patrimonial. Por otro lado, recepta
un contenido amplio del contrato, desde que abarca no sólo la creación de tal relación
jurídica, sino también las diferentes vicisitudes que ella puede tener, tales como las
modificaciones que las partes puedan introducir con posterioridad a la celebración del
contrato, la transferencia a terceros de las obligaciones y derechos que nacen del
contrato y hasta la extinción misma del contrato por acuerdo de voluntades.
Sobre el primer aspecto (el contenido patrimonial) nos hemos de referir más
adelante cuando abordemos el tema del objeto.
En cuanto al segundo, cabe señalar que la posición adoptada por nuestro código
sigue un criterio mayoritario (entre otros, el art. 1321 del Código Civil italiano) aunque
no unánime, toda vez que en la legislación comparada existe otro, que puede
calificarse como restringido, para el cual el contrato solo es creador de obligaciones.
Así, el Código Napoleón dice que "el contrato es la convención por la cual una o más
personas se obligan, con otra u otras, a dar, hacer o no hacer alguna cosa" (art.
1101); y el Código Civil español establece que "el contrato existe desde que una o
varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o
prestar algún servicio (art. 1254).
No está de más señalar que otros Códigos omiten toda definición del contrato,
limitándose a reglar sus efectos (Código Civil alemán, portugués, etc.).
Cabe preguntarse si contrato, convención y convención jurídica son sinónimos.
Tradicionalmente, se entiende que la convención es el acuerdo de voluntades sobre
relaciones ajenas al campo del derecho, como puede ser un acuerdo para jugar un
partido de fútbol o para formar un conjunto de música entre aficionados, etcétera. La
convención jurídica, en cambio, se refiere a todo acuerdo de voluntades de carácter
no patrimonial, pero que goza de coacción jurídica, como puede ser por ejemplo, el
acuerdo sobre la forma de ejercer la denominada responsabilidad parental respecto
de los hijos, convenido por sus padres divorciados (art. 439). El contrato, como ya se
ha dicho, es un acuerdo de voluntades destinado a reglar los derechos patrimoniales.
Con todo, cabe señalar que otras leyes y autores no distinguen entre contrato y
convención jurídica, pues ambos comprenderían todo tipo de acuerdo, tenga o no un
objeto patrimonial.
Nuestro Código se inclina por formular la distinción antes señalada, pues el artículo
957 —como ya se ha visto— se refiere a las relaciones jurídicas patrimoniales, en
tanto que el artículo 1003 establece que el objeto del contrato debe ser susceptible de
valoración económica. Sin embargo, es necesario señalar que el Código no ha sido
prolijo en esta cuestión. Varias veces se refiere a convención, sin ningún calificativo,
aunque de la lectura de las normas surge claro que se trata de convenciones que
tienen contenido jurídico y que muchas veces configuran verdaderos contratos (arts.
12, 264, 296, 432, 762, 776, 977, 1139, 1147, 1162, 1165, etc.).
2. La constitucionalización del contrato. Relación del derecho del contrato con
la Constitución
El Código Civil y Comercial ha puesto particular énfasis en que la ley sea aplicada
de conformidad con la Constitución y los tratados de derechos humanos. Así, el
artículo 1º dispone que los casos que este Código rige deben ser resueltos según las
leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de
derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en
cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes
cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas
legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.
El artículo 2º añade que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus
palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los
tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo
coherente con todo el ordenamiento.
Cierto es que la pirámide normativa consagrada por la Constitución Nacional, en el
art. 75, inc. 22, párrs. 2º y 3º, pone por encima de todo a la propia Constitución y a los
tratados de derechos humanos, pero debe recordarse también que la referida norma,
en su párrafo 1º, otorga a los tratados y concordatos jerarquías superior a las leyes,
por lo que la aplicación del propio Código no podrá prescindir de tales tratados y
concordatos, a pesar de que no hayan sido mencionados.
Entrando particularmente al tema de los contratos, entre los tratados de derechos
humanos es necesario destacar a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y a la Declaración Universal de
Derechos Humanos. La primera proclama la necesidad de que los Estados Partes
procuren lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan
de las normas económicas contenidas en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos (art. 26); la segunda, que toda persona tiene derecho a obtener la
satisfacción de los derechos económicos indispensables a su dignidad y el libre
desarrollo de su personalidad (art. 22).
Estos tratados, entre otros, tienen particular relevancia para el derecho de los
contratos. Es que si entre los objetivos se encuentra el desarrollo económico de las
personas, una de las vías para lograrlo —quizás la más importante— sea el contrato,
que resulta central para facilitar la circulación de bienes y servicios. Desde luego, no
cualquier contrato será aceptable, pues si éste persigue fines ilícitos, contrarios a la
moral y a las buenas costumbres, o agrede la dignidad de la persona humana, carece
de todo valor.
Por ello, con razón, las XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, en el año 1991,
concluyeron —a través de la comisión nº 9— que el contrato como instrumento para la
satisfacción de las necesidades del hombre debe conciliar la utilidad con la justicia, el
provecho con el intercambio equilibrado. Con otras palabras, el contrato no puede
contradecir las pautas que fija la Constitución Nacional y su interpretación debe
respetar el orden normativo que ella impone.
3. La importancia del contrato; su significación ética y económica
El contrato es el principal instrumento de que se valen los hombres para urdir entre
ellos el tejido infinito de sus relaciones jurídicas, es decir, es la principal fuente de
obligaciones. El hombre vive contratando o cumpliendo contratos, desde operaciones
de gran envergadura (por ej., compraventa de inmuebles, constitución de sociedades,
construcción de obras de distinto tipo —edificios, represas, transporte de gas, etc.—),
hasta contratos cotidianos que el hombre realiza muchas veces sin advertir que está
contratando: así ocurre cuando trabaja en relación de dependencia (contrato de
trabajo), cuando sube a un colectivo (contrato de transporte), cuando compra
cigarrillos o golosinas (compraventa manual), cuando adquiere entradas para ir al cine
o al fútbol (contrato de espectáculo público).
Es claro que el contrato adquiere su máxima importancia en un régimen de
economía capitalista liberal; pero no por eso hay que creer que no la tiene en los
pocos países que aun conservan un modelo de economía colectivista, que ha
suprimido la propiedad privada sobre los bienes de producción. Aun en ellos, el papel
del contrato es constante en relación a los bienes de consumo, e, incluso, con relación
a los bienes de producción, hay que destacar que las empresas del Estado conciertan
entre ellas importantísimos contratos para el cumplimiento de los planes económicos.
De cualquier modo ya veremos (números 7 y sigs.) que el creciente
intervencionismo estatal en los contratos, si bien ha limitado el marco en que se
desenvuelve la autonomía de la voluntad, no ha disminuido ni el número ni la
importancia de los contratos.
Desde el punto de vista ético, la importancia de los contratos se aprecia desde un
doble ángulo: por una parte, hay una cuestión moral envuelta en el deber de hacer
honor a la palabra empeñada; por la otra, los contratos deben ser un instrumento de la
realización del bien común. Ya veremos que este último aspecto moral del contrato,
es una de las razones que justifica el intervencionismo del Estado moderno (véanse
números 7 y sigs.).
4. Los derechos resultantes del contrato y el derecho de propiedad
El contrato es fuente de obligaciones y derechos. En efecto, al celebrarse cualquier
contrato, nacen obligaciones en cabeza de las partes contratantes, quienes deberán
cumplirlas de acuerdo con las pautas fijadas por ellas.
La obligación que cada una de las partes asuma, importa un derecho en cabeza de
la otra. Así, en una compraventa, la obligación que asume el comprador de pagar el
precio estipulado, importa el derecho del vendedor a cobrarlo, o la obligación que este
último ha asumido de entregar la cosa vendida, importa el derecho del comprador a
recibirla.
Estos derechos que nacen del contrato forman parte del patrimonio de las personas
involucradas, del mismo modo que lo integran los derechos reales (como, por
ejemplo, el de dominio) que se puedan tener. Por ello, el art. 965 del Código Civil y
Comercial dispone, con razón, que los derechos resultantes de los contratos integran
el derecho de propiedad del contratante, lo que le otorga también la jerarquía
constitucional que la propia Constitución da al derecho de propiedad (art. 17),
consagrando legalmente lo que ya pacíficamente había establecido la jurisprudencia.
5. Metodología del Código Civil y Comercial en materia de contratos.
Antecedentes. Legislación comparada
El Libro Tercero se dedica a los "Derechos Personales". Este Libro se divide a su
vez en cinco Títulos, que se refieren respectivamente a las "Obligaciones en general",
a los "Contratos en general", a los "Contratos de consumo", a los "Contratos en
particular", y, finalmente, a "Otras fuentes de las obligaciones", en donde se refiere a
la responsabilidad civil, la gestión de negocios, el empleo útil, el enriquecimiento sin
causa, a la declaración unilateral de voluntad y a los títulos valores.
Lo más importante del método de nuestro Código es la reunión de las disposiciones
comunes a todos los contratos, en un título particular. Éste es el criterio seguido por
los Códigos Civil español, francés, brasileño, peruano, paraguayo, e italiano, entre
otros. También siguen esta línea los Proyectos de 1993 (del Poder Ejecutivo) y de
1998. Nos parece que éste es el sistema más apropiado.
En otros Códigos, en cambio, estas reglas comunes no están tratadas
inmediatamente antes de los contratos, sino en la parte de obligaciones en general,
junto con las restantes fuentes (Códigos alemán, ecuatoriano, portugués, de las
obligaciones suizo); y ésta es la idea seguida en el Anteproyecto de BIBILONI, en el
Proyecto de 1936 y en el Anteproyecto de 1954.
De todos modos, nos parece importante poner de relieve que esta Parte general de
los contratos no se agota en el Título II del Libro Tercero. En efecto, no podrá
prescindirse: a) de los contratos de consumo, regulados en el Título III de este mismo
libro; b) de las reglas referidas a la capacidad y a sus restricciones, fijadas en el Libro
Primero, Título I, Capítulos 2 y 3; c) de lo previsto en materia de hechos y actos
jurídicos (Libro Primero, Título IV), sobre todo en lo que se trata de los elementos del
acto jurídico y de los vicios tanto del consentimiento, como del acto jurídico; y, d) las
disposiciones de derecho internacional privado fijadas en las Secciones 10ª, 11ª y 12ª,
del Capítulo 3, del Título IV, del Libro Sexto.
6. Origen y evolución del derecho de los contratos. Derecho romano
Hemos dicho ya que contrato es un acuerdo de voluntades capaz de crear, regular,
modificar, transferir o extinguir derechos con contenido patrimonial. Ahora bien:
¿cuáles son los alcances y límites de la voluntad como poder jurígeno, o sea, como
fuente de derechos y obligaciones? Éste es un delicado problema, que ha recibido
diversas soluciones a lo largo del transcurso de la civilización humana. Y es
actualmente uno de los problemas más vivos del derecho privado, puesto que tiene
contactos con la economía y la política. Conviene por lo tanto detenerse en él y hacer
una reseña histórica de su evolución.
En el derecho romano primitivo, lo que nosotros designamos como contrato era
el pactum o conventio. Contractus, por el contrario, derivaba de contrahere y se
aplicaba a toda obligación contraída como consecuencia de la conducta humana,
fuera lícita o ilícita, pactum o delictum. Sin embargo, el uso fue limitando la
palabra contractus a los acuerdos de voluntades y ése es el significado que tiene ya
en el derecho clásico.
Pero en Roma la voluntad nunca tuvo el papel soberano que más tarde adquiriría.
No bastaba por ella misma; era indispensable el cumplimiento de las formas legales,
la más importante y difundida de las cuales era la stipulatio. No era esto sólo una
cuestión de prueba; primaba el concepto de que la mera voluntad no bastaba para
crear obligaciones si no recibía el apoyo de la ley, para lo cual debían cumplirse las
formalidades que ésta establecía. Si no se observaba la forma establecida, el contrato
carecía de fuerza vinculante. Se distinguía, entonces, entre la pacta nuda y la pacta
vestita; mientras la primera generaba solo una obligación natural, la segunda,
revestida de las formas legales, le daba al acreedor la facultad de poder accionar en
pos del cumplimiento de la obligación asumida por el deudor.
Fuera de los contratos formales, se reconocía la validez de los siguientes: a) los
contratos reales, que eran cuatro (depósito, comodato, mutuo y prenda), en los que la
obligación de una de las partes nacía del hecho de que la otra hubiera entregado una
cosa antes; b) los literis, que eran aquellos contratos que se registraban en los libros
del acreedor con la conformidad del deudor; y c) los consensuales, limitados también
a cuatro (compraventa, arrendamiento, mandato y sociedad), en los que la obligación
nacía del consentimiento dado, aunque ajustado a un castigo legal.
Más tarde se fueron reconociendo otros pactos, pero se trataba siempre de pactos
de contenido típico; vale decir, que se atendía más bien al interés económico-social
de ciertos negocios y se les prestaba protección legal, no porque fueran solamente el
fruto de un acuerdo de voluntades, sino porque eran socialmente útiles. En el derecho
posclásico y justinianeo se acordó también una acción contractual (la actio
praescriptis verbis) para cualquier promesa y convención sinalagmática no típica
(contratos innominados) siempre que una de las partes hubiera entregado la cosa o
cumplido la prestación convenida; es decir, no bastaba el mero acuerdo de voluntades
sino que era necesario probar el cumplimiento de la prestación. Una prueba más de
que la obligatoriedad del contrato no dependía de la pura voluntad sino de la
protección de ciertos intereses legítimos.
La pollicitatio era una promesa unilateral; mientras ella no era aceptada carecía de
fuerza obligatoria, salvo dos supuestos en que valía por sí misma; cuando era hecha
en favor de una comuna o se trataba de consagrar una cosa a Dios. También aquí se
ve claro que la obligatoriedad dependía más del interés protegido que de la pura
voluntad.
7. Código Napoleón. La concepción liberal del contrato. El dirigismo contractual.
El análisis económico del derecho
El siglo XIX fue testigo de la máxima exaltación de la voluntad como poder jurígeno.
El nuevo orden instaurado por la Revolución Francesa hizo concebir a sus teóricos la
ilusión de una sociedad compuesta por hombres libres, fuertes y justos. El ideal era
que esos hombres regularan espontáneamente sus relaciones recíprocas. Toda
intervención del Estado que no fuere para salvaguardar los principios esenciales del
orden público, aparecía altamente dañosa, tanto desde el punto de vista individual
como del social. Los contratos valían porque eran queridos; lo que es libremente
querido es justo, decía FOUILLÉ. Esta confianza en el libre juego de la libertad
individual, en el contractualismo, trascendió del derecho privado al público. La
sociedad fue concebida como el resultado del acuerdo entre los hombres. La obra
fundamental de ROUSSEAU —una de las que mayor influencia haya tenido en el
pensamiento político de su época— se llamó precisamente El Contrato Social.
El Código Napoleón recogió ese pensamiento y así ha podido decirse de él que es
"un monumento levantado a la gloria de la libertad individual" (PONCEAU, Robert, La
volonté dans le contrat suivant le Code Civil, Paris, 1921, p. 2). En el artículo 1134
dice: "Las convenciones legalmente formadas sirven de ley para las
partes". VÉLEZ recogió esta idea en el artículo 1197 del Código Civil, que modifica
ligeramente, mejorándolo, el texto francés: Las convenciones hechas en los contratos
forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. Y
sin referencia analógica a la ley, el artículo 959 del Código Civil y Comercial recoge la
misma idea: Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su
contenido sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los
supuestos en que la ley lo prevé.
Es el reconocimiento pleno del principio de la autonomía de la voluntad: el contrato
es obligatorio porque es querido; la voluntad es la fuente de las obligaciones
contractuales. Reina soberana en todo este sector del derecho. No hay otras
limitaciones que aquellas fundadas en la defensa de un interés de orden público. Así,
el artículo 12 dispone que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto
las leyes en cuya observancia está interesado el orden público; y el artículo 279
(reproducido casi textualmente en el art. 1004) establece que el objeto del acto
jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a
las buenas costumbres, al orden público, o lesivo de los derechos ajenos o de la
dignidad humana, ni un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea.
Salvando este interés de orden público, la voluntad contractual impera sin
restricciones.
Sin embargo, la experiencia social ha puesto de manifiesto que no es posible dejar
librados ciertos contratos al libre juego de la voluntad de las partes sin perturbar la
pacífica convivencia social. Este motivo de interés público ha motivado al Estado a
dictar leyes que reglamentan minuciosamente el contrato de trabajo, los
arrendamientos urbanos y rurales, y el contrato de consumo, entre otros. Esas leyes
(incluso algunas incorporadas al Código Civil y Comercial) fijan plazos mínimos y
máximos de las locaciones, otorgan derechos particulares a quienes ostenten trato
familiar con el locatario, dan derechos particulares de los consumidores, y consideran
ciertas cláusulas como abusivas.
En el marco del derecho laboral, las leyes regulan la jornada de trabajo, el horario
en que éste ha de cumplirse, las condiciones de salubridad que deben llenar los
locales donde se trabaja, las indemnizaciones de despido y preaviso. Esta legislación
está completada con los convenios colectivos de trabajo, a los cuales la ley confiere
fuerza obligatoria para todos los obreros pertenecientes al mismo gremio y para todos
los industriales de ese ramo. En verdad, tanto patrón como obrero no pueden ya
hacer otra cosa que proponer o aceptar el trabajo; todo lo demás está regido por la ley
o los convenios colectivos.
Más recientemente, ha aparecido una nueva posición: el llamado análisis
económico del derecho, que intenta explicar el sentido o función de las instituciones
jurídicas contractuales partiendo de la idea de que éstas crean incentivos diversos, y
trata de determinar sus efectos en las conductas pasadas o futuras de los
contratantes efectivos o potenciales observando si ese Derecho inducirá o no
resultados eficientes.
Como se puede advertir, el método del análisis económico del derecho se utiliza
para analizar los efectos económicos de las normas jurídicas, es decir, estudiarlas con
el objeto de comprobar si ellas constituyen respuestas eficientes a los problemas de
asignación de recursos. Estos problemas están dados por la necesidad de repartir
recursos escasos, o de resolver o mitigar la situación de una pluralidad de acreedores
cuando no existen activos suficientes para satisfacerlos completamente. La
comprobación de que las normas examinadas no contribuyen a la eficiencia del
sistema suele traer como consecuencia la formulación de una propuesta de lege
ferenda para sustituirlas por otras que permitan mejorarlo.
Se advierte de lo expuesto, que el análisis económico del derecho coloca a la
eficiencia como criterio supremo tanto para la interpretación de las normas como para
la defensa de propuestas de lege ferenda. Sin embargo, ya hemos señalado (nº 2)
que el contrato debe conciliar la utilidad (o eficiencia) con la justicia. Como se ha dicho
(GARRIDO, José María, Garantías reales, privilegios y par condicio, p. 16, Ed. Centro
de Estudios Regionales, Madrid, 1999) la utilización de técnicas de análisis económico
del derecho no puede ser excluyente, pues se corre el riesgo de degenerar en una
falacia eficientista, en tanto se interpretan las normas de acuerdo con el principio de
eficiencia y se olvida que ellas, antes que nada, encarnan valores. A lo sumo, se
añade, que la eficiencia es uno de esos valores, pero nada indica que se trate del
valor supremo al que supuestamente debe tender toda la regulación del Derecho
privado. Y, se concluye, "la función del Derecho es la de realizar valores, y el valor
supremo al que tiende el ordenamiento jurídico es la justicia".
§ 2.— NATURALEZA JURÍDICA
8. Naturaleza jurídica del contrato. Ubicación del contrato en la teoría general
del acto jurídico. Su distinción de la ley, el acto administrativo y la sentencia
El contrato es un acto jurídico. Recordemos la definición del artículo 259: El acto
jurídico es el acto voluntario lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición,
modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Obvio es que dentro de
ese concepto cabe el contrato. En otras palabras; acto jurídico es el género, contrato
la especie. El contrato es, entonces, un acto jurídico, que tiene las siguientes
características específicas: a) es bilateral, es decir, requiere el consentimiento de dos
o más personas (sin perjuicio de lo que se dirá más adelante del auto-contrato,
número 98); b) es un acto entre vivos; y c) tiene naturaleza patrimonial.
Para precisar la naturaleza del contrato, veamos sus puntos de contacto y sus
diferencias con la ley, el acto administrativo y la sentencia.
a) Con la ley.— Ley y contrato tienen un punto de contacto: ambos constituyen una
regla jurídica a la cual deben someterse las personas. El artículo 4º dispone que las
leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, mientras
que el artículo 959 establece que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio
para las partes. Y, con vigor expresivo, el artículo 1197 del Código Civil afirmaba
que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la
cual deben someterse como a la ley misma.
Pero las diferencias son profundas y netas: la ley es una regla general a la cual
están sometidas todas las personas; ella se establece teniendo en mira un interés
general o colectivo; el contrato en cambio, es una regla sólo obligatoria para las partes
que lo han firmado y sus sucesores; se contrae teniendo en mira un interés individual.
De ahí que los contratos estén subordinados a la ley; las normas imperativas (también
llamadas indisponibles) no pueden ser dejadas de lado por los contratantes, quienes
están sometidos a ellas, no importa lo que hayan convenido en sus contratos.
Además, la ley no requiere de prueba, y difiere del contrato en sus efectos y vigencia.
b) Con el acto administrativo.— Son actos administrativos los que emanan de un
órgano administrativo en el cumplimiento de sus funciones; son pues de la más
variada naturaleza y, en principio, no exigen el acuerdo de voluntades propio del
contrato, aunque hay actos administrativos de naturaleza contractual. Normalmente,
los actos administrativos tienen efectos análogos a la ley, siempre que se dicten
ajustándose a ella y a la Constitución.
Si se trata de actos administrativos de naturaleza contractual, hay que distinguir
entre aquéllos en los cuales el Estado actúa como poder público, esto es, como poder
concedente (por ej., la concesión a un particular de la prestación de un servicio
público), y aquellos otros en los que actúa como persona de derecho privado. En el
primer caso, Estado y concesionario no se encuentran en un plano de igualdad: el
Estado, como poder concedente, mantiene la totalidad de sus prerrogativas
inalienables; y en cualquier momento, sin que se haya extinguido el término
contractual, puede ejercitar su derecho de intervención, exigir la mejora del servicio,
su ampliación o modificación. En el segundo caso, o sea, cuando el Estado actúa en
su calidad de persona de derecho privado, los contratos que celebra están regidos
supletoriamente por el derecho civil, es decir que en aquello que no está
específicamente regulado, se aplicarán las normas de derecho común. Así ocurre, por
ejemplo, cuando el Estado toma en alquiler la casa de un particular con destino a sus
oficinas, escuelas, etcétera, en cuyo caso el contrato se rige por las normas
administrativas y, en subsidio, por las de la locación establecidas en el Código Civil y
Comercial (art. 1193).
c) Con la sentencia.— Tanto la sentencia como el contrato definen y precisan los
derechos de las partes. Pero hay entre ellos profundas diferencias: 1) el contrato es
un acuerdo de dos o más personas; la sentencia es la decisión del órgano judicial y,
por lo tanto, un acto unilateral; 2) el contrato señala generalmente el comienzo de una
relación jurídica entre dos o más personas (aunque también hay contratos extintivos);
la sentencia da la solución a las divergencias nacidas de ese contrato; 3) la sentencia
tiene ejecutoriedad, es decir, puede pedirse su cumplimiento por medio de la fuerza
pública; el contrato carece de ella, para que tenga ejecutoriedad es preciso que
previamente los derechos que surgen de él hayan sido reconocidos por una
sentencia; 4) la sentencia resuelve cuestiones patrimoniales y no patrimoniales, el
contrato solamente tiene como objeto el que sea susceptible de valoración
económica.
Hay sin embargo una hipótesis en que la aproximación del contrato y la sentencia
es bastante acentuada: la transacción que pone fin a un pleito por acuerdo de
voluntades de los propios litigantes. La transacción, como la sentencia, pone fin a un
pleito, define los derechos de las partes y, una vez homologada judicialmente, tiene
ejecutoriedad. Subsiste empero una diferencia sustancial: que la transacción no
emana, como la sentencia, de un órgano judicial.
9. El contrato como fuente de obligaciones. Su distinción respecto de otras
áreas del derecho civil
Si bien existen varias fuentes de las obligaciones (el propio Código Civil y
Comercial regula en el Libro Tercero, Título V, la responsabilidad civil, la gestión de
negocios, el empleo útil, el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de
voluntad y los títulos valores, debiéndose añadir también a la ley, la costumbre, el
abuso del derecho y la equidad), es claro que la fuente principalísima es el contrato.
Es necesario distinguir el contrato de otras áreas del derecho civil. Veamos:
a) De los derechos reales.— El derecho real es el poder jurídico que se ejerce
sobre el todo una parte indivisa de una cosa, en forma autónoma, y que atribuye a su
titular las facultades —entre otras— de persecución y preferencia (arts. 1882 y 1883).
Son claras, entonces, las diferencias que existen con el contrato. Importa destacar, sin
embargo, que el contrato es, muchas veces, antecedente del derecho real. Así, por
ejemplo, la celebración de un contrato (compraventa, permuta o donación) es
insuficiente para adquirir el dominio de un inmueble, pues se necesita además que se
haga tradición de la cosa.
b) De los derechos personalísimos.— Los derechos personalísimos son aquellos
que son innatos al hombre como tal, y de los cuales no puede ser privado. Se trata de
derechos no patrimoniales, imprescriptibles, irrenunciables e intransmisibles (derecho
a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor, a la identidad, etc.). Con todo
debe señalarse que existe algún punto de contacto con el contrato, desde que ciertos
derechos personalísimos pueden ser dispuestos si el acto no es contrario a la ley, a la
moral o a las buenas costumbres (art. 55).
Es importante destacar que están prohibidos los actos de disposición sobre el
propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad, excepto
que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, y
excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico (art. 56). Y para acentuar el carácter restrictivo se dispone que los derechos
sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo,
terapéutico, científico, humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su titular
siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes
especiales (art. 17).
c) De los actos jurídicos familiares.— Los actos jurídicos familiares difieren del
contrato tanto en su naturaleza, como en su objeto. Más allá de que para la
celebración de aquellos actos se requiera también el consentimiento de las partes, la
regulación jurídica se rige imperativamente por las pautas legales. Así, por ejemplo,
una vez contraído el matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges se rigen
exclusivamente por las disposiciones de la ley.
Hasta en el régimen patrimonial del matrimonio se ve lo dicho anteriormente. Es
cierto que el Código Civil y Comercial regula las denominadas convenciones
matrimoniales y que ellas permiten a los cónyuges optar entre uno de los dos
regímenes patrimoniales que se establecen (arts. 446 y 463 y sigs.), pero hasta allí
llega el derecho de los cónyuges. Una vez elegido uno de los dos regímenes, se lo
aplica enteramente, sin posibilidad alguna de que los cónyuges lo modifiquen
parcialmente.
d) De los derechos hereditarios.— La diferencia entre sucesión y contrato es clara.
Aun cuando haya existido un testamento, no hay contrato. El testamento es un acto
jurídico unilateral, por el que se dispone de los bienes y que necesita, con
posterioridad al fallecimiento del testador, la aceptación del heredero, para que pueda
hacerse efectiva la transmisión de tales bienes.
Como regla, los pactos sucesorios están prohibidos (art. 1010), a menos que exista
una disposición legal que lo autorice o se trate de un pacto relativo a una explotación
productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, que tenga en miras la
conservación de la unidad de la gestión empresaria o la prevención o solución de
conflictos, siempre que se establezcan compensaciones en favor de los otros
legitimarios y no se afecten la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los
derechos de terceros.
§ 3.— EVOLUCIÓN DEL CONTRATO
10. El contrato en el derecho contemporáneo. Opiniones acerca de su crisis
Uno de los fenómenos más notorios (y para muchos más alarmantes) del derecho
contemporáneo, es la llamada crisis del contrato. La voluntad ya no impera
soberanamente como otrora; el Estado interviene en los contratos, modificando sus
cláusulas, forzando a veces a celebrarlos a pesar de la voluntad contraria de los
interesados, o dispensándolos, otras, de cumplir sus promesas. Para muchos, ha
dejado de ser una cuestión de honor el respeto de la palabra empeñada.
Muchas son las causas que han contribuido a desencadenar esta crisis. Ante todo,
causas económicas. El reinado del contractualismo parte del supuesto de la libertad y
la igualdad de las partes. Para que el contrato sea justo y merezca respeto, debe ser
el resultado de una negociación libre. Pero la evolución del capitalismo ha
concentrado cada vez mayores fuerzas en manos de pocos (sean particulares o
empresas); la igualdad y la libertad de consentimiento subsisten hoy en el plano
jurídico, pero tienden a desaparecer en el económico. Quien compra en nuestros días
una máquina valiosa, un televisor, una radio, un automóvil, no discute con el industrial
o con el vendedor las condiciones del contrato; tampoco puede hacerlo el que
adquiere cualquier cosa en los supermercados o en los llamados hipercentros de
consumo, o quien toma un medio de transporte público. Él no tiene sino una opción: lo
toma o lo deja. Y si lo necesita, lo toma, por más inconvenientes que sean las
condiciones del contrato. Una exigencia de justicia reclama la intervención del Estado
para evitar el aprovechamiento de una parte por la otra. No se cree ya que lo
libremente querido sea necesariamente justo. El campo de acción de las leyes
llamadas de orden público (contra las cuales el acuerdo de voluntades es impotente)
tiende a ensanchar paulatinamente su radio de acción en la vida de los contratos.
Hay también causas políticas. El individualismo está dejando paso a una
concepción social de los problemas humanos. Aun sin llegar al extremo del
colectivismo (postura que se encuentra hoy en día en vías de extinción), hay una
mayor preocupación por la justicia distributiva. El individuo (y su voluntad) ceden ante
consideraciones sociales.
Hay razones de filosofía jurídica. Se ha puesto en duda el poder jurígeno de la
voluntad. Si ella fuera la justificación exclusiva de la obligación contractual, no podría
explicarse que los contratos siguieran obligando cuando ya no se desee continuar
ligado a ellos. Ocurre, sin embargo, que más allá de que desaparezca la voluntad de
permanecer obligado, es necesario resguardar la seguridad económico-social. No
sería posible que los hombres tejieran la intrincada red de sus relaciones recíprocas si
pudieran desligarse de sus compromisos a capricho. No se trata sólo de la voluntad;
hay también una cuestión de interés general comprometido en el respeto de los
contratos.
Finalmente; hay razones de orden moral. La fuerza obligatoria de los contratos no
se aprecia ya tanto a la luz del deber moral de hacer honor a la palabra empeñada,
como desde el ángulo que ellos deben ser un instrumento de la realización del bien
común. No es que haya una declinación de la moral individual; es que esa moral tiene
una mayor sensibilidad que otrora para la justicia conmutativa. El hombre moderno no
está ya dispuesto a aceptar como verdad dogmática que lo que es libremente querido
es justo. Quiere penetrar en lo hondo de la relación y examinar si la equidad —esa ley
esencial de los contratos— ha sido respetada.
Esta llamada crisis del contrato se manifiesta principalmente a través de tres
fenómenos: el dirigismo contractual (al que nos hemos referido antes, número 7), las
nuevas formas del contrato (como los contratos por adhesión, de consumo y forzosos)
y la intervención judicial en las relaciones contractuales para dejar a salvo la equidad
de las contraprestaciones (como ocurre, por ejemplo, cuando se aplica la denominada
teoría de la imprevisión).
Un importante sector de la doctrina ha acogido con alarma este fenómeno de la
crisis de la noción clásica del contrato. Se señala que el dirigismo contractual y la
intervención de los jueces en la vida de los contratos generan confusión, desorden y
falta de confianza en la palabra empeñada. Todo ello va en desmedro de la seguridad
jurídica y paraliza el esfuerzo creador. Bueno es que los hombres puedan contar con
que han de ser amparados en el ejercicio de sus derechos y estén garantizados
contra el riesgo de que sus previsiones no sean más tarde defraudadas por el
intervencionismo legal o judicial.
Es necesario reconocer que esta alarma está en alguna medida justificada por la
experiencia: cuando el Estado empieza a deslizarse por el plano inclinado del
dirigismo o intervencionismo, difícilmente se detiene en el momento oportuno. En
nuestro país, las leyes sobre locaciones urbanas agravaron el problema de la vivienda
en vez de resolverlo. Las leyes dictadas para combatir el agio y la especulación
causaron quizá más daño que beneficios; en muchos casos contribuyeron a
desarticular la producción y paradójicamente a beneficiar a los comerciantes e
industriales deshonestos en perjuicio de los honrados.
Pero al lado de estos inconvenientes, sin duda serios, el dirigismo contractual ha
sido la solución de graves problemas que afectan el interés público; esto es
particularmente claro en lo que atañe al contrato de trabajo. Lo que indica que el
dirigismo no es en sí mismo malo; más aún, muchas veces es indispensable. Lo malo
es su abuso.
En verdad, la llamada crisis del contrato es más bien una evolución reclamada por
las circunstancias (particularmente económicas) en que actualmente se desenvuelven
las relaciones jurídicas y por una mayor sensibilidad del espíritu moderno, que se
rebela contra toda forma de injusticia. El intervencionismo del Estado en el contrato de
trabajo ha restablecido la igualdad de las partes; las nuevas formas contractuales
permiten un ajuste más realista de las relaciones jurídicas a las circunstancias
económicas; el contralor judicial por vía de la lesión o de la teoría de la imprevisión
permite una mejor realización de la justicia conmutativa. Salvo algunos supuestos
excepcionales (el más notorio de los cuales fue el de la locación) no se ha producido
ni inseguridad ni pérdida de la confianza en el contrato como instrumento de
regulación espontánea de las relaciones interpersonales. En ningún momento de la
historia humana ha sido más activa e importante la contratación privada. No hay crisis
del contrato; hay una evolución que debe ser saludada como un hecho auspicioso
porque procura una más perfecta realización de la justicia.
Claro está que todo recurso para lograr una mejor justicia entre los hombres tiene
necesariamente un mecanismo delicado. Eso es también lo que ocurre en nuestro
caso. El dirigismo contractual, las nuevas formas de los contratos, la intervención
judicial, deben ser manejados con suma prudencia para evitar graves males. En
manos de un legislador demagogo el dirigismo es funesto; también es malo que una
excesiva preocupación por el valor justicia, haga olvidar el valor seguridad, porque sin
seguridad ni orden no hay justicia humana posible. Hecha esta indispensable reserva,
debemos mirar la evolución del contrato con esperanzada confianza.
11. La autonomía de la voluntad, la fuerza obligatoria y el efecto relativo en la
realidad de nuestro tiempo
Si bien nos hemos de referir más adelante a estas cuestiones, es necesario
dedicarnos a ellas ahora muy brevemente.
La autonomía de la voluntad, que etimológicamente importa el poder que tiene la
voluntad de darse su propia ley, es la cualidad de la voluntad en cuya virtud el hombre
tiene la facultad de autodeterminarse y de responsabilizarse por el cumplimiento de
las obligaciones que asume.
La autonomía de la voluntad se vincula estrechamente con la fuerza obligatoria del
contrato, en tanto lo que se procura es que el contrato libremente pactado (esto es
que haya sido celebrado con pleno discernimiento, intención y libertad, art. 260)
obligue, sin más, a las partes. En otras palabras, el acuerdo contractual obliga a los
contrayentes, pues si bien las personas son libres de obligarse o no, una vez que lo
han hecho, deben cumplir la obligación asumida o responder por su incumplimiento.
Finalmente, debe señalarse que los efectos generados por el contrato y, en
general, por todo acto jurídico, recaen sobre las partes intervinientes y sobre sus
sucesores (arts. 1021, 1023 y 1024). Son partes aquellos sujetos que, por sí o por
representante, o a través de corredor o agente sin representación, se han obligado a
cumplir determinadas prestaciones y han adquirido ciertos derechos.
Por otra parte, el Código Civil y Comercial consagra, en el art. 1022, el principio res
inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest ("Las cosas hechas entre
otros, no pueden perjudicar ni aprovechar a los demás"); esto es, que los actos
jurídicos obligan solamente a las partes y, consecuentemente, no producen efectos
respecto de terceros. Sin embargo, hemos de ver cuando nos refiramos en extenso a
los efectos de los contratos, que esta cuestión no es tan lineal.
12. Intervención del Estado en las convenciones de los particulares
La intervención del Estado en los contratos se da a través del dictado de leyes o
decretos que impactan en ellos, o con la intervención de los jueces en los casos
llevados a los tribunales.
Numerosos ejemplos existen para demostrar la intervención del Estado a través de
normas jurídicas. Sin duda, la más importante de las últimas ha sido el denominado
proceso pesificador, iniciado con la ley 25.561 y el decreto 214/2002, que afectaron
todos los contratos celebrados en moneda extranjera, disponiendo que debían ser
cumplidos en moneda de curso legal en nuestro país, fijando una paridad cambiaria
que no se correspondía con el valor de la moneda extranjera en el mercado.
El Juez, por su parte, desempeña hoy el papel de guardián de la equidad en los
contratos. Su contralor se desenvuelve a través de los siguientes recursos, entre
otros:
1) La teoría de la lesión, que le permite reducir las prestaciones excesivas y, a
veces anular, los contratos en los que las contraprestaciones resultan groseramente
desproporcionadas.
2) La teoría de la imprevisión, que le permite restablecer la equidad gravemente
alterada por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles que han transformado las
bases económicas tenidas en mira al contratar.
13. Contratos civiles y comerciales: unificación de sus normas en la doctrina y
la legislación comparada. Antecedentes nacionales. Nuestro derecho positivo
Históricamente, el derecho privado argentino se reguló en dos cuerpos normativos:
el Código Civil y de Comercio. Ellos incluían la mayoría de los contratos legislados e,
incluso, a veces, hasta los mismos contratos. Se siguió así el método que podemos
llamar clásico en los países de derecho codificado. Pero desde fines del siglo XIX
comenzó un movimiento cada vez más pujante en el sentido de la unificación del
régimen de las obligaciones y contratos. En efecto, la legislación dual de los mismos
contratos, no parece justificarse. No hay diferencias de naturaleza, ni de estructura ni
de funcionamiento entre la compraventa, el mandato, la fianza, el depósito, el mutuo,
etcétera, sean ellas legisladas en el Código Civil o en el de Comercio. Una regulación
única no sólo resulta así conforme con la naturaleza de las obligaciones y contratos,
sino también con las necesidades modernas de las transacciones; además, esa
unificación suprime discordancias que no se justifican entre las regulaciones de los
contratos civiles y comerciales y finalmente, evita las cuestiones de competencia en
las jurisdicciones en las que se mantiene la competencia civil separadamente de la
comercial.
El Código suizo de las obligaciones fue el primero que introdujo la unificación en el
derecho positivo entre los países de derecho codificado; luego lo han seguido el
Código italiano de 1942, el Código de las obligaciones de Polonia de 1933, el Código
paraguayo de 1987, el Código Civil brasileño de 2002. Es, también, el sistema
del common law, vigente en los países de derecho anglo-sajón.
Debe citarse también, como antecedente notable en este sentido, el Proyecto
Franco-Italiano de las obligaciones de 1928.
En nuestro país, la opinión francamente predominante era la de que el régimen de
los contratos civiles y comerciales debía unificarse. Así lo postuló el Tercer Congreso
Nacional de Derecho Civil reunido en Córdoba en 1961, que propició la unificación del
régimen de las obligaciones civiles y comerciales, elaborando un cuerpo único de
reglas sobre obligaciones y contratos, como libro del Código Civil. En el acta quedó
constancia de que esa ponencia fue aprobada por unanimidad. También se
pronunciaron en igual sentido el Primer Congreso Nacional de Derecho Comercial y la
Sexta Conferencia de Abogados. Y finalmente, lo propiciaron los nuevos proyectos de
reformas al Código Civil de los años 1987, 1993 (impulsado por el Poder Ejecutivo) y
1998.
Este camino ha concluido con la ley nº 26.994 que sancionó el llamado Código Civil
y Comercial de la Nación, que regula en un cuerpo legal el derecho privado argentino
y, consiguientemente, unifica el régimen de las obligaciones y de los contratos.
14. Contratos paritarios. Contratos por adhesión. Contratos de consumo
La forma clásica del contrato es aquella que supone una deliberación y discusión
de sus cláusulas, hechas por personas que gozan de plena libertad para consentir o
disentir. Es lo que se denomina contrato paritario. El Código Civil y Comercial ha
tenido particularmente en mira este tipo de contrato, estructurando sobre él la parte
general de los contratos.
Más allá de la importancia del contrato paritario, sobre todo cuando se analiza
singularmente su contenido económico, el mundo moderno ha traído nuevas formas
de contratar, más masificadas —para decirlo de alguna manera—, pero no menos
importantes.
Empecemos por el contrato por adhesión (llamado también con cláusulas generales
predispuestas), que es aquél en el cual una de las partes fija todas las condiciones,
mientras que la otra sólo tiene la alternativa de rechazar o consentir. Es el caso del
contrato de transporte celebrado con una empresa de servicio público, que fija el
precio del pasaje, el horario, las comodidades que se brindan al pasajero, etcétera;
éste sólo puede adquirir o no el boleto. Lo mismo ocurre con los contratos de seguro
en los que la aseguradora fija todas las condiciones y el tomador del seguro sólo
podrá decidir entre celebrar el contrato o no, pero no podrá discutir las condiciones
fijadas.
Dadas estas características del contrato por adhesión, se ha discutido la naturaleza
contractual de tales relaciones jurídicas. Aunque hay quienes la han negado,
sosteniendo que se trata de un acto unilateral de una persona o institución privada,
cuyos efectos, una vez producida la aceptación, continúan produciéndose por la sola
voluntad del ofertante, la doctrina predominante le reconoce carácter contractual; la
circunstancia de que no haya discusión de las condiciones y de que una de las partes
sólo pueda aceptar o rechazar, no elimina el acuerdo de voluntades; porque la
discusión no es de la esencia del contrato; lo esencial es que las partes coincidan en
la oferta y la aceptación.
El Código Civil y Comercial regula este tipo de contrato al referirse a la formación
del consentimiento, pero dentro de las normas generales del contrato (arts. 984 a
989), lo que no parece acertado, pues debió ser tratado de manera autónoma
respecto del contrato paritario. De alguna manera, el propio Código justifica la crítica,
desde que no se limita a dictar normas referidas a la forma de prestar el
consentimiento, sino que define al contrato por adhesión, establece los recaudos que
deben cumplir las cláusulas predispuestas a la que se debe adherir, incluye normas
referidas a la interpretación del contrato y establece las sanciones que corresponde
aplicar a las cláusulas que sean abusivas.
Es importante destacar, también, al llamado contrato de consumo, que muchas
veces, erróneamente, es vinculado con el contrato por adhesión, pero que no pueden
ser asimilados, toda vez que existen contratos de consumo que no son celebrados por
adhesión y hay de estos últimos que no son de consumo.
El contrato de consumo tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios,
normalmente parte débil de la relación contractual. Ahora bien, a partir de la reforma
de 1994 de la Constitución Nacional (art. 42) comienza un proceso de ampliación de
la noción de contrato de consumo, que ya existía en la ley nº 24.240 de defensa del
consumidor, hasta abarcar a las llamadas relaciones de consumo.
El Código Civil y Comercial define al contrato de consumo como el celebrado entre
un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe
profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora
de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los
bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado,
familiar o social (art. 1093). También define a la relación de consumo como el vínculo
jurídico entre un proveedor y un consumidor, lo que —como fácilmente se puede
advertir— excede el marco contractual (art. 1092). No está de más señalar que existe
una infinidad de contratos de consumo; basta citar a las compraventas de mercadería
en un supermercado o de electrodomésticos, para tener una idea.
Sin entrar a discutir la conveniencia de que el contrato de consumo sea incorporado
al Código (la misma duda puede plantearse respecto de la relación de consumo), lo
cierto es que ello ha ocurrido (Libro Tercero, Título III), dándosele autonomía
conceptual, desde que ha sido separado de los contratos en general, regulados en el
mismo Libro, pero en el Título II.
Finalmente, podemos señalar que, en algunas oportunidades, pueden existir los
llamados contratos forzosos. Cierto es que parece difícil hablar de consentimiento
cuando la ley obliga a vincularse jurídicamente, aun en contra de la voluntad del
interesado. Pero hay casos en que ello ocurre, en aras a un interés social que se
considera prevalente.
Uno de ellos es el contrato de seguro automotor obligatorio previsto en el art. 68 de
la ley 24.449, que obliga a todo automotor, acoplado o semiacoplado a tener un
seguro, de acuerdo con las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora,
que cubra los daños que puedan causarse a terceras personas, sean o no
transportadas. Es clara la pretensión de dar protección al tercero damnificado. Otro
ejemplo es el de los contratos que deben suscribir las compañías concesionarias de
un servicio público (electricidad, gas, teléfonos, transportes) con los usuarios; ellas no
pueden negarse a contratar con quien, sujetándose a las reglamentaciones generales,
lo pretende. Si existiera tal facultad, podría colocarse al usuario en una situación
inadmisible de carencia de un servicio esencial que se ha querido garantizar a todos.
También podría gustarte
- Borda - Manual de Contratos 2020Documento753 páginasBorda - Manual de Contratos 2020Susy Antequera100% (2)
- Contrato de ServicioDocumento8 páginasContrato de Servicioangelica perezAún no hay calificaciones
- Apunte para Derecho de Los ContratosDocumento195 páginasApunte para Derecho de Los Contratoscopy fastAún no hay calificaciones
- Las principales declaraciones precontractuales: Contratos por negociación y por adhesiónDe EverandLas principales declaraciones precontractuales: Contratos por negociación y por adhesiónAún no hay calificaciones
- Anulabilidad de las cláusulas abusivasDe EverandAnulabilidad de las cláusulas abusivasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Vicisitudes del contrato en la tradición jurídica romanística: Sus proyecciones en el derecho latinoamericanoDe EverandVicisitudes del contrato en la tradición jurídica romanística: Sus proyecciones en el derecho latinoamericanoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Todo sobre la L.A.U. (Ley de Arrendamientos Urbanos)De EverandTodo sobre la L.A.U. (Ley de Arrendamientos Urbanos)Aún no hay calificaciones
- Manual de derecho de los contratos. Parte generalDe EverandManual de derecho de los contratos. Parte generalAún no hay calificaciones
- Apunte Final ContratosDocumento235 páginasApunte Final ContratosAntonella FedeliAún no hay calificaciones
- Contratos civiles: definiciones y tiposDocumento43 páginasContratos civiles: definiciones y tiposJuan J Zaldivar100% (8)
- Recurso de Proteccion y AmparoDocumento12 páginasRecurso de Proteccion y AmparoCatalina CarrascoAún no hay calificaciones
- De Los Contratos ConsensualesDocumento191 páginasDe Los Contratos Consensualessaedo_2Aún no hay calificaciones
- Teoría general de los contratos civiles y mercantilesDocumento8 páginasTeoría general de los contratos civiles y mercantilesLiizjgmAún no hay calificaciones
- Resumen Derecho de Los Contratos (2022)Documento155 páginasResumen Derecho de Los Contratos (2022)Martin TelleriaAún no hay calificaciones
- Defitnitivo Contratos BordaaDocumento688 páginasDefitnitivo Contratos BordaaFifi LarrAún no hay calificaciones
- Resumen de Borda Libro 2016 PARTE GENERAL.Documento67 páginasResumen de Borda Libro 2016 PARTE GENERAL.Sol de Ushuaia100% (1)
- Reactivos para Festival Academico de Etica 2021Documento3 páginasReactivos para Festival Academico de Etica 2021Perla Badillo Cuevas50% (2)
- Análisis Sobre Los Artículos 202 Bis y 202 Ter Del Código PenalDocumento3 páginasAnálisis Sobre Los Artículos 202 Bis y 202 Ter Del Código Penaljose_migueli100% (1)
- Manual de BordaDocumento906 páginasManual de BordaIvonne Mantey100% (3)
- Capítulo 1 - Nociones GeneralesDocumento12 páginasCapítulo 1 - Nociones GeneralesGonzalo GimenezAún no hay calificaciones
- CAPÍTULO I - Contratos - Concepto - Clasificación.Documento15 páginasCAPÍTULO I - Contratos - Concepto - Clasificación.ruben ulloaAún no hay calificaciones
- Contrato Borda VersionDocumento190 páginasContrato Borda VersionramiroAún no hay calificaciones
- Nociones GeneralesDocumento18 páginasNociones GeneralesFederico OteroAún no hay calificaciones
- Unidad 7 Derecho Civil TeoriaDocumento12 páginasUnidad 7 Derecho Civil TeoriaPriscila Amigone ArmitanoAún no hay calificaciones
- ContratosDocumento180 páginasContratosCami FernandezAún no hay calificaciones
- Apunte de Contratos de CartheryDocumento254 páginasApunte de Contratos de CartheryFlorencia RothmannAún no hay calificaciones
- Canvas Privado III Rezagados 2020Documento321 páginasCanvas Privado III Rezagados 2020pablo emilio peronaAún no hay calificaciones
- Contrato - Concepto y Principios ContractualesDocumento11 páginasContrato - Concepto y Principios Contractualespablo1999-8Aún no hay calificaciones
- Apunte para Derecho de Los Contratos PDFDocumento195 páginasApunte para Derecho de Los Contratos PDFmariaAún no hay calificaciones
- El Contrato - UES21Documento3 páginasEl Contrato - UES21Camila LopezAún no hay calificaciones
- Contratos Catedra A (Primer Parcial)Documento104 páginasContratos Catedra A (Primer Parcial)victor schaererAún no hay calificaciones
- Resumen Contratos 2021Documento28 páginasResumen Contratos 2021Sofía RolandoAún no hay calificaciones
- LECTURA 1 El Contrato - Teoría General PDFDocumento10 páginasLECTURA 1 El Contrato - Teoría General PDFdaniel2012412Aún no hay calificaciones
- Capitulo 1Documento8 páginasCapitulo 1Ferfrey140612Aún no hay calificaciones
- Contratos Mod 1Documento57 páginasContratos Mod 1Lorena MansillaAún no hay calificaciones
- Teoría general del contrato CCCDocumento24 páginasTeoría general del contrato CCCUlises PerrigAún no hay calificaciones
- Derecho Privado III - Lectura1 - Teoría General Del ContratoDocumento68 páginasDerecho Privado III - Lectura1 - Teoría General Del ContratoMaria Jose RoyoAún no hay calificaciones
- Paper para Que Sirven Los ContratosDocumento5 páginasPaper para Que Sirven Los ContratosPaula GutierrezAún no hay calificaciones
- Obligaciones Unidad 18Documento20 páginasObligaciones Unidad 18maguitacacioAún no hay calificaciones
- Material de Estudio Contratos y Títulos Valores.Documento251 páginasMaterial de Estudio Contratos y Títulos Valores.Rosa MarinelliAún no hay calificaciones
- Contratos 4C PDFDocumento192 páginasContratos 4C PDFDaniela Paez MontillaAún no hay calificaciones
- Final Derecho de Los Contratos 2020Documento40 páginasFinal Derecho de Los Contratos 2020Jeni schwabAún no hay calificaciones
- Derecho de Los ContratosDocumento98 páginasDerecho de Los ContratosRuthi JaraAún no hay calificaciones
- Resumen de Derecho de Los Contratos UNNEDocumento212 páginasResumen de Derecho de Los Contratos UNNECa AlAún no hay calificaciones
- Derecho-Civil-Contratos (Estudiar de Estos)Documento51 páginasDerecho-Civil-Contratos (Estudiar de Estos)Sergio SantanaAún no hay calificaciones
- Rivera y Medina (2017) - Contratos. Parte General. Buenos Aires Abeledo Perrot. Capítulos 1 (Pp. 3-5 y 14-17), 2 (Pp. 27-41), 4, 9 (Pp. 191Documento152 páginasRivera y Medina (2017) - Contratos. Parte General. Buenos Aires Abeledo Perrot. Capítulos 1 (Pp. 3-5 y 14-17), 2 (Pp. 27-41), 4, 9 (Pp. 191Sofia Belén CoconierAún no hay calificaciones
- Contratos Modernos Atipicos e InnominadosDocumento16 páginasContratos Modernos Atipicos e InnominadosGreizy MeraAún no hay calificaciones
- Derecho Privado 3 - Efip 1 - Mi Resumen-1Documento28 páginasDerecho Privado 3 - Efip 1 - Mi Resumen-1Natacha VidalAún no hay calificaciones
- Civil Parte GeneralDocumento22 páginasCivil Parte GeneralPaula Patuel PardoAún no hay calificaciones
- CONTRATOS APUNTE COMPLETOoooooDocumento162 páginasCONTRATOS APUNTE COMPLETOooooodan1244Aún no hay calificaciones
- Contrato Como Fuente Principal Del DerechoDocumento31 páginasContrato Como Fuente Principal Del DerechoAlan BrayandAún no hay calificaciones
- Teoría general de los contratos: elementos esenciales y límites a la autonomía de la voluntadDocumento8 páginasTeoría general de los contratos: elementos esenciales y límites a la autonomía de la voluntadGustavo AriasAún no hay calificaciones
- sinopsis cap I 2024Documento28 páginassinopsis cap I 2024Sandra Viviana MontielAún no hay calificaciones
- RESUMEN CONTRATOS - P. GeneralDocumento114 páginasRESUMEN CONTRATOS - P. GeneralAlexis BerliAún no hay calificaciones
- El Concepto de ContratoDocumento20 páginasEl Concepto de ContratoMarcos BombinAún no hay calificaciones
- Derecho Civil V: Juan Pablo Del Campo Merlet Profesor de Derecho Civil Universidad Santo TomásDocumento187 páginasDerecho Civil V: Juan Pablo Del Campo Merlet Profesor de Derecho Civil Universidad Santo TomásAsesorias Contables TributariasAún no hay calificaciones
- Contratos Civiles y ComercialesDocumento121 páginasContratos Civiles y ComercialesLiliana Perulffi100% (1)
- Resumen Contratos - P. GeneralDocumento114 páginasResumen Contratos - P. Generalvalentina demartinAún no hay calificaciones
- Apunte Final ModificadoDocumento72 páginasApunte Final ModificadoGisela InsaurraldeAún no hay calificaciones
- La Libertad ContractualDocumento14 páginasLa Libertad ContractualLeon YorliAún no hay calificaciones
- Sobre Una Declaración de Voluntad Común, Destinada A Reglar Sus Derechos"Documento8 páginasSobre Una Declaración de Voluntad Común, Destinada A Reglar Sus Derechos"Facundo PesceAún no hay calificaciones
- Apunte Contratos Catedra BDocumento290 páginasApunte Contratos Catedra Bvictor schaererAún no hay calificaciones
- Constitucion Comentada de El SalvadorDocumento134 páginasConstitucion Comentada de El Salvadorportillo100% (1)
- Tema 1 Responsabilidad CivilDocumento17 páginasTema 1 Responsabilidad CivilÁlvaroAún no hay calificaciones
- Fallo Mill de PereyraDocumento23 páginasFallo Mill de PereyraRoberto Walther EspasandínAún no hay calificaciones
- Ética y GlobalizaciónDocumento14 páginasÉtica y GlobalizaciónMarco MoralesAún no hay calificaciones
- Doy A Conocer Francisco Romero - Cuenta Banco de La NaciónDocumento4 páginasDoy A Conocer Francisco Romero - Cuenta Banco de La NaciónRoger Jim Mena OrdinolaAún no hay calificaciones
- MARIA LUZ RIOS DELGADO - Cumplo Requerimiento y Designo Abogado Alternativo 11.02.2021Documento2 páginasMARIA LUZ RIOS DELGADO - Cumplo Requerimiento y Designo Abogado Alternativo 11.02.2021Carlos SilvaAún no hay calificaciones
- ContratoDocumento2 páginasContratoDANIELA ALEJANDRA CABRERA CASTILLOAún no hay calificaciones
- Portal de BelenDocumento25 páginasPortal de BelenCadena 3 ArgentinaAún no hay calificaciones
- Microsoft Word - Cuaderno - Conceptos - Juridicos - Plan2016Documento60 páginasMicrosoft Word - Cuaderno - Conceptos - Juridicos - Plan2016Dania SaucedaAún no hay calificaciones
- Sentencia 00064 de 2018 Consejo de EstadoDocumento8 páginasSentencia 00064 de 2018 Consejo de EstadoCárdenas ShalomeAún no hay calificaciones
- TEXTO DE Fábrica de CasosDocumento6 páginasTEXTO DE Fábrica de Casosmarcela_alfonso_3Aún no hay calificaciones
- Actividades Tema 5Documento4 páginasActividades Tema 5Ingeve EmpresaAún no hay calificaciones
- Apuntes para Hacer Demamda or IntimacionDocumento78 páginasApuntes para Hacer Demamda or IntimacionMARIAAún no hay calificaciones
- Investigacion PrenderiasDocumento12 páginasInvestigacion PrenderiasManuelCipagautaZAún no hay calificaciones
- Qué Son Los Valores SocialesDocumento6 páginasQué Son Los Valores SocialesErick PerlecheAún no hay calificaciones
- Ley 30102 Radiacion SolarDocumento2 páginasLey 30102 Radiacion SolarAnthony Junior Macarlupu ChavezAún no hay calificaciones
- Estatuto Provincial Del Empleado PublicoDocumento22 páginasEstatuto Provincial Del Empleado PublicoRaul Ricardo NasifAún no hay calificaciones
- LEY DEL BANCO DE DATOS GENÉTICOS PARA USO FORENSE. Dto. No. 22-2017 Del CRG PDFDocumento8 páginasLEY DEL BANCO DE DATOS GENÉTICOS PARA USO FORENSE. Dto. No. 22-2017 Del CRG PDFMiguel A. Estrada B.Aún no hay calificaciones
- FALLO TUTELA CONTRA BARBARIDADES DEL CONSEJO DE ESTADO ABRIL DE 2024Documento6 páginasFALLO TUTELA CONTRA BARBARIDADES DEL CONSEJO DE ESTADO ABRIL DE 2024RAFAEL ARTURO PLAZAS VEGAAún no hay calificaciones
- Contrato Compraventa MotoDocumento2 páginasContrato Compraventa MotoJhosii Marrugo MorenoAún no hay calificaciones
- Resumen de La DudhDocumento4 páginasResumen de La DudhcrgvAún no hay calificaciones
- Os RecursosDocumento20 páginasOs RecursosAnonymous zSI05gtp100% (1)
- Tejido SocialDocumento37 páginasTejido Socialcamilomari100% (1)
- Ejecucion de ActaDocumento4 páginasEjecucion de ActaJa SolAún no hay calificaciones
- Omisión de Los Deberes de MandoDocumento5 páginasOmisión de Los Deberes de MandoKaren Pezo flores50% (2)
- Jucio de Tipicidad Delitos Contra La Libertad y Seguridad de Las PersonasDocumento9 páginasJucio de Tipicidad Delitos Contra La Libertad y Seguridad de Las PersonasCRUZ MAXIMILIANA CHACON CUBIASAún no hay calificaciones