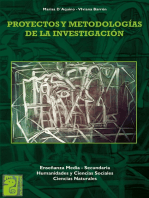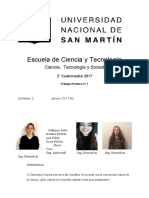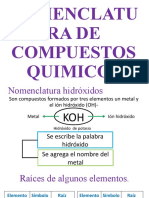Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Aprendizaje para Una Sociedad Libre Según P. Feyerabend
El Aprendizaje para Una Sociedad Libre Según P. Feyerabend
Cargado por
Axel RojasTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Aprendizaje para Una Sociedad Libre Según P. Feyerabend
El Aprendizaje para Una Sociedad Libre Según P. Feyerabend
Cargado por
Axel RojasCopyright:
Formatos disponibles
EL APREN·DIZAJE PARA UNA SOCIEDAD LIBRE
SEGUN P. FEYERABEND
por W. R. DARóS
Instituto Rosario de Investi¡;aciones en Ciencias de la Educación
El mensaje de P. Feyerabend
1. Lo que sea una sociedad libre, lo que sea aprender y sus mutuas
influencias constituyen objeto de discusión. Muchos son los contextos
y mode lo s a partir de los cuales se ha pensado lo que es aprender:
unos parten de una determinada concepción de ]a sociedad, otros de una
específica concepción del hombre y de sus facultades; otros, en fin, de
diversos productos de la cultura humana (la ciencia, la tecnología, etc.).
2. Paul K. Feyerabend se ha propuesto criticar una concepción mo
derna y contemporánea del saber y de la ciencia que -al imponerse
como paradigma de lo que es el saber y el aprender- entorpece la
posibilidad de que surja: a) una süciedad libre, con mejores condiciones
materiales, y b) un hombre con una más rica subjetividad humana,
abierta, creativa para una vida de más alegría y placer.
«El contenido de mis observaciones es siempre el mismo: no os
· les, tanto si se trata
fieis de los cienlíficos, no os fieis de los intelectua
de marxistas como de católicos de derechas; todos ellos persiguen
sus propios intereses, todos ellos intentan alcanzar un poder espiritual
y material sobre los hombres, lo cual hace ·que se comporten como si
lo supieran todo, cuando en realidad saben muy poco, y esto poco
que saben se basa en una especie de religión, una religión de la
búsqueda de Ja verdad o de la · eficiencia que es muy discutible» [1].
rtvltt• esp•ñol• de ped•gogf•
año XLVl1, n.0 182, enero-abril 1989
100 W. R. DAROS
Concepto contemporáneo de ciencia
3. Existen dos problemas ·principales acerca de la ciencia que inte
resan a P. Feyerabend: l.º) cuál es la estructura de la ciencia, cómo se
construye, cómo evoluciona, y 2.º) qué valor posee si se la compara
con otras tradiciones y si se considera sus aplicaciones sociales [2].
Respecto del primer problema, P. Feyerabend no cree que exista
propiamente una estluctura científica, ni un método científico. No hay
una racionalidad científica que pueda considerarse como una guia uní
voca en la investigación. Los recursos que facilitan modelos sencillos
para resolver problemas «no son la base de toda ciencia» (3]. Por el
contrario, las ciencias consisten en empresas anarquistas, esto es, no
están basadas en un patrón conceptual fijo; sino en un proceder inves
tigativo y creativo semejante al del artista que adecúa oportunamente
sus tácticas y técnicas a las circunstancias del problema. El científico
es un oportunista.
4.Con frecuencia se ha simplificado el modo de proceder de Jos cien
tíficos. Se estima, en este sentido, que ellos definen primeramente un
dominio de investigación. Luego se separa este dominio del resto de
la historia humana y cultural y se le aplica, finalmente, una ló�ica
propia. Se delimitan así los «hechos» y las conclusiones de los hechos
de cada ciencia. Se llega a experimentar, entonces, los «hechos» como
si fueran independientes de la opinión, de las creencias y transfondos
culturales y políticos.
Artificialmente se llega a hacer creer que existen reglas estrictas en
el proceder ceintífico, mediante cuyo empleo se alcanza el éxito. Esta
creación de los epistemólogos es antihumanista: no es real y está en
conflicto con el cultivo de la individualidad que es lo único que pro
duce seres humanos bien desarrollados (4).
5.La historia y filosofía de las ciencias descubren hoy que no
existe una sola regla epistemológica que no sea infringida en una u otra
ocasión. No se trata de infracciones debidas a la ignorancia de los cien
tíficos, sino de una necesidad oportuna para el progreso en la solución
de los problemas científicos. Incluso la simplicidad, la elegancia o con·
sistencia de los sistemas científicos no son condiciones necesarias para
la práctica científica.
La educación racionalista nos ha querido hacer creer que los crite
rios racionales tienen una eficacia causal máxima. Pero la racionalidad
del proceder científico es más bien un efecto hallado luego por los epis·
temólogos, antes que una causa real de ese proceder. Porque el proceder
científico es, según P. Feyerabend, en su parte más rica y humana, fuerte
mente irracional, artístico, creativo.
rev. esp. ped. XLVtll, 182, 1989
EL APRENDIZAJE DE UNA SOCIEDAD LIBRE. . . 101
«Las teorías devienen claras y r azon ables" sólo después d e que
"
las partes incoherentes de ellas han sido utilizadas durante largo
tiempo... Resulta claro, pues, que la i dea de un método fijo, o la idea
de una teoría fija de la racion·alidad, descansa sobre una concepción
excesivamente ingenua del hombre y de su entorno social» [5].
La ciencia no posee verdades -ni siquiera metodológicas- fijas.
6.
En este contexto, resulta arbitrario pretender imponer ciertos paradig
mas como valiosos en sí. Por el contrario, :p. Feyerabend estima, bro
meando un poco, que «el único principio que no inhibe el progreso es:
todo sirve» [ 6], o bien, metodológicamente: «Todo es posible» [7]. Las
teorí as del conocimiento y del valor evolucionan como todo lo demás [8].
Estas expresiones anárquicas chocarán y molestarán indudablemente
a los científicos ya instalados en sus puestos reconocidos; porque si
bien la ciencia de nuestro siglo ha renunciado a pretensiones filosóficas,
«hél pasado a ser un gran negocio». La ciencia ya no ·constituye un
peligro para los gobernantes de la sociedad, sino más bien uno de sus
puntales más firmes. En su nombre se dejan de lado todo tipo de con
sideraciones humanísticas.
La contrainducción
7. Las concepciones epistemológicas modernas poseen una base em
pirista, positivista, aparentemente apolítica. Estiman que los «.hechos»,
la «experiencia» indican o confirman las teorías; juzgan que el acuerdo
entre una teoría y los datos favorece la teoría. Estas estimaciones se
han convertido en reglas fijas, en dogmas epistemológicos.
P. Feyerabend se opone a estos dogmas y en su anarquismo episte
mológico, aconseja proceder no sólo inductivamente, sino también con
trainductivamente, esto es, elaborar hipótesis que sean inconsistentes
contra las teorías y los hechos bien establecidos [9].
La contrainducción es parte esencial de todo empirismo crítico y
constituye una buena base para generar una sociedad con pensamiento
pluralista. Los «hechos» no se interpretan por sí mismos, sino mediante
la creación inventiva de una teoría, a partir de la cual toman sentido.
Hechos y teorías interactúan, se consolidan o caducan interactivamente.
«Una teoría puede ser inconsistente con los hechos, no porque no sea
correcta, sino porque los hechos están contaminados» [10].
La mejor forma de ser un buen en1pirista consiste en trabajar con
muchas teorías alternativas y no creer dogmáticamente en la experiencia.
8. Admitir la contrainducción juntamente con la inducción, signi
fica no dar prioridad de verdad ni a las teorías ni a los sentidos o a los
rev. esp. ped. XiLVlll, 182, 1989
102 W. R. DAROS
«hechos». Galileo, por ejemplo, ha sido uno de esos pensadores que no
quiso aferrarse ni a las interpretaciones naturales y tradicionales, ni a
los hechos en sí mismos. Ha insistido siempre en «la discusión crítica
a la hora de decidir qué interpretaciones naturales pueden conservarse
y cuáles deben ser reemplazadas» [ 11].
Los grandes científicos han tenido el sentido de Jo humano, porque
no hay verdadera ciencia si se opone a ]o humano; en realidad, «sólo
hay humanidades». A los pequeños científicos les falta desgraciada.
mente una visión del hombre.
Atenuación de la racionalidad popperiana
9. Resumiendo la concepción popperiana de la ciencia, advertim os
que la investigación:
a)Con1ienza con un problema. El problema es el resultado de un
conflicto entre una expectativa y una observación que, a su vez, está
constituida por la expectativa o teoría.
b) Formulado el problema, la investigación intenta resolverlo, esto
es, inventar una teoría relevante y falsable.
e)
Luego viene la crítica a la teoría inventada. Si la nueva teoría
tuvo éxito, surge el problema de e:x:plicar cuando puede fracasar, proce
diendo siempre mediante conjeturas y refutaciones.
10. Ahora bien, P. Feyerabend estima que este modo de concebir
el proceder científico, si bien es un avance respecto de otras concepcio
nes dogmáticas, constituye aún una concepción en cierto modo posi·
tivista. Popper ha trasladado el modo aséptico de proceder del científico
en física a los ámbitos de la política y de la conducta con la misma
asepsia.
En otras palabras, P. Feyerabend acusa a K. Popper de proceder
aceptando que la racionalidad se halla en la crítica constante, en función
de la búsqueda de la verdad como un filósofo de escuela; pero descuida
«lo intereses del hombre y, sobre todo, la cuestión de la libertad, la
libertad del hombre y la desesperación, de la tiranía de mezquinos siste·
mas de pensamiento» [ 12]. Los problemas de la libertad y del odio,
en todo caso, le interesan a Popper sólo en cuanto caen bajo la redu·
cida perspectiva de sus gafas; pero falta en Popper una preocupación
por un humanismo abierto, libre, pluralista. Aun en su aparente interés
por una sociedad abierta, Popper ha quedado prisionero del raciona·
lismo y sigue creyendo en el monstruo de la verdad. «Se necesita urgen·
temente una forma de ciencia que la haga más anarquista y más subje
tiva (en el sentido de Kierkegaard)» (13].
rev. esp. ped. >GlVI 11, 182, 1968
EL APRENDIZAJE DE UNA SOCIEDAD LIBRE ... 103
La epistemología anarquista
11. Feyerabend ve a las ciencias como conjuntos de teorías que
reducen y explican sectores de la realidad dentro de sus propios pre
supuestos -0 marcos conceptuales; pero fuera de estas referencias se
vuelven inconmensurables por más que se pretenda hacerlas compa
tibles y traducibles mediante un lenguaje abstracto y analógico.
«Las teorías pueden ser interpretadas de maneras diferentes. Serán
conmensuDables en unas interpretaciones, in conmensurabl es en otras.
El instnunentalismo, por ejemplo, hace ·conmensurables todas aque
llas torías que están ligadas al mismo lenguaje de obs er v ación y son
interpretadas sobre su base . . » [ 14].
.
Las teorías inconmensurables, pues, sólo pueden ser refutadas refi
riéndonos al tipo de experiencia (de cultura, de presupuestos' que
están en su base o descubriendo sus contradicciones internas. Sus conte
nidos (como cuando juzgamos una cultura con otra cultura) no pueden
ser comparados sino dentro de los confines de una teoría particular.
«Lo que quedan son juicios estéticos, juicios de gustos, y nuestros
propios deseos subjetivos» [ 15].
12. Las ciencias, después de todo, sostiene Feyerabend, son nuestra
propia creación, incluidos lodos los severos standards que parecen im
ponernos. Es posible escapar a la ciencia tal cual hoy la conocemos y
podemos construir un mundo en el que no juegue ningún papel [16].
Mientras tanto, Paul Feyerabend ha optado por un «anarquismo
epistemológico» que no tiene inconveniente alguno en pronunciarse a
favor de las tesis más banales o insolentes . No permanece eternamente
. .
ni a favor ni en contra de ninguna institución ni de ninguna ideolo
gía» [ 17]. El científico, en su opinión, es un oportunista, una mente libre,
capaz de desligarse de todo método o regla que le impida alcanzar sus
objetivos; trabaja en grupo o individualmente; apela a la emoción o
a la razón. Los grandes logr-os científicos se han alcanzado siempre de
manera an árquic a Galileo, por ejemplo, ha transformado las ideas vi
.
gentes, ha enderezado las imágenes, ha interpretado de nuevo las leyes
y observaciones para adaptarlas al punto de vista copernicano, ha utili
zado hipótesis ad hoc y, sin embargo, intentó dar la impresión de que
ha concebido sus ideas de una manera sistemática, apoyándose ya en
las matemáticas, ya en las observaciones, ya en el sentido común [ 18].
Las ciencias son creaciones humanas. Feyerabend cree en la capaci
dad y grandeza del ser humano: tarde o temprano dejará de ser esclavo
y alcanzará, al fin una dignidad que supere un prudente conformismo.
Dejará de ser esclavo de sus creaciones universales, abstractas, absolu-
rev. esp. ped. XiLVlll. 182, 1989
104 W. R. DAROS
tizadas como, por ejemplo, la «Verdad», la «Justicia», la «Integridad».
Pero el problema radical de esta esclavitud intelectual se halla en el
colosal engreimiento de los intelectuales que creen que saben precisa
mente o que la humanidad necesita.
Ciencia y democracia
Lo que sea ciencia es inuy discutido y discutible. Cada escuela
13.
opina de manera diferente acerca de ella; pero una cosa parece ser
clara: las instituciones políticas la quieren convertir en una parte de
sus estructuras fundamentales. Mientras, por un lado, se trata de se
parar a la Iglesia y al Estado, por otro, el Estado y la ciencia trabajan
en estrecha colaboración; pero la ciencia puede colaborar de muy
diversa manera.
Una sociedad libre puede existir sin el mito de la ciencia y de su
obligación por buscar la verdad. Sobre la ciencia -estima Feyerabend
se halla la libertad del hombre individual. «Cuando la verdad entra en
conflicto con la libertad o la fe, podemos elegir. Podemos renunciar a
la libertad o a la fe, pero también podemos renunciar a la verdad» [ 19].
En democracia, cada ciudadano es libre de adoptar determi
14.
nadas ideas, de vivir de acuerdo a ellas y de propagarlas: en una
palabra, nunca otorga a otro su capacidad de decidir sobre su vida.
Por ello, en una sociedad democrática, se debe utilizar a los expertos,
pero nunca confiar totalmente en ellos, así como el paciente siempre
debe vigilar y controlar su tratamiento [20].
Hoy se debe hacer ciencia sin confiar en ningún método científico
fijo y estable; y se debe vivir de1nocráticamente, sin confiar nuestra
libertad a los demás, ni siquiera a los centíficos y expertos.
La ciencia occidental supone una racionalidad que no es la
15.
única posible, sino «Una tradición entre muchas, no un criterio al cual
deben ajustarse las tradiciones». Una sociedad libre y democrática es
una sociedad en la que «todas las tradiciones tienen igual derecho e igual
acceso a los centros de poder» [21]. En este tipo de sociedad, los inte·
lectuales constituyen sólo una tradición. Los problemas de esta socie
dad no lo deberían resolver principalmente los especialistas (aunque
sus consejos no deben ser desatendidos), sino todas las personas que
son afectadas por esos problemas; todas ellas deben decidir acerca
de ellos.
El surgimiento de sociedades libres depende de decisiones y de las
actividades libre de los ciudadanos, de sus equivocaciones corregidas,
de sus sufrimientos; no surgen de «ambiciosos esquemas lógicos». La
rev. esp. ped. XILVMI, 182, 1969
EL APRENDIZAJE DE UNA SOCIEDAD LIBRE ... 105
democracia es un modo de vida; no consiste ni en las solas ideas ni
en la sola práctica del poder, sino en una interacción dialéctica entre
proyectos y decisiones, apoyada en el ejercicio del poder, ejercido por
la mayoría. La democracia existe cuando se puede ejercer esa inter
acción porque se la ha elegido y no porque sea necesariamente la mejor
o la más verdadera». La elección de una tradición como fundamento de
una sociedad libre es un acto arbitrario que solamente cabe justificar
por recurso al poder. Así pues, una sociedad libre no puede basarse en
ningún credo concreto; no puede, por ejemplo, basarse en e l raciona
lismo o en consideraciones humanitarias» [22]. Esas consideraciones
humanitarias están presentes, pero no eximen de elegir. Los ciudadanos
de una sociedad libre ·pueden tener diferentes prioridades; ellos deben
elegir: los expertos están pagados por los ciudadanos; son sus sirvien
tes, no sus amos y han de ser supervisados por los ciud�danos.
16.Los intelectuales, de hecho, por medio de la ciencia, han !ogrado
imponerse sobre las otras tradiciones. «Han logrado impedir una de
mocracia más directa en la que los problemas sean resueltos por quienes
los padecen» [23]. Es más, los intelectuales se han enriquecido con su
posición, pero «carecen en general de comprensión humanitaria». Hoy
es necesario que juzguen las consecuencias de lo que es científico. «La
democracia es un colectivo de personas maduras y no un rebaño de
ovejas guiado por una pequeña camarilla de sabelotodos. La madurez
no se encuentra tirada en la calle, sino que hay que aprenderla» [24].
Los ciudadanos deben comprender que los científicos y la ciencia
desean continuar siendo la estructura básica de la democracia; pero la
superioridad que pretenden no procede ni de los resultados de la inves
tigación ni de los argumentos, «Sino de presiones políticas, institucio
nales e incluso militares» [25].
El sentido del aprendizaje para una sociedad libre
17. Lo que Paul Feyerabend se propone como objetivos de sus
reflexiones y preferencias es defender la libertad del individuo, defender
el sentido humano de la vida. Este se constituye también en el objetivo
de su concepción de la educación y del aprendizaje.
«Yo trtato de defender la libertad del individuo, vivir
su derecho a
como mejor le parezca, su derecho a adoptar la tradición que venera,
su derecho a rechazar l a " ve rdad" , la "r espon sabi lidad", la "ra
zón", loa "ciencia", las "condiciones s oc ial es" y todas las .demás inven
ciones de nuest·ros intelectuales, así como su derecho a recibir una
educación que no le convierta en un mono lastimero, en un "portador"
rev. esp. ped. XtLVHI. 182. 1989
106 W. R. DAROS
del status quo, sino en una persona capaz de elegir y de basar toda
su vida en dicha elecci ón» [26].
Mientras qu . e los padres de un niño pueden elegir entre educarlo
en los principios del protestantismo o del judaísmo Q prescindir de
ellos, carecen, sin embargo, de libertad por lo que a las ciencias se
refiere. El niño tiene que aprender física, astronomía e historia y no
puede aprender astrología. Incluso los pensadores -osados y revolucio
narios, como Kropotkin, que desean cambiar las jnstituciones políticas,
no tocan a las ciencias.
18. P. Feyerabend se opone a todo aquello que ideologiza a l niño
y al hombre que desean aprender; se opone a los ccasesinos de mentes
y traficantes de la razón»; a los que no advierten el dogmatismo que
subyace en los defensores acríticos de la ciencia contemporánea y no
admiten otras alternativas para la supervivencia; no toleran «la posi
bilidad de elegir entre diferentes formas de vida». ¿Acaso los hombres
no tienen derecho a dictarse a sí mismos sus propios ideales y a orga
nizar la educación de acuerdo c-on ellos?
Desgraciadamente para la cultura occidental, los divulgadores de la
ciencia, los didactas mediocres han instalado en ella una concepción de
la racionalidad y de la ciencia que obstaculiza el desarrollo de la demo
cracia, la libertad de pensamiento y asociación.
«Su salida del atolladero pasa por la abolición de los prindpios
democráticos allí donde son más importantes: en el terreno de la
educación. La libertad de pensamiento -se nos dice- está muy bien
para los adultos a quienes previ1amente se ha enseñado a "pensair
racionalmente"» [27).
Pero la misma democracia y el pensar libre no constituyen un fin
en sí mismos: «La felicidad y el completo desarrollo del ser humano
individual sigue siendo el valor más alto posible».
El hombre occidental y blanco hace gala de su propia superioridad
intelectual; pero ésta, en realidad, constituye una tiránica forma de
proceder, una supresión de los puntos de vista alternativos, un «USO
de la "educación" como arma para sDmeter por la fuerza a la gente».
Esto ha llevado a P. Feyerabend a despreciar la ciencia dogmática, Ja
metodología dogmática, las bonitas expresiones como «búsqueda de la
verdad» y «honestidad intelectual», y ha preferido sostener con hilaridad
y cierto escepticismo que «todo vale» para salvar el sentido de lo
humano que es, ante todo, el sentido de la libertad de pensamiento y de
acción.
La ciencia, si no es concebida dogmáticamente, puede ser, sin em
bargo, un útil instrumento de aprendizaje, concebido como interacción
rev. lll8p. ped. Xit.Vlll, 182, 1989
EL APRENDIZAJE DE UNA SOCIEDAD LIBRE ... 107
libre entre Ja mente y la realidad: «Hemos descubierto que el aprendi
zaje no va desde la observación a la teoría, sino que implica siempre
ambos elementos. La experiencia surge siempre junto con las suposi
ciones teóricas, no antes que ellas.»
20. La libertad absoluta es una abstracción y no se encuentra en
este mundo; pero la «libertad relativa es posible, deseable y ha de
buscarse» [28]. Esta libertad no es un lujo,ni un regalo: es extremada
mente difícil aJcanzarla, exige esfuerzo de voluntad individual y colec
tivo, capacidad para rechazar las ideas vigentes más queridas pero ideo
lógicamente esc1avizantes.
«Ni si qui er a los maestr os intelig ent es y c omprensivo s protegen
a sus disc ípulos ipara que no sean aplastados por el material que
deben asimilar ; se limitan a intentar que la adquisición de ese mate
rial les r es u lte más fácil, haciendo así que desde el P rimer momento
.
la libertad quede en desventaja. ¿Cuál es el resultado de esta educa
ción? Lo vemos todos los días en nuestras universidades: ceros a la
izquierda serviles que se esfuerzan inútilmente por i denti fi ca r la
fuente de su miseria y pasan ·el resto de ·sus v idas intentando "encon
trarse a sí mismos". Lo que descubren al cursar sus estudios es que
el pensa miento responsable" es en realidad falta de perspectiva, que
"
Ja "compet en cia pr o fes ional " es en r ealidad ignoranci a y que la "eru
dición" no es más que estreñimiento mental. De est e modo, la ense
ñanza primaria se une a la enseñanza superior para producir indivi
duos sumamente limitados y esclavizados en sus per spectivas , aunque
no por ello menos resueltos a im pon er límites a los demás en nombre
del co noc imien to » [29].
21. El anarquismo epistemológico no implica necesariamente un
anarquismo político. Los hombres pueden convenir en aceptar demo
cráticamente ciertas leyes de convivencia y de justicia, y admitir
el ejercicio de la policía para quien las transgreda. Una sociedad no es
ninguna iglesia, sjno un es·pacio estructural libre y responsable. Pero
sucede que, en nombre de la razón, se trata, en Occidente, de imponer
una forma de vida racional que es ideológica por su mismo carácter im
positivo. «Una sociedad basada en la racionalidad no es del todo libre»
[30], en cuanto tiende, en nombre de la verdad, a suprimir la libertad
para investigarla. En este caso, «el discurso acerca de la "verdad" im
plica una ideología construida por los intelectuales para sus fines
particulares» [31].
:Por el contrario, el medio para defender la verdad consiste en po
nerla constantemente a prueba y ello implica la posibilidad constante
de elegir otras alternativas que incluso no parecen racionales. La plura
lidad de opiniones es necesaria para el conocimiento objetivo y la única
compatible con una perspectiva humana [32].
rev. esp. ped. XLVIII. 182, 1989
108 W. R. DAROS
22.
La misma ciencia -que goza de tanto prestigio en nuestras es
cuelas- no es democrática. El pueblo no decide en la ciencia, ni siquiera
sobre las consecuencias que le afectarán vitalmente, como en el caso
de las iniciativas nucleares [33]. La libertad yace fundamentalmente
en los individuos, y ellos deben tratar de que las instituciones y sistemas
de pensamiento que ell'0s crean, permitan seguir ejerciéndola. «Nada
hay en la ciencia ni en cualquier otra ideología, que las haga intrínseca
menLe liberadoras. Las ideologías pueden deteriorarse y convertirse en
religiones dogn1áticas. Ejemplo: el marxismo. Empieza a deteriorarse
en el momento en que alcanzan el éxito; se convierten en dogmas
cuando la oposición queda aniquilada: su triunfo es su ruina» [34].
Es necesario reducir la influencia de las opiniones atractivas, funda
mentadas, bien presentadas. A un niño hay que protegerlo de la falsedad
tanto como de la verdad dogmática, para favorecer la consciente y libre
decisión. De ninguna manera debería ser intimidado y ridiculizado por
sus errores o creencias. Toda violencia moral hace esclavos a los
hombres.
23. Para defender el sentido humanitario de la vida y la libertad
individual no existen recetas fáciles, porque éstas prontamente se con
vierten en dogmas, en procedimientos mecánicos con el que evitan el
esfuerzo de ser libre y elegir. No obstante, Feyerabend nos deja u na
preferencia: la mejor escue]a es la que permite aprender la madurez
mediante las decisiones en Ja interacción social; la escuela que no limita
los cam·pos del pensan1iento, acción y emoción. En este aprendizaje no
se descarta el uso pluralista de la razón; pero ésta se halla limitada
y posibilitada por la imaginación y las eniociones en un contexto con
creto [35]. Es necesario posibilitar una sensibilidad de madurez que
únicamente puede adquirirse por medio de asiduos contactos con puntos
de vista diferentes.
«Es posible conservar lo que puede llamarse la libertad de crea
ci<)n a r tíst i ca y utili zarla al máximo, no como vía de escaipe, sino como
un medio necesario para de scubri r y quizás incluso cambiar las pro
piedades del mundo en que vivimos. Esta coincidencia de la parte
(el hombre individual) con el todo (el mundo en que vivimos), de
lo puramente subjetivo y arbitrario con lo objetivo y legal, es para
mí uno de los más importanLes argumentos en favor de una meto
dología pl ur alis ta» [36].
Las iniciativas ciudadanas son la mejor escuela para generar ciuda
danos libres. Estos emplean una metodología crítica y pluralista, no
sólo interna a los sistemas de pensamiento vigentes, sino también exter
na, unida de otras tradiciones, preferencias y creencias. De todas ma
neras, «uno aprende cometiendo errores, haciendo cosas increíblemente
tontas».
rev. eap. ped. XlVlll. 182, 1989
EL APRENDIZAJE DE UNA SOCIEDAD LIBRE... 109
24. Aprender es investigar, «proceder de acuerdo con una lógica
práctica», que e1nplea, según la oportunidad, muchas tradiciones con
juntamente, sin temer las contradicciones, pues éstas estimulan el
pensar. Es el problema el que pone las condiciones para pensar y em
peña todos los talentos del hombre. Nuestras escuelas deberían ser
escuelas para la solución de problemas reales en los alumnos según su
capacidad psicoevolutiva y social; pero no deberíamos adoctrinarlos
con un determinado concepto de lo que es racional o científico.
«Todo aquel que trate de resolver un problema -en la ciencia
como en cualquier otra p arte- debe gozar de una absoluta libertad
y no pue de estar constreñido por ninguna norma o requisito, por con
vincente que éstos puedan parecer al lógiico o al filósofo que los ha
diseñado en la soledad de su despacho» [37].
25.En fin, P. Feyerabend cree que el desarrollo de la humánidad
del hombre pasa por el ejercicio de su libertad, y ésta no puede logra.rse
y mantenerse más que con el propio esfuerzo y a 1partir y a desde los pri
meros años de vida. Por esto, Feyerabend concibe «Un nuevo tipo de
educación que bebe de diferentes fuentes y permite al individuo elegir
las tradiciones más ventajosas». La tarea del profesor consiste entonces
en facilitar las elecciones «no es sustituirlas por alguna "verdad" de su
propia cosecha» [38].
Conclusión
26. La propuesta de Feyerabend se encuadra y comprende en el con
texto de presión ideológica a que se ve sometida la sociedad contem
poránea y en el peligro real de una guerra nuclear que haga desdeñar
la libertad en función de la seguridad. Los gobiernos desean poseer la
verdad sobre estos temas e imponerla con todos los medios posibles. La
educación se convierte, bajo el pretexto de seguridad o cientificidad,
en un medio de domesticación y de 1pérdida de la capacidad para libres
elecciones que cuestionen el marco conceptual mismo en que se nos
ofrecen los valores vigentes. Cuando valores tan queridos como la racio
nalidad y la verdad pretenden ser im puestos suprimiendo la libertad,
Feyerabend propone jocosamente entonces que «todo vale». Pero este
anarquismo epistemológico es sólo momentáneo y medicinal: pretende
curarnos de los dogmatismos y hacernos crecer en la libertad indi
vidual [39].
Este anarquismo epistemológico -. no político- hace relevantes va
lores con la imaginación creadora, el sentimiento humanitario y solida-
rev. esp. ped. �LV.111. 182, 1969
1 10 W. R. DAROS
rio, la participación democrática que debe acompa.ñar a la ciencia y al
modo de ap render en las escuelas [40].
27. La propuesta de P. Feyerabend t iende a hacer ver la limitación
y falibilidad a la que subyace todo lo humano y propone un proceso de
aprendizaje basado fundamentalmente en
las soluciones pluralista s,
creadoras y libres, de problemas reales en la interacción social, donde
la iniciativa individual es fundamental y arbitraria. De aquí su acen
tuación por la democracia pluralista y participativa que vivifica todos
sus escritos·; de aquí también la falta consciente de organicidad y si ste·
maticidad de los mismos.
Dlrecclóll del autor: W. R. Dar06, Universidad Nacional de Rosario, Consejo Nacional de Inves.
tigaciones Científicas y T6cnicas, e/ Amenabar, 1238, 2000 Rosario (Argentina).
Fecha de recepción de la versión definitiva de este artículo: 5.IV.1989.
NOTAS
[1] FEYERABEND, P. K. (1985) ¿Por qué no Plat6n? (Madrid, Tecnos), p. 148.
Cfr. FEYERABEND, P. K. (1984) Adiós a la razón (Madrid, Tecnos), p. 120. FEYERA·
BEND, P. En torno al mejoramiento de las ciencias y las artes y la identidad
entre ellas (1976) (Salamanca. Sígueme), p. 125.
[2] FEYERABEND, P. Tratado contra el método (1981) (Madrid, Tecnos), p. XV.
[3] Idem . p. XV.
.
[4] ldem., p. 4.
r 51 Idem., pp. t t y 12.
[6] FEYERABEND, P. ( 1970) Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of
Knowledge. Minneapolis, University of Minnesota. Versión castellana: Contra
el método. Esquema de una teoría anarquista del conocimiento (1974) (Barce·
lona, Ariel). Cfr. DfAZ, C. (1974) Paul Feyerabend: en torno a dos trabajos,
en revista Teorema, vol. IV, 4, p. 587.
[7] Tratado contra el método.. , p. 7.
.
[8] Contra el método..., p. 163.
[9] Idem., p. 23.
[ 10] Idem., p. 53. Cfr. Adiós a la razón... , p. 108. FEYERABEND, P. (1974) Filosofía de
la ciencia: una materia con gran pasado, en Teorema, vol. IV/l, p. 26. FEYE·
RABEND, p. (1976) Cómo ser un buen empirista. Defensa 'de \la tolerancia en
cuestiones epistemológicas (Valencia, Universidad), p. 18.
[11] Contra el método. . , pp. 61 y 106. Adiós a la razón.. . , p. 32.
.
[12] Contra el método ..., p. 110.
[13] Idem.
(14] Idem., p. 122. Cfr. DARós. W. Racionalidad, ciencia y relativismo, Rosario, Api,s,
1980, p. 255. TOULMIN, St. La comprensión humana (1977) (Madrid, Alianza),
p. 429.
[15] Contra el método . . , p. 133. Cfr. RIBES D. Filosofía de la ciencia y anarquismo
. ,
en revista Teorema, vol. IV14, 4, 1974, p. 591. Cfr. Adiós a la razón. .. , P. 189.
[16] FEYERABEND, P. (1975) Consuelos para el especialista, en LAKATOS, 1.-MUSGRAVE,
A. (Eds.) La crítica y el desarrollo del conocimiento (Barcelona, Grijalbo),
p. 379.
rev. esp. ped. XLVIII. 182, 1989
EL APRENDIZAJE DE UNA SOCIEDAD LIBRE. . . 111
[171 ¿Por qué no Platón?, p . 11.
(181 Jdem., p. 50.
[191 Jdem., p. 75.
[20] Idem., p. 92.
[211 FEYERABEND, P. (1982) Science in a free society (1978). Versión castellana: La
ciencia en una sociedad libre (Madrid, Siglo XXI), p. 3.
[221 Idem., p. 29. Cfr. Adiós a la razón . .., p. 13.
(23] La cencia en una sociedad libre . .., p. 98.
[24J Idem., p. 100.
[251 Idem., P. 119. Cfr. AVILA, J. L. La potitización de la ciencia desde arriba en
revista lnterciencia, julio-agosto, 1988, vol. 13, n. 4, p. 169.
[26] La ciencia en una sociedad libre.. ., p. 158.
[28J Idem, p. 206.
[29] Idem., p. 207.
(301 Idem, p. 28.
[311 ¿Por qué no Platón?. . . , p. 75. Cfr. p. 120.
[32) Idem., p. 76. Cfr. Tratado contra el método . .., p. 29.
[331 La ciencia en una sociedad libre . . . , p. 85.
[34] Idem., P. 86. Cfr. ¿Por qué no Platón? .. . , p. 128.
(35] La cencia en una sociedad libre.. ., p. 100, 32, 72. 95, 224. Cfr. Consuelos para
el especialista .. ., p. 359. Tratado contra el método . . ., p. 209.
[36) Contra el m étodo ..., p. 25. Cfr. La ciencia en una sociedad libre.. . . p. 124.
[37) La ciencia en una sociedad libre ... , p. 137. Cfr. ¿Por qué no Platón?, p. 47.
[38) La ciencia en una sociedad libre .. ., P. 140.
[39) Idem., p. 147.
(40] Adiós a la razón..., p. 17.
SUMMARY: LEARNING TO A FREE SOCIETY, ACCORDING TO P. FEYERA
BEND'S THOUGHT.
P. Feyerabend is occupied in thinking how the science is constructed, how it
evolved, what values the sciences use if we compare them with religion or traditions.
The true way of scientific thought is anarchist, that is, the sciences have not
a pattern of thinking .fixed. íl'he sciences are creations of men in which «all is pos
sible•. The citizens then must always control the social applications of sciences.
The learning according to a free society must be kuided by the idea that a.U
traditions have equal rights. A free society can not be based in a fixed creed. The
citizens must protect liberty in thinking and learning.
KEY WORDS: Learning. Free society. Sciences. Feyerabend.
rev. esp. ped. XLVI 11, 182, 1909
También podría gustarte
- Monografia de CienciaDocumento16 páginasMonografia de Cienciaanablandon82% (33)
- La Música en El DocumentalDocumento8 páginasLa Música en El DocumentalMario Viveros BarragánAún no hay calificaciones
- Conocimiento CientificoDocumento23 páginasConocimiento CientificoMaritza Yennefer100% (4)
- Marchesi Desarrollo - Psicológico - y - Educación. - 3 - RespuestasDocumento174 páginasMarchesi Desarrollo - Psicológico - y - Educación. - 3 - RespuestasSol Luna100% (1)
- Mapa ConceptualDocumento21 páginasMapa ConceptualMartín VázquezAún no hay calificaciones
- Modelo de Comunicación de Abraham MolesDocumento5 páginasModelo de Comunicación de Abraham Moleshector_bartolo3127100% (2)
- La Importancia Del Conocimiento No-Científico : Hilary PutnamDocumento17 páginasLa Importancia Del Conocimiento No-Científico : Hilary Putnamalex ñamAún no hay calificaciones
- Capitulo 1 Introducción A La Psicología ResumenDocumento9 páginasCapitulo 1 Introducción A La Psicología ResumenPaula100% (1)
- Paradigma de La Ciencia EnsayoDocumento9 páginasParadigma de La Ciencia EnsayoMiguel RiveraAún no hay calificaciones
- Qué Es El Metodo Científico EnsayoDocumento13 páginasQué Es El Metodo Científico EnsayoMariangel MoccóAún no hay calificaciones
- Monografia de CienciaDocumento14 páginasMonografia de CienciaYilthoon León TrejoAún no hay calificaciones
- Tarea 2Documento3 páginasTarea 2Perla Gonzalez100% (3)
- (Analisis Tratado Contra El MétodoDocumento7 páginas(Analisis Tratado Contra El MétodoSabrina Cruz Introini100% (2)
- Constitucion Politica Mexicana Articulos Del 1 Al 29Documento4 páginasConstitucion Politica Mexicana Articulos Del 1 Al 29Karla Victoria Campos Quevedo60% (5)
- Anarquismo EpistemológicoDocumento4 páginasAnarquismo EpistemológicoNicole GaviriaAún no hay calificaciones
- Ciencia en Una Sociedad LibreDocumento17 páginasCiencia en Una Sociedad LibreVALERIAARIZAAún no hay calificaciones
- Construcción Del Conocimiento CientíficoDocumento21 páginasConstrucción Del Conocimiento CientíficoMikuStore MtyAún no hay calificaciones
- Ensayo HaroldDocumento11 páginasEnsayo HaroldHarold Ramirez BaronAún no hay calificaciones
- VV AA - Ciencia y AnarquiaDocumento78 páginasVV AA - Ciencia y AnarquiaFernando EsnaolaAún no hay calificaciones
- Feyerabend. Cómo Defender A La Sociedad Contra La Ciencia.Documento6 páginasFeyerabend. Cómo Defender A La Sociedad Contra La Ciencia.waldganger_75100% (1)
- TEXTO BASICO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y SOCIAL ESPOCH. 2014docx PDFDocumento147 páginasTEXTO BASICO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y SOCIAL ESPOCH. 2014docx PDFWILSON VELASTEGUIAún no hay calificaciones
- Es La Filosofia Una CienciaDocumento5 páginasEs La Filosofia Una CienciaTabarezAún no hay calificaciones
- TAREA EXTRA CLASE No4 PreguntasDocumento5 páginasTAREA EXTRA CLASE No4 PreguntasJonathan Galvez CordovaAún no hay calificaciones
- Ensayo de InvestigacionDocumento6 páginasEnsayo de InvestigacionMirtha Flor Pinchi MacedoAún no hay calificaciones
- I Parcial EpistemologíaDocumento30 páginasI Parcial EpistemologíaLilyAún no hay calificaciones
- Guía 4 Epist 11 Popper Kuhn Lakatos FeyerabendDocumento6 páginasGuía 4 Epist 11 Popper Kuhn Lakatos FeyerabendAlejandra SanchezAún no hay calificaciones
- Capítulo 4Documento42 páginasCapítulo 4Martín PaisAún no hay calificaciones
- Filósofos Que Aportan A La Epistemología ContemporáneaDocumento8 páginasFilósofos Que Aportan A La Epistemología ContemporáneaHECTOR TOMAS REYES AGAPITOAún no hay calificaciones
- Criterio de Demarcación CientíficaDocumento4 páginasCriterio de Demarcación CientíficaAntonio Palabacino VasquezAún no hay calificaciones
- Postura EpistemológicaDocumento2 páginasPostura EpistemológicaMaria TovarAún no hay calificaciones
- Lectura 6Documento4 páginasLectura 6MONSEAún no hay calificaciones
- Cap 2 Metodologia InvestigacionDocumento20 páginasCap 2 Metodologia InvestigaciongreyceminanoparedesAún no hay calificaciones
- Cap-2-Ciencia SocialDocumento23 páginasCap-2-Ciencia SocialSanty RiosAún no hay calificaciones
- Unidad 1 - Textos 4.2 - El Cientificismo - ArtigasDocumento6 páginasUnidad 1 - Textos 4.2 - El Cientificismo - Artigasluz montalvo cucchiAún no hay calificaciones
- Metodologia ValentinaDocumento3 páginasMetodologia ValentinaGardenia RodasAún no hay calificaciones
- Elvio Galati - Karl Popper y El Falsacionismo Falsado. Aportes Al Mundo Juridixco Desde La Filosofia de La CienciaDocumento18 páginasElvio Galati - Karl Popper y El Falsacionismo Falsado. Aportes Al Mundo Juridixco Desde La Filosofia de La CiencialeandrosanhuezaAún no hay calificaciones
- Metodologia de La InvestigaciónDocumento25 páginasMetodologia de La InvestigaciónJairoQlmbqnAún no hay calificaciones
- La CienciaDocumento16 páginasLa Cienciadelia carmen mamani hilasacaAún no hay calificaciones
- EPISTEMOLOGIADocumento20 páginasEPISTEMOLOGIALuis Gabriel DuchenAún no hay calificaciones
- Epistemología o Doctrina de La Ciencia o Filosofía de La Ciencia Trabajo ClaraDocumento5 páginasEpistemología o Doctrina de La Ciencia o Filosofía de La Ciencia Trabajo ClaraDiego Andersen Granda MoralesAún no hay calificaciones
- Karl Popper Relacion El Trabajo SocialDocumento7 páginasKarl Popper Relacion El Trabajo SocialLuis GarciaAún no hay calificaciones
- Investigación Cualitativa. EnsayoDocumento10 páginasInvestigación Cualitativa. EnsayoOliver De la Cruz100% (1)
- Ciencia y FilosofíaDocumento16 páginasCiencia y FilosofíajesusAún no hay calificaciones
- Resumen TodoDocumento56 páginasResumen TodoAlejandro BarreraAún no hay calificaciones
- Actividad CatoDocumento6 páginasActividad Catocarlos74571910Aún no hay calificaciones
- Cuestionario Tema VIII CHRISTIAN PLACENCIODocumento3 páginasCuestionario Tema VIII CHRISTIAN PLACENCIOChristian Daniel MejiaAún no hay calificaciones
- Epistemologia de La CienciaDocumento3 páginasEpistemologia de La CienciaLAURA ABIGAIL SANCHEZ GUZMANAún no hay calificaciones
- Mallea y Patzi (2019-INEDITO) - Chapter IV. Science of LawDocumento24 páginasMallea y Patzi (2019-INEDITO) - Chapter IV. Science of LawDiego Fernandez QuirogaAún no hay calificaciones
- Lopez AbilioDocumento7 páginasLopez AbilioYerikot100% (1)
- Wuolah Free Tema 3 Filosofia EpistemologiaDocumento7 páginasWuolah Free Tema 3 Filosofia EpistemologiaAdrian Dacosta LazeraAún no hay calificaciones
- Ciencia ModernaDocumento3 páginasCiencia ModernaJeison Vizcaino MartinezAún no hay calificaciones
- Universidad de Baja California-FilDocumento12 páginasUniversidad de Baja California-FilHarold JeanAún no hay calificaciones
- 12.filosofia Epistemología Roponcepunsverano2024Documento4 páginas12.filosofia Epistemología Roponcepunsverano2024Alekseis E NAún no hay calificaciones
- Epistemo 1Documento4 páginasEpistemo 1fs gpAún no hay calificaciones
- Filosofía de La Ciencia PDFDocumento3 páginasFilosofía de La Ciencia PDFNaty QuinteroAún no hay calificaciones
- Epistemologia JurídicaDocumento20 páginasEpistemologia JurídicaWaldir CalloAún no hay calificaciones
- Freyerabend, Teorias Globales, Contrainductivismo, No Hay Metodo Unico, Ciencia y Pseudociencia IgualesDocumento5 páginasFreyerabend, Teorias Globales, Contrainductivismo, No Hay Metodo Unico, Ciencia y Pseudociencia IgualesMiguel SimonAún no hay calificaciones
- 8,50 JUEVES TP1 Fedeli Flores Molina VinciDocumento7 páginas8,50 JUEVES TP1 Fedeli Flores Molina VinciRocio MolinaAún no hay calificaciones
- Resumen, Pardo, 2012, "La Verdad Como Método: La Concepción Heredada y La Ciencia Como Producto"Documento8 páginasResumen, Pardo, 2012, "La Verdad Como Método: La Concepción Heredada y La Ciencia Como Producto"José Israel Ibarra González100% (2)
- Delanty, G. y Strydom, PDocumento55 páginasDelanty, G. y Strydom, Papi-372652350% (2)
- Cuestionario Epistimología de La Investigación León-Moreno-Peñafiel-VillagomezDocumento4 páginasCuestionario Epistimología de La Investigación León-Moreno-Peñafiel-VillagomezCristhoferMorenoAún no hay calificaciones
- Tema 1 FilosofiaDocumento29 páginasTema 1 FilosofiaPatricia AbreuAún no hay calificaciones
- Introducción A La Investigación Act.1Documento8 páginasIntroducción A La Investigación Act.1Bianey BELTRAN NIEVESAún no hay calificaciones
- Resumen Epistemologia 2017Documento13 páginasResumen Epistemologia 2017Juan BourlotAún no hay calificaciones
- SFA No Ve Déficit de Finanzas en Fin de Año: Manda La MLSDocumento43 páginasSFA No Ve Déficit de Finanzas en Fin de Año: Manda La MLSSol LunaAún no hay calificaciones
- Nomenclatu Ra de Compuestos QuimicosDocumento10 páginasNomenclatu Ra de Compuestos QuimicosSol LunaAún no hay calificaciones
- 3erexamenqumicai PDFDocumento2 páginas3erexamenqumicai PDFSol LunaAún no hay calificaciones
- Materiales para La Primera Sesión Ordinaria de CTE: VideosDocumento1 páginaMateriales para La Primera Sesión Ordinaria de CTE: VideosSol LunaAún no hay calificaciones
- 1o EXAMEN DIAGNOSTICO 2021-2022 (Autoguardado)Documento15 páginas1o EXAMEN DIAGNOSTICO 2021-2022 (Autoguardado)Sol LunaAún no hay calificaciones
- 143436013Documento79 páginas143436013Sol LunaAún no hay calificaciones
- Psicología Del Aprendizaje Humano Cap 2Documento4 páginasPsicología Del Aprendizaje Humano Cap 2Sol LunaAún no hay calificaciones
- 1° ArtesDocumento3 páginas1° ArtesSol LunaAún no hay calificaciones
- Bloque 1 - TerceroDocumento20 páginasBloque 1 - TerceroSol LunaAún no hay calificaciones
- Teoricos 903 - Profesorado Psicologia Uba - Completo!Documento100 páginasTeoricos 903 - Profesorado Psicologia Uba - Completo!Romina PichakaAún no hay calificaciones
- Revista Adventista - ¿Hay Errores en La Biblia?Documento5 páginasRevista Adventista - ¿Hay Errores en La Biblia?Autores AdventistasAún no hay calificaciones
- De La Fuente José. Vanguardias Literarias Lat (Word)Documento13 páginasDe La Fuente José. Vanguardias Literarias Lat (Word)Sofía Lara FloresAún no hay calificaciones
- Habermas, Jürgen - Pretensión de VerdadDocumento5 páginasHabermas, Jürgen - Pretensión de Verdadverlon100% (1)
- ExpoDocumento8 páginasExpoLesly BenítezAún no hay calificaciones
- Metodología Activa Como Herramienta para El Aprendizaje de Las Operaciones Básicas en Matemática Maya PDFDocumento106 páginasMetodología Activa Como Herramienta para El Aprendizaje de Las Operaciones Básicas en Matemática Maya PDFLeoy PerFesAún no hay calificaciones
- Orden de Género - Libro Completo PDFDocumento394 páginasOrden de Género - Libro Completo PDFJuan Pablo Barril MadridAún no hay calificaciones
- LAS IMÁGENES Y EL ARTE DEL HUMANISMO Actividad de ReconocimientoDocumento6 páginasLAS IMÁGENES Y EL ARTE DEL HUMANISMO Actividad de ReconocimientoKathe AguilarAún no hay calificaciones
- Bourdieu. Reseña Creencia Artistica y Bienes SimbolicosDocumento2 páginasBourdieu. Reseña Creencia Artistica y Bienes SimbolicosToni Rizolo BurgosAún no hay calificaciones
- Sobre El Político de Platón de Cornelius CastoriadisDocumento7 páginasSobre El Político de Platón de Cornelius CastoriadisDavid LopezAún no hay calificaciones
- Película - Entre Le MursDocumento1 páginaPelícula - Entre Le MursEmir AnguloAún no hay calificaciones
- Figuras LiterariasDocumento17 páginasFiguras LiterariasJose Marroquin100% (1)
- Alcaraz, Rafael. AnimaladasDocumento15 páginasAlcaraz, Rafael. Animaladasfabiola rodriguez ortizAún no hay calificaciones
- Naturales 3 Modulo 1 PDFDocumento16 páginasNaturales 3 Modulo 1 PDFRubi ZuritaAún no hay calificaciones
- DIA 5-Comun. S 3-EXP 6-4° GRADODocumento4 páginasDIA 5-Comun. S 3-EXP 6-4° GRADOCESAR APOLINARIO JULCAMORO CUEVAAún no hay calificaciones
- Michael Löwy - Comunismo y ReligionDocumento7 páginasMichael Löwy - Comunismo y Religionapi-19916084Aún no hay calificaciones
- 1.-Qué Logran Nuestros Estudiantes en LecturaDocumento28 páginas1.-Qué Logran Nuestros Estudiantes en LecturaTelio Tucto SantiagoAún no hay calificaciones
- Deber N°1Documento11 páginasDeber N°1Diana ArcosAún no hay calificaciones
- Los Museos en RDDocumento2 páginasLos Museos en RDnicole gonzalez taverasAún no hay calificaciones
- Cultura y Práctica Empresarial de Respeto A Los Derechos HumanosDocumento64 páginasCultura y Práctica Empresarial de Respeto A Los Derechos HumanosAldo DíazAún no hay calificaciones
- 2019 Enobi-ShimabukuDocumento36 páginas2019 Enobi-ShimabukunadetAún no hay calificaciones
- Ensayo de Importancia Del Psicólogo en El Ámbito EducativoDocumento3 páginasEnsayo de Importancia Del Psicólogo en El Ámbito EducativoAurynnella OjedaAún no hay calificaciones
- El Arte Griego Enrique ValdearcosDocumento18 páginasEl Arte Griego Enrique ValdearcosSusanaAún no hay calificaciones
- Tesis Epc PDFDocumento102 páginasTesis Epc PDFCristina RangelAún no hay calificaciones
- Taller de Lectura JVGDocumento10 páginasTaller de Lectura JVGMarty VelizAún no hay calificaciones
- Esparta - Cultura y EducaciónDocumento2 páginasEsparta - Cultura y Educaciónoteminho50% (4)