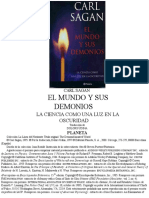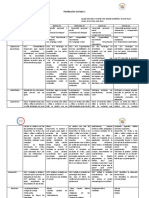Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Mundo y Sus Demonios Carl Sagan 6
Cargado por
Alexita WheatonDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Mundo y Sus Demonios Carl Sagan 6
Cargado por
Alexita WheatonCopyright:
Formatos disponibles
MIS PROFESORES
Era un día de tormenta en el otoño de 1939. Afuera, en las calles alrededor del edificio de
apartamentos, las hojas caían y formaban pequeños remolinos, cada una con vida propia. Era
agradable estar dentro, a salvo y caliente, mientras mi madre preparaba la cena en la habitación
contigua. En nuestro apartamento no había niños mayores que se metieran con uno sin razón.
Precisamente, la semana anterior me había visto envuelto en una pelea... no recuerdo, después de
tantos años, con quién; quizá fuera con Snoony Ágata, del tercer piso... y, tras un violento golpe, mi
puño atravesó el cristal del escaparate de la farmacia de Schechter.
El señor Schechter se mostró solícito: «No pasa nada, tengo seguro», dijo mientras me untaba la
muñeca con un antiséptico increíblemente doloroso. Mi madre me llevó al médico, que tenía la
consulta en la planta baja de nuestro bloque. Con unas pinzas extrajo un fragmento de vidrio y,
provisto de aguja e hilo, me aplicó dos puntos.
«¡Dos puntos!», había repetido mi padre por la noche. Sabía de puntos porque era cortador en la
industria de la confección; su trabajo consistía en cortar patrones —espaldas, por ejemplo, o mangas
para abrigos y trajes de señora— de un montón de tela enorme con una temible sierra eléctrica. A
continuación, unas interminables hileras de mujeres sentadas ante máquinas de coser ensamblaban los
patrones. Le complacía que me hubiera enfadado tanto como para vencer mi natural timidez.
A veces es bueno devolver el golpe. Yo no había pensado ejercer ninguna violencia.
Simplemente ocurrió así. Snoony me empujó y, a continuación, mi puño atravesó el escaparate del
señor Schechter. Yo me había lesionado la muñeca, había generado un gasto médico inesperado,
había roto un cristal, y nadie se había enfadado conmigo. En cuanto a Snoony, estaba más simpático
que nunca.
Intenté dilucidar cuál era la lección de todo aquello. Pero era mucho más agradable intentar
descubrirlo en el calor del apartamento, mirando a través de la ventana de la sala la bahía de Nueva
York, que arriesgarme a un nuevo contratiempo en las calles.
Mi madre se había cambiado de ropa y maquillado como solía hacer siempre antes de que llegara
mi padre. Casi se había puesto el sol y nos quedamos los dos mirando más allá de las aguas
embravecidas.
—Allí fuera hay gente que lucha, y se matan unos a otros —dijo haciendo una señal vaga hacia el
Atlántico. Yo miré con atención.
—Lo sé —contesté—. Los veo.
—No, no los puedes ver —repuso ella, casi con severidad, antes de volver a la cocina—. Están
demasiado lejos.
¿Cómo podía saber ella si yo los veía o no?, me pregunté. Forzando la vista, me había parecido
discernir una fina franja de tierra en el horizonte sobre la que unas pequeñas figuras se empujaban,
pegaban y peleaban con espadas como en mis cómics. Pero quizá tuviera razón. Quizá se trataba sólo
de mi imaginación; como los monstruos de medianoche que, en ocasiones, todavía me despertaban de
un sueño profundo, con el pijama empapado de sudor y el corazón palpitante.
¿Cómo se puede saber cuando alguien sólo imagina? Me quedé contemplando las aguas grises
hasta que se hizo de noche y me mandaron a lavarme las manos para cenar. Para mi delicia, mi padre
me tomó en brazos. Podía notar el frío del mundo exterior contra su barba de un día.
---ooo---
Un domingo de aquel mismo año, mi padre me había explicado con paciencia el papel del cero
También podría gustarte
- Transporte MarítimoDocumento30 páginasTransporte MarítimoAlexita WheatonAún no hay calificaciones
- Taller Modelo de Gravedad Del ComercioDocumento2 páginasTaller Modelo de Gravedad Del ComercioJuan Manuel Gaitan OlayaAún no hay calificaciones
- Libro Principito 2Documento1 páginaLibro Principito 2Alexita WheatonAún no hay calificaciones
- Transporte ferroviario: ventajas, equipos y modalidadesDocumento20 páginasTransporte ferroviario: ventajas, equipos y modalidadesAlexita WheatonAún no hay calificaciones
- TransporteAéreoLogísticaDocumento18 páginasTransporteAéreoLogísticaAlexita Wheaton100% (1)
- El Mundo y Su DemoniosDocumento1 páginaEl Mundo y Su DemoniosAlexita WheatonAún no hay calificaciones
- Libro Principito 2Documento1 páginaLibro Principito 2Alexita WheatonAún no hay calificaciones
- Libro PrincipitoDocumento1 páginaLibro PrincipitoAlexita WheatonAún no hay calificaciones
- El Mundo y Sus Demonios Carl Sagan 7Documento1 páginaEl Mundo y Sus Demonios Carl Sagan 7Alexita WheatonAún no hay calificaciones
- Recuerdos de una educación científica tempranaDocumento1 páginaRecuerdos de una educación científica tempranaAlexita WheatonAún no hay calificaciones
- El Mundo y Sus Demonios Carl Sagan 5Documento1 páginaEl Mundo y Sus Demonios Carl Sagan 5Alexita WheatonAún no hay calificaciones
- El Mundo y Su DemoniosDocumento1 páginaEl Mundo y Su DemoniosAlexita WheatonAún no hay calificaciones
- Libro PrincipitoDocumento1 páginaLibro PrincipitoAlexita WheatonAún no hay calificaciones
- Trabajo de WordDocumento2 páginasTrabajo de WordJose Fabian Paez AlvarezAún no hay calificaciones
- El Mundo y Su DemoniosDocumento1 páginaEl Mundo y Su DemoniosAlexita WheatonAún no hay calificaciones
- Libro Principito 2Documento1 páginaLibro Principito 2Alexita WheatonAún no hay calificaciones
- El Mundo y Sus Demonios Carl Sagan 5Documento1 páginaEl Mundo y Sus Demonios Carl Sagan 5Alexita WheatonAún no hay calificaciones
- Recuerdos de una educación científica tempranaDocumento1 páginaRecuerdos de una educación científica tempranaAlexita WheatonAún no hay calificaciones
- El Mundo y Sus Demonios Carl Sagan 6Documento1 páginaEl Mundo y Sus Demonios Carl Sagan 6Alexita WheatonAún no hay calificaciones
- LIBRODocumento1 páginaLIBROAlexita WheatonAún no hay calificaciones
- Carl SaganDocumento1 páginaCarl SaganAlexita WheatonAún no hay calificaciones
- El Mundo y Sus Demonios Carl Sagan 2Documento1 páginaEl Mundo y Sus Demonios Carl Sagan 2Alexita WheatonAún no hay calificaciones
- EXPOSICIÓN FinalDocumento21 páginasEXPOSICIÓN FinalAlexita WheatonAún no hay calificaciones
- Transporte internacional PALCAYADocumento6 páginasTransporte internacional PALCAYAJuan Manuel Gaitan OlayaAún no hay calificaciones
- Syllabus Basic English IIDocumento22 páginasSyllabus Basic English IIAlexita WheatonAún no hay calificaciones
- Document LegalDocumento1 páginaDocument LegalAlexita WheatonAún no hay calificaciones
- El Mundo y Sus Demonios Carl Sagan 7Documento1 páginaEl Mundo y Sus Demonios Carl Sagan 7Alexita WheatonAún no hay calificaciones
- Document LegalDocumento1 páginaDocument LegalAlexita WheatonAún no hay calificaciones
- Globalismo y Pluralismo BarberoDocumento26 páginasGlobalismo y Pluralismo BarberoClaudia MedinaAún no hay calificaciones
- Factibilidad EconómicaDocumento5 páginasFactibilidad EconómicaSergio Andres Bermudez PalacioAún no hay calificaciones
- Formato de Ficha de Postulación: Concurso Público Practicante # - OefaDocumento3 páginasFormato de Ficha de Postulación: Concurso Público Practicante # - OefaMIGCELY ZARAITT GOMEZ ROJASAún no hay calificaciones
- Sistema Cerebral Del Placer y de La Drogodependencia PDFDocumento10 páginasSistema Cerebral Del Placer y de La Drogodependencia PDFChretien MonsalveAún no hay calificaciones
- Catrejosa PDFDocumento122 páginasCatrejosa PDFnancy ortizAún no hay calificaciones
- Estrés y AdaptaciónDocumento139 páginasEstrés y AdaptaciónConi VergaraAún no hay calificaciones
- Evolución Sistemas OperativosDocumento19 páginasEvolución Sistemas Operativosangelito29Aún no hay calificaciones
- El desarrollo motor del neonato en los primeros 10 díasDocumento153 páginasEl desarrollo motor del neonato en los primeros 10 díasFedora Margarita Santander CeronAún no hay calificaciones
- Posturismo: Fuerzas y CaracterísticasDocumento52 páginasPosturismo: Fuerzas y CaracterísticasAngieAún no hay calificaciones
- Ingenieria Del ProyectoDocumento15 páginasIngenieria Del ProyectoHatsumi Paucar AlvaAún no hay calificaciones
- SONOMETRIADocumento21 páginasSONOMETRIALuisa N.Aún no hay calificaciones
- Presentacion de Power Point SilviaDocumento22 páginasPresentacion de Power Point SilviasilviatagerAún no hay calificaciones
- Planificación Variable Hasta 22 AbrilDocumento7 páginasPlanificación Variable Hasta 22 AbrilKassandra MoralesAún no hay calificaciones
- Cuestionario Artículos 30º Al 48Documento6 páginasCuestionario Artículos 30º Al 48martin hdzAún no hay calificaciones
- Ensayo Abandono EscolarDocumento1 páginaEnsayo Abandono EscolarFRANCIA MARISOL RACHO MAYENAún no hay calificaciones
- Manual Sdmo CompletoDocumento313 páginasManual Sdmo Completorodrigo velasquez100% (2)
- Plegable Aplicar Las Normas para La Redacci N de TextosDocumento2 páginasPlegable Aplicar Las Normas para La Redacci N de TextosVillabona JenniferAún no hay calificaciones
- Matrix Multiplication by Blocks Presentation EsDocumento21 páginasMatrix Multiplication by Blocks Presentation Esgustavo cevallosAún no hay calificaciones
- Foda PDFDocumento32 páginasFoda PDFRamiro Pineda SotoAún no hay calificaciones
- Oracle PL SQL Clase 3 CursoresDocumento15 páginasOracle PL SQL Clase 3 CursoresJBFS1985Aún no hay calificaciones
- Trabajo de Aros de Latas ListoDocumento16 páginasTrabajo de Aros de Latas ListoCarlos MujicaAún no hay calificaciones
- Primer Parcial, Clase N6. Proyecto de Vida.Documento12 páginasPrimer Parcial, Clase N6. Proyecto de Vida.Liz CabezasAún no hay calificaciones
- Discapacidad e inclusión: retos y discriminaciónDocumento7 páginasDiscapacidad e inclusión: retos y discriminaciónLISBETH CHOQUE CHARAAún no hay calificaciones
- 1 - Lista de Cotejo - Identificación de Asignatura - Media SuperiorDocumento6 páginas1 - Lista de Cotejo - Identificación de Asignatura - Media SuperiorJuan Pablo Gonzalez MontalvoAún no hay calificaciones
- ENSAYODocumento3 páginasENSAYOMariela FernandezAún no hay calificaciones
- Compuestos Oxigenados.Documento8 páginasCompuestos Oxigenados.Lisbeth VallejoAún no hay calificaciones
- MOTILIDADDocumento3 páginasMOTILIDADIyareth Rosario Hernandez MoralesAún no hay calificaciones
- Proyecto inmobiliario impugnadoDocumento6 páginasProyecto inmobiliario impugnadoFernando OchoaAún no hay calificaciones
- Libro Concreto ReforzadoDocumento31 páginasLibro Concreto ReforzadoFranco SandovalAún no hay calificaciones
- Convertidor Basico Al Oxigeno (Bof) RDocumento35 páginasConvertidor Basico Al Oxigeno (Bof) RFabio Alejandro Rodriguez RaudaAún no hay calificaciones
- Impactos Ambientales Generados Por Avances TecnológicosDocumento15 páginasImpactos Ambientales Generados Por Avances TecnológicosYOINER EDWARDO TORRES ANGULOAún no hay calificaciones