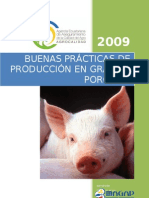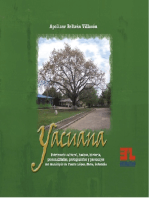Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Recursos Histórico-Cultural - 1
Recursos Histórico-Cultural - 1
Cargado por
Pilar PérezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Recursos Histórico-Cultural - 1
Recursos Histórico-Cultural - 1
Cargado por
Pilar PérezCopyright:
Formatos disponibles
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Lenguaje
CAPÍTULO III
RECURSOS HISTÓRICO-CULTURALES
LENGUAJE
EL LENGUAJE DE LOS ABORÍGENES
Acerca de la lengua hablada por los aborígenes, no se sabe con seguridad si había cierta uniformidad
o formas dialectales. Los historiadores posteriores a la conquista no han podido relatar las particularidades
lingüísticas aborígenes, debido a que se perdieron por la rápida castellanización.
Es decir, la lengua aborigen presenta problemas extraordinarios a la hora de un tratamiento científico
serio:
1. Nos enfrentamos a una lengua muerta, es decir, sin hablantes actuales.
2. No sabemos aún si existió una lengua común para todo el archipiélago o si hubo varias en las
distintas islas.
3. Carecemos de gramáticas coetáneas, al contrario de lo que sucedió en América, donde los
misioneros españoles registraron las lenguas amerindias.
4. Los lingüistas canarios apenas se han dedicado al estudio de la lengua indígena.
5. Y, por último, sólo disponemos de unas cuantas voces aborígenes que no son suficientes para
resolver todas las dudas que plantea el corpus de la lengua.
En cuanto al origen del vocabulario isleño, las suposiciones y estudios nos ofrecen diversas hipótesis
que señalan una variada procedencia: bereber, celta, egipcia, griega. Por ejemplo el historiador Marín y
Cubas hace notar la afinidad de ciertos nombres canarios con otros griegos, persas o egipcios, tales como
Tara, Tirma, Tamara, Tacoronte, Teno, Taoro, Adeje, Mazo, etc. Por otro lado, modernos autores aluden
al parentesco que existe entre el dialecto de las islas y el que se habla actualmente en ciertas tribus
bereberes del Norte de Africa. Pero no es un puro dialecto bereber, sino un grupo dialectal, conservando
un estrecho contacto con el líbico.
De este vocabulario aborigen apenas nos quedan algunas palabras que no representan sino una ínfima
parte del mismo. Muchas de la voces han sufrido errores de transcripción a lo largo del tiempo y son en
gran parte topónimos (nombres de lugares) y antropónimos (nombres de personas), ambos de escasa
utilidad para desentrañar la comunicación cotidiana prehispánica.
En estos errores de transcripción destacan hechos como que los españoles controvertían los nombres
de las cosas, despreciando los vocablos de los nativos; luego, cuando se reparó para rastrearles sus
costumbres, ya hubo bastantes dificultades. Asimismo, en la escritura de ciertos nombres aparecen
diferencias, pues historiadores y cronistas acomodaron los mismos a su oído y ortografía. Es decir, los
castellanos al transcribir a su lengua algunas palabras utilizaban, sin duda, el sistema fonematológico
castellano, con lo que algunos sonidos extraños eran percibidos de distinta manera, pronunciando todos los
prehispanismos con fonética hispana, diferente a la aborigen.
El grupo más valioso de términos es el que ha pasado al español actual de Canarias como, por
ejemplo, gofio, tenique, tajaraste, etc. pero estas palabras siguen presentando múltiples problemas. Así, el
gofio no es la única denominación que recogieron los cronistas para la harina gruesa de granos tostados,
otras denominaciones fueron las voces ahoren (cebada tostada y molida), azamotan (cebada tostada,
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 1
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Lenguaje
molida y amasada) y aramatonaque (cebada molida y amasada). Por lo tanto, ¿eran gofio ahoren,
azamotan y aramatonaque una misma cosa? ¿Convivían las cuatro voces en una misma comunidad
lingüística? ¿Por qué pervivió el gofio y no lo hicieron las otras palabras? Estas preguntas no pueden ser
respondidas tomando como fundamento el conocimiento científico presente.
Entre otros dilemas que presenta la lengua aborigen, debemos citar que:
a) No conocemos sus sonidos y el valor funcional de los mismos (fonología).
b) Apenas nos ha llegado algo de la forma de construcción de las palabras (morfología).
c) No tenemos noticias de la forma de construcción de las oraciones (sintaxis).
d) Y, por último, no contamos con datos suficientes para desvelar todo el significado de cada término
(semántica), ya que no podemos ir más allá de los citados topónimos, antropónimos y un conjunto
de voces comunes (técnicas y patrimoniales).
Todas estas razones parecen ser suficientes para constatar la dificultad que entrañaría hoy en día
hablar la lengua de los aborígenes, pues desconocemos lo más importante: su gramática.
Algunos Vocablos aborígenes a destacar podrían ser los siguientes:
Abora: Dios.
Aceró: cráter, lugar fuerte.
Achi: hijos de.
Adeyahamen: debajo del agua.
Ahamen, Abemon: agua.
Aho: leche.
Ahoare, Auar, Ahuar: tierra, país
Amagante: denominación popular para la planta Cistus vaginatus, una especie exclusiva de
Canarias.
Artaguna: nombre que recibe la parte nororiental de La Caldera.
Bailadero: corresponde a enclaves situados en puntos muy elevados y de difícil acceso y, de
manera contraria a lo que la palabra puede sugerir, nada tienen que ver con la
expansión, el divertimento ni el baile. La forma hispánica original era baladero y la
denominación proviene de uno de los ritos más pintorescos de la vida indígena.
Banot: arma arrojadiza.
Bejenado: es una notable elevación del sur de La Caldera.
Benahoare: mi tierra, el lugar de mis antepasados.
Botazo: esta es la denominación de una fuente enclavada en el municipio de Puntallana, y
también es el nombre de una amplia zona de Breña Alta. El primero de los topónimos
procede de encuestas realizadas y no se encuentra documentación textual. El segundo
posee referencias abundantes y remotas, siendo botaso la forma gráfica usual en las
fuentes antiguas.
Breña: tierra agrietada y llena de maleza.
Eres: charco.
Galga: piedra.
Gofio: harina de cebada, trigo o centeno.
Haguayan: perro.
Idafe: pico.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 2
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Lenguaje
Izcaguán: lugar de sombra y frescura.
Jedey: tiene procedencia antroponímica y se cree que perteneció a un capitán del antiguo término
de Tajuya.
Jócamo: es el Teucrium heterophyllum, empleada tiempo atrás en medicina popular por sus
propiedades curativas, este endemismo canario es un sustrato prehispánico.
Mocán: clase de árbol.
Tabaiba: clase de arbusto.
Taburiente: para los antiguos pobladores palmeros quería decir llano.
Tajinaste: clase de arbusto.
Tamanca: voz que responde al nombre de una montaña y se le pone debido a un señor, llamado
Tamanca, el cual era poseedor de la montaña de Tamanca hasta El Charco.
Teguevite: carne de cabra.
Teneguía: denominación que recibe un notable y bello roque de coloración clara y duro material,
situado al Sur del núcleo de la zona de los quemados en Fuencaliente. También se usó
para denominar a la erupción de 1971.
Tigotan: cielo.
Time: risco alto.
Tiramasil: lomo situado en la cara exterior meridional de La Caldera.
Trabe: nombre de una fuente y un barranco situados al suroeste de Taburiente. Esta
denominación toponímica proviene del destino dado a los pinos altos y rectos
característicos de la zona, que eran cortados y utilizados como trabes o vigas en la
construcción de viviendas y otras dependencias, también cabe añadir que se encuentra en
los romances ibéricos.
Ujama: nombre que se le da a un llano cercano a la cumbre en el municipio de Sta. Cruz de La
Palma.
Verode: planta.
EL LENGUAJE ACTUAL
El habla actual de la isla de La Palma parece tener su base más antigua en el español que hablaban los
soldados, colonos, etc. (principalmente peninsulares meridionales, majoreros, conejeros e indígenas
gomeros, tinerfeños y grancanarios), que llevó y asentó en Santa Cruz de La Palma, capital de la isla, el
adelantado Fernández de Lugo, a partir de finales del siglo XV (1492). En esta ciudad, en principio
famosa por su exportación azucarera, se establecerá, además, muy rápidamente, una sociedad comercial
cosmopolita abierta a las más heterogéneas influencias idiomáticas. Es probable que desde aquí se haya
proyectado el español que comentamos a los pueblos del interior de la isla, como Los Llanos de Aridane,
Puntagorda, Garafía, San Andrés y Sauces, Puntallana, etc., que se encuentran constituidos desde el
mismo siglo XVI.
Las siguientes circunstancias históricas van a determinar su desarrollo posterior:
a) La abrumadora llegada de maestros azucareros, artesanos, comerciantes, carpinteros de ribera,
marineros, agricultores, etc., lusos atraídos por las esperanzadoras perspectivas económicas de la
isla. De la importancia de esta inmigración nos habla el hecho de que en Garafía se redactaran en
portugués los primeros asientos sacramentales de su parroquia.
b) El aislamiento secular del interior de la isla, encerrado en sus faenas agrícolas y ganaderas,
debido, fundamentalmente, a lo abrupto del terreno. Como señala J. Régulo, “desde mediados del
siglo XVI hasta mediados del siglo XX, el rasgo antropológico más característico (de La Palma)
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 3
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Lenguaje
ha sido la endogamia, comprobada para todas las parroquias por sus asientos sacramentales”
(Notas, p. 26).
En la isla se han formado y se mantienen islotes lingüísticos de cierta autonomía: así, entre
Tazacorte y Los Llanos, entre Gallegos y Franceses y entre Santa Cruz de La Palma y Las Breñas
existen marcadas diferencias lingüísticas y de entonación.
c) Los movimientos migratorios interinsulares, que llevarán a muchos palmeros al resto de las islas,
particularmente a Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, al tiempo que atraerán muchos naturales de
estas mismas islas a La Palma;
d) Su constante emigración a América, especialmente en los siglos XIX y XX, emigración que
facilitaba la antigua condición de puerto de partida a ultramar de Santa Cruz de La Palma.
INFLUENCIA PORTUGUESA
La abrumadora presencia de población portuguesa –el número de inmigrantes portugueses llegó a
superar en muchas zonas al de castellano-hablantes– determinó que la mencionada habla hispánica inicial
se plagara hasta tal punto de elementos léxicos (y hasta fónicos y gramaticales) lusos, que se puede
afirmar, sin la más mínima exageración, que es La Palma la más aportuguesada de las islas del
archipiélago, hasta el punto de que para algunos autores pudo ser considerada una lengua criolla, lengua
que nace del contacto de dos lenguas distintas, que se acercan y comprenden dificultosamente. A ella en
exclusiva parecen corresponder lusismos léxicos como:
Abamballado: desgarbado.
Abisero: sitio o paraje sombrío.
Bagullo: orujo de la uva.
Barboleta: mariposilla pequeña.
Cachopa: inflorescencia agrupada de ciertas plantas.
Carapela: corteza, costra.
Emboldriado: se dice de los líquidos turbios.
Enjilla: tuno viejo, arrugado.
Enatrudo: carnaval.
Gallofa: reunión de personas para ayudar a otra en la realización de determinadas faenas.
Feira: fecha, tiempo.
Himpar: hartar, ahitar.
Aljaba: caja portátil para llevar el hurón.
Etc.
Como curiosidad comentar que, para algunos autores, la palabra palmera gallo/ gayo en el sentido de
“amigo” procede del portugués gajo “amigo”.
CONSECUENCIAS INDIVIDUALISTAS DEL AISLAMIENTO
El considerable aislamiento del interior de la isla respecto de Santa Cruz de La Palma, puerta por la
que se cuelan las novedades lingüísticas en el resto del territorio insular, ha tenido dos consecuencias
opuestas. Por una parte, la conservación de ciertos rasgos fónicos, gramaticales y léxicos desaparecidos ya
o en trance de desaparecer de las hablas canarias más innovadoras. Por ejemplo: en el plano fónico,
destacan la conservación de la oposición palatal /y/-/ll/, la no aspiración de la /r/ ante nasal /n/ o lateral /l/
y la en ocasiones conservación de la /s/ implosiva; en el plano gramatical, destaca la conservación de la
oposición pronominal vosotros/ ustedes; en el plano léxico, además de mantenerse determinados
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 4
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Lenguaje
arcaísmos hispánicos, como aquellar, por ejemplo, los préstamos portugueses presentan mucha mayor
vitalidad que en el resto del archipiélago, donde han experimentado un grado de castellanización mayor.
Por otra parte, el mencionado aislamiento ha determinado también el desarrollo de ciertas voces
particulares que no encontramos en las otras islas canarias:
Armadera: bocado o pequeña porción de comida que sirve de acompañamiento a una bebida
alcohólica.
Barbote: especie de lagarto.
Bezota: se dice de la cabra con la boca manchada.
Carpetero: mentiroso, embustero; cortejo, amante.
Envetar: encerrar animales en pequeñas huertas, laderas o barrancos.
Graja: especie de grajo.
Limar: esquilmar.
Losa: techo de hormigón.
Tufo: bulto, ganglio.
Etc.
CONSECUENCIAS DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Los movimientos migratorios que han llevado tantos palmeros a Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife
y a muchos naturales de estas islas a La Palma han actuado como elemento neutralizador de las tendencias
centrífugas del habla que nos ocupa. Se explican así las considerables coincidencias léxicas que existen
entre el habla de Tenerife y el habla de La Palma, por ejemplo, que comparten voces como:
Atracado: cicatero, mezquino.
Botador: punzón para enterrar clavos.
Chocalear: agitar un líquido en el recipiente que lo contiene.
Empocetar: hacer pocetas.
Habido: se dice del hijo natural.
Manganzón: holgazán.
Padrejón: enfermedad que se manifiesta por una opresión en la boca del estómago.
Pinillo: hoja o rama del pino.
Remejedor: vara para remover el grano en el tostador.
Etc.
LA INFLUENCIA AMERICANA
Por último, hay que señalar que el permanente contacto de los palmeros con América ha
proporcionado al habla de la isla un puñado de americanismos que no encontramos en el resto de las islas.
Por ejemplo:
Coño-madre: estúpido, imbécil.
Fulo: se dice del color negro de las cabras cuando es intenso y abarca todo el pelaje.
Taturo: recipiente de goma grande con asas, en forma de cesto.
Samuro: especie de cesta de material plástico.
Etc.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 5
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Los Nombres de La Palma
NOMBRES DE LA PALMA
Abreu Galindo en su “Historia de la conquista de las siete islas de Canaria” refiere que no pudo
descubrir ni rastro de por qué en su tiempo se llamaba La Palma, dado que “la significación de La Palma
es tan contraria a los naturales gentiles de ella”. La opinión más acertada es suponer que la denominación
le viene a la isla impuesta por alguno de los mallorquines en sus frecuentes expediciones a las islas desde
la mitad del siglo XIV. Se supone entonces que navegantes de Palma de Mallorca dieron el nombre de
Palma a una isla como señal de ocupación.
La primera documentación que tenemos del nombre corresponde a mapas italianos, que la denominan
con el plural “li Palme” (Mediceo, 1351), “ysola de Palmar” (Pizzigano, 1367), etc., al igual que la
crónica francesa de “Le Canarien”, que habla de “I’isle de Palmes”. Según D. Juan Álvarez Delgado el
singular de la voz en el actual isla de La Palma sería un fenómeno de españolización debido posiblemente
a la similitud con el término frecuentemente empleado en los más antiguos documentos Real de Las
Palmas, en Gran Canaria, con objeto de evitar posibles confusiones entre ambos topónimos.
Otras explicaciones que se han propuesto son más débiles. Así, Torriani cree que se llama La Palma
“por la abundancia de palmas”, que, al parecer, no fueron tan abundantes en esta isla como lo fueron en
otras. Algo parecido cree también Pérez del Cristo cuando afirma que la isla “Planaria” que se cita en los
textos latinos pasó a denominarse “Palmaria” (isla de las palmas), de donde deriva el actual nombre.
También Millares Torres comparte la opinión de que la isla debe su nombre a las numerosas palmeras que
cubrían sus valles. Una ligera variante de esta teoría es la de Tomás Marín y Cubas, para quien el nombre
se deriva no de las palmeras, sino de la similitud que tendría la figura cartográfica de la isla con una hoja
de palma.
Pero la explicación más fantasiosa, aunque muy poética, es la de Antonio de Viana, seguida luego por
Núñez de la Peña, quien en sus Antigüedades supone que un mítico rey de España llamado Habis, en un
momento de sequedad, tuvo que emigrar y con algunos de los suyos arribó a la isla que llamó La Palma
por considerarse victorioso de aquella calamidad en una isla fresca y abundante. Esta explicación la
considera, con razón, Viera y Clavijo, como una simple “patraña”.
LOS NOMBRES ABORÍGENES
Tradicionalmente se le asigna a La Palma el nombre aborigen de Benahoare, cuya significación ha
sido muy debatida. Torriani es el primero que nos documenta tal vocablo diciéndonos que significa
“patria”, a quien la sigue Abreu Galindo para quien la voz significa “mi patria” o “mi tierra”. Esta
explicación ha sido asumida modernamente por D. Juan Álvarez Delgado, quien la descompone en dos
elementos: ben-, prefijo indicativo de propiedad o posesión, equivalente a “mío”, “nuestro”, “propio”, etc.
y ahoare (con sus variantes auar, aguar, ahuar, etc.), que significa “tierra”, “país”.
Wölfel no comparte semejante explicación y se muestra más proclive a seguir la del inglés
Abercromby, según la cual el primer elemento ben- significaría “sitio”, “lugar”, “emplazamiento”, y en el
segundo habría que entender Hawära, una tribu bereber del Atlas, por lo que el vocablo significaría
entonces “el lugar o emplazamiento de los Hawära”.
Pero necesitaríamos de alguien con la competencia lingüística necesaria en estas voces aborígenes
para que nos sacara de las dudas que se plantean con las diversas hipótesis. Otra voz aborigen que se ha
supuesto para La Palma es la de “Aceró”, que algunos han confundido con el vocablo “Esero” supuesto
para El Hierro.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 6
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Los Nombres de La Palma
LOS NOMBRES LATINOS
De los nombres latinos asignados a la isla destaca el de “Planaria”, explicado por Millares Torres
porque vista desde alta mar la isla parecería una elevada planicie. Pero la denominación latina más
frecuentemente asignada a La Palma es la de “Junonia mayor”. Así lo cree Abreu Galindo para quien El
Hierro es la Junonia menor y da sus razones de por qué estas asignaciones: “porque Juno quiere decir “el
aire”, y estas islas son tan altas que parece su cumbre de ellas está metida en la región del aire, las
llamaron Junonia a cada una, como que quisiese dar a entender ser islas que llegaban a la región del aire
con su altura".
Por supuesto que Juno no significa “aire”, sino que Abreu Galindo está jugando con el parecido de la
palabra latina para “aire”, aer, y el nombre griego de la diosa. Torriani defiende también la denominación
latina de Junonia para esta isla y da hasta tres posibles razones, a cual de ellas más pintoresca: porque en
el templo, del que se habla en el texto de Plinio, algunos romanos realizaban sacrificios a la diosa Juno; o
bien porque la isla hubiese sido encontrada en algún mes de junio; o bien por lo verde de sus selvas de
altísimas palmas, de dragos, ya que deriva Junonia de iune, que según él significa "lo verde", etc.
De los nombres turísticos modernos el más conocido referido a la Palma es el de “Isla Bonita” o “Isla
Verde”, todo ello haciendo referencia a la bondad de su paisaje, a su clima y a su notable tapiz forestal de
pinos, lauráceas y brezos, que cubre un tercio de su espacio. También se ha llamado alguna vez la “Isla
Corazón”, por la semejanza con este órgano en la cartografía.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 7
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
PREHISTORIA
LOS BENAHOARITAS
A los primeros pobladores de esta isla se les conoce con el término de benahoaritas o awaritas o
auaritas. Las primeras noticias sobre su modo de vida y costumbres comienzan a aparecer desde mediados
del siglo XIV en los textos de algunos navegantes mallorquines que visitaron las islas en expediciones de
pillaje que venían buscando esclavos, ganado, pieles, plantas tintóreas, etc. Estos textos sólo
proporcionaban datos muy escasos sobre la población prehispánica.
Sin embargo, las informaciones que nos proporcionan los cronistas de la conquista, siglos XV y XVI,
en muchas ocasiones, deben ser tomadas con grandes reservas, puesto que sus conclusiones estaban
imbuidas por sus creencias religiosas y, sólo en casos muy concretos, procedían de sus observaciones
objetivas sobre la vida de los auaritas.
Con la cristianización e imposición por la fuerza de la cultura de los colonizadores, pocos vestigios
quedaron de los benahoaritas. La escasa información que conocemos en la actualidad se debe a los
testimonios orales que transmitieron algunos supervivientes a los pocos historiadores que se ocuparon del
tema años después de la conquista. Es indudable también que los yacimientos arqueológicos siguen
aportando valiosos datos acerca del origen y cultura de los aborígenes. La fuente histórica más conocida es
la de Fray Juan de Abreu Galindo, religioso de la orden franciscana que pasó por Canarias a finales del
siglo XVI.
Un dato relevante acerca de la procedencia de los indígenas palmeros lo podemos encontrar en el
paralelismo existente entre la cerámica benahoarita y la encontrada en yacimientos magrebíes, con
incisiones acanaladas similares a las palmeras. Igualmente, las similitudes son importantes en las formas
de los grabados rupestres aparecidos en ambos lugares.
La cultura benahoarita se diferenciaba notablemente de la del resto de las islas, pues en los vestigios
arqueológicos existen considerables disparidades. Los utensilios cerámicos de los benahoaritas,
profusamente decorados como se puede apreciar en las numerosas vasijas encontradas, no aparecen en las
demás. También los abundantes yacimientos de grabados rupestres de La Palma no tienen parangón con
los pocos que hay en otras islas.
ORIGEN DEL POBLAMIENTO PREHISPÁNICO DE LA PALMA
Un aspecto sumamente controvertido es el relativo a la fecha de llegada de los primeros pobladores a
la isla y si ésta se produjo en un solo momento, o si por el contrario hubo arribadas sucesivas durante un
tiempo dilatado y en qué proporciones. Esta última posibilidad parece tener rasgos de verosimilitud por las
características de su contexto arqueológico según evidencian las manifestaciones culturales diferenciadas
y asociadas a momentos concretos de su prehistoria. De este modo, gracias al análisis arqueológico de
grandes yacimientos, como Belmaco o El Tendal, se ha podido establecer una secuencia cultural dividida
en cuatro fases, donde se contempla la evolución del mundo auarita desde los primeros momentos del
poblamiento hasta la conquista castellana.
En este sentido, cada día parece más aceptable la idea de que los pobladores prehispánicos de las islas
Canarias procedían del norte de África, posiblemente de las zonas geográficamente más cercanas al
Archipiélago que llegaron a las islas en dos oleadas. Se supone que los primeros llegaron a las islas en el
último milenio a. C., según algunos hace unos 500 años a. C., aunque estudios arqueológicos sin realizar
pueden aportar nuevos datos trascendentales que modificarían estas teorías.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 8
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
Precisamente, en base a los paralelismos existentes en el tema rupestre, algunos historiadores sitúan
el origen de este primer contingente en el Marruecos noroccidental, en las tribus de los Baniurae,
Baniouri, o Baniouas, nombres que presentan indudables semejanzas con Benahoare, denominación que
entonces recibía La Palma. Por otra parte, S. Berthelot relacionó a los antiguos palmeros con la tribu de
los Beny-ahaouarah, que en la época de la invasión árabe estaban establecidos en el Fezzan.
Los puntos de arribada de este primer contingente de población parecen situarse en la vertiente
oriental de La Palma, ya que tanto allí como en el NE se encuentran los vestigios arqueológicos más
antiguos de la isla. Tales asentamientos tienen lugar en zonas costeras, escasas en grabados. Coincidiendo
con la fase cerámica II se colonizan otros territorios partiendo de los núcleos originales, con una
concentración demográfica muy desigual: Valle de Aridane, extremo meridional y arco noroccidental. Los
pastos estivales de cumbre se explotan a partir de la citada fase y, sobre todo, en la III.
Cuando la mayor parte de la isla estaba colonizada, se produce un segundo aporte de población que
introduce algunos elementos nuevos dentro del contexto cultural preexistente. Serían los autores de las
cerámicas que caracterizan la fase IV, y según M.S. Hernández, es probable que sean también los autores
de los grabados alfabetiformes de Tajodeque y de algunos objetos elaborados en cerámica cuya finalidad
parece ser simbólica o mágico-religiosa. Se trata de discos intensamente decorados por ambas caras,
pequeñas esferas de rasgos semejantes, colgantes con motivos en espiral, zoomorfos, etc., y que no
parecen haber tenido un uso cotidiano, y por último, ídolos fragmentados que reproducen figuras
antropomorfas.
Hay que decir que la adscripción al segundo contingente poblacional de los discos y las esferas de
cerámica han de hacerse con algunas reservas, ya que algunos de los casos conocidos están
descontextualizados.
La cerámica de la fase IV, con formas de tendencia esférica y elipsoide y decoración impresa, tiene
claras connotaciones saharianas. Su difusión es amplia en el Maghreb y el Sahara, si bien las de La Palma
tienen una clara afinidad con las del Sahara Central y Meridional.
Todo lo indicado parece señalar un origen claramente sahariano para esta segunda arribada. Su
cronología es relativamente tardía, quizás no anterior al s. VIII d.C, seguramente alrededor del s. X d.C.
Otro debate que se ha planteado es la razón de estas migraciones y como los medios técnicos que se
utilizaron para llegar a la isla. Se ha debatido si conocían la navegación y llegaron con sus propios navíos
o, si por el contrario fueron traídos por otros pueblos navegantes, como los fenicios primero o los romanos
después, a partir de la ocupación de las riberas norteafricanas. Hasta el momento sólo se manejan diversas
hipótesis, sin que para ninguna de ellas existan pruebas concluyentes.
POBLACIÓN Y ASENTAMIENTOS
Los datos que se tienen sobre el número de habitantes existentes en los momentos de la conquista,
finales del siglo XV, aluden a un número comprendido entre 2.000 y 3.000 individuos, e incluso
actualmente se barajan cifras mayores debido al descubrimiento de nuevos yacimientos arqueológicos.
Hay que tener en cuenta que buena parte de la isla está cubierta por lavas recientes que borraron cualquier
vestigio primitivo. Las informaciones relativas a la presencia generalizada de la práctica del infanticidio
parecen confirmar la necesidad de mantener un estricto control demográfico en relación con la capacidad
de supervivencia en dicho territorio.
Al llegar los primeros pobladores a la isla tuvieron que adaptarse a un medio natural muy diferente al
de su lugar de origen. Así, los asentamientos poblacionales sobre la isla están relacionados con aquellos
lugares que ofrecían mayores posibilidades de subsistencia y habitabilidad (cuevas espaciosas y
confortables o la existencia de un microclima favorable), es decir, cuevas naturales próximas a la costa
con buena orientación y a su vez cercanas a fuentes de agua o cauces de los barrancos y tierras aptas para
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 9
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
la ganadería. En la Palma todos esos factores suelen estar ubicados entre el nivel del mar y los 600 m. de
altitud, donde se encuentran la mayor parte de los asentamientos prehistóricos.
Asimismo, se ha podido comprobar que cuando no
había cuevas naturales, construían cabañas de piedra e
incluso las excavaban en aglomerados de picón. Se sabe
que la ocupación se extendió por toda la isla. Incluso en
el sur, existían abundantes cuevas-habitación, donde se
suponía que por su climatología estaría menos poblada
que el resto de la isla. La construcción de estas cabañas
de piedra fue más usual en las partes altas de la isla ante
la mayor carencia de cuevas en esos parajes y la
necesidad de buscar refugio para cuando se desplazaban
temporalmente para apacentar sus ganados. Un ejemplo
de este tipo de construcciones lo podemos observar en la
imagen de la derecha, localizada en una zona próxima al
Refugio del Pilar, llamada Cabaña de las Ovejas.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
La ganadería, con sus distintos aprovechamientos: leche, queso, carne, manteca, pieles, tuétano,
tendones y huesos,…, constituyó la base económica de los auaritas, siendo el ganado cabrío el principal
componente de la cabaña ganadera. Otros animales con un importante aprovechamiento fueron la oveja
(no tenían lana sino pelo liso) y el cerdo negro. La cabra era un animal especialmente propicio para los
desplazamientos en terrenos escarpados y sobre todo para la práctica de una trashumancia estacional
consistente en el aprovechamiento de los pastos asociados a los diferentes pisos de vegetación durante la
estación invernal y estival, diferenciándose por ello en pastos de invierno en la zona de costa y de verano
en la cumbre. En estos desplazamientos no intervenía la totalidad del grupo, sino sólo determinados
individuos.
Este modelo de aprovechamiento de los recursos de costa a cumbre parece ser el origen de la
distribución vertical de cada uno de los doce bandos en que se encontraba dividida la isla en el momento
de la conquista, a excepción de los del sur, cuyos rebaños eran conducidos al interior de La Caldera, que
era una zona de pasto comunal donde se practicaba un sistema de suelta.
Además de estas especies directamente relacionadas con la subsistencia, los auaritas traen a la isla
otros animales domésticos como el perro (utilizado para la actividad pastoril y también para realizar
sacrificios rituales o como alimento), mencionado en las fuentes históricas, y el gato, cuya presencia se ha
reconocido a través del estudio de los restos de fauna de la cueva del Tendal.
Refiriéndonos al aprovechamiento marino, la recolección de moluscos tuvo mayor incidencia que la
pesca. Las especies más representadas son las lapas y en menor grado los burgados, púrpuras y clacas; y
en peces destaca la vieja o el sargo. Pero este aprovechamiento marino no registra la misma intensidad en
todos los períodos de la Prehistoria palmera.
El aprovechamiento de los recursos que ofrecían los distintos pisos de vegetación también jugó un
importante papel como complemento de la dieta alimenticia auarita. La recolección de frutos y semillas
silvestres debió constituir una práctica habitual por la variedad de especies vegetales existentes en esta
isla; especialmente en su vertiente norte, lo que desempeñaría un papel importante como complemento en
una dieta dominada por los derivados de la ganadería; ejemplos de ellos son los frutos del mocán (Visnea
mocanera), el bicacaro (Canarina canariensis), las creces (Myrrica faya),…. También se habla de la
utilización de las raíces del helecho (Pteredium aquilinum) o el grano de amagante (Cistus symphytifolius)
para obtener harinas, así como la recolección de algunas especies con fines medicinales, como es el caso
de “la sangre de drago”.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 10
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
Además de hojas, semillas o frutos, se utilizaba la madera de algunas especies (sabina, barbusano,
pino, cedro, faya…) para la fabricación de útiles de uso doméstico (combustible, fabricación de utillaje) o
funerario.
La actividad cinegética de los auaritas se centró fundamentalmente en las aves (cernícalos, pardelas,
grajas, corujas…) aunque es posible que los lagartos y determinadas especies de insectos fuesen, de
manera esporádica, objeto de consumo.
Hasta hace pocos años se creía que la alimentación de los aborígenes procedía exclusivamente de
estos productos, pero trabajos arqueológicos recientes en la cueva del Tendal en Los Sauces han
descubierto semillas de varias especies de cereales como cebada, trigo, lentejas y chícharos, lo cual da pie
a confirmar que también la agricultura era practicada por los benahoaritas, aunque las fuentes
etnohistóricas no aluden al conocimiento de la agricultura en los momentos de la conquista. Y es que
resultaba un poco chocante la abundancia de molinos circulares y que éstos fueran utilizados sólo en la
molturación de las raíces de helecho y granos de amagante. Este hecho ha dado pie a diversas hipótesis
para explicar esta carencia, atribuida a alguna catástrofe acaecida en la fase inicial de producción que haría
imposible poner en marcha nuevamente el proceso, bien algún período de hambruna que los obligó a
comer las semillas que disponían, o bien el abandono progresivo condicionado por las características de la
orografía insular, al no existir una paridad entre la inversión de esfuerzo y productividad, siendo sustituida
por la recolección de determinadas especies vegetales que proporcionaban similares rendimientos con
menor esfuerzo.
En cualquier caso, lo que está claro a día de hoy es que los auaritas conocían y practicaron la
agricultura por lo menos hasta la fase cerámica III.
Por otro lado, la recolección no sólo se llevaba a cabo para el aprovisionamiento de productos
alimenticios, sino también de materias primas, como la obsidiana, destinada a la fabricación de
herramientas, que se recolectaba en la zona de cumbre en los bordes de La Caldera.
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
Las doce demarcaciones territoriales en que estuvo dividida la isla en los momentos de la conquista
parecen corresponderse con las de una sociedad tribal de tipo segmentario, donde no existía una autoridad
superior unificadora, sino que cada bando era autónomo. Las relaciones entre ellos eran dispares,
existiendo en algunos casos vínculos de unión por medio de alianzas; matrimoniales y, en otras ocasiones
por enemistades debidas a conflictos por la defensa de los límites territoriales.
Estas comunidades provienen de un mismo linaje, por lo que tienen estrechos lazos de parentesco. En
el momento de la conquista los auaritas están organizados en dos bloques, opuestos y equivalentes, que
rigen sus relaciones interpersonales por leyes exogámicas, para evitar la consanguinidad derivada del
estrecho parentesco que existe entre los mismos y el marco de aislamiento que supone el medio insular.
Se trataba de una sociedad igualitaria, donde los líderes tenían que tener unas características
peculiares. Puesto que es una autoridad sin un status formal, su posición tiene que basarse enteramente en
sus cualidades personales, explica E. Service. Su poder debe ser además carismático; por eso se les suele
dar un sobrenombre que refuerce el afecto que le demuestra la comunidad. Por ejemplo, al señor de
Aridane, por su gentileza y buena apostura se le quiso comparar con el cielo y se le llamo Mayantigo que
quiere decir “pedazo de cielo”. Así, la autoridad de los jefes era imperceptible; sólo se hacia visible ante
situaciones ocasionales importantes para el grupo y el territorio, y siempre contando con la deliberación
del consejo de ancianos reunido a tal efecto.
Es frecuente que la descendencia se realice por medio de la vía matrilineal, sistema también muy
difundido entre las poblaciones Beréberes no islamizadas, cuyos hijos se adscriben al grupo de parentesco
de la madre, es decir, organización social que se basa en el predominio de la línea materna.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 11
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
Queda demostrado de esta forma, el papel preponderante que tiene la mujer dentro de la sociedad. En
el ámbito doméstico, las principales tareas de la mujer son la transformación de los productos, la
elaboración de la cerámica, la cocina, la recolección, la cría de los niños y el cuidado de los ancianos.
Los escritos de los siglos XVI y XVII se jactan de la valentía, la osadía y el ánimo que demostraban
las mujeres auaritas en la lucha, peleando como los hombres con piedras y varas, sobre todo en los
momentos cruciales frente a los castellanos.
La célula básica de este marco social estaría formada por un tipo de familia extensiva de dos o más
parejas conyugales y los hijos correspondientes. El cabeza de familia sería el encargado de encauzar la
relaciones con otros grupos familiares y de regular los intercambios entre éstos, ya sea en forma de
trueque de productos o a través de un sistema de prestaciones y contraprestaciones que suelen coincidir
con en establecimiento de pactos matrimoniales con otros grupos o bandos.
Como dijimos anteriormente la mujer era la encargada de la elaboración de la cerámica, y tal vez esto
tenga una trascendencia mayor de la considerada hasta ahora, en función de la combinación de este factor
con las relaciones exogámicas mantenidas con otros grupos. En este sentido, el cambio de residencia de la
mujer conlleva también la aportación de determinadas técnicas o ideas particulares que pueden cuajar en el
seno del nuevo grupo, dando lugar a la presencia de materiales que parecen haber salido, si no de las
mismas manos, sí participar de una misma tradición alfarera, hecho que se ha observado entre yacimientos
muy distantes entre sí.
También se resuelve dentro del ámbito doméstico los conflictos entre distintos grupos de familias, ya
que la persona ofendida reúne en torno a sí a sus parientes más cercanos y se venga tomando la justicia por
su propia mano, y después el individuo busca asilo en el seno de otra familia de su mismo linaje.
La señalada división territorial, la mayor de todo el archipiélago canario, se mantiene con muy pocas
reformas hasta nuestros días. La mayoría de los territorios ocupan tierras desde el mar hasta la cumbre.
Según Abreu Galindo la isla se dividía en los siguientes señoríos:
ARIDANE, que comprende desde Tazacorte hasta las
Cuevas de Herrera, abarcando gran parte del territorio de
los actuales municipios de Tazacorte, El Paso y Los Llanos
de Aridane, gobernados por Mayantigo.
TIHÚYA, que fue el segundo señorío que lindaba con el
anterior y llegaba hasta la Montaña de Tamanca, en el cual
gobernaba Chedey.
GUEHEBEY, que iba desde la Montaña de Tamanca hasta
El Charco, tierras que gobernaba Tamanca.
AHENGUAREME, que ocupaba desde El Charco hasta
Tigalate, del que eran señores los hermanos Echentive y
Azuquahe.
TIGALATE, que se extendía desde el límite anterior hasta
Las Breñas. Gobernaban también dos hermanos, Juguiro y
Garehagua.
TEDOTE, señorío que ocupaba Las Breñas hasta Tenagua,
donde hoy se asienta la capital, el cual era gobernado por
tres hermanos llamados Tinisuaga, Agacensie y
Ventacayce.
TENAGUA, que comprendía el suelo que ocupa hoy Puntallana hasta el término de Adeyahamén,
donde gobernaba Atabara.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 12
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
ADEYAHAMÉN, reino cuya ocupación territorial era la misma que hoy tiene San Andrés y
Sauces y donde gobernaba Bediesta.
TAGARAGRE, comprendía la zona que hoy se llama Barlovento, sobre el cual ejercían como
mandatarios Temiaba y Autinmara.
TAGALGEN, lindante con Tagaragre, se extendía hasta el barranco de Izcagua, ocupando la zona
que hoy se conoce como Garafía, y tenía como señor a Bediesta.
TIJARAFE, que se extendía desde Izcagua hasta El Time, sobre el barranco de Las Angustias,
donde gobernaba Atogmatoma.
ACERÓ, que comprende lo que hoy es la Caldera de Taburiente y que era gobernado por Tanausú.
Muchos historiadores hablan de la Caldera como dehesa comunal para el pastoreo, por lo cual
habría que pensar que Tanausú tendría como territorio sólo una parte de misma.
Posiblemente estas unidades territoriales estaban a su vez divididas en otras más pequeñas, como se
desprende que en ocasiones para un mismo territorio se usen dos topónimos como es el caso de Tigalate y
mazo o Tedote y Tinibucar. Además en ambos casos se señala más de un gobernante.
CREENCIAS Y COSTUMBRES
Si las dificultades con las que se tropieza a la hora de la reconstrucción de la cultura material de los
auaritas son a menudo insuperables, con mayor razón lo serán cuando se intenta conocer las motivaciones
espirituales y psicológicas que fundamentan aquélla. En cualquier caso, con las reservas que ello conlleva,
se van a exponer algunas cuestiones sobre sus costumbres religiosas.
IDEAS RELIGIOSAS
Parece claro que el ámbito de lo sagrado de alguna manera determina todas las actuaciones de la vida
cotidiana del auarita. La plena conciencia de sus limitaciones para enfrentarse a los problemas de la vida
les llevará a la necesidad de confiar en algo o alguien inmaterial al que recurrir en los momentos más
críticos. En este sentido, la presencia de dioses, espíritus o fuerzas mágicas son una respuesta a la
necesidad imperiosa de controlar y explicar una serie de acontecimientos que no aciertan a comprender, tal
es el caso de los fenómenos naturales, los ciclos vegetativos, los beneficios y los infortunios, o incluso las
mismas dificultades que entrañan las relaciones sociales.
Según los autores antiguos, los primitivos palmeros eran idólatras y creían en la existencia de un ser
superior al que llamaban Abora, cuyo significado sería “la luz superior o divinizada”, el cual habitaba en
el cielo. Aunque quizás idolatría no se debería utilizar para referirse a la cultura auarita, ya que no se tiene
constancia de un culto a los ídolos. Lo que si parece claro es que rendían culto a los astros celestes, tanto
al sol como a la luna, aunque tales elementos divinizados no responderían a una forma material concreta.
Se trataba de divinidades alejadas y abstractas, las cuales encarnaban todo lo bueno. Para comprobar tales
hechos han jugado un papel determinante las manifestaciones rupestres de la isla.
Por el contrario, también creían en seres encarnadores del mal, del dolor, de las catástrofes. Los
benahoaritas los denominaban Iruene (según Abreu Galindo) o Haguanran (según Torriani), y se
aparecían bajo la forma de un enorme perro lanudo.
En cambio, las representaciones de los dioses de la tierra se personificaban en determinados
accidentes del terreno que destacaban por su forma peculiar. Tal es el caso del Roque de Idafe, en torno al
cual celebraban una serie de ritos tendentes ha asegurar la continuidad de la vida con los mismos rasgos
que hasta entonces, y ante el temor de que si el ritual se interrumpía todo su mundo se destruiría.
Igualmente debieron ser objeto de adoración otras montañas y picos como los de El Bejenado, La Sabina,
La Nieve, La Cruz, Morro de las Cebollas, El Cotillón y otros, pero sobre todo el Roque de los
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 13
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
Muchachos, no sólo el lugar más elevado de la Isla, sino también el punto donde confluye toda la
actividad pastoril auarita en época estival. Era pues un lugar de especial trascendencia cultural y religiosa.
Todos estos lugares señalados, en especial el Roque de los Muchachos, aparecen asociados a estructuras
tumulares y a estaciones de grabados rupestres, lo que acrecienta su condición de lugares de culto.
Las estructuras tubulares son amontonamientos intencionados de piedras que durante mucho tiempo
fueron confundidos con aras de sacrificios. Con frecuencia, algunas de las piedras presentan grabados
rupestres. El caso más significativo es el del Lomo de Las Lajitas (municipio de Garafía), formado por 17
estructuras y que alberga gran cantidad de petroglifos.
La reconstrucción religiosa de la cultura auarita está llena de numerosas contradicciones en los
escasos textos históricos; además de estar fuertemente impregnada por la concepción divina del
cristianismo. La arqueología, la antropología y las religiones comparadas dan una pauta a seguir para
intentar al menos dar sentido al papel que la religión tuvo en la sociedad auarita.
En comparación con otras culturas complejas, la de los aborígenes palmeros esta caracterizada por ser
pobre en el número de mitos y ritos o por la inexistencia de grandes ídolos y jefes religiosos, es decir, por
la simpleza de sus manifestaciones.
PRÁCTICAS FUNERARIAS
Uno de los problemas a los que nos enfrentamos para su estudio es que los restos de enterramientos
conservados son muy escasos.
Según Abreu Galindo, cuando enfermaban, los benahoaritas se ponían muy tristes y exclamaban a sus
familiares: “Vacaguaré”, que quiere decir “quierome morir”. Luego los metían en una cueva donde
querían morir y le llenaban el gánigo de leche que le ponían en la cabecera de la cama de pellejos que le
hacían y cerraban la misma hasta que fallecían.
Todos eran enterrados en cuevas envueltos en pieles, vegetales o madera, porque el cuerpo no debía
tocar tierra alguna. A los muertos se les acompañaba de ajuar, como cerámica, alimentos, varas de madera,
punzones, etc.
Los yacimientos funerarios no aparecen tapiados como sucede en otras islas. Las cuevas de mayores
dimensiones eran utilizadas como necrópolis colectivas donde se enterraba hasta colmar la capacidad de
éstas., superponiendo en algunos casos los cadáveres que eran entonces separados unos de otros por
hileras de piedras como se constató en La Cucaracha (Mazo)
En La Palma se han señalado dos tipos de ritos funerarios diferentes: la inhumación y la cremación
(para algunos autores se trataba sólo de una cremación parcial del cuerpo, las extremidades inferiores). La
primera es la más corriente entre los auaritas, apareciendo asociada a materiales cerámicos de todas las
fases mientras que la segunda sólo está asociada a las más antiguas. No obstante, quizás deberíamos hablar
más que de inhumación de prácticas de depósitos del cadáver, pues, como hemos comentado, el contacto
con la tierra está expresamente prohibido en la tradición cultural auarita. Lo que no ha sido posible
establecer suficientemente es la práctica de la momificación.
EL CULTO AL AGUA
La carencia de agua dio lugar a sin fin de obsesivos ritos e imágenes simbólicas a los que se le
atribuía el poder cósmico del beneficio. Sin lluvia no había pastos, sin pastos no había plantas ni animales;
sin ellos no habría humanos. De este modo, la dependencia del agua para la vida arrastra al aborigen hacia
la búsqueda ritual mediante unos mecanismos propios efectivos.
Además de la creencia de que gran parte de las representaciones rupestres tienen que ver con el agua,
se han constatado diversas manifestaciones con respecto al culto al agua. Una de ellas dice que cuando los
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 14
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
temporales no acudían y por la falta de agua no había hierba para los ganados, los aborígenes juntaban las
ovejas e hincando una vara o lanza en el suelo, apartaban las crías y hacían estar a las madres alrededor de
la lanza, dando balidos; con esta ceremonia entendían que Dios se aplacaba y oía el balido de las ovejas y
les proveía de temporales.
Por otro lado, las prospecciones arqueológicas han desvelado la existencia de una serie de altares que
se caracterizan por el trabajo de unas pocetitas o cazoletas que se comunican en las formas más
heterogéneas con unos canales. Siempre poseen una pequeña o gran pendiente para que el ritual practicado
permita la interconexión. Los dejamientos de de líquidos leche o agua- provocan el milagro.
Los yacimientos de canalillos y cazoletas se ubican en una piedra relativamente fácil de labrar como
es la toba. Asimismo, se sitúan en las partes bajas, cercanas a los lugares de habitación y formando parte
de centros culturales –verdaderos adoratorios aborígenes– que se complementan con amontonamientos o
grabados rupestres, como si realmente su simbiosis pudiera conseguir el mayor de los beneplácitos
divinos: la fertilidad en forma de agua y bienes.
Yacimientos de este tipo hay por todo el Archipiélago, en La Palma algunos de ellos son los que están
en el barranco de Fernando Porto (Garafía), en los Ginchos (Breña Alta), en el mismo yacimiento rupestre
de Lomo Boyero y el que está en el Llano de Los Alcaravanes (Caldera de Taburiente)
El conjunto de canalillos y cazoletas del Llano de los
Alcaravanes, descubierto en 1988, está compuesto por
varios paneles situados en el lomo que queda entre el
Barranco de Bombas de Agua y La Viña y responden a la
tipología clásica de este tipo de manifestaciones
arqueológicas, ya que los canalillos se disponen en zig-zag,
quedando interrumpidos por pequeñas cazoletas circulares.
Esos cultos al agua no deben ser extraños, ya que en todas las culturas el agua ha significado el
vehículo de toda vida, madre y matriz de toda creación. Por ejemplo, en nuestras islas, el origen de las dos
Bajadas de la Virgen más emblemáticas de Canarias: La Virgen de Los Reyes, en El Hierro y La Virgen
de Las Nievas, en La Palma, es fruto de las rogativas de los isleños a éstas en tiempo de prolongada sequía
para que intercediesen en la lluvia.
SACRIFICIOS
Desde las culturas más antiguas hay un principio de que los dioses y los seres humanos aprecian las
mismas cosas, puesto que la carne es el alimento más prestigioso y universalmente deseado por los seres
humanos, es también el alimento más prestigioso y universalmente deseado por los dioses. Por
consiguiente el sacrificio de animales y el ritual religioso quedaron firmemente entrelazados.
En La Palma no poseemos esas evidencias más que en los lugares de habitación y la referencia escrita
del franciscano Abreu Galindo cuando cita el ofrecimiento de las asaduras de los animales sacrificados a
Idafe. La elocuencia es evidente y entra de lleno en el juego ritual de un pueblo que necesita de ofrendas
para pedir y dar gracias a los seres superiores.
Por otro lado, es un hecho demostrado la existencia de sacrificio de niños y extranjeros. Ello
obedecía, en primer lugar al restablecimiento del equilibrio pedido entre población y los recursos
existentes; era un control de población no sólo presente aquí, sino en toda la historia de la humanidad.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 15
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
Cuando los mecanismos de abstinencia sexual o el aborto eran insuficientes, la sociedad benahoarita
permitió el sacrificio de los recién nacidos en el momento de mayor esterilidad alimentaria (Infanticidio).
Significativas son las leyendas acerca de que el nombre de Roque de Los Muchachos: una acude a los
ritos de paso en la que los jóvenes que iban a ser adultos se concentraban en el entorno que le da el
nombre, la otra hace referencia a las prácticas infanticidas que se llevaban a cabo sobre sus piedras.
LOS GRABADOS RUPESTRES
La Palma es, con mucha diferencia, la isla canaria que cuenta con el mayor legado rupestre. Desde
que en 1752 se descubrieron los grabados de la cueva de Belmaco, una sucesión de nuevos
descubrimientos se ha prolongado hasta nuestros días, contándose por decenas los existentes,
localizándose la mayoría en el cuadrante noroeste.
Mucho se ha hablado en cuanto a las analogías con otros yacimientos de fuera de las islas. Parece ser
que hay cierto paralelismo con otros de Irlanda y Bretaña, donde existen motivos semejantes a los de La
Palma; sin embargo, la mayoría de los arqueólogos encuentran más afinidad con los yacimientos del norte
de África, concretamente en Marruecos Suroriental, Monte Atlas o el Sáhara Central, donde abundan
motivos representados en espirales, círculos radiados y concéntricos y meandros.
SOPORTES
La inmensa mayoría de los grabados rupestres de La Palma están realizados fundamentalmente sobre
basalto. Algunos se grabaron sobre toba volcánica en diferentes tonos y grados de compactación –Roque
de Los Guerra, Tajodeque y Montaña Bravo (Puntagorda)–. Otras estaciones se hicieron sobre
traquibasaltos o fonolitas, de pasta densa y color pardo que se disgrega fácilmente –Roque Teneguía–. Y
se conoce un caso en almagre, óxido de hierro de color rojizo en forma de arcilla –Calafute– y otro sobre
roca plutónica –camino Tamagantera–.
Como no todas las rocas tienen la misma dureza, el soporte se convierte en un elemento de primordial
importancia, ya que determina tanto la técnica de ejecución como su nivel de conservación en la
actualidad. En cuanto a las alteraciones más comunes que influyen negativamente en la conservación de
éstos podemos distinguir cuatro tipos:
- Alteraciones de origen físico-químico: disgregación granular, fisuras, descarnaciones, afloraciones
salinas, etc.
- Alteraciones de origen microbiológico derivadas de la presencia de líquenes y musgos que, por su
actividad biológica, disgregan la superficie de la roca.
- Alteraciones originadas por la acción erosiva de las aguas y los vientos.
- Alteraciones de origen antrópico: expolios, personas que realizan inscripciones en los paneles,
apertura de pistas y carreteras, preparación de terrenos para el cultivo, construcción de viviendas
en los enclaves rurales, etc.
Luego, según las condiciones ambientales existen diferencias de alteraciones entre rocas situadas en
la cumbre y las de medianías o costa.
TÉCNICAS DE EJECUCIÓN
Las técnica de ejecución más usada fue el picado (puede ser continuo profundo, continuo superficial
y discontinuo), el cual puede ir o no seguido de abrasión (técnica de desgastado para regularizar el surco).
Este es el caso detectado por ejemplo en algunos paneles de la monumental estación de La Zarza, donde
ciertos motivos fueron abrasionados con algún útil o material abrasivo para eliminar las huellas dejadas
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 16
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
por el picado, sin embargo, lo habitual en el común de las estaciones palmeras es que tales huellas aún
sean perceptibles. En función de la distancia que exista entre las huellas dejadas por la percusión podemos
hablar de picado continuo o discontinuo y que en ambos casos puede ser profundo o superficial. El
primero, siempre forma surcos que varían según la dureza del soporte, lo mismo que los puntos de
percusión. En cambio, el picado discontinuo (también llamado puntillado) carece de surco.
La opinión más generalizada es que la técnica del picado se aplicó por percusión indirecta, actuando a
modo de “martillo y cincel”, especialmente en el caso de los conjuntos iconográficos de gran complejidad,
pues no se descarta que en paneles más simples se recurriera a la percusión directa. En cualquier caso y
con anterioridad a la ejecución del motivo, el mismo sería bosquejado de una forma superficial sobre el
soporte, bien mediante un mero puntillado o bien de manera incisa.
Una segunda técnica, empleada con poca frecuencia, es la incisión. Muchos investigadores
consideran que los grabados realizados de esta forma presentan un carácter histórico, si bien parece que en
algunos casos donde aparecen asociados a motivos realizados mediante picado tienen una cronología
prehispánica. Finalmente, en algunas estaciones emplazadas en las cumbres se han localizado motivos que
parecen haber sido ejecutados mediante una especie de raspado muy superficial.
Para su ejecución se emplearían útiles líticos más resistentes que el soporte a tenor de los rasgos que
presenta el surco grabado ya que no se ha constatado la existencia de útiles de metal. No habría existido en
este sentido un tipo de útil específico para grabar, sino que se debió recurrir a lascas puntiagudas de una
composición pétrea más dura que la del soporte. Esta circunstancia implicaba la necesidad de cambiar
constantemente de herramienta, ya que se deteriorarían con relativa rapidez.
En la técnica de ejecutar los grabados es posible observar una evolución, de ahí que se trate de un
elemento cronológico interesante. Así, los de más perfecta ejecución serían los más antiguos (paneles con
representaciones que adquieren un gran desarrollo al combinarse los motivos entre si). A partir de esta
fase inicial, aún manteniéndose los motivos representados, el surco grabado presenta un perfil más
irregular (sin abrasionar), culminando en una fase final donde los motivos inscritos son muy superficiales
(a veces un mero puntillado). Es probable que en estos momentos próximos a la conquista la
representación de motivos grabados hubiera perdido ya para los auaritas su significado original.
UBICACIONES
La distribución del arte rupestre no es homogénea a lo largo de la geografía insular. La mayor
concentración de grabados rupestres de La Palma se produce en los municipios de Garafía y El Paso,
situados en el NW y en el centro de la isla respectivamente. En este sentido, el tercer punto caliente sería
el arco montañoso que contornea la gran depresión que forma La Caldera de Taburiente y que supera con
creces los 2.000 metros de altitud. Luego hay focos como pudieran ser los municipios de Mazo,
Fuencaliente, Santa Cruz de La Palma, Puntallana, Tijarafe o Puntagorda que, aunque en menor cantidad,
albergan interesantes conjuntos rupestres.
A nivel espacial, es posible asociar la presencia de los grabados rupestres a una serie de elementos
naturales insertos en el territorio insular, y en menor medida a elementos artificiales que podríamos definir
como de tipo cultual. Así podemos hablar de:
- Estaciones emplazadas en lugares preponderantes del terreno, desde los cuales se puede controlar
visualmente un territorio muy amplio (crestería de La Caldera, Roque Teleguía,…). Es frecuente
que estos lugares estén asociados a fuentes o puntos de agua.
- Estaciones asociadas a cabocos, situadas bien en sus cornisas o en las proximidades de los
mismos. En estos lugares suelen abrirse numerosas cavidades naturales que fueron ocupadas por la
población aborigen, ya que además era frecuente la existencia de lugares donde abastecerse de
agua. Ejemplos de éstas son La Zarza y La Zarcita, Belmaco, Buracas,…
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 17
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
- Estaciones directamente asociadas a fuentes, manantiales o rezumes estacionales. Se localizan
tanto en estos puntos como en los caminos que acceden a los mismos.
- Estaciones vinculadas a rutas pastoriles. Son particularmente frecuentes en los campos de pastoreo
de cumbre, explotados durante la época estival. Muchas de estas rutas (denominadas pasadas)
descendían hasta el fondo de La Caldera de Taburiente, zona rica en pastos y en agua. En
ocasiones, los grabados se localizan formando parte de las construcciones usadas por los pastores.
- Estaciones asociadas a estructuras de carácter cultual (culto religioso), particularmente a las
estructuras tubulares. Por ejemplo como las ya citadas del Lomo de Las Lajitas.
Pero, por otro lado, parece que no siguen ningún patrón ni orden racional. Se dispersan
aleatoriamente por paredes basálticas, diques, lajas, roques, promontorios rocosos y bloques sueltos en
todos los sentidos, alturas, direcciones y tamaños. En cualquier caso, parece ser que hay grabados que
fueron realizados para ser vistos por todos y otros para que sólo los viera alguien desde lo alto. También
parece claro que el grabador realizó sus paneles en aquellos sitios en que su funcionalidad, fuese la que
fuese, estaba plenamente justificada, por mucho que nosotros no acertemos actualmente a descifrarla. Lo
que para nosotros puede parecer tener un sentido infundado y desordenado, para los auaritas era lo justo,
grabar para sacralizar (atribuir carácter sagrado a lo que no lo tenía).
MOTIVOS REPRESENTADOS: FORMAS
En cuanto a la forma de los grabados se han establecido diferentes clasificaciones, quizá la que más
aceptación tiene hoy en día es la siguiente:
a) Geométricos, los más abundantes, un 99%. Básicamente sólo
podemos diferenciar cuatro tipos: circuliformes, espiraliformes,
meandriformes y lineales. Sin embargo, la combinación de unos con
otros o las variantes que presenta cada grupo provoca una
sensación de extraordinaria variedad. Por ejemplo, los mismos
pueden combinarse entre sí hasta dar lugar a espectaculares
conjuntos de singular belleza como el panel nº19 del yacimiento de
La Zarza, conocido popularmente como “el rosetón”. En no pocas
ocasiones los meandros se convierten en intrincados laberintos y los
lineales derivan en motivos enrejados de llamativa apariencia. E
igual sucede al contrario, es decir, con frecuencia nos encontramos
con estaciones formadas simplemente por un motivo de pequeño
desarrollo. Circunstancias como estas son las que han desconcertado
a no pocos especialistas en el tema. En cualquier caso, y a pesar de
que la tipología sea la misma, es casi imposible encontrar dos
motivos exactamente iguales, hecho que sin duda incrementa la importancia del catálogo rupestre
insular.
b) Alfabetiformes, presentes en una sola estación, Cueva de Tajodeque. Inscripciones líbico-bereber,
ubicadas a casi 2.000 metros de altitud en los riscos interiores de La Caldera de Taburiente,
próximo al Roque Palmero. Éstos han sido interpretados por J. Álvarez Delgado como la
expresión tuareg “mauamselti”, que significaría “boca de paso o de salto”, transcripción que
parece coincidir con el topónimo “Paso del Bujerillo” registrado así entre los cabreros actuales.
De cualquier forma, estos grabados plantean aún muchos problemas derivados de su escasa
entidad, lo que motiva que no esté aún del todo clara su adscripción cultural.
c) Antropomorfos, denominados hasta cruciformes. Los mejores ejemplos son el Lomo Boyero en
el municipio de Breña Alta y Don Pedro en el de Garafía), que engloba una gama diversa de
motivos que en algunos casos presentan una dudosa adscripción prehispánica.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 18
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
SIGNIFICADO: SENTIDO Y FUNCIÓN DE LOS GRABADOS
Los grabados rupestres se nos muestran como realidades de significado oculto por el cambio de
cultura y por el tiempo transcurrido. Así, analizar las causas por las que unas personas fabrican unos
símbolos determinados es una cuestión bastante delicada. Por ello, sobre su significado e interpretación
han existido muchas conjeturas e hipótesis, pero todas ellas han girado alrededor de sus preocupaciones
intelectuales y religiosas. Normalmente, en las culturas antiguas suelen estar relacionados con el agua y la
lluvia y asociados con los astros, el ciclo de la vida y las estaciones.
La interpretación de los grabados rupestres palmeros es tan antigua como su descubrimiento. Ya en
1752, cuando se localizaron los petroglifos de Belmaco, se determinó que no eran más que “puros
garabatos, juegos de la casualidad o de la fantasía de los antiguos bárbaros...”. No serían pocos los que
llegan a dudar de su adscripción prehispánica; otros los comparan con algún tipo de escritura jeroglífica, y
no faltan los que atribuyen su autoría a los fenicios.
Tendrían que pasar casi dos siglos y descubrirse nuevos enclaves rupestres para que la investigación
se interese por este tema, surgiendo las primeras hipótesis de carácter científico acerca de su significado.
La más generalizada habla de un “culto a la fecundidad, a la diosa de las fuentes y de las aguas”. El agua
siempre ejerció una gran fascinación en las sociedades antiguas en una percepción de vida y fertilidad, por
lo que es el agua y toda su simbolgía fertilizadora la que conmovió las manos de los auaritas para modelar
piedras y darle propiedades mágico-evocadoras a sus surcos. Esta teoría única, basada en la estrecha
asociación que parecía existir entre los petroglifos y el agua, se mantuvo vigente durante algunas décadas,
hasta que se atribuyó a determinadas estaciones un posible culto solar, ya que para los auaritas el sol era su
divinidad más importante, y su movimiento fue observado y usado como referencia para un calendario
lunar.
En el momento actual de la investigación se hace hincapié en su papel como elementos de carácter
propiciatorio, centrados en la subsistencia de las comunidades que ocupaban el territorio. En un medio
insular la abundancia de los recursos está siempre sometida a un frágil equilibrio donde cualquier
alteración sensible de las condiciones del entorno tiene siempre graves consecuencias. En una sociedad
pastoril como la benahoarita una prolongada sequía podía ser terrible, ya que faltaría un elemento vital
como el agua, escasearían los pastos para los animales y se dificultaría la recolección vegetal. Y de una
isla no se puede emigrar buscando territorios más benignos, máxime cuando los primitivos habitantes de
La Palma habrían desconocido, según parece, la navegación.
En esta situación, el recurso a los rituales de todo tipo como forma de mantener un equilibrio
sostenible tuvo que ser de una enorme trascendencia. Y aquí los grabados debieron jugar un papel
fundamental, al menos durante amplios momentos de la prehistoria insular. Como ya hemos comentado,
la lluvia ha sido para todas las poblaciones un enigma que se intenta controlar mediante prácticas rituales
en las que resulta difícil separar la magia de la religión. El agua cuando cae se desliza por los barrancos y
laderas siguiendo trazados sinuosos o formando ondas concéntricas si lo hace en un charco. Éstos son,
curiosamente, los temas dominantes en los grabados. Por ese motivo existe una larga tradición en asociar
los grabados palmeros con el agua, con actos de petición de lluvia o de agradecimiento por haberla
recibido.
Estos grabados, al menos en los momentos de auge máximo, serían realizados por grabadores
especializados, dada la perfección que alcanzan las representaciones
Sin embargo, no todo es rito o magia. O al menos no tiene porque serlo. Muchas estaciones de cierta
antigüedad parecen tener un carácter más bien funcional, estrechamente relacionado con la actividad
pastoril: señalan rutas pastoriles, delimitan campos de pastoreo, marcan el camino hacia fuentes, etc. Ello
no significa que no tengan además una intencionalidad propiciatoria. La mayor parte de los grabados de
este tipo se localizan en las cumbres de la isla, por lo que su autoría pudiera corresponder a los propios
pastores.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 19
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
En definitiva, quizás estamos ante el aspecto que más polémica ha generado en el estudio de los
grabados rupestres de la Palma, sin embargo, la mayoría suelen coincidir en lo mismo, aunque con
explicaciones diferentes. Las lluvias, el agua, la fertilidad y los astros pueden resumir el pensamiento e la
mayoría de los investigadores cuando intentan dar alguna explicación sobre la significación de estos
grabados.
PRINCIPALES ESTACIONES RUPESTRES
Los yacimientos arqueológicos de la isla son numerosos, se estiman más de 300, con más de 1.200
motivos de todos los tamaños, agrupados formando grandes complejos o aislados con, tan solo un motivo.
La Erita, Tamarahoya, El Calvario, cabeceras de Izcagua, Lomo Gordo, Lomo Boyero (es uno de los
yacimientos arqueológicos más controvertidos, al estar compuesto por grabados rupestres nada habituales
en la isla de La Palma; según algunos autores se trata de una mezcla de grabados prehispánicos y otros
históricos que intentan imitar las supuestas cruces que nuestros pastores y agricultores advirtieron), El
Cotillón, La Fajana (destacan en él tres inscripciones bastante llamativas denominadas “soliformes”,
únicos en la etapa prehispánica palmera), el cementerio de El Paso, etc., son algunos ejemplos, pero,
posiblemente los más conocidos y hoy convertidos centros de interpretación del mundo benahoarita, son
La Cueva de Belmaco y el conjunto de La Zarza y La Zarzita, a los que se puede sumar en el futuro la
Cueva de El Tendal. Por ello vamos a comentar las principales características de cada uno de ellos.
La Cueva de Belmaco
La cueva de Belmaco se encuentra situada en una cavidad del Barranco de las Cuevas o de
Belmaco, junto a la carretera comarcal de La Polvacera a Tigalate, en el Término municipal de
Mazo.
La cueva es conocida por sus grabados rupestres y, en menor medida, como lugar de habitación.
Tradicionalmente se ha relacionado con la morada del “príncipe” de Tigalate o de un personaje
llamado Belmaco de quien tomaría el nombre la cueva, aunque, como indica D. J. Wölfel
seguramente es un nombre de persona inventado “al que se derivó erróneamente de una cueva que
llevaba este nombre, pensando que el mismo habría designado a quién habitó la cueva.” Pero
también se le ha atribuido una función religiosa. Como la misma se continuó utilizando por el
hombre hasta 1958, también quedan restos visibles de esta ocupación histórica.
Los grabados de la cueva de Belmaco fueron
descubiertos en 1752 por Domingo Van de Walle,
constituyendo las primeras manifestaciones de este
tipo localizadas en Canarias. Eran desconocidas para
los primeros viajeros, cronistas e historiadores que, sin
embargo, señalan las pinturas en Gran Canaria.
Declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de
Zona Arqueológica, el 14 de marzo de 1986 y el 25 de
marzo de 1999 se inauguraba el Parque Arqueológico
de Belmaco.
En cuanto a la descripción de los grabados, hoy en día se trata de cuatro piedras que tienen
grabadas una de sus caras, que lamentablemente en la actualidad no se encuentran en su posición
original. Dos fueron descubiertas en 1752 y las otras dos en el siguiente siglo. En ellas se pueden
observar, en ocasiones no sin cierta dificultad, que los grabados se hicieron con la técnica del
picado que, junto a otro, formaban un surco de diversa profundidad y anchura, en algún punto
repasado mediante abrasión que borra los puntos de percusión y deja un surco pulido y de suaves
bordes. Los motivos son similares a los que se encuentran dispersos por toda la geografía insular.
La línea curva es siempre la dominante, formando trazos sinuosos a modo de serpentiformes, más
o menos grandes y complejos, espirales, meandriformes y círculos encajados uno dentro de otro.
La referencia acerca de la existencia de animales grabados en la parte central de la piedra de
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 20
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
mayores dimensiones es una errónea interpretación de uno de esos complejos motivos alargados;
no existen, por tanto, en estos gravados de Belmaco figuras de animales.
En el entorno de la cueva de Belmaco se han localizado otros yacimientos aborígenes; así, en el
Barranco de las Cuevas hay doce cuevas de habitación, cinco asentamientos pastoriles y una cueva
sepulcral.
La Zarza y La Zarcita
Descubiertas por D. Ramón Rodríguez Martín, fueron dados a conocer por A. Mata y E. Sierra en
un breve artículo publicado en 1941. Están situadas en el término municipal de Garafía, ocupando
la primera un amplio caboco que se abre en el curso medio del barranco del mismo nombre,
mientras la segunda se dispone en la margen izquierda del barranco de la Zarcita, aprovechando
una exigua terraza situada al borde del cauce y situada a unos 500 m. al noroeste de La Zarza,
prácticamente a la misma cota.
En 1944 se llevaron a cabo sendas campañas de excavación, dirigidas por el Dr. Ernesto Martín
Rodríguez, en un estrecho cejo situado en el margen derecha del Caboco de la Zarza. Se
excavaron unos 10 m2 en los que sólo aparecieron fragmentos de cerámicas de la fase IV. Todo
apunta a que la ocupación de esta cavidad estaba relacionada con un aprovechamiento pastoril
estacional durante la época estival.
La Zarza y La Zarcita, junto a otros yacimientos de la zona de menor envergadura: Llano de La
Zarza, Fuente de Los Palomos y Fajaneta del Jarito, fueron declarados Bien de Interés Cultural, en
la categoría de Zona Arqueológica, en 29 de junio de 1985. A comienzos de 1998 se inauguró el
Parque Cultural de La Zarza- Zarcita, primero de todo el Archipiélago Canario.
La Zarza es, con mucho, la estación más compleja, más espectacular y de mayor interés científico
de La Palma, tanto por lo que se refiere a la amplitud de la superficie grabada (29 paneles), como
por la complejidad y amplia cronología que manifiestan los motivos grabados, rasgo este último
de gran valor para aproximarse a la diacronía de estas manifestaciones. La Zarcita, de menor
envergadura (18 paneles) y desarrollo cronológico, destaca por el interesante contraste que
plantean sus representaciones con las existentes en la Zarza, especialmente si tenemos en cuenta
que se encuentran a escasa distancia uno de otro y participan de un mismo contexto ambiental, al
localizarse en la cota de los 1000 m. de altitud donde tiene lugar el tránsito entre las formaciones
de fayal-brezal, características del borde superior del piso mesocanario húmedo, y el pinar que, a
partir de aquí, se extiende sin interrupción hasta la cumbre. Estas características confieren a este
espacio un valor estratégico indudable, pues es a un tiempo destino y estación de paso para la
trashumancia pastoril.
Los petroglifos son de tipo geométrico, destacando el grupo de las espirales y círculos-
semicírculos concéntricos, fundamentalmente en La Zarza, mientras que en La Zarcita, junto con
las anteriores, también nos encontramos magníficas representaciones de meandriformes. La
técnica de ejecución fue el picado de anchura y profundidad muy variables, aunque también
aparecen algunos paneles en los que los motivos fueron abrasionados.
Cueva de El Tendal
La Cueva de El Tendal (San Andrés y Sauces) es el yacimiento arqueológico que más datos ha
aportado para el conocimiento de la vida de los benahoaritas. Se trata de una magnifica cueva
natural que tiene una anchura de 57 metros y una profundidad máxima de 11 metros. Se sitúa en el
margen izquierdo del Barranco de San Juan, sobre la cota altitudinal de 150 metros.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 21
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
Hasta el momento se han realizado 5 campañas de excavación arqueológicas. En el extremo
izquierdo del yacimiento se ha descubierto una potencia estratigráfica que supera los 7 metros de
espesor, la más grande de la isla, hasta el momento.
Estas excavaciones arqueológicas han permitido la realización de 3 Tesis Doctorales centradas
sobre la Ecología Cultural (Ernesto Martín Rodríguez), la industria lítica (Amelia Rodríguez
Rodríguez) y la cabaña ganadera (Felipe Jorge Pais Pais). Los restos arqueológicos recuperados
han posibilitado, por ejemplo, conocer que los benahoaritas practicaron la agricultura o consumían
grandes cantidades de pescado, en contra de los datos aportados por las fuentes etnohistóricas.
La Cueva de El Tendal forma parte de un gigantesco poblado de más de 20 cuevas naturales de
habitación, necrópolis, grupos de cabañas y una pequeña estación de grabados rupestres de tipo
geométrico en las laderas de la Coruja. Por todo ello, no es de extrañar la reciente construcción del
denominado Parque Arqueológico de El Tendal, cuya aspiración es convertirse en uno de los
mayores escaparates arqueológicos de Canarias.
LA CERÁMICA
Dado su carácter imperecedero, la cerámica es uno de los restos arqueológicos más abundantes en la
isla, tanto en pequeños fragmentos como en piezas completas. Son, sin duda, la manifestación cultural más
representativa del pueblo benahoarita, tanto por la variedad como por la diversidad de sus decoraciones.
Los benahoaritas fabricaban una gran diversidad de vasijas: las mayores seguramente las utilizaban
para almacenar agua, leche, granos o manteca y otras más pequeñas para preparar los alimentos, ordeños
de animales o beber agua. Además, no debemos olvidar la existencia de un repertorio de objetos cerámicos
como son las cuentas de collar, fragmentos de ídolos, embudos o foniles.
La técnica que usaban los nativos para elaborar las vasijas debió ser muy parecida a la que
actualmente usan los alfareros tradicionales. Primero se recolecta el barro y luego se amasa con arena
volcánica muy fina hasta conseguir una pasta muy suave que se deja reposar a la sombra varios días. Para
confeccionar las vasijas debían utilizar la técnica denominada de urdido, que consiste en ir colocando
tiras de arcilla una sobre la otra hasta conseguir, con la ayuda de las manos, la altura y forma deseadas.
Luego, con diferentes utensilios -conchas marinas, palos de madera o piedras de callao- harían el acabado
definitivo.
Para el “guisado” de las piezas, parece ser que hacían hoyos en la tierra donde las colocaban y luego
tapaban con tierra, colocando después sobre ellas suficiente leña para la cocción. El calor se preservaba
mediante una hilera de piedras alrededor. El color negro se obtiene por una cocción en agujeros muy
cerrados, dominando una atmósfera de anhídrido carbónico, pues el hollín se depositaría en las
porosidades de la arcilla, y también influye el barro empleado por la acción de someter al fuego arcilla que
contenga mucha materia orgánica que a bajas temperaturas, se carboniza. Los tonos cremosos y rojizos no
se deben al empleo de almagra sino a las altas temperaturas de cocción.
Los arqueólogos han dividido los restos cerámicos en cuatro fases diferentes, dado que en realidad
éstos presentan evoluciones bien diferenciadas desde los comienzos del poblamiento hasta la llegada de
los españoles:
Las cerámicas de la fase I, las realizadas por los primeros pobladores, hechas con pastas de escasa
calidad y no contienen decoraciones, aunque aparece de forma incipiente en algún caso aislado.
Adoptan formas de tendencia esférica o paraboloide.
Las de las fases II y III ya denotan una técnica más depurada con una gran mejoría en los
acabados y en la calidad de las materias primas (las pastas y los tratamientos mejoran). Ya
También aparecen las decoraciones en forma de acanaladuras e incisiones de diferentes tipologías
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 22
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
que han evolucionado con el tiempo. Como tónica general, la cerámica auarita se diferencia del
resto del Archipiélago por su forma semiesférica, sobre todo a partir de la fase III.
En la fase IV, la cerámica presenta un fuerte cambio donde se imponen las formas elipsoides
horizontales y esféricas, profusamente decoradas con incisiones que ocupan toda la vasija a
excepción del fondo. Parece ser que la tesis más extendida es que estas alteraciones podrían tener
su origen en esa nueva oleada de pobladores procedentes del Magreb y el Sahara, por las evidentes
connotaciones de la cerámica de la fase IV benahoarita con las encontradas en el norte de África.
Sin embargo, algunos investigadores, como J.F. Navarro y E. Martín, tras muchos años analizando el
material cerámico procedente de las excavaciones realizadas en la isla, están convencidos de que los
sucesivos estilos cerámicos no representan la existencia de varias arribadas de población (sólo dos), sino
un proceso evolutivo que se manifiesta en las pastas, tratamientos, morfología, técnicas y motivos
decorativos. Este hecho estaría estrechamente relacionado con un progresivo proceso de reconocimiento
de las materias primas disponibles, el cual, una vez lograda una relativa estabilidad económica, se
reflejaría en el desarrollo de la cultura material. Sin embargo, todo esto por sí solo no justifica la compleja
evolución estilística que se advierte en la cerámica, donde probablemente hubieron de influir también
factores de tipo sociocultural, con connotaciones religiosas, formando parte de la vida doméstica y de
todas las ceremonias rituales.
Los dibujos son una repetición del arte abstracto rupestre, imágenes simbólicas del agua, la lluvia, la
fertilidad…
Cuadro explicativo de la evolución tipología y decorativa de la cerámica auritas
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 23
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
LA INDUSTRIA
LA INDUSTRIA LÍTICA
Frecuentemente se ha hablado de la pobreza de esta industria lo que ha impedido su correcta
comprensión. Sin embargo, en los últimos años se ha revalorizado su papel. La industria lítica era aquella
que los benahoaritas desarrollaban para la obtención de distintos instrumentos de piedra muy
rudimentarios que seguramente usarían en el sacrificio y descuartizamiento de los animales, preparación
de las pieles, alisar maderas, etc. De piedra también eran sus molinos y sus principales amuletos
La materia prima más usada era el basalto y la obsidiana de donde seleccionaban las mejores canteras
y extraían las piezas suficientes para sus necesidades. Hoy en día es frecuente encontrar en cualquier
yacimiento gran cantidad de lascas de piedra de todo tipo y forma, muchas de ellas transportadas desde
largas distancias.
INDUSTRIA ÓSEA
Una parte importante de los huesos procedentes de los animales sacrificados se empleaba en la
elaboración de una diversificada industria ósea. El hueso se escogía en función del utensilio que se
quisiera fabricar.
Los objetos más abundantes eran los punzones, con una tipología muy variada, y para cuya
elaboración se preferían los huesos de los ovicápridos, sobre todo por ser largos y rectos, además de
fáciles de trabajar. Algunos punzones eran quemados para dotarlos de mayor resistencia o conseguir un
moldeamiento más sencillo. La importancia de tales instrumentos en la vida cotidiana sería tal que han
sido encontrados punzones formando parte del ajuar de cuevas sepulcrales.
En hueso también se realizaba una amplia gama de objetos de adorno, destacando especialmente las
cuentas de collar, de forma circular y anchura variable, aunque también las hay de forma triangular y
trapezoidal.
También hay que hacer referencia a las espátulas hechas a partir de huesos anchos y largos, como las
costillas o los fragmentos de cráneo. Su utilidad se relaciona tanto con el trabajo de las pieles como con el
alisamiento de la cerámica.
ÚTILES DE MADERA
La Palma ofrece una amplia gama de maderas que el aborigen seleccionaba de acuerdo a los objetos
al uso que se le pretendiera dar. Caga árbol tiene unas virtudes de blandura o dureza, peso, color rigidez o
elasticidad, fácil o difícil de combustión, etc.
Al ser una materia prima perecedera son escasos los restos encontrados: varas formando parte del
ajuar funerario, cortezas de árbol para elaborar recipientes varios, colgantes de madera y tablones
funerarios usados en los ritos mortuorios.
INDUSTRIA MALACOLÓGICA
La explotación de los recursos marinos no sólo se hacía con vistas a ser utilizados como recursos
alimenticios, sino también para fabricar diferentes utensilios.
Destaca sobre todo el empleo de lapas en el alisado de la cerámica o en el curtido de pieles, así como
para la elaboración de cucharas tras efectuar un rebaje en uno de sus bordes y engarzarla posteriormente
en un mango de madera.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 24
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Prehistoria
Las pequeñas columbellas o burgados, al igual que las lapas, fueron empleadas para hacer cuentas de
collar tras realizarles un pequeño agujero.
PIELES Y FIBRAS VEGETALES
La escasa representatividad de éstos entre los restos de los auaritas obedece al mismo carácter
perecedero.
Extraídas de los animales domésticos –cabras y ovejas–, las pieles se empleaban indistintamente para
distintos usos. Confeccionaban vestidos y calzados, esteras, mantas, zurrones para el gofio, mochilas de
transporte, odres para almacenar líquidos, remate de lanzas, correas y adornos, envoltorios funerarios, etc.
Como se puede comprobar, el trabajo de la piel tenía mucha importancia, llegando a alcanzar un alto
grado de perfección. En general, eran las mujeres quienes se encargaban de estas tareas, ocupando gran
cantidad de tiempo en su tratado. El proceso se iniciaba separando la piel del cuerpo del animal,
empleándose objetos cortantes de piedra y procurando que saliese limpia de restos cárnicos. A
continuación se estiraba y se ponía a secar al sol. Su introducción en agua salada contribuiría a hacerla
más suave.
Con respecto a las fibras vegetales la información es aún más escasa. La especie documentada en el
yacimiento funerario de El Espigón (Puntallana) es el junco (Holoschoenus Vulgaris L.) cuyos tallos se
secaban previamente al sol y majados con cantos para eliminar el agua contenida en el tejido y flexibilizar
las fibras.
Básicamente se utilizaban como cuerdas elaboradas por un proceso de trenzado o torcido de la fibra.
También se utilizarían para elaborar objetos de cestería, actividad que hasta no hace mucho se ponía en
duda debido al origen oscuro de los materiales conservados. Es de suponer que también se trenzaran hojas
de palma o drago.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 25
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
HISTORIA
Antes de entrar lleno en la historia concreta de La Palma, es necesario comentar una serie de aspectos
globales del Archipiélago que nos permitirán obtener una mejor compresión en la historia de la isla.
CANARIAS: DE LA ANTIGÜEDAD HASTA EL SIGLO XV
Muchos canarios piensan erróneamente que la verdadera historia de nuestro pueblo comienza con la
llegada de los marinos europeos a las islas en el siglo XIV y la aparición de las primeras representaciones
cartográficas del Archipiélago. Nada más lejos de la realidad, Canarias no fue descubierta en este siglo,
anteriormente ya había datos que nos hablaban de su existencia, si bien parte es mitología (Atlántida,
Campos Elíseos, etc.) –aspectos que comentaremos en el apartado de Leyendas– y parte realidad. Lo que
sucede es que se trata de un periodo poco valorado en nuestra historia, pues no se asume la relevancia que
todas esas primeras noticias tuvieron para los expedicionarios y aventureros medievales. Además, es un
tema que ha suscitado numerosas polémicas y controversias, ya que historiadores estudiosos han expuesto
las más variadas hipótesis, unas coincidentes y otras divergentes. En cualquier caso, vamos a comentar
aquellas que tienen un mayor consenso.
Los primeros datos históricos que se tienen sobre las Islas se remontan alrededor de nuestra Era, fruto
de los escritos de los autores griegos Estrabón (siglo II a. C.) y Plutarco (siglo I d.C.). Se trata de pequeñas
descripciones físicas y climáticas que con mucha verisimilitud coinciden con algunas de las islas Canarias.
Pero sin duda, los autores más importantes son Plinio el viejo (siglo I d. C.) –gracias a su obra las Islas
Afortunadas comienzan a alejarse de la nebulosa del mito y a cobrar una realidad histórica y geográfica
más firme–, Ptolomeo (siglo II d. C.), y Arnobio de Sicca (siglo IV d. C.) –es el primero que sustituye en
sus textos la nomenclatura de Islas de los Bienaventurados o Afortunados por la de “Islas Canarias”–.
Éstos ya dan unas mejores descripciones de las islas, ofreciendo los primeros datos concretos sobre la
existencia de cada una de las siete islas, incluyendo importantes referencias geográficas. También de estos
siglos datan unas ánforas romanas aparecidas en el litoral canario (especialmente en La Graciosa y
Lanzarote), que, según reconocidos historiadores del Mundo Antiguo, prueban la visita de navíos romanos
a Canarias, posiblemente en relación a las explotaciones pesqueras o de púrpura.
Sin embargo, la primera expedición de la que se tiene constancia fue enviada a inicio de nuestra Era
por el rey Juba II de Mauritania, educado en Roma por Julio César y que recibió la corona de manos del
emperador Octavio Augusto. Durante su reinado, envió varias expediciones a Canarias en su deseo de
explorar lugares desconocidos. Recogió por escrito los resultados de sus viajes, pero, desgraciadamente
ese texto se perdió, si bien Plinio el Viejo pudo recoger algunos de esos episodios en su obra.
Del siglo V al IX el autor más relevante que nos informa de Canarias es Isidoro de Sevilla. Su obra es
una de las primeras en asociar las islas Canarias con el mito del Paraíso, aunque el personalmente no lo
cree. Del siglo X al XIII cabe destacar a los autores bizantinos, que citan abundantemente a las islas de los
Bienaventurados. Igualmente sobresalen las aportaciones de las fuentes árabes. Finalmente, en el ámbito
cristiano medieval, son muy relevantes los documentos de los enciclopedistas y cartógrafos europeos, que
mantienen las informaciones sobre la existencia de Canarias y que servirían de guía para las primeras
expediciones europeas a las islas.
Por tanto, realmente lo que se produce en el siglo XIV es un “redescubrimiento de las Islas”. Este
periodo se inicia con la expedición de Lancellotto Malocello a Lanzarote en 1312 ó 1332, que permaneció
un tiempo en Lanzarote, dando nombre a la isla. A ella le siguen múltiples viajes protagonizados por
mallorquines, catalanes, genoveses, castellanos, portugueses, etc.; incluso hay constancia de una misión
evangelizadora. Valiosos son los documentos latinos de estos momentos, que muestran el lucrativo
negocio del comercio de esclavos canarios desarrollado por los mercaderes europeos.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 26
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
Por todo ello, podemos concluir que las islas Canarias eran suficientemente conocidas en los
principales centros culturales de la vieja Europa antes de la llegada de estos expedicionarios en el siglo
XIV.
LA CONQUISTA DE CANARIAS
La conquista fue un hecho trascendental de la Historia de Canarias, pues supuso la ruptura con la
forma de vida desarrollada en el Archipiélago y su introducción repentina en el contexto europeo, con las
enormes consecuencias que de ello se derivarían.
Tal como hemos comentado, Canarias era conocida desde la Antigüedad, pero fue en el siglo XIV
cuando se agudizó el interés por las Islas en el marco de la crisis que asoló Europa. Las causas de esta
nueva atracción son varias e interrelacionadas. Por un lado, se produjo un progresivo control del
Mediterráneo por parte de los musulmanes, limitando el lucrativo comercio de la ruta de las especias con
Oriente desarrollado por los europeos. Ello obligó a buscar una ruta alternativa para llegar a Oriente a
través de la circunnavegación de África. Por otro lado, la escasez de oro en Europa impulsó su búsqueda
en la zona del Sahara. A su vez, la falta de mano de obra en el continente europeo por las muertes
catastróficas propias de la crisis (producto del hambre, las epidemias y la guerra), reavivó el comercio de
esclavos. Todos estos aspectos son determinantes para entender el creciente interés de los europeos por
África y el Atlántico.
Las islas Canarias eran una buena base para iniciar la exploración de África en busca de oro y
esclavos. Muchos aventureros llegaron a pensar que el Archipiélago era también rico en materias
preciosas a causa de los mitos que lo rodeaban. Y si bien uno de los lugares de extracción de esclavos más
frecuente fue el norte de África, no fueron pocos los aborígenes isleños que terminaron cargados de
cadenas hacia los mercados atlánticos y mediterráneos. Además, en las Islas también se daban otros dos
productos muy lucrativos: la orchilla y la sangre de drago, de la que se pensaba que tenía importantes
cualidades medicinales, sobre todo para los dientes y las encías.
Así, el Archipiélago constituía una base de gran valor estratégico para las incursiones en el continente
africano, el comercio y la pesca. No resulta extraño, por tanto, el choque de la Corona castellana con el
Reino de Portugal, claro competidor a la hora de expandir su influencia en la zona. Finalmente, el papa
Alejandro VI, por el Tratado de Tordesillas (1494) delimitó las áreas de influencia de cada reino. Por este
tratado, África quedaba para Portugal y las Canarias, más todo lo que se descubriera al Oeste de una línea
imaginaria a 370 leguas Oeste de las islas de Cabo Verde, para Castilla.
También, hay que tener en cuenta la mentalidad de la época para entender por qué se produjo la
conquista de Canarias. Por un lado, se encuentran los ideales caballerescos, que impulsaban a los jóvenes
nobles a cubrirse de gloria en los campos de batalla y a hacerse con los botines de guerra. Por otro,
tenemos la influencia de la Iglesia y de su misión evangelizadora, cuyos sacerdotes debían lograr a toda
costa salvar las almas de los infieles enseñando la fe cristiana y al único y verdadero Dios. Pero el papel
de la evangelización en la conquista hay que verlo más allá, ya que también debe ser entendida como una
penetración en el territorio a fin de atraerse adeptos que posteriormente puedan ser utilizados para
establecer pactos con los naturales del lugar, lo que contribuía a que la conquista militar fuese lo más
rápida posible.
Además, la empresa conquistadora fue posible gracias a los notables avances técnicos relacionados
con la navegación del momento, como la brújula, que permitieron la expansión por la costa africana de
numerosas expediciones que no tardaron en llegar a las Islas. Así, los intereses creados hicieron que los
nobles y comerciantes sevillanos apoyasen las iniciativas de conquista del normando Jean de Bethencourt
a partir de 1402.
La conquista de las Islas por los europeos, primero normandos (del noroeste de la actual Francia) y
más tarde castellanos, se alarga durante casi todo el siglo XV, comenzando por Lanzarote en 1402 y
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 27
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
finalizando en Tenerife en 1496. Este proceso se divide en dos etapas claramente diferenciadas: la
conquista señorial –Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro (1405) y La Gomera– y la conquista realenga –
Gran Canaria, La Palma y Tenerife–, que marcarán profundamente la posterior evolución histórica de
Canarias.
La conquista señorial se inicia con Jean de Bethencourt, quien conquista las islas de Lanzarote
(1402), Fuerteventura (1405) y El Hierro (1405), a las que se unió La Gomera, conquistada en parte por él
a principios de siglo XV e incluida en la órbita castellana hacia 1445 gracias a las acciones de Fernán
Peraza el Viejo. Finalmente, Bethencourt abandonó las Islas tras nombrar sucesor a su sobrino Maciot.
Hacia 1418 este último vendió sus derechos señoriales al conde de Niebla y, tras múltiples avatares, el
señorío de Canarias acabó en manos de la familia Las Casas, emparentada con los Peraza de la aristocracia
sevillana.
Con la Conquista se implantó en Canarias un régimen señorial por el que el señor se apropió del
territorio conquistado y cedió tierras a una serie de colonos. Éstos, a cambio de protección, debían
entregarle determinadas cantidades de dinero y productos, además de varios días de trabajo personal al año
en sus tierras o en las empresas que iniciara. También se explotó la riqueza tintórea de la orchilla y se
organizaron cabalgadas al norte de África para la captura de esclavos.
Fruto de la conquista realenga son las islas de Gran Canaria (1483), La Palma (1493) y Tenerife
(1496), sin embargo se introdujeron en la órbita del reino de Castilla siguiendo una pauta totalmente
diferente. Fueron los reyes quienes se ocuparon directamente de la financiación de la conquista de Gran
Canaria y pactaron la de las demás con una serie de particulares por medio de unos acuerdos conocidos
con el nombre de capitulaciones (tratados). Los Reyes Católicos se implicaron en la empresa ante el temor
a una intervención portuguesa y, sobre todo, porque los señores de las Islas carecían de los medios
necesarios para garantizar una rápida conquista. Además, hay que tener en cuenta la nueva política de
expansión atlántica que tenía en mente la reina Isabel, para la cual el dominio de las islas Canarias
constituía un pilar fundamental.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 28
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
Esto no sentó nada bien a Diego García de Herrera e Inés Peraza –señores de las islas de Lanzarote,
Fuerteventura, El Hierro y La Gomera–, quienes se consideraban a sí mismos dueños del resto del
Archipiélago a pesar de no haber procedido todavía a su sometimiento. Los reyes negociaron con ellos con
el fin de lograr la renuncia a sus derechos sobre las islas restantes. Tal y como quedó registrado en un
documento firmado en Sevilla en octubre de 1477, lo lograron a cambio del pago de 5 millones de
maravedís, el permiso a esta familia para fundar mayorazgo (es decir, vincular las tierras a la familia) y la
concesión del título de condes de La Gomera.
De esta forma, se organizó la expedición de Juan Rejón a Gran Canaria. Las huestes estaban
compuestas por soldados que recibían una paga, además de prometerse una participación de las tierras
obtenidas a cualquier persona que se sumara a la empresa; e incluso se ofreció a los presos pagar su pena
yendo a la conquista. La financiación se logró por medio del cobro de una bula de indulgencias, por la que
la Iglesia concedía al comprador el perdón de sus pecados a cambio de un dinero en metálico. Esto
permite entender la presencia del deán Bermúdez en la conquista, controlando los gastos en representación
del clero. Se recurrió también a dos capitulaciones, por las que la Corona acordó el reparto futuro de
tierras. Finalmente, la isla fue sometida el 29 de abril de 1483, aunque algunos indígenas continuaron
alzados en las cumbres.
La Palma y Tenerife fueron reducidas por Alonso Fernández de Lugo, que ya había jugado un papel
relevante en la conquista de Gran Canaria. Llegó a un pacto con la Corona por el cual corría con los gastos
de la conquista a cambio de recibir la quinta parte de los beneficios de la Corona, tanto en forma de
esclavos como de ganados y otros bienes obtenidos en las Islas. De este modo, se lanzó de lleno a la
empresa, recurriendo a parientes y amigos, así como a cuatro mercaderes italianos con los que formó una
compañía comercial.
La conquista de La Palma finalizó en 1493, cuestión que abordaremos en el siguiente apartado. El fin
de la conquista se inicia con el con el desembarco en Tenerife, en la zona de la playa de Añaza (hoy en día
Barranco de Santos y antiguo barrio del Cabo), el 1 de mayo de 1494. Tras acordar las paces con algunos
menceyes guanches, éstos apoyaron a Fernández de Lugo en la campaña conquistadora. Los aborígenes
que se resistieron lograron derrotar a Lugo en la gran batalla del barranco de Acentejo, con una notable
pérdida de hombres, obligándole a retornar a su base de Gran Canaria para rehacer las tropas. Sin
embargo, la victoria en La Laguna devolvió la confianza al ejército castellano, desde donde avanzó hacía
el bando de Taoro. El sometimiento concluyó en febrero de 1496, con lo que todo el Archipiélago quedó
ya bajo la órbita castellana.
La conquista de Canarias fue cruenta y de larga duración, pues se logró tras casi un siglo de lucha. Y
esto fue así porque los habitantes de las Islas conocían muy bien el terreno y frecuentemente organizaban
emboscadas a los conquistadores. Sin embargo, el triunfo castellano fue posible, en gran medida, por su
innegable superioridad en cuanto a las armas empleadas, por el debilitamiento de los aborígenes debido al
contacto con los nuevos gérmenes traídos por los conquistadores y por los pactos que éstos sellaron con
determinados cantones aborígenes que facilitaron su victoria.
LA CONQUISTA DE LA PALMA
Antes de la conquista ya se habían establecido contactos con la población autóctona, desde las visitas
de Gadifer de La Salle y Jean de Bethencourt en 1403, hasta los intentos frustrados de penetración de
Guillén Peraza, que estando en Gomera con su padre Hernán Peraza, donde gobernaban, decidió hacer un
ataque a La Palma; con tres navíos y 500 hombres intentó desembarcar en las costas de Tihuya, donde los
indígenas se defendieron con tanto arrojo que mataron a más de 200 hombres, entre ellos a Guillén Peraza;
este suceso da pie a la primera composición poética de Canarias, en las famosas Endechas a la muerte de
Guillén Peraza, de autor anónimo y transcritas por Juan Abreu Galindo, que dicen así:
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 29
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
Llorad las damas
así Dios os vala;
Guillen Peraza
quedó en la palma,
la flor marchita
de la su cara.
No eres palma,
eres retama,
eres ciprés
de triste rama
eres desdicha,
desdicha mala.
Sus campos rompan
tristes volcanes,
no vean placeres
sino pesares,
cubran sus flores
los arenales.
Guillén Peraza,
Guillén Peraza,
Do está tu escudo?
Do está tu lanza?
Todo lo acaba la maladanza.
Tampoco debemos olvidar, por otra parte las incursiones portuguesas y las sucesivas razias que
acaecen a lo largo del siglo XV, o la actividad de los franciscanos que intentaron afianzar su misión en las
islas no sometidas hasta esos momentos y posiblemente, al igual que sucedió en las restantes islas de
realengo, iniciaron su acción partiendo de una serie de puntos de penetración, aunque no hay datos
concretos para La Palma.
Como ya hemos comentado, en la conquista de las islas de realengo la capitulación de un particular
con la Corona de Castilla fue la tónica general. Aunque no hay certeza, se cree que en la capitulación para
la conquista de La Palma, Alonso Fernández de Lugo que había participado en la conquista de Gran
Canaria se compromete no sólo a dirigir militarmente la operación, sino a cubrir a sus expensas todos los
gastos inherentes a la misma; a cambio Alonso Fernández de Lugo sería gobernador de la Isla, aún por
conquistar, y se beneficiaría de los quintos de la Corona de los cautivos (cautivos), ganado e bienes y de la
mitad de los quintos de presas y rescates que se hiciesen en Tenerife y Berbería (nombre antiguamente
aplicado a la costa del norte de África que se extendía desde la frontera occidental de Egipto hasta el
océano Atlántico), más 700.000 mrs. que acordaron para la citada empresa. Pero para hacer frente a esta
empresa el Adelantado se vio en la necesidad de formar compañía con los mercaderes Berardi y Riberol
por la que se repartían gastos y beneficios.
Resuelto estos acuerdos se procedió a una actuación inmediata, pues en el acuerdo con la Corona se
estipulaba que la conquista debía realizarse en el plazo de un año, prometiéndosele a cambio el gobierno
vitalicio de la Isla. Así, el 29 de septiembre de 1492, venido desde Gran Canaria bien pertrechado de
navíos, armas y guerreros, Fernández de Lugo desembarca con sus hombres (unos 900 hombres, entre los
que destaca un numeroso grupo de canarios reclutados en Gran Canaria) en las costas de Tazacorte donde
apenas encontró resistencia por parte de las gentes que gobernaba Mayantigo, señor de Aridane.
Esta inesperada facilidad tiene su explicación en varios hechos: por un lado, en las relaciones que ya
existían entre los colonos de otras islas ya conquistadas, en especial los de El Hierro y los indígenas
palmeros, quienes allanaron el camino a los invasores; y por otro lado, en el trato “caballeresco” de
Fernández de Lugo hacia los benahoaritas, para ello empleó una hábil política (una serie de acuerdos de
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 30
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
paz) en la que combinó promesas, intrigas, y una magnanimidad calculada con lo que consiguió atraerse al
resto de los jefes locales.
En este sentido, un hecho fundamental fue el papel que jugó Francisca de Gazmira –princesa awarita
que gobernaba un pequeño territorio en Aridane y que los castellanos llevan a Gran Canaria, donde la
convierten al catolicismo antes de la conquista– en momentos previos a la empresa militar, entre finales de
1491 y abril de 1492, donde es enviada a La Palma como emisaria con una serie de promesas, que luego
no se cumplieron, y regresa a Gran Canaria con algunos jefes de la isla, cuatro o cinco, que fueron
bautizados volviendo de nuevo a su tierra con la finalidad de atraerse a otros habitantes de la Isla y
facilitar la posterior intervención del Adelantado. A partir de este momento ya el futuro conquistador
contó con unos puntos de apoyo importantes, pues siguiendo las pautas de la época la Isla quedó dividida
en bandos de paces y bandos de guerra.
Así fueron cayendo uno tras otros todos los cantones isleños sin apenas resistencia; después de varios
meses de conquista, solo quedaba por someter al célebre Tanausú, señor de Aceró. Tras varias tentativas
fallidas, Fernández de Lugo no encontraba forma para derrotar a las gentes de Tanausú, atrincheradas en
los inexpugnables escarpes de la Caldera de Taburiente, por lo que utilizó su táctica preferida: el engaño y
la traición, estrategia menos noble pero mucho más eficaz. Para ello, envió a un tal Juan de Palma,
pariente de Tanausú ya cristianizado, para convencer a éste a fin de que saliera de La Caldera por el paso
de Adamacansis (hoy La Cumbrecita) al objeto de hacer un pacto entre caballeros; y así lo hizo Tanausú
creyendo en la palabra de su enemigo. Pero los españoles lo habían engañado, preparándole una
emboscada y venciendo al héroe isleño después de una encarnizada batalla en el lugar conocido hoy como
El Riachuelo.
De este modo, el 3 de mayo de 1493, finaliza la conquista de la isla de Benahoare, que luego
llamarían La Palma, aplacando por la fuerza una cultura de 2.000 años de existencia. Así, en apenas nueve
meses la conquista de la isla había concluido, quedando incorporada a la corona de Castilla, siguiendo el
mismo destino que el resto de las islas Canarias. Ese mismo día, festividad de La Santa Cruz, en el litoral
de Tedote, Fernández de Lugo funda la que se llamó en principio Villa del Apurón, y al poco tiempo se
conoció como la ciudad de Santa Cruz del Señor San Miguel de La Palma, y presidió el primer Cabildo
Ayuntamiento o Regimiento de la isla en las cuevas de Carias (lugar en el que vivía el príncipe
benahoarita Ventacayce), situadas cerca del actual Barranco de Las Nieves, que regiría los destinos de la
isla desde entonces.
LA COLONIZACIÓN: Los efectos directos de la conquista
El proceso de colonización de la islas, representado esencialmente por el reparto de tierras y aguas a
los nuevos pobladores, ejemplifica en buena medida las prioridades económicas que estaban presentes en
la expansión atlántica: de un lado era necesario organizar eficientemente la agricultura de exportación
representada en los siglos XV y XVI por la caña de azúcar; del otro, se imponía la necesidad de asentar un
volumen significativo de población en estos territorios, a fin de asegurar el dominio militar y político del
Archipiélago para la corona de Castilla y contar con la fuerza de trabajo necesaria para garantizar la
explotación de las tierras conquistadas.
En el caso de la isla de La Palma, éste comienza a partir de la finalización de la conquista. El 15 de
noviembre de 1496, Fernández de Lugo recibe Orden Real para el repartimiento de tierras y poblar el
nuevo territorio. Éste había conseguido de Los Reyes Católicos la autorización para repartir las tierras y
aguas recién incorporadas a Castilla, y a ello se aplicó con afán, tanto en beneficio propio y de sus
allegados, como de aquellos que intervinieron en la campaña y, por supuesto, de los que la habían
financiado. Pronto llegan a la isla colonos de las más diversas procedencias: andaluces, castellanos,
portugueses, catalanes, gallegos, mallorquines, flamencos, italianos, etc. A ellos debemos añadir
numerosos comerciantes y banqueros peninsulares, lusos, alemanes, flamencos, italianos e ingleses, que se
asentaron en la capital palmera, cuyo puerto intervino activamente, desde temprano, en el comercio con
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 31
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
las Indias. Se establecen acaudaladas familias como los Gronenberg, que catellanizaron su apellido por
Monteverde, los Van Dalle, Van Wemert, Massieu, Poggio…
Así, con la llegada de estos nuevos pobladores se pusieron las bases de una nueva sociedad, producto
del mestizaje con la sociedad aborigen. Se fue configurando una sociedad abierta a las influencias
exteriores y a los cambios. Aportando cada uno costumbres y técnicas diversas que fueron conformando la
forma del palmero.
Ello dio pie a la introducción de nuevos sistemas de vida y de cultivos y la Isla fue incorporada a la
economía de mercado al servicio de intereses externos. Esto provocó un fuerte proceso de aculturación a
todos los niveles, de modo que los aborígenes fueron sometidos, por voluntad propia o por la fuerza, al
modelo de vida y creencias de los conquistadores, provocando la desaparición de prácticamente cualquier
recuerdo sobre sus usos, costumbres, religión o lengua, con lo cual hoy los historiadores tienen muchas
dificultades para conocer las peculiaridades de este pueblo. Sólo unos pocos lograron adaptarse a estos
modelos de vida, muchos fueron sometidos a la esclavitud y condenados a los trabajos más penosos.
Además, la Inquisición los controló y vigiló, siguiéndolos de cerca e impidiendo que continuaran con sus
antiguos usos y costumbres.
Además, todavía no está muy claro cuál fue la importancia numérica de los aborígenes que
sobrevivieron a la guerra, dadas las nuevas enfermedades traídas por los europeos y la esclavitud. Casi dos
años después de la llegada de los españoles, unos 300 indígenas se alzaron en armas contra los invasores
aprovechando la ausencia del gobernador de la isla, hecho éste que demuestra, sin duda, el descontento
que existía entre la población autóctona superviviente.
Entre las contribuciones más importantes de los aborígenes a la nueva sociedad, destacan su
conocimiento del medio y sus habilidades ganaderas, la mayoría siguieron siendo pastores, viviendo
apartados de los núcleos centrales de poder y población. No perdieron la conciencia de ser un grupo
diferenciado, con un mismo origen y problemas, por lo que las prácticas de solidaridad eran frecuentes
entre ellos, defendiéndose unos a otros en los distintos pleitos de los que fueron objeto.
La sociedad resultante se organizó en tres categorías bien delimitadas. En la cúspide se encontraba
el sector dominante, que debido a su riqueza (procedente de los repartos de tierra y agua) o actividad
controlaban el poder político, religioso y económico. Este grupo fue poco a poco fortaleciéndose,
concentrando en unas pocas familias grandes propiedades de tierra (principal riqueza del momento). El
grueso de la población (medianos propietarios, artesanos, medianeros...) dependía de ellos en mayor o
menor medida. Existían también grupos sociales marginados, tanto por motivos religiosos, como en el
caso de los moriscos y judíos, como jurídicos (esclavos aborígenes, moriscos y negros; hijos ilegítimos,
etc.).
El sistema de gobierno en la Isla consistió en la implantación de las instituciones políticas,
económicas y sociales castellanas, convirtiéndose el Concejo o Cabildo (o Ayuntamiento) en el máximo
órgano rector del espacio insular. Era la Corona la que nombraba los cargos y a partir de 1494 dio un fuero
a Gran Canaria que regulaba la vida municipal, posteriormente imitado en Tenerife y La Palma. La
máxima autoridad la ejercía el gobernador, delegado directo del poder real y presidente del Cabildo; con
funciones hacendísticas, militares y judiciales, también era el que repartía las tierras entre los nuevos
colonos y tenía capacidad para desterrar a quienes alterasen el orden público. Había dos gobernadores: uno
para Gran Canaria y otro para Tenerife y La Palma, pues Fernández de Lugo obtuvo el cargo de
gobernador con carácter vitalicio para estas dos últimas islas al reconocerse su labor conquistadora,
además de concedérsele el título de Adelantado de Canarias. Esta división de las islas realengas en dos
gobernaciones se prolongará durante todo el Antiguo Régimen.
Junto al gobernador se encontraban en el gobierno municipal varios colaboradores, en principio, tres
alcaldes ordinarios, seis regidores, un personero (representante del conjunto de los vecinos), un
mayordomo, un escribano y un alguacil mayor. Más tarde se añadieron los fieles ejecutores. La nómina de
estos oficios se completó en el siglo XVIII con el establecimiento del diputado del común. Estos oficios
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 32
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
tuvieron inicialmente un carácter electivo y una duración bianual, pero al final se convirtieron en vitalicios
primero y hereditarios después. El Cabildo de La Palma ejercía sus funciones bajo la atenta mirada de los
gobernadores o representantes de la Corona, quienes detentaron el superior mando político, administrativo
y militar.
Una institución clave fue la Iglesia, con un papel económico y político nada despreciable. Estaba
representada por el obispo de la diócesis de Canarias, cuya sede se estableció en Las Palmas de Gran
Canaria desde finales del siglo XV. Recibía importantes ingresos, fundamentalmente a través de los
diezmos (la décima parte de los productos) que debían pagar todos los vecinos. Con ellos se socorría en
primer lugar a sus miembros (en desigual medida según la posición de cada cual) y el resto se invertía en
actividades como la enseñanza, la beneficencia y la sanidad.
REPARTIMIENTO DE TIERRAS Y AGUAS
Si bien es verdad que la escasez de fuentes documentales es manifiesta, sí podemos sacar una serie de
conclusiones con respecto al modelo que se implanta una vez conquistada la isla.
El modelo de conquista y reparto del territorio en La Palma hay que buscarlo fundamentalmente en
Andalucía, pues de esa región provino el mayor contingente de repobladores, pero se piensa que los
parámetros oficiales de repartos de tierras y aguas en el caso de La Palma quedan desvirtuados, ya que da
la impresión que en un primer momento el repartimiento fracasó, produciéndose un proceso de ocupación
de las tierras y una vez que éstas se ponían en cultivo se acudía al escribano para dar validez a la
propiedad. Esta hipótesis se contradice con las medidas oficiales de prohibir las rozas sin licencia, pero si
la misma fuera cierta explicaría que aunque la Isla fue conquistada en 1493, los primeros repartimientos
documentados son de 1501, lo que no significa que no existieran anteriormente, como hay constancia de
ello.
Otro punto a destacar es que la asincronía es la nota más característica en los repartimientos palmeros
con una concentración de los mismos en los años 1502, 1505 y 1508 con un total de 17 repartos cada uno
de estos años, luego encontramos una segunda fase que corresponde a los años 1514 y 1518 con 15
repartos cada uno de ellos y ya por último en el año 1523 diez nuevas datas, aunque estas últimas parecen
más bien confirmaciones anteriores o nuevos repartos sobre tierras ya concedidas. Llama también la
atención las escasas menciones a las dehesas y montes en estos primeros años, aunque si serían más
frecuentes a medida que avanza la centuria.
En cualquier caso, no hay duda alguna de que las dehesas surgieron en los primeros momentos de la
colonización de la Isla respondiendo a la voluntad de los pobladores originarios que reservaron algún
espacio para el pastoreo de ganado, es el caso de Tajuya, Tacande, la dehesa de La Encarnación o la
montaña de la Breña, entre otras, que se reservaron para pasto común de ganados. En cuanto a los montes,
éstos se pusieron desde el principio bajo el control del Cabildo.
En cuanto a la roturación de terrenos baldíos para el cultivo de cereales tuvo su alza en 1579, cuando
el Cabildo repartió este tipo de terrenos, dando origen a los terrenos de “quintos” de Garafía y Puntagorda
cuyos colonos debían pagar una renta al Cabildo palmero.
Un hecho significativo en el repartimiento de tierras es la concentración en las dos zonas de regadío
principales de La Palma: la de Argual y Tazacorte y la de Los Sauces, evidentemente son tierras dedicadas
al cultivo de la caña y, por otra parte la importancia de tierras de pan en Tijarafe y Barlovento, limítrofes
con las anteriores. Llama también la atención la ausencia de datas para la zona sur de la isla, dedicada
fundamentalmente a la ganadería.
Esto originó que los asentamientos poblacionales estuvieran íntimamente ligados a la fertilidad de las
tierras y el agua. Así, los lugares primeramente poblados fueron el Valle de Aridane, con las aguas de La
Caldera, Santa Cruz de La Palma, que tenía los manantiales que bajaban por el Barranco del Río, y San
Andrés y Sauces que se abastecía con los nacientes de Marcos y Cordero a través del Barranco del Agua.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 33
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
Los repartos de agua, inferiores en cantidad, prácticamente nunca, salvo para usos industriales, se
concedieron separados de la tierra e incluso en ocasiones su concesión no significaba el aprovechamiento
total de la misma sino el uso de los sobrantes como ocurría en la concesión de las fuentes a fin de
salvaguardar el interés general. En los aprovechamientos principales de agua, barrancos de Las Angustias
y de Los Sauces, destaca el interés de los beneficiarios en la construcción de acequias, que correspondía a
aquellos que tenían el derecho de uso del agua, pues en los primeros momentos la concesión de aguas no
significó propiedad privada, sino derecho de uso del agua.
La importancia del agua se debe a las propias características del cultivo implantado, la caña de
azúcar, en la que es imprescindible, aunque también el control del agua supone el de los pequeños
propietarios de la zona, al constituir el regadío el único sistema para aumentar los rendimientos de las
tierras, lo que provocó fuertes litigios para que se reconociese legalmente la propiedad de la tierra.
En cuanto a los beneficiarios destacar la importancia de los familiares del Adelantado y por supuesto
de los dos grandes propietarios, Juan Fernández de Lugo Señorino y el mercader catalán Pedro de
Benavente.
El adelantado se autoconcedió el agua del río de Los Sauces y toda la tierra que pudiera regar, aunque
poco tiempo después, en 1502, cedió a Pedro Benavente la mitad de las mismas. Sin embargo, más
importantes fueron las concesiones que le hizo a sus familiares, y fundamentalmente, a su sobrino Juan
Fernández de Lugo Señorino, teniente Gobernador de La Palma. Entre las propiedades que recibió
podemos destacar la mitad del agua del río de Tazacorte, 1 fajana en Tazacorte y toda la tierra que pudiera
aprovechar en ese mismo lugar. Gracias a ello pudo instalar un ingenio azucarero en sus propiedades
regadas con el agua de La Caldera e inició un proceso de acumulación de tierras sobre los pequeños
propietarios de los alrededores que culminaron en los años siguientes cuando éste ya se había deshecho de
sus propiedades, vendiéndoselas en 1508 a Jácome Dinarte y posteriormente pasarían a Jácome de
Monteverde, el cual adquirió la propiedad y señorío de las dos haciendas de Argual y Tazacorte y
aprovechando la gran cantidad de tierras y aguas de las que podía disfrutar controló eficazmente a los
pequeños propietarios del lugar aludiendo a que... “la traída del agua edl río de Tazacorte, que es suyo
por repartimiento, le costará más ed mil ducados”, y alrededor del año 1518 declara que ya ha gastado
más de 15.000 ducados en hacer acequias en sus propiedades.
Analizando el comportamiento de Jácome de Monteverde, por otra parte común a la mayoría de los
grandes propietarios, que en ocasiones incluso se veía obligado a ir en contra de las disposiciones del
Concejo del que era uno de sus miembros más destacado. La razón estriba en las propias características
del cultivo de la caña que se implantó en sus propiedades y que le generó grandes beneficios. Hay que
señalar también que este cultivo no sólo exigía un abundante aporte de agua, de ahí los litigios por su
propiedad, sino también una reserva de terrenos vírgenes para desplazar el cultivo y contrarrestar el rápido
agotamiento de los suelos, por ello se intento imponer la remuda de las tierras cansadas, que consistía en el
traslado de agua a nuevas tierras cuando las originarias dejaban de ser rentables, por ello se intentó la
permuta obligatoria de las tierras agotadas por tierras nuevas pertenecientes a pequeños y medianos
propietarios. Esta situación explica como de los 15 lotes iniciales entregados, de los que hay constancia
documental, en Los Llanos de San Miguel, Llanos de Tazacorte y en la propia Caldera, a mediados de
siglo sólo figura un único gran propietario e incluso la situación se agrava cuando el citado Monteverde
prácticamente obligó a estos pequeños propietarios a la venta de sus tierras, aludiendo a la necesidad de
que los pequeños propietarios pusiesen en cultivo las tierras en un cierto plazo de tiempo o se lo permitan
a él y si esto no fuese posible, tener opción de compra como sequero ya que la traída del agua le costara
más de mil ducados
Se supone que los titulares de las parcelas afectadas, al igual que sucedió en Gran Canaria, se
opondrían a ello ya que se les expropiaban sus tierras de secano por parte de un gran propietario de agua
para convertirlas en tierras de regadío cuando lo factible, como sucedió en Gran Canana, era que los
pequeños propietarios adquiriesen el agua o que los poseedores de la misma sólo compraran la mitad de
las tierras y pagasen por ellas con agua. En La Palma esta petición no fue aceptada, lo que explicaría, en
parte, algunos de los traspasos de tierras sin justificación de ningún tipo.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 34
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
Esta apropiación de terrenos continuó por el propio Monteverde al roturar una serie de caminos y
cañadas que eran utilizadas por los peregrinos y por el ganado que acudía a abrevar al río de Tazacorte. En
otras ocasiones las usurpaciones en esta zona por el propio Monteverde no son de tierras de secano sino de
también de regadío.
En definitiva, fue ese control del agua sobre otros propietarios de la zona lo que le proporcionó no
sólo poder económico, sino también formar parte de la oligarquía dirigente de La Palma.
Los repartimientos asignados a los conquistadores dependían del escalafón que ocupaban y se
encuentran tanto castellanos y andaluces como portugueses y menor medida valencianos y vizcaínos. En
último lugar y con referencias bastante exiguas figuran los naturales de la isla como beneficiarios en el
repartimiento.
En conclusión, si bien la pequeña propiedad es significativa en la Isla, desde los orígenes del
repartimiento se da una clara tendencia a la concentración de tierras en manos de una serie de personas
cuyo cultivo principal fue la caña de azúcar, producto más importante de la agricultura de exportación, sin
desdeñar por otra parte los productos básicos para el abastecimiento, fundamentalmente cereales, al que se
dedicaron la inmensa mayoría de las tierras de secano, más extensas pero menos productivas que las de
regadío.
ANTIGUO RÉGIMEN E ILUSTRACIÓN (Siglos XVI, XVII y XVIII)
La isla no se libró de los ataques piráticos, entre ellos cabe destacar el del 21 de julio de 1553, cuando
Francois Le Clerc, de apodo “Pata de Palo”, invade Santa Cruz de La Palma con 700 hombres,
incendiando la ciudad y produciendo notables pérdidas, entre las que destacan las sufridas por la iglesia
de El Salvador o el Cabildo y el archivo del éste, cuya consecuencia es motivo de que hoy desconozcamos
gran parte de la historia de la isla, sobre todo aquella que transcurre en la primera mitad del siglo XVI.
La mayoría de los vecinos huyeron al monte y a otros lugares, quedando la ciudad en manos de los
invasores. Surgió entonces la figura del célebre garafiano Baltazar Martín, quien al enterarse de los hechos
reunió a su gente y a la de otros pueblos marchando sobre la ciudad y, después de una encarnizada lucha,
consigue expulsar a los franceses el día 30 de julio. Pocos momentos después de terminar la lucha, al
héroe Baltazar Martín le ocurrió un hecho desdichado, al fallecer a las puertas del convento de San
Francisco cuando acudía a dar gracias. Allí un fraile, confundiéndolo con un francés, lo mató con un
ladrillo lanzado desde el campanario. Los restos del ilustre garafiano reposan en el citado templo.
Después de la invasión de la ciudad por los franceses, se decidió crear las estrategias necesarias para
su defensa, así como reparar los importantes daños causados, para lo cual el emperador Carlos V donó
30.854 maravedíes y ordenó se recaudasen entre los vecinos 3.000 ducados para iniciar la construcción del
primitivo castillo de Santa Catalina. Finalizada en 1560 la construcción de este castillo, se inician las obras
de otra fortaleza, esta vez el castillo de San Miguel, que se encontraba situado junto al puerto y que fue
derribado finalizando el siglo XIX.
Más tarde se construyó el castillo del Barrio del Cabo, situado al norte de la ciudad, con lo cual esta
ya tenía guarnecidos sus principales puntos estratégicos.
A pesar de las nuevas defensas construidas, la ciudad seguía siendo objeto deseado de piratas y
corsarios. El 13 de noviembre de 1585 el corsario inglés Francis Drake, que venía al mando de 30
galeones y 6.000 hombres atacó la ciudad, siendo rechazado heroicamente por las fortificaciones
reseñadas que además hundieron varias naves incluyendo la capitana.
En 1584 llega a la isla el ingeniero italiano Leonardo Torriani. Una cédula real expedida en Madrid el
18 de marzo de 1584 le nombraba ingeniero del Rey en la isla, con el fin de elegir el mejor emplazamiento
para el puerto y redactar el proyecto del mismo. Permanece en la isla hasta el verano de 1586, fecha en la
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 35
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
que al parecer ya estaban iniciadas las obras del puerto. A1 año siguiente regresa Torriani a la isla,
permaneciendo en ella más de tres meses haciendo un estudio de las fortificaciones existentes. Durante
este tiempo, parece ser que el famoso ingeniero tuvo algunas desavenencias con el Cabildo referentes a los
gastos de las obras a realizar, hecho que presumiblemente se refleja en el juicio que hace sobre la gente y
autoridades de la isla en sus escritos.
Desde La Palma, Torriani marchó a las demás islas de Canarias en una estancia que se prolongó casi
seis años, durante los cuales, aparte de su trabajo como ingeniero real, realizó un importantísimo trabajo
de recopilación histórica que hoy constituye una de las mejores fuentes bibliográficas del pasado isleño.
En el siglo XVII las condiciones se endurecieron y el control de tráfico correspondió a un Juez
Superintendente de Indias, residente en Tenerife, pero con delegados en Gran Canaria y La Palma. Lo que
provocó restricciones para comerciar con las Indias.
Durante el siglo XVIII, Santa Cruz de La Palma se convierte en una ciudad-convento, llena de
iglesias y ermitas, llegando a contar con dos conventos femeninos (de clarisas y de dominicas) y dos
masculinos (de predicadores dominicos y de franciscanos) en una población que no alcanzaba los dos mil
habitantes.
Sin embargo, los siglos XVII y XVIII fueron de muy mal recuerdo para la isla, con numerosos y
tristes episodios negativos que trajeron no pocas dificultades para el pueblo. En este periodo tuvieron lugar
tres erupciones volcánicas (1646, 1677 y 1712) trayendo consigo pérdidas en cosechas, cultivos, animales,
viviendas y muchas incertidumbres entre la sufrida población. También se caracterizó esta época por
diferentes epidemias –como la peste–, sequías, plagas de langosta, hambre, descontento social y frecuentes
agresiones desde el exterior. La langosta procedente de África azotó la isla en varias ocasiones, como por
ejemplo en octubre de 1659. Juan B. Lorenzo nos cuenta lo siguiente (del archivo del señor Marqués de
Guisla):
“entró en esta isla la langosta de cigarrón en esta ciudad, que llenó toda la isla y comió la corteza de
todos los árboles y destruyó todos los pastos, con que murió mucho ganado menor y mayor y muchas
cabalgaduras yeguas, y jumentos y destruyó muchas sementeras y algunas volvieron a reventar y las
comió tres veces y no volvieron...»
Epidemias como la viruela causaron muchos muertos: en 1720 fallecieron 104 personas, en 1759
otras 80 por la misma enfermedad, en 1767, una epidemia catarral abarca toda la isla y produce 115
pérdidas humanas. En 1789 (solamente en Santa Cruz de La Palma) perecieron 145 personas. Unido a
todo lo anterior hay que añadir el decaimiento del vino, que era el principal soporte de la economía hasta
la mitad del siglo XVII. Fue determinante la independencia de Portugal, que supuso la pérdida del
mercado de las colonias de este país, y también el matrimonio de Carlos de Inglaterra con Catalina de
Braganza que favoreció el comercio de Inglaterra con Portugal, Azores y Madeira en detrimento del que
tradicionalmente se realizaba con Canarias. Estos y otros factores coincidentes fueron el detonante del
comienzo de una prolongada crisis en el sector, que, con muchos altibajos, se mantiene hasta nuestros
días.
Ante la crisis del vino, los grandes propietarios apostaron por la agricultura de medianería y de
subsistencia. Se trataba de orientar la producción agrícola a la demanda interna. De este modo se plantaron
cereales (trigo, millo, cebada, centeno…) y papas. Los tributos en moneda se sustituyeron por especies,
particularmente el trigo, que cada vez adquiría más valor. Por otro lado las inversiones eran mínimas, ya
que los campesinos no disponían de dinero suficiente para emplearlo en mejoras técnicas o en la compra
de tierras propias. Además los grandes hacendados controlaban los principales recursos naturales, como
los manantiales de agua, se dedicaban a vivir de las rentas pagadas por los pequeños campesinos, sin
preocuparse de mejorar la productividad de sus tierras, obteniendo por ello unas producciones agrícolas
deficientes. Además, las condiciones climáticas y orográficas no eran muy favorables y el reparto de la
propiedad seguía siendo bastante desigual. Todo ello dibujaba un cuadro nada halagüeño, lo que explica
el continuado flujo migratorio que se dirigió hacia América.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 36
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
Por ejemplo, las condiciones de vida de las gentes de la isla aparecen descritas en el relato que el
fraile Juan Francisco de Medinilla envío a su obispo en el año 1758: los campesinos de toda La Palma
eran sumamente pobres, como principal alimento consumían pan de raíces de helecho y su vestimenta
reflejaba la miseria en la que vivían.
Paradójicamente, la complicada situación económica acaba provocando grandes avances sociales.
Así, la sociedad palmera mostró un dinamismo notable, sobre todo en el plano socio-político, con
enfrentamientos entre la aristocracia terrateniente tradicional y una burguesía emergente. Uno de sus
momentos más álgidos se produce cuando son sustituidos los regidores perpetuos por otros elegidos
bienalmente, por votación popular censitaria. Es el llamado pleito de los regidores perpetuos, iniciado en
1766, que introduce a La Palma en la Historia Contemporánea, y supone el fin del Antiguo Régimen.
En 1771 el rey Carlos III reforma las normas administrativas que permiten la elección por sufragio
universal, lo que trae consigo la caída de los regidores perpetuos que hasta esa fecha gobernaban a su
antojo con gran descontento social, hecho trascendental que cambió positivamente la vida de la isla, dando
lugar a que en La Palma tuviera lugar en 1773 el primer ayuntamiento (administración local) que se elige
democráticamente en la monarquía española, aunque los años posteriores fueron muy conflictivos entre
los regidores vitalicios que se resistían al abandono de su poltrona y los nuevos cargos electos por el
pueblo. Entre estos últimos sobresalieron el abogado garafiano Anselmo Pérez de Brito y el comerciante
de origen irlandés Dionisio O'Daly que trajeron a la isla nuevas ideas liberales. A pesar de los nuevos aires
democráticos, la población seguía viviendo malamente ante la carencia de productos de primera
necesidad.
Desde ese momento, hasta la llegada de la II República (1931), la pugna política en la Palma se
desarrollo entre dos opciones: unos –Absolutistas, Moderados, Conservadores– lucharon por mantener lo
estatuido; otros –Progresistas, Liberales Republicanos– combatieron por reformarlo.
LA ILUSTRACIÓN
La ilustración, por las repercusiones que tuvo, fue uno de los grandes fenómenos que marcaron la
Historia de Canarias. Se trata de un movimiento intelectual que caló hondo entre algunos sectores de la
aristocracia, clero y burguesía, y que pretendía favorecer la modernización y el progreso de la sociedad.
Supuso un apogeo cultural sin precedentes, cuya influencia se tradujo en todos los ámbitos de la vida
insular. Uno de los primeros ilustrados canarios fue el Vizconde del Buen Paso, crítico acérrimo de la
sociedad de su tiempo.
Una de las manifestaciones más destacadas de movimiento fue la fundación de las Reales Sociedades
Económicas de Amigos del País, surgidas a ejemplo y semejanza de lo acontecido en la península, con la
finalidad de promover las ciencias, las artes, las letras y el desarrollo económico en su esfera de influencia.
Los estatutos de la Real Sociedad Económica de Santa Cruz de La Palma datan del 17 de octubre de 1777.
El principal mentor fue Juan Bautista Cervera, obispo de Canarias. La Sociedad tuvo una vida corta y
difícil.
ECONOMÍA
Tal como hemos comentado, tras los repartimientos de tierras y de aguas, las autoridades impulsaron
en La Palma un modelo productivo agrícola y ganadero, semejante al que conocían. La agricultura
caracterizó desde temprano una dualidad que se mantendría en el futuro: la destinada al consumo interior y
la orientada a la exportación.
La caña de azúcar inauguró esta segunda dimensión. Los cañaverales aparecieron en aquellas áreas
de la isla donde abundaba el agua (Argual, Tazacorte, San Andrés y Sauces), y junto a ellos los ingenios.
Diversos puertos europeos recibieron el azúcar palmero durante varias décadas, y a cambio remitían
tejidos, joyas, obras de arte y manufacturas que no se producían en Canarias; reflejo de ello es el
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 37
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
impresionante legado artístico y cultural conservado en la Isla. Es así como La Palma, y Canarias en
general, se van a insertar dentro de las rutas y puertos del comercio internacional, es decir, el comercio
triangular entre los tres continentes de costa atlántica: Europa, África y América.
Todo ello fue posible gracias a la situación estratégica el Archipiélago y a que los mercaderes que
operaban en Canarias consiguieron de la Corona privilegios como una imposición fiscal menos gravosa
que en el resto de los territorios peninsulares y la categoría de puerto exento, lo que implicaba poder
comerciar directamente con las nuevas colonias americanas sin necesidad de pasar por Sevilla, donde se
encontraba la Casa de Contratación que monopolizaba el comercio indiano. De esta manera, los puertos
isleños se convirtieron en un importante lugar de recalada de barcos de distintas banderas con destino a
puertos americanos, peninsulares, genoveses, ingleses, franceses y los flamencos de Brujas y Amberes (los
Países Bajos). Ello procuró fuertes relaciones humanas y económicas de la isla con el exterior, provocando
así la llegada de colonos procedentes de muchos puertos de Europa atraídos por el floreciente comercio de
la agricultura de exportación.
El Cabildo de La Palma pidió que no se aplicara ese control por parte de La Casa de Contratación
por ser un territorio lejano y pobre. El resultado fue el establecimiento de un sistema de licencias
temporales. Entonces, para evitar el fraude se crea, por Real Cédula de 24 de junio de 1558, el Juzgado de
Indias, dado el importante carácter comercial del puerto de Santa Cruz de La Palma, ello obligaba a que
todos los barcos que se dirigían a las Indias debían hacer obligada escala en la isla, convirtiéndose así,
durante los siglos XVI y XVII, en el tercer puerto del Imperio junto con el de Amberes y Sevilla. Gran
Canaria se opone e intenta establecer otro en aquella isla, pero no lo consigue, siendo confirmado el
Juzgado de Indias por una disposición de Felipe II que decía: “... por ser la más comercial y por otras
poderosas razones”. Debido a ello, el puerto registra un gran tráfico de buques y un floreciente comercio
con América, Inglaterra y Flandes, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo de la agricultura y la
industria. Asimismo, la vitalidad del puerto y la abundancia de madera en los bosques de la isla revitalizan
la construcción naval.
El cultivo azucarero generó importantes beneficios, ya que se trataba de un producto de lujo en el
Viejo Continente. Fue tal su importancia que las Canarias fueron conocidas durante la primera mitad del
siglo XVI como las “Islas del azúcar”. Topónimos como el de Ingenio, en el sur de Gran Canaria, son
testigos actuales de este esplendoroso pasado.
El azúcar se introdujo primeramente en Gran Canaria, procedente de la vecina isla de Madeira. Luego
este cultivo pasó a Tenerife, La Palma y La Gomera. Los ingenios azucareros, donde se procedía a la
extracción del producto de la caña, requirieron abundantes recursos energéticos e hídricos, lo que derivaría
en una primera esquilmación de los recursos naturales del Archipiélago: la sobrexplotación de los suelos,
la destrucción de los montes y el despilfarro de agua. Además, se trajeron importantes contingentes de
esclavos africanos ante la escasez de mano de obra.
El cultivo del azúcar entró en crisis hacia 1550, cuando se pusieron en explotación las grandes
plantaciones esclavistas suramericanas y los costes de transporte bajaron lo suficiente como para hacer el
producto competitivo en los mercados europeos. Al no poder resistir esta nueva situación, se abandonó
progresivamente la caña, a excepción de algunos importantes, y sin mayores problemas se pasó a la
exportación masiva de vinos, vidueños y malvasías.
Al terminar el segundo tercio del siglo XVI la producción vinícola alcanzó cotas destacadas,
suficientes para hacer frente a la demanda interna y externa. Durante los dos siglos posteriores los caldos
palmeros alcanzaron gran renombre, en especial el malvasía. Gran Bretaña pasó a ser el destino principal,
seguido de Flandes, Francia y Alemania. También en América tuvieron una buena acogida, tanto en los
puertos de las Indias españolas como en las colonias inglesas del norte. A partir de mediados del XVIII
este comercio decayó, sumiendo en una profunda crisis al Archipiélago. Durante el siglo XVIII el
mercado indiano se convirtió en casi la única alternativa para la exportación de vinos. El espíritu
reformista impulsado por los Borbones trajo consigo el establecimiento de una normativa menos
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 38
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
restrictiva del comercio inter-oceánico. El primer hito fue el Reglamento de 1718, que otorgó a La Palma,
Gran Canaria y Tenerife la gracia de mandar a Indias 1000 toneladas anuales, por tiempo indefinido.
Leonardo Torriani, en el libro “Descripción de las islas Canarias”, página 42, nos dice refiriéndose a
Santa Cruz de La Palma:
“La ciudad no es rica, aunque tenga bastante comercio, porque aquí se embarcan cada año para
transportar a Las Indias, casi 4.000 pipas de vino...”
Otros complementos de la economía en el siglo XVI fueron la orchilla y la miel de flores (miel de
abeja). La orchilla es un liquen que abunda en acantilados y lugares rocosos próximos a la costa, propio
para hacer tintes y que fue intensamente explotado para la exportación. Refiriéndose a la miel, Abreu
Galindo manifiesta:
“y así mismo se coge mucha y muy extremada miel de abejas, y especialmente en aquellas partes donde
no hay pagos de viña ni mocanes; porque las viñas hacen fraguar la miel muy morena, y lo mismo el
mocán».
La gran riqueza forestal de la isla también trajo consigo, desde los primeros momentos, una atención
especial a su explotación. Fue el propio Cabildo el encargado de su jurisdicción, adehesando los pinares
desde el año 1498 para limitar las talas y cobrar derechos sobre la pez; Abreu Galindo hace referencia a la
importante producción de pez o brea (resina del pino) que se exportaba para las Indias, Guinea y a otros
lugares. Asimismo, desde los primeros momentos puso penas a los que cortaran leña para moler sin su
permiso.
Además, mención especial merece la construcción naval favorecida por la abundancia de madera en
los bosques de la isla y por el creciente tráfico comercial. A poco de la conquista se instalaron los
primeros astilleros, que mantuvieron una gran actividad hasta los años 40 del siglo XX. El primer gran
constructor fue don Francisco Díaz Pimienta (padre) a quien el Cabildo en 1594 daba licencia para cortar
madera en los montes de Puntallana, su pueblo natal, para construir un navío para su servicio. Fue don
Francisco un excelente marinero, según J. B. Lorenzo,
“el oficial más sobresaliente de la armada de Felipe II y como tal formó parte en la celebre batalla de
Lepanto, distinguiéndose sobre todos por su pericia y valor”.
SIGLO XIX
Para La Palma, al igual que para el resto del archipiélago, el tránsito del siglo XVIII al XIX resultó
traumático. Los vaivenes de la política internacional trajeron consigo la inseguridad en sus aguas, donde
volvieron a merodear con intenciones hostiles los buques ingleses, franceses o insurgentes sudamericanos,
según los momentos. Fue un siglo XIX que tampoco estuvo exento de plagas, sequías y sucesos, con las
correspondientes crisis. Un suceso destacable fue el acaecido en diciembre de 1841, cuando un temporal
de agua y viento azotó la Isla, desbordándose varios barrancos en Las Breñas, falleciendo 10 personas
arrastradas por las aguas.
Pero, por otro lado, para muchos la segunda mitad del siglo XIX ha sido considerado como el Siglo
de Oro palmero, por los importantísimos avances sociales, culturales y comerciales acaecidos. Esta época
se considera el Siglo de Oro por su desarrollo social, cultural y político, rico en diferentes planteamientos,
donde triunfan las ideas liberales.
No hay que olvidar el floreciente y pionero desarrollo social y cultural de estos años, con la fundación
de diferentes sociedades recreativas como la Real Sociedad Económica de Amigos del País, La
Fraternidad, fundada en 1870 para el conocimiento de las ciencias y las artes, la Sociedad de La
Cosmológica, creada en 1881 y hoy la primera biblioteca de la isla, etc.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 39
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
La educación primaria desde la conquista está en manos de la iglesia, principalmente la que impartían
los religiosos en sus respectivos conventos. Ya finalizando el siglo XVIII existieron algunos intentos de
crear escuelas de enseñanza primaria que duraron poco tiempo, hecho que se repitió entrando el siguiente
siglo. En 1866 se inauguró oficialmente la Escuela de Institución Primaria Superior de Niños, que fundó
don Miguel Pereyra. Poco tiempo después, en 1868, abría sus puertas el colegio de Segunda Enseñanza;
en 1836 se había creado la Escuela de Música y en 1840 la de Dibujo. La isla mantendrá, durante siglos, el
ratio más elevado de cualificación universitaria de Canarias.
En 1836, don José García Pérez trae desde París la primera imprenta, en la cual se imprimen
octavillas y folletos de interés cultural. El 12 de julio de 1863 ve la luz el primer periódico, “El Time”, que
sería el primer periódico editado en la Isla de una larga cadena de nuevas publicaciones de todo tipo de
ideologías que vienen a reafirmar una actividad cultural sin precedentes. Hoy se mantiene, con tirad en
Santa cruz de Tenerife) el decano de la prensa canaria, “Diario de Avisos”, fundado en Santa Cruz de La
Palma en 1890.
En este siglo tiene lugar la reforma urbanística propiciada por los polifacéticos sacerdotes liberales
Manuel Díaz y José Joaquín Martín de Justa, que racionalizan el espacio y disponen nuevos estilos en las
fachadas principales de las mansiones señoriales que jalonan la calle Real, principal arteria de la ciudad.
Otros acontecimientos relevantes de este siglo fueron la inauguración de la comunicación telegráfica
en 1883, y en 1894, por primera vez en Canarias, llega a Santa Cruz de La Palma el alumbrado eléctrico.
Así mismo, sólo 18 años de su descubrimiento, el 17 de junio de 1894 por una línea de teléfono que unía
Santa Cruz de La Palma, El Paso y Los Llanos de Aridane, se efectúo la primera comunicación telefónica
entre las dos comarcas de la Palma; actuación que se debió a Rosendo Cutillas Hernández, quien logró el
tendido de mayor longitud que se había hecho en Canarias para la telefonía. Por transmisión oral nos ha
llegado una tierna e ingenua anécdota, que relata cómo en los primeros días de instalado el teléfono sonó
el que habían colocado en la vivienda de Nieves Felipe, quien al escuchar la voz de su marido le dijo
apresurada y nerviosa: “¿Espera!, espera que me ponga las gafas”.
Sin embargo, es necesario resaltar que la mayoría de estos importantes logros sociales y culturales
conseguidos en Santa Cruz de La Palma no repercutieron en el resto de la isla, debido, entre otras cosas, a
la falta de comunicaciones, por lo que se seguía manteniendo una extremada desigualdad social.
En el plano político-administrativo, un hecho a destacar fue la creación de nuevos municipios en la
Isla. Si bien desde finales del siglo XVIII ya existen alcaldes pedáneos en varias localidades de La Palma,
es con la Constitución de 1812 cuando se reestructura la administración local, creándose 10 nuevos
municipios: Puntallana, San Andrés y Sauces, Barlovento, Garafía, Puntagorda, Tijarafe, Mazo, Los
Llanos de Aridane, Breña Alta y Breña Baja; descentralizándolos del gobierno único del Cabildo. A pesar
de esto, tras la creación de los términos señalados, las autoridades de Santa Cruz de La Palma, capital de la
isla, procuraron mantener su dominio, obstaculizando el desarrollo de los nuevos municipios.
Posteriormente, en 1837 se crearon los de El Paso, segregado de Los Llanos, y Fuencaliente que hasta esta
fecha pertenecía a Mazo. Tazacorte, después de varios intentos, alcanzó su independencia de Los Llanos
de Aridane en 1925, hasta alcanzar los 14 actuales.
Los intentos de segregación no se quedaron ahí, por ejemplo, el 12 de agosto de 1871 varios vecinos
de la zona de Las Manchas, Los Campitos y Bodoque dirigen un escrito al pleno de Los Llanos solicitando
su separación de los municipios de Los llanos y el Paso y proponiendo que el nuevo a crear se denominase
San Nicolás de Las Manchas –las razones alegadas eran la excesiva distancia entre estos lugares y las
respectivas casas consistoriales, el mal estado de los caminos vecinales, el que no se emplearan sus
contribuciones en el arreglo de éstos y el establecimiento de escuelas–.
En la Península, el movimiento de resistencia contra la invasión francesa se articuló por medio de las
juntas gubernativas y de defensa. Siguiendo el ejemplo, el 28 de junio de 1808 el Cabildo de La Palma
discutió la situación, y el 1 de septiembre eligió la Junta Gubernativa Subalterna, dependiente de la Junta
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 40
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
Superior Gubernativa de Canarias, con sede en La Laguna. Los enfrentamientos entre los partidarios del
liberalismo y los del Antiguo Régimen definieron la política hasta 1833, fecha de la muerte de Fernando
VII. Entre 1814 y 1820 ejercieron su imperio en La Palma los segundos. Entre 1820 y 1823 el llamado
Trienio Liberal, sus oponentes. En este período el liberalismo palmero contó con figuras de la talla de
David O’Daly y Manuel Díaz Hernández, “el cura Díaz”, defensores a ultranza de la Constitución de
Cádiz.
Tras la derrota de la oligarquía formada en La Palma desde la conquista, se producirá una lucha
política entre sectores progresistas y conservadores de las clases altas que, sazonada ocasionalmente de
graves incidentes, se prolongará durante todo el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Si, en un
primer momento, esta pugna reñirá a liberales y absolutistas, posteriormente, los contendientes se
denominarán Cangrejos (Progresistas) y Carboneros (Moderados, luego Unión Liberal). Los carboneros
dominaban en las zonas rurales donde los grandes propietarios tenían una importante influencia
económica. Los cangrejos prevalecían en la Capital de la Isla, lugar con un mayor número de comerciantes
y de profesiones liberales.
Se implantó la lucha electoral como medio de acceso al poder, sobre todo a partir de 1830. Pero esta
lucha política estaba restringida a los estratos acomodados de la sociedad insular. Hasta que la Revolución
de 1868 implantó el Sufragio Universal Masculino, sólo una minoría participaba en la vida política
insular: los máximos contribuyentes; es decir, para participar en el proceso había que acreditar un
determinado grado de riqueza (sufragio censitario). Así, en 1862, sólo 1.385 personas –el 4,4% de la
población total– podían votar en las elecciones municipales para elegir a 148 concejales en toda la Isla;
mientras, 182 –el 0,58% de la población total–, exclusivamente, tenían derecho a elegir al Diputado en
Cortes. De esta forma, la mayor parte de la población, lastrada por un porcentaje de analfabetismo
superior al 90% quedaba excluida de la vida ciudadana.
Esta lucha política, en la que se mezclaba el ideal y el medro personal, llegó a desenvolverse con un
grado elevado de encono de las que son muestra las persecuciones contra los medios liberales tras la
Guerra de Independencia, el Trienio liberal y la Regencia de Espartero; los sucesos del Domingo rojo en
1856 del que fueron víctimas los Carboneros, y los incidentes reiterados durante los momentos electorales.
La persecución del adversario político hasta recluirlo en el ostracismo formaba parte de la forma de hacer
política, pues, la facción política predominante debía mostrar, ante el Gobierno, un balance de dominio
incontestado para renovar su confianza como delegado insular del Ejecutivo nacional.
EL SEXENIO REVOLUCIONARIO: LA PRIMERA REPÚBLICA (1868-1874)
La noticia del movimiento revolucionario de septiembre de 1868, que acabó con el reinado de Isabel
II, llegó a principios de octubre a La Palma. El 8 de ese mismo mes se constituyó la Junta Soberana de
Santa Cruz de La Palma, bajo la presidencia de Manuel Abreu Lecuona. A ella prestaron acatamiento y
enviaron representantes las otras juntas revolucionarias organizadas en casi todos los pueblos de la isla.
El Sexenio Revolucionario introdujo cambios notables respecto al pasado inmediato. Por lo pronto,
rompió el binomio moderados-progresistas imperante hasta entonces, produciéndose un aumento del
número de partidos y la ampliación del cuerpo electoral con el establecimiento del sufragio universal
“masculino” para los mayores de 25 años. Esto exigió al caciquismo insular adecuarse a la nueva
situación. Para ello, extendió sus redes, de forma que, se acrecentó el valor de intermediación de aquellos
hombres que, por su influencia económica o social, eran capaces de aglutinar a sectores importantes de la
población: propietarios medios de las distintas localidades, administradores de los mayores propietarios,
médicos…
En este contexto, la actividad política se enriqueció con la participación de los sectores populares,
adheridos a nuevas organizaciones de corte republicano y obrero. Así, la ideología del republicanismo irá
incrementando su pujanza durante las décadas siguientes hasta convertirse, al doblar el siglo, en la
principal fuerza de oposición al caciquismo dominante. Además, a finales de la I República y, sobre todo,
en la Capital de la Isla, la mayor participación de la población en la vida ciudadana trajo consigo una
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 41
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
incipiente movilización hacia la izquierda entre las clases populares que fue advertida con preocupación
por los sectores directores de la sociedad palmera.
RESTAURACIÓN (1874-1923)
Durante esta etapa la contienda política insular girara en turno a los Conservadores y a los Liberales,
descendientes de los Carboneros y de los Cangrejos. Su comportamiento se sujetará, también, a las
características descritas para esas tendencias políticas.
Los primeros gozaron, aparte del vigor que les proporcionaba su poder económico, de haber sido el
partido gubernamental durante la mayor parte de las dos décadas siguientes a la instauración del sistema
canovista. La pugna entre ambos partidos se inclinó, definitivamente, a favor de los conservadores durante
las elecciones celebradas entre 1896 y 1899. En ellas, los caciques conservadores, liderados por la familia
Sotomayor, demostraron mayor arraigo en la sociedad isleña.
Economía
Fue un siglo donde se establecieron estrechas relaciones económicas con Cuba e Inglaterra que
ayudaron a modernizar las bases económicas. Sin embargo, la isla no escapó de epidemias mortales,
sequías y hambrunas, cambios drásticos en las producciones agrarias y plagas de cigarrones (entre 1844 y
1845 se afronta tal plaga de cigarrones que el ayuntamiento de Los Llanos de Aridane imponía multas a
quien no entregara sacos de estos insectos) que fueron haciendo verdaderos estragos entre las clases
sociales más bajas, a las que sólo les quedaba, en la mayoría de las ocasiones, la alternativa de la
emigración o enrolarse en el ejército. Así, durante gran parte de este siglo, sobre todo hasta 1850, la isla
estuvo bajo los efectos de una gran crisis.
Un ejemplo de esta situación la vemos reflejada en el siguiente escrito de 1803 por parte del
procurador mayor del Cabildo, don Esteban Martín Pintado (acta del Cabildo de 27 de julio de 1803, J.B.
Lorenzo), cuando dice ante la llegada a la isla un comisionado real con la idea de poner en práctica las
contribuciones:
“manifiéstase a S.M. todas las razones que por muestra solicitud; concurren que en esta ciudad, capital
de la isla, apenas cuenta con mil vecinos..., no sabe lo que es coliseo, ni casa de juegos públicos, fonda ni
posada. En ella no rueda coche ni calesa... los únicos establecimiento de bien público son una escuela de
primeras letras para varones y un hospital de enfermos... el pescado salado de la costa de África, con el
pan de centeno y el gofio de cebada o maíz, son el común alimento del mayor parte de los vecinos y entre
ellos hay muchos que por su pobreza no pueden comprar estos granos y se mantienen con el pan que
hacen de la raíz del helecho, tan pesado y desagradable al gusto como poco sano.
Y ¿Cuál sería la conmoción del Real Ánimo de S.M. si se le pusiese a la vista este pan cuyo aspecto
horroriza? En las aldeas que se compone la población de la isla, no se come casi otra cosa que el
miserable pan de helecho... el que acompañan para poder tragar con una cebolla, un ajo o un pimiento...
su vestido es en proporción de su alimento; se reduce a una camisa de lino que tejen las mujeres y un
vestido de lana lo remiendan hasta que se les ha podrido encima... y mucha parte de estos infelices viven
en las cuevas que están en las faldas de los barrancos y en precipicios que horrorizan. Los menos
desgraciados viven en cabañas de paja, y en general no hay en estas aldeas más colchones que el del
cura de su Parroquia...”
Aunque parezca que la petición del Cabildo fuera hecha exagerando los hechos debido a las
circunstancias, creemos no estaba muy lejos de la realidad. Por ejemplo, en muchos pueblos de la isla se
mantuvo el consumo del pan de helecho hasta los primeros años del siglo XX.
Desde el siglo XVIII, la producción vitivinícola debía hacer frente a las restricciones del mercado
inglés, a la competencia en el mercado americano y a los avatares del comercio debido a los conflictos
sostenidos por España con otras potencias. En la segunda década del siglo XIX, las guerras de
independencia en América infligieron un duro golpe al comercio del que también se resintió la
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 42
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
exportación de vinos. Eso provocó que muchos de los terrenos plantados de vid pasasen a cultivarse de
cereales y que la producción de uva disminuyese.
En los primeros años del siglo XIX, el ciclo azucarero también tocaba a su fin. El cultivo retrocedía
en las zonas de regadío de la Isla porque la caña de azúcar era una planta exigente y la producción menguo
en los agotados suelos de esas comarcas. Además, los trapiches no se habían modernizado aplicando la
máquina de vapor y la mano de obra absorbía sumas cuantiosas. Por último, la venta de azúcar estaba
limitada al mercado interior y no obtenía precios remuneradores –debemos recordar que la exportación
americana hacia Europa tenía menores costes y contaba con mano de obra esclava. A mediados de este
siglo, se cerró el último ingenio azucarero del Valle de Aridane (en 1830 el trapiche de Tazacorte y en
1840 el de Argual) y, a partir de esa fecha, los cañaverales son reemplazados por cultivos de autoconsumo.
En los campos de regadío se plantó maíz, papas, boniatos y sus huertos se sembraron de naranjeros, cidras,
limoneros, granados y plátanos.
Durante la primera mitad del XIX, la agricultura de subsistencia se apropió de las zonas de regadío y
la desconcentración de la propiedad permitió aumentar el número de baldíos roturados. Sin embargo, la
producción agrícola continuó siendo insuficiente y la situación de las clases humildes de la población se
vio agravada porque la salida migratoria se vio constreñida por las guerras de independencia que se
libraban en América.
Tras la pérdida de los mercados del vino y la clausura de la producción azucarera, La Palma conoció
una etapa angustiosa. Entre 1841 y 1851, una prolongada sequía y sucesivas plagas arruinaron las
principales producciones de subsistencia: los cereales y las papas. Los años peores fueron los de 1844,
1845 y 1847; tiempo en que a la sequía se le unió una plaga de langostas que arrasó los campos isleños y
otra de escarcha que atacó a las cosechas de papas. Según refiere Juan B. Lorenzo Rodríguez, el clímax se
alcanzó en 1847, ese año hubo una gran carestía y escasez de alimentos que provocó una importante
mortandad entre los sectores humildes de la población. A partir de 1852, una nueva plaga, esta vez de
oidum, atacó a los viñedos durante largos años, hasta que se introdujo el azufre para acabar con el insecto.
Pascual Madoz, recogiendo informaciones que datan de estas décadas aciagas, afirma que la principal
producción alimenticia de La Palma eran unos pocos granos que los pobres mezclaban con raíz de helecho
para hacer pan. Según su estudio, por lo menos tres cuartas partes de los isleños se alimentaban,
principalmente, de la expresada raíz del helecho. En su opinión, el decaimiento a que había llegado La
Palma, continuaba y si no se promovían nuevos cultivos e industrias, no quedaba otro recurso a sus
habitantes que emigrar a las Américas para poder sobrevivir.
Efectivamente, a partir de la estabilización de la situación en el Nuevo Continente, las crisis de
subsistencias acrecieron el flujo de isleños hacia América. La emigración se erigía en la única escapatoria
para cientos de campesinos que buscaron su supervivencia en la isla de Cuba. Se trataba de una
emigración, predominantemente masculina, que dejó su marca en la pirámide de la Isla al provocar un
importante desequilibrio entre la población masculina de 15 a 50 años –5.618 personas– y la población
femenina de la misma edad –9.438 personas–, de modo que, según el censo del año 1860, la proporción
era de 59,5 hombres por cada 100 mujeres. Durante años, los caudales provenientes del Caribe
constituyeron el principal recurso económico de todos los pueblos de La Palma
Tras el cambio producido en el gobierno de la Isla, a partir de 1773, los nuevos regidores propician el
reparto de tierras pertenecientes al Cabildo, en varias pedanías de la Isla. Ya en el siglo XIX, una vez
creados los nuevos municipios, prosigue el proceso de apropiación privada de tierras asignadas a las
nuevas entidades locales. Durante la primera mitad del siglo XIX, la desamortización merma las
propiedades que la Iglesia en La Palma venía acumulando por donaciones desde la Conquista. A ella se
unirán, las tierras puestas a la venta por la Desamortización Civil y las puestas en el mercado por la
Desvinculación. Los principales beneficiarios serán las nuevas autoridades municipales de las distintas
poblaciones, administradores y arrendatarios de los grandes propietarios, comerciantes y campesinos
medios, así como emigrantes retornados con recursos suficientes. Fruto de este proceso es la tendencia que
parecen reflejar la comparación entre el censo de Floridablanca de 1787 y los datos aportados para
mediados del siglo XIX por Pedro de Olive. En estas estadísticas, se aprecia un importante crecimiento
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 43
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
del número de propietarios –de 174 a 3137– y un estancamiento del porcentaje de Jornaleros –3114
frente a 3778–.
Continúa este siglo con notables altibajos en la economía debido a las caídas de la caña de azúcar y el
vino, por lo que fue introducida la cochinilla (parásito de la tunera) para hacer tintes que debido a su fácil
adaptación a cualquier tipo de suelo se extendió rápidamente por toda la isla y resultaría muy rentable
hasta que terminando la centuria caería estrepitosamente.
La cochinilla se producía en Canarias desde 1825 con excelentes resultados. Los elevados
rendimientos que proporcionaba a otras islas del Archipiélago llamaron la atención de los mayores
propietarios de La Palma que decidieron cultivarla y, con ello, iniciar una etapa de prosperidad. A partir de
1845, el nopal empezó a extenderse progresivamente por la isla. La demanda de colorantes de la industria
textil europea estimuló la subida de los precios abonados por este producto en los mercados de Marsella y
Londres, y determinó que los grandes propietarios isleños expandiesen su cultivo. Así, tal y como reflejó
en su obra “Las Afortunadas” el economista palmero Benigno Carballo Wangüermert, decía que:
“comparando el paisaje agrario de su infancia, donde los nopales o tuneras se encontraban en los lindes
de las heredades, al borde de los barrancos y en tierras pedregosas, a diferencia de aquel momento ahora
se encontraban poblando los mejores terrenos de riego y secano”.
La bonanza propiciada por la exportación de la cochinilla y la promulgación del decreto de Puertos
Francos de 1852 –el puerto de Santa Cruz de La Palma alcanzó un auge considerable– potenciaron el
comercio de la Isla con el exterior. En aquellos momentos, los reputados veleros construidos en astilleros
palmeros surcaban las rutas de cabotaje o las trasatlánticas que llegaban a Cuba y a Europa para
transportar la producción agrícola insular y para importar alimentos y manufacturas desde aquellos
puertos.
Sin embargo, la bonanza económica que trajo la cochinilla no interrumpió la emigración de la isla a
Cuba, porque si bien este cultivo había aumentado los medios para subsistir, muchos de los que carecían
de propiedades preferían buscar en América la adquisición de riquezas. Sus remesas continuaban siendo
una de las principales fuentes de riqueza de la Isla.
Los años finales del siglo XIX fueron una época de crisis para La Palma a causa del hundimiento del
principal cultivo de exportación. La caída de los precios se debió a una confluencia de Factores. En primer
lugar, la acumulación de excedentes disminuyó el valor de la cochinilla, de forma irreversible, a partir de
los años 1868 y 1869. En segundo lugar, la guerra que, en el año 1870, estalló entre dos de los principales
países compradores de este artículo, Francia y Prusia, trastornó los mercados europeos y provocó una
recesión económica en el Continente que perjudicó las ventas de cochinilla. El golpe de gracia al nopal se
lo asesté el descubrimiento de los colorantes artificiales.
Al igual que en otros lugares de Canarias, desde 1870, e1 hundimiento del nopal provocó el deterioro
de la existencia de muchos vecinos de La Palma. En toda la Isla, los jornaleros no encontraban trabajo, los
arrendatarios veían cómo subían las rentas que les exigían los dueños de los terrenos y los pequeños y
medianos propietarios, empobrecidos, no podían afrontar al pago de las deudas y de las contribuciones.
Ante este desastre económico y social, nuevamente, la salida que se presentaba a los isleños era embarcar
hacia las últimas colonias que España conservaba en América.
El temor a que la crisis provocara conflictos de mayor envergadura llevó a fomentar la emigración,
hasta tal punto, que los miembros de las clases acomodadas recomendaron al Gobernador Civil, como
principales medidas, comenzar una campaña de obras públicas y, sobre todo, acordar con las autoridades
en Cuba el fomento de la emigración. En efecto, al otro lado del Atlántico, los hacendados locales y las
autoridades españolas también deseaban promover la inmigración de canarios para reemplazar a la mano
de obra esclava, para acrecer el número de jornaleros, de modo que disminuyera el costo de los salarios, y
para poblar el territorio con trabajadores de raza blanca, socialmente menos conflictivos y, además, fieles
a España.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 44
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
En medio de esta crisis económica, La Palma volvió a ser asaltada por una de las epidemias que,
periódicamente, asolaban la Isla. En 1888, entre el 11 de marzo y el 10 de junio, la viruela ocasiona 144
defunciones en el Valle de Aridane.
El proceso de sustitución de la cochinilla fue lento. Todavía en 1877, la prensa isleña apuntaba que,
pese al descenso de los precios, los campos permanecían, en gran parte, dedicados a la cochinilla. A partir
de entonces se siembran cebollas, papas, viñedos y cereales; pero, sobre todo, se intentó paliar esta
depresión extendiendo los cultivos del tabaco y el azúcar.
El tabaco se cosechaba, con buenos rendimientos, desde mediados del siglo XIX. A partir de 1870,
los grandes propietarios insulares intensificaron su producción esperando encontrar en este cultivo una
alternativa a la cochinilla. La guerra que se libró en Cuba entre 1868 y 1878 permitió a las labores
Canarias reemplazar a los envíos provenientes del Caribe. Los productores de tabaco canario promovieron
un acuerdo con el Gobierno que obligaba a la Administración a comprar una parte considerable de la
cosecha del Archipiélago. El tabaco fue altamente remunerador hasta 1885. Desde entonces, los precios
abonados por Tabacalera descendieron lo que provocó que buena parte de los productores de Gran
Canaria, El Hierro y Tenerife abandonaran el cultivo. En La Palma prosiguió su explotación debido a las
esperanzas que los grandes propietarios continuaban depositando en la alternativa tabaquera y al apego a
la planta de los pequeños y medianos propietarios que habían sido vegueros en la emigración cubana.
Aunque no alcanzó los niveles de tiempos pasados, el azúcar se reintrodujo en La Palma a partir de
1880, cuando los terratenientes comprobaron que la producción de caña de azúcar era abundante y de
calidad. Sin embargo, esta producción iba encaminada a un mercado regional demasiado reducido como
para recuperar los volúmenes de exportación y de rentas que proporcionó la cochinilla.
La solución cubana (tabaco, azúcar) no permitió superar la crisis económica, de modo que los grandes
propietarios no recuperaron las ganancias obtenidas durante la etapa de esplendor de la cochinilla y se
vieron abocados a desprenderse de parte de su patrimonio para mantener su nivel de vida. Esto conllevó
una redistribución de la propiedad porque, durante las décadas finales del siglo XIX y los primeros años
del siglo XX, emigrantes retornados de América con ahorros pudieron comprar terrenos y acceder, así, a la
condición de propietario, aumentando el número de propietarios y disminuyendo el de jornaleros.
En las últimas décadas del siglo XIX, las principales potencias europeas –Inglaterra, Francia y
Alemania– decidieron colonizar África. La posición estratégica del Archipiélago les sirvió como
plataforma para penetrar en el continente vecino y como base de aprovisionamiento para sus flotas. Esta
presencia extranjera en los puertos canarios dinamizó la economía de las Islas porque conllevó la
instalación de bancos, compañías de servicios y empresas comerciales de aquellos países, que conectaron
con los intereses de la burguesía comercial y de los grandes propietarios canarios. La salida de la crisis de
la cochinilla que proporcionaban los mercados regionales del azúcar y peninsulares del tabaco no era
suficiente para recuperar los niveles de ingresos de antaño, así que las clases altas de las Islas mayores
acogieron favorablemente a unas compañías foráneas, principalmente británicas, cuyos negocios de
exportación e importación aumentaban considerablemente sus ganancias.
La arribada del plátano y del tomate a La Palma formó parte de este proceso regional. Los ingleses
buscaban territorios cercanos a su país, en los que pudiesen plantar productos tropicales de los que había
una importante demanda en Europa. Canarias era un buen lugar y, concretamente, Tazacorte y Argual y,
más tarde, San Andrés y Sauces, cumplían los principales requisitos: agua de los manantiales de La
Caldera y de Marcos y Cordero, muchas horas de sol al año y mano de obra barata. Desde entonces hasta
nuestros días, buena parte de la economía de La Palma ha girado alrededor de un cultivo que, con periodos
de auges y de crisis, ha superado los cien años de existencia.
En Tazacorte y Argual, se empieza a remesar tomates por Casas Palmeras, en torno a 1890. El
negocio de la exportación de plátanos fue introducido por comisionistas nacionales quienes enviaban la
fruta al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Según el exportador local Gregorio Hernández Gómez, fue en el
puerto santacrucero donde las casas exportadoras inglesas que allí operaban, comprobaron la calidad de la
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 45
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
producción del Valle de Aridane y decidieron instalarse en la comarca para desarrollar regularmente la
exportación. La compañía inglesa Blandy Brothers inicia su actividad en el año 1896 y, posteriormente, la
compañía Elder and Dempster, dentro de la misma década, impulsará definitivamente la facturación de
fruta en la comarca. En 1899, se instaló la que será la principal empresa exportadora durante el primer
tercio del siglo XX: Fyffes Ltd. Así, desde 1890, al tabaco, al azúcar y a los cargamentos de cochinilla,
que aún se colocaban en los mercados exteriores, se les añadió la creciente producción de tomates,
primero, y, enseguida, de plátanos.
Mientras, desde 1896, toda la Isla fue azotada por una sequía que arruinó varias cosechas. Esto
provocó el aumento del desempleo y una subida de los precios de los artículos de primera necesidad.
Enseguida, la escasez y la carestía provocaron la aparición de enfermedades (la viruela llegó al Valle de
Aridane). Para colmo, la conflictiva situación de Cuba cerraba la posibilidad de que los palmeros
emigraran en busca de trabajo y, como en otras épocas, pudieran enviar dinero a sus familias.
Por último, comentar que la construcción naval durante este siglo seguía siendo relevante. Se
fabricaron en la isla más de 100 barcos, muchos de ellos de gran importancia para la época: unos
dedicados al trabajo de mercancías y a pasaje con América y Europa y otros al cabotaje y la pesca en la
costa de África.
Algunos de los buques más importantes construidos en La Palma son los siguientes: La Amistad, San
Miguel, Guanche, Pensativo, Rosa Palmera, Ninfa de los Mares, Fama de Canarias, La Verdad, Triunfo,
Rosa del Turia, María Luisa, etc.
Según la mayoría de los expertos, fue la bribarca “La Verdad”, con sus 40 metros de eslora y su bella
estampa marinera, el más importante buque construido en La Palma. Fue precisamente en la plaza de San
Fernando, conocida hoy como La Explanada, donde se fabricó, bajo la dirección de don Sebastián
Arozena Lemus, siendo botada al agua el 12 de abril de 1873. Su propietario fue don Juan Yánez García,
conocido comerciante de Santa Cruz de La Palma, quien destinó el barco a la carrera de América
transportando pasaje y carga, llevando en muchos de sus viajes hasta 400 pasajeros sin incluir la
tripulación. Don Armando Yanes Carrillo en “Cosas viejas de la mar” no regatea elogios a esta
embarcación:
“Fue la bribarca 'La Verdad' no solamente la más caminadora, sino la de líneas más perfectas y más
bonita estampa. Completada con su airoso aparejo, llamaba la atención de todos los entendidos que la
contemplaran, y en el mar, con todo el trapo arriba y largo, no había barco que la desluciera ni que se
atreviera a pegársele al costado”.
Yanes Carrillo hace un largo relato de este mítico barco, de sus innumerables y anecdóticos viajes a
Cuba, algunos de los cuales llegó a realizar en tan solo 18 días y de su último viaje al citado país con un
cargamento de cebollas, encontrando un desgraciado final a su regreso a la isla cuando un fuerte temporal
lo hizo naufragar en las Bermudas en 1899.
SIGLO XX
A lo largo del primer cuarto del siglo XX, el Liberalismo decaerá ante el vigor del Conservadurismo.
Tras la derrota electoral de 1899, los Liberales palmeros entran en un periodo de retraimiento. Los
Republicanos pasan, entonces, al primer plano. En él sobresale la figura del abogado palmero Alonso
Pérez Díaz, quien reorganizará la sección republicana insular y reforzará el Caciquismo Aspirante,
formado por Liberales y Republicanos, a fin de enfrentarse al Caciquismo Dominante de los
Conservadores. Alonsismo frente a Sotomayorismo será la fórmula que adopte la pugna establecida,
desde finales del siglo XVIII, entre los sectores progresistas y conservadores de la sociedad insular.
La hegemonía caciquil en la Isla fue ejercida por la facción de las clases altas adscrita al Partido
Conservador. Este sector social y político se agrupaba bajo la jefatura de la familia Sotomayor. Los
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 46
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
Sotomayor eran, con diferencia, los mayores propietarios del Valle de Aridane y formaban una de las
estirpes aristocráticas de más abolengo en la Isla. Tenían fijada su residencia en el pago de Argual, en el
municipio de Los Llanos, aunque también permanecían temporadas en Santa Cruz de La Palma.
Los miembros de este linaje retuvieron durante décadas los dos requisitos indispensables para
mantenerse como Caciquismo dominante. En primer lugar, una extensa red de clientelas patrimonializada
gracias a su control sobre tierras y aguas. La dependencia de un puesto de trabajo conllevaba implícita la
subordinación, ya que, por un lado, la mayoría de la población trabajaba en sus plantaciones, y por otro
lado, los empleos oficiales: los derivados de las instituciones, se concedían a personas afines a los
detentadores del gobierno municipal. En segundo lugar, la oferta caciquil conservadora mantuvo el
respaldo de las instancias gubernativas centrales.
La reforma agraria propiciada por la emigración creó una capa de campesinos pequeños y medios que
alejaron, aún más, las posibilidades de perturbaciones sociales graves en la Isla. Por añadidura, el
Caciquismo se asentaba en un medio donde el analfabetismo estaba muy extendido. Este fenómeno
implicaba un desconocimiento de los trasfondos políticos, sociales y económicos, que dejaba el campo
abierto al discurso del patronazgo y a la cultura de la sumisión propugnada por el caciquismo entre el
campesinado y los obreros.
Por otro lado, el reforzamiento social del Republicanismo, a principios del siglo XX, se centró,
principalmente, en la Capital de la Isla, aunque, también, se crearon focos republicanos con ascendiente en
el Valle de Aridane y en San Andrés y Sauces. En la capital el republicanismo ya estaba asentado entre el
importante sector de comerciantes, industriales y profesionales liberales. Ahora, debemos agregar al
conjunto de artesanos empobrecidos por los efectos del decreto de Puertos Francos de 1852. La
importación de mercancías baratas que conllevó la implantación de los Puertos Francos provocó, en La
Palma, la ruina de muchos artesanos que tuvieron que elegir entre proletarizarse fundamentalmente
haciéndose dependientes de comercios, marchar a las zonas rurales como campesinos, o emigrar a Las
Antillas.
Estos artesanos proletarizados de la Capital de la Isla perdieron la libertad que les otorgaba ser
dueños de su puesto de trabajo. Esto supuso, por un lado, una dependencia económica, que acarreó una
disminución de su nivel de vida y, por otro lado, una supeditación al patrón que significó, en muchos
casos, la subordinación política de votar por quien señalaba el empresario. Pero, se trataba de personas
que, por sus medios anteriores, poseían cultura para asimilar los apartados de las doctrinas socialistas,
republicanas o católicas que podían ser aplicados para remediar su deterioro social y económico.
Así, si bien los grandes terratenientes no perdieron el lugar preponderante en la sociedad, las clases
medias empiezan a lograr cada vez mayor protagonismo. Un claro ejemplo es el sindicalismo incipiente
que surgía en la Isla entre la clase trabajadora. En este contexto, fueron los republicanos los que
recogieron el malestar de esta clase obrera, fruto de la prolongada crisis que vivía la isla.
Con este caldo de cultivo, acaecen en los años venideros de este siglo numerosos acontecimientos que
marcan profundadamente el devenir de la Isla: el establecimiento de los Cabildos Insulares el 11 de julio
de 1912, Alfonso XIII subió al trono en 1912 (visita La Palma en 1906), la Primera Guerra Mundial
(1914-1918), la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1931), la división administrativa del
Archipiélago en las dos provincias en 1927, la recesión mundial iniciada en 1929, la instauración de la
Segunda República (1931-1936), la Guerra Civil Española (1936-1939), El Franquismo (1936-1975), la
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la instauración de la democracia actual…
El golpe de Estado de Primo de Rivera fue apoyado por el ejército y una buena parte de la
sociedad, que vio en él la mano dura necesaria para solventar los problemas del país que un principio
pareció haber conseguido; en La Palma se impulsaron las obras públicas y, con ello, se fomentó el empleo
entre las clases menesterosas; a nivel nacional el Gobierno militar ordenó la disolución de todos los
Ayuntamientos para procurar deshacer el poder caciquil en el País, sin embargo, prácticamente se quedó
en intenciones porque el asentamiento de las políticas del régimen necesitaba de las clientelas del
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 47
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
Caciquismo Conservador. Definitivamente, la recesión mundial iniciada en 1929 puso fin a esta etapa. Sus
consecuencias se hicieron sentir pronto en todo el país; Primo de Rivera perdió apoyo social, lo cual fue
aprovechado por los sectores contrarios al régimen. El triunfo obtenido en las elecciones municipales de
1931 por los partidarios de la República en las áreas urbanas, provoca la renuncia del monarca y su
marcha al exilio y el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República.
La Segunda República despertó ilusiones entre los sectores populares palmeros. El 14 de abril se
formaría la Junta de Gobierno de la República, bajo la presidencia de Alonso Pérez Díaz, líder del Partido
Republicano Palmero, quien tendría un destacado papel durante toda la etapa republicana en al isla. En un
plano más radical regresa de Cuba en 1926 la figura del líder comunista José Miguel Pérez y Pérez, primer
secretario general del Partido Comunista cubano–. Ello supuso el nacimiento del Grupo Espartaco,
embrión del futuro movimiento obrero. La labor de carácter formativo y organizativo desempeñada por
este colectivo, e inspirada por él, tuvo como resultado la formación, en 1930, de La Federación de
Trabajadores de La Palma (1930-1936) y la puesta en funcionamiento de su órgano de expresión: el
semanario Espartaco. En el ámbito conservador, los antiguos caciques junto a las entidades que
respaldaban a la iglesia fundan en abril de 1932, Acción Popular de La Palma, que acabaría integrándose
en la CEDA.
El gran apoyo oficial que alcanzaron los sindicatos en estos momentos trajo consigo que ya no fueran
los patronos quienes repartieran los empleos, sino los sindicatos, por turno, y entre sus militantes. Eso
supuso un vuelco en las relaciones laborales; los patronos perdieron su supremacía social ya que los
puestos de trabajo que creaban eran gestionados por los sindicatos, lo cual sirvió también para acabar con
la dependencia de los obreros con respecto a los patronos de cualquier tendencia política. De esta manera
el desarrollo social rompía el caciquismo vigente desde finales del siglo XIX, y suponía el triunfo del
Alonsismo sobre el sotomayorismo
Pero, las reivindicaciones salariales contenidas en las Bases de trabajo eran difícilmente asumidas por
los patronos de una Isla que estaba nuevamente sumida en una fuerte crisis, donde los salarios constituían
el capítulo más cuantioso de sus gastos. El consiguiente deterioro de sus rentas contribuye a explicar la
evolución política de un de un importante grupo de propietarios medios y comerciantes que temieron que
sus propiedades pudieran ser engullidas por el progreso del marxismo. Así, se desmarcan del
republicanismo y giran a la derecha para reunirse en el partido que recogía a los antiguos conservadores:
Acción Popular.
En abril de 1936, el general Francisco Franco ya era Comandante General de Canarias y este hecho
situaba al Archipiélago en la primera línea de la conspiración contra el gobierno de la República. Se estaba
gestando el inicio de la Guerra Civil Española. El Comandante General de Canarias sondeo entre
antiguos caciques y dirigentes políticos de la derecha el respaldo social que una sublevación militar podría
reunir en las Islas, incluida La Palma. Esto explicaría las reuniones clandestinas que se producen en Santa
Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane, San Andrés y Sauces y Breña Alta, a las que asistieron
miembros de los colectivos perjudicados por el programa del Frente Popular. Durante estos meses, los
falangistas intensificarán su actividad por toda la Isla, siendo su acción más espectacular la del día 11 de
julio de 1936, cuando todos los ayuntamientos de la Isla amanecieron con la bandera fascista ondeando en
sus fachadas.
El Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936 provocó en La Palma una situación peculiar que la
historia conoce como “Semana Roja” (del 18 al 25 de julio). Elementos afines a la República mantuvieron
la legalidad constitucional en la Isla durante una semana. El 25 llegó a la rada de Santa Cruz el buque de
guerra “Canalejas” procedente de Las Palmas, con tropas que desembarcó para tomar el poder. Cargos
públicos insulares y destacados dirigentes del Frente Popular, después de guardar el orden bajo el mandato
del Gobierno republicano, marcharon en busca de una fuga organizada de la Isla, o, en su defecto,
buscaron el refugio en los montes a la espera de que el gobierno de la República dominase la sublevación.
Sin embargo, la rebelión militar se consolidó y, a las persecuciones de las patrullas integradas por
falangistas y guardia civiles, se unieron las expediciones militares que tuvieron como consecuencia la
aprehensión o la entrega de la mayor parte de los fugitivos, todo, antes de que transcurriese el primer año
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 48
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
de Guerra. Veintisiete izquierdistas huidos y catorce de sus sostenedores en los montes pagaron con la
vida su participación en este episodio.
A partir de entonces, lo mismo que en otros lugares de Canarias, se vivieron escenas de represión
contra destacados líderes políticos y sindicales de izquierda, en numerosas ocasiones llevadas a cabo a
causa de venganzas de índole personal.
Al final de la Guerra Civil, se instaura en el país la Dictadura del General Francisco Franco. En
ella, los cargos institucionales continuaron asignados a la facción derechista de los sectores acomodados
de la sociedad que, durante la II República, habían militado en la Unión de Derechas o en Falange
Española. Buena parte de ellos eran propietarios plataneros o estaban ligados a empresas dedicadas a la
explotación de los recursos hídricos.
Los primeros años de la dictadura fueron acompañados por el miedo, la represión y el hambre. El
abastecimiento de la población debía realizarse desde el propio municipio, trayendo los alimentos de otras
localidades de La Palma, productoras de cultivos de subsistencia y racionando los productos que llegaban,
en pequeñas cantidades, de otras Islas, de la Península o de Argentina. La agricultura tradicional de
autoconsumo alcanzó su mayor expansión –12.000 hectáreas– para intentar cubrir las necesidades
alimenticias de la población. Sin embargo, su producción fue incapaz de aprovisionar a la Isla y esto
conllevó el desabastecimiento de artículos de primera necesidad y la consiguiente elevación de los precios
de unos alimentos que, en buena parte, se vendían en el mercado negro.
La depresión económica en La Palma y las persecuciones políticas reactivaron una corriente
migratoria que provocará un saldo negativo de 5.641 personas. La emigración se reanudó de forma
clandestina primero, legal más tarde, pero, ya no a Cuba, sino a Venezuela, país que estaba beneficiándose
de un gran desarrollo económico, debido al impulso que proporcionaba la explotación de sus yacimientos
petrolíferos. Cientos de palmeros se embarcaron hacia América, afrontando las vicisitudes del viaje en
desvencijados veleros.
En los años 60 se inicia un despegue económico y la represión activada durante la posguerra va
disminuyendo poco a poco. A principios de los años setenta se empieza a sentir un cambio inminente que
tiene como fechas claves el fallecimiento en 1975 del General Francisco Franco y la posterior aprobación
de la Constitución democrática de 1978.
En otro orden, entre los sucesos más señalados del siglo XX podemos citar también la riada ocurrida
el 16 de enero de 1957, con especiales repercusiones en Las Breñas y Mazo, donde fallecieron una
treintena de personas arrastradas por las aguas; o las últimas erupciones volcánicas de Canarias: San Juan,
en 1949, y Teneguía, en 1971.
ECONOMÍA
A comienzos de siglo XX, aunque se sorribaban
terrenos para plátanos, la agricultura era variada, pues
se cultivaban en igual escala azúcar, tabaco y tomate –
la producción de papas y cereales también tenía un
destacado papel, sobre todo como agricultura de
autoconsumo–. La Palma no se había orientado,
plenamente, hacia los mercados extranjeros, como
habían hecho las islas de Gran Canaria y Tenerife,
porque la falta de infraestructuras portuarias
desalentaba a las casas comerciales extranjeras y porque
los principales propietarios de la isla, apegados a la
opción tabaquera, no se habían decidido a sembrar en
sus posesiones plátanos y tomates en mayor proporción.
Muelle de S/C de La Palma. 1900
Sin embargo, el rumbo de la economía palmera varió en
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 49
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
el primer lustro del nuevo siglo.
En 1903, los precios del tabaco descendieron tanto que amenazaron la supervivencia del cultivo. Si
bien se superó momentáneamente esa crisis, y el tabaco prosiguió explotándose durante las décadas
siguientes, los grandes propietarios se convencieron de que el mercado peninsular no aportaba a sus
haciendas ni garantías, ni ingresos equiparables a los de los tiempos de la cochinilla. En cambio, la
presencia extranjera ofrecía horizontes más ventajosos, tanto a los terratenientes como a los comerciantes
de la Isla.
Así, entre 1903 y 1904, los grandes propietarios siguieron la ruta abierta por las Islas Mayores y
decidieron aprovechar la presencia extranjera en Canarias para cultivar productos que satisficieran las
demandas de los países europeos más ricos. En los meses siguientes, la familia de multifundistas
Sotomayor dispuso para el cultivo platanero más de 200 fanegadas de terreno y esto atrajo en pocos meses
a diferentes casas. Las nuevas empresas exportadoras establecieron líneas de vapores y veleros que
incrementaron el tráfico comercial en los puertos de Santa Cruz de la Palma, Tazacorte y Espíndola, en
San Andrés y Sauces.
A pesar de la introducción del plátano y el tomate, la economía palmera del tránsito de centuria
continuaba sin proporcionar los recursos suficientes para atender a los habitantes de la Isla y obligaba a
mantener abierta la ruta migratoria hacia el Caribe. En La Palma de aquellos años, quien no obtuviera un
empleo en las propiedades o las instituciones en poder del Caciquismo Conservador tenía, como
alternativa más probable, la emigración.
Al contrario que en La Península, la Primera Guerra Mundial sumió al Archipiélago en una nueva
crisis económica y social. Desde el inicio de las hostilidades el puerto palmero redujo su actividad a unos
niveles alarmantes. Descendieron las exportaciones fruteras por el cierre del mercado alemán. La
presencia de los sumergibles germanos alejó el tráfico internacional, y también afectó al nacional, de
manera que la isla sufrió problemas de abastecimiento. El periodo de 1911-1920 fue uno de los de mayor
emigración de los dos últimos siglos.
Fruto de estos hechos, la industria naval tiende a desaparecer –las empresas navieras y los astilleros
se van desmantelando–, el comercio disminuye y las industrias de fabricación de tejidos y de conservas de
frutos sufrieron una recesión que los condujo a la quiebra.
El final de la Primera Guerra Mundial
abrió nuevamente los mercados europeos al
plátano y al tomate –a finales de la década
de los 30 el tomate fue perdiendo
protagonismo en favor de un plátano más
rentable– del Archipiélago. Pronto comenzó
la recuperación de ambos cultivos. A partir
de 1919, la empresa Fyffes Limited,
subsidiaria de la multinacional americana
United Fruit, arrienda, por 15 años, las
fincas de los mayores propietarios isleños.
La compañía inglesa pone en explotación
nuevos terrenos, mejora y extiende las
instalaciones de riego, construye almacenes, Embarque de plátanos en el Puerto de Tazacorte
introduce abonos, fertilizantes y
plaguicidas, y mejora las instalaciones portuarias. Buena parte de la población activa del Valle de Aridane
y de San Andrés y Sauces se convierte en empleada de la empresa Fyffes Limited y buena parte de los
poseedores de plátanos exportan a través de la compañía inglesa.
Pero, nuevas embates deterioraban, de nuevo, la economía insular. Ya en 1925, los exportadores y
productores plataneros tenían noticias de la creciente extensión de la superficie dedicada al cultivo de
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 50
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
bananas de diversas zonas de África y América y de la propensión de Inglaterra, Francia y Alemania a
comprar la producción de sus posesiones de Ultramar. A ello ayudó la depresión mundial de 1929,
trayendo como consecuencia un importante descenso en los volúmenes exportados y la decisión de la
empresa Fyffes Limeted de abandonar paulatinamente sus instalaciones en la Isla.
La producción industrial de cigarrillos despegó de forma espectacular en 1923, con la instalación en
el municipio de El Paso de la fábrica de Pedro Capote que a los cinco años de abrir ya dispuso de una
revolucionaria máquina de liar. En 1972, la multinacional RJ Reynolds adquirió la propiedad, que pasó de
su antiguo edificio junto a la iglesia de Nuestra Señora de Bonanza a la nueva zona industrial en las
afueras de la ciudad. Japan Tobacco International (JTI) fue la última propietaria de las instalaciones, que
finalmente cerraron en 2000 como parte de una reestructuración internacional del grupo. Hoy en día la
producción se destina a la elaboración artesanal de puros, si bien es difícil encontrar un puro que sea
enteramente de hojas de tabaco palmero.
En 1933, a esta situación se sumó la disminución considerable del valor de los plátanos, la
paralización de las obras públicas –en 1930 se había aprobado un Concierto entre el Estado y el Cabildo
para la construcción de la carretera de circunvalación y el túnel de la Cumbre– y un invierno seco que
provocó la pérdida de las cosechas de cereales, papas y tabaco se combinaron para incrementar el
desempleo y crear una situación “angustiosa” en La Palma. A esto se sumó el regreso de los emigrantes
canarios fruto de la situación en esos países.
Con este panorama, al principio de la Guerra Civil, el negocio platanero pasaba por una situación
crítica debida a la constricción de los mercados europeos, y a la marcha definitiva de la principal empresa
extranjera dedicada a la exportación de frutas de Canarias: Fyffes Limited. Para que el comercio del
plátano continuase rindiendo beneficios, los inversores nacionales debían, primero, ocupar el vacío dejado
por la multinacional inglesa. Los sindicatos de cosecheros, liderados por los grandes propietarios, dieron
un paso al frente y asumieron la producción y la comercialización del plátano. Por otra parte, las
autoridades nacionalistas facilitarían este traspaso reservando el mercado nacional al plátano canario y
aplicando medidas ya propugnadas desde el segundo bienio republicano (1933-1935): concesión de un
crédito agrícola, sindicación de los agricultores para comerciar la fruta y reducción de los costes en la
exportación, tanto disminuyendo los salarios como esquivando los gastos añadidos que provocaba la
presencia de los intermediarios en el negocio.
La situación económica durante la posguerra empeoró. Escasearon los productos de consumo,
especialmente, los de primera necesidad. Las autoridades impusieron un duro racionamiento. Todos los
sectores productivos sufrieron un retroceso significativo: la exportación frutera descendió en picado,
arrastrando consigo a los cultivos destinados a ella y a la actividad portuaria. Los esfuerzos fueron
dirigidos hacia la agricultura de autoconsumo, fuertemente fiscalizada y con menos brazos a su servicio,
debido al reclutamiento obligatorio de los hombres en edad militar.
Esta situación, más la comentada represión política vivida en la isla durante la posguerra obligaron a
muchos palmeros a emigrar a principalmente a Venezuela. Allí trabajaron mayoritariamente en la
agricultura, y también en el transporte, el comercio, la industria y la construcción. Mientras tanto, La
Palma empezó a beneficiarse de la llegada de remesas de los emigrantes y a invertir en el cultivo
platanero, lo que a partir de los años sesenta se impulsó el desarrollo económico insular. Más tarde, con la
llegada del turismo en la década de los años ochenta, los habitantes de La Palma han logrado alcanzar
mejores cotas de bienestar social y económico.
A finales de los años cuarenta el cultivo del plátano se recupera, aumentando las exportaciones de
manera considerable, pasando de las 18.479 toneladas exportadas en 1945 a las 28.212 diez años después,
pero en esta ocasión no fueron los envíos a la Península los responsables del incremento, fue el tirón del
mercado exterior el responsable de ello. El aumento de la demanda y del valor de la producción platanera
estimularon las inversiones destinadas a ampliar el caudal de agua disponible para el riego y a preparar
nuevos terrenos para su cultivo. Los ahorros provenientes de la emigración a Venezuela y la política de
créditos agrícolas del Estado aportarán los capitales que posibilitarán esta tercera expansión del plátano.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 51
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
Los agricultores palmeros marchaban a Venezuela con la idea de conseguir el capital necesario para
adquirir una parcela de tierra y convertirse en propietarios. Además, se produce un flujo migratorio hacia
países europeos como Inglaterra, Alemania y Holanda. La afluencia fue masiva, pues, entre 1950 y 1970,
el saldo migratorio en La Palma será negativo en unas 20.000 personas, un tercio de la población. Los
ahorros que el emigrante traía se combinaban con los créditos que el Estado proporcionaba a través del
Instituto Nacional de Colonización y del Instituto Nacional para la Reforma y Desarrollo Agrario. Los
terrenos comprados al regresó eran, normalmente, solares improductivos, en mucho casos malpaíses,
adquiridos a los mayores multifundistas. Servían, posteriormente, como garantía para solicitar un
préstamo. En su mayoría, los créditos eran concedidos por el Estado en unas condiciones ventajosas, pues
no exigían interés, se hacían a largo plazo, y, en los primeros años, el agricultor no debía pagar ninguna
cuota.
En 1940, sólo tres municipios (Los Llanos, Tazacorte y San Andrés y Sauces) superaban las cien
hectáreas cultivadas. En 1970, mientras los tres anteriores superaban las 300, otros tres más (Santa Cruz
de La Palma, Breña Alta y Barlovento) alcanzaban las cien hectáreas. En 1984, aunque la mayor parte de
la producción platanera (59,9%) se concentraba en el Valle de Aridane, eran nueve los municipios que
superaban las cien hectáreas cultivadas de plátanos. Por su parte, los trabajos en galerías y pozos para
explotar el acuífero insular habían permitido agrandar el caudal disponible de los treinta hectómetros
cúbicos por año, en la década de los cincuenta, a los 84, de principios de los ochenta.
La tercera expansión platanera generó en la Isla un conjunto acomodado de propietarios apegados al
cultivo y de mentalidad conservadora. Por otro lado, los trabajos de roturaciones atrajeron mano de obra
de otros lugares de la Isla y del Archipiélago. Así, habitantes de localidades dedicadas a la agricultura de
autoconsumo (Garafía, Puntagorda, Tijarafe), en declive desde los años cincuenta, trasladaron su
residencia a municipios donde los trabajos de sorriba y la propia explotación platanera creaban empleos.
El mismo motivo atrajo a habitantes de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Gomera
que, al final de los sesenta, reanudaron su periplo, esta vez, en busca de los mejores salarios que
proporcionaba la expansión del turismo en las islas mayores.
A esta situación hay que añadir, a partir de los años sesenta, la mayor presencia del dinero público
en la economía insular (aeropuerto de Mazo, mejoras en el puerto de Santa Cruz de La Palma, carretera de
la cumbre, terminación del anillo insular, construcción de colegios e institutos de enseñanza secundaria,
centros de salud,…; aumentándose, considerablemente el número de funcionarios en todas las
administraciones) la expansión del comercio de importación gracias al aumento del nivel de ingresos de
la población y el desarrollo de la construcción, evidente en las principales localidades insulares. Las
remesas que enviaba la emigración ya no sólo se invirtieron en la agricultura, sino, también, en el
comercio y, además, constituían una parte considerable del negocio de los bancos y de las cajas de ahorro.
Las transformaciones económicas y sociales que se iniciaron entre los años sesenta y setenta
prosiguen durante la década de los ochenta. La actividad platanera continúa siendo el motor económico de
la Isla, pero, avanza la terciarización de la economía, acompañada de una mayor diversificación
profesional. A mediados de los años setenta, se inicia una recesión económica derivada de la crisis
internacional, que se prolongará durante la década de los ochenta.
Los rendimientos de la agricultura platanera decrecieron porque la sobreproducción ocasionó un
descenso de los precios, que se añadió al incremento de los costes causado por el encarecimiento de
abonos, plaguicidas, gasolina y, sobre todo, el agua. El descenso de los ingresos percibidos por los
agricultores se une al corte de las remesas procedentes de Venezuela. La emigración a América se había
reducido enormemente desde principios de los años setenta. A partir de 1983, la devaluación del bolívar y
las medidas adoptadas por el gobierno venezolano para restringir la salida de capitales bloquearon las
remisiones a la Isla. Según algunas aproximaciones, La Palma pudo dejar de recibir entre 2.000 y 3.000
millones de pesetas anuales.
Resultado de todo ello es incremento en el desempleo. Según el Instituto Nacional de Empleo, en
1978, había 713 parados en la Isla, en torno al 4% de la población activa. Tres años más tarde la cifra se
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 52
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
había duplicado y llegaba a 1.841 personas, el 8,9% de la población activa. Y este incremento prosiguió en
años venideros, por ejemplo, el número de parados en La Palma continuó aumentando en los inicios de la
década de los noventa y, en 1991, sumaban 6.508 personas, el 33,1% de la población activa.
La crisis del sector platanero, el corte de las remesas de los emigrantes, el desempleo y la inflación se
unieron para frenar el consumo lo cual repercutirá de forma negativa sobre el sector comercial y
disminuirá la actividad en la construcción. El turismo, pese a las expectativas, no había llegado a la Isla. Si
en 1973 existía una oferta alojativa de 350 camas, en 1983, las 800 camas del sector eran insuficientes
para dinamizar la economía palmera.
Durante los años ochenta, cientos de palmeros optaron por prolongar la emigración que, desde los
años sesenta, les llevaba a las islas centrales, sobre todo a Santa Cruz de Tenerife, atraídos por las mayores
oportunidades de encontrar empleo. Este sería el caso de buena parte de los universitarios que terminaron
sus estudios. También muchos palmeros se dirigieron a Lanzarote y Fuerteventura donde se requería mano
de obra no cualificada para trabajar en las construcciones impulsadas por el crecimiento del turismo.
A finales de los años ochenta, las inversiones públicas imprimieron un importante impulso
económico. La política socialdemócrata del PSOE, interesada en afianzar el estado del bienestar, se vio
respaldada por los fondos de cohesión europeos, a partir del ingreso en la CEE en 1986. De este modo, la
aportación de importantes cantidades de dinero público para infraestructuras y servicios contribuyó,
decisivamente, a la reactivación de la economía insular.
Las medidas proteccionistas de la Unión Europea también salvaguardaron al plátano de la
competencia exterior, aunque las repetidas negociaciones con la Organización Mundial del Comercio y las
presiones de las multinacionales fruteras norteamericanas mantienen la incertidumbre sobre el futuro de la
agricultura de exportación en La Palma. En los años noventa, el 90% de las exportaciones de La Palma
dependían del plátano y los ingresos aportados por el sector platanero llegaban a superar los 16.000
millones de pesetas al año (unos 100 millones de euros).
La Palma acoge el 42% de las explotaciones plataneras de Canarias y el 26°/o de la producción. Entre
un 80% y un 90% de esta producción continúa dirigiéndose a un mercado peninsular, cuya demanda, no
obstante, parece haber alcanzado su techo. En efecto, en los últimos años, las estadísticas muestran un
descenso de más de mil hectáreas en los terrenos cultivados de plátanos centrado, sobre todo, en el
municipio de Los Llanos de Aridane.
Por otro lado, el sector primario está formado, en su mayoría, por pequeños y medianos propietarios
con una alta edad media, pues la población joven opta por trabajar en otros capítulos de la actividad
económica. Las limitaciones de la agricultura platanera como generadora de empleo, las incertidumbres
que pesan sobre el sector y su estancamiento exportador le impiden impulsar un crecimiento de la
economía palmera, necesario para reducir la persistente tasa de paro y para elevar la renta per capita más
baja del Archipiélago.
Para disminuir la dependencia del plátano e intensificar el progreso económico de La Palma, las
autoridades insulares apuestan por potenciar el turismo en los próximos años. Cuando, en la década de los
sesenta, el turismo de masas empezó a extenderse por el Archipiélago Canario, La Palma intentó agregarse
a este crecimiento, pero las deficiencias de sus comunicaciones exteriores e interiores y aspectos naturales
como la escasez de playas impidieron que sus aspiraciones prosperaran. La Palma se queda al margen de
la actividad turística hasta finales de los ochenta, momento en que se empiezan a recibir vuelos directos
provenientes del extranjero en el aeropuerto de Mazo, principalmente alemanes.
Por otro lado, el comercio se vuelve a reactivar a lo largo de los años noventa a causa del tirón del
consumo y del crecimiento del sector turístico. Así, en 1999, generaba la mayor parte de los puestos de
trabajo del sector servicios, debido a la implantación de supermercados y al desarrollo del turismo
centrado en la Zona Capitalina y en el Valle de Aridane. La construcción, también, sufre un nuevo
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 53
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
impulso debido a las inversiones del sector público, al despegue del turismo y a la edificación de viviendas
privadas.
De esta forma, la evolución económica y social de la Isla de La Palma prosigue la misma tendencia
de décadas anteriores. Si en 1981 el porcentaje de población activa que trabajaba en la agricultura se
situaba en el 38%, en 1996, esta cifra se reducía al 20,1%. Por el contrario, el sector secundario muestra
un incremento que va del 17,4%, al 19,3% de la población activa, en el mismo periodo de tiempo. En este
capítulo, la construcción es el sector más destacado.
En definitiva, desde los años setenta, La Palma se ha resentido de la desaparición de la emigración a
Venezuela como proveedora de recursos para dinamizar su economía. La agricultura platanera, por su
parte, además de tener ante si un panorama incierto, ha reducido su margen de beneficios y sus
posibilidades para ofertar empleos. Sí bien los fondos públicos han aumentado su contribución, la Isla
echa de menos la incorporación de actividades económicas que sustituyan o refuercen dos de las columnas
sobre las que se sostuvo su desarrollo a partir de la década de los cincuenta. El turismo parece el negocio
mejor situado para engarzar La Palma a una economía global. Sin embargo, mientras esto u otra cosa
sucede, la economía palmera de hoy en día permanece estancada con una nasa de paro persistente y unos
ingresos por habitantes inferiores al resto del Archipiélago, situación que ha provocado una emigración
considerable hacia las islas mayores.
Pero no se debe caer en errores pasados, donde la economía siempre ha estado vinculada a algún
monocultivo; sucediéndose a lo largo de los siglos diferentes productos: caña de azúcar, vid, cochinilla…
y pasar a depender del “monocultivo” del turismo, porque ya sabemos que cada una de estas etapas fue
cerrándose a medida que la comercialización de tales productos iba entrando en crisis, lo que obligaba a
una transformación inmediata de las perspectivas agrícolas de nuestros suelos, y ocasionaba cada vez más
un estrangulamiento de la población que podía vivir a expensas de esas explotaciones y de su
comercialización exterior.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 54
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
LA PALMA Y AMÉRICA
LA COLONIZACIÓN Y EMIGRACIÓN AL NUEVO CONTINENTE
Muchos historiadores coinciden en señalar la importantísima aportación de Canarias al
descubrimiento y colonización de América, hechos que no han sido lo suficientemente valorados y
reconocidos. Ya Colón en su segundo viaje llevó isleños, muchos animales, plantas y simientes, pues
seguro que se adaptarían mejor que los llevados del viejo continente. Animales tan importantes como los
cochinos (cerdos), cabras, gallinas u ovejas, y plantas como la caña de azúcar, el plátano, la viña y el ñame
fueron traídos de las islas.
Así, la emigración palmera se remonta a tiempos de la conquista. El mismo Juan de Santa Cruz
acompañó, junto a otros palmeros, a Pedro Fernández de Lugo en la conquista de Santa María, siendo
gobernador de Cartagena de Indias y fundador en 1540 de Santa Cruz de Mompox (Colombia).
En los primeros años de la colonización no fue muy importante el contingente humano pues algunas
de las islas, especialmente La Palma y Tenerife, habían sido también pobladas por esos mismos años y se
encontraban inmersas en pleno proceso de asentamiento. Pero el carácter de Santa Cruz de La Palma de
puerto en la Carrera de Indias le permitió convertirse en un centro de transacción, comercio y traslado de
personas, lo que explica la temprana formación de un grupo de influyentes marinos y mercaderes, entre los
que destacó la familia Díaz Pimienta, con estrechas relaciones primero con Santo Domingo y más tarde
con Cuba.
Años después, la mayoría de las expediciones que hacían escala en las islas llevaron familias
canarias. A mediados del siglo XVI el éxodo de Canarias seguía aumentando. El investigador palmero don
José Pérez Vidal en su trabajo “Aportación de Canarias a la población de América”, dice:
“...así lo hace suponer, además, el escrito que el juez de Gran Canaria, Pedro de Escobar, alarmado de
la despoblación de la isla, dirige a Felipe II. Él ve con intranquilidad que la isla queda desierta e
indefensa frente a los `navíos de luteranos y otros enemigos y pide y consigue que el rey prohiba en 1574
la salida de vecinos”.
Antes de finalizar el siglo XVII se levanta la prohibición. En 1670 se impone una condición a las islas
para seguir comerciando con las Indias: por cada 100 toneladas de productos que se exportara había que
enviar cinco familias para poblar el Nuevo Mundo. Es por ello que, siendo la migración un hecho
constante, no tiene carácter significativo hasta el último tercio del siglo XVII, fundamentalmente hacia
Cuba, si bien también partieron para otros lugares como por Puerto Rico, Santo Domingo, Florida, Buenos
Aires, La Guaira, Tejas... y, en algunos casos, ésta hizo que los canarios fueran partícipes directos en la
fundación de ciudades como Montevideo, Luisiana,…
Así, es como en 1778 sale una oleada de colonos con destino a La Luisiana. A. Millares Torres, en su
“Historia General de las Islas Canarias” dice:
“por 1778 salen de Canarias varias expediciones con el objeto de poblar La Luisiana, recientemente
cedida a España, en cuyas lejanas costas fueron a establecerse más de 4.000 canarios, llevando allí sus
usos y costumbres”.
Más de dos siglos después de la llegada de este nutrido grupo de canarios a La Luisiana, aún
conservan muchas de aquellas costumbres de sus antecesores isleños. Incluso hoy en día hay personas
mayores que hablan español y mantienen vivas algunas tradiciones folclóricas. Este hecho excepcional de
supervivencia de la cultura canaria ante la imposición de la norteamericana tiene su explicación, por un
lado, en el aislamiento en que han vivido allí las comunidades isleñas, y por otro, sus ocupaciones
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 55
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
principales: la caza y la pesca, hechos que han contribuido decididamente en la preservación de los usos y
costumbres llevados por los primeros colonos canarios.
En el año 1998 visitaron las islas, por primera vez, una treintena de descendientes de aquellos colonos
canarios que llegaron a Luisiana en 1778. Otros grupos de isleños tomaron diferentes destinos, como la
expedición de 60 familias para poblar la Costa de los Mosquitos (Guatemala) en 1787. Todas estas
expediciones de canarios estaban compuestas, en general, por familias humildes a las que la Corona les
facilitaba algunos animales, semillas y herramientas para crear los nuevos asentamientos coloniales.
EL DRAMA DE LA EMIGRACIÓN
A lo largo de su historia, el palmero, y en general todos los canarios, ha sufrido el duro trauma que
supone el abandono de la tierra que les vio nacer y la separación de sus seres más queridos.
En los años de la colonización, los contingentes emigratorios estaban compuestos por el núcleo
familiar, pues se pretendió poblar el continente y que las familias no regresaran. Ya en los siglos XIX y
XX, la mayoría de las veces marchaba el hombre, preferentemente a Cuba y Venezuela, con la intención
de volver o llevar más adelante a su familia. Muchos así lo hicieron; otros regresaron al seno familiar y
otros, quizás los menos, no volvieron jamás.
El porque de esta emigración tenemos hay que buscarlo en que la población de la isla de La Palma, la
mayoría formada por jornaleros, arrendatarios y pequeños propietarios, ha estado sometida a los avatares
de una insuficiencia productiva crónica, agravada durante los periodos de malas cosechas –la economía de
la Isla ha estado basada casi en su totalidad en la agricultura hasta finales del siglo XX– y epidemias; ha
sido una lucha constante por la supervivencia. Ha sido este sector de la población quien ha nutrido la vía
migratoria que tuvo como principal destino América, y más concretamente el Caribe a partir del siglo
XIX, momentos en que ésta fue más mayor. Luego las remesas de éstos emigrantes ayudó a paliar los
efectos de las crisis y colaboraron definitivamente en la fragmentación de la propiedad, lo que favoreció el
incremento de la clase media en la sociedad palmera.
El historiador palmero Benigno Carballo Wangüemert, en su estancia en La Palma (segunda mitad
del siglo XIX) nos decía lo siguiente al ver el panorama que encontró a su paso por los Llanos de Aridane:
“...Son raras las familias, particularmente en las clases medias acomodadas, que no tengan en Cuba
hijos, hermanos, esposos, padres o parientes. En Los Llanos, apenas cumplen la edad de 14 ó 16 años,
una gran parte de los jóvenes marcha a La Habana, sea para quedarse allí o para internarse en Cuba, y
aunque a la vuelta de algún tiempo retornan muchos, su número es siempre inferior al de los que
salieron, porque el vómito negro y las enfermedades que se padecen en Las Antillas cobran su tributo, y
algunos que no han mejorado de fortuna no quieren retornar pobres al país natal...”
LA APORTACIÓN DE LA ISLA DE LA PALMA
La presencia palmera en la colonización y población de América está jalonada por multitud de hechos
relevantes como no podía ser menos en un pueblo que, históricamente, se ha distinguido por su espíritu
aventurero y consagración al trabajo.
Familias palmeras fueron las primeras que cultivaron vegas de tabaco en Cabaiguán (Cuba), en los
primeros años del siglo XVII. Palmeros fueron 9 de los 11 vegueros canarios ahorcados en las guasimas
de Jesús del Monte por desobedecer las órdenes de la metrópoli y venderles tabaco a compradores de
Inglaterra que lo pagaban a mejor precio. Maestros palmeros colaboraron en la construcción de los
primeros ingenios azucareros cubanos en el siglo XVI. Mayoría de palmeros fueron quienes fundaron la
asociación canaria de La Habana en el año 1906, que llegó a tener más de 30.000 socios y palmero de
Fuencaliente fue don Alejandro Bienes Pérez, presidente de dicha asociación desde 1908 hasta su
fallecimiento en 1914.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 56
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
Hablar de Cuba o Venezuela en La Palma es hablar de la segunda patria. Aunque en la actualidad no
existe emigración a dichos países, los vínculos que aún quedan son fortísimos. En la isla hay varios grupos
de música cubana, interpretada por palmeros, con tanto estilo como los propios cubanos.
CUBA
Aunque a Cuba y Venezuela ya llegaron isleños desde el siglo XVI, no es hasta los siglos XIX y XX
cuando llegan las grandes oleadas de emigrantes. La emigración a Cuba fue muy intensa hasta los años
treinta del siglo XX, donde los canarios contribuyen de forma decisiva a la prosperidad de la isla caribeña.
Los duros hombres canarios se dedicaron básicamente a la agricultura, especialmente al cultivo del tabaco,
actividad en la que eran verdaderos expertos.
Los lazos de unión con Canarias aún hoy siguen siendo muy estrechos, y el intercambio cultural
emanado de la emigración se refleja en multitud de aspectos de la vida actual de las islas, como por
ejemplo en el folclore musical, donde muchos ritmos traídos por los emigrantes ya forman parte de la
música tradicional de las islas. Para hacernos una idea de la magnitud del éxodo de canarios a Cuba y la
cantidad de ellos que no regresaron, actualmente, en la ciudad de Cabaiguán, el 90% de la población es de
descendencia isleña.
VENEZUELA
Ya en el siglo XIX llegan a Venezuela más de 35.000 canarios, pero no sería hasta la mitad de la
siguiente centuria cuando el éxodo se hace más intenso. El instinto aventurero, las persecuciones políticas
y los difíciles años de la posguerra española provocaron una nueva avalancha de emigrantes que se
cuentan por cientos de miles. Basta decir que entre el año 1940 y 1975 emigraron a Venezuela más de
30.000 palmeros. Como había sucedido en otros asentamientos, las faenas agrícolas fueron la principal
actividad a la que se dedicaron, seguida del comercio. Su retorno supuso importantes capitales para la
roturación de nuevos espacios agrícolas en la isla.
La huella canaria en Venezuela está presente en todo el país en cuya vida han participado
activamente, desde su colonización hasta su liberación, aportando a su historia muchos hombres ilustres,
empresarios y trabajadores que han ayudado a engrandecer aún más a esta nación. Asimismo, es muy
significativa la devoción que existe en muchos lugares de Venezuela hacia la virgen de Candelaria,
patrona de Canarias. Tinerfeños y palmeros han levantado iglesias donde veneran cada año a sus
respectivas patronas con festejos multitudinarios con gran significado isleño.
Actualmente existen clubes canarios en todo el país, donde se fomentan actividades como el folclore
musical, la danza y la artesanía, con lo que se persigue mantener viva la llama de las costumbres y
tradiciones de la tierra de sus orígenes. La colonia canaria en Venezuela es muy estimada, no solo por su
perfecta integración y dedicación al trabajo, sino por su decisiva aportación al desarrollo del país.
LA EMIGRACIÓN CLANDESTINA
Durante la guerra civil española, y años después, la emigración estuvo prohibida. Los canarios,
marcando otro episodio más en su historia, se las ingeniaron para enfilar de nuevo la proa hacia el
continente soñado.
Entre los años 1948 y 1951, años de hambruna y persecuciones políticas, salen de las islas multitud
de hombres en pequeñas embarcaciones clandestinas, amparados en la oscuridad de la noche y en las
intrincadas costas del Archipiélago. La mayoría eran jóvenes, para los cuales otra excusa para marchar era
librarse del servicio militar; por eso se buscaban como fuera las 5.000 pesetas del pasaje. ¡Cuánto dinero
era en esos tiempos tan difíciles! Pequeños barcos de cabotaje, pesqueros, yates, cualquier embarcación
era buena para escapar en busca de nuevos horizontes.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 57
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Historia
En este proceso es preciso distinguir dos etapas. La primera, hasta 1949, en que la emigración estaba
dificultada por el no reconocimiento del régimen franquista por el gobierno legalmente constituido en
Venezuela y la segunda, entre 1949 y 1951, en que a pesar de la normalización de la emigración, se
produjo un incremento notable de los viajes clandestinos.
Los procedimientos utilizados para la organización de los viajes en la primera etapa, en la que la
mayoría emigraba por motivos políticos, se desarrollaba mediante el acuerdo de un grupo de perseguidos
que estipulaban un precio con el dueño de un barco, siempre más elevado que su valor real. El trato era
verbal y los promotores se comprometían a abonar, en un plazo determinado, el importe convenido. El
dinero se obtenía mediante acuerdo con otros emigrantes de su misma condición, gentes sin significación
política y deseosos de emigrar. Cuando se reunía el número suficiente de personas que pudieran pagar el
barco y avituallarlo, comenzaban los preparativos del viaje, en el que algunos pasajeros entregaban lo que
podían en el momento de la partida, unos sacos de papas, un cerdo, una cabra...
Cuando todo estaba dispuesto, el teórico dueño del barco lo despachaba a un cometido habitual –la
pesca frente a las costas de África, por lo general–, pero en alta mar cambiaba de rumbo y se acercaba de
noche a un lugar de la costa ya fijado de antemano, en el que lo esperaban pasajeros y avituallamiento,
partiendo, a continuación, hacia Venezuela. Pasados diez o doce días, tiempo que solía tardar un barco en
sus faenas de pesca, el dueño notificaba a las autoridades el "robo" de su barco, eludiendo así cualquier
responsabilidad.
La embarcación que más pasajeros llevó fue el “Nuevo Teide”, con 286 hombres. Este salió de la
playa del Puertito, en Fuencaliente de La Palma, la noche del 6 de abril de 1950 (Jueves Santo), llegando a
Venezuela 31 días después, luego de pasar por muchas dificultades. Un diario de a bordo, relatado por el
emigrante fuencalentero, Miguel Santos Pérez, detalla todo el dramatismo y el dolor pasado en la travesía.
Además de “Nuevo Teide”, otras 7 embarcaciones ilegales partieron desde La Palma en dirección a
Venezuela durante el año 1950, transportando un total de 1.265 emigrantes indocumentados. Uno de esos
barcos fue el “Benahoare”, último de los barcos construidos en la isla (1948) y conocido como el yate de
don Armando Yanes (prestigioso comerciante y constructor naval palmero), zarpó del faro de Fuencaliente
con 150 pasajeros y llegó a Venezuela 21 días después de su partida, teniendo la travesía más rápida y
placentera de toda la emigración clandestina
La mayoría de las tripulaciones y pasajeros canarios de este tipo de emigración fueron detenidos en
un primer momento, incluso algunos llevados a campos de concentración. Sin embargo, tanto por la
condescendencia que tradicionalmente han otorgado las autoridades venezolanas al pueblo canario, como
por el apoyo prestado por emigrantes ya establecidos en el país caribeño, todos los isleños emigrantes
fueron integrados rápidamente en la sociedad venezolana.
LA TRAGEDIA DEL VALBANERA
Sin duda alguna, el naufragio del trasatlántico español
“Valbanera”, buque de Pinillos, fue el acontecimiento más
trágico de la historia de la emigración al nuevo continente. El
día 10 de agosto de 1919 sale este buque de Barcelona con
destino a Puerto Rico, Santiago de Cuba y La Habana, no sin
antes pasar por Las Palmas de Gran Canaria, S/C de Tenerife y
S/C de La Palma, puertos en los que completó la totalidad de las
1.236 personas entre pasajeros y tripulación. Después de hacer
Buque Valbanera
escala en Puerto Rico y Santiago de Cuba donde desembarcó
más de la mitad del pasaje, el buque se dirigió al puerto de La Habana a donde jamás arribó, pues un
fuerte temporal envió para siempre al fondo del océano al célebre barco con 400 pasajeros y toda la
tripulación. Se da la circunstancia de que muchos pasajeros, entre ellos numerosos canarios, que habían
pagado el pasaje hasta La Habana, decidieron quedarse en Santiago, hecho este que les salvó la vida.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 58
También podría gustarte
- Diccionario llanero: Quinta edición revisada y aumentadaDe EverandDiccionario llanero: Quinta edición revisada y aumentadaAún no hay calificaciones
- Jean MeyerDocumento20 páginasJean MeyerAlberto Ruiz OrciAún no hay calificaciones
- Kakan Lengua de Los DiaguitasDocumento34 páginasKakan Lengua de Los Diaguitascagatio2013100% (1)
- BP Produccion Granjas PorcinasDocumento24 páginasBP Produccion Granjas PorcinaseranvaAún no hay calificaciones
- GuancheDocumento13 páginasGuanchemencey_bencomoAún no hay calificaciones
- Las Lenguas de La CostaDocumento6 páginasLas Lenguas de La CostaGisell Zambrano100% (1)
- Sector AgrarioDocumento31 páginasSector AgrarioJhuan Rubn Chevson Gutierrez HerbasAún no hay calificaciones
- Tema 7 PDFDocumento7 páginasTema 7 PDFAluap GonzAún no hay calificaciones
- Florilegio de términos, modismos, dichos y refranes aragoneses y de otras partes usados en la villa de LanajaDe EverandFlorilegio de términos, modismos, dichos y refranes aragoneses y de otras partes usados en la villa de LanajaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Libro Historia Social Del Caribe Colombiano PDFDocumento280 páginasLibro Historia Social Del Caribe Colombiano PDFMuriel JimenezAún no hay calificaciones
- Bloque 2 (7-10)Documento28 páginasBloque 2 (7-10)calei_doscopioAún no hay calificaciones
- Estudio TESA Proyecto Alcantarillado Sanitario San JavierDocumento64 páginasEstudio TESA Proyecto Alcantarillado Sanitario San Javierpls_79100% (3)
- Jorge Gasche-IIAP-Toponimia Indigena Amazonica-ConferenciaDocumento13 páginasJorge Gasche-IIAP-Toponimia Indigena Amazonica-Conferenciapedrojuan122Aún no hay calificaciones
- YARABAMBAAAADocumento14 páginasYARABAMBAAAADea NybrasAún no hay calificaciones
- Can 1Documento12 páginasCan 1joshuamamaniAún no hay calificaciones
- LapesaDocumento73 páginasLapesaEstefania GonzalezAún no hay calificaciones
- Comunicación de Los MayasDocumento4 páginasComunicación de Los MayasBraulio PalaciosAún no hay calificaciones
- Gramatica de La Toponimia Herrena de OriDocumento76 páginasGramatica de La Toponimia Herrena de Oriypjjbvg6c6Aún no hay calificaciones
- Breves Notas Escritura y Español 1Documento45 páginasBreves Notas Escritura y Español 1Gustavo AlonsoAún no hay calificaciones
- Elementos Comunicacionales Utilizados Los TainosDocumento4 páginasElementos Comunicacionales Utilizados Los TainosPaula ariasAún no hay calificaciones
- Lexico Caribe en ElDocumento70 páginasLexico Caribe en ElTórres SiúAún no hay calificaciones
- Dialecto Del PacíficooDocumento4 páginasDialecto Del PacíficooSindy Del C SalazarAún no hay calificaciones
- BETHELL Leslie (Ed.), Historia de America Latina (Artículos Sobre Brasil)Documento629 páginasBETHELL Leslie (Ed.), Historia de America Latina (Artículos Sobre Brasil)Matias SaloñaAún no hay calificaciones
- Las Lenguas PrerromanasDocumento12 páginasLas Lenguas PrerromanasCristina MontesAún no hay calificaciones
- Folclor PacificoDocumento10 páginasFolclor PacificoValentina Hernández JulioAún no hay calificaciones
- Origen de La Lengua Que Hablamos Los ColombianosDocumento6 páginasOrigen de La Lengua Que Hablamos Los ColombianosCamila Andrea CastilloAún no hay calificaciones
- Presentación Lenguas PrerromanasDocumento33 páginasPresentación Lenguas PrerromanasCristina MontesAún no hay calificaciones
- Aborigenes CanariosDocumento20 páginasAborigenes CanariosLiseth TintaAún no hay calificaciones
- Espanol Canarias1Documento18 páginasEspanol Canarias1franAún no hay calificaciones
- Zeballos-La Conquista de Quince Mil LeguasDocumento53 páginasZeballos-La Conquista de Quince Mil LeguasLaura GarzónAún no hay calificaciones
- Exposición Las Lenguas Del PerúDocumento55 páginasExposición Las Lenguas Del Perúaleven quispeAún no hay calificaciones
- Reconstruccion Del Proto Uro PDFDocumento59 páginasReconstruccion Del Proto Uro PDFFroilan LaimeAún no hay calificaciones
- Tema2.Variedades Geográficas Del Español.Documento9 páginasTema2.Variedades Geográficas Del Español.alumno.647397Aún no hay calificaciones
- Linguistica Afroamericana PDFDocumento17 páginasLinguistica Afroamericana PDFCarlos ZatizabalAún no hay calificaciones
- La Lengua de Los Aborígenes de La Gomera en Los Materiales de Abreu GalindoDocumento62 páginasLa Lengua de Los Aborígenes de La Gomera en Los Materiales de Abreu GalindoAlberto LacaveAún no hay calificaciones
- DialectoDocumento7 páginasDialectoMia FloresAún no hay calificaciones
- Aymara Variaciones DialectalesDocumento7 páginasAymara Variaciones Dialectalesianatat guerra100% (1)
- Migraciones Que Poblaron NariñoDocumento21 páginasMigraciones Que Poblaron NariñoBeto SebasAún no hay calificaciones
- Nombres Antiguos IslasDocumento19 páginasNombres Antiguos IslaspasmolinaAún no hay calificaciones
- 4 - Español CanarioDocumento4 páginas4 - Español CanarioJorge LagoAún no hay calificaciones
- Origen y Expancion Del AimaraDocumento48 páginasOrigen y Expancion Del AimaraCarmen Fernandez LeonAún no hay calificaciones
- Historia de FerrenafeDocumento40 páginasHistoria de FerrenafeRoger Rodrìguez100% (2)
- Resumen 1.Documento4 páginasResumen 1.Tozquentzin Gutiérrez Mendoza100% (1)
- Tarea #10 CONTRERAS DEL AGUILA ZAID CHARLYDocumento8 páginasTarea #10 CONTRERAS DEL AGUILA ZAID CHARLYRoger Rojas PadillaAún no hay calificaciones
- Las Lenguas Pano y Takana ImpresoDocumento17 páginasLas Lenguas Pano y Takana ImpresoAlex LoyolaAún no hay calificaciones
- Español de AméricaDocumento4 páginasEspañol de AméricaChristopher ArroyoAún no hay calificaciones
- Origen Del EspanolDocumento37 páginasOrigen Del EspanolClaudia Andrea Araya BenavidesAún no hay calificaciones
- Tema 2. Variedades Geográficas Del Español.Documento10 páginasTema 2. Variedades Geográficas Del Español.Bull 467Aún no hay calificaciones
- Los Taino de La EspañolaDocumento8 páginasLos Taino de La Españolaheriverto CruzAún no hay calificaciones
- Tema 3 Len.18Documento6 páginasTema 3 Len.18Héctor PazAún no hay calificaciones
- Ponencia Sobre Las Particularidades Del Español de CubaDocumento6 páginasPonencia Sobre Las Particularidades Del Español de CubaAmer Uceda ParedesAún no hay calificaciones
- Formas de Hablar El EspañolDocumento42 páginasFormas de Hablar El EspañolCiber StokAún no hay calificaciones
- Lenguajes IndigenasDocumento86 páginasLenguajes IndigenasJAH loveAún no hay calificaciones
- Lenguas Preromanas - Resumen ImpresoDocumento2 páginasLenguas Preromanas - Resumen ImpresoAlejandra PosebónAún no hay calificaciones
- LAPESAresum (Recuperado Automáticamente) (Recuperado Automáticamente)Documento39 páginasLAPESAresum (Recuperado Automáticamente) (Recuperado Automáticamente)María bAún no hay calificaciones
- Historia - de - America - Latina Cap5Documento22 páginasHistoria - de - America - Latina Cap5johenis hasselbrinkAún no hay calificaciones
- El Español en Santo DominigoDocumento17 páginasEl Español en Santo DominigoLuis Fernando Reyes LiranzoAún no hay calificaciones
- Dialnet ToponimiaDeOrigenEsukericoEnRibagorza 26325 2 PDFDocumento12 páginasDialnet ToponimiaDeOrigenEsukericoEnRibagorza 26325 2 PDFIgnacio Santos Larequi AzpirozAún no hay calificaciones
- Diversas Forma de Hablar El CastellanoDocumento6 páginasDiversas Forma de Hablar El CastellanoJUAN ANTONIO CUPE CUENCA100% (3)
- Resumen Historia de La Lengua Espanola CDocumento13 páginasResumen Historia de La Lengua Espanola CdanterecuperaciondedatosAún no hay calificaciones
- Diaguitas PDFDocumento11 páginasDiaguitas PDFLuis TapiaAún no hay calificaciones
- Multilinguismo Del PerúDocumento54 páginasMultilinguismo Del PerúBrayan Evaristo Guimarey100% (1)
- Toponimia Prerromana de Mallorca y Menorca: En la documentación medieval de las Illes BalearsDe EverandToponimia Prerromana de Mallorca y Menorca: En la documentación medieval de las Illes BalearsAún no hay calificaciones
- Yacuana: Patrimonio cultural, hechos, historia, personalidades, protagonistas y personajes del municipio de Puerto López, ColombiaDe EverandYacuana: Patrimonio cultural, hechos, historia, personalidades, protagonistas y personajes del municipio de Puerto López, ColombiaCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Etimología de los Nombres de Razas de FilipinasDe EverandEtimología de los Nombres de Razas de FilipinasAún no hay calificaciones
- El Hombre y El Medio AmbienteDocumento8 páginasEl Hombre y El Medio AmbienteRandol Fabian Amaya sandovalAún no hay calificaciones
- Tema7 - Grado Superior-Ctm - Biosfera (II) - 17-18Documento17 páginasTema7 - Grado Superior-Ctm - Biosfera (II) - 17-18Dani VRAún no hay calificaciones
- El Camino Hacia El Estado Como Forma de Organizacion PoliticaDocumento30 páginasEl Camino Hacia El Estado Como Forma de Organizacion PoliticaMacarena FidalgoAún no hay calificaciones
- Acta Constitutiva y Estatutos Sociales DDocumento11 páginasActa Constitutiva y Estatutos Sociales DDavid PalmarAún no hay calificaciones
- Guía 6 Historia 4°Documento19 páginasGuía 6 Historia 4°Rodolfo MolinaAún no hay calificaciones
- Capítulos IX, X, XI, XII, XIII Del Tomo 2 de El CapitalDocumento50 páginasCapítulos IX, X, XI, XII, XIII Del Tomo 2 de El CapitalEdwin RamírezAún no hay calificaciones
- Poblamiento y Organización Del Espacio Territorial Venezolano 5to III ActividadDocumento9 páginasPoblamiento y Organización Del Espacio Territorial Venezolano 5to III ActividadRicardo HernandezAún no hay calificaciones
- Texto Forrajicultura 25-02-14Documento89 páginasTexto Forrajicultura 25-02-14Nelson Garvizu100% (3)
- Trabajo Cosecha y Postcosecha PapayaDocumento86 páginasTrabajo Cosecha y Postcosecha PapayaLucero Chávez BenitoAún no hay calificaciones
- Union EiaDocumento22 páginasUnion EiaFernando Enrique Montejo Diaz100% (1)
- Ciencia Tecnologia Cuaderno 4 2020Documento228 páginasCiencia Tecnologia Cuaderno 4 2020Manuel Ruiz PelaezAún no hay calificaciones
- Memoria DescriptivaDocumento10 páginasMemoria DescriptivaWilliam Eladio Chamorro TorresAún no hay calificaciones
- 10 Movimiento RebanoDocumento2 páginas10 Movimiento Rebanoover arveloAún no hay calificaciones
- Triptico PocollayDocumento2 páginasTriptico PocollayHeri ZoAún no hay calificaciones
- Alcantarillado Truinfo Mayo 2016 Corregido EmapastDocumento322 páginasAlcantarillado Truinfo Mayo 2016 Corregido EmapastAlvaro LunaAún no hay calificaciones
- Memoria Descriptiva San Pedro de Cusi PDFDocumento11 páginasMemoria Descriptiva San Pedro de Cusi PDFAngel Cardenas YauriAún no hay calificaciones
- Articulo Final Politica de DrogasDocumento18 páginasArticulo Final Politica de DrogasLina Fernanda Gomez ErazoAún no hay calificaciones
- Geografias IIIDocumento12 páginasGeografias IIIalvarobrunetAún no hay calificaciones
- Historia Del Cambio Del Uso Del Suelo en ColombiaDocumento51 páginasHistoria Del Cambio Del Uso Del Suelo en ColombiaAlberto Lozada SilvaAún no hay calificaciones
- Investigacion Sobre Ganado Vacuno, Ganado Porcino Acabado de GuzmanDocumento26 páginasInvestigacion Sobre Ganado Vacuno, Ganado Porcino Acabado de GuzmanMiguel Santa CruzAún no hay calificaciones
- Etnobotánica de Los Criollos Del Oeste de FormosaDocumento23 páginasEtnobotánica de Los Criollos Del Oeste de FormosaMile FavanoAún no hay calificaciones
- 2021... Diagnostico de La Comunidad de Antapata FinalDocumento37 páginas2021... Diagnostico de La Comunidad de Antapata FinalAlvaro Huancachoque AriasAún no hay calificaciones
- 01 PDFDocumento22 páginas01 PDFAlexis MartínezAún no hay calificaciones
- AGENDA Semanal 20 Al 24 de Nov 2023 CUARTO A-BDocumento18 páginasAGENDA Semanal 20 Al 24 de Nov 2023 CUARTO A-BCyber NarutoAún no hay calificaciones
- HLFTJ R +: Jo OmjicllljloDocumento93 páginasHLFTJ R +: Jo OmjicllljloEIOA eioaAún no hay calificaciones