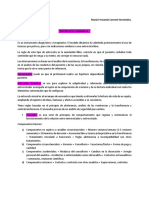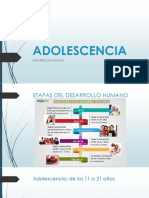Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Adolescencia Cambios Fisicos 2020-2 Leor
Adolescencia Cambios Fisicos 2020-2 Leor
Cargado por
alejandraDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Adolescencia Cambios Fisicos 2020-2 Leor
Adolescencia Cambios Fisicos 2020-2 Leor
Cargado por
alejandraCopyright:
Formatos disponibles
LA ADOLESCENCIA
En la cultura moderna la adolescencia abarca un periodo de por lo menos 10 años. Tanto su inicio como su final
suelen ser poco precisos. Es común que el niño comience a comportarse como adolescente antes de que
empiecen a aparecer los cambios físicos. ¿Y cómo podemos definir el momento exacto en que se convierte en
adulto? Quizás el mejor indicador sea la madurez emocional y no criterios más obvios como terminar los estudios,
ganarse el sustento, casarse o procrear (Baldwin, 1986); sin embargo, resulta difícil definir la madurez emocional.
A pesar de las opiniones contradictorias concernientes a sus límites, todos coinciden en que el prolongado periodo
de transición entre la niñez y la adultez es un fenómeno moderno que se observa sobre todo en las naciones
desarrolladas. Tradicionalmente ha sido una etapa mucho más corta. Y lo sigue siendo en las sociedades menos
desarrolladas, en las que los jóvenes pasan por una ceremonia simbólica, un cambio de nombre o un desafío
físico en la pubertad. A estos rituales se les llama ritos de transición.
A veces los sigue una etapa de aprendizaje durante uno o dos años, y a los 16 o 17 años, el joven alcanza la
adultez plena sin reservas. Esa transformación más o menos rápida es posible porque en las sociedades menos
complejas se dominan las habilidades necesarias para la vida adulta sin una instrucción prolongada. Con todo, la
necesidad de un periodo de transición se reconoce en todas partes; ninguna sociedad exige al niño convertirse
en adulto de la noche a la mañana ni se niega a reconocer la conquista de la adultez.
La adolescencia en nuestros días
Si queremos entender a los adolescentes y lo que es la adolescencia, conviene conocer el nicho cultural —el
ambiente social— en el que viven hoy en día. Un factor es la segregación por edades: en el mundo moderno, los
adolescentes interactúan principalmente con otros adolescentes y muy poco con niños más pequeños o con
adultos. Esto se debe a una decisión personal, quizá porque no quieren que se les considere niños por el hecho
de relacionarse con ellos o quizá porque quieren descubrir las cosas por sí mismos, sin las restricciones que a
menudo les imponen los adultos. Sin embargo, las escuelas con grupos separados por edad constituyen un factor
adicional en las naciones industrializadas (Elder, 1980; Elder y Casp, 1990).
La segregación por edades puede tener efectos negativos. Al separarlos de los niños más pequeños se priva a
los adolescentes de la oportunidad de guiar y orientar a quienes son menos conocedores, salvo por los breves
periodos que dedican al cuidado de sus hermanos menores o a trabajar como niñeras o consejeros en un
campamento. La separación del mundo adulto significa que pierden la oportunidad de ser aprendices, es decir,
de trabajar con personas mayores y más experimentadas. A veces, durante largas horas, se les separa a diario
de las principales actividades, costumbres y responsabilidades de la sociedad, con excepción del poco tiempo
que dedican a ayudar a sus progenitores en los quehaceres domésticos o que trabajan en empleos de medio
tiempo.
La dependencia económica prolongada es otra característica de la adolescencia. En una sociedad como la
nuestra, los adolescentes necesitan el apoyo financiero de sus padres mientras obtienen la formación profesional
necesaria para los empleos que exigen habilidades tecnológicas complejas. Para quienes no logran una buena
educación, los puestos de bajo nivel disponibles para ellos no suelen interesar ni ser atractivos desde el punto de
vista económico. En uno y otros casos, el adolescente a menudo se siente frustrado y descontento con su lugar
en el mundo. Por ello, algunos teóricos ven en la adolescencia un periodo de derechos y oportunidades limitados,
así como de roles impuestos en forma rigurosa (Farber, 1970).
Otros, Erikson entre ellos, adoptan un punto de vista más positivo: para ellos la adolescencia es un periodo en el
que al individuo se le permite explorar y ensayar diversos roles antes de asumir sus responsabilidades en el
mundo de los adultos.
El adolescente se ve influido por los acontecimientos de la era que le toque vivir. Toda época tiene sus guerras,
movimientos religiosos y fluctuaciones económicas. El adolescente es muy vulnerable a esas crisis. La situación
mundial le afecta mucho, más que a los niños pequeños. Los adolescentes y los adultos jóvenes luchan en
guerras, participan en revueltas y colaboran en los movimientos de reformas sociales. Con su idealismo apoyan
las luchas religiosas y políticas. Pierden su trabajo durante las recesiones económicas y se les contrata cuando
la economía está en auge. Los adolescentes modernos se ven afectados no sólo por las crisis locales y regionales,
sino también por las que ocurren en regiones distantes del mundo.
Por último, los medios de comunicación masiva también tienen efectos específicos en los adolescentes. Como
hemos visto una y otra vez, las teorías del desarrollo humano recalcan la importancia de un ambiente sensible y
que brinde apoyo emotivo. Sin importar su edad, los individuos aprenden mejor cuando actúan en el entorno,
cuando perciben las consecuencias de sus actos y tienen la fuerza para generar un cambio. Pero no es posible
modificar los sucesos que transmiten la televisión y otros medios. Al parecer los adolescentes, con el rápido
desarrollo de sus capacidades físicas y cognoscitivas, son particularmente vulnerables al papel pasivo de
consumidores de estos medios. Aceptan la tragedia y la brutalidad sin rebelarse; quizás hasta aprenden a desear
una estimulación excesiva. Tal vez modelen su conducta con base en los hechos trillados o extraños que ven en
los medios. Quizá llegan a identificarse con los mundos de ira y desviación social encarnados en particular por la
música “rap” y “heavy metal”. Es interminable la lista de influjos potencialmente nocivos a que están expuestos.
El ajuste al desarrollo físico
Desde el punto de vista fisiológico, la adolescencia nos recuerda el periodo fetal y los dos primeros años de vida
en cuanto a que es un periodo de cambio biológico muy rápido. Sin embargo, el adolescente experimenta el placer
y dolor de observar el proceso: contempla con sentimientos alternos de fascinación, deleite y horror el crecimiento
de su cuerpo. Sorprendido, avergonzado e inseguro, se compara sin cesar con otros y revisa su autoimagen.
Hombres y mujeres vigilan con ansiedad su desarrollo —o falta de éste— y basan sus juicios lo mismo en
conocimientos que en información errónea. Se comparan con los ideales predominantes de su sexo; de hecho,
para ellos es un problema importantísimo tratar de conciliar las diferencias entre lo real y lo ideal. Su ajuste
dependerá en gran medida de cómo reaccionen los progenitores ante los cambios físicos de su hijo.
Crecimiento y cambios físicos
Las características biológicas de la adolescencia son un notable aumento de la rapidez de crecimiento, un
desarrollo acelerado de los órganos reproductores y la aparición de rasgos sexuales secundarios como el vello
corporal, el incremento de la grasa y de los músculos, agrandamiento y maduración de los órganos sexuales.
Algunos cambios son iguales en ambos sexos —aumento de tamaño, mayor fuerza y vigor—, pero en general se
trata de cambios específicos de cada sexo.
Cambios hormonales Las alteraciones físicas que ocurren al iniciarse la adolescencia están controlados por
hormonas, sustancias bioquímicas que son segregadas hacia el torrente sanguíneo en cantidades pequeñísimas
por órganos internos denominados glándulas endocrinas. Las hormonas que a la larga desencadenan el
crecimiento y el cambio existen en cantidades ínfimas desde el periodo fetal, sólo que su producción aumenta
mucho a los 10 años y medio en las mujeres y entre los 12 y los 13 en los varones. Se presenta luego el estirón
del crecimiento, periodo de crecimiento rápido en el tamaño y la fuerza, acompañados por cambios en las
proporciones corporales (Malina y Bouchard, 1990). Sobre todo en la mujer, el estirón es una señal del inicio de
la adolescencia; los cambios más perceptibles relacionados con la pubertad (madurez sexual) aparecen más o
menos un año después del estirón.
El estirón del crecimiento suele caracterizarse por torpeza y falta de garbo mientras el niño aprende a controlar
su “nuevo” cuerpo. En parte, la torpeza también se debe a que dicho estirón no siempre es simétrico: por un
tiempo una pierna puede ser más larga que la otra y una mano más grande que la otra. Como imaginará el lector,
el estirón también se caracteriza por un apetito voraz, pues el cuerpo busca los nutrientes necesarios para su
crecimiento.
Otros cambios son el aumento de tamaño y de la actividad de las glándulas sebáceas (productoras de grasa) de
la piel, lo que puede ocasionar brotes de acné. Además, en la piel aparece un nuevo tipo de glándula sudorípara
que genera un olor corporal más fuerte. Entre los cambios sutiles precursores del estirón del crecimiento figuran
un incremento de la grasa corporal; algunos preadolescentes se vuelven regordetes.
En ambos sexos, la grasa se deposita en el área de los senos; se trata de un depósito permanente en la mujer y
temporal en el varón. Conforme ocurre el estirón del crecimiento, los niños por lo general pierden la mayor parte
de la grasa adicional y, en cambio, las niñas suelen conservarla.
Ambos sexos presentan una gran variabilidad en el periodo en que aparecen los cambios hormonales asociados
con el comienzo de la adolescencia. Hay niños “de maduración temprana” y “de maduración tardía”, y el momento
en que se da la maduración influye mucho en el ajuste. Las hormonas “masculinas” y “femeninas” se encuentran
en ambos sexos, pero los varones empiezan a producir una mayor cantidad de andrógenos —la más importante
de las cuales es la testosterona— y las mujeres un mayor número de estrógenos y de progesterona (Tanner,
1978).
Cada hormona influye en un grupo específico de objetivos o receptores. Así, la secreción de testosterona produce
el crecimiento del pene, el ensanchamiento de los hombros y la aparición de vello en la zona genital y en la cara.
Por acción del estrógeno, el útero y los senos crecen y las caderas se ensanchan. Las células receptoras son
sensibles a cantidades muy pequeñas de las hormonas apropiadas, aun cuando se encuentren en
concentraciones como las de una pizca de azúcar disuelta en una alberca (Tanner, 1978).
Las glándulas endocrinas segregan un equilibrio delicado y complejo de hormonas. Mantener el balance es
función de dos áreas del cerebro: el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo es la parte del cerebro que da inicio
al crecimiento y, con el tiempo, a la capacidad reproductora durante la adolescencia. La hipófisis, situada por
debajo del cerebro, segrega varias clases de hormonas, entre ellas la hormona del crecimiento —que regula el
crecimiento global del cuerpo— y también algunas hormonas tróficas secundarias. Estas últimas estimulan y
regulan el funcionamiento de otras glándulas, entre ellas las sexuales: los testículos en el varón y los ovarios en
la mujer. En el hombre, las glándulas sexuales secretan andrógenos y producen espermatozoides; en la mujer
secretan estrógenos y controlan la ovulación. Las hormonas segregadas por la hipófisis y por las glándulas
sexuales tienen efectos emocionales y físicos en el adolescente, aunque los primeros no siempre son tan
profundos como cree la gente.
Pubertad
La pubertad es la obtención de la madurez sexual y la capacidad de procrear. En las mujeres, su inicio se
caracteriza por el primer periodo menstrual, o menarquia, aunque contrario a la opinión popular la primera
ovulación puede ocurrir al menos un año más tarde (Tanner, 1978). En los hombres se caracteriza por la primera
emisión de semen que contiene espermatozoides viables.
En otros tiempos la pubertad se presentaba más tarde. Por ejemplo, en la década de 1880 la edad promedio era
de 15 años y medio para las mujeres (Frisch, 1988) y la transición social de la adolescencia a la adultez se daba
poco después. En Estados Unidos y en otras naciones industrializadas hoy suele transcurrir un intervalo de varios
años entre la obtención de la madurez biológica y la transición social a la adultez.
Maduración sexual del varón La primera indicación de la pubertad es el crecimiento rápido de los testículos
y del escroto. El pene pasa por un crecimiento acelerado similar más o menos un año después. Mientras tanto,
el vello púbico empieza a aparecer, pero sin que madure por completo hasta después de terminado el desarrollo
de los genitales. Durante este periodo se registra también un crecimiento en el tamaño del corazón y los pulmones.
Los varones generan más eritrocitos que las mujeres por la presencia de testosterona. La abundante producción
de eritrocitos puede ser una de las causas de la mayor fuerza y capacidad atlética de los adolescentes. La primera
emisión de semen puede ocurrir a los 11 años o hasta los 16. En general se produce durante el estirón del
crecimiento, y es posible que se deba a la masturbación o a sueños eróticos. Estas eyaculaciones pocas veces
contienen espermatozoides fértiles (Money, 1980).
Por lo común, las descripciones sobre la voz de los niños adolescentes comprenden su voz vacilante y de cambios
abruptos de tono. Sin embargo, el cambio de voz real tiene lugar más tarde en la secuencia de modificaciones de
la pubertad y, en muchos varones, ocurre de manera muy gradual como para que constituya un hito del desarrollo
(Tanner, 1978).
Maduración sexual de la mujer El crecimiento de los senos suele ser la primera señal de que se han
iniciado ya los cambios que culminarán en la pubertad. También comienzan a desarrollarse el útero y la vagina,
acompañados del agrandamiento de los labios vaginales y del clítoris.
La menarquia, que es el signo más evidente y simbólico de la transición de la niña a la adolescencia, se presenta
más tarde en la secuencia, luego de que el estirón del crecimiento alcanza su punto culminante. Puede ocurrir a
los nueve años y medio o hasta los 16 años y medio; la edad promedio de la menarquia para las mujeres
estadounidenses es de 12 años y medio aproximadamente. En otras regiones del mundo, ésta se da mucho más
tarde: la adolescente checoslovaca promedio tiene su primer periodo a los 14 años; entre los kikuyu de Kenia, la
edad normal es de 16 años, y entre las bindi de Nueva Guinea, es a los 18 (Powers y otros, 1989). Por lo regular
la menarquia tiene lugar cuando la niña se acerca a la estatura adulta y ha almacenado un poco de grasa corporal.
En una niña de talla normal, suele comenzar cuando pesa cerca de 45.4 kilogramos.
Los primeros ciclos varían mucho entre las niñas; además, suelen variar de un mes a otro. En muchos casos los
primeros ciclos son irregulares y anovulatorios, es decir, no se produce el óvulo (Tanner, 1978). Pero no conviene
que la adolescente suponga que no es fértil.
La menstruación produce “cólicos” menstruales en casi la mitad de las adolescentes (Wildholm, 1985). La tensión
premenstrual es frecuente y muchas veces se observan irritabilidad, depresión, llanto, inflamación e
hipersensibilidad de los senos.
El ajuste a la imagen corporal
Como se ha dicho, el adolescente evalúa de manera continua su cuerpo cambiante. ¿Tiene la forma y el tamaño
correctos? ¿Es grácil o es torpe? ¿Corresponde a los ideales que predominan en su cultura?
El adolescente pertenece a lo que los sociólogos llaman grupo marginal —el que está situado entre dos culturas
o al borde de la cultura dominante— que por lo general muestra una necesidad intensificada de ajuste al mismo.
Puede ser muy intolerante ante la desviación, sea del tipo corporal (ser demasiado gordo o delgado) o en relación
con el momento de la maduración (si es precoz o tardía). Los medios de comunicación masiva favorecen la
intolerancia, pues presentan imágenes estereotipadas de jóvenes atractivos y exuberantes que pasan por esta
etapa de la vida sin granos, frenos, desgarbo ni problemas de peso. Muchos adolescentes son muy sensibles a
su aspecto físico, de ahí que sientan mucha ansiedad e inseguridad cuando su imagen, menos que perfecta, no
corresponde a los hermosos ideales que ven en los medios masivos.
Preocupación por la imagen corporal A lo largo de la niñez media, los niños no sólo se percatan de los
diversos tipos e ideales corporales, sino que se hacen una idea bastante clara de su tipo, proporciones y
habilidades corporales.
En la adolescencia, examinan con mayor detenimiento su tipo somático. Algunos se someten a una dieta rigurosa;
otros inician regímenes estrictos de acondicionamiento y mejoramiento de su vigor físico. El interés de los varones
se concentra en la fuerza física (Lerner, Orlos y Knapp, 1976). Lo más importante son la estatura y los músculos.
Por el contrario, a las mujeres les preocupa ser demasiado gordas o altas. Se concentran sobre todo en el peso
porque desean que las acepten socialmente. Por ello, muchas adolescentes normales, e incluso delgadas, se
creen obesas. Cuando esta actitud se lleva a los extremos, puede ocasionar trastornos alimentarios, sobre todo
anorexia nerviosa y bulimia (desórdenes que se comentan en el recuadro “Tema de controversia” en la página
siguiente).
El peso, la estatura y la complexión son lo que más preocupa a alumnos y alumnas de décimo grado. En Estados
Unidos, dos terceras partes desearían una o varias modificaciones físicas (Peterson y Taylor, 1980). Esta actitud
disminuye en los últimos años de la adolescencia. En un estudio longitudinal se descubrió que la satisfacción con
respecto a la imagen corporal es mínima entre las mujeres de 13 años y entre los varones de 15; después mejora
de modo constante. Sin embargo, entre los 11 y los 18 años es menor en la mujer que en el hombre (Rauste-von
Wright, 1989). Para una adolescente, tener una imagen corporal positiva se correlaciona de manera favorable
con el hecho de que su madre también la tenga (Usmiani y Daniluk, 1997).
En los cambios que a los adolescentes de ambos sexos les gustaría introducir en su cuerpo, se observan algunas
diferencias interesantes. Las mujeres quieren modificaciones específicas: “Haría que mis oídos no sobresalieran
tanto” o “Me gustaría que mi frente fuera más amplia”. Los varones son menos precisos. Es posible que un
adolescente diga “Quisiera ser más atractivo y delgado. Cambiaría por completo mi aspecto físico para ser guapo,
con una buena complexión”. A los dos sexos les preocupa la piel: casi la mitad de los adolescentes manifiesta
malestar por los barros y las espinillas.
Adolescentes de maduración precoz y tardía Los efectos del periodo en que se da la maduración han
acaparado la atención de los investigadores casi tanto como la adolescencia. Una maduración a destiempo puede
ser un problema, aunque muchos adolescentes muestran una actitud bastante positiva ante su ritmo de
maduración (Pelletz, 1995). Esto se observa sobre todo entre los varones que maduran en forma tardía. Dado
que en promedio las mujeres maduran dos años antes, estos niños son los últimos en dar el estirón del crecimiento
y llegar a la pubertad. En consecuencia, por ser más pequeños y menos musculosos que los muchachos de su
edad, se encuentran en desventaja en casi todos los deportes y en muchas situaciones sociales. Otros niños y
adultos suelen tratarlos como si tuvieran menos edad; tienen un estatus social más bajo entre sus compañeros y
son considerados como menos competentes por los adultos (Brackbill y Nevill, 1981).
En ocasiones esta percepción se convierte en una profecía autorrealizada: la reacción del niño consiste en
mostrarse dependiente y adoptar una conducta inmadura. Otras veces la compensación es excesiva y se observa
una gran agresividad.
En cambio, el niño que madura en forma precoz obtiene ventajas sociales y atléticas entre sus compañeros, con
lo que disfruta de los beneficios de una profecía autorrealizada. A partir de la niñez media, el niño de maduración
precoz tiende a ser el líder de los grupos de compañeros (Weisfield y Billings, 1988). La maduración temprana
ofrece ventajas e inconvenientes para las mujeres.
La maduración tardía puede ser positiva porque maduran casi al mismo tiempo que sus compañeros del sexo
masculino, de ahí que les sea más fácil compartir sus intereses y sus privilegios. Son más populares que las que
maduran en forma precoz. Por el contrario, estas últimas son más altas y más desarrolladas que sus compañeros
y compañeras. Un efecto de esto es que tienen menos oportunidades de comentar sus cambios físicos y
psicológicos con los amigos. Otro es que suelen sufrir mucho más por los cambios (Ge, Conger y Elder, 1996),
pero reciben algunas compensaciones. Las mujeres que maduran en forma precoz se creen más atractivas, son
más populares con los adolescentes de mayor edad y es más probable que tengan novio que sus compañeras
de maduración tardía (Blyth y otros, 1981).
Reacciones de las mujeres a la menarquia La menarquia es un proceso singular, un verdadero hito en el
camino que lleva a la madurez física. Ocurre de improviso y está precedido por un sangrado vaginal. En algunas
partes del mundo tiene importancia religiosa, cultural o económica, y quizá desencadene intrincados ritos y
ceremonias. Aunque en Estados Unidos no llega a tales extremos, sigue siendo muy importante para las mujeres
y sus padres (Greif y Ulman, 1982). Los estudios dedicados a las adolescentes confirman que la menarquia es
un acontecimiento memorable. Lo consideran traumático sólo aquellas a quienes sus padres no les hablaron al
respecto o que la experimentaron a una edad muy temprana. Algunas niñas que reciben información por parte de
hombres reaccionan de un modo negativo, pero a casi todas la madre u otro pariente les dice lo que deben
esperar; estas niñas manifiestan una reacción positiva ante la menarquia, una sensación como de haber
alcanzado la mayoría de edad.
ACTIVIDAD: REPASE Y APLIQUE
1. ¿Qué se entiende por la expresión “nicho cultural del adolescente”?. Ejemplos.
2. Explique ¿cómo contribuyen a crear el ambiente de los adolescentes la segregación por edades, la
dependencia económica prolongada, las crisis globales y los medios de comunicación masiva?
3. Mencione los principales cambios que tienen lugar en ambos sexos durante la adolescencia.
4. Dé ejemplos de cómo influyen los ideales culturales en el ajuste a la imagen corporal durante la adolescencia.
5. Explique las ventajas y desventajas de la maduración temprana y tardía en la adolescencia.
También podría gustarte
- The Duke and I (Bridgerton Series, Book 1) (Julia Quinn) (Z-Library) PDFDocumento280 páginasThe Duke and I (Bridgerton Series, Book 1) (Julia Quinn) (Z-Library) PDFDanna valentina Lopez Pérez0% (1)
- Economia de FichasDocumento13 páginasEconomia de FichasFernando RojasAún no hay calificaciones
- Album de Conejo NiñaJMDocumento41 páginasAlbum de Conejo NiñaJMMilagros RamirezAún no hay calificaciones
- Enurm. C 2021Documento21 páginasEnurm. C 2021ydali100% (3)
- Matriz Cancer MamaDocumento1 páginaMatriz Cancer MamaEder Luna LeonAún no hay calificaciones
- NCV1 U1 Atr DavrDocumento4 páginasNCV1 U1 Atr DavrBarbara Daniela FloresAún no hay calificaciones
- Formacion Avanzada en Medicina FetalDocumento16 páginasFormacion Avanzada en Medicina FetalReynaldo Ali MarazaAún no hay calificaciones
- Descripción de Los Principios Sobre Las Teorías Conductuales Del AprendizajeDocumento8 páginasDescripción de Los Principios Sobre Las Teorías Conductuales Del AprendizajeJuan González FerrerAún no hay calificaciones
- b7aZVaIbiYHjroxkxtV2 22 FileDocumento3 páginasb7aZVaIbiYHjroxkxtV2 22 Filejose carlos fernandez pedraza100% (1)
- Delgado Corrales Norman EdmirDocumento111 páginasDelgado Corrales Norman EdmirLeidy Quispe CastroAún no hay calificaciones
- Dependencia e InterdependenciaDocumento15 páginasDependencia e InterdependenciaAlejandra Medina100% (1)
- Cuadro Comparativo de Las Teorias de Sigmund Freud Auto Guard AdoDocumento6 páginasCuadro Comparativo de Las Teorias de Sigmund Freud Auto Guard AdoAndrés Mendez100% (1)
- Cuestionario CEPADocumento4 páginasCuestionario CEPAElizabeth Milagros Villa QuispeAún no hay calificaciones
- TESIS La Conducta Agresiva de Preescolares en Su Tiempo Libre y Su Relación Con Las Áreas de Expresión de La Recreación.Documento157 páginasTESIS La Conducta Agresiva de Preescolares en Su Tiempo Libre y Su Relación Con Las Áreas de Expresión de La Recreación.gonzalito12345650% (2)
- CuantitativoDocumento29 páginasCuantitativoTelesecundaria EtvAún no hay calificaciones
- Caso Clínico DesarrolloDocumento3 páginasCaso Clínico DesarrolloCarmen Cecilia QUINTANA MARTINEZAún no hay calificaciones
- Adultez EmergenteDocumento10 páginasAdultez EmergentePaola GilAún no hay calificaciones
- Marco de ReferenciasDocumento8 páginasMarco de ReferenciasarmandoAún no hay calificaciones
- Estilos de Crianza DisfuncionalDocumento4 páginasEstilos de Crianza DisfuncionalAbel Zelaya50% (2)
- Comunicacion GrupalDocumento2 páginasComunicacion GrupalAlekz Montañez GonzálezAún no hay calificaciones
- Procesos Cognitivos LucyDocumento1 páginaProcesos Cognitivos LucySharolAún no hay calificaciones
- Área Social-Relacional - EddieDocumento3 páginasÁrea Social-Relacional - EddieFTopnite 08Aún no hay calificaciones
- Desarrollo Moral de Un Niño de 11 AñosDocumento2 páginasDesarrollo Moral de Un Niño de 11 AñosWilfriJoelEspinosaDíaz100% (1)
- Desarrollo Psicosexual-FreudDocumento4 páginasDesarrollo Psicosexual-FreudLorena AmaroAún no hay calificaciones
- Analisis de La Pelicula Soy SamDocumento6 páginasAnalisis de La Pelicula Soy SamGlenda RobleroAún no hay calificaciones
- Marco Teorico Genero y SexualidadDocumento4 páginasMarco Teorico Genero y SexualidadBrenda De Leon GalvezAún no hay calificaciones
- Definición de Un GrupoDocumento9 páginasDefinición de Un GrupoLili MaciasAún no hay calificaciones
- Psico. Normas, Correlación e InferenciasDocumento30 páginasPsico. Normas, Correlación e InferenciasKatty Gamarra MarrugoAún no hay calificaciones
- ENSAYO Psicología Del MexicanoDocumento4 páginasENSAYO Psicología Del MexicanoDULCE ELENA REYES RODRÍGUEZAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de Modelos Teoricos DDocumento16 páginasCuadro Comparativo de Modelos Teoricos DElena JimenezAún no hay calificaciones
- El YO para Melanie KleinDocumento1 páginaEl YO para Melanie KleinSergio BolañosAún no hay calificaciones
- Analisis Economico de La Educacion en Mexico...Documento8 páginasAnalisis Economico de La Educacion en Mexico...Aldair GonzálezAún no hay calificaciones
- Planteamiento Del ProblemaDocumento3 páginasPlanteamiento Del ProblemaLaleshka Duque100% (1)
- La Orientación CognitivistaDocumento16 páginasLa Orientación CognitivistaAdRii CeDielAún no hay calificaciones
- Ensayo Psicologia1Documento11 páginasEnsayo Psicologia1Marcos HuertasAún no hay calificaciones
- .Esquema - de - MenningerDocumento3 páginas.Esquema - de - MenningerNash Rodriguez RomeroAún no hay calificaciones
- Atmosferas Familiares.Documento4 páginasAtmosferas Familiares.Saul Ponce100% (3)
- Delimitacion Del Tema y Plan de TrabajoDocumento5 páginasDelimitacion Del Tema y Plan de TrabajoOscar Juarez100% (1)
- Conclusiones Ensayo Psicologia Adolescente Grupo BRDocumento3 páginasConclusiones Ensayo Psicologia Adolescente Grupo BRDiego Berbesi PalenciaAún no hay calificaciones
- Formato DFHDocumento3 páginasFormato DFHAngela Gómez RoblesAún no hay calificaciones
- Factores Que Influyen en La DislexiaDocumento72 páginasFactores Que Influyen en La Dislexiaambiwo100% (1)
- Analisis Pelicula PreciosaDocumento10 páginasAnalisis Pelicula PreciosaEdith Rocio Ibarra LavadoAún no hay calificaciones
- Desarrollo Cognitivo en La Adultez MediaDocumento1 páginaDesarrollo Cognitivo en La Adultez MediaErick TacosdebistekAún no hay calificaciones
- Análisis Inicial de La Situación Problema DCCIIDocumento6 páginasAnálisis Inicial de La Situación Problema DCCIIOlayaAún no hay calificaciones
- T. Desarrollo Fisicomotor Bonilla Florez Ripoll YepesDocumento12 páginasT. Desarrollo Fisicomotor Bonilla Florez Ripoll YepesAlba CaballeroAún no hay calificaciones
- Cuadro ComparativoDocumento1 páginaCuadro ComparativoLina L. VergaraAún no hay calificaciones
- Historia de La Educación Especial.Documento1 páginaHistoria de La Educación Especial.Ángela Alicia Cortés LemusAún no hay calificaciones
- Guía AdolescenciaDocumento12 páginasGuía AdolescenciaAngie NiviaAún no hay calificaciones
- Estabilidad y CambioDocumento5 páginasEstabilidad y CambioEstefani Isabel Aroquipa Huamani100% (1)
- Modelo de Entornos CompetentesDocumento1 páginaModelo de Entornos CompetentesCamila TorresAún no hay calificaciones
- Cuáles Pudieron Ser Las Limitaciones Del Plan de IntervenciónDocumento1 páginaCuáles Pudieron Ser Las Limitaciones Del Plan de Intervenciónvalentina lopez jaimes0% (1)
- Historia: Tests ProyectivosDocumento30 páginasHistoria: Tests ProyectivosNathalie Pulgarin Tavera0% (1)
- Desarrollo Integral de La PersonaDocumento2 páginasDesarrollo Integral de La PersonafraldoAún no hay calificaciones
- Entrevista DinámicaDocumento3 páginasEntrevista DinámicaFernanda CoronelAún no hay calificaciones
- Caso Clinico 4Documento2 páginasCaso Clinico 4Jesus Hernandez50% (2)
- Preguntas Melanis de Teorias P 2Documento2 páginasPreguntas Melanis de Teorias P 2Gabriel Gamboa100% (1)
- Hipotesis Impresion Diagnostica Caso Nina AA FASE 5 FINALDocumento7 páginasHipotesis Impresion Diagnostica Caso Nina AA FASE 5 FINALbivianaAún no hay calificaciones
- Informe Principio de La No DirectividadDocumento9 páginasInforme Principio de La No DirectividadPercy Arroyo VargasAún no hay calificaciones
- Subsistemas FamiliaresDocumento9 páginasSubsistemas FamiliaresKaro AdvinculaAún no hay calificaciones
- La Estructura y Dinamica Del Conflicto PDocumento4 páginasLa Estructura y Dinamica Del Conflicto Pjulieth johana garcia lopezAún no hay calificaciones
- Ver 1 (INFOGRAFÍA) TEORÍA DE RASGOSDocumento2 páginasVer 1 (INFOGRAFÍA) TEORÍA DE RASGOSJenny AlarconAún no hay calificaciones
- Actividad SolitariaDocumento2 páginasActividad SolitariaAbraham Net100% (1)
- Elementos de La ConductaDocumento12 páginasElementos de La ConductaKarem JTAún no hay calificaciones
- Estilos de Vida Contemporáneos en El Adulto TempranoDocumento3 páginasEstilos de Vida Contemporáneos en El Adulto TempranoRickAún no hay calificaciones
- Capítulo 10.adolescenciaDocumento4 páginasCapítulo 10.adolescenciasuhuar051293Aún no hay calificaciones
- ADOLESCENCIADocumento21 páginasADOLESCENCIAJulissa Rodriguez TorresAún no hay calificaciones
- Bloque 1 Tema 1Documento7 páginasBloque 1 Tema 1angel ortegaAún no hay calificaciones
- Reporte Psic Desarrollo DaniDocumento3 páginasReporte Psic Desarrollo Danidanielsantamaria1945Aún no hay calificaciones
- Nombre Del Profesor: Trufiño Villanueva Nayeli Nombre Del Alumno: Tipichin Clemente DanielDocumento15 páginasNombre Del Profesor: Trufiño Villanueva Nayeli Nombre Del Alumno: Tipichin Clemente DanielDaniel TipichinAún no hay calificaciones
- Modificaciones en El EmbarazoDocumento32 páginasModificaciones en El EmbarazoLesly Johana RSAún no hay calificaciones
- Apego y Desarrollo - ArchivoDocumento20 páginasApego y Desarrollo - ArchivoclaudiaAún no hay calificaciones
- Plan de Mejora - Psicologia de GruposDocumento6 páginasPlan de Mejora - Psicologia de GruposLISBETH TAPULLIMA TAPULLIMAAún no hay calificaciones
- 3 Los 10 Pasos de La Lactancia Materna PDFDocumento8 páginas3 Los 10 Pasos de La Lactancia Materna PDFAle Cordova Salvador100% (1)
- Material Grafico GrupalDocumento6 páginasMaterial Grafico GrupalHECTORAún no hay calificaciones
- Banco de Preguntas Temas 1,2 y 3Documento10 páginasBanco de Preguntas Temas 1,2 y 3JOSE LUIS AQUINOAún no hay calificaciones
- OyC Sexualidad y Toma de DecisionesDocumento7 páginasOyC Sexualidad y Toma de DecisionesTREYSI DIAZAún no hay calificaciones
- ROP NaduatrocheDocumento4 páginasROP NaduatrocheNadua TrocheAún no hay calificaciones
- DISTOCIADocumento53 páginasDISTOCIAJohn Bocanegra NeriAún no hay calificaciones
- Ensayo 7391662929505Documento4 páginasEnsayo 7391662929505edison salasAún no hay calificaciones
- Hormonología de GinecoDocumento71 páginasHormonología de GinecoScott Bill Fuchs RojasAún no hay calificaciones
- 9 Trastornos Hipertensivos Del EmbarazoDocumento40 páginas9 Trastornos Hipertensivos Del EmbarazoEl CLUN DE GENIEAún no hay calificaciones
- Evaluación de La Madurez Pulmonar Fetal - UpToDateDocumento20 páginasEvaluación de La Madurez Pulmonar Fetal - UpToDatezuri sigalaAún no hay calificaciones
- Antibioticoterapia en Los Procesos Infecciosos Puerperales y Choque SépticoDocumento14 páginasAntibioticoterapia en Los Procesos Infecciosos Puerperales y Choque SépticoArturo MontañoAún no hay calificaciones
- Flores de Bach para MujeresDocumento2 páginasFlores de Bach para MujeresGloria RuizAún no hay calificaciones
- Formato de Reporte de ArtículoDocumento61 páginasFormato de Reporte de ArtículoAlejandra AguirreAún no hay calificaciones
- Guia Perdida Gestacional RecurrenteDocumento23 páginasGuia Perdida Gestacional RecurrenteLILIANA CASANOVAAún no hay calificaciones
- Recien Nacido 1 ParcialDocumento22 páginasRecien Nacido 1 Parcialkmng_96Aún no hay calificaciones
- Síndrome de Ovario PoliquisticoDocumento6 páginasSíndrome de Ovario PoliquisticoJannina EcheverríaAún no hay calificaciones
- Atencion para La PlanificacionDocumento65 páginasAtencion para La Planificaciontata castroAún no hay calificaciones
- RCIU Compromiso Del Bienestar Fetal 1corregidoDocumento23 páginasRCIU Compromiso Del Bienestar Fetal 1corregidoGaloCoronelAún no hay calificaciones