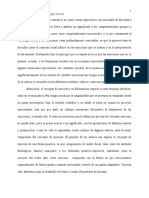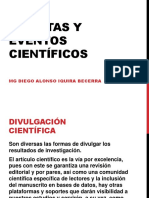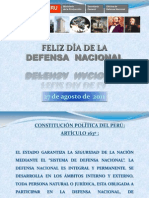Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
11166-Texto Del Artículo-41751-1-10-20141211
11166-Texto Del Artículo-41751-1-10-20141211
Cargado por
Daniel Arturo Pérez RiveraTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
11166-Texto Del Artículo-41751-1-10-20141211
11166-Texto Del Artículo-41751-1-10-20141211
Cargado por
Daniel Arturo Pérez RiveraCopyright:
Formatos disponibles
LIBROS
LIBROS
SOLOMON, ROBERT C.: Ética emocional. Una teoría de los sentimientos, Barcelona,
Paidós, 388 págs., 2007, ISBN: 978-84-493-2049-1
FIDELIDAD A NUESTRAS EMOCIONES.
EMOCIÓN COMO IMPLICACIÓN EN EL MUNDO
El presente volumen [EE en adelante] es la traducción española realizada por
Pablo Hermida del último libro publicado por Robert C. Solomon antes de su repentina
e inesperada muerte el 2 de Enero de 2007. Su publicación original en inglés, a cargo
de Oxford University Press, se llevó a cabo ese mismo año bajo el título de True to
Our Feelings. What Our Emotions Are Really Telling Us, de modo que no ha sido
mucho el tiempo que se ha tenido que esperar para poder disponer de la versión
española. La edición española es cuidada en tanto que incorpora el siempre útil
índice analítico y de nombres, así como la bibliografía comentada por el autor, por
lo que su consulta resulta fácil.
Robert C. Solomon presenta aquí de una forma entretenida y amena lo que
podría considerarse una síntesis selectiva de las conclusiones alcanzadas en sus
estudios de las emociones a lo largo de más de treinta años. Un libro en el que sin
ser demasiado técnico siempre laten de trasfondo las grandes inquietudes que han
motivado el trabajo de este autor. Así, se presenta como un libro no sólo
recomendable para los estudiosos del que fuese uno de los mayores representantes
de la teoría cognitiva de las emociones, sino también para no iniciados en tales
temas que quieran comenzar a leer sobre lo que autores actuales tienen que decir
sobre los fenómenos emocionales. Como bien recoge la traducción del título en la
edición española, la propuesta de Solomon posee como idea fundamental ofrecer
una perspectiva ética de las emociones. Por tal ha de entenderse ofrecer una teoría
de las emociones que tenga siempre a la vista el papel fundamental que las emociones
poseen para nuestra vida ética. Dado que el enfoque ético es el eje alrededor del
cual surgirá una teoría de las emociones, la meta que se propone alcanzar es
esclarecer cómo podemos habérnoslas con nuestras emociones, cómo podemos
trazar estrategias de acción con ellas, manejarlas en la medida de lo posible sin ser
deshonestos, para así vivir mejor en ellas.
UNIVERSITAS PHILOSOPHICA, AÑO 26, JUN 2009, 52: 211-223
RESEÑAS
Teniendo en mente siempre este horizonte explicativo, el concepto de implicación
[engagement] se erige como fundamental en su elaboración de una teoría de las
emociones. Las emociones son implicaciones de los sujetos en el mundo. Los sujetos
se encuentran engranados en el mundo que les rodea a través de sus emociones.
Mediante ellas, los agentes emocionales se posicionan en el mundo de una
determinada manera, ellas hacen que éste se presente de ciertas formas que sitúan y
guían el curso de su acción. El mundo que vivimos nos afecta en la medida en la que
nos encontramos inmersos en él, en la medida en la que al experimentarlo lo hacemos
a través de unas valoraciones que hacen que se nos presente como siendo peligroso,
ofensivo, etc.
Ya en este punto de partida de su propuesta encontramos una evolución en el
pensamiento del autor, apuntada en otros escritos anteriores (Solomon, 2004). Desde
su publicación en 1976 de The Passions, Solomon defendía como el núcleo central de
su teoría la tesis cognitivista de que las emociones son un tipo característico de
juicios evaluadores. Siguiendo el modelo de lo que entendemos por juicios cinestésicos
o por juicios de los sentidos, entre las características principales de los juicios
emocionales se encontraban el hecho de que, además de ser valorativos, estos juicios
no necesariamente debían de presentarse de forma articulada o proposicional, ni
siquiera de manera consciente o reflexiva. En publicaciones posteriores a su primer
libro sobre emociones (Solomon, 1988; Solomon, 2004), Solomon parece querer evitar
el excesivo sesgo intelectualista de su propuesta sustituyendo esta centralidad de
los juicios en su teoría por un concepto más fundamental, y así ir hacia una concepción
más existencialista de la que, pese a este cambio, pueda derivarse todo lo mantenido
anteriormente. Es en EE donde se presentan sus ideas en torno a este nuevo concepto
de implicación de una manera más estructurada y definitiva, lo que le permite poder
seguir manteniendo sus anteriores ideas sobre la estructuración cognitiva de las
emociones sin necesidad de ser acusado de excesivo intelectualismo en su propuesta.
La visión de una emoción como evaluadora de acontecimientos del mundo sigue
siendo fundamental en su concepto de implicación, pero ya no está tan directamente
arraigada a la noción de juicio que tiende a confundirse con posturas excesivamente
proposicionalistas, sino que su descripción tiende más a apegarse a una forma de ser
de los sujetos emocionales. Como él mismo afirma:
[H]e reorientado mi pensamiento hacia la concepción más existencialmente
explícita de las emociones como implicaciones en el mundo, porque hoy
entiendo que mi énfasis previo en los juicios sugiere más intelectualismo
en las emociones del que yo pretendía, pese a los veinte años de
matizaciones y explicaciones (por ejemplo, que los juicios involucrados
en las emociones no son necesariamente verbalizados o
«proposicionales», y tienen más de juicios corporales «cinestésicos» que
de juicios deliberados y reflexivos). No obstante, sigo pensando que los
juicios evaluadores, así interpretados, resultan esenciales en las emociones
(EE, 279).
UNIVERSITAS PHILOSOPHICA, AÑO 26, JUN 2009, 52: 211-223
LIBROS
El concepto de implicación está estrechamente relacionado con otros dos
conceptos de gran importancia que pueden ayudarnos a elucidar qué queremos
decir mediante él. En una primera observación, diremos en términos bastantes
generales y un poco imprecisos que para que un sujeto se encuentre implicado en
el mundo hace falta, por un lado, un mundo, una realidad que sea objeto de nuestras
emociones. Además es necesario, por otro lado, que ese mundo se nos presente de
una determinada forma, como siendo de tal o cual manera. Es necesario que el
sujeto se posicione en su realidad a través de una valoración que, por exigua que
sea, posea un cierto sentido o significado para él. Tras estas dos ideas entreveradas
en el concepto de implicación, Solomon nos está llamando la atención sobre la
importancia que ha concedido en su propuesta a lo largo de los años a dos
conceptos de gran tradición filosófica: intencionalidad y significatividad
(evaluación).
Una de las características más notables que supone poseer una emoción es la
de encontrarse en un estado intencional. Las emociones son intencionales en la
medida en la que siempre refieren a un mundo, el mundo habitado por el sujeto
emocional. De esta manera, a través de nuestras emociones conocemos el mundo
que nos rodea: “la implicación en el mundo requiere tener conocimiento del mundo”
(EE, 222). El hecho de que una emoción siempre se encuentre dirigida hacia el
mundo circundante supone que éstas nos posibilitan el acceso al mundo que
habitamos. Mas este acceso no es libre de valoraciones. Toda mediación cobra su
precio. El acceso al mundo a través de las emociones es el acceso al mundo a través
de la subjetividad. En las emociones el mundo se nos presenta subjetivamente
experimentado, a través de nuestras valoraciones, opiniones,… Por esto las
emociones suponen la apertura al sujeto de un ámbito de significatividad del mundo.
El mundo (intencionalidad) se presenta ante el sujeto como siendo de una
determinada manera, valorado de una determinada forma (significatividad).
Somos sujetos implicados en el mundo, afectados por él, en la medida en la que
éste se nos presenta bajo una perspectiva de sentido o significado, valorativa en
esencia. Esta caracterización del ámbito emocional pone de manifiesto el acceso
fenomenológico-existencialista al estudio de las emociones que está llevando a
cabo el autor. Sus menciones de autores como Sartre, Heidegger o Merleau-Ponty
son reiteradas, y en ellas se apoya para mantener lo que en otros escritos (Solomon,
1980) ha denominado la molécula orgánica “mi-emoción-sobre-…”. En contra de
un atomismo psicológico (que analizaría esa molécula orgánica dividiéndola en
dos componentes diferenciados, a saber, un acto en la conciencia subjetiva
relacionado misteriosamente con, pero distinto a, un objeto o estado de cosas
externo), Solomon afirma que esas dos caras de las emociones (intencionalidad y
subjetividad) forman una unidad indisoluble, un fenómeno unitario irreducible a
otros componentes atómicos diferenciables, como conciencia subjetiva por un
lado y mundo externo por otro. Se da lo que podríamos llamar una unidad
UNIVERSITAS PHILOSOPHICA, AÑO 26, JUN 2009, 52: 211-223
RESEÑAS
fenomenológica sujeto-objeto, mediante la que se otorga sentido al mundo que se
nos presenta.
Esto nos lleva a entender que en el sujeto se da una experiencia emocional del
mundo. Su carácter de ser implicado en el mundo le confiere al sujeto un conjunto
de experiencias del mundo de carácter emocional. Así, el objeto de análisis de
Solomon es éste de experiencia emocional, un conjunto de procesos que involucran
más que el análisis del mero sentimiento. Dados los dos elementos anteriores, el
análisis de la experiencia emocional consistiría en “una descripción del mundo
como experimentado”, una descripción de “aquello a lo que se refiere la emoción
[…] como subjetivamente percibido” (EE, 317). Se trata pues de una fenomenología
de las emociones, el “estudio de las estructuras de la experiencia emocional” (EE,
175).
Pero no sólo la intencionalidad y la significatividad evaluativa esenciales a
nuestra condición de seres implicados en el mundo son parte del importante
concepto de experiencia emocional, sino que además será preciso incluir en su
análisis otro tipo de componentes. Así, las sensaciones físicas (el sentimiento
jamesiano) han de poseer un lugar en la reconstrucción de la experiencia emocional.
Frente a escritos anteriores suyos, como The Passions, donde llegaba a afirmarse
que el sentimiento no forma parte de lo que ha de entenderse por una emoción,
Solomon ahora reduce sus ataques a estas posturas jamesianas, admitiendo el
hecho de que los sentimientos formen parte, incluso necesaria, de lo que ha de
entenderse por una experiencia emocional. En cualquier caso, y en continuidad
con sus escritos anteriores, esto no significa que las emociones puedan reducirse
al análisis de meras sensaciones. Pero, al menos, sí hay que admitir que un estudio
completo de los fenómenos emocionales ha de incluir referencias a los sentimientos
de los sujetos emocionales. Otros elementos de interés para elucidar el tipo de
experiencia emocional que se da en un sujeto es tomar en consideración las cosas
que hacemos con nuestro cuerpo (expresiones faciales,…), así como acciones
(más técnicamente tendencias a la acción) realizadas por el sujeto, experiencias
marco, trasfondo emocional, e incluso análisis de los diferentes modos y roles que
juega el yo implicado en el mundo y que es sujeto de emociones. Por supuesto, los
pensamientos son otro de los elementos a incluir en el análisis de la experiencia
emocional, lo que nos introduce en la segunda de las grandes cuestiones que a mi
juicio estructuran la propuesta de Solomon: el papel del lenguaje en los fenómenos
emocionales.
Si bien es cierto que la experiencia emocional es un complejo formado por un
conjunto de diferentes experiencias, algunos aspectos de ellas poseen una gran
relevancia, tal y como ha podido verse en la intencionalidad y la significatividad.
Otro de los elementos de especial relevancia en este conjunto que es la experiencia
emocional es el papel que juega la facultad lingüística, la posesión por parte de los
agentes emocionales de un lenguaje y las capacidades cognitivas superiores que
UNIVERSITAS PHILOSOPHICA, AÑO 26, JUN 2009, 52: 211-223
LIBROS
éste conlleva, como el poder de conceptualización del mundo y reflexión sobre él.
Como es ya conocido, para Solomon las emociones se estructuran mediante juicios
evaluadores, luego el análisis del lenguaje estará necesariamente implicado en el
en el estudio de las estructuras de la experiencia emocional. En la senda de autores
como Merleau-Ponty, Solomon opina que el lenguaje impregna nuestra experiencia
en casi todos sus aspectos. Las emociones son producto del lenguaje en la misma
medida que de la biología, la neuropsicología o la psicología. No cabe así separar la
experiencia emocional de nuestras facultades lingüísticas. No hay un lugar “debajo”
del lenguaje que nos revele en qué consisten los fenómenos emocionales. Esto
significa que las emociones participan del ámbito conceptual humano, que se
estructuran a través de juicios y conceptos y que, por lo tanto, nuestras emociones
participan de nuestra reflexión y autoconciencia y no pueden concebirse de una
manera “prerreflexiva”, como si no fuesen tocadas por el lenguaje. De hecho, no
hay una distinción nítida entre una conciencia reflexiva y otra prerreflexiva. “Lo
que experimentamos es aquello que nuestro lenguaje nos permite experimentar”
(EE, 322).
La clave de la ética emocional reside en el lenguaje y la capacidad reflexiva que
éste implica. La diferencia entre tener una emoción y reconocer que tenemos una
emoción, lo que diferencia a los seres humanos adultos de los animales y niños
pequeños, se da gracias al lenguaje. Reconocer una emoción es conceptualizarla.
No se trata de un simple etiquetado, sino que en la medida en la que somos seres
sociales y lingüísticos moldeamos el lugar de las emociones en nuestro sistema
conceptual, le otorgamos determinados lugares dentro de la red de conceptos y
razones que forman nuestra vida propiamente humana. Como vimos, las emociones
pueden definirse como posicionamientos valorativos ante el mundo que se
estructuran, hasta cierto punto, lingüísticamente. Es el coste de poder comprender
nuestras emociones y reflexionar sobre ellas. Así, la propia interpretación de lo que
constituye una emoción contribuye de manera activa a que sea justamente esa
emoción. Nuestras formas de hablar de las emociones las modifica, por lo que el
análisis conceptual de éstas es indispensable en la tarea de responder a qué es una
emoción.
De todo esto se deriva una inteligencia emocional, clave para esta perspectiva
ética. La inteligencia emocional no es tanto la visión de que debemos de controlar
nuestras emociones como la idea de que la inteligencia se da ya en las emociones.
Las propias emociones son inteligentes gracias a que participan ellas mismas de la
vida conceptual y del ámbito de las razones, siendo imposible reducirlas a meros
procesos fisiológicos de naturaleza causal. Significa reconocer la perspicacia que
éstas encierran como estrategias para conceptualizar y evaluar el mundo con el fin
de posicionar al sujeto emocional ante él. Las emociones nos informan de nuestra
implicación en el mundo. Y es que, dada esta perspectiva, más que un control de
nuestras emociones hay un imperativo de conocerlas y reflexionar sobre ellas. De
UNIVERSITAS PHILOSOPHICA, AÑO 26, JUN 2009, 52: 211-223
RESEÑAS
ser honestos y fieles a ellas, a nosotros mismos. Sólo así podremos “trabajarlas”,
manejarnos con ellas de la forma más satisfactoria para una vida feliz, y así atender
a la responsabilidad que tenemos para con ellas. Además de la propia comprensión,
la atención a nuestro entorno y al cultivo o no de determinados patrones de
comportamiento puede hacer que las modifiquemos, ya sea para fomentarlas, para
disminuirlas o para reorientarlas. Reconocer la inteligencia de nuestras emociones,
su carácter de estrategias para vivir, nos llevará a una integridad emocional que
concierne a la unidad de nuestra vida emocional. No se trata de una vida sin
conflictos, de una total coherencia, sino de una vida en la que sabiamente nos las
habemos con nuestras emociones en las relaciones con los otros, en la mediación
de vivir conforme a nuestros valores junto con los ajenos.
Estas son las ideas fundamentales que se presentan a lo largo del libro, el cual
consta de tres partes. En la primera de ellas, Estrategias emocionales: una
perspectiva existencialista, Solomon analiza un diverso rango de emociones a la
vez que utiliza esta aproximación a fenómenos emocionales concretos para ir
introduciendo los términos claves de su enfoque fenomenológico-existencialista,
como implicación, estrategia, juzgar valorativamente, etc. Profundizando en el
estudio conceptual, y en diálogo con los descubrimientos científicos relevantes,
de emociones como la ira, el miedo, el amor, la risa, la culpa, la vergüenza, los celos,
la envidia,… van surgiendo diversos temas de gran interés para una teoría de las
emociones. Cuestiones como el del enfoque ético, el carácter de implicación, la
intencionalidad,… van presentándose a lo largo de estas reflexiones que concluyen
en un análisis de las diferencias y semejanzas, principalmente en el ámbito
conceptual, que se dan entre distintos tipos de emociones.
La segunda de las partes, Hacia una teoría general: mitos sobre las emociones,
es un examen de hasta ocho mitos que se han dado sobre las emociones y que han
ocultado su relevancia central para la vida humana en general y la ética en particular.
Es de destacar la lucha ya emprendida hace más de treinta años de Solomon contra
la concepción de las emociones a través del modelo hidráulico. En éste los agentes
emocionales se presentan como simples elementos pasivos que no pueden
habérselas con las fuerzas o movimientos interiores de naturaleza causal que son
las emociones. De ahí que se oponga al mito de que las emociones son meros
sentimientos, de una naturaleza causal tal que hayan de ser entendidas como
pasiones, y mantenga por el contrario que las emociones son inteligentes y
racionales en el sentido en el que ellas también participan del ámbito de los conceptos
y de las razones. Hay, por lo tanto, un espacio para que el sujeto desempeñe un
papel activo sobre ellas. Pero, además, hay una oposición al mito subjetivista que
mantiene que las emociones se encuentran en la mente. No hay contenidos de un
misterioso reino interior que la filosofía ha de descubrir. Solomon no trata de eliminar
la subjetividad, la perspectiva del punto de vista de la primera persona, sino de
negar que esa perspectiva represente un misterioso reino privado accesible sólo
UNIVERSITAS PHILOSOPHICA, AÑO 26, JUN 2009, 52: 211-223
LIBROS
para mí. “No hay reinos diferentes, sólo una infinidad de puntos de vista” (EE,
217). Las emociones no ocurren en ningún espacio privado, sus rasgos esenciales
no pertenecen a esa esfera subjetiva, sino que se encuentran en nuestro mundo
real de ahí fuera, en el espacio social. Las emociones se encuentran en ese espacio
que compartimos con otros seres a través de nuestras relaciones interpersonales.
Es en este sentido de ubicar las emociones en el espacio público, lingüístico y
social en el que podemos afirmar que “las emociones son políticas” (EE, 219).
Buscar la naturaleza de las emociones en la introspección sería buscar en el lugar
equivocado.
En la tercera y última de las partes, La ética de la emoción: en busca de la
integridad emocional, Solomon articula las diversas tesis que han ido surgiendo
a lo largo de la primera y segunda parte en una teoría de las emociones. La visión
que se pincelaba a través de los mitos analizados y su posicionamiento ante
cuestiones de calado teórico se plasma en esta parte con su propuesta ética, en la
que destacan las nociones ya expuestas anteriormente.
Antes de finalizar, me gustaría remarcar el hecho de que la perspectiva ética
hace que Solomon circunscriba sus análisis sobre las emociones al de los fenómenos
emocionales que se dan en seres que se han desarrollado facultades cognitivas
superiores, principalmente la capacidad de usar y entender un lenguaje articulado,
es decir, en seres humanos adultos, no en recién nacidos ni en animales. La facultad
del lenguaje y las capacidades racionales que ésta conlleva son el marco necesario
para el desarrollo de una propuesta ética que esclarezca cómo podemos volvernos
sobre nuestras propias emociones y trabajar con ellas para una vida mejor. Su
marco de estudio es más reducido que el del que se proponga investigar los
fenómenos emocionales sin vincularlos a un conjunto concreto de individuos. Así,
queda fuera del ámbito de interés primario de Solomon entender las emociones
como procesos compartidos por grupos de individuos tan diferentes como los
animales y seres humanos adultos. De hecho, la aparición en escena del lenguaje
es crucial para Solomon y le lleva a tener que circunscribir su análisis a las emociones
humanas adultas. Sus análisis conceptuales lo requieren. Más allá quedan las
cuestiones de si las emociones entendidas de forma más abarcadora forman o no
una clase natural, o si la aparición del lenguaje hace que debamos hablar de al
menos dos grupos diferentes de fenómenos: aquellos en los que el lenguaje se da
y aquellos en los que no. Queda abierta pues la intrigante pregunta que refiere al
nexo evolutivo entre animales y seres humanos. Es decir, la posibilidad de que una
mayor atención a las emociones de estos otros grupos de individuos pueda
revelarnos algunas características importantes que desde esta perspectiva podrían
estar obviándose.
Bibliografía
SOLOMON, ROBERT C. 1976. The Passions: Emotions and the Meaning of Life, New
York, AnchorPress/Doubleday.
UNIVERSITAS PHILOSOPHICA, AÑO 26, JUN 2009, 52: 211-223
RESEÑAS
SOLOMON, ROBERT C. 1980. “Nothing to be Proud of”, en SOLOMON, ROBERT C. (ed.)
2003. Not Passions´s Slave: Emotions and Choice, New York, Oxford University
Press.
SOLOMON, ROBERT C. 1988. “On Emotions as Judgments”, en SOLOMON, ROBERT C.
(ed.) 2003. Not Passions´s Slave: Emotions and Choice, New York, Oxford
University Press.
SOLOMON, ROBERT C. 2004. “Emotions, Thoughts, and Feelings. Emotions as
Engagements with the World”, en SOLOMON ROBERT C. (ed.) 2004. Thinking about
Feeling, New York, Oxford University Press.
JOSÉ MANUEL PALMA MUÑOZ
Universidad de Granada, España
palmamu@correo.ugr.es
Carmen Alicia Cardozo de Martínez, Afife Mrad de Osorio, Olga Maldonado Gómez
y Gilberto Cely Galindo (Editores), Ética en investigación. Una responsabilidad
social. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia & Pontificia Universidad
Javeriana, 2009, 288pp. ISBN 978-958-716-177-9
SI SE PIENSA QUE PRIMERO se habló de responsabilidad social empresarial (RSE), en
desarrollo de la pregunta por la ética empresarial o por la ética de los negocios y las
organizaciones, y sólo muy recientemente se propuso el tema de la responsabilidad
social universitaria (RSU), pudiera surgir la sospecha de que esta secuencia
corresponde a algo muy errático: la confusión de un problema real caracterizado
como el de las relaciones entre universidad y empresa, con un sentido de universidad
como empresa.
Quiero sostener, precisamente con los autores del libro que comento, que la
pregunta por la responsabilidad social universitaria está mal planteada si se la
entiende en analogía con la responsabilidad social empresarial, como si lo ético le
adviniera en cierto sentido a la universidad desde fuera, como ciertamente sí le
adviene en cierta forma a la empresa. Por tanto, no creemos que la universidad en
cuanto tal tenga que aprender responsabilidad social, por ejemplo, de la religión o
de la política, y menos aun de la administración. Recientemente, parece que el
indicador reina de la responsabilidad social universitaria es pertinencia. Es el
eufemismo para no decir su funcionalidad, en otros tiempos para la industria militar
y el desarrollo de la productividad, luego para la seguridad nacional y, ahora,
naturalmente, para la seguridad democrática.
UNIVERSITAS PHILOSOPHICA, AÑO 26, JUN 2009, 52: 211-223
También podría gustarte
- Ciclo Operativo Del TransporteDocumento47 páginasCiclo Operativo Del TransporteRicardo Monroy PrudencioAún no hay calificaciones
- Introducción a la psicología de las emociones: Desde Darwin a la neurociencia, lo que son las emociones y cómo funcionanDe EverandIntroducción a la psicología de las emociones: Desde Darwin a la neurociencia, lo que son las emociones y cómo funcionanAún no hay calificaciones
- Preparacion de Disoluciones Acuosas - UCSURDocumento12 páginasPreparacion de Disoluciones Acuosas - UCSURLyanne Valery50% (2)
- EMOCIONESDocumento27 páginasEMOCIONESenerAún no hay calificaciones
- Emocion e Inteligencia (Monografía) 2Documento41 páginasEmocion e Inteligencia (Monografía) 2Anibal AlvarezAún no hay calificaciones
- El Psicodrama de MorenoDocumento8 páginasEl Psicodrama de MorenoValeria Alvarado ArriagaAún no hay calificaciones
- Programa Del Dia Del PadreDocumento3 páginasPrograma Del Dia Del PadreSandra Gely RT50% (2)
- Teorías de Empatía IMPDocumento5 páginasTeorías de Empatía IMPRodrigo ChamBilla Aduvire100% (1)
- Emoción y CogniciónDocumento20 páginasEmoción y CogniciónangelaAún no hay calificaciones
- Resumen - Proceso de Fiscalizacion Tri But AriaDocumento3 páginasResumen - Proceso de Fiscalizacion Tri But AriaLalo Durand100% (1)
- Procesos AfectivosDocumento10 páginasProcesos Afectivosalexlopez0183% (6)
- RAE Que Es Una Emocion SolomonDocumento2 páginasRAE Que Es Una Emocion SolomonCergio Becerra Martinez100% (1)
- Psicobiologia de Las EmocionesDocumento21 páginasPsicobiologia de Las EmocionesGeancarlos Chuquipoma100% (2)
- Calhoun EmocionesDocumento30 páginasCalhoun EmocionesgpdaveniaAún no hay calificaciones
- Teorías Analíticas de Las Emociones - ÍNGRID VENDRELL FERRAN Universidad ComplutenseDocumento24 páginasTeorías Analíticas de Las Emociones - ÍNGRID VENDRELL FERRAN Universidad ComplutensejuancaviaAún no hay calificaciones
- Emociones y Representaciones SocialesDocumento37 páginasEmociones y Representaciones SocialesCineSmas CosmosAún no hay calificaciones
- El Afecto Desde La Perspectiva de PIERA AULAGNIERDocumento7 páginasEl Afecto Desde La Perspectiva de PIERA AULAGNIERDiego YañezAún no hay calificaciones
- PAC#7-Educación Religiosa-11°-2020. General.Documento9 páginasPAC#7-Educación Religiosa-11°-2020. General.EXTREME SOUNDAún no hay calificaciones
- Conclusion Critica Cognición y PercepciónDocumento3 páginasConclusion Critica Cognición y PercepciónJose MonthezAún no hay calificaciones
- Estados de Ánimo Persistentes Del Fondo Endotímico - LerschDocumento47 páginasEstados de Ánimo Persistentes Del Fondo Endotímico - LerschMacarena PazAún no hay calificaciones
- Las Emociones en Psicología SocialDocumento7 páginasLas Emociones en Psicología SocialMichael CalderonAún no hay calificaciones
- CAPITULO 8 EmocionesDocumento10 páginasCAPITULO 8 EmocionesVianney MorontaAún no hay calificaciones
- Caracterizacion y Definicion de Las EmocionesDocumento13 páginasCaracterizacion y Definicion de Las EmocionesEmilio Santana100% (1)
- Vendrell Ferran - EmociónDocumento15 páginasVendrell Ferran - EmociónDavid GonzlezAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Procesos CognitivosDocumento6 páginasTrabajo Final Procesos CognitivosYaskaury Trinidad De LeónAún no hay calificaciones
- La Naturaleza de Las Emociones Desde La Perspectiva SociológicaDocumento2 páginasLa Naturaleza de Las Emociones Desde La Perspectiva Sociológicaleah riaza0% (1)
- Hallazgos Actuales Relacionados A La Percepción SentimentalDocumento23 páginasHallazgos Actuales Relacionados A La Percepción SentimentalacelafAún no hay calificaciones
- Ficha 1 CorregidaDocumento12 páginasFicha 1 Corregidalazarus27frankieAún no hay calificaciones
- La EmociónDocumento18 páginasLa EmociónLogan DiazAún no hay calificaciones
- Scarantino y de Sousa - EmocionesDocumento15 páginasScarantino y de Sousa - EmocionesDavid GonzlezAún no hay calificaciones
- EMOCIONESDocumento18 páginasEMOCIONESOrlandoAlarcón100% (1)
- Ensayo Emotivismo y SentimentalismoDocumento11 páginasEnsayo Emotivismo y SentimentalismoAndrea Santillan YzázagaAún no hay calificaciones
- El Estudio Del Concepto de Emoción Parece Poner de Relieve Sus Características FuncionalesDocumento5 páginasEl Estudio Del Concepto de Emoción Parece Poner de Relieve Sus Características FuncionalesJohn RafaelAún no hay calificaciones
- Bosquejo - Trabajo FinalDocumento10 páginasBosquejo - Trabajo FinalANA MARIA MONTA�EZ AGUIRREAún no hay calificaciones
- Las Vivencias Emocionales - LerschDocumento81 páginasLas Vivencias Emocionales - LerschMacarena PazAún no hay calificaciones
- Las Tres EsferasDocumento5 páginasLas Tres EsferasMarcos Gutierrez AquinoAún no hay calificaciones
- Articulo Que Es SentimientoDocumento7 páginasArticulo Que Es SentimientoSaverio VasquezAún no hay calificaciones
- Fenomenología de Los Afectos-EmocionesDocumento12 páginasFenomenología de Los Afectos-EmocionesCarlos HenriquezAún no hay calificaciones
- Procesos Afectivos Med.2008Documento21 páginasProcesos Afectivos Med.2008tetrikaAún no hay calificaciones
- Lerner - Afectos, Afecciones y AfectacionesDocumento22 páginasLerner - Afectos, Afecciones y AfectacionesSimon MirandaAún no hay calificaciones
- 1 L As Emociones en El Núcleo de La Soci Alidad - e L Yo Sintiente y La Intimidad de Lo Soci AlDocumento21 páginas1 L As Emociones en El Núcleo de La Soci Alidad - e L Yo Sintiente y La Intimidad de Lo Soci AlSaúl PascuzziAún no hay calificaciones
- Emociones y Discursos Resumen para Diapositivas YennyDocumento5 páginasEmociones y Discursos Resumen para Diapositivas YennyYënnī ÄląrcønʚïɞAún no hay calificaciones
- Trabajo Del EmotivismoDocumento13 páginasTrabajo Del EmotivismoCesar Yvan Facundo PuellesAún no hay calificaciones
- Tarea Semana 2 Psicologia General 1Documento3 páginasTarea Semana 2 Psicologia General 1Sue Carmen Susuda de AragusukeAún no hay calificaciones
- Etica-Ensayo Emotivismo o SentimentalismoDocumento14 páginasEtica-Ensayo Emotivismo o SentimentalismoSantiago Emanuel Bances Monja67% (3)
- Trans Disciplinas de La Emocion LiterariDocumento4 páginasTrans Disciplinas de La Emocion LiterariVelásquez Gutiérrez MKAún no hay calificaciones
- Spinoza y Su Teoría de Las Emociones A La Luz de La Psiconeurología ContemporáneaDocumento15 páginasSpinoza y Su Teoría de Las Emociones A La Luz de La Psiconeurología ContemporáneahuverferiaAún no hay calificaciones
- Procesos AfectivosDocumento21 páginasProcesos AfectivosSebastian SantisAún no hay calificaciones
- Sistema Limbico y Como Funciona en La EducacionDocumento3 páginasSistema Limbico y Como Funciona en La EducacionJhon CervantesAún no hay calificaciones
- 2 Emociones RepresentacionesDocumento28 páginas2 Emociones RepresentacionesGerardo DamianAún no hay calificaciones
- Trabajo de EmocionesDocumento8 páginasTrabajo de EmocionesRafael Alejandro Ignacio Peterson EscobarAún no hay calificaciones
- Clases Motiv II ParteDocumento43 páginasClases Motiv II Partemalenabercetche24Aún no hay calificaciones
- 373-Texto Del Artículo-372-1-10-20190215Documento7 páginas373-Texto Del Artículo-372-1-10-20190215LIDIA ISABEL DEXTRE VALLADARESAún no hay calificaciones
- Alba Emoting Investigación PDFDocumento14 páginasAlba Emoting Investigación PDFFrancisca Villalobos CAún no hay calificaciones
- Las Emociones PDFDocumento2 páginasLas Emociones PDFsandra fabiola marchant sepulvedaAún no hay calificaciones
- Estudio de Las Emociones. Una Perspectiva TransversalDocumento11 páginasEstudio de Las Emociones. Una Perspectiva TransversalJAún no hay calificaciones
- Metodo ComprensivoDocumento3 páginasMetodo ComprensivoMaria MorgadoAún no hay calificaciones
- Aportaciones Del Empirismo Ingles A La Filosofía ModernaDocumento4 páginasAportaciones Del Empirismo Ingles A La Filosofía ModernaHugo HrsAún no hay calificaciones
- Capitulo 8Documento9 páginasCapitulo 8Ana Lucia HernandezAún no hay calificaciones
- Vida AfectivaDocumento5 páginasVida AfectivaSintes RockAún no hay calificaciones
- Emociones - Ficha 3Documento2 páginasEmociones - Ficha 3Ximena TrejoAún no hay calificaciones
- Emociones Básicas y Enfoques Sobre La EmociónDocumento3 páginasEmociones Básicas y Enfoques Sobre La EmociónCarmen maria Vargas felizAún no hay calificaciones
- Sentimientos Sensaciones EmocionesDocumento16 páginasSentimientos Sensaciones EmocionesNatalia Schwaderer Constelaciones FamiliaresAún no hay calificaciones
- La Construccion de Una Emocion y Su RelaDocumento28 páginasLa Construccion de Una Emocion y Su Relaisa vAún no hay calificaciones
- Tu Dieta Semanal Con Vitónica - Definición 2.0 Avanzada - (LXV - )Documento16 páginasTu Dieta Semanal Con Vitónica - Definición 2.0 Avanzada - (LXV - )soporte_tecmaAún no hay calificaciones
- Unidad TipificadaDocumento2 páginasUnidad TipificadaFidel Porras TapiaAún no hay calificaciones
- Etiquetas HTML BásicasDocumento3 páginasEtiquetas HTML BásicasManuel de Jesus MorenoAún no hay calificaciones
- La Integración Del Plogging A Través Del Aprendizaje Servicio en Educación Física. Una Intervención Educativa ...Documento23 páginasLa Integración Del Plogging A Través Del Aprendizaje Servicio en Educación Física. Una Intervención Educativa ...luiscarlosguerrero1983Aún no hay calificaciones
- Examen IMPRIMIR PARCIALDocumento10 páginasExamen IMPRIMIR PARCIALAngie Grimaldiddzdg6Aún no hay calificaciones
- 1 Entrega-3 Semana-Planeador TicDocumento3 páginas1 Entrega-3 Semana-Planeador Ticlina paola suarez rodriguezAún no hay calificaciones
- Cartera de InversionesDocumento13 páginasCartera de InversionesSirmarai MaldonadoAún no hay calificaciones
- AdmonDocumento4 páginasAdmonDaniela CastilloAún no hay calificaciones
- Caso Práctivo ComplexivoDocumento32 páginasCaso Práctivo Complexivocrisany95Aún no hay calificaciones
- Ep 11 PDFDocumento111 páginasEp 11 PDFSergio Vinsennau100% (1)
- Propuestadeintervintegratparaelfomentode IECORRCTDocumento19 páginasPropuestadeintervintegratparaelfomentode IECORRCTJuana Valentina Echeverry GilAún no hay calificaciones
- 015 Revistas y Eventos CientíficosDocumento65 páginas015 Revistas y Eventos CientíficosSergio Ernesto Mamani HuancaAún no hay calificaciones
- Estudio de Factibilidad para La Implementacion de Una Fabrica de Telas en La Ciudad de Sucre para La EmpresaDocumento20 páginasEstudio de Factibilidad para La Implementacion de Una Fabrica de Telas en La Ciudad de Sucre para La EmpresaespecularAún no hay calificaciones
- Nmx-c-109 Cabeceo de Especimenes-Onncce-2010Documento9 páginasNmx-c-109 Cabeceo de Especimenes-Onncce-2010Hector Fco Burrola NoriegaAún no hay calificaciones
- Tomo I Memoriav2Documento253 páginasTomo I Memoriav2Ignacio SerranoAún no hay calificaciones
- Día de La Defensa Nacional 2011Documento11 páginasDía de La Defensa Nacional 2011Julio Cesar PilcoAún no hay calificaciones
- Compartir HallazgosDocumento2 páginasCompartir HallazgosrcassalAún no hay calificaciones
- GESTION DE LA CALIDAD InfografíasDocumento5 páginasGESTION DE LA CALIDAD InfografíasEfrain Oswaldo Quiroga EspitiaAún no hay calificaciones
- Comp Rob AnteDocumento1 páginaComp Rob Anteaxel sanchezAún no hay calificaciones
- Clase 31 - Farmacologà A de Las AnemiasDocumento55 páginasClase 31 - Farmacologà A de Las AnemiasOmar Azaña VelezAún no hay calificaciones
- Instructivo para Diligenciar Formato Nuevo de Planeación de Actividades Pedagogicas HCBDocumento5 páginasInstructivo para Diligenciar Formato Nuevo de Planeación de Actividades Pedagogicas HCBAna America Riovalles Mena75% (8)
- Evidencia Taller No. 2 Leer y Tomar NotaDocumento3 páginasEvidencia Taller No. 2 Leer y Tomar NotaLEIDY LORENA TORRADO VILLAMIZARAún no hay calificaciones
- Compliance, Responsabilidad y Castigo A Las Personas Jurídicas - Diego Zysman QuirósDocumento25 páginasCompliance, Responsabilidad y Castigo A Las Personas Jurídicas - Diego Zysman QuirósÁngela Gutiérrez GiraudoAún no hay calificaciones
- Bonetto CVDocumento25 páginasBonetto CVErwin RojasAún no hay calificaciones
- CD Baby Artist ServicesDocumento5 páginasCD Baby Artist ServicesCarlos vargasAún no hay calificaciones
- Cinco Pasos Del CristianoDocumento3 páginasCinco Pasos Del CristianoVictorioso Luchador100% (2)