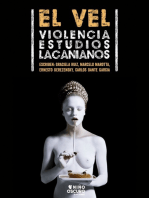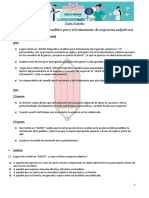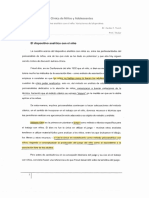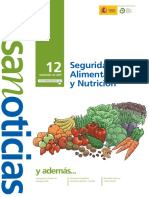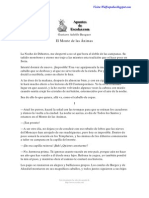Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
CALVI El Impacto Subjetivo de Las Situaciones Extremas
CALVI El Impacto Subjetivo de Las Situaciones Extremas
Cargado por
KevinHenssler0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas8 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas8 páginasCALVI El Impacto Subjetivo de Las Situaciones Extremas
CALVI El Impacto Subjetivo de Las Situaciones Extremas
Cargado por
KevinHensslerCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
Articulo Revista Crítica - Facultad de Psicología.
El impacto subjetivo de las situaciones extremas.
Autora: Dra. Bettina Calvi.
El término “crisis de la cultura” o “crisis civilizatoria” significa discontinuidad,
modificación de parámetros y ordenamientos propios de una época. Implica movimiento y
cambio de categorías pasadas que eran estables.
En los últimos decenios estos cambios han sido producidos por una cantidad enorme
de factores: la revolución informática, la globalización de la economía y la cultura, la
robotización industrial, la explosión demográfica, el deterioro ecológico.
En nuestra realidad actual “crisis de la cultura” significa la transformación de los
parámetros propios de la época moderna y de los tres pilares constitutivos de la subjetividad
en dicha época: el Estado, la familia y la escuela. Por otra parte, no podemos desconocer
que existen realidades altamente traumáticas con las cuales los psicoanalistas trabajamos en
forma cotidiana sólo que hoy toda la realidad se asienta en un suelo que conlleva en sí
mismo un sesgo traumático, de hondo escepticismo frente a toda ilusión de un futuro
diferente. Sin embargo, la apuesta freudiana sigue en pie: Recuperar la capacidad de amar y
de trabajar como ejes de la salud mental. Recuperar la ternura como base del sujeto social,
hoy aturdido, banalizado, neutralizado en su capacidad creativa y en su capacidad de
transformar una realidad desoladora.
Los términos “caos”, “crisis” y “catástrofe” designan realidades diferentes. En los tres
subyace la idea de orden, pero “caos” significa ausencia de orden. En la mitología griega
“caos” designaba el abismo oscuro y sin límites que precedía al cosmos. Un vacío
primordial que abría el reino de los posibles.
Como los analistas actuamos sobre un terreno que está doblemente alterado por la
crisis civilizatoria y por la devastación social y dado que con mucha frecuencia se
confunden ambos términos, creo que es necesario diferenciarlos. Más aún porque la
primera, la crisis de la cultura es “cambio” y la segunda, la devastación social es “pérdida”.
El término “catástrofe social” significa destrucción de un cierto orden establecido.
Este término, que adquirió sus connotaciones negativas a partir del siglo XVIII, se
caracteriza en nuestro país por haber hecho casi desaparecer la categoría de posible,
enarbolando en cambio la de la “necesidad”.
La incertidumbre ya no aleja del principio de realidad, sino que por el contrario es
uno de sus pilares. El “principio inconsciente de incertidumbre” introducido en la teoría de
Janine Puget (2015), principio que en condiciones habituales no sale a la luz, se presenta en
la superficie con inusitada fuerza provocando un sentimiento indecible de malestar. Este
sentimiento genera en ocasiones un tipo de angustia particular que Braun y Puget (2001)
definieron como “perplejidad” producido por un exceso que golpea la organización
psíquica de los sujetos.
¿Y por qué el Psicoanálisis en esta escena? Pues bien, para pensar la subjetividad y la
violencia. Porque la violencia de la que hablamos se da entre sujetos por lo tanto debemos
poder pensar acerca de ella, para instrumentar acciones que permitan que haya menos
agresores y que las víctimas dejen de serlo.
Observamos un incremento enorme de la dimensión que atañe a la subjetividad social
paralelamente a una especie de caída de lo privado, del modo de estar en el lazo social.
Entonces la característica de la problemática tiene que ver con lo personal, pero los temas y
malestares son lo de la actualidad. Si bien, obviamente, la modificación de este estado de
cosas excede la acción del psicoanálisis, este puede, en sus tratamientos, proveer recursos
para ayudar al paciente afectado por ellas.
Las vivencias de desamparo, desesperanza, de inseguridad, de indignación o de odio
surgido a partir de esas situaciones arbitrarias, requieren en primer lugar, un continente que
las reciba. Requieren que ese otro que las reciba, no las reduzca inmediatamente a
conflictos intrapsíquicos o familiares. Pero además requieren, si las diferentes dimensiones
de la subjetividad están entremezcladas, intervenciones que las discriminen.
Debemos precisar entonces que denominamos "situaciones extremas" a aquellas
situaciones que por el alto impacto traumático que conllevan generan riesgo de
arrasamiento psíquico. Dentro de esta categoría incluimos a las violencias en todas sus
manifestaciones; la desigualdad, la miseria, la exclusión, el maltrato, el abuso infantil, las
situaciones de cautiverio, terrorismo de estado, consumos problemáticos. Es decir, todas
aquellas situaciones donde la vida del sujeto es puesta en peligro y por lo tanto los modos
de simbolización usuales quedan en suspenso por el efecto de un acontecimiento, que
irrumpe en la vida psíquica poniendo en riesgo los modos con los cuales el sujeto se
representó hasta el momento, su existencia. El sufrimiento psíquico provocado por estas
situaciones involucra la memoria donde esto se inscribe como una marca imposible de
procesar. La destrucción de la memoria tiene lugar cuando el sujeto ha atravesado una
situación tan violenta, que debido al impacto de lo acontecido, no está aún en condiciones
de contar lo que ha ocurrido.
Proponemos entender el concepto de “riesgo” de manera amplia, en relación a los
grandes ejes antes enunciados incluyendo tanto la forma individual, social e institucional en
que los sujetos resultan afectados por un real acontecido que deja marcas traumáticas y
también vulnera sus derechos; así como también los efectos producidos en los adultos
protectores y los profesionales que se involucran en la temática.
Partimos de la idea de que existen situaciones, que por la intensidad traumática que
conllevan generan un impacto psíquico, que puede resultar devastador. Se trata de un real
acontecido que marca al sujeto en su singularidad, llegando a provocar verdaderos
arrasamientos de la tópica psíquica. Es por eso que señalamos la necesidad del abordaje
terapéutico adecuado en función de los sujetos (niños, niñas, adolescentes y adultos) que
han sufrido una situación extrema puedan tramitar los efectos traumáticos de la misma.
Cabe aclarar que es necesario desarrollar e investigar la problemática de la
subjetividad en riesgo para poder construir los lineamientos de toda intervención al
respecto. Las conceptualizaciones merecen un desarrollo profundo y específico a fin de
internalizar un paradigma que no estigmatice a los sujetos, que desactive los prejuicios de
todo tipo sobre las prácticas y que aporte recursos simbólicos a todos los actores
implicados.
Debemos tener en cuenta que si un sujeto siente su existencia negativizada no es
(como afirmaron algunas teorías) por no haber tenido una madre suficientemente buena,
sino por no tener un entorno social suficientemente bueno. Aprendemos, en función de
situaciones catastróficas, que hay realidades sociales que son destituyentes de la
subjetividad y no reveladoras de una falla previa.
En una situación de devastación social, como la que estamos viviendo en el presente
en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, tal vez sea el encuentro analítico otra
de las instancias encargadas de habilitar, acreditar la existencia social del otro, atemperando
su desubjetivación. Asistimos de manera colectiva y con gran impotencia a situaciones que
llevan a la deconstrucción misma del concepto de semejante.
Tal como Levinas lo planteara, lo humano está en el descubrimiento del otro como
principio configurador de la ética y como principal articulador de la subjetividad. En la
preocupación por el otro es donde encuentro la certeza de que puedo ser auxiliado y puedo
librarme del sentimiento de soledad al que me condena la lucha por la supervivencia.
Tal vez sea preciso recordar, para entender el contexto en el que vivimos, que
denominamos neoliberalismo a todas las formas actuales en las que el capitalismo ejerce su
dominación, para lograrlo construye una subjetividad sometida al capital donde naturaliza
sus características presentando una política económica ajena a intereses particulares. Sin
embargo, recordemos que la subjetividad se construye en la intersubjetividad, en la relación
-como dice Freud- con un otro humano en una cultura determinada. Por ello decimos que
todo síntoma es de época.
El psicoanálisis establece que un sujeto cuenta con un aparato psíquico
sobredeterminado por el deseo inconsciente, pero este aparato psíquico se construye en la
relación con el otro humano en el interior de una cultura. Es decir, hablar de subjetividad
implica describir una estructura subjetiva como una organización del cuerpo pulsional que
se encuentra con determinada cultura. En ese sentido definimos el cuerpo como el espacio
que constituye la subjetividad.
Respecto al concepto de crueldad que encontramos frecuentemente en el campo
social, Janine Puget (2015) se refiere a sus efectos deshumanizantes, el despojo de sentido
que imponen estos actos a una situación y a un sujeto. Esta autora sostiene que la
aniquilación del otro en su capacidad de decisión es uno de sus aspectos esenciales. La
crueldad despoja, quita sentido, destituye, produce un efecto deshumanizante y siempre
necesita de otro.
Sabemos que el acto cruel encuentra al otro sin recursos para reaccionar, sin recursos
para pensar, o para protegerse en su ser; es decir coarta sus vínculos, sus pertenencias. En
ese despojo se va perdiendo la cualidad del otro en tanto ser humano. Al mismo tiempo se
instaura lenta o rápidamente una escena entre un humano cruel y un sujeto que ha sido
reducido a la categoría de objeto.
La escena de la crueldad tiene la particularidad de que no puede hablar de ella ni
aquel que es despojado de su subjetividad, destituido, ni ese otro cruel que, en tanto tal,
también es despojado de su condición humana. Es –por lo tanto – el testigo el que nombra
el acto cruel de despojo; y de este modo para hablar de la escena hay que salir de ella. La
crueldad destituye la escena humana y transforma la escena en escena pública en tanto lo
más privado es lo no se puede hablar.
En las víctimas de situaciones extremas, la categoría del tiempo sufre especiales
perturbaciones, ya que el impacto para el yo es tan conmocionante y tiene efectos tan
disociativos que las categorías espacio-temporales, que ya habían sido adquiridas, sufren
una devastación importante.
Sostenemos que el concepto de interrupción de la historia es aplicable a los efectos
que imprimen estas catástrofes en quienes las padecen. En ellos los referentes que hasta ese
momento funcionaban como tales se derrumban, no hay ley que ordene el caos que los
arrasa.
Se produce un efecto de cataclismo en la vida psíquica que es percibida como una
sensación de vacío. Este concepto abre una perspectiva diferente para el abordaje de estos
traumatismos históricos que impide que tamañas aberraciones se naturalicen, se expliquen,
se perdonen, se olviden. No se pueden reprimir hechos de tal envergadura. Si se los reprime
vuelven a aparecer de manera irrefrenable. No asumir la confrontación consciente con el
pasado es algo peligroso psicológica y políticamente.
Esta categoría que denominamos situaciones extremas tiene en el psiquismo el efecto
de una violenta intromisión, se trata de algo que irrumpe sorpresivamente sobre la
subjetividad. Esos efectos al modo de un trauma acumulativo, cobran en su modalidad más
peligrosa la forma de la desesperanza y el escepticismo más radical.
Las víctimas sienten que su propia historia ha sido interrumpida por la catástrofe. El
concepto de interrupción de la historia fue ampliamente trabajado en referencia a las
víctimas. En ellas los referentes que hasta ese momento funcionaban como tales se
derrumban, no hay ley que ordene el caos que los arrasa. Se produce un efecto de
cataclismo en la vida psíquica que es percibida como una sensación de vacío (Elie Wiesel,
1990). Este concepto abre una perspectiva diferente para el abordaje de estos traumatismos
históricos que impide que tamañas aberraciones se naturalicen, se expliquen, se perdonen,
se olviden. No se pueden reprimir hechos de tal envergadura. Si se los reprime vuelven a
aparecer de manera irrefrenable. No asumir la confrontación consciente con el pasado es
algo peligroso psicológica y políticamente.
Jacques Hassoun (1996) sostiene que la trasmisión de una cultura, una creencia, una
filiación o una historia, parecerían funcionar de manera natural, sin embargo, esto es sólo
una ilusión. Tal como Freud lo plantea en “Las resistencias contra el psicoanálisis”, lo
nuevo al destronar a lo viejo pone en peligro la estabilidad. El origen de ese malestar es el
desgaste psíquico que lo nuevo exige a la vida psíquica y la expectativa ansiosa que lo
acompaña. La trasmisión de lo nuevo se constituye, a pesar de todo, en una necesidad de
trasmitir íntegramente a nuestros descendientes aquello que hemos recibido. La necesidad
de trasmitir está inscripta en la Historia.
Cada sujeto organiza su recorrido individual en función de aquello que le ha sido
trasmitido. Pero la cuestión de la trasmisión se presenta más marcadamente cuando un
grupo o una civilización ha estado sometida a conmociones más o menos profundas. Frente
a conmociones como las que puede representar la caída de un estado de derecho, la
irrupción del incesto o del abuso en la vida del niño, la sensación que el sujeto presenta es
la de que todo lo que habría sido trasmitido se encontró de golpe sacudido por la
incoherencia, a tal extremo, que ya no queda nada por trasmitir de aquello que para un
conjunto de generaciones había representado un ideal de vida. Una generación sometida a
semejantes desastres puede alcanzar un límite tal que no le permite pensar en el futuro. Esto
suscitará en generaciones venideras, nacidas de las que sobrevivieron a la destrucción, una
perplejidad que no podrá expresarse sino en términos de negación, de desconocimiento de
esa parte de la historia, acabarán siendo extranjeros en su propia historia. Se trata de sujetos
que carecen de un espacio donde enmarcarse.
Hassoun (1996) utiliza la figura del contrabandista para trabajar la memoria y la
trasmisión, al respecto dirá que ese contrabandista, rara vez es consciente de lo que porta
consigo. Sostiene que no debemos temer a ser contrabandistas, en este sentido, ya que esa
es la única forma de lograr la trasmisión de una historia que ha sido silenciada. Si tenemos
en cuenta, además, que si en una generación se dio un quiebre, una ruptura radical, se torna
imposible que los emblemas puedan ser recibidos como tales por las generaciones
siguientes.
En los casos de sobrevivientes de lo que podríamos llamar “situaciones extremas”,
será el tratamiento psicoanalítico el espacio sobre el cual intente rearmarse el collage de
una historia cuyas partes no han podido conformar una figura.
Dentro de la heterogeneidad de las mismas, encontramos aquellas producidas por la
miseria, la exclusión, el maltrato, cautiverios en situaciones de terrorismo de estado, trata,
consumos problemáticos recortaremos en esta oportunidad, el abuso sexual padecido por
niños, niñas y adolescentes, perpetrado por adultos.
El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes constituye en sí mismo una
paradoja, con muchas similitudes con otras violencias de género. Si bien aumentan las
campañas para lograr la visibilización, las acciones concretas siguen siendo, la mayoría de
las veces, absolutamente ineficientes. Dicha ineficiencia tiene un sustrato que es, nada más
ni nada menos que, el sesgo profundamente patriarcal que tiñe la ideología de los
operadores del sistema judicial y en especial de jueces y juezas.
La clínica nos muestra el papel que desempeña el silencio en las dificultades para
vivir que padecen los hijos de personas que han sufrido situaciones extremas, tomemos por
ejemplo a las víctimas del Terrorismo de Estado. Podemos mencionar entre ellas,
lógicamente y en primer lugar y como paradigma de la crueldad y el genocidio, a las
víctimas del nazismo, también las víctimas de la represión política de las dictaduras
militares. Particularmente en Argentina la dictadura consistió en la desaparición de
personas y en el robo y la apropiación de bebés entre otros delitos cometidos.
El saldo más concreto de esa dictadura fueron los 30.000 desaparecidos, niños apropiados
y una memoria social devastada, entre otras heridas
Por último, no podemos dejar de mencionar que el terror hoy es también efecto de los
procesos neoliberales así como padecemos también los efectos sobre la subjetividad, de
nuestra triste historia reciente.
En mi tesis doctoral acerca de los efectos psíquicos del abuso sexual infantil como
problemática de la infancia en situación de riesgo, propuse que se trata de una catástrofe ,
ya que también allí para el niño todas las garantías constitucionales han sido abolidas y la
clandestinidad a la que el adulto, con sus actos perversos lo somete, marcan la caída de toda
legalidad que sitúe al adulto como alguien que debe proteger y cuidar al niño, y a éste como
un sujeto de derechos que hay que respetar.
Por lo tanto, podríamos pensar que los efectos psíquicos del abuso, en el psiquismo
infantil, podrían equipararse a la caída del estado de derecho en una sociedad. Y como tal
es una catástrofe social. Desde esta concepción toda intervención que no le otorgue a estos
traumatismos el estatuto que le corresponde, revictimiza a quienes han debido soportar
estos hechos. Sólo la denuncia, el relato de los hechos y la condena para el victimario
inscriben una huella sobre la que puede reconstituirse la memoria.
De forma especial los delirios muestran lo que no se puede decir y esto tiene que ver
con el hecho de que las personas o sus ancestros han sufrido ya sea catástrofes históricas o
abusos sexuales.
Sabemos que los traumas interrogan fuertemente tanto al psicoanálisis como a la
locura.
Por supuesto que el trauma no es una explicación porque el sujeto ya sabe que eso
que le ocurrió tiene carácter traumático pero es necesario para ellos encontrar otro a quien
dar testimonio de lo ocurrido. Nos referimos a lo ocurrido allí donde toda realidad ha sido
destruida.
Francoise Davoine (2011) sostiene que la transferencia en el tratamiento de estas
personas intenta reanudar el lazo social donde fue destruido. En la instancia perversa no
hay otro.
Debemos considerar que en el tratamiento psicoanalítico se trata de enfrentar a esa
instancia mortífera, asesina de todo lazo. Esto ocurre tanto en la personas que han sido
víctimas de torturas como en los niños y niñas que han sido abusadas. En todos esos casos
la instancia perversa ha cortado toda posibilidad de lazo o vínculo.
Silvia Bleichmar plantea respecto a la problemática del traumatismo que tenemos la
obligación en el campo intrateórico, de rediscutir y no de sumar lo insumable. La teoría del
traumatismo debe ser replanteada en el nexo en el que quedó fracturada . Y si el abandono,
en principio, por parte de Freud, de la teoría traumática permitió la fundación del
psicoanálisis abriendo el campo del inconsciente, este abandono generó también una
posición endogenista en el interior de ese campo de conocimiento que constituyó
El inconsciente es solidario con la idea de que el sujeto no es una tabula rasa, pero
debemos sostener con firmeza la idea de que ese sujeto no está cerrado a los efectos de lo
real, e incluso que su misma fundación es exógena, determinada por la intervención de algo
que no es de proveniencia, ni biológica, ni trascendental.
El aparato psíquico no refleja la realidad sino que la procesa. Muchos procesos de
des-identificación y des-subjetivación son en realidad efectos de acciones sociales y
políticas.
Es incorrecto y falto de ética concebir el malestar sobrante en la argentina de hoy
como efecto de constelaciones genéticamente inscriptas. Esto se ve claramente en las
acciones prácticas ejercidas contra niños, adolescentes y adultos de poblaciones en riesgo
La otra cuestión que funciona como un denominador común en estas situaciones es
sin lugar a dudas la impunidad. El problema de la impunidad nos plantea la cuestión de la
función reparadora de la ley. Sabemos que el hecho de que se castigue a un culpable no
borra lo sucedido, no borra el secuestro y el asesinato de los padres, no borra el abuso
sexual sufrido porque esos son hechos realmente acontecidos que el sujeto ha padecido
generalmente en la más absoluta inermidad. Pero, sin embargo, el juicio y la condena
ubican dos lugares diferentes: el de la víctima y el del agresor y permiten que así como esa
víctima tiene un nombre, una historia, y tuvo o tiene un rostro, el agresor también quede
identificado y pague por el delito cometido.
En cambio, cuando el delito queda silenciado, resulta invisibilizado y el registro
psíquico del mismo se encapsula, se encripta, produciendo efectos severos para el
psiquismo en su conjunto.
En las situaciones antes mencionadas, lo traumático vuelve de distintas formas.
Encontramos allí una memoria que no olvida entonces necesita a otro que la valide.
En ocasiones la locura aparece como una búsqueda de zonas traumáticas no
simbolizadas porque la instancia perversa ha borrado las huellas mediante el silencio a
través de generaciones.
El punto donde llegamos a cuestiones de orden político es la necesidad de que las
huellas no sean borradas, que los culpables sean condenados, que los muertos sean
enterrados y que no haya desaparecidos.
Llegamos así a una afirmación que sienta las bases de nuestro posicionamiento en
todo tipo de catástrofes: El levantamiento del silencio es un acto político.
Por ultimo diremos que nuestro trabajo sobre la subjetividad, es hoy un campo
fundamental de resistencia frente a los procesos traumáticos des-subjetivantes .Procesos
desubjetivantes ,que propiciados por las políticas neoliberales ,despojan a los sujetos de la
posibilidad de soñar con un futuro donde la dignidad de la vida se respete y donde todos y
todas podamos construir proyectos de una vida mejor.
Bibliografía
- Bleichmar, S. (2003) Clínica Psicoanalítica ante las Catástrofes Sociales. La
Experiencia Argentina. Buenos Aires: Ed. Paidos.
- Braun, J. y Puget, J. (2001). Perplejidad: un efecto del traumatismo social.
Conferencia IPAC. Niza.
- Davoine, F. y Gaudillière, JM. (2011) Historia y Trauma. La Locura de las guerras.
Buenos Aires: Fondo de cultura económica.
- Hassoun, J. (1996). Los contrabandistas de la memoria. Buenos Aires: Ediciones de
la Flor.
- Pelento, ML. (2003) “Catástrofe social: Consecuencias e intervenciones” En Clínica
Psicoanalítica ante las Catástrofes Sociales. La Experiencia Argentina. Buenos
Aires: Ed. Paidos.
- Puget, J (2015). Subjetivación discontínua y psicoanálisis. Incertidumbre y certezas.
Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Wiesel, E. (1990) Interrupciones de la historia. Quiebres de la memoria. Buenos
Aires.
También podría gustarte
- Adolescencia y Psicosis, Ruibal 2014Documento13 páginasAdolescencia y Psicosis, Ruibal 2014RosaliaAún no hay calificaciones
- Muñoz, Pablo (2013) - El Sujeto Del Psicoanálisis, Entre Libertad y DeterminaciónDocumento5 páginasMuñoz, Pablo (2013) - El Sujeto Del Psicoanálisis, Entre Libertad y DeterminaciónFacundo GarcíaAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Linguistica Del TextoDocumento344 páginasIntroduccion A La Linguistica Del Textohmayda riad100% (1)
- El Vel: Violencia Estudios LacanianosDe EverandEl Vel: Violencia Estudios LacanianosCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- El Psicoanalisis El Educador, El PediatraDocumento8 páginasEl Psicoanalisis El Educador, El PediatraapcaorsiAún no hay calificaciones
- Flesler, Alba (2008) La Transferencia en El Análisis de Un NiñoDocumento7 páginasFlesler, Alba (2008) La Transferencia en El Análisis de Un NiñoVero Codina Piñeiro100% (1)
- Clase2 EL DIBUJO SU VALOR DIAGNÓSTICO EN PSICOANÁLISIS CON NIÑOS PDFDocumento8 páginasClase2 EL DIBUJO SU VALOR DIAGNÓSTICO EN PSICOANÁLISIS CON NIÑOS PDFJosé Manuel Morales Lagunes100% (1)
- Critica de La Vida Cotidiana Ana Quiroga PDFDocumento34 páginasCritica de La Vida Cotidiana Ana Quiroga PDFNidia Peon100% (1)
- ElImpactoSubjetivo DraBettinaCalviDocumento7 páginasElImpactoSubjetivo DraBettinaCalviFernando Daniel RosendiAún no hay calificaciones
- Kiel y ZelmanovichDocumento6 páginasKiel y ZelmanovichVictoria AndradesAún no hay calificaciones
- Psicoanálisis extramuros: Puesta a prueba frente a lo traumáticoDe EverandPsicoanálisis extramuros: Puesta a prueba frente a lo traumáticoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Capitalismo, imagen y pulsión: Ensayos psicoanalíticos sobre nuestra épocaDe EverandCapitalismo, imagen y pulsión: Ensayos psicoanalíticos sobre nuestra épocaAún no hay calificaciones
- Sobre La Puesta de Límites y La Construcción de LegalidadesDocumento4 páginasSobre La Puesta de Límites y La Construcción de LegalidadesFlores AlfredoAún no hay calificaciones
- La Ley No Escrita de La Infancia Maltratada VolnovichDocumento5 páginasLa Ley No Escrita de La Infancia Maltratada VolnovichRomina De LorenzoAún no hay calificaciones
- Fajnwaks - Leyes Transgenero y Teorias Queer DigitalizadoDocumento8 páginasFajnwaks - Leyes Transgenero y Teorias Queer DigitalizadoBrus WeinAún no hay calificaciones
- De Los Discursos y El Sujeto. Jorge DeganoDocumento3 páginasDe Los Discursos y El Sujeto. Jorge DeganoFlorencia CointteAún no hay calificaciones
- García, Germán - La Inquietud AnalíticaDocumento3 páginasGarcía, Germán - La Inquietud AnalíticaElMurgeroAún no hay calificaciones
- Agustina Saubidet (2016) - El Deseo en Las Psicosis de Deleuze A Lacan. Contribuciones Filosoficas Hacia Otras Versiones Mas Alegres Del D (..)Documento6 páginasAgustina Saubidet (2016) - El Deseo en Las Psicosis de Deleuze A Lacan. Contribuciones Filosoficas Hacia Otras Versiones Mas Alegres Del D (..)Raúl AcevedoAún no hay calificaciones
- Mitre - Sobre El Final de La AdolescenciaDocumento3 páginasMitre - Sobre El Final de La AdolescenciaMelina Garcia100% (1)
- Efecto MariposaDocumento2 páginasEfecto MariposanelmedellinAún no hay calificaciones
- ZUBERMANDocumento6 páginasZUBERMANRaul BraidaAún no hay calificaciones
- La Adolescencia, Síntoma de La PubertadDocumento15 páginasLa Adolescencia, Síntoma de La PubertadAnonymous eaqRAusVOzAún no hay calificaciones
- Circulación Del Significante Enigmático en La Tópica IntersubjetivaDocumento6 páginasCirculación Del Significante Enigmático en La Tópica Intersubjetivapiterparker555555Aún no hay calificaciones
- Lacan, Premisas para Todo Desarrollo Posible de La CriminologíaDocumento5 páginasLacan, Premisas para Todo Desarrollo Posible de La CriminologíaJaime VegaAún no hay calificaciones
- Resumen Naparstek, F. La Era de La Fiesta PermanenteDocumento3 páginasResumen Naparstek, F. La Era de La Fiesta PermanenteBencheverriaAún no hay calificaciones
- MOLLO - ¿El Castigo Penal Puede Conducir A LaDocumento2 páginasMOLLO - ¿El Castigo Penal Puede Conducir A Ladamirosario16Aún no hay calificaciones
- Clínica de Niños y AdolescentesDocumento14 páginasClínica de Niños y AdolescentesJoaquín OrgásAún no hay calificaciones
- Vinculos Intersubjetivos y Adolescencia 1 PDFDocumento6 páginasVinculos Intersubjetivos y Adolescencia 1 PDFLautaro JuegosAún no hay calificaciones
- Material Sotelo DATUSDocumento23 páginasMaterial Sotelo DATUSPablo LevyAún no hay calificaciones
- Pablo D. Munoz (2004) - Antecedentes Psiquiatricos para Un Concepto Lacaniano de Pasaje Al ActoDocumento12 páginasPablo D. Munoz (2004) - Antecedentes Psiquiatricos para Un Concepto Lacaniano de Pasaje Al ActoFelipe Díaz PeñaAún no hay calificaciones
- Noches de PsicoanalisisDocumento12 páginasNoches de Psicoanalisisandre rodriguezAún no hay calificaciones
- Macchioli 2009 La Psicosis en La FamiliaDocumento21 páginasMacchioli 2009 La Psicosis en La FamiliaMicaela NúñezAún no hay calificaciones
- Angustia y TraumaDocumento8 páginasAngustia y TraumaLic Melisa Argüelles BuffaAún no hay calificaciones
- Miguel CalvanoDocumento5 páginasMiguel CalvanoAna Mar TraversoAún no hay calificaciones
- El "Estrago Materno" Como Concepto PsicoanalíticoDocumento9 páginasEl "Estrago Materno" Como Concepto PsicoanalíticoAnalia SanchoAún no hay calificaciones
- La Querella de Los Diagnósticos STAFFDocumento13 páginasLa Querella de Los Diagnósticos STAFFSofiaSolDupinAún no hay calificaciones
- La VejezDocumento8 páginasLa VejezBrisa FloresAún no hay calificaciones
- Abelleira y DeluccaDocumento233 páginasAbelleira y DeluccaJoaquin CrespoAún no hay calificaciones
- Marcelo Percia - Vivir Al Ras (Notas de Una Charla)Documento5 páginasMarcelo Percia - Vivir Al Ras (Notas de Una Charla)Claudio DelicaAún no hay calificaciones
- A Rubinstein - La Practica Del Psicoanalisis en El HospitalDocumento3 páginasA Rubinstein - La Practica Del Psicoanalisis en El HospitalYessicaAún no hay calificaciones
- Los Nombres Del Padre Psicoanalisis y DemocraciaDocumento7 páginasLos Nombres Del Padre Psicoanalisis y DemocracialuisagomezlAún no hay calificaciones
- Nenas de Papá La Relación de Los Varones Con Sus Hijas - VolnovichDocumento14 páginasNenas de Papá La Relación de Los Varones Con Sus Hijas - VolnovichAna Clara GimenezAún no hay calificaciones
- Silvia Bleichmar, DiagnosticoDocumento7 páginasSilvia Bleichmar, DiagnosticodavidtellezlandinAún no hay calificaciones
- Sotelo Temas CuDocumento20 páginasSotelo Temas CuQuiroga BorgesAún no hay calificaciones
- Los Registros de La CulpaDocumento5 páginasLos Registros de La CulpaMANUELAún no hay calificaciones
- Oscar Masotta Modelo PulsionalDocumento1 páginaOscar Masotta Modelo PulsionalManuela ViscarraAún no hay calificaciones
- El Superyó Materno y El Estrago de Las DrogasDocumento12 páginasEl Superyó Materno y El Estrago de Las DrogasAndrea CragarisAún no hay calificaciones
- Espacio S Parala InfanciaDocumento326 páginasEspacio S Parala InfanciaDiego Blanco DíazAún no hay calificaciones
- La Adopción en La Argentina y en Nuestros Tiempos. Una Mirada Crítica y EsperanzadoraDocumento14 páginasLa Adopción en La Argentina y en Nuestros Tiempos. Una Mirada Crítica y EsperanzadoraAnalía FerracesAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre La Ley de La Madre de Geneviève MorelDocumento5 páginasApuntes Sobre La Ley de La Madre de Geneviève MorelSimon MirandaAún no hay calificaciones
- El Duelo Incurable - Juan Bautista RitvoDocumento6 páginasEl Duelo Incurable - Juan Bautista RitvoGisela P. SayagoAún no hay calificaciones
- Freud, S. (1915) Sinopsis de Las Neurosis de Transferencia.Documento12 páginasFreud, S. (1915) Sinopsis de Las Neurosis de Transferencia.Dario Sandoval GutierrezAún no hay calificaciones
- Ideal Del Yo Adolescenia Juan MitreDocumento4 páginasIdeal Del Yo Adolescenia Juan MitreMarcela DBAún no hay calificaciones
- Cosentino, Juan Carlos (Parte II. Sueño)Documento23 páginasCosentino, Juan Carlos (Parte II. Sueño)Javier PaulAún no hay calificaciones
- VIE Toporasi - ASI en AdolescenciaDocumento18 páginasVIE Toporasi - ASI en AdolescenciaJaimeAún no hay calificaciones
- Conferencia S Bleichmar A Un Siglo de Los Tres Ensayos - Presentacion Revista DoctaDocumento11 páginasConferencia S Bleichmar A Un Siglo de Los Tres Ensayos - Presentacion Revista DoctaLuciana PeresiniAún no hay calificaciones
- Ref Rosa Lopez Sobre La Pertinencia Del Psicoanalisis en La VejezDocumento3 páginasRef Rosa Lopez Sobre La Pertinencia Del Psicoanalisis en La VejezNacho G.NAún no hay calificaciones
- Mannoni. Caso SabineDocumento9 páginasMannoni. Caso Sabinepavolinkjose6423100% (2)
- Adolescencias Trayectorias Turbulentas - Tapa y Prólogo PDFDocumento6 páginasAdolescencias Trayectorias Turbulentas - Tapa y Prólogo PDFDiego SalazarAún no hay calificaciones
- Tkach - El Dispositivo Analitico Con El NiñoDocumento32 páginasTkach - El Dispositivo Analitico Con El Niñorde585psiAún no hay calificaciones
- EL AFECTO, Desde Piera AulagnierDocumento3 páginasEL AFECTO, Desde Piera AulagnierJosé Di SipioAún no hay calificaciones
- La Historia Clínica Hospitalaria - Delimitación y FundamentosDocumento19 páginasLa Historia Clínica Hospitalaria - Delimitación y FundamentosDanaAún no hay calificaciones
- Trastornos Del Movimiento Por FármacosDocumento7 páginasTrastornos Del Movimiento Por FármacosNidia PeonAún no hay calificaciones
- BenzodiazepinaDocumento19 páginasBenzodiazepinaNidia PeonAún no hay calificaciones
- Gomeza Pulo, Nicolas. Analisis de Mercado de PublicidadDocumento84 páginasGomeza Pulo, Nicolas. Analisis de Mercado de PublicidadNidia PeonAún no hay calificaciones
- Guías de LecturaDocumento4 páginasGuías de LecturaNidia PeonAún no hay calificaciones
- Heramientas para Producción de TextosDocumento2 páginasHeramientas para Producción de TextosNidia PeonAún no hay calificaciones
- AltilloDocumento12 páginasAltilloNidia PeonAún no hay calificaciones
- Abusos, Identidad y Memoria - Bettina CalviDocumento4 páginasAbusos, Identidad y Memoria - Bettina CalviNidia Peon100% (1)
- Guia de Recursos de Equipos TerritorialesDocumento17 páginasGuia de Recursos de Equipos TerritorialesNidia PeonAún no hay calificaciones
- Escuelas Clasicas de Psicologia - PoDocumento7 páginasEscuelas Clasicas de Psicologia - PoNidia PeonAún no hay calificaciones
- 20 - Puget, Janine - Violencia Social y Psicoanálisis, de Lo Ajeno-Estructurante A Lo Ajeno-Ajenizante (19 Copias) PDFDocumento19 páginas20 - Puget, Janine - Violencia Social y Psicoanálisis, de Lo Ajeno-Estructurante A Lo Ajeno-Ajenizante (19 Copias) PDFNidia PeonAún no hay calificaciones
- Psicologia OrganizacionalDocumento37 páginasPsicologia OrganizacionalNidia PeonAún no hay calificaciones
- FazioDocumento6 páginasFazioNidia PeonAún no hay calificaciones
- La Intervención Analítica en Las Psicosis VariosDocumento11 páginasLa Intervención Analítica en Las Psicosis VariosNidia PeonAún no hay calificaciones
- Cuadro Ley y ReglamentaciónDocumento23 páginasCuadro Ley y ReglamentaciónNidia PeonAún no hay calificaciones
- Aprendo en Casa Sem 23 Miercoles 29-09Documento4 páginasAprendo en Casa Sem 23 Miercoles 29-09Elizabeth InquillaAún no hay calificaciones
- Male Novine 2019Documento67 páginasMale Novine 2019Ivan van der KampAún no hay calificaciones
- Relacion Medico PacienteDocumento61 páginasRelacion Medico PacienteArmando Ccosi100% (1)
- BloqueI Actividad1 BenjaminPeñaLariosDocumento4 páginasBloqueI Actividad1 BenjaminPeñaLariosBenjamin Pea LariosAún no hay calificaciones
- Conceptos Básicos Del DiseñoDocumento21 páginasConceptos Básicos Del DiseñoRoberto100% (1)
- ¿Cómo Imaginamos A Nuestra Familia en El Año 2021?Documento5 páginas¿Cómo Imaginamos A Nuestra Familia en El Año 2021?IntegracionPeru0% (1)
- Aesa PDFDocumento16 páginasAesa PDFMat ZAún no hay calificaciones
- Eva Gil RodriguezDocumento12 páginasEva Gil RodriguezBárbara Díaz RivanoAún no hay calificaciones
- Metodología Del Mantenimiento Correctivo PDFDocumento12 páginasMetodología Del Mantenimiento Correctivo PDFJose Luis Jimenez Pablo100% (1)
- Lenguaje 5to Sec CompletoDocumento29 páginasLenguaje 5to Sec CompletoandreAún no hay calificaciones
- Informe de La Ley de Boyle y de CharlesDocumento22 páginasInforme de La Ley de Boyle y de Charlesrobin285Aún no hay calificaciones
- Doctorado Neurociencias 2020Documento2 páginasDoctorado Neurociencias 2020Karry MarmolejoAún no hay calificaciones
- AlcoholesDocumento11 páginasAlcoholesAndres VargasAún no hay calificaciones
- Copia de EvaluacionDocumento9 páginasCopia de EvaluacionNicolas roy Montoya postillosAún no hay calificaciones
- PARACASDocumento2 páginasPARACASJulian Steban Monroy Sachica0% (1)
- Para Elman ServiceDocumento4 páginasPara Elman Serviceelrura100% (1)
- Informe Rutas TuristicasDocumento270 páginasInforme Rutas TuristicasPedro IbarraAún no hay calificaciones
- Niñas, Mujeres y Superdotación (Ellis &Documento40 páginasNiñas, Mujeres y Superdotación (Ellis &Maria Elena Orozco100% (1)
- Planilla de Acometidas - JV Enero 2021 OKDocumento12 páginasPlanilla de Acometidas - JV Enero 2021 OKJhonattan marvin Chorres guaniloAún no hay calificaciones
- Economia en TelecomunicacionesDocumento3 páginasEconomia en Telecomunicacionesadvaleri070Aún no hay calificaciones
- El Gran Secreto Es Que El Rey Blanco No Puede Matar, Según Las ReglasDocumento108 páginasEl Gran Secreto Es Que El Rey Blanco No Puede Matar, Según Las ReglasArturo BenyaminAún no hay calificaciones
- Plutarco y Los AnimalesDocumento9 páginasPlutarco y Los AnimalesMabelAún no hay calificaciones
- Agencia de PublicidadDocumento134 páginasAgencia de PublicidadMiguel CastilloAún no hay calificaciones
- AUTOCONOCIMIENTODocumento7 páginasAUTOCONOCIMIENTOBrandon Mauricio MorenoAún no hay calificaciones
- Gustavo Adolfo Becker - El Monte de Las AnimasDocumento7 páginasGustavo Adolfo Becker - El Monte de Las Animasoaaaaaa.12Aún no hay calificaciones
- Hugo HaimeDocumento3 páginasHugo HaimeAgustin GarciaAún no hay calificaciones
- 2.3-4. La Figura de Sócrates - La Metafísica de Platón PDFDocumento30 páginas2.3-4. La Figura de Sócrates - La Metafísica de Platón PDFVirgilio Eduardo100% (1)
- LiderazgoDocumento7 páginasLiderazgoOswaldo VillalobosAún no hay calificaciones
- Triptico BiodiversidadDocumento4 páginasTriptico BiodiversidadAura Rodríguez11% (9)