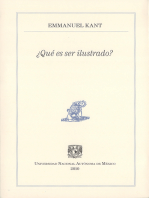Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Texto Enciso, Luis Miguel - La Ilustración PDF
Cargado por
MARIA FERNANDA JIMENEZ0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
180 vistas10 páginasEste documento resume los principales aspectos de la Ilustración del siglo XVIII. La Ilustración se caracterizó por 1) la aceptación de la investigación científica y sus resultados a pesar de oponerse a opiniones comunes, 2) la lucha contra la superstición y prejuicios que conducen a opresión e injusticia, y 3) la reconstrucción crítica de creencias básicas y el interés por reformas económicas y sociales. La Ilustración promovió una actitud de usar la razón para emanciparse
Descripción original:
Título original
Texto Enciso, Luis Miguel - La Ilustración (1).pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste documento resume los principales aspectos de la Ilustración del siglo XVIII. La Ilustración se caracterizó por 1) la aceptación de la investigación científica y sus resultados a pesar de oponerse a opiniones comunes, 2) la lucha contra la superstición y prejuicios que conducen a opresión e injusticia, y 3) la reconstrucción crítica de creencias básicas y el interés por reformas económicas y sociales. La Ilustración promovió una actitud de usar la razón para emanciparse
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
180 vistas10 páginasTexto Enciso, Luis Miguel - La Ilustración PDF
Cargado por
MARIA FERNANDA JIMENEZEste documento resume los principales aspectos de la Ilustración del siglo XVIII. La Ilustración se caracterizó por 1) la aceptación de la investigación científica y sus resultados a pesar de oponerse a opiniones comunes, 2) la lucha contra la superstición y prejuicios que conducen a opresión e injusticia, y 3) la reconstrucción crítica de creencias básicas y el interés por reformas económicas y sociales. La Ilustración promovió una actitud de usar la razón para emanciparse
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 10
Texto Dossier 2020- LA ILUSTRACIÓN
Versión libre y sintética de Enciso, Luis Miguel, La Europa del siglo XVIII, Barcelona,
Ediciones Península, 2001
Se ha querido definir la Ilustración dieciochesca, no como un movimiento ideológico-
cultural, sino como un fenómeno de más vasto alcance. Esta se resumiría en cuatro
puntos esenciales: 1) la aceptación de la investigación científica y de sus resultados, aún
a riesgo de chocar con las opiniones corrientes; 2) la lucha contra la superstición y los
prejuicios, en especial, los que conducen a cualquier forma de opresión o injusticia; 3)
la reconstrucción y reexamen crítico de todas las creencias básicas, y 4) el interés por
las obras de reforma económica y social. La Ilustración se entiende mejor si se la
considera, no como un sistema de ideas, y menos como una ideología, sino como una
actitud capaz de transformar al hombre y al mundo que lo rodea. Kant interpretaba que
la Ilustración era una actitud que llevaba al hombre a salir de su «minoría de edad» y a
servirse de su propio entendimiento para emanciparse plenamente y acercarse a la
verdad. Éste era el lema ilustrado: sapere aude. La actitud de los ilustrados se expresa
sobre todo a través de tres postulados: la fe en la capacidad creativa y transfiguradora de
los saberes, el respeto crítico-y, a veces, el ataque- a la fe cristiana y el afán de
reformas. La Ilustración supone, como señala Virginia León, una actitud global que
envuelve una concepción de la vida cuyo centro es el hombre, independizado de las
tutelas sociales, políticas y religiosas tradicionales, y poseído de una fe en sus propios
medios, razón y ciencia, que le permiten resolver los problemas de la existencia y
dominar la naturaleza, lo que se concreta en un humanismo optimista y progresivo. El
hombre es el nuevo centro de interés y sede de todos los valores. Para la sensibilidad
ilustrada, no sólo busca ser útil a sí mismo, sino a los demás. La 68 primera vía para
llegar a la verdad y al bienestar personal y general es el uso de la razón y el “espíritu
crítico”. Es más: la filosofía consiste en el ejercicio del espíritu crítico. En vez del
espíritu de autoridad, el filósofo debe atenerse a los datos que la razón y los sentidos le
proporcionan. La razón es una facultad, una fuerza que se puede comprender
plenamente gracias a su ejercicio. Ella ha de revisar el orden vigente y todo el mundo
viejo no concebido conforme a razón, debe ser objeto de crítica. La razón se convierte
en una fuerza para transformar lo real. Según Cassirer, se trata de una facultad que se
desarrolla a través de la experiencia y los sentidos. La razón de los ilustrados no
equivale exactamente al racionalismo tal y como se lo concebía en el siglo XVII; lo que
procura es poner orden en los datos de la experiencia sensible y entiende que el
empirismo no es sino un acceso distinto hacia una realidad que se presupone racional.
Con base en este pensamiento crece la fiebre por los experimentos y se despierta el
espíritu positivista. La razón, el espíritu crítico, el racionalismo y el empirismo
proporcionaban al hombre nuevas certidumbres y nuevas “luces”. Pero estas “luces” no
podían derivar, como en el pasado, de una filosofía basada en criterios de autoridad, una
ciencia escasamente experimental y una acumulación erudita de conocimientos, sino de
los «saberes claros y distintos», condicionados por la ciencia, en general, y en
particular, por las ciencias de la naturaleza y sus aplicaciones. Si la visión del mundo,
sometida a categorías de razón, cambió, también se modificaron las explicaciones sobre
la persona y la sociedad. El hombre, como parte de la naturaleza, debía obedecer a las
leyes naturales al igual que las órbitas celestes, y dichas leyes tenían que ser también
suceptibles de ser descubiertas mediante la observación y la inducción. Disipadas, a
través de las «luces», las «nubes de la ignorancia», el hombre sería mejor y viviría de
forma más perfecta, tanto en su dimensión individual o familiar como en la social. El
gran mito que acompaña a este nuevo destino es la felicidad. La palabra suscita ecos
prolongados en todos los países a lo largo del siglo y encuentra fórmulas explicativas
diversas en la novela, el ensayo, la poesía y la filosofía. Se busca la felicidad privada,
pero también la «felicidad pública». Su búsqueda no se concibe como una persecución
egoísta de cada individuo, sino como una articulación en donde lo individual y lo social
se armonizan. El entusiasmo por los saberes y la búsqueda de la felicidad y el progreso
para la persona y la sociedad implicaban un amplio plan educativo. Educación,
instrucción pública y cultivo de la inteligencia, son los cauces para la mejora del 69
individuo y para la mejora de la sociedad. Así, era natural que, en opinión de los
ilustrados la educación sea “el motor principal de los cambios”, que opere con todo lujo
de instrumentos y que afecte, no sólo a lo particular sino al ámbito completo de la
sociedad. El pensamiento ilustrado Pocas veces el espíritu humano buscó tan
denodadamente como en el siglo XVIII una base filosófica para explicar la vida y
actividades de los hombres. La filosofía compite con la teología, y en buena parte, la
sustituye, y el arte de filosofar se generaliza. El “filósofo”, con mayor o menor decisión,
trataba, como dijera Diderot, de hacer la filosofía recomendable a los ojos del vulgo y
demostrársela acompañada de la utilidad; es decir, aspiraba a desarrollar una tarea
práctica, útil, comprometida. Los pensadores tendieron a comunicarse, a filosofar
juntos, en cierto grado, a asociarse. En Francia surgió, en torno a la Enciclopedia, un
grupo de presión de intención reformadora en el que se promovió toda clase de debates,
incluso el político. En Inglaterra no existió nada semejante, tal vez porque había
verdaderos partidos políticos, en los que el debate era habitual, y una opinión pública
más viva y libre. Las discusiones intelectuales contaban con marcos muy diversos: el
periódico, el gabinete de lectura, el club, el café. Aunque el nivel teórico no fuese
elevado y, más que alentar nuevas ideas, se difundiesen las ajenas, no dejaron de tener
importancia los “filósofos de café”. Reuniones semejantes se dieron en otros países. La
filosofía de la Ilustración estaba proyectada para un público amplio. Los autores usan,
en vez del latín de otras épocas, las respectivas lenguas nacionales; se manejan con un
lenguaje más directo y se enfrentan con temas que preocupan, no sólo a los
intelectuales, sino al hombre de cultura media. Además, los avances de la imprenta y la
librería y la ayuda de la prensa facilitaban la difusión de los textos. Al escribir para
muchas personas se contaba con una ventaja: la claridad. El pensamiento ilustrado trató
de limitar los desórdenes y superficialidades de la escolástica decadente. Y se consideró
del máximo interés a la razón y conocer sus métodos y realizaciones. En vez de la
metafísica, la ciencia especulativa o las grandes ideas, interesan, sobre todo en la
segunda mitad del siglo, la teoría del conocimiento, la ciencia positiva y la ciencia
«útil», el desarrollo de las ideas y métodos de Bacon, Locke, Newton o Galileo, y la
definición de temas conectados con la vida real, como la naturaleza, la razón, el
progreso, la felicidad, la filan- 70 tropía. En otro terreno, la idea de Dios, de la religión,
de la inmortalidad, se pasarán por el cedazo crítico de los deístas, o el agnóstico de los
materialistas o los sensualistas. Más aún: el pensamiento ilustrado traerá una filosofía de
la Ilustración, del derecho, de una ética basada en las virtudes naturales. Todo ello
condujo a un optimismo, fundamentado en la fuerza de la razón y de las normas
naturales. La herencia del siglo XVII Se debe a Paul Hazard haber sabido ver antes que
otros la crisis que experimentó la “conciencia europea” a fines del siglo XVII. Es mérito
suyo, además, haber fijado los límites cronológicos de esta crisis—1684-1715—y haber
sistematizado su contenido. “Entre el Renacimiento, del que procede [...] y la
Revolución francesa, que prepara, no hay crisis más importante en la historia de las
ideas. A una civilización basada sobre la idea del deber [...] los “nuevos filósofos” han
intentado sustituirla con una civilización fundada en la idea del derecho: los derechos de
la razón, los derechos del hombre y del ciudadano”. “La jerarquía, la disciplina, el orden
que la autoridad se encarga de asegurar, los dogmas que regulan la vida firmemente: eso
es lo que amaban los hombres del siglo XVIII. Las trabas, la autoridad, los dogmas: eso
es lo que detestan los hombres del siglo XVIII. Los primeros son cristianos y los otros
anticristianos; los primeros creen en el derecho divino y los otros, en el derecho natural;
los primeros viven a gusto en una sociedad que se divide en clases desiguales, los
segundos no sueñan más que con la igualdad». En definitiva, se trataba de demoler el
orden antiguo y, para evitar la caída en el escepticismo, era menester “preparar los
cimientos de la ciudad futura”. ¿Cuáles eran éstos?: “una filosofía que renunciara a los
sueños metafísicos [...] para estudiar las apariencias que nuestras débiles manos pueden
alcanzar [...] Había que edificar una política sin derecho divino, una religión sin
misterio, una moral sin dogmas. Había que obligar a la ciencia a no ser más un simple
juego del espíritu, sino [...] un poder capaz de dominar la naturaleza; por la ciencia se
conquistaría, sin duda, la felicidad. Reconquistado así el mundo, el hombre lo
organizaría para su bienestar, para su gloria y para la felicidad del porvenir“. La síntesis
de Hazard puso en claro que el siglo XVII condicionó mucho la evolución del
pensamiento ilustrado. Tres nombres dejaron especial huella: Newton, Leibniz y Locke.
71 El colosal avance de la ciencia en el siglo XVII conoce su plenitud con Isaac Newton
quien gracias al cálculo infinitesimal, llegó al descubrimiento de las leyes de la
gravitación universal. Los principios del sistema newtoniano, contenidos en los
Principios matemáticos de la filosofía natural, no hacían de la física matemática, sino
que éstas eran el instrumento de que la física se servía para sus descubrimientos y
comprobaciones. Con Newton la observación, la experiencia y la expresión matemática
de la naturaleza adquirían un significado pleno. Newton compuso una física de validez
innegable e hizo una precisa aplicación de las matemáticas para definir los fenómenos
naturales. En todo caso, los avances científicos, la confianza en los datos
proporcionados por la experiencia, conducirán a la idea del progreso. “Todas las
ciencias y todas las artes—escribía con desmesurado entusiasmo un libertino
comprometido como Fontenelle,—, cuyo progreso estaba casi completamente detenido
desde hace dos siglos, han recuperado en éste nuevas fuerzas y han comenzado, por
decirlo así, una nueva carrera. Estamos en un siglo que se va a iluminar de día en día
[...] de suerte que todos los siglos precedentes no serán más que tinieblas en
comparación”. Otra figura de singular relieve fue Leibniz, quien había establecido su
filosofía sobre la base de las matemáticas. Matemático, físico, psicólogo, lógico,
metafísico, historiador, jurista, filólogo, diplomático, teólogo, moralista, había utilizado
el análisis cartesiano y la lógica de los conceptos distintos, pero en metafísica recorrió
otros derroteros. Al monismo spinoziano y al dualismo cartesiano él opuso la idea de
universo pluralista. El mundo, la unidad del mundo está constituida por una infinidad de
mónadas, unidades dinámicas que se despliegan en innumerables determinaciones. Se
da un continuo trasiego a nuevos estados; cada momento se compone de pasado y futuro
y se diferencia de todos los demás. Estas “traslaciones” están presididas por una ley de
continuidad, por la que se exige “permanecer en el cambio”. Meta máxima del
conocimiento, para Leibniz, son las verdades eternas y, en todo caso, las contingentes,
pero reducidas éstas a determinaciones racionales. El orden material queda al
descubierto en el sistema leibniziano, gobernado siempre por la lógica. La física, regida
por el principio de “razón suficiente”, parte de la experiencia y traba los hechos hasta
deducir de ellos—de su relación y determinación mutua—“razones” y “consecuencias”.
Leibniz conquistó para lo individual un derecho inalienable. Si antes el término
“individual” se comprendía únicamente reducido a conceptos universales, ahora se le
considerará como el universo visto desde un lugar y un punto de 72 vista determinado.
En definitiva parte de la armonía preestablecida entre lo individual y lo universal,
reflejado lo uno en lo otro. La tercera gran personalidad que iba a influir de modo
decisivo en el pensamiento ilustrado fue el inglés John Locke. Pensador (1632-1704)
profundo, viajero incansable, comprometido en política, conoció el pensamiento de
Bacon, Descartes pero construyó un sistema de ideas propio. No era sólo filósofo, sino
que supo teorizar sobre política, pedagogía y hasta religión. Con razón ha podido
escribir T. Egido que Locke llegó a hacerse un “autor universal, que configura el pensar
del siglo XVIII; trasciende las universidades, los círculos doctos, para invadir los
salones, las librerías particulares, las conversaciones [...] Las obras de Locke, que
saltaron pronto al continente, moldearon las actitudes y la filosofía de la Ilustración, así
como la política, la moral y la literatura”. Lo fundamental de su filosofía se contiene en
su Ensayo sobre el conocimiento humano (1690). Su presupuesto básico reside en que
se abandonen las tesis metafísicas y se centre la atención en el ser humano. ¿Cómo se
forman las ideas, cómo se combinan, cómo las guarda la memoria? No hay ideas
innatas. Los conceptos, las ideas abstractas, la propia razón, proceden de la percepción
sensible y de la experiencia. Sobre la base de estos principios, Locke construye una
moral. Sentimos placer o dolor, y de ahí nos viene la idea de lo útil y de lo perjudicial,
lo permitido y lo prohibido. La moral lockiana se funda en realidades psicológicas y,
por esta razón, posee un carácter de certeza que no poseería si dependiera de alguna
obligación exterior. La actividad intelectual continuaba siendo para él algo incorpóreo,
algo que se transforma, por el pensamiento, en una función del alma. Sin embargo, su
afirmación de que los conceptos dependen de la sensación explica que se le haya
considerado padre del sensismo moderno y la hipótesis de que la verdad sólo puede
concebirse por la concordancia de los conceptos adquiridos a través de la conciencia ha
hecho de él un eslabón definitivo para explicar el empirismo de la Ilustración. Con todo,
estaba lejos de ser un escéptico. “El conocimiento de las fuerzas de nuestro espíritu y de
sus límites basta para curar del escepticismo y de la negligencia a que se abandona uno
cuando se duda de poder encontrar la verdad”. También era religioso, pero como
reducía la creencia, esencialmente, a la fe en Cristo y el arrepentimiento se lo sitúa entre
los deístas. El influjo de Locke se extendió a otros campos como el de las ideas
políticas. En su Ensayo acerca del origen, la extensión y el fin verdadero del gobierno
civil crítica el absolutismo y defiende el derecho de rebelión. El estado de naturaleza no
es 73 un estado de ferocidad, como dijera Hobbes, pero tampoco es perfecto. Para
remediar sus males, el hombre instituyó un estado social, según el modelo del pacto. En
una sociedad política, los miembros que la componen se han despojado de su poder
natural y lo han puesto en manos de la sociedad, lo que no impide apelar a las leyes, si
ésta lo ejerce mal. El poder debe dividirse: poder legislativo, poder ejecutivo. Y si se
usa mal, cabe la rebelión. Los hombres son naturalmente libres e iguales, pero para
mantener la libertad y la igualdad era preciso un derecho político. El paternalismo
desmesurado le parece injustificable. En cuanto a la propiedad, Locke pensaba que Dios
había dado originariamente la tierra a los humanos, pero el trabajo había creado la
propiedad individual. En suma, Locke era un puente entre lo antiguo y lo nuevo. No
más “derecho de conquista”, no más “derecho divino”, sino una adecuación entre el
derecho natural y el derecho político. Esta premisa se daba, según Locke, en la
Inglaterra posterior a 1688. Una tercera órbita de influencia lockiana es la de la moral
social. En su Ensayo sobre el entendimiento Locke afirma que la moral tiene un valor
relativo para los hombres. Según eso, le parece difícil reconocer una moral innata. Sin
embargo, como los hombres están hechos para vivir en sociedad, deben superar la
anarquía. Lo que conserva o aumenta nuestro placer, lo llamamos el bien; lo que
conserva o aumenta nuestro dolor, lo llamamos el mal. Obedecer las leyes civiles
permite conservar nuestros bienes, nuestra libertad, y así continuamos por la
continuidad, por la seguridad de nuestro placer. Si no las observamos nos exponemos a
castigos y anarquía. La virtud trae consigo la reputación; el vicio, la hostilidad y las
críticas. Locke pensaba que el bien social era un deber y afirmaba que una comunidad
que cumpla su deber prosperará. Los deísmos Samuel Clarke distinguía 4 tipos de
deístas. El primero era el de los que aparentan creer en la existencia de un Ser eterno,
independiente e inteligente, pero niegan la providencia. Un segundo grupo admitía a
Dios y a la providencia, pero sostenía que Dios no se preocupa de las acciones
moralmente buenas o moralmente malas, ya que las acciones son buenas o malas en
virtud de la convención arbitraria de las leyes humanas. Otro sector admite a Dios y a la
providencia y acepta el carácter obligatorio de la moral, pero niega la inmortalidad del
alma y la vida eterna. El cuarto y último grupo de Clarke corresponde a los que creen en
un Ser único, eterno, infinito, inteligente, omnipotente y omnis- 74 ciente, creador,
conservador, monarca supremo del universo. Hazard rastreó la existencia de otros
deísmos en el siglo XVIII. Es decir, no hubo un deísmo, sino varios. Y debe
reconocerse que las corrientes deístas ganaron en consistencia en la Inglaterra del siglo
XVII. Dos notas definen el deísmo inglés del siglo XVII: la negación de la religión
revelada y la aceptación de una religión natural. Dos son, a su vez, los postulados
fundamentales de esta última: la creencia en Dios - lo que les diferencia de los ateos—y
la observancia de las leyes naturales. La creencia en Dios de los deístas es, sin embargo,
imprecisa. La verdad es que el Dios de los deístas es “el Ser Supremo, arquitecto del
mundo, cuya existencia se prueba racionalmente por la naturaleza; que no obliga; que
no interviene en el desarrollo de la historia, una vez que ha hecho el mundo; pero al que
hay que adorar, sobre todo, a través de la naturaleza”. Los deístas se “contentaban con
creer que obraban libremente, en el sentido de la fuerza oscura que aseguraba la
conservación y el orden del universo. Adorando a un Dios sin misterio, tenían la
impresión de adherirse a una ley positiva”. La religión que preconizaban les parecía
verdaderamente ecuménica, “sin exclusivismos de revelación alguna, donde lo único
verdadero es la razón que le dicta y la naturaleza que le modula”. Con el término
deísmo identificamos así, un cambio cualitativamente importante en el pensamiento
europeo, pero sobre todo en la experiencia religiosa después de las guerras de religión
de los siglos XVI y XVII. Significó una articulación novedosa de la religión, la ciencia,
la moral y el Estado. La moral natural En diversos lugares de Europa, desde comienzos
de siglo, se había defendido la tesis de la independencia entre moral y religión.
Abandonada la moral de orden divino, ¿qué moral de orden humano era aconsejable?
Del mismo modo que se había intentado buscar una “filosofía natural” independiente de
las religiones, se busca ahora una «filosofía moral» autónoma, en la que el protagonista
es sólo, el hombre, depositario de un «sentido moral» innato que no necesita de
imposiciones trascendentes o externas. En esa línea, Ashley Cooper, conde de
Shaftesbury (1671-1713), afirmará que la norma de la moralidad es la utilidad, la
máxima felicidad. Defenderá que la regla moral es la que se adapta a la armonía, a la
belleza, a la serenidad, en contra de lo que postulaban los “extremismos religiosos”. 75
La Enciclopedia Cuando se utiliza la expresión “Siglo de la Enciclopedia” se quiere
poner de manifiesto la importancia de esa gran empresa que fue la Enciclopedia o
Diccionario razonado de las ciencias, de las artes, de los oficios. En 1747, se eligieron
dos directores prestigiosos: Denis Diderot y D’AIembert. Fue el primero que hizo
público, en 1750, el prospecto, en el que se esbozan la naturaleza, los fines y el sentido
de la obra que terminó siendo un trabajo original de gran importancia informativa,
cultural y política. Según Diderot, con ella se pretendía “formar un cuadro general de
los esfuerzos del espíritu humano en todos los géneros y en todos los siglos, presentar
esos objetos con claridad y dar a cada uno de ellos la extensión conveniente”. Los
colaboradores elegidos entre 1747 y 1750 fueron unos cincuenta. Entre ellos había
filósofos, economistas, científicos, artistas, gramáticos, historiadores, etc. En suma,
representantes caracterizados de la Ilustración. Entre ellos había miembros de la
burguesía, gentes próximas a la Administración, pequeños terratenientes y eclesiásticos.
Muchas de las ideas esgrimidas eran audaces o radicales y algunas chocaban con los
criterios de las autoridades civiles o eclesiásticas. El primer volumen se publicó en París
en 1751 y el segundo, al año siguiente. Paso a paso, se formaron dos sectores: uno, en
contra, integrado por las autoridades religiosas, los jesuitas, el Delfín y espíritus
conservadores; otro, a favor, del que formaban parte sectores de la Corte y múltiples
“filósofos” o escritores. A la polémica siguió de inmediato la batalla de ideas. La Iglesia
prohibió la nueva obra y, en 1752, se abatió sobre ella la censura. Las presiones hicieron
que se prohibiese su publicación. La suspensión se produjo finalmente en 1759. Pero la
impresión del texto continuó clandestinamente. Concluida la Guerra de los Siete Años,
el Gobierno permitió que los diez últimos volúmenes de lectura pudieran distribuirse.
En 1765 habían aparecido ya los diecisiete volúmenes que, con once planchas y cinco
suplementos, integran la publicación. En 1778 la Enciclopedia, terminada, ganó un
pleito contra sus detractores. Con posterioridad, en Europa se hicieron traducciones,
reimpresiones y ediciones de diverso tipo. Esta obra sin par, uno de los mayores
esfuerzos que el movimiento ilustrado llevó a cabo, trató de poner al día los
conocimientos teóricos y prácticos de la época. Los artículos de más calado afrontan los
temas principales de la filosofía, la teología—menos—y de las ciencias de la
Ilustración. 76 Muchos de los colaboradores—a los que define la crítica y la duda
metódica— son, a la vez, historicistas, naturalistas y utilitaristas, y se pronuncian por un
humanismo parcial, teñido de antiteologismo. El deísmo y la «moral natural» suelen ser
consustanciales a varios colaboradores, aunque algunos eran declaradamente ateos. Los
más defienden la tolerancia, pero no faltan quienes niegan la inspiración divina de la
Biblia y atacan al cristianismo, a la Iglesia católica y a los jesuitas. En la larga nómina
figuran también materialistas, algunos de ellos partidarios de hacer equiparables la
filosofía y las ciencias de la naturaleza. Respecto a las ideas económicas, hubo
fisiócratas y librecambistas. En lo político, son diversas las formulaciones afines a la
política ilustrada o críticas hacia ella. Los más audaces, además de reivindicar ciertas
libertades—como la de palabra—, afirmaban que la legitimidad del poder deriva del
asentimiento de los gobernados. Es proverbial la admiración de ciertos enciclopedistas
por el pensamiento político y los moldes institucionales británicos. La tarea de estos
hombres, ligados por el interés hacia el género humano y un recíproco sentimiento de
benevolencia, fue inmensa. Los pensadores sociales y políticos Los ilustrados tenían
frente sí una sociedad que no les gustaba. Para “reformarla” se sirvieron de instrumentos
tan diversos como la crítica, la ironía, la literatura, el periodismo, las ciencias o el
estudio riguroso de los fenómenos históricos, sociales y políticos. El pensamiento
ilustrado en estos últimos campos sirvió de base a los ideólogos revolucionarios, pero,
además, constituyó un punto de referencia fundamental para el despotismo ilustrado—
dada la armonía, rota en ocasiones, entre los príncipes y los filósofos—o el primer
aleteo de la política liberal. Montesquieu. Cabeza de serie de esta cadena de pensadores
fue Charles-Louisde Secondat, barón de Montesquieu (1689-1755). Magistrado
bordelés, viajero infatigable, su experiencia vital fue tan rica como su capacidad de
estudio, su actividad de investigador y su reflexión intelectual. Admirador de las
instituciones políticas y de la sociedad británica, fue siempre fiel a los postulados de la
Ilustración. Su pensamiento se refleja en una obra, más que extensa, de calidad. Las
Cartas persas (1721) constituyen una muestra singular de la corriente crítica de la
primera Ilustración y se refieren a la correspondencia de dos viajeros que llegan a París
y escriben a sus amigos de Persia. En el fondo lo que trata de hacer es la comparación
de dos mundos: el oriental y el occidental. Y ello le 77 permite realizar una sátira de
costumbres y criticar muchas cosas. Fustiga, sobre todo, la unidad de la religión, el
absolutismo de Luis XIV, las costumbres cortesanas e incluso al Papa. Pero la obra
magna de Montesquieu fue El espíritu de las leyes (1748). El libro constituye un hito en
la evolución del pensamiento político y social. Con sensibilidad histórica y gran
capacidad crítica, se considera casi todo: geografía, economía, religión, leyes, política.
Yendo más allá que Hobbes, Locke o los populistas, se formulan tesis esenciales para
conocer la vida del hombre, de la sociedad, de las leyes y de los sistemas de poder. La
primera tesis fundamental del autor es que las instituciones políticas responden a un
orden, y se puede dar una explicación racional de ellas. Si las instituciones obedecen a
leyes positivas, éstas son las “relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las
cosas”. El espíritu es el principio que regula su mecanismo, pero las leyes se ven
condicionadas por la naturaleza del gobierno, el clima, la clase de territorio, el
comercio, la moneda, las costumbres, la población, la religión. Existe, opina
Montesquieu, una relación entre naturaleza y razón, y esta relación es el determinante
común que presta unidad a todos los pueblos y a todos los tiempos. Su análisis de los
regímenes políticos se ha hecho clásico. A su juicio, cabe observar tres tipos de
gobierno: el republicano, el monárquico y el despótico. En el republicano, donde el
pueblo (democracia), o una parte del pueblo (aristocracia), detenta la soberanía se basa
en la virtud. En el sistema monárquico quien gobierna es uno solo, pero con respeto a
las leyes establecidas, y se basa en el honor. En regímenes despóticos el poder lo tiene
un solo individuo, sin leyes ni reglas, y se basa en el temor. La dignidad del hombre
exige, en opinión de Montesquieu, una cierta libertad (hacer lo que se debe querer). Las
leyes establecen lo que se debe querer, y la libertad no es el poder del pueblo, sino el de
las leyes. Para evitar el abuso de poder, Montesquieu preconiza la división de poderes.
¿El mejor ejemplo? El inglés, donde existe una monarquía moderada con división de
poderes: el legislativo en el pueblo y los nobles; el ejecutivo, en el rey; el judicial,
independiente. El espíritu de las leyes tuvo gran éxito, alcanzó las veintidós ediciones
en algunos meses y luego fue traducida a múltiples lenguas. Sin embargo, la
universidad, el clero y los sectores dirigentes franceses la tildaron de atrevida, y en 1751
fue incluida en el Índice. Lo cierto es que su obra, aun siendo contradictoria, realizó una
crítica contra el sistema administrativo (venalidad de los oficios y de 78 la justicia,
desigualdad ante el impuesto) que predispuso a sus lectores contra el sistema vigente, y,
gracias a Montesquieu, se extendió la idea de que era necesaria la libertad política y,
con ella, la implantación de los derechos del hombre. En una dirección crítica y
modernizadora actuaron también sus protestas contra la intolerancia, la esclavitud y la
tortura. Voltaire. Se ha escrito que si Montesquieu era tranquilo y académico, Voltaire (
1694-1778) fue más atrevido y radical. Se ha dicho que él que es el más genuino
representante del pensamiento y del espíritu de la Ilustración francesa, sobre todo, de la
segunda generación. Era hijo de un notario parisino. Su carácter agresivo le llevó a
chocar con el noble Rohan, y tuvo que refugiarse en Inglaterra. Las Islas se le
presentaron como un escenario muy distinto de Francia, como el país de la libertad y de
la tolerancia. Su larga estancia le permitió conocer y asimilar parte de la obra y el
pensamiento de dos grandes maestros: Newton y Locke. Su vida fue luego pródiga en
actividad y escribió múltiples sátiras y panfletos donde criticó duramente la intolerancia,
a la Biblia y a la Iglesia católica. La personalidad de Voltaire fue compleja. El maestro
Domínguez Ortiz recuerda que si bien era vehemente, cambiante, en exceso
independiente y se dejó llevar por la tendencia al sarcasmo y a la sátira cruel, era un
espíritu libre, ganado por una curiosidad universal, de gran audacia intelectual,
apasionado en las causas que le interesaban y con gran capacidad de trabajo. A juicio de
Egido, las constantes de su vida “vienen dadas por [...] una crítica universal [...], su
combatividad por crear algo positivo, una nueva sociedad, una nueva religión quizá
deísta; y el arma constante de su quehacer: la ironía”. Era deísta, pero, además,
especialmente hostil a las regiones reveladas, por lo que sus ataques al cristianismo
llegaron a ser obsesivos. En política no traspasó el umbral del despotismo ilustrado, si
bien mostró respeto al régimen representativo y a la república y profesó admiración a la
monarquía británica, en la que aristócratas y burgueses participaban en las tareas de
gobierno sin privilegios desorbitados. Su obra es inmensa. Las producciones que
alcanzaron mayor notoriedad fueron las históricas, las literarias y las filosóficas. La
historiografía de la Ilustración encuentra en ellas, pese a sus limitaciones metodológicas
y a la unilateralidad, su culminación. Aunque no menosprecia el papel de las multitudes
y tiene en cuenta—con evidente modernidad—algunos factores sociales, valora
especialmente la obra y las decisiones de las grandes personalidades. 79 El Tratado
sobre la Tolerancia (1763), pasa por ser una de las más claras expresiones del
anticlericalismo y el deísmo volterianos. Voltaire aspiraba con esta obra a aplastar la
infamia en nombre del “sentido común”, y a fustigar a la teología y a las religiones
reveladas. En su Diccionario Filosófico, se muestra como un burgués reformista. Le
parecía que la igualdad no era posible. Su espíritu elitista le llevaba a afirmar: “si el
populacho se decidía a ‘razonar’, todo está perdido”. Defensor de la burguesía, crítico
respecto a la aristocracia, su escepticismo se verá equilibrado por el afán «reformista»,
concretado en el deseo de conseguir para Francia la unidad de legislación, la abolición
de las aduanas interiores, la implantación de un nuevo sistema fiscal y la mejora del
procedimiento judicial. Su Teodicea se centró en un deísmo inspirado en los ingleses,
pero interpretado con más agresividad y radicalismo. Aceptaba la inmortalidad del alma
y la existencia de Dios—Supremo Arquitecto—, un Dios bueno de cuya existencia daba
prueba el mismo orden del mundo. Pero no le parecía oportuno, en cambio, indagar la
esencia de ese Dios: “sería pretencioso el querer desentrañarla”. Por lo demás, se siente
profeta de una “ciudad nueva”, basada—decía—en la destrucción de la intolerancia, de
la Revelación, de las mentiras de la Sagrada Escritura, de la opresión clerical. Rousseau.
Se ha dicho, con toda razón, que Rousseau (1712-1778) es ambivalente. Por una parte,
su espíritu está enraizado en las “Luces”, como se acredita en su preocupación por el
hombre, la fe en la educación, el deísmo, la actitud crítica. Pero, en evidente contraste
con ello, ha sido considerado también uno de los padres de la “filosofía del
sentimiento”, modo de pensamiento—si cabe decirlo así—que erosionó el racionalismo
de época y abrió camino a una nueva consideración de la sociedad, la educación, la
cultura, la política y la religiosidad de los ilustrados. Su biografía muestra la misma
ambivalencia que se refleja en su obra. Originario de Ginebra, donde su padre era
relojero, no lograría nunca contar con una posición desahogada. A los dieciséis años
huyó a Italia, y allí se convirtió al catolicismo. Pronto volvió al seno del calvinismo
familiar, pero no fue, ni un buen católico ni un buen calvinista; su religión, en
definitiva, sería, no un “deísmo seco y abstracto, ni anticristiano como el de muchos
franceses e ingleses—comenta Domínguez Ortiz—, sino lírico y sentimental”. Vivió en
París, Ginebra y, de nuevo, París. En la capital de Francia dedicó 80 atención a la
música como compositor y crítico musical, y como tal escribió para la Enciclopedia
sobre temas musicales. Su prestigio creció al premiar la academia de Dijón su Discurso
sobre las ciencias y las artes, en el que criticaba a las clases acomodadas y que suscitó
mucha polémica. E n 1756 abandonó París y se alejó de los enciclopedistas. Fijó su
residencia en Suiza, y luego, desterrado de allí, fue acogido por Hume en Gran Bretaña,
pero también se enemistó con el filósofo británico. Víctima de trastornos psíquicos y
aquejado de manía persecutoria, pasó una etapa fugaz en Francia. Envejecido y
solitario, tuvo un triste final en Emnenonville. En el Discurso sobre el origen y
fundamentos de la desigualdad entre los hombres trataba de mostrar a los seres humanos
los males que se derivaban del paso del “estado de naturaleza” a la vida civilizada. Al
hacer el elogio del hombre primitivo, naturalmente bueno, y predicar el “retorno a la
selva”, pretendía fustigar las “falsas delicias del presente”, el lujo, el monstruo del
despotismo, la propiedad privada y la desigualdad. Los defectos enunciados eran
demasiado importantes para ser superados con “reformas”, pero la denuncia debía servir
para proyectar “nuevas asociaciones” capaces de dar vida a una sociedad de hombres
libres e iguales. El Discurso era un alegato contra muchas de las ideas ilustradas y no
satisfizo ni a Voltaire ni a los enciclopedistas. La ruptura de Rousseau con estos últimos
se hizo realidad en 1758-1759. La motivaron divergencias e incomprensiones mutuas,
pero también, y sobre todo, diferencias ideológicas: mientras para el ginebrino la
sociedad en que vivía era corrupta—dominada por la sed de riqueza, la competitividad
desenfrenada, la injusticia, y, en suma el “aparentar” más que el “ser”—, lo que
provocaba su rebeldía frente a ella, los ilustrados, aun reconociendo defectos, la
consideraban preferible a la del pasado, y tenían la esperanza de reformarla. Parte del
mensaje del Discurso se repite en el Contrato social (1762), obra de gran notoriedad. En
ella Rousseau se plantea el tema, clásico, del tránsito de la sociedad natural a la civil. En
línea semejante a los iusnaturalistas y opuesta a Hobbes—que justificaba el poder
absoluto—, Rousseau afirma que, en un momento dado, el individuo se decide a
abandonar el estado natural—en el que predominan la fuerza, la voluntad y los instintos,
no la razón—y establece un contrato, o pacto, con la comunidad que sirve de base al
estado civil y social. Al adscribirse a la situación que el pacto crea se pierde la libertad
natural, pero se gana la libertad civil, en la que reinan la razón, el derecho, la propiedad,
la igual- 81 dad. Para que la vida social y política fuese posible era necesaria una
entrega del individuo, con todos sus derechos, a la comunidad. ¿Era una alienación
total, una negación de la libertad? En opinión de Rousseau, “lo que, con el pacto social,
enajena cada uno del propio poder, de los propios bienes, de la propia libertad, es sólo la
parte de todo aquello cuyo uso importa a la comunidad”. Al pacto, o contrato social,
seguía la constitución de un “cuerpo moral o colectivo”—llámese “Ciudad”,
“República”, “Estado” o “Soberano”—, dotado de una “voluntad general”—voluntad
que el cuerpo político tiene cuando respeta el interés común, siempre compatible con el
individual y no mera voluntad de todos o de la mayoría—, que se caracterizaba por su
conformidad con la recta razón. El “cuerpo” o, por decirlo como Rousseau, el
“Soberano”, era el titular de una “soberanía” absoluta, inalienable, indivisible e
indelegable. Dicho de forma más simple: la soberanía reside en el pueblo, es del pueblo.
Sin embargo, Rousseau, más que un régimen representativo, preconiza una democracia
directa. El gobierno se define por la relación entre la soberanía y los gobernantes, y
adopta tres formas: la democracia, en la que el pueblo se gobierna por sí mismo y se da
una identificación entre soberanía y gobierno; la aristocracia, en la que el pueblo es
soberano y legislador, pero gobernado por un grupo selecto de ciudadanos, y la
monarquía, con distinción asimismo de poderes, y en la que el ejecutivo se pone en
manos del monarca. Las principales ideas sobre la educación y la religiosidad de
Rousseau se contienen en el Emilio (1762). La obra refleja en ella el ideal ilustrado de
la educación. Y se sitúa al educando, ante todo, en contacto con la naturaleza. Las
etapas de la educación, según Rousseau, son cuatro. La primera es la de la infancia—de
uno a doce años—, fase que ha de transcurrir en el campo, que debe dedicarse a la
formación del cuerpo más que del alma, y en la que se desaconseja el uso de nodrizas o
de pañales opresores y se recomienda la educación de los sentidos hasta que llegue el
uso de razón. La segunda etapa es la de la adolescencia—doce a quince años—, en la
que se ha de educar la inteligencia, pero no con discursos y teorías, sino a base de la
observación del mundo y los hechos y el trabajo manual—concretamente, a Emilio se le
encomienda el oficio de carpintero—, como banco de pruebas para conocer las
injusticias sociales. La etapa de juventud (de quince a veinte años), edad, a la vez, de la
razón y de las pasiones, requiere una educación moral—sexual, social, moral y
política—, adquirida por la contemplación de las miserias humanas y de la historia, y
formación religiosa. 82 En la última etapa—de los veinte a los veinticinco años—, la de
la edad de la prudencia y el matrimonio, se establecen las bases de formación de la
mujer, personificada en Sofía, la novia de Emilio, cuya conquista exige al joven luchar
y conocer el mundo gracias a los viajes. Rousseau era un deísta que, al igual que los
ilustrados, se oponía a la intolerancia, las devociones externas y las disputas
interconfesionales, pero repudiaba el materialismo de ciertos materialistas y entendía, al
contrario que los ilustrados, la religión como una fundamental experiencia interior. Por
otra parte, ni lo entendieron los enciclopedistas, de los que se alejó en 1758-1759, ni lo
aceptaron las autoridades católicas—ya que el arzobispo de París condenó el Emilio— ,
ni las autoridades eclesiásticas y civiles de Ginebra, que condenaron el Emilio y el
Contrato social. El rico y complejo pensamiento de Rousseau generó una huella
profunda. “Abrió paso—como dice Domínguez Ortiz—a nuevos conceptos educativos,
preparó el camino al romanticismo literario, divulgó la doctrina de la soberanía popular,
ofreció a las almas que tenían necesidad de consuelos religiosos una alternativa a los
brutales sarcasmos y desoladoras negativas entonces de moda y en no poca medida
preparó el terreno a los futuros movimientos sociales”.
También podría gustarte
- ATENCIÓN: Ciudadanos Pueden Acceder Gratis A Información Contenida en Partidas Registrales de La SunarpDocumento2 páginasATENCIÓN: Ciudadanos Pueden Acceder Gratis A Información Contenida en Partidas Registrales de La SunarpRedaccion La Ley - Perú100% (2)
- Resumen de Ideología y Teoría Sociológica de Irving Zeitlin: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Ideología y Teoría Sociológica de Irving Zeitlin: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- El Siglo de Las LucesDocumento14 páginasEl Siglo de Las LucesValentina100% (1)
- Bauman, Introducción y Capitulo 1Documento5 páginasBauman, Introducción y Capitulo 1Leslie Paaz GonzálezAún no hay calificaciones
- Resumen de La Nic 7Documento10 páginasResumen de La Nic 7Tania Teodora Vargas Tarqui50% (2)
- El concepto de ideología Vol 3: Irracionalismo, historicismo y positivismo: Nietzsche, Mannheim y DurkheimDe EverandEl concepto de ideología Vol 3: Irracionalismo, historicismo y positivismo: Nietzsche, Mannheim y DurkheimCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- El Iluminismo: Sus Fundamentos FilosóficosDocumento32 páginasEl Iluminismo: Sus Fundamentos FilosóficosemiAún no hay calificaciones
- Guía Pedágogica #4 La Ilustración y El Giro CopernicanoDocumento12 páginasGuía Pedágogica #4 La Ilustración y El Giro CopernicanoAlejandra DulceyAún no hay calificaciones
- Bloque 1. Europa en La IlustraciónDocumento47 páginasBloque 1. Europa en La IlustraciónvelascogonzalezAún no hay calificaciones
- Tema 10Documento14 páginasTema 10JacintoAún no hay calificaciones
- Ilustracion e IdealismoDocumento11 páginasIlustracion e IdealismoHelmut Ramses MtzAún no hay calificaciones
- Filosofía IlustraciónDocumento17 páginasFilosofía Ilustraciónmirago 364Aún no hay calificaciones
- Ilustración e IdealismoDocumento10 páginasIlustración e IdealismoPaúl GoidasAún no hay calificaciones
- Taller Moderna (Ilustración) 10Documento8 páginasTaller Moderna (Ilustración) 10Robin Aparicio AparicioAún no hay calificaciones
- FC 3 - La Modernidad. El Origen de Las Ciencias Sociales.Documento3 páginasFC 3 - La Modernidad. El Origen de Las Ciencias Sociales.Sofi QuirogaAún no hay calificaciones
- KantDocumento33 páginasKantMarta Oliveros Romero75% (4)
- Racionalismo IluminadoDocumento6 páginasRacionalismo IluminadoCarlos Lee ChangAún no hay calificaciones
- KantDocumento4 páginasKantJesus JaimesAún no hay calificaciones
- El Iluminismo - Ilustracion - Modernidad y MasDocumento7 páginasEl Iluminismo - Ilustracion - Modernidad y Masviperm10100% (1)
- Apuntes para Una Historia de La EducaciOn en ColombiaDocumento27 páginasApuntes para Una Historia de La EducaciOn en ColombiaSmith GutiérrezAún no hay calificaciones
- Producto Integrador de Aprendizaje de FilosofiaDocumento6 páginasProducto Integrador de Aprendizaje de FilosofiaEttore DíazAún no hay calificaciones
- Positivismo, Ilustracion e IdealismoDocumento6 páginasPositivismo, Ilustracion e IdealismoArlette LópezAún no hay calificaciones
- Ensayo IlustracionDocumento4 páginasEnsayo IlustracionMiguel Angel Castro Hilario100% (1)
- 11 Guia de La Ilustracion Sin ActividadesDocumento9 páginas11 Guia de La Ilustracion Sin ActividadesReynaldo BarónAún no hay calificaciones
- La Ilustracion Motor de Las Revoluciones DemoliberalesDocumento5 páginasLa Ilustracion Motor de Las Revoluciones DemoliberalesJulieth MolinaAún no hay calificaciones
- Ilustración Simplificada y Algo CorregidaDocumento8 páginasIlustración Simplificada y Algo CorregidaCoronelgafitengAún no hay calificaciones
- Evolución de Las Teorías de La PersonalidadDocumento7 páginasEvolución de Las Teorías de La Personalidadsarha valentinaAún no hay calificaciones
- IlustraciónDocumento4 páginasIlustraciónKaren Pilar EspinosaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Iluminismo HugoDocumento11 páginasTrabajo de Iluminismo HugoAzucena PeraltaAún no hay calificaciones
- El Siglo Xviii y La Ilustración Maria Del RocioDocumento12 páginasEl Siglo Xviii y La Ilustración Maria Del RocioGladis Ethel Madrigal HernándezAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Sobre Teoría Sociológica ClásicaDocumento8 páginasTrabajo Práctico Sobre Teoría Sociológica ClásicaValenn FernandezAún no hay calificaciones
- El Siglo Xviii y La Ilustración Maria Del RocioDocumento12 páginasEl Siglo Xviii y La Ilustración Maria Del RocioGladis Ethel Madrigal HernándezAún no hay calificaciones
- Tarea 6, de La Unidad VI, Edad ModernaDocumento7 páginasTarea 6, de La Unidad VI, Edad ModernaOrlyn Magdqalys Abreu RegaladoAún no hay calificaciones
- Filosofia ContemporaneaDocumento4 páginasFilosofia Contemporaneabrian alvarez medinaAún no hay calificaciones
- Contexto, Influencias y Repercusión de KantDocumento4 páginasContexto, Influencias y Repercusión de Kant-------------------100% (3)
- Guia #10. La Ilustracion Motor de Las Revoluciones DemoliberalesDocumento9 páginasGuia #10. La Ilustracion Motor de Las Revoluciones DemoliberalesNAYBIS100% (1)
- Actividad A.A. Integradora 3Documento9 páginasActividad A.A. Integradora 3Gabriel NievesAún no hay calificaciones
- La Filosofía Cristiana Medieval, El Renacimiento y La Modernidad. Racionalismo, Empirismo e IdealismoDocumento7 páginasLa Filosofía Cristiana Medieval, El Renacimiento y La Modernidad. Racionalismo, Empirismo e Idealismofreddy100% (1)
- Carpeta de Trabajo Sociología ResumenDocumento18 páginasCarpeta de Trabajo Sociología ResumenDaniela LeopoldinoAún no hay calificaciones
- Ideología, Burguesía e IlustraciónDocumento4 páginasIdeología, Burguesía e IlustraciónElizabeth JaimesAún no hay calificaciones
- La Ilustración. El Idealismo Trascendental Kant - RousseauDocumento11 páginasLa Ilustración. El Idealismo Trascendental Kant - RousseauYorlan Cervantes PerezAún no hay calificaciones
- Obiols-NCLYF-X - Ética y Política Siglos XVIII y XIXDocumento17 páginasObiols-NCLYF-X - Ética y Política Siglos XVIII y XIXrvergne100% (2)
- TP 5 HPS 2023Documento6 páginasTP 5 HPS 2023Francisco FigueroaAún no hay calificaciones
- Guillermo Obiols Silvia Di Segni de Obiols 1993 Adolescencia Posmodernidad y Escuela Secundaria Capitulo 1Documento6 páginasGuillermo Obiols Silvia Di Segni de Obiols 1993 Adolescencia Posmodernidad y Escuela Secundaria Capitulo 1Laura MontoyaAún no hay calificaciones
- Los Problemas Filosoficos en La HistoriaDocumento3 páginasLos Problemas Filosoficos en La HistoriaCarolina PacherrezAún no hay calificaciones
- El Contrato Social (Rousseau) - Trabajo de InvestigaciónDocumento10 páginasEl Contrato Social (Rousseau) - Trabajo de InvestigaciónAthy VergaraAún no hay calificaciones
- La IlustraciónDocumento6 páginasLa IlustraciónJuan Jose Romero DiazAún no hay calificaciones
- Tarea 5Documento7 páginasTarea 5Diose RevelesAún no hay calificaciones
- Guia Sociales Grado Octavo Primer P 2021Documento14 páginasGuia Sociales Grado Octavo Primer P 2021kevin fernando sarmiento quinteroAún no hay calificaciones
- Acontecimientos Históricos Que Generaron El Surgimiento de La Sociología.Documento9 páginasAcontecimientos Históricos Que Generaron El Surgimiento de La Sociología.gustabinAún no hay calificaciones
- Las Ideas de La IlustraciónDocumento15 páginasLas Ideas de La IlustraciónDaniela Madrid GómezAún no hay calificaciones
- Tema 9.ilustracionDocumento6 páginasTema 9.ilustracionlozaadrianapapurriAún no hay calificaciones
- La Ilustración PDFDocumento10 páginasLa Ilustración PDFCristian Rosales YepezAún no hay calificaciones
- KantDocumento7 páginasKantdansemoileauAún no hay calificaciones
- Caracteristicas de La Filosofia de La IlustraciónDocumento3 páginasCaracteristicas de La Filosofia de La IlustraciónAlexander PáucarAún no hay calificaciones
- Introduccion A La FilosofiaDocumento6 páginasIntroduccion A La Filosofiaandrea.echeverryAún no hay calificaciones
- Anexo I Apuntes Contexto de KantDocumento4 páginasAnexo I Apuntes Contexto de KantVanessa caballero blayaAún no hay calificaciones
- Resumen Teoria SociologicaDocumento64 páginasResumen Teoria SociologicaFernando Ullmann100% (2)
- Sapere AudeDocumento4 páginasSapere AudeXimena Granados MuñozAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Desplazamiento ForzadoDocumento1 páginaCuadro Comparativo Desplazamiento ForzadoVanessa BoteroAún no hay calificaciones
- Cart P Lab J LDocumento3 páginasCart P Lab J LOsiel escobedoAún no hay calificaciones
- Grupo 02 Marco Referencial 01 2o FaseDocumento170 páginasGrupo 02 Marco Referencial 01 2o FaseDaniela CruzAún no hay calificaciones
- MANIFIESTO CIUDADANO AL PAÍS FRAUDE Final FinalDocumento1 páginaMANIFIESTO CIUDADANO AL PAÍS FRAUDE Final FinalJavier Vinicio Lata CAún no hay calificaciones
- L3 - Inversiones TransitoriasDocumento19 páginasL3 - Inversiones TransitoriasAgustin Rodriguez TrifiillettiAún no hay calificaciones
- Conocimiento Del Negocio - Revision Analitica - Grupo # 6Documento4 páginasConocimiento Del Negocio - Revision Analitica - Grupo # 6Giss MirandaAún no hay calificaciones
- Legislacion Laboral - Semana 1Documento4 páginasLegislacion Laboral - Semana 1Bryan FariasAún no hay calificaciones
- Blanca Nubia Hoyos Pulgarin El CampoDocumento1 páginaBlanca Nubia Hoyos Pulgarin El CampoAmanda Patricia Mare RuizAún no hay calificaciones
- Ley 1581 de 2012 Nivel NacionalDocumento6 páginasLey 1581 de 2012 Nivel NacionalNestor Baron CarrilloAún no hay calificaciones
- Certificado de Resultados Opsu LGDocumento2 páginasCertificado de Resultados Opsu LGEliannys RoaAún no hay calificaciones
- Infografía Planeación EstartegicaDocumento1 páginaInfografía Planeación EstartegicaWilson Quintero100% (1)
- Aumento y Reduccion Sueldo-Beneficios SocialesDocumento4 páginasAumento y Reduccion Sueldo-Beneficios SocialesWilebaldo Canales GerónimoAún no hay calificaciones
- Renuncia y DesestimientoDocumento2 páginasRenuncia y DesestimientoJuan José Archila GonzálezAún no hay calificaciones
- Ediciones Jurisprundencia Del Trabajo, C.A. RIF: J-00178041-6Documento24 páginasEdiciones Jurisprundencia Del Trabajo, C.A. RIF: J-00178041-6esthela garciaAún no hay calificaciones
- Fase4 Grupo3Documento40 páginasFase4 Grupo3nazlyAún no hay calificaciones
- Codigo de La EticaDocumento9 páginasCodigo de La EticaAna edilma Castellanos ContrerasAún no hay calificaciones
- Cita Programada SarenDocumento1 páginaCita Programada SarenEdgar MontañoAún no hay calificaciones
- Memoria Descriptiva Independizacion de Lourdes (Modificado)Documento2 páginasMemoria Descriptiva Independizacion de Lourdes (Modificado)Jonas AymaAún no hay calificaciones
- 1763-Texto Del Artículo-4168-1-10-20220201Documento14 páginas1763-Texto Del Artículo-4168-1-10-20220201Axel PichilingueAún no hay calificaciones
- G DUAS OPR AU01 v1 Guia - Presentacion.autorizacionDocumento5 páginasG DUAS OPR AU01 v1 Guia - Presentacion.autorizacionaAún no hay calificaciones
- Belen Esquivias BAJO EL SIGNO DEL COMERCIO, ECONOMIA Y SOCIEDAD SIGLO XVIIIDocumento8 páginasBelen Esquivias BAJO EL SIGNO DEL COMERCIO, ECONOMIA Y SOCIEDAD SIGLO XVIIIBelen EsquiviasAún no hay calificaciones
- Analisis de Auditoria Medioambiental: Caso: Empresas Dulces Lilian S.ADocumento26 páginasAnalisis de Auditoria Medioambiental: Caso: Empresas Dulces Lilian S.ACarlos ReyesAún no hay calificaciones
- Estructura y Funciones de La AdministraciónDocumento11 páginasEstructura y Funciones de La AdministraciónBrianAún no hay calificaciones
- Reporte Certificado 9Documento6 páginasReporte Certificado 9Domenica CruzAún no hay calificaciones
- Mi Natura Ciclo - 11Documento26 páginasMi Natura Ciclo - 11Daniela Rengifo CopaAún no hay calificaciones
- 148 12 PDFDocumento7 páginas148 12 PDFchacho1971Aún no hay calificaciones
- Resumen BioeticaDocumento19 páginasResumen BioeticaAgustina RosasAún no hay calificaciones