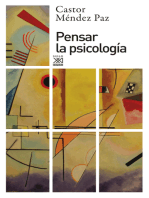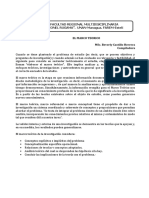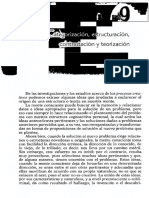Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ciencia y Arte en La Metodologia Cualitativa Resumen
Ciencia y Arte en La Metodologia Cualitativa Resumen
Cargado por
Janeth Pérez Salazar0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas7 páginasTítulo original
ciencia y arte en la metodologia cualitativa resumen.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas7 páginasCiencia y Arte en La Metodologia Cualitativa Resumen
Ciencia y Arte en La Metodologia Cualitativa Resumen
Cargado por
Janeth Pérez SalazarCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
“CIENCIA Y ARTE
EN LA
METODOLOGIA
CUALITATIVA”
TALLER DE METODOLOGIA DE INVESTIGACION II
DRA. Perla Vanessa De Los Santos Anaya
Janeth Perez Salazar
RESUMEN:
Categorización, Estructuración, Contrastación y Teorización
De las investigaciones y los estudios sobre los procesos creativos podemos extraer
algunas ideas que ayudarán a esclarecer el origen de una estructura o teoría en nuestra
mente. La mente consciente puede buscar en la memoria y relacionar datos e ideas
apropiados para la solución de un problema, pero eso casi siempre lo hace relacionando
el planteamiento del problema con nuestra estructura cognoscitiva personal, la cual
activa las ideas antecedentes pertinentes y las soluciones dadas a problemas anteriores
parecidos que, a su vez, son reorganizadas y transformadas en forma de proposiciones
de solución al nuevo problema que se plantea. Ahora bien, cuando la solución al nuevo
problema exige relaciones o estructuras novedosas u originales, la mente consciente
toma con facilidad la dirección errónea, la dirección de lo conocido, de lo viejo, de lo
trillado; es decir, nos lleva por un camino estéril. Sin embargo, este esfuerzo no es
inútil; por el contrario, resulta muy provechoso, pues selecciona muchas ideas
pertinentes y que, de alguna manera, tienen conexión con el problema. Estas ideas,
cuando la mente consciente deja de forzarlas en una determinada dirección, se unen
entre sí con otras pertinentes y adecuadas que ellas movilizan de acuerdo con su propia
naturaleza; no es que se enlacen al azar, pues el azar no es creativo. La unión de estas
ideas, por sus características y naturaleza, y a nivel preconsciente o subliminal, da como
resultado el hallazgo, la invención o el descubrimiento. No se podría explicar de otra
manera que esos resultados aparecen durante momentos de reposo, pero después de un
gran esfuerzo mental sobre los mismos.
Categorización
1. Desarrollo del Proceso.
Si el material primario o protocolar (anotaciones de campo, grabaciones, filmaciones,
transcripciones de las entrevistas, etc.) es lo más completo y detallado posible, el paso
de la categorización o clasificación exige una condición previa: el esfuerzo de
“sumergirse” mentalmente, del modo más intenso posible, en la realidad ahí expresada.
En otras palabras, el investigador revisará los relatos escritos y oirá las grabaciones de
los protocolos repetidamente, primero, con la actitud de revivir la realidad en su
situación concreta y, después, con la actitud de reflexionar acerca de la situación vivida
para comprender lo que pasa. Cada nueva revisión del material escrito, audición de los
diálogos o visión de las escenas filmadas nos permitirá captar aspectos o realidades
nuevas, detalles, acentos o matices no vistos con anterioridad o no valorados
suficientemente y que, ahora, quizá con otro enfoque o contexto, son determinantes y
parecen cambiar o enriquecer el significado. En la práctica, en cada revisión del
material disponible es útil ir haciendo anotaciones marginales, subrayando los nombres,
verbos, adjetivos, adverbios o expresiones más significativos y que tienen mayor poder
descriptivo, poniendo símbolos pictográficos, nemónicos o numéricos, elaborando
esquemas de interpretación posible, diseñando y rediseñando los conceptos de manera
constante.
a) Es necesario familiarizarse con los procesos mentales mediante los cuales se vive y
se expresa el significado; esto constituye la vida cotidiana de todo ser humano, pero el
investigador debe ser más riguroso, sistemático y crítico en ello.
b) Se necesita un conocimiento particular del contexto concreto en que tiene lugar una
expresión: una palabra se entiende en el contexto de una frase, una acción humana en el
contexto de su situación, etcétera.
c) Es necesario conocer también los sistemas sociales y culturales que proveen el
significado de la mayoría de las expresiones de la vida: para entender una frase hay que
conocer la lengua; para comprender el comportamiento de una persona hay que conocer
su formación y medio cultural, etcétera.
2. Procedimiento Práctico para la Categorización
Cuando la información fue recabada ya en su totalidad y no se dispone de nuevos
contactos con las fuentes, el procedimiento más adecuado de categorización seguiría
estos pasos:
1. Transcribir la información protocolar.
2. Dividir los contenidos en porciones o unidades temáticas (párrafos o grupos de
párrafos que expresan una idea o un concepto central).
3. Categorizar
4. Puesto que muchas categorías que tienen el mismo nombre no son idénticas, sino
que tienen propiedades o atributos diferentes, se les asignarán subcategorías o
propiedades descriptivas para mayor especificación: pueden ser “causas”,
condiciones, consecuencias, dimensiones, tipos, procesos, etc. El núcleo central de
las propiedades tendrá también por finalidad generar la definición de cada
categoría.
5. Habrá también categorías que se podrán integrar o agrupar en una categoría más
amplia y comprehensiva, lo cual se hará en este paso. Strauss y Corbin (1990) llaman a
este proceso “codificación axial”, debido al eje de relaciones que se da entre las
categorías menores
6. A continuación, se agruparán o asociarán las categorías de acuerdo con su
naturaleza y contenido. Los procedimientos prácticos que se van a usar, en este
punto, dependen mucho de la imaginación y capacidad de cada investigador:
pueden ir desde un par de tijeras para recortar las categorías y apilarlas por índices
en carpetas individuales (en cuyo caso se utilizará una copia del trabajo ya
categorizado y nunca el original), hasta el uso de complejos programas de
computación (base de datos, programas ad hoc para manipular, organizar y reducir
datos cualitativos, programas para buscar datos cualitativos en videotapes y audio
tapes, etc.) que ayudarán a realizar el trabajo mecánico, pero nunca sustituirán la
intuición o interpretación del investigador.
7. Si los datos y las categorías lo aconsejan, un despliegue de los mismos por medio de
una matriz (columnas y líneas) revelará muchas relaciones o nexos. Esto es muy
recomendable, por ejemplo, cuando hay procesos en acción o variables temporales,
como también para comparar o contraponer dos variables cualesquiera que se
consideren importantes o, simplemente, para desplegar la información principal o
básica de un grupo de informantes. Las matrices permiten tener muchas cosas a la vista
simultáneamente y facilitan el descubrimiento de relaciones.
Estructuración
El significado y valor de una palabra se encuentra en las demás
FERDINAND DE SAUSSURE
El yo tiene el impulso, la necesidad y la tendencia a unificar
E integrar las diversas actividades del cerebro.
KARL POPPER
La interpretación que realiza nuestra mente de un complejo de estímulos visuales,
auditivos, olfativos, etc., puede requerir cierto tiempo, pero normalmente es
instantánea e inconsciente, como obra del hemisferio cerebral derecho. Recientes
estudios de la neurociencia (Ralph, 1976) hacen ver que la velocidad de
procesamiento de información del sistema nervioso no consciente supera toda
posible imaginación humana: de uno a diez millones de bits por segundo, y la
comunicación entre ambos hemisferios excede los 4000 millones (4000 megahertz)
de impulsos por segundo (Eccles, 1985). Esto equivale al doble de las
computadoras más veloces hoy día (Julio 2002).
Por esto es fácil caer en un realismo ingenuo y pensar que nuestra observación es
pura, objetiva, no contaminada. Pero toda observación implica ya una
interpretación, esto es, una inserción en un esquema o marco referencial que le da
sentido, lo cual no supone un obstáculo para el estudio científico, como temía
Bacon, sino que es una mediación necesaria. Debido a ello, toda observación de
“algo” es “de algo” porque preexisten unos factores estructurantes del pensamiento,
una realidad mental fundante o constituyente, un trasfondo u horizonte previo en
los cuales se inserta y que le dan un sentido. Si ese marco referencial falta, la
observación no es tal, el dato no es dato y el hecho no es nada. Son realidades
neutras o plenamente ambiguas.
En resumen, y sintetizando mucho las cosas, podríamos abreviarlo todo diciendo
que, una vez que el investigador haya establecido y organizado las categorías y
propiedades que estimó y juzgó más adecuadas como elementos descriptivos, puede
optar por lograr o alcanzar uno de los tres niveles, que se exponen a continuación y
en el sector siguiente, para coronar su trabajo. Los “niveles” no son totalmente
excluyentes entre sí, sino que se establecen de acuerdo con la actividad prevalente
que los constituye: (1) descripción normal, (2) descripción endógena y (3)
teorización original; este último lo trataremos más adelante. Schatzman y Strauss
(1973) proponen una división similar, en parte, a la nuestra.
1. Descripción normal. El investigador presenta una síntesis descriptiva, matizada y
viva de sus hallazgos, donde la categorización y el “análisis” se realizaron aceptando y
usando las teorías, las estructuras organizativas, los conceptos y las categorías descritos
en el marco teórico, que representan las conclusiones científicas, las hipótesis probables
y la nomenclatura aceptadas hasta el momento en el área estudiada. Se deja que las
palabras y acciones de las personas observadas hablen por sí mismas al lector. Estos
estudios descriptivos tienen poca o ninguna interpretación o estructuración. El lector de
la investigación deberá sacar sus propias conclusiones y generalizaciones de los datos.
Muchos investigadores terminan su trabajo en este nivel y proporcionan, con ello,
valiosos aportes para investigaciones posteriores.
2. Descripción endógena. Es una descripción “generada desde adentro”. Aquí la
categorización y el análisis, así como el esquema organizacional, los nexos y algunas
relaciones entre las categorías o clases se desarrollan, básicamente, partiendo de la
propia información, de los propios datos. Se logra así una considerable novedad y
originalidad en la descripción, pero las posibles teorías subyacentes, que podrían
explicarlo “todo”, quedan implícitas, no se hacen evidentes. Ello exigiría todavía una
mayor elaboración mental. Es decir, que se interpreta con las teorías expuestas en el
marco teórico. Esto puede tener una seria limitación, especialmente si los datos de que
se extrajeron esas teorías del marco teórico provienen de otros lugares, de otros
tiempos, de otras culturas, etcétera.
Contrastación
Esta etapa de la investigación consistirá en relacionar y contrastar sus resultados con
aquellos estudios paralelos o similares que se presentaron en el marco teórico
referencial (ver cap. 4), para ver cómo aparecen desde perspectivas diferentes o sobre
marcos teóricos más amplios y explicar mejor lo que el estudio verdaderamente
significa. Aunque el “marco teórico referencial” sólo nos informa de lo que han
realizado otras personas, en otros lugares, en otros tiempos y, quizá, también con otros
métodos, sin embargo, el comparar y contraponer nuestras conclusiones con las de otros
investigadores, igualmente rigurosos, sistemáticos y críticos, no sólo nos permitirá
entender mejor las posibles diferencias, sino que hará posible una integración mayor y,
por consiguiente, un enriquecimiento del cuerpo de conocimientos del área estudiada,
como se verá en el sector siguiente de la teorización. Debido a esto, habrá que tener
muy presente que el proceso de categorización-análisis-interpretación deberá estar
guiado fundamentalmente por conceptos e hipótesis que provengan o emerjan de la
información recabada y de su contexto propio, que muy bien pudieran ser únicos, y no
de teorías exógenas, las cuales sólo se utilizarán para comparar y contrastar los
resultados propios. Por todo ello, tanto en la elección de los autores e investigaciones
que se presentan en el marco teórico referencial como ahora en la contrastación con
ellos, deberán tener prioridad los más cercanos al ambiente, medio y contexto en que se
desarrolla nuestra investigación (autores regionales, nacionales, iberoamericanos), pues
ellos comparten las variables locales, nuestra cultura e idiosincrasia y, por consiguiente,
nos ayudarán más en la verdadera comprensión de lo que estamos estudiando.
Teorización
La ciencia cosiste en crear teorías
EINSTEIN
No hay nada más práctico que una buena teoría
KURT LEWIN
El proceso de teorización utiliza todos los medios disponibles a su alcance para lograr la
síntesis final de un estudio o investigación. Más concretamente, este proceso tratará de
integrar en un todo coherente y lógico los resultados de la investigación en curso
mejorándolo con los aportes de los autores reseñados en el marco teórico referencial
después del trabajo de contrastación. En el campo de las ciencias humanas, la
construcción y reconstrucción, la formulación y reformulación de teorías y modelos
teóricos o de alguna de sus partes mediante elementos estructurales de otras
construcciones teóricas, es el modo más común de operar y de hacer avanzar estas
ciencias. Como expusimos al hablar del método hermenéutico, Paul Ricoeur, por
ejemplo, utiliza ideas de la fenomenología, del psicoanálisis, del estructuralismo
francés, de la teoría lingüística de Ferdinand de Saussure y de la hermenéutica, para
construir una teoría metodológica para el estudio de los fenómenos humanos. Su trabajo
no es una amalgama, o un simple eclecticismo, sino una unificación e integración de
esas partes y, además, un esfuerzo para adecuarlas y atender los requerimientos
especiales de las ciencias humanas.
Einstein mismo llegó a afirmar en repetidas ocasiones que su teoría de la relatividad
especial no encontró entidades aisladas ni hechos anteriormente desconocidos, ya que
todos sus elementos (los conceptos de espacio, tiempo, materia, fuerza, energía,
gravitación, onda, corpúsculo, velocidad y otros) estaban en el ambiente desde hacía
cincuenta años; lo que él propuso fue una nueva manera de clasificar y relacionar cosas
ya conocidas. Y Leibniz afirmó: “mi sistema toma lo mejor de todos los lados”.
La mayoría de los investigadores manifiestan dificultades en describir qué es lo que
hacen cuando teorizan; pero un análisis cuidadoso de sus actividades mentales hará ver
que son similares a las actividades cotidianas de una persona normal: las actividades
formales del trabajo teorizador consisten en percibir, comparar, contrastar, añadir,
ordenar, establecer nexos y relaciones y especular; es decir, que el proceso cognoscitivo
de la teorización consiste en descubrir y manipular categorías y las relaciones entre
ellas. Este conocimiento se caracteriza por su aspecto funcional, por estar en función de
otra realidad y dirigido hacia ella. Esta direccionalidad, esta cualidad vectorial, coincide
con la clase de intencionalidad que Franz Brentano consideraba característica de toda
forma de conciencia (ver Martínez, 1999b, cap. 11). Ya Aristóteles había señalado que
el alma (la psique) es la que ve, y no el ojo.
En síntesis, no tenemos técnicas de la construcción de teorías y no las tendremos nunca.
Por esta razón, aunque contamos con teorías de los automatismos, no poseemos ningún
plano del autómata teorizador. Sólo podemos saber, en relación con la construcción de
teorías, que éstas no se consiguen manipulando datos, con la ayuda de computadoras o
sin ella, sino inventando una esquematización ideal del objeto de la teoría y
complicándola luego en forma gradual, o sea, introduciendo más conceptos teóricos y
relaciones más complejas entre ellos, como lo exija y permita nuestra imaginación, pero
con la ayuda y el control de la razón y la experiencia (Bunge, 1975, p. 497). Éste es el
modo como trabajaron los más grandes científicos a lo largo de la historia para elaborar
sus teorías.
La analogía (o el modelo) es una comparación sistemática postulada entre un fenómeno
cuyas leyes son ya conocidas y otro que se encuentra todavía en investigación. Aquí es
donde residen el gran poder y el valioso aporte de la analogía: no se trata sólo de decir
las cosas con un lenguaje vivo y atractivo, lo cual no sería poco, sino que es un
poderoso medio que revela y ayuda a ver relaciones escondidas entre temas
aparentemente no relacionados.
Igualmente, un recurso técnico de gran ayuda es el trazado de diagramas y el uso de
esquemas y flechas como parte del desarrollo conceptual. Ellos pueden ilustrar y ayudar
a vislumbrar la complejidad de los problemas que se originan. En un diagrama de flujo,
por ejemplo, se pueden utilizar flechas para representar la dirección de una interacción,
el grosor de las flechas para señalar la magnitud de la misma y un color diferente para
expresar la naturaleza o tipo de relación, como agresión, oposición, rivalidad, odio,
celo, emulación, envidia, colaboración, benevolencia, amistad, empatía, etcétera. Los
diagramas tienen la capacidad de hacer más “visible” una realidad, de dar una visión de
su conjunto y, además, son un medio potente de comprensión, explicación y
demostración de la dinámica interna del fenómeno en estudio. Su poder le viene del
hecho de incorporar la capacidad del hemisferio derecho, que es analógico, gestáltico y
estereognósico, en una actividad cognoscitiva que hasta el momento puede haber sido
exclusivamente lineal, secuencial y atomista. Recordemos que la misma palabra idea, en
su origen griego, significa “imagen”, “figura”, “vista”.
También podría gustarte
- An Heir Comes To Rise#2, A Queen Comes To Power SL, TF&TSCDocumento375 páginasAn Heir Comes To Rise#2, A Queen Comes To Power SL, TF&TSCAsh Deveraux100% (2)
- Habilidades Basicas de PensamientoDocumento40 páginasHabilidades Basicas de PensamientommlAún no hay calificaciones
- Las Redes Semánticas NaturalesDocumento15 páginasLas Redes Semánticas NaturalesCarlos OliveraAún no hay calificaciones
- Ingeniería filosófica: Metodología para el análisis de fenómenos socialesDe EverandIngeniería filosófica: Metodología para el análisis de fenómenos socialesAún no hay calificaciones
- Guía La Elaboración Del Protocolo de InvestigaciónDocumento12 páginasGuía La Elaboración Del Protocolo de InvestigaciónCésar A. Chávez98% (64)
- Propósito Del Marco TeóricoDocumento6 páginasPropósito Del Marco TeóricoOscar Chura100% (1)
- Las Redes Semánticas Naturales - Su Conceptualización y Su UtilizaciónDocumento15 páginasLas Redes Semánticas Naturales - Su Conceptualización y Su Utilizaciónbeh padilla80% (5)
- Estructura y Validez de Las Teorías CientíficasDocumento14 páginasEstructura y Validez de Las Teorías CientíficasAlejandra LeonAún no hay calificaciones
- Características de La TesisDocumento11 páginasCaracterísticas de La TesisMARISOL MAMANI APAZAAún no hay calificaciones
- Sistema de Filosofia Del Derecho - Enrique Martinez Paz PDFDocumento418 páginasSistema de Filosofia Del Derecho - Enrique Martinez Paz PDFJuan Alberto Colmán ParedesAún no hay calificaciones
- Fase AnalíticaDocumento5 páginasFase AnalíticaCarolina Torres UllauriAún no hay calificaciones
- Análisis de Contenidos y CategorizaciónDocumento3 páginasAnálisis de Contenidos y CategorizaciónIliana Téllez50% (2)
- Ponencia Trabajo Academico III CategorizaciónDocumento27 páginasPonencia Trabajo Academico III Categorizaciónoficina gradoAún no hay calificaciones
- La Inducción Analítica Es Un Procedimiento para Verificar Teorías y Proposiciones Basado en Datos CualitativosDocumento2 páginasLa Inducción Analítica Es Un Procedimiento para Verificar Teorías y Proposiciones Basado en Datos CualitativosMichelle Ysa Valera100% (3)
- Matriz de Datos. EconomiaDocumento7 páginasMatriz de Datos. EconomiaRocio guenulAún no hay calificaciones
- La Investigación CualitativaDocumento7 páginasLa Investigación CualitativaKaren SánchezAún no hay calificaciones
- Las Técnicas y Sus CaracterísticasDocumento5 páginasLas Técnicas y Sus CaracterísticasAdolfo AguilarAún no hay calificaciones
- Interpretación y TeorizaciónDocumento4 páginasInterpretación y TeorizaciónKarla Contreras100% (1)
- Procesos. Cognitivos. Tácitos.Documento8 páginasProcesos. Cognitivos. Tácitos.yesmiAún no hay calificaciones
- La Comprensión y La Teoría de Los EsquemasDocumento10 páginasLa Comprensión y La Teoría de Los EsquemasCarmen Herrera100% (1)
- Análisis y Categorización de ContenidosDocumento12 páginasAnálisis y Categorización de ContenidosninijosanAún no hay calificaciones
- La Construccion de Esquemas Un Modelo Ex 2Documento10 páginasLa Construccion de Esquemas Un Modelo Ex 2Xabi LloretAún no hay calificaciones
- KuhnDocumento70 páginasKuhnmonicgalvan3739Aún no hay calificaciones
- Psicología-Diferencial Esquemas CognocitivoDocumento13 páginasPsicología-Diferencial Esquemas CognocitivoJasmarling TerreroAún no hay calificaciones
- Caja Negra (Psicología) - Wikipedia, La Enciclopedia Libre PDFDocumento4 páginasCaja Negra (Psicología) - Wikipedia, La Enciclopedia Libre PDFrafael ernestoAún no hay calificaciones
- Focad Problemas Sociales PDFDocumento30 páginasFocad Problemas Sociales PDFAnonymous eCuax5NlAún no hay calificaciones
- Castillo El Marco TeóricoDocumento13 páginasCastillo El Marco TeóricomiguelAún no hay calificaciones
- PENSAMIENTO LÓGICO Examen de Las 4 SemanasDocumento10 páginasPENSAMIENTO LÓGICO Examen de Las 4 SemanasEMMILI ADRIANA GUERRA SALAZARAún no hay calificaciones
- Cap 9Documento28 páginasCap 9Juan Carlos L.Aún no hay calificaciones
- Actividad Analisis Dianeya Monserrat Barba RojasDocumento5 páginasActividad Analisis Dianeya Monserrat Barba RojasDianeya BarbaAún no hay calificaciones
- Samaja Cap4Documento7 páginasSamaja Cap4Paola MarchiAún no hay calificaciones
- Fundamentos de Investigacion: Ingeniería en Sistemas ComputacionalesDocumento4 páginasFundamentos de Investigacion: Ingeniería en Sistemas ComputacionalesVonezAún no hay calificaciones
- Samaja, Parte IV, Fuente de DatosDocumento4 páginasSamaja, Parte IV, Fuente de DatoschiarabiAún no hay calificaciones
- Cuadro Sinoptico Lectura IV DieterichDocumento2 páginasCuadro Sinoptico Lectura IV DieterichGabriel VillanuevaAún no hay calificaciones
- Codificación Abierta y Axial - SelectivaDocumento43 páginasCodificación Abierta y Axial - SelectivaIvón Rivera95% (43)
- Strauss y Corbin Consideraciones BasicasDocumento16 páginasStrauss y Corbin Consideraciones BasicasHugo Negrete BlancoAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre Metodología - ResumenDocumento9 páginasApuntes Sobre Metodología - ResumenLateStudentAún no hay calificaciones
- Metodología EtnográficaDocumento6 páginasMetodología EtnográficaPerez SGAún no hay calificaciones
- Las Tres Rutas de La Investigación CientíficaDocumento17 páginasLas Tres Rutas de La Investigación CientíficaDaniela CastroAún no hay calificaciones
- Metodos - Capitulo 1.3. Marco TeoricoDocumento7 páginasMetodos - Capitulo 1.3. Marco TeoricoOscar Ccahuanihancco ArqueAún no hay calificaciones
- Análisis de La LecturaDocumento2 páginasAnálisis de La LecturasandraAún no hay calificaciones
- Thomas Kuhn:"Las Revoluciones Científicas" Cap. V, VI y X. 17 PágsDocumento82 páginasThomas Kuhn:"Las Revoluciones Científicas" Cap. V, VI y X. 17 PágsJack Esthip SAAún no hay calificaciones
- Apuntes Política ComparadaDocumento5 páginasApuntes Política ComparadaÁngela Mariottiz AcuñaAún no hay calificaciones
- MetodologíaDocumento5 páginasMetodologíaMateo QuirogaAún no hay calificaciones
- COGNOTECNICAS. Tarea VDocumento10 páginasCOGNOTECNICAS. Tarea VMercedes GilAún no hay calificaciones
- Ciencia Analítica Cartesiana Contra Enfoque SistémicoDocumento6 páginasCiencia Analítica Cartesiana Contra Enfoque SistémicoLondra ZabalaAún no hay calificaciones
- Seminario Unidad III de AnalisisDocumento5 páginasSeminario Unidad III de AnalisisdannyAún no hay calificaciones
- Teoría y CienciaDocumento34 páginasTeoría y CienciaSamAún no hay calificaciones
- Tema #4Documento32 páginasTema #4SilvanaAún no hay calificaciones
- Corbin y StraussDocumento3 páginasCorbin y Straussjaespwu02Aún no hay calificaciones
- Seminario de InvestigacionDocumento21 páginasSeminario de InvestigacionandresAún no hay calificaciones
- Tema 4Documento6 páginasTema 4lauesavAún no hay calificaciones
- II Tipos de Investigacion - Síntesis 2019Documento9 páginasII Tipos de Investigacion - Síntesis 2019anon_750650432Aún no hay calificaciones
- Caja Negra (Psicología)Documento3 páginasCaja Negra (Psicología)Ozzyel CrowleyAún no hay calificaciones
- FisicaDocumento2 páginasFisicaMartha Yesenia Urquides RamosAún no hay calificaciones
- Marco TeoricoDocumento7 páginasMarco TeoricolosaltosesAún no hay calificaciones
- Habilidades Analíticas de PensamientoDocumento2 páginasHabilidades Analíticas de PensamientoAngélica Ruby Mora PérezAún no hay calificaciones
- METODO CIENTIFICO RepASODocumento5 páginasMETODO CIENTIFICO RepASOKarla Roc�o Flores Garc�aAún no hay calificaciones
- Paradigmas, Aspectos Generales y Discusión ComparativaDocumento8 páginasParadigmas, Aspectos Generales y Discusión Comparativagamalcerda0% (1)
- Reseña Individual Fabiola Magaaña PerezDocumento16 páginasReseña Individual Fabiola Magaaña PerezFrancisHdezAún no hay calificaciones
- Dimension Epistemologica - Versión CorregidaDocumento25 páginasDimension Epistemologica - Versión CorregidaGabrielAún no hay calificaciones
- Caracteristicas de Las Familias en DurangoDocumento15 páginasCaracteristicas de Las Familias en DurangoJaneth Pérez SalazarAún no hay calificaciones
- CRUCIGRAMADocumento2 páginasCRUCIGRAMAJaneth Pérez Salazar100% (1)
- Yo Soy Sam PDFDocumento4 páginasYo Soy Sam PDFJaneth Pérez SalazarAún no hay calificaciones
- La Seguridad Social y Sus BeneficiosDocumento3 páginasLa Seguridad Social y Sus BeneficiosJaneth Pérez SalazarAún no hay calificaciones
- Acoso JanethDocumento4 páginasAcoso JanethJaneth Pérez SalazarAún no hay calificaciones
- Componentes de La Dinámica FamiliarDocumento7 páginasComponentes de La Dinámica FamiliarJaneth Pérez SalazarAún no hay calificaciones
- Cuadro y Resumen Planificacion Normativa y EstrategicaDocumento6 páginasCuadro y Resumen Planificacion Normativa y EstrategicaJaneth Pérez SalazarAún no hay calificaciones
- Las Virtudes SDocumento4 páginasLas Virtudes SMireya A A NoriegaAún no hay calificaciones
- Regulación Emocional Aplicada Al CampoclínicoDocumento60 páginasRegulación Emocional Aplicada Al CampoclínicoIsela BarraganAún no hay calificaciones
- Copia de T.P. #4Documento2 páginasCopia de T.P. #4Leyla SoriaAún no hay calificaciones
- MadreDocumento5 páginasMadreYolyMonjaLopezAún no hay calificaciones
- Quincena 19Documento12 páginasQuincena 19Ángeles OsornioAún no hay calificaciones
- Criminologia Caso y AnalisisDocumento2 páginasCriminologia Caso y AnalisisMaxStevenQuintoLoaizaAún no hay calificaciones
- RECORRIDOSDocumento6 páginasRECORRIDOSandrea100% (1)
- Trabajo Final Terapia ConductualDocumento20 páginasTrabajo Final Terapia ConductualAlbania BalbuenaAún no hay calificaciones
- Ficha de Trabajo Entrevista LaboralDocumento4 páginasFicha de Trabajo Entrevista LaboralJoel Gamboa100% (1)
- Hoja de Ruta - Comunicación AsertivaDocumento2 páginasHoja de Ruta - Comunicación Asertivadiana UwUAún no hay calificaciones
- El EspejoDocumento8 páginasEl EspejoStefany FernandezAún no hay calificaciones
- Observaciones y Recomendaciones MoisesDocumento3 páginasObservaciones y Recomendaciones MoisesMoises Augusto Gomez vergaraAún no hay calificaciones
- Los Colores - MascotasDocumento13 páginasLos Colores - MascotasYocelin Marcela RuizAún no hay calificaciones
- AutismoDocumento4 páginasAutismoFernanda Soledad AlfonsoAún no hay calificaciones
- Cuando Apareció Lobelo Frente A MíDocumento3 páginasCuando Apareció Lobelo Frente A MíLisbettAún no hay calificaciones
- AsertivaDocumento9 páginasAsertivaruben manriqueAún no hay calificaciones
- Materia Pensamiento PoliticoDocumento3 páginasMateria Pensamiento Politicolevdajash cepedaAún no hay calificaciones
- Juego para El Desarrollo Socio Efectivo.Documento62 páginasJuego para El Desarrollo Socio Efectivo.ANDERZON CEVALLOS BORJAAún no hay calificaciones
- Dimensiones de La Personalidad Segun El Modelo de La Cie 11)Documento58 páginasDimensiones de La Personalidad Segun El Modelo de La Cie 11)keyla ariasAún no hay calificaciones
- Quién Fue David HumeDocumento5 páginasQuién Fue David HumeClaudio CuarezmaAún no hay calificaciones
- Actividad Teoria de La Comunicación HumanaDocumento5 páginasActividad Teoria de La Comunicación HumanaYury Angelica VILLALBA CASTRO100% (2)
- Actividad de Puntos Evaluables - Escenario 2 - Segundo Bloque-Ciencias Basicas - Virtual - Cálculo 1 - (Grupo b06)Documento4 páginasActividad de Puntos Evaluables - Escenario 2 - Segundo Bloque-Ciencias Basicas - Virtual - Cálculo 1 - (Grupo b06)JHOBAR Z.GAún no hay calificaciones
- Informe Final Employer Branding GeneralDocumento20 páginasInforme Final Employer Branding GeneralCarlos MinanoAún no hay calificaciones
- Liderazgo ÉticoDocumento8 páginasLiderazgo ÉticoVane StefiiAún no hay calificaciones
- Act.4, Entendiendo Los Códigos Éticos.Documento2 páginasAct.4, Entendiendo Los Códigos Éticos.Nora Patricia Echeverri MoraAún no hay calificaciones
- Evidencia 11. Teorías MotivacionalesDocumento3 páginasEvidencia 11. Teorías MotivacionalesFernanda HernandezAún no hay calificaciones
- Tesis Sobre MotivaciónDocumento78 páginasTesis Sobre MotivaciónDennis RodriguezAún no hay calificaciones
- La Educación Bancaria de FreireDocumento2 páginasLa Educación Bancaria de FreireRosi PerezAún no hay calificaciones