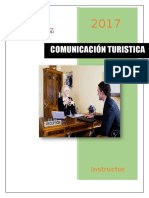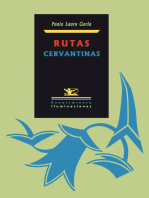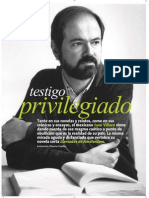Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pellejero - La Alegría de La Influencia PDF
Pellejero - La Alegría de La Influencia PDF
Cargado por
SanjaminoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Pellejero - La Alegría de La Influencia PDF
Pellejero - La Alegría de La Influencia PDF
Cargado por
SanjaminoCopyright:
Formatos disponibles
BORGES Y KAFKA.
LA ALEGRÍA DE LA INFLUENCIA
Eduardo Pellejero
Universidad de Lisboa
Todo gran hombre ejerce una fuerza retro-
activa: por su causa toda la historia es, de
nuevo, colocada en la balanza, y mil secretos
del pasado salen de sus escondrijos. No se
podría prever todo aquello que algún día ha de
hacer parte de la historia. Tal vez el pasado
todavía permanezca esencialmente por descu-
brir.
Nietzsche, La gaya ciencia, §34
RESUMEN
De un modo general, el concepto de precursor es entendido en el sentido de alguien
que viene antes de otro, precediendo y anunciando su llegada; es una categoría de la
historia, su ascendiente opera desde el pasado en dirección al futuro. La categoría
crítica que le corresponde es la de influencia.
En 1951, J.L. Borges publicaba un pequeño artículo sobre ciertas singularidades en la
obra de Kafka que pretendía invertir esta perspectiva, repensando el problema de los
precursores en el dominio de la historia de la literatura.
El artículo de Borges se opone estrictamente a la concepción clásica de precursor, un
poco como la concepción nietzscheana de la historia se opone a la del historicismo
alemán del siglo XIX. En la concepción de Borges, la historia no está realizada – no es
un resultado, un balance, una cuenta –, sino que se juega a cada momento, con cada
acontecimiento; un texto, un autor, una obra, a veces apenas una nueva lectura,
constituyen o pueden constituir un acontecimiento capaz de redeterminar por completo
sus relaciones. Efecto retroactivo de la actualidad sobre el pasado, la obra pone en
acción un conjunto de transformaciones que toman lugar en la historia de la literatura
y son atribuidas a las obras y a los autores. En cierto sentido, obras y autores, como
singularidades, no cambian, pero se tornan parte de nuevas series, de un nuevo plano,
de una nueva perspectiva; cambia aquello que los torna excepcionales, o menores, o
simplemente irrelevantes.
Siguiendo esta lógica, según la cual cada escritor crea sus precursores, Borges
pretende acabar con la concepción historicista de la crítica, para abrirnos a una
perspectiva en donde la angustia de la influencia pueda ser alegremente reemplazada o
enriquecida por una cierta idea de resonancia.
ISSN 1132-0265 Philologia Hispalensis 23 (2009) 7-16
8 Eduardo Pellejero
Palabras clave: Borges, Kafka, Precursores, Historicismo, Crítica literaria.
ABSTRACT
In general terms, the concept of forerunner is understood in the sense of someone who
comes before another, preceding and announcing her arrival; it is a category of the
history, its ascendant works from the past to the future. The critic category that
correspond to it is the category of influence.
In 1951, J. L. Borges published a little essay on certain singularities of the work of
Kafka that pretended to invert this perspective, rethinking the problem of forerunners in
the domain of the history of literature.
Borges strictly oppose his idea to the classic conception of forerunner, as Nietzsche’s
insights on history were opposed to the conception of the 19th century German
historicism. For Borges, History is not closed – it is not a result, a balance –, but it is
played with every event; a text, an author, sometimes just a new reading, constitute or
could constitute an event capable of re-determine its relationships. Retroactive effect of
actuality over the past, the work stage a set of transformations that take place on the
history of literature and that are attributed to its works and authors. In some measure,
works and authors, as singularities, do not change, but become part of new series, of a
new plan, of a new perspective; it change what make them exceptional, or minor, or
simply irrelevant.
Developing this logic, according which each writer creates its forerunners, Borges
subvert the historicist conception of critics, opening us to a perspective where the
anxiety of influence is joyfully replaced or enriched by a singular idea of resonance.
Keywords: Borges, Kafka, Forerunners, Historicism, Literary critics
Kierkegaard decía que no adelanta tener a Abraham por padre, que no adelanta
tener diecisiete antepasados, si se quiere dar a luz algo más que viento, pero que
aquel que está dispuesto a trabajar será capaz de dar a luz a su propio padre.
Los problemas de la historiografía son muchos y complejos. Tratar de pensar la
posibilidad de una concepción no historicista de la historia, esto es, la posibilidad
de una historia que no se reduzca –como temía Nietzsche– a ser para el
pensamiento una suerte de conclusión y cuenta de la existencia, sino que se torne
capaz de ponerse al servicio de una nueva corriente de vida, implica, como una
prueba de fuego, el desafío de llegar a concebir la escena de ese parto difícil.
En 1951, Borges escribía un pequeño artículo en torno a la obra de Kafka que
ponía de relieve la dimensión de este problema en el contexto de la vida literaria y
de la historia de la literatura en general. No me parece que sea imposible practicar
una aproximación.
Borges venía de formarse en los círculos de la vanguardia; la crítica del
historicismo –en el sentido que este adoptaba en la obra de Nietzsche y, por
supuesto, en la de Schopenhauer– no le era ajena.
ISSN 1132-0265 Philologia Hispalensis 23 (2009) 7-16
Borges y Kafka. La alegría de la influencia 9
En Pierre Menard, autor del Quijote, por ejemplo, la historia monumental
aparecía como instrumento de esclerotización de la lectura e impedimento para el
ejercicio efectivo del pensamiento: “No hay ejercicio intelectual que no sea
finalmente inútil. Una doctrina filosófica es al principio una descripción verosímil
del universo; giran los años y es un mero capítulo –cuando no un párrafo o un
nombre– de la historia de la filosofía. En la literatura, esa caducidad final es aún
más notoria. El Quijote –me dijo Menard– fue ante todo un libro agradable; ahora
es una ocasión de brindis patrióticos, de soberbia gramatical, de obscenas ediciones
de lujo.” 1
En Del culto de los libros, el prejuicio historicista se revela, paradojalmente, en
su dimensión temporal, perspectivista, histórica: “El fuego, en una de las comedias
de Bernard Shaw, amenaza la biblioteca de Alejandría; alguien exclama que arderá
la memoria de la humanidad, y César dice: Déjala arder. Es una memoria llena de
infamias”. Borges comenta: “El César histórico, en mi opinión, aprobaría o
condenaría el dictamen que el autor le atribuye, pero no lo juzgaría, como nosotros,
una broma sacrílega” 2 .
La figura de los libros dados al fuego vuelve a aparecer en La biblioteca de
Babel, donde al furor higiénico de algunos bibliotecarios se debe la pérdida de
millones de libros; vuelve, también, la valoración excéntrica de Borges: “Contra la
opinión general, me atrevo a suponer que las consecuencias de las depredaciones
cometidas por los Purificadores han sido exageradas por el horror que esos
fanáticos provocaron” 3 .
El culto excesivo de los libros es para Borges –como el exceso de datos
históricos en Nietzsche– índice inconfundible de barbarie: “Yo conozco distritos en
que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero
no saben descifrar una sola letra” 4 .
O peor, como la exacerbación de la memoria, síntoma de una enfermedad que
nos anula y que nos afantasma 5 , congestión pulmonar que adviene por igual a los
bibliotecarios de Babel y a Funes, el memorioso 6 .
1
Borges, “Pierre Menard, Autor del Quijote”, en Jorge Luis Borges, Obras completas, Emecé,
Barcelona, 1989; tomo I, p. 450 (los textos de Borges que citamos pertenecen siempre a esta edición,
que abreviamos Borges, seguido por el nombre del texto, el volumen y el número de página).
2
Borges, “Del culto de los libros”, II, p. 91.
3
Borges, “La biblioteca de Babel”, I., p. 469.
4
Cf. Borges, “La biblioteca de Babel”, I., p. 470.
5
Cf. Borges, “La biblioteca de Babel”, I, p. 470: “la certidumbre de que todo está escrito nos anula o
nos afantasma”.
6
De Funes, que resulta, tras un accidente, tullido y dotado de una memoria virtualmente absoluta,
Borges dice “que no era capaz de pensar. Pensar es olvidar...” (cf. Borges, “Funes, el memorioso”, I,
pp. 485-490).
ISSN 1132-0265 Philologia Hispalensis 23 (2009) 7-16
10 Eduardo Pellejero
Borges, el erudito, desenvuelve de hecho una crítica del historicismo, o de los
excesos historicistas en la literatura, que atraviesa su obra, ya subordinada a la
afirmación de un trabajo ficcional que lo cuestiona directamente (La biblioteca de
Babel, El inmortal, La memoria de Shakespeare), ya explícita en ciertas propuestas
problemáticas que buscan abrir camino a una nueva forma de crítica literaria, a
medio camino entre la literatura y la historia de la literatura (pienso, esencialmente,
en la sugestión de un “enriquecimiento del arte de la lectura a través de la técnica
del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas” 7 que cierra el Pierre
Menard).
Ficción crítica o crítica ficcional, en todo caso, que se toma más en serio que
nunca en este pequeño texto de 1951 que es Kafka y sus precursores. Quiero decir
que tenemos un texto, esta vez, que no se oculta detrás de los prestigios de la obra
que decimos de ficción. Abordando directamente la cuestión de los precursores, en
efecto, se sitúa en el corazón mismo de la historia de la literatura y de la crítica
literaria.
De un modo general, el concepto de precursor es entendido en el sentido de
alguien que viene antes de otro, para anunciar su llegada; el precursor precede y
anuncia, es un antecesor, pero también un mensajero, o un signo: el precursor de
Cristo es San Juan Bautista, las nubes en el horizonte son el precursor de la
tormenta.
Más específicamente, si se quiere, suele entenderse por precursor en un
contexto cultural a una persona cuya acción, obra o ideas, han abierto la vía a otra
persona, o a un movimiento, o incluso a una época: y entonces Homero es el
precursor de Virgilio, y Virgilio el de Dante, y así.
Aparentemente, tanto privilegiando uno como el otro de los aspectos implicados
en el concepto de precursor, este no pareciera recibir su efectividad más que en
vista de un acontecimiento futuro, que establecería (o validaría) la relación
retrospectivamente, atribuyendo la autoridad a este elemento que en sí mismo sólo
contaba con la anterioridad.
No obstante, la crítica literaria impone un uso que sobredetermina el concepto
de precursor, y según el cual el precursor parece regido por una lógica causal más o
menos apurada, sobre el horizonte de una temporalidad estrictamente lineal: el
precursor es fundamento (en tanto que antecesor) y manifestación (en tanto que
signo). El precursor es un concepto de la historia, su ascendiente opera desde el
pasado hacia el futuro, y la categoría crítica que responde a todos estos aspectos es
la categoría clásica de influencia.
El artículo de Borges se opone estrictamente a esta concepción clásica del
precursor, un poco como la concepción nietzscheana de la historia se opone a la del
7
Borges, “Pierre Menard, autor del Quijote”, I, p. 450.
ISSN 1132-0265 Philologia Hispalensis 23 (2009) 7-16
Borges y Kafka. La alegría de la influencia 11
historicismo. La historia –en este caso la historia de la literatura– no aparece
jugada, no es un resultado, una cuenta, sino que se juega a cada instante, con cada
acontecimiento. Un texto, un autor, una obra, a veces simplemente una nueva
lectura, bastan para redeterminar por completo sus relaciones esenciales. O, mejor,
la obra no encuentra una especificidad propia en la historia sin determinar a la
historia en sus relaciones constituyentes.
En 1951, Borges escribía: “El poema Fears and Scruples de Robert Browning
profetiza la obra de Kafka, pero nuestra lectura de Kafka afina y desvía
sensiblemente nuestra lectura del poema. Browning no lo leía como ahora nosotros
lo leemos” 8 .
En 1953, volvía a lo mismo en el contexto de la poesía gauchesca, y escribía:
“Lussich prefigura a Hernández, pero si Hernández no hubiera escrito el Martín
Fierro, inspirado por él, la obra de Lussich sería del todo insignificante y apenas
merecería una pasajera mención en las historias de la literatura uruguaya.
Anotemos, antes de pasar al tema capital de nuestro libro, esta paradoja, que parece
jugar mágicamente con el tiempo: Lussich crea a Hernández, siquiera de un modo
parcial, y es creado por él” 9 .
Efecto retroactivo de la actualidad sobre el pasado (inactualidad), la obra pone
en acción un conjunto de transformaciones incorporales (modificación de las
relaciones, reevaluación de las singularidades, transvaloración –en fin– de todos los
valores) que tienen lugar en la historia de la literatura y que se atribuyen a las obras
y los autores de esta historia como sus atributos esenciales. En cierto sentido, las
obras y los autores de la historia de la literatura, en tanto que singularidades, no se
modifican, pero pasan a formar parte de nuevas series, de un nuevo plano, de una
nueva perspectiva; se modifica esto que los torna notables, o menores, o
simplemente irrelevantes.
Las paradojas de Zenón, el apólogo de Han Yu, los escritos de Kierkegaard, el
poema de Browning, los cuentos de Leon Bloy o de Lord Dunsany, en fin, todas
estas piezas heterogéneas que refiere Borges no se parecen entre sí, pero la obra de
Kafka, con la que sin dudas guardan mayores o menores afinidades, pasa entre
ellas modificando sus distancias respectivas y estableciendo todo un tejido de
vecindades inesperadas o desconocidas. Es en este sentido que “cada escritor crea
8
Borges, “Los precursores de Kafka”, II, p. 89.
9
Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero, El «Martín Fierro» (1953), en Jorge Luis Borges, Obras
en colaboración, Buenos Aires, Emecé, 1997; p. 524. El texto continúa: “Menos asombrosamente,
podría decirse que los diálogos de Lussich son un borrador ocasional, pero indiscutible, de la obra
definitiva de Hernández”.
ISSN 1132-0265 Philologia Hispalensis 23 (2009) 7-16
12 Eduardo Pellejero
a sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de
modificar el futuro” 10 .
La provocación borgeana no es una manifestación aislada de esta
insubordinación a los principios historicistas en la literatura temprana del siglo
veinte.
T. S. Eliot –de quien Borges se reclama explícitamente en el texto sobre Kafka–
pese a la revalorización del sentido histórico que atraviesa su obra 11 , ya escribía, en
1918, que “la tradición (...) no puede ser heredada, y si se la quiere es necesario
obtenerla a través de un gran trabajo”, y también que “el pasado debe ser alterado
por el presente tanto como el presente es dirigido por el pasado” 12 . La vida de la
obra, o, mejor, la vida de la poesía, se impone en Eliot a la perspectiva historicista
clásica –en la que ocupa el lugar de resultado, no de principio–, del mismo modo
que transforma la propia noción de historia (“Shakespeare adquirió más historia
esencial de Plutarco que la mayoría de los hombres de todo el Museo Británico” 13 ).
Todo lo cual se condensa en una variación de la fórmula borgeana, si se me permite
el anacronismo: “cuando una nueva obra de arte es creada, lo que pasa es algo que
le pasa simultáneamente a todas las obras de arte que la preceden. (...) las
relaciones, proporciones, valores de cada obra de arte respecto del todo son
reajustados” 14 .
En La angustia de la influencia –otro libro que podría leerse productivamente
como una recepción de la Segunda Intempestiva–, Harold Bloom, pese a defender
una tesis divergente, nos ofrece otros tantos ejemplos. Cito dos, a modo de
ilustración:
Stevens: “A pesar de que, por supuesto, yo venga del pasado, el pasado es mío y
no una cosa que dice Coleridge, Wordsworth, etc.” 15 .
Pascal: “No es en Montaigne, sino en mí, que encuentro todo lo que veo en
él” 16 .
10
Borges, “Los precursores de Kafka”, II, pp. 89-90.
11
Cf. T. S. Eliot, “Tradition and the individual talent (1919)”, en Frank Kermode (ed.), Selected
Prose of T.S. Eliot, London, Faber & Faber, 1975; p. 38: “[La tradición] envuelve, en primer lugar, el
sentido histórico, que podemos considerar casi indispensable en todo aquel que quiera continuar
siendo un poeta más allá de los 25 años; y el sentido histórico envuelve la percepción, no sólo del
pasado del pasado, sino de su presencia”.
12
T.S. Eliot, “Tradition and the individual talent”, pp. 38-39
13
T.S. Eliot, “Tradition and the individual talent”, p. 40.
14
T.S. Eliot, “Tradition and the individual talent”, pp. 38-39. En 1947, Malraux nos ofrecía una nueva
versión de la fórmula; escribía: “Toda gran arte modifica sus predecesores” (citado en Gérard
Genette, L’Oeuvre de l’art, Paris, Seuil; p. 284).
15
Stevens; citado en Harold Bloom, A angústia da Influência, vers. portuguesa de Miguel Tamen,
Lisboa, Cotovia, 1991; p. 18.
ISSN 1132-0265 Philologia Hispalensis 23 (2009) 7-16
Borges y Kafka. La alegría de la influencia 13
Bloom mismo llega a afirmar que “el nuevo poeta, en sí mismo, determina la
ley particular del precursor” 17 , pero en verdad toda su teoría de la poesía, incluso
cuando se reclama directamente de Nietzsche, no consigue pensar este principio sin
volver sobre los principales postulados del historicismo. Un historicismo ampliado,
si se quiere, que consiente las malas lecturas, las correcciones creativas y las
interpretaciones erróneas 18 , esto es, en general, el desplazamiento y el disfraz (la
otra gran referencia de Bloom es, evidentemente, Freud), pero que continúa
fundándose sobre la idea de que el poeta llega tarde a la historia. Para Bloom, el
regreso a los orígenes es insoslayable 19 , incluso bajo las formas negativas 20 de la
dialéctica 21 y del romance familiar 22 .
Si hay una vecindad de la teoría de la poesía de Bloom con el texto de Borges
sobre los precursores de Kafka, la misma no es más que aparente. Los grandes
poetas del pasado para Bloom –los poetas fuertes– necesitan de los poetas del
futuro sólo en la medida en que estos últimos elaboran unos elementos que ya
estaban latentes en sus propias obras. Lo creativo no se impone sobre lo
revisionista y lo dialéctico, el presente y el porvenir ceden a la fuerza del pasado.
Bloom está preocupado, como Borges, por renovar el arte de la lectura 23 , pero está
todavía más preocupado por preservar las prerrogativas de la crítica; la figura
clásica del precursor, como la del autor, representan, o pueden representar, un
16
Pascal; citado en Harold Bloom, A angústia da Influência, p. 69.
17
Harold Bloom, A angústia da Influência, p. 55.
18
Cf. Harold Bloom, A angústia da Influência, p. 44: “La Influencia Poética –cuando dice respeto a
dos poetas fuertes, auténticos–, se procesa siempre a través de una lectura mala del poeta anterior, un
acto de corrección creativa que es realmente y necesariamente una interpretación errónea. La historia
de la influencia poética fructífera, que lo mismo es decir la tradición principal de la poesía occidental
a partir del Renacimiento, es una historia de angustia y de caricaturas defensivas, de distorsiones, de
revisionismos perversos y deliberados sin los cuales la poesía moderna en tanto tal no podría existir”.
19
Cf. Harold Bloom, A angústia da Influência, p. 72.
20
La insistencia en esta forma de negatividad en la obra de Bloom es asombrosa, y va más allá del
pathos generalizado que se impone desde el título de la obra, de claras reminiscencias heideggerianas:
la angustia como condición de la obra. Cf. Harold Bloom, A angústia da Influência, p. 92: “la
sabiduría sin alegría del romance familiar”; p. 72: “este regreso a los orígenes es inexpugnable,
aunque de mal gusto”.
21
Cf. Harold Bloom, A angústia da Influência, p. 109: “La buena poesía es una dialéctica de
movimiento de revisión (contracción) y de refrescante extravío”.
22
Cf. Harold Bloom, A angústia da Influência, p. 109: “La poesía (novela) es Novela Familiar. La
poesía es fascinación del incesto, disciplina por la resistencia a semejante fascinación”.
23
Cf. Harold Bloom, A angústia da Influência, p. 72: “Porque mis intereses son los del crítico
práctico, que procura una manera más nueva y más completa de leer poemas, creo que este regreso a
los orígenes es inescapable, aunque de mal gusto”.
ISSN 1132-0265 Philologia Hispalensis 23 (2009) 7-16
14 Eduardo Pellejero
mecanismo de seguridad contra la deriva de la interpretación 24 . No la reclaman ni
el novelista ni el poeta, sino el crítico y el historiador.
Más cerca de Borges, Gerard Genette y Michael Baxandall han señalado la
insuficiencia de la noción de precursor cuando esta se encuentra subordinada al
concepto de influencia. Por el contrario, se abre toda una nueva perspectiva cuando
“se percibe que es siempre el segundo quien escoge y tira hacia él su «precursor»”,
que la historia del arte se vive siempre, o por lo general, o en sus principales
acontecimientos, justamente del modo contrario, esto es, a partir del presente, y que
“cada vez que un artista «sufre» una influencia, reescribe un poco la historia del
arte al cual pertenece” 25 .
Me dirán: todo esto no es más que retórica. Excelente retórica, en todo caso. Y
yo creo, yo estoy convencido de que es algo más.
De hecho, desde la perspectiva clásica de los estudios históricos, la provocativa
sugerencia de Borges puede adoptar la forma de una paradoja, pero los conceptos
tradicionales de precursor no dan cuenta de menos complicaciones desde la
perspectiva borgeana.
Como sugiere Deleuze: si se toman en cuenta dos presentes, dos escenas, dos
acontecimientos (uno arcaico y uno actual) en su realidad separada por el tiempo,
¿cómo el antiguo presente podría actuar a distancia sobre el actual, y modelarlo,
cuando parece, de hecho, recibir retrospectivamente toda su eficacia 26 .
O como escribe Borges: “la idiosincrasia de Kafka... si Kafka no hubiera
escrito, no la percibiríamos; vale decir, no existiría” 27 .
24
Cf. Roland Barthes, “La mort de l’auteur”, en Le bruissement de la langue, Paris, Seuil, 1984: “Dar
un Autor a un texto es imponer a ese texto un mecanismo de seguridad, y dotarlo de un significado
último, y cerrar la escritura. Esta concepción conviene perfectamente a la crítica, que pretende
entonces atribuir la tarea importante de descubrir al Autor (o sus hipóstasis: la sociedad, la historia, la
psique, la libertad) bajo la obra: encontrado el Autor, el texto es «explicado», el crítico venció; no hay
pues nada de espantoso en el hecho de que, históricamente, el reino del Autor haya sido también el
del Crítico, ni que el de la crítica (aunque «nouvel») se tambalee hoy al mismo tiempo que el del
Autor.” No es casual, por otra parte, que la tentativa de Bloom coincida con las diversas políticas de
autor de la época, que en los Estados Unidos se presentaban como una alternativa a la crítica
expresionista, con la que coincide en el rechazo del análisis de las singularidades y en la búsqueda de
un concepto capaz de justificar una unidad (autor, precursor, etc.). Cf. Harold Bloom, A angústia da
Influência, p. 55: “Abandonemos la empresa fallida de intentar «comprender» poemas singulares
como entidades en sí. Prosigamos, en vez de eso, en la demanda de aprender a leer cualquier poema
como interpretación errónea y deliberada de su poeta, en tanto poeta, en relación a un poema
precursor o a la poesía en general”.
25
Baxandall, 1985; citado en Gérard Genette, L’Oeuvre de l’art, p. 284.
26
Cf. Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, Presses Universitaires de France, 1968.
27
Borges, “Los precursores de Kafka”, II, p. 89.
ISSN 1132-0265 Philologia Hispalensis 23 (2009) 7-16
Borges y Kafka. La alegría de la influencia 15
Proveniente de una lógica que parece querer fijar los textos, los nombres y las
obras, bajo el quíntuple yugo de la influencia, el autor, el contexto, la estructura, y
el horizonte de recepción, el concepto clásico de precursor pareciera estar
condenado a ejercer una fuerza restrictiva sobre las posibilidades de diferencia,
devenir y mudanza latentes en la obra, garantizando su comunicación a un precio
muy alto, que presupone su subordinación, ya a la semejanza, ya a la identidad.
Por el contrario, si hay una identidad del precursor y del autor en la concepción
borgeana, o una semejanza de los precursores con la obra, esa identidad y esa
semejanza son absolutamente indeterminadas: la identidad y la semejanza ya no
son condiciones, sino efectos de funcionamiento inducidos en el sistema, que
proyecta sobre sí mismo la ilusión de una identidad ficticia, y sobre las series que
reúne la ilusión de una semejanza retrospectiva: “Si no me equivoco, las
heterogéneas piezas que he enumerado se parecen a Kafka; si no me equivoco, no
todas se parecen entre sí. Este último hecho es el más significativo” 28 .
Pero no se trata de cambiar una sumisión por otra, ni de otorgar al presente los
privilegios y las prerrogativas del pasado, sino, antes, de hacer jugar esta distancia
que los une y que los separa, contra las imposiciones de uno y los prejuicios del
otro. Cito a Borges: “En el vocabulario crítico, la palabra precursores es
indispensable, pero habría que tratar de purificarla de toda connotación polémica o
de rivalidad” 29 . Lo cierto es que si cada escritor crea a sus propios precursores, en
esta concepción nada importa la identidad de los hombres. Como dice Borges, “el
primer Kafka de Betrachtung es menos precursor del Kafka de los mitos sombríos
y de las instituciones atroces que Browning o Lord Dunsany” 30 .
Ejercicio eminentemente intempestivo, que no destruye la historia –la
concepción historicista de la historia, por lo menos–, sin destruir al mismo tiempo
la cristalización actual de su agente, y esto siempre en beneficio de un tiempo
futuro, de una literatura por venir.
El juego literario, la escritura, si se puede decir, no produce unos textos, no
constituye una obra, sin constituir al mismo tiempo un punto de vista sobre la
historia de la literatura y el mundo de las letras 31 .
Los precursores no vienen a fijar un texto, un autor o una obra en un contexto
dado, no son los agentes de una historia lineal que sería necesario determinar del
mejor de los modos posibles, ni el agente de una dialéctica revisionista (por más
28 Borges, “Los precursores de Kafka”, II, p. 89 (las cursivas son mías).
29 Borges, “Los precursores de Kafka”, II, p. 90.
30 Borges, “Los precursores de Kafka”, II, p. 90.
31 Cf. Morizot, Sur le problème de Borges, Paris, Kimé, 1999 ; cap. I: “el texto no es ya una
secuencia inmutable de signos sino una cuasi mónada que exprime un punto de vista particular sobre
el mundo o sobre las letras”.
ISSN 1132-0265 Philologia Hispalensis 23 (2009) 7-16
16 Eduardo Pellejero
creativa que se quiera), sino que constituyen el efecto de una línea de
transformación.
Al fin y al cabo, como dice Morizot, “lo propio de las obras es en última
instancia funcionar y no simplemente existir, es decir, ejercer una actividad de tipo
simbólico y tener implicaciones en la vida de los hombres. Las obras no reflejan el
mundo, ni se agregan a él, lo reorganizan. Es por eso que el arte no es una simple
traza a descifrar, es un pensamiento eficaz, la posibilidad para un fragmento del
mundo de poner en movimiento el resto del mundo” 32 .
Borges nos ha enseñado que la literatura puede ser un laberinto, como la
biblioteca, pero también un juego ideal, como la lotería; dominio de encuentros
inesperados, pero también devenir incalculable, que arroja la historia siempre un
poco más allá de su determinación total, por un suplemento de la escritura, como a
la tortuga de Aquiles.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
Barthes, Roland, “La mort de l’auteur”, en Le bruissement de la langue, Paris,
Seuil, 1984.
Bloom, Harold, A angústia da Influência, traducción al portugués de Miguel
Tamen, Lisboa, Cotovia, 1991.
Borges, Jorge Luis, Obras completas en colaboración, Madrid, Emecé, 1997.
Borges, Jorge Luis, Obras completas, Emecé, Barcelona, 1989.
Deleuze, Gilles, Différence et répétition, Paris, Presses Universitaires de France,
1968.
Eliot, T. S., “Tradition and the individual talent (1919)”, en Frank Kermode (ed.),
Selected Prose of T.S. Eliot, London, Faber & Faber, 1975.
Genette, Gérard, L’Oeuvre de l’art, Paris, Seuil, 1991-1996.
Morizot, Jacques, Sur le problème de Borges, Paris, Kimé, 1999.
Eduardo Pellejero Fecha de recepción: 14 de octubre de 2008
edupellejero@gmail.com Fecha de aceptación: 10 de marzo de 2009
Universidade de Lisboa
32 Morizot, Sur le problème de Borges, cap. II.
ISSN 1132-0265 Philologia Hispalensis 23 (2009) 7-16
También podría gustarte
- La Deliberacion Moral El Metodo de La Etica ClinicaDocumento6 páginasLa Deliberacion Moral El Metodo de La Etica ClinicaKita AlarconAún no hay calificaciones
- 10 Preguntas A Un AstrólogoDocumento7 páginas10 Preguntas A Un AstrólogoMikelon19600% (1)
- Control+de+Anciedad DesbloqueadoDocumento31 páginasControl+de+Anciedad DesbloqueadoFaider AltamarAún no hay calificaciones
- Gallina y El Otro Carolina VivasDocumento35 páginasGallina y El Otro Carolina VivasAlexandra MaarAún no hay calificaciones
- Carson Mccullers Cultura Cronicas SolosDocumento3 páginasCarson Mccullers Cultura Cronicas SolosPablina Angélica Calderón ChávezAún no hay calificaciones
- Zagajewski - Sobre Cioran y La Gramatica FrancesaDocumento7 páginasZagajewski - Sobre Cioran y La Gramatica Francesafelipebalda9282Aún no hay calificaciones
- Eliseo Ferrer / en Torno Al Fracasado Debate Piñero-Gatell Sobre La Figura de Jesús.Documento24 páginasEliseo Ferrer / en Torno Al Fracasado Debate Piñero-Gatell Sobre La Figura de Jesús.Eliseo FerrerAún no hay calificaciones
- Biografia Sobre San Pedro y San PabloDocumento3 páginasBiografia Sobre San Pedro y San PabloSherly Cavero Martinez50% (4)
- Cioran, E. M - ConversacionesDocumento272 páginasCioran, E. M - ConversacionesAlexandra Maar100% (14)
- Literatura Del Siglo XX - ProgramaDocumento11 páginasLiteratura Del Siglo XX - Programacefyl2011Aún no hay calificaciones
- Lancaster, Frederick Wilfrid. Indización y Resúmenes: Teoría y PrácticaDocumento18 páginasLancaster, Frederick Wilfrid. Indización y Resúmenes: Teoría y PrácticaMilo RodriguezAún no hay calificaciones
- La Anatomía de La Historia 22 Pasos para Convertirse en Un Maestro NarradorDocumento352 páginasLa Anatomía de La Historia 22 Pasos para Convertirse en Un Maestro Narradorvaneb285401100% (1)
- Comunicacion TuristicaDocumento21 páginasComunicacion TuristicaEdhisson Oblitas VasquezAún no hay calificaciones
- BERCEO - Vida de Santo DomingoDocumento116 páginasBERCEO - Vida de Santo DomingoNatalia ArmandoAún no hay calificaciones
- Texto y deconstrucción en la literatura norteamericana postmodernaDe EverandTexto y deconstrucción en la literatura norteamericana postmodernaAún no hay calificaciones
- Etapas de La Literatura Onirocrítica Según Los TestimoniosDocumento16 páginasEtapas de La Literatura Onirocrítica Según Los TestimoniosSofía SáezAún no hay calificaciones
- Monólogo InteriorDocumento5 páginasMonólogo InteriorRoxana Mesa HernandezAún no hay calificaciones
- Mosca Por Fabio RubianoDocumento5 páginasMosca Por Fabio RubianoAlexandra MaarAún no hay calificaciones
- Antigona-Furiosa. Griselda GambaroDocumento11 páginasAntigona-Furiosa. Griselda Gambarolalo_curaAún no hay calificaciones
- Notas Sobre El Horla de Guy deDocumento6 páginasNotas Sobre El Horla de Guy deBarracasAlSurLibrosLeídosAún no hay calificaciones
- La Puntuación - Regularidades de Su Uso en Autores Seis HispanoamericanosDocumento130 páginasLa Puntuación - Regularidades de Su Uso en Autores Seis HispanoamericanosSergio MontesAún no hay calificaciones
- Literatura Norteamericana A 2016 - 0Documento13 páginasLiteratura Norteamericana A 2016 - 0YhonaisAún no hay calificaciones
- Las Clases SocialesDocumento16 páginasLas Clases SocialesFotografíaTresAlfiles100% (1)
- David Le Breton - Antropología Del Cuerpo y ModernidadDocumento129 páginasDavid Le Breton - Antropología Del Cuerpo y ModernidadRobinson Pérez100% (32)
- Claudio Magris - A CiegasDocumento2 páginasClaudio Magris - A Ciegasbarraquea100% (1)
- Kafka Según CamusDocumento5 páginasKafka Según CamusGerman RodriguezAún no hay calificaciones
- Inrockuptibles Sobre Juan Villoro PDFDocumento4 páginasInrockuptibles Sobre Juan Villoro PDFMaite GuelermanAún no hay calificaciones
- La Decadencia de OccidenteDocumento5 páginasLa Decadencia de Occidentegonzalo fernandez de cordobaAún no hay calificaciones
- Solovieva Y. y Quintanar L.antol Del Desa... Cap. 15Documento31 páginasSolovieva Y. y Quintanar L.antol Del Desa... Cap. 15Jack Skellington100% (1)
- Dramaturgia Colombiana Contemporánea - LLDocumento288 páginasDramaturgia Colombiana Contemporánea - LLFrida Narváez TobarAún no hay calificaciones
- Laboratorio de Experimentación. Programa 2023Documento8 páginasLaboratorio de Experimentación. Programa 2023jeromitoAún no hay calificaciones
- Elogio de Helena GorgiasDocumento6 páginasElogio de Helena GorgiasIgnacio Orozco scarabelloAún no hay calificaciones
- Franz Kafka y El Humanismo en CrisisDocumento22 páginasFranz Kafka y El Humanismo en CrisisAlejandro QuesadaAún no hay calificaciones
- José María Pozuelo Yvancos - La Teoria Literaria en El Siglo XX (Impr 12 Carillas)Documento12 páginasJosé María Pozuelo Yvancos - La Teoria Literaria en El Siglo XX (Impr 12 Carillas)Beatriz Carnicero75% (4)
- Tema I Naturaleza y Alcance de La AntropologíaDocumento6 páginasTema I Naturaleza y Alcance de La Antropologíasolterito1188Aún no hay calificaciones
- Análisis NovelaDocumento15 páginasAnálisis NovelaDaniela GatoAún no hay calificaciones
- Comentario Sobre El InfinitoDocumento6 páginasComentario Sobre El InfinitoDavid FelipeAún no hay calificaciones
- La Noche Boca ArribaDocumento2 páginasLa Noche Boca ArribaYamir Toro Asustos Academicos UDAún no hay calificaciones
- 014 Comentario de Textos ComentarioDocumento19 páginas014 Comentario de Textos ComentarioangellupaAún no hay calificaciones
- El Futuro de La Novela (Henry James)Documento9 páginasEl Futuro de La Novela (Henry James)Helada del BosqueAún no hay calificaciones
- BORGES-Acerca de Mis CuentosDocumento8 páginasBORGES-Acerca de Mis CuentosSilvio Cesar LizarragaAún no hay calificaciones
- Historia de Los Ecos de Un Nombre.Documento3 páginasHistoria de Los Ecos de Un Nombre.Daniela Cubas PeralAún no hay calificaciones
- Malfé FantásmataDocumento1 páginaMalfé FantásmataArmando EsquivadaAún no hay calificaciones
- Elementos para Una Teoría Del Valor LiterarioDocumento17 páginasElementos para Una Teoría Del Valor LiterarioPatricia HarrisAún no hay calificaciones
- Una Mirada A La Luz Del AlmaDocumento16 páginasUna Mirada A La Luz Del AlmaJuan Pablo VelázquezAún no hay calificaciones
- Syllabus Literatura. Sociedad y CulturaDocumento16 páginasSyllabus Literatura. Sociedad y CulturaJaime AlzateAún no hay calificaciones
- El Libro Por Venir - EscrituraeimagenDocumento14 páginasEl Libro Por Venir - EscrituraeimagenEl Águila EdicionesAún no hay calificaciones
- Comentario Sobre Rubén DaríoDocumento2 páginasComentario Sobre Rubén DaríoMaite ArciniegaAún no hay calificaciones
- J.K. Huysmans, À Rebours (1884)Documento5 páginasJ.K. Huysmans, À Rebours (1884)Carles HidalgoAún no hay calificaciones
- WERNER, J. Georg Lukács y El Realismo Revisión de Un Paradigma.Documento9 páginasWERNER, J. Georg Lukács y El Realismo Revisión de Un Paradigma.massuia88Aún no hay calificaciones
- El Motivo de La Máscara en El Obsceno Pájaro de La NocheDocumento9 páginasEl Motivo de La Máscara en El Obsceno Pájaro de La NocheJennifer Sara Muñoz LorenzenAún no hay calificaciones
- Ejes de Discusión Sobre Literatura RegionalDocumento12 páginasEjes de Discusión Sobre Literatura RegionalkmaloryAún no hay calificaciones
- Sábado de Gloria Mario BenedettiDocumento10 páginasSábado de Gloria Mario BenedettiantonellitazapataAún no hay calificaciones
- Analisis Psicocritico Del Romance de GerineldoDocumento10 páginasAnalisis Psicocritico Del Romance de GerineldoPaula DávilaAún no hay calificaciones
- Un Loft para CleopatraDocumento286 páginasUn Loft para CleopatraJosé Gregorio Hernández DelgadoAún no hay calificaciones
- Anarchivismo WebDocumento320 páginasAnarchivismo WebElmeDinoAún no hay calificaciones
- Cuento La Ley de Herodes-IbarguengoitiaDocumento5 páginasCuento La Ley de Herodes-IbarguengoitiaCarlos EspíndolaAún no hay calificaciones
- Piccoli Hector - para Una Reflexión Histórica de La Metáfora-Anotado Reanotando1Documento13 páginasPiccoli Hector - para Una Reflexión Histórica de La Metáfora-Anotado Reanotando1Horacio MironAún no hay calificaciones
- Tinianov Sobrela EvolucionliterariaDocumento9 páginasTinianov Sobrela EvolucionliterariaLau TundiAún no hay calificaciones
- Simmel, Georg - Digresión Acerca de La Comunicación EscritaDocumento14 páginasSimmel, Georg - Digresión Acerca de La Comunicación EscritaSantiago BisurgiAún no hay calificaciones
- Lector de Poesía y Otros Ensayos Inéditos - Fernando Charry Lara PDFDocumento279 páginasLector de Poesía y Otros Ensayos Inéditos - Fernando Charry Lara PDFDaniel GarciaAún no hay calificaciones
- Vargas Llosa - El Dato EscondidoDocumento3 páginasVargas Llosa - El Dato EscondidoPaloma GudiñoAún no hay calificaciones
- La Paralaje y La Puesta de Sentido A La Realidad en El Monólogo Interior de Leopold Bloom en El Episodio Once de Ulises de Joyce. Polisena AraceliDocumento8 páginasLa Paralaje y La Puesta de Sentido A La Realidad en El Monólogo Interior de Leopold Bloom en El Episodio Once de Ulises de Joyce. Polisena AraceliAraceli PolisenaAún no hay calificaciones
- Ossalac Otrebor - La Literatura PDFDocumento105 páginasOssalac Otrebor - La Literatura PDFDereck AndrewsAún no hay calificaciones
- Wislawa Szymborska, La Mujer de LotDocumento2 páginasWislawa Szymborska, La Mujer de LotanfigoreyAún no hay calificaciones
- La Celestina - Análisis y ResumenDocumento6 páginasLa Celestina - Análisis y ResumenVerónica Díaz PereyroAún no hay calificaciones
- Octavio Paz, Cuadrivio, Fernando PessoaDocumento17 páginasOctavio Paz, Cuadrivio, Fernando PessoaQiQe Guadarrama100% (3)
- Libros Preferidos de Ray LorigaDocumento1 páginaLibros Preferidos de Ray LorigaChrisde99Aún no hay calificaciones
- Heraldo SDocumento9 páginasHeraldo SDomingo Varas LoliAún no hay calificaciones
- Piglia La Amistad en SaerDocumento4 páginasPiglia La Amistad en SaerLuis MenendezAún no hay calificaciones
- Cronotropo El Criticón .Documento8 páginasCronotropo El Criticón .Diogo AugustoAún no hay calificaciones
- Bazin Andre - Orson WellesDocumento106 páginasBazin Andre - Orson WellesAlexandra MaarAún no hay calificaciones
- Altamirano & Sarlo - Conceptos de Sociologia LiterariaDocumento112 páginasAltamirano & Sarlo - Conceptos de Sociologia LiterariaMoya JoselineAún no hay calificaciones
- AdonisDocumento4 páginasAdonisAlexandra MaarAún no hay calificaciones
- PRINCIPALES CONCEPTOS DE BAJTIN David ViñasDocumento11 páginasPRINCIPALES CONCEPTOS DE BAJTIN David ViñasAlexandra MaarAún no hay calificaciones
- Historia y Geografía de Borges Grinor RojoDocumento7 páginasHistoria y Geografía de Borges Grinor RojoAlexandra MaarAún no hay calificaciones
- INFIELESDocumento50 páginasINFIELESAlexandra MaarAún no hay calificaciones
- ¿Te Sientes Estancado - 3 Claves para Salir Del Estancamiento - El Cielo en La TierraDocumento4 páginas¿Te Sientes Estancado - 3 Claves para Salir Del Estancamiento - El Cielo en La TierraJoshua Lancaster YorkAún no hay calificaciones
- Capitulo 6Documento9 páginasCapitulo 6AnaLucía BustamanteAún no hay calificaciones
- Tercer Informe Sobre Lectura de HarrisonDocumento2 páginasTercer Informe Sobre Lectura de HarrisonPastor Maynor BeltetónAún no hay calificaciones
- Conceptos Unidad 3 Bocos Estadística Inferencial 2Documento32 páginasConceptos Unidad 3 Bocos Estadística Inferencial 2Iván JuncoAún no hay calificaciones
- 4 Funciones BasicasDocumento31 páginas4 Funciones BasicasKarina Valerie Valenzuela RamírezAún no hay calificaciones
- Cuñas Prob 1Documento2 páginasCuñas Prob 1Renzo Miguel Velasco GonzalesAún no hay calificaciones
- Trabajo Grupal Curriculo en La Edad MediaDocumento12 páginasTrabajo Grupal Curriculo en La Edad MediaferleyAún no hay calificaciones
- El EnsayoDocumento2 páginasEl EnsayoEdwin ZavalaAún no hay calificaciones
- Precursor EsDocumento3 páginasPrecursor EsAlexandra Cr100% (1)
- Reseña El Nudo y Su Fundamentacion EsteticaDocumento4 páginasReseña El Nudo y Su Fundamentacion EsteticaJuan PabloAún no hay calificaciones
- Rastacuerismo EntelectualDocumento10 páginasRastacuerismo EntelectualMarco Julian GarciaAún no hay calificaciones
- TP09 Movimiento Armonico Simple SolucionesDocumento4 páginasTP09 Movimiento Armonico Simple SolucionesNahue CisnerosAún no hay calificaciones
- Simplificación Sistema de FuerzasDocumento7 páginasSimplificación Sistema de FuerzasJuan Camarena MoriAún no hay calificaciones
- Pauta de Observación Del AlumnoDocumento2 páginasPauta de Observación Del AlumnoMARCELA VERA MORA0% (1)
- Dieter Junker Miserias de La Comunicación VisualDocumento46 páginasDieter Junker Miserias de La Comunicación VisualMaxi IbáñezAún no hay calificaciones
- Tarea 1Documento2 páginasTarea 1Afry ZuñigaAún no hay calificaciones
- Mapa Mental Psicologia SocialDocumento2 páginasMapa Mental Psicologia SocialDarwin ZamudioAún no hay calificaciones
- Teoria Del Juegoo (Grupo 1) .....Documento40 páginasTeoria Del Juegoo (Grupo 1) .....Angie RamosAún no hay calificaciones
- Evolución de La Educ. CívicaDocumento29 páginasEvolución de La Educ. CívicacavafisAún no hay calificaciones
- CURSO de Teoria de La Literatura D Villanueva Coordinador 77 94Documento18 páginasCURSO de Teoria de La Literatura D Villanueva Coordinador 77 94Juan Pedro Martín VillarrealAún no hay calificaciones
- Derecho en La GreciaDocumento6 páginasDerecho en La GreciaMaria SinaluisaAún no hay calificaciones