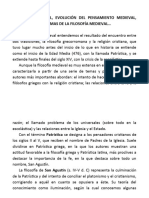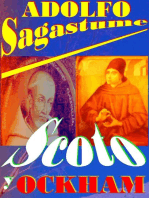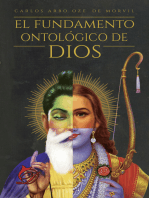Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pensamiento Filosofico Medieval
Pensamiento Filosofico Medieval
Cargado por
Blas CanelonesTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Pensamiento Filosofico Medieval
Pensamiento Filosofico Medieval
Cargado por
Blas CanelonesCopyright:
Formatos disponibles
FILO
SOFÍA
TEMA: 04
PENSAMIENTO FILOSÓFICO MEDIEVAL
LA FILOSOFÍA MEDIEVAL (SIGLO VI - SIGLO XV d. E.)
La caída del Imperio Romano después de haber sido asediado por un largo
periodo por los pueblos llamados “bárbaros”, creó una situación de profunda crisis
social y cultural que hizo difícil la transmisión de los avances logrados de la
Antigüedad a la Edad Media.
Las obras de Aristóteles y de otros clásicos griegos no pudieron ser conservadas
más que muy parcialmente y tuvo que esperarse mucho hasta que los árabes al
invadir Europa reintrodujeran textos importantes como el Organon, que contiene la
lógica aristotélica, y obras de Platón como la República, las leyes y el Timeo.
Todos estos libros habían sido traducidos del griego al sirio y fueron estudiados
muy intensamente en Bagdad durante el siglo IX gracias al impulso y protección
del califa Almamum. A partir de estas versiones llevadas por los árabes a Europa,
es que se conoce con mayor fidelidad a Platón y a Aristóteles. En la tarea de
difusión y comentario de sus teorías, destacaron los filósofos árabes, Avicena
(980-1037) y Averroes 0126-1198). Anteriormente, algunos elementos de la lógica
de Aristóteles fueron conocidos por obra de Boecio (470-525), quien escribió
Consolación de la Filosofía.
El pensamiento medieval es frondoso y, a partir del siglo X, está constituido por la
llamada filosofía escolástica. En esta reseña, sólo nos podremos referir a sus
momentos más importantes a través de dos problemas directrices conocidos como
la controversia de los universales y la doctrina de las dos verdades.
3.1 El problema de los universales
El problema de los universales fue heredado por los medievales de Platón y de
Aristóteles. Los medievales llamaban universales a los conceptos, debido a que
mediante ellos es posible referirse a una multiplicidad de individuos, cosas u obje-
tos. Así, por ejemplo, el concepto de número es general o universal, porque con él
nos referimos a todos los números, sean estos pares, impares, primos, etc., pues
todos ellos sin distinción son números. Otros ejemplos de conceptos son: griego,
peruano, materia, bueno, verdad, etc. La discusión giraba en torno a si universales
como "bueno" o como "verdad", por citar dos ejemplos, tienen una esencia que
existe independientemente de las cosas, como las ideas platónicas, o si son sólo
palabras que se refieren a las propiedades en común que tienen las cosas o
individuales y, por tanto, son sólo sonidos (flatus vocis) con los que nos referimos
a propiedades del único mundo que existe, que es el mundo material o sensible. A
los que defendieron el primer punto de vista se les conoce como realistas; éstos
Lic. María A. Cárdenas amasifuen
FILO
SOFÍA
tuvieron un ilustre representante en Escoto Erígena (810 - 880), quien también es
calificado de neoplatónico, por seguir en lo fundamental las tesis de Platón.
A los que defendieron el segundo punto de vista se les llama nominalistas, y se
asocia con Aristóteles. Su representante Roscelino 0050 - 1120).
Un realista famoso fue San Anselno de Canterbury 0033 - 1109), quien ideó la
famosa prueba ontológica de la existencia de Dios. Afirmó que el concepto de Dios
era el universal cuya esencia era lo perfecto. Y "lo perfecto" para ser tal debe,
pues, existir si no existiera ya no sería perfecto. Consecuentemente, si la esencia
del universal Dios es lo perfecto, entonces Dios existe.
Pedro Abelardo 0079 - 1142), por su parte, rechazó tanto el realismo como el
nominalismo y desarrolló una tesis conocida como conceptualismo. Abelardo
sostuvo que los universales no pueden ser sustancias o cosas, pero tampoco
meras palabras. Según él, los universales existen primero en la mente de Dios,
pero sólo como conceptos, después, en la misma condición, en la mente humana
y en las cosas materiales como propiedades o cualidad comunes.
3.2 El problema de las dos verdades
El problema de las dos verdades se plantea como consecuencia de las
discrepancias que se producen entre las afirmaciones científicas de la época
(verdades de razón) y las enseñanzas de la Biblia (verdades de la fe o
reveladas). Para Duns Escoto 0266 - 1308), ambas verdades son
irreconciliables, debido a que los misterios de la fe aceptados son inasequibles a
la razón. Las verdades de fe no pueden ser demostradas, sino que deben ser
aceptadas, porque el intelecto debe someterse a la voluntad divina.
Sin embargo, es Santo Tomás de Aquino 0225 - 1274) quien examina con más
detalle y profundidad la oposición planteada entre fe y razón, tratando de
armonizarla. De ese modo intentó delimitar los campos de la teología, a la que
correspondían las verdades reveladas, y de la filosofía, a la que correspondían
las verdades de la razón. Santo Tomás no consideraba la existencia de la
oposición o contradicción entre dichas disciplinas, ni entre sus respectivas
verdades.
La razón debía desenvolverse libremente sin temer contradecir la fe, pues esto
no ocurriría; todo lo que podía suceder es que la razón l1egara a lo que es
inaccesible por exceder sus posibilidades. Sin embargo, ciertas nociones
naturales que acepta la fe son confusas y necesitan ser probadas con ayuda de
la razón. Es el caso de la existencia de Dios: es incorrecto probarla a partir del
concepto o idea de Dios, como San Anselmo, pues ella puede ser probada a
plenitud por los efectos que produce la divinidad. Para Santo Tomás, es un
hecho que, en el mundo material que conocemos a través de la experiencia, hay
movimiento y una serie de efectos observables.
Lic. María A. Cárdenas amasifuen
FILO
SOFÍA
Consecuentemente, debe haber una primera fuerza o motor que origine ese
movimiento universal; ese primer motor es Dios.
Asimismo, si admitimos efectos, entonces ellos tienen causa y debe existir, por
tanto, una causa primera que no puede ser otra que la divinidad. Como es
conocido, los argumentos del primer motor y de la causa primera tienen origen
en Aristóteles; Santo Tomás los consideró válidos y los incorporó a su filosofía,
así como a otros elementos de la vasta obra del estagirita. Por ello se le atribuye
haber conciliado el cristianismo con el aristotelismo y, de esta manera, haber
armonizado razón y fe, filosofía y teología.
Las obras más importantes de Tomás de Aquino son la Suma Teológica, la
Suma contra los Gentiles y Del ente a la Esencia. Este monje dominico dejó una
escuela de pensamiento llamada Tomismo, que se cultiva hasta nuestros días.
Se le considera el más alto exponente de la filosofía escolástica.
En el último periodo del pensamiento filosófico medieval, se destacan los nomi-
nalistas, Pedro Hispano y Guillermo de Occam, en particular. Este último pen-
sador se destacó por sus aportes a la lógica proposicional y por su defensa al
nominalismo, en la que expuso argumentos que lo convierten en un precursor de
la metodología de la ciencia moderna. Asimismo participó de la doctrina de las
dos verdades de Duns Escoto, del que fue discípulo. A ellos debe añadirse
Raimundo Lulio de Cataluña 0235 - 1315), quien escribió Ars Magna, obra en
la que expone la posibilidad de un manejo puramente lógico-formal de los
conceptos más importantes de su época.
La segunda etapa (Filosofía Medieval) se extiende desde que la cosmovisión
cristiana se impone en el ámbito cultural griego y romano hasta la crisis de la
humanidad europea en el siglo XVI. Se caracteriza por la fe que, siendo
compartida de modo casi unánime, genera una nueva unidad en torno a la
temática y a los criterios desde los cuales abordarla. En esta etapa se entiende
que el único que existe por derecho propio es Dios y que el mundo y los hombres
somos porque Dios nos da el ser. Hace su aparición (en la Filosofía) el concepto
de Creación. Los dos filósofos más destacados de este período fueron: San
Agustín de Hipona (354-430) y Santo Tomás de
Aquino (1225-1274).
SAN AGUSTIN
El tema central del pensamiento de San Agustín
es la relación del alma, perdida por el pecado y
Lic. María A. Cárdenas amasifuen
FILO
SOFÍA
salvada por la gracia divina, con Dios, relación en la que el mundo exterior no
cumple otra función que la de mediador entre ambas partes. De ahí su
carácter esencialmente espiritualista, frente a la tendencia cosmológica de la
filosofía griega. La obra del santo se plantea como un largo y ardiente diálogo
entre la criatura y su Creador, esquema que desarrollan explícitamente sus
Confesiones (400).
Si bien el encuentro del hombre con Dios se produce en la charitas (amor),
Dios es concebido como verdad, en la línea del idealismo platónico. Sólo
situándose en el seno de esa verdad, es decir, al realizar el movimiento de lo
finito hacia lo infinito, puede el hombre acercarse a su propia esencia.
Pero su visión pesimista del hombre contribuyó a reforzar el papel que, a sus
ojos, desempeña la gracia divina, por encima del que tiene la libertad humana,
en la salvación del alma. Este problema es el que más controversias ha
suscitado, pues entronca con la cuestión de la predestinación, y la postura de
San Agustín contiene en este punto algunos equívocos.
Los grandes temas agustinianos conocimiento y amor, memoria y presencia,
sabiduría dominaron toda la teología cristiana hasta la escolástica tomista.
Lutero recuperó, transformándola, su visión pesimista del hombre pecador, y
los jansenistas, por su parte, se inspiraron muy a menudo en el Augustinus,
libro en cuyas páginas se resumían las principales tesis del filósofo de Hipona.
SANTO TOMÁS
(Llamado Doctor Angélico; Roccaseca, actual
Italia, 1224-Fossanuova, id., 1274) Teólogo y
filósofo italiano. Hijo de una de las familias
aristócratas más influyentes de la Italia
meridional, estudió en Montecassino, en cuyo
monasterio benedictino sus padres quisieron
Lic. María A. Cárdenas amasifuen
FILO
SOFÍA
que siguiera la carrera eclesiástica. Posteriormente se trasladó a Nápoles,
donde cursó estudios de artes y teología y entró en contacto con la Orden de
los Hermanos Predicadores.
En 1243 manifestó su deseo de ingresar en dicha Orden, pero su familia se
opuso firmemente, e incluso su madre consiguió el permiso de Federico II para
que sus dos hermanos, miembros del ejército imperial, detuvieran a Tomás.
Ello ocurrió en Acquapendente en mayo de 1244 y el santo permaneció
retenido en el castillo de Santo Giovanni durante un año. Tras una queja de
Juan el Teutónico, general de los dominicos, a Federico II, éste accedió a que
Tomás fuera puesto en libertad. Luego, se le permitió trasladarse a París,
donde permaneció desde 1245 hasta 1256, fecha en que obtuvo el título de
maestro en teología.
Durante estos años estuvo al cuidado de Alberto Magno, con quien entabló
una duradera amistad. Les unía además del hecho de pertenecer ambos a la
Orden dominica una visión abierta y tolerante, aunque no exenta de crítica, del
nuevo saber grecoárabe, que por aquellas fechas llegaba masivamente a las
universidades y centros de cultura occidentales.
Lic. María A. Cárdenas amasifuen
También podría gustarte
- Resumen Cap 1 y 2 La Ciencia. Su Método y Su Filosofía. Mario BungeDocumento2 páginasResumen Cap 1 y 2 La Ciencia. Su Método y Su Filosofía. Mario BungeVilma Violeta79% (24)
- Influencia de La Filosofía Griega en El CristianismoDocumento7 páginasInfluencia de La Filosofía Griega en El CristianismoElmer Alexis Hurtado Sandoval100% (1)
- La Epistemologia JuridicaDocumento18 páginasLa Epistemologia JuridicaCHAVEZ CAJALEON YHORDY BELTRANAún no hay calificaciones
- 1ejercicios SimbolizacionDocumento14 páginas1ejercicios SimbolizacionOchopinochoAún no hay calificaciones
- Guia Par La Preparacion de Oposiciones de Secundaria Editorial Mad Gui0001Documento79 páginasGuia Par La Preparacion de Oposiciones de Secundaria Editorial Mad Gui0001fusionarte83% (6)
- Historia de La EducaciónDocumento36 páginasHistoria de La EducaciónHerve TzabAún no hay calificaciones
- La Edad Media Dura Unos 10 SiglosDocumento6 páginasLa Edad Media Dura Unos 10 SiglosJose BlanesAún no hay calificaciones
- Trabajo de FilosofíaDocumento4 páginasTrabajo de FilosofíaAnthony CastilloAún no hay calificaciones
- La Relación de La Fiolsofía y La ReligiónDocumento4 páginasLa Relación de La Fiolsofía y La ReligiónOscar VargasAún no hay calificaciones
- Ontología 10Documento10 páginasOntología 10Tatiana PerezAún no hay calificaciones
- Tema 6 Tomas de Aquino ResumidoDocumento17 páginasTema 6 Tomas de Aquino ResumidoAndy Alan Muriel CabreraAún no hay calificaciones
- T.4.cristianismo y Filosofã A.tomasDocumento4 páginasT.4.cristianismo y Filosofã A.tomasMari Ángeles Cáceres RomeroAún no hay calificaciones
- Filósofo Griego Quien Nació Alrededor Del Año 487 ADocumento4 páginasFilósofo Griego Quien Nació Alrededor Del Año 487 AFcoAún no hay calificaciones
- Santo TomasDocumento11 páginasSanto TomasBartolome Limon PirisAún no hay calificaciones
- Tomás de Aquino y Filosofía Medieval (Apuntes)Documento6 páginasTomás de Aquino y Filosofía Medieval (Apuntes)jose-paredes100% (8)
- Modulo 6Documento30 páginasModulo 6Sergio GarciaAún no hay calificaciones
- TEMA 5 Santo TomásDocumento8 páginasTEMA 5 Santo TomásDandy ParquiAún no hay calificaciones
- Los Grandes Temas de Filofia MedievalDocumento9 páginasLos Grandes Temas de Filofia MedievalLuz Aurora Montalban JimenezAún no hay calificaciones
- Filosofía Medieval y Tomás de AquinoDocumento16 páginasFilosofía Medieval y Tomás de Aquinoignaciom28mAún no hay calificaciones
- Actividad Tema 3. Pensamiento Edad Media y EscolasticaDocumento5 páginasActividad Tema 3. Pensamiento Edad Media y EscolasticaJose BlanesAún no hay calificaciones
- Filosofía Cristiana Medieval Santo Tomás de AquinoDocumento8 páginasFilosofía Cristiana Medieval Santo Tomás de AquinoSantiago DiazAún no hay calificaciones
- Aportes de La Filosofía Cristiana A La Visión Del Hombre de La Filosofía GriegaDocumento5 páginasAportes de La Filosofía Cristiana A La Visión Del Hombre de La Filosofía GriegaWilmerC.FloresAún no hay calificaciones
- Dilaecticos y Antidialecticos y Problema de Los UniversalesDocumento24 páginasDilaecticos y Antidialecticos y Problema de Los UniversalesNelson Eduardo FerreiraAún no hay calificaciones
- 2 Filosofía Medieval 2 TOMÁS DE AQUINODocumento19 páginas2 Filosofía Medieval 2 TOMÁS DE AQUINOPablo GutiérrezAún no hay calificaciones
- De Filosofia Griega A La Medieval Cristiana Renacimiento La Modernidad PDFDocumento9 páginasDe Filosofia Griega A La Medieval Cristiana Renacimiento La Modernidad PDFseijasginaAún no hay calificaciones
- Santo TomásDocumento31 páginasSanto Tomásalbiii.mst28Aún no hay calificaciones
- ETAPDocumento13 páginasETAPchita rosarioAún no hay calificaciones
- Trabajo de Filosodia Filosofia MedievalDocumento7 páginasTrabajo de Filosodia Filosofia MedievalClaudio JalafAún no hay calificaciones
- Pardigma MedievalDocumento20 páginasPardigma MedievalJorge RomeroAún no hay calificaciones
- Hist - Filo. 2a Parte MEDIA - 17 18Documento10 páginasHist - Filo. 2a Parte MEDIA - 17 18Juan Manuel Cuadro VellojinAún no hay calificaciones
- Tarea 8 de Filosofia GeneralDocumento5 páginasTarea 8 de Filosofia GeneralDaye SantiagoAún no hay calificaciones
- Historia de La Filosofia Medieva1Documento20 páginasHistoria de La Filosofia Medieva1mauroAún no hay calificaciones
- Esc 2 Corrientes AnaliticasDocumento10 páginasEsc 2 Corrientes Analiticaspaua hernandezAún no hay calificaciones
- Filosofía MediavalDocumento5 páginasFilosofía MediavalAlba Arroyo JuradoAún no hay calificaciones
- Tarea de FilosofiaDocumento6 páginasTarea de FilosofiaSamuel MoncadaAún no hay calificaciones
- Taller de Repaso FilosofiaDocumento5 páginasTaller de Repaso FilosofiaSAMUEL DAVID MONCADA ARCINIEGASAún no hay calificaciones
- 1a Clase Filosofia 2o ParcialDocumento14 páginas1a Clase Filosofia 2o ParcialJose PerezAún no hay calificaciones
- El Cristianismo y La Escolastica 2Documento29 páginasEl Cristianismo y La Escolastica 2Enrique IGAún no hay calificaciones
- Santo TomasDocumento4 páginasSanto TomasDiana CastilloAún no hay calificaciones
- Monografia OntologismoDocumento23 páginasMonografia OntologismoAlex Santa Cruz VargasAún no hay calificaciones
- Edad MediaDocumento5 páginasEdad MediadvdzambranoiesAún no hay calificaciones
- Resumen Filosofía MedievalDocumento4 páginasResumen Filosofía MedievalDpto FilosofíaAún no hay calificaciones
- 9 Santo TomásDocumento9 páginas9 Santo Tomásalex_moreno55Aún no hay calificaciones
- Cambio de Postura Filosófica RenacentistaDocumento4 páginasCambio de Postura Filosófica Renacentistamisterio98100% (1)
- Historia de La Folosofia Antigua y Medieval Profesor Martin EnviarDocumento4 páginasHistoria de La Folosofia Antigua y Medieval Profesor Martin Enviarjalux doreyAún no hay calificaciones
- PatristicaDocumento6 páginasPatristicaSantiago EliasAún no hay calificaciones
- Tema 4 Santo Tomc3a1s de Aquino3Documento10 páginasTema 4 Santo Tomc3a1s de Aquino3Carmen Ruiz DuránAún no hay calificaciones
- Filosofia ModernaDocumento6 páginasFilosofia ModernaPAULA NATALIA PADILLA ALCALAAún no hay calificaciones
- Explica La Crítica Aristotélica de La Teoría de Las Ideas de PlatónDocumento5 páginasExplica La Crítica Aristotélica de La Teoría de Las Ideas de PlatónMallerly Yontomo ReyesAún no hay calificaciones
- Filosofia en La Edad MediaDocumento20 páginasFilosofia en La Edad MediaCristhian Gabriel Torres Hermoza100% (1)
- Pensamiento Filosófico en GreciaDocumento17 páginasPensamiento Filosófico en GreciaYeison SosaAún no hay calificaciones
- Apuntes MedievalDocumento78 páginasApuntes MedievalJulio gonzalez ceballosAún no hay calificaciones
- (Clase 4) Visión Aristotélico TomistaDocumento7 páginas(Clase 4) Visión Aristotélico TomistaMax GarafulicAún no hay calificaciones
- FilosofosDocumento5 páginasFilosofos02-CF-FC-CINDY MELISSA MAGUIÑA HERRERAAún no hay calificaciones
- Comentario de Santo Tomas de AquinoDocumento5 páginasComentario de Santo Tomas de AquinoAndrés PérezAún no hay calificaciones
- Filosofia AntiguaDocumento4 páginasFilosofia AntiguaAlba RojasAún no hay calificaciones
- FiloDocumento5 páginasFiloMaria MartinezAún no hay calificaciones
- Filosofia MedievalDocumento5 páginasFilosofia MedievalJenny PalenciaAún no hay calificaciones
- La Edad Media.Documento6 páginasLa Edad Media.jose luisAún no hay calificaciones
- Características de La Filosofía Griega, Medieval y RenacentistaDocumento3 páginasCaracterísticas de La Filosofía Griega, Medieval y RenacentistaAlberto Juárez TelloAún no hay calificaciones
- Filosofia Medieval y Renacentista FichasDocumento27 páginasFilosofia Medieval y Renacentista FichasHernanzach PgAún no hay calificaciones
- Santo TomasDocumento10 páginasSanto Tomaskaterin ochoa gbcAún no hay calificaciones
- Linguistica General y DescriptivaDocumento270 páginasLinguistica General y DescriptivaMariusalbertus0% (1)
- TALLER4Documento2 páginasTALLER4melisaAún no hay calificaciones
- Trabajando en ClaseDocumento3 páginasTrabajando en ClaseWilliamAbelPeraltaTorresAún no hay calificaciones
- Reporte de Lógica 2010.Documento3 páginasReporte de Lógica 2010.Marvin Alexander MelgaresAún no hay calificaciones
- Diseño Investigación CualitativaDocumento40 páginasDiseño Investigación Cualitativagerccantom1365Aún no hay calificaciones
- Proyectos de Investigacion Juridica PDFDocumento27 páginasProyectos de Investigacion Juridica PDFdambrosioclaudioAún no hay calificaciones
- Magnitud Del Problema Epistemológico MartinezDocumento11 páginasMagnitud Del Problema Epistemológico MartineznayiabgdaAún no hay calificaciones
- La Risa-Henri BergsonDocumento40 páginasLa Risa-Henri BergsonAlex Del RiscoAún no hay calificaciones
- Sobre La Carga de La PruebaDocumento10 páginasSobre La Carga de La PruebaFrank Yin SnniperAún no hay calificaciones
- Sesion LogicaDocumento3 páginasSesion LogicaCARLOS PUN LAYAún no hay calificaciones
- Nebadonia Por Antonio CerdanDocumento11 páginasNebadonia Por Antonio Cerdanfenix844Aún no hay calificaciones
- Valores Absolutos y RelativosDocumento2 páginasValores Absolutos y RelativosLily Mamanì100% (1)
- Sustentación 1,2,3,4 Pensamiento Lógico MatemáticoDocumento7 páginasSustentación 1,2,3,4 Pensamiento Lógico MatemáticoNestor AcevedoAún no hay calificaciones
- Meyer - La Filosofía AnglosajonaDocumento42 páginasMeyer - La Filosofía AnglosajonaPedro FernandezAún no hay calificaciones
- El Planteamiento Del Problema de InvestigaciónDocumento51 páginasEl Planteamiento Del Problema de InvestigaciónyadirasemblantesAún no hay calificaciones
- CUADRO RESUMEN Historia de La PsicologíaDocumento2 páginasCUADRO RESUMEN Historia de La PsicologíaVilma Noemí RodriguezAún no hay calificaciones
- FALACIASDocumento5 páginasFALACIASSofiaAún no hay calificaciones
- 15 CLASE - Discusion y Conclusiones VascDocumento31 páginas15 CLASE - Discusion y Conclusiones VascThomas OwensAún no hay calificaciones
- EpojéDocumento2 páginasEpojéFilosofia para siempreAún no hay calificaciones
- Sesión 1 - Metodología de La Investigación Alvarado Carbajal FranclinDocumento7 páginasSesión 1 - Metodología de La Investigación Alvarado Carbajal FranclinFranklin Fernando Alvarado CarbajalAún no hay calificaciones
- BancosDocumento31 páginasBancosVictor Manuel Barrera Leiva100% (2)
- Trabajo Practico Sobre Logica y Funcionesistra2022Documento2 páginasTrabajo Practico Sobre Logica y Funcionesistra2022Carlos Adrián Cardenas CriolloAún no hay calificaciones
- Qué Es La LógicaDocumento2 páginasQué Es La LógicaSair AntonioAún no hay calificaciones
- Positivismo JurídicoDocumento6 páginasPositivismo Jurídicoelamigo_25Aún no hay calificaciones
- Formato para Identificacion de Estilos de AprendizajeDocumento116 páginasFormato para Identificacion de Estilos de AprendizajeFabian CabreraAún no hay calificaciones
- El Grano de Oro DefinitivoDocumento48 páginasEl Grano de Oro DefinitivoYatzely HernándezAún no hay calificaciones