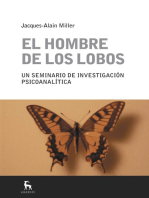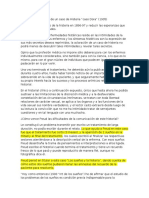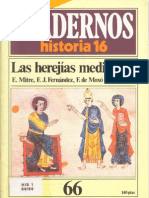Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Segundo Analista de Dora PDF
El Segundo Analista de Dora PDF
Cargado por
Irayetzin Hernandez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas7 páginasTítulo original
268492837-El-segundo-Analista-de-Dora.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas7 páginasEl Segundo Analista de Dora PDF
El Segundo Analista de Dora PDF
Cargado por
Irayetzin HernandezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
En su biografía de Freud, Ernest Jones se refiere al bien conocido caso Dora y a sus
diversos síntomas somáticos y mentales. Después de señalar que ella nunca reanudó
su análisis de sólo once semanas de duración, menciona que “murió hace algunos
años en Nueva York”.
Este hecho despertó mi interés por varias razones. ¿De qué murió Dora? ¿Pudo la
intuición de Freud, unida a su penetrante interpretación de sólo dos sueños, realmente
iluminar la estructura de la personalidad de esta infortunada niña? Si Freud estuvo
acertado, ¿no deberíamos ver en la vida posterior de Dora el impacto de las razones
que hicieron que retuviera sus síntomas de conversión? Y, por último –aunque esto no
es menos importante– ¿cuánto más avanzados estamos actualmente en nuestra
comprensión del “salto de lo mental a lo fisiológico”?
Mi particular curiosidad acerca de la vida posterior de Dora hubiera encontrado desde
el comienzo un obstáculo insuperable durante la vida de Freud, debido a la discreción
de este último. Freud escribió: “He esperado cuatro años desde el final del tratamiento,
y he pospuesto su publicación hasta oír que ha sucedido un cambio de tal índole en la
vida de la paciente que me permite suponer que ahora ha disminuido su propio interés
en los sucesos y hechos psicológicos.
Es innecesario decir que no ha quedado en el relato ningún nombre que pudiera poner
sobre la pista a un lector no médico; y la publicación del caso en un medio puramente
científico y técnico debería, aún más, brindar una garantía contra lectores no
autorizados. Naturalmente, no puedo evitar que la paciente se sienta apenada si su
propia historia clínica llega a sus manos, pero ella no leerá nada en ese trabajo que no
sepa ya previamente, y podrá preguntarse quién, además de ella misma, será capaz de
descubrir por el trabajo que es de ella de quien se trata”.
Veinticuatro años después del tratamiento de Dora por Freud, sucedió un hecho que
aclaró el anonimato del caso a otro analista, sin que Freud lo supiera.
En una nota al pie de su “Adición al análisis fragmentario de una histeria” (1923), Freud
escribió: “El problema de la discreción médica, que he discutido en este prefacio, no
afecta a los restantes historiales contenidos en este volumen, ya que tres de ellos
fueron publicados con el expreso consentimiento de los pacientes (mejor dicho, en el
caso de Juanito con el de su padre), mientras que en el cuarto caso (el de Schreber) el
sujeto del análisis no fue realmente una persona sino un libro escrito por él. El secreto
de Dora fue mantenido hasta este año. Hacía mucho que yo había perdido contacto
con ella, cuando hace poco tiempo oí que había enfermado recientemente debido a
otras causas, y había confiado a su médico que había sido analizada por mí cuando
era joven. Esta confidencia hizo fácil a mi bien informado colega reconocer en ella a la
Dora de 1899. Ningún juez cabal de la jerarquía analítica reprochará el hecho de que
los tres meses de terapia que ella recibió en aquel entonces no tuvieran más efecto que
el alivio de su conflicto actual y que no la protegieran de una posterior enfermedad”.
Freud no reveló el nombre del médico consultado, de acuerdo con el mismo, ya que
ello hubiera podido llevar a la revelación de la identidad de la paciente. Ahora que Dora
no vive más, puede ser revelado sin transgredir la discreción que protegió su
anonimato, por qué la nota de Jones acerca de la muerte de Dora suscitó un especial
interés. La razón es que soy yo el médico que en 1922 contó a Freud su encuentro con
Dora. Sucedió poco tiempo después de la presentación de mi trabajo “Algunas
reflexiones sobre la formación de los síntomas de conversión”, en el Séptimo Congreso
Psicoanalítico Internacional en Berlín, en septiembre de 1922, el último al que asistió
Freud. Me referí a varios de los puntos de vista expresados en ese trabajo y al
misterioso “salto de la mente al soma”, cuando le dije a Freud cómo había tenido lugar
mi encuentro con Dora y cómo había sido yo nolens volens {queriéndolo o no}dejado
penetrar en el secreto.
En el otoño de 1922 fui consultado por un otorrinolaringólogo acerca de una paciente
de él, una mujer casada, de 42 años de edad, que desde hacía un tiempo debía
guardar cama debido a acentuados síntomas del síndrome de Meniere: tinitus,
disminución de la audición en el oído derecho, mareos e insomnio debido a continuos
ruidos en ese oído. Ya que el examen del oído interno, del sistema nervioso y del
sistema vascular no mostraban ninguna patología, me preguntaba si un estudio
psiquiátrico de la paciente, que se comportaba muy “nerviosamente”, podría quizá dar
una explicación a su dolencia.
La entrevista tuvo lugar en presencia de su médico. Su esposo dejó el cuarto poco
después de haber escuchado sus quejas y no volvió. La paciente comenzó con una
detallada descripción de los inaguantables ruidos que sentía en su oído derecho y de
los mareos que tenía cuando movía la cabeza. Dijo haber sufrido desde siempre
ataques periódicos de jaqueca en el lado derecho de su cabeza. La paciente comenzó
entonces un largo discurso acerca de la indiferencia de su marido respecto a sus
sufrimientos, y de lo infortunada que había sido su vida marital. Ahora también su único
hijo había comenzado a descuidarla. Había terminado recientemente el Colegio y tenía
que decidir si quería continuar con sus estudios. A pesar de eso, a menudo volvía muy
tarde a casa por las noches y ella sospechaba que él estaba interesado en las mujeres.
Ella lo esperaba escuchando hasta que él volvía a la casa. Esto la llevó a hablar de su
propia vida amorosa frustrada y de su frigidez. Un segundo embarazo le había parecido
imposible porque no podía resistir los dolores del parto.
Expresó resentida su convicción de que el marido le había sido infiel, que había
pensado en divorciarse, pero que no podía decidirse. Llorosamente denunció a los
hombres en general por egoístas, pedigüeños y tacaños. Esto la llevó a su pasado.
Recordó con gran sentimiento qué cerca había estado siempre de su hermano, que era
ahora líder de un partido político y que todavía la visitaba siempre que ella lo
necesitaba, en contraste con el padre, que había sido infiel aún a la propia madre.
Reprochó a su padre por haber tenido una vez un asunto con una mujer joven casada,
con quien ella, la paciente, había trabado amistad, y a cuyos hijos había cuidado
durante un tiempo cuando era jovencita. El marido de la mujer le había hecho entonces
proposiciones sexuales que ella había rechazado.
Esta historia me resultaba familiar. Mi sospecha de la identidad de la paciente fue
pronto confirmada. En el entretiempo, el otólogo había dejado el cuarto. La paciente
comenzó a charlar de un modo insinuante, preguntando si yo era analista y si conocía
al profesor Freud. Le pregunté a mi vez si ella lo conocía y si él la había tratado alguna
vez. Como si hubiera esperado esta pregunta, rápidamente respondió que ella era el
caso “Dora”, agregando que no había visto ningún psiquiatra desde su tratamiento con
Freud. Mi familiaridad con los escritos de Freud evidentemente creó una muy favorable
situación transferencial.
La paciente olvidó hablar acerca de su enfermedad y desplegó gran orgullo porque
había escrito de ella como un caso famoso en la literatura psiquiátrica. Después habló
de la salud declinante de su padre, que ahora a menudo parecía estar loco. Su madre
recientemente había ingresado a un sanatorio para ser tratada de tuberculosis. La
paciente sospechaba que su madre podía haberse contagiado la tuberculosis del
padre, quien, según ella recordaba, había padecido esta enfermedad cuando niño.
Aparentemente había olvidado el episodio sifilítico de su padre, mencionado por Freud,
quien lo consideraba en general una predisposición constitucional y un “muy importante
factor en la etiología de la constitución neuropática en los niños”. También la paciente
expresó preocupación por sus ocasionales resfríos y dificultades respiratorias, así
como por sus ataques matutinos de tos, que atribuía a su excesivo fumar durante los
últimos años. Como si quisiera hacer más aceptable esto último, dijo que su hermano
también tenía el mismo hábito.
Cuando le solicité que bajara de la cama y caminara por la habitación, lo hizo con una
ligera renguera de la pierna derecha. Preguntada acerca de ello, no pudo dar ninguna
explicación. La tenía desde la infancia, pero no siempre se notaba. Después discutió la
interpretación de Freud de sus dos sueños y me pidió una opinión acerca de ella.
Cuando me aventuré a conectar su síndrome de Meniere con su relación con su hijo y
su continuo escuchar para oír cuando él volvía de sus excursiones nocturnas, pareció
aceptar mi interpretación y solicitó otra consulta conmigo.
La próxima vez que la vi ya no estaba más en cama y manifestó que sus “ataques”
habían terminado. Los síntomas del síndrome de Meniere habían desaparecido.
Nuevamente descargó una gran cantidad de sentimientos hostiles contra su marido y
aludió especialmente al asco que ella tenía hacia la vida marital. Describió sus dolores
premenstruales y su flujo vaginal después de la menstruación. Después habló
principalmente de su relación su madre, de su infeliz niñez a causa de la exagerada
tendencia a la limpieza de su madre, de sus anonadantes compulsiones a lavarse y de
su falta de afecto por ella. La única preocupación de la madre había sido su propia
constipación, y la paciente también ahora sufría de constipación. Finalmente, habló con
orgullo de la carrera de su hermano y de su temor de que su hijo no siguiera esas
huellas. Cuando la dejé, me agradeció elocuentemente y prometió llamarme si llegaba
a sentir la necesidad. No volví a oír hablar de ella. Su hermano me llamó varias veces
después de mi contacto con ella, y expresó su satisfacción por su rápida recuperación.
El estaba muy preocupado por el continuo sufrimiento de su hermana y por las
discordias que ella tenía con el marido y con la madre. Admitió que era difícil llevarse
bien con la hermana, debido a que ella desconfiaba de la gente y trataba de hacer
disgustar a los demás entre sí. El me quiso ver en mi consultorio, lo que yo decliné en
vista de la mejoría de Dora.
Es fácilmente comprensible que esta experiencia me hizo comparar el cuadro clínico de
esta paciente con el que Freud describió en su breve análisis veinticuatro años antes,
cuando ella tenía dieciocho. Es notorio que el destino de Dora siguió el curso que
Freud predijo. Según él “… el tratamiento del caso y consecuentemente mi insight de
los complejos elementos que lo componen, es fragmentario. Hay por lo tanto muchas
preguntas para las que no tengo respuesta o para las que sólo tengo indicios y
conjeturas”. Estas consideraciones, sin embargo, no alteraron su concepto básico de
que “… la mayoría de los síntomas histéricos, cuando llegan a su total desarrollo,
representan una situación imaginada de la vida sexual”. Fuera de duda, la actitud de
Dora hacia la vida conyugal, su frigidez y su asco hacia la heterosexualidad llevan
impresos el concepto de Freud del desplazamiento, que describió en los siguientes
términos: “Puedo llegar a la siguiente derivación para los sentimientos de asco. Tales
sentimientos parecen ser originariamente una reacción al olor (y posteriormente
también a la vista) de excrement0o. Pero los genitales pueden actuar recordando las
funciones excrementicias”.
Freud corroboró este concepto posteriormente, en sus notas acerca de un caso de
neurosis obsesiva, refiriéndose a su paciente como un renifleur (olfateador), que era
más susceptible a las sensaciones olfatorias que la mayoría de la gente. Freud agrega
en una nota que el paciente “en su niñez había tenido fuertes tendencias coprofílicas.
En conexión con esto ya hemos señalado su erotismo anal”.
Podemos preguntarnos si, aparte de los sentidos del olfato, gusto y visión, había
involucradas otras modalidades sensoriales en el procesos de conversión que padecía
Dora. Ciertamente, el aparato auditivo desempeñó un papel importante en el síndrome
de Meniere. De hecho, ya Freud se refirió a la disnea de Dora como condicionada,
aparentemente, por su escuchar, cuando niña, los ruidos del dormitorio de sus padres,
adjunto al suyo. Este “escuchar” se encontraba repetido en la expectativa con que
escuchaba las pisadas del hijo cuando éste volvía al hogar por la noche, con
posterioridad a cuando Dora comenzó a sospechar que el hijo estaba interesado en
mujeres.
En lo que respecta al tacto, Dora ya había mostrado su represión en su contacto con el
señor K. cuando éste la abrazó y cuando ella se comportó como sino hubiera notado el
contacto con sus genitales. Ella no pudo negar el contacto en sus labios cuando el
señor K. la besó, pero se defendió contra el efecto de este beso negando su propia
excitación sexual y su reconocimiento de los genitales del señor K., que rechazó con
asco.
Debemos recordar que en 1894, Freud propuso el nombre de “conversión” a una
defensa, cuando llegó al concepto de que “… en la histeria, una idea insoportable es
transformada en inocua transmutando la cantidad de excitación adherida a ella en una
forma corporal de expresión”. Antes aún, en colaboración con Breuer, lo formuló así: “El
aumento del total de excitación tiene lugar a lo largo de las vías sensoriales y la
disminución a lo largo de las motoras. (…) Si no hay, sin embargo, reacción alguna a
un trauma psíquico, el recuerdo de éste retiene el afecto que tenía originariamente”.
Esto es cierto todavía hoy.
Muchos años pasaron durante los cuales el Yo de Dora continuó con una terrible
necesidad de defenderse de sus sentimientos de culpa. Sabemos que trató de lograrlo
a través de una identificación su madres que sufría de una “neurosis de ama de casa”,
que consistía en un lavado obsesivo y otras formas de limpieza excesiva. Dora no sólo
se parecía a ella físicamente sino también en este aspecto. Ella y su madre no sólo
veían suciedad alrededor de ellas, sino también dentro de sí mismas. Ambas sufrían de
flujo vaginal cuando Freud trató a Dora, y lo mismo sucedía cuando yo la vi.
Es sorprendente que el arrastre del pie, que Freud observó cuando la paciente tenía
dieciocho años, haya persistido veinticinco años. Freud señaló que un síntoma de este
tipo sólo puede producirse cuando tiene un “prototipo infantil”. Dora se había torcido el
tobillo cuando era niña, al resbalar por un escaló cuando bajaba una escalera. El pie se
la había hinchado, le fue vendado y Dora tuvo que guardar cama algunas semanas.
Parece que un síntoma tal puede persistir toda la vida, siempre que sea necesario
usarlo para expresar displacer somáticamente. Freud siempre se adhirió al “concepto
de las reglas biológicas” y consideró al displacer “… como almacenado para su
protección. La complacencia somática, orgánicamente predeterminada, allana el
camino a la descarga de una excitación inconsciente”.
La importancia de la afirmación de Freud, de que “… parece que es mucho más
dificultoso crear una conversión nueva que formar caminos asociativos entre un nuevo
pensamiento que necesita descargarse y uno antiguo que ya no necesita hacerlo”, no
puede ser excesivamente enfatizada. La conclusión de algún modo fatalista que uno
puede inferir de la personalidad de Dora, que veinticinco años más tarde se manifestó
tal como Freud lo había visto y pronosticado, es que ella no pudo escapar a su destino.
Sin embargo, esta afirmación necesita alguna calificación. Freud mismo expresa muy
claramente que él no publicó el caso “para demostrar la realidad del valor de la terapia
psicoanalítica” y que la brevedad del tratamiento (que duró menos de tres meses) fue
sólo una de las razones que impidieron una mejoría más duradera de las dolencias de
Dora. Aún si Freud hubiera hecho ya en esa época sus descubrimientos sobre la
neurosis transferencial y la elaboración, Dora no hubiera podido beneficiarse con ellos,
ya que inesperadamente interrumpió el tratamiento “sin la menor duda [como] un acto
de venganza de su parte. Su propósito de autodañarse también se satisfizo con esta
acción”.
Han pasado más de treinta años desde mi visita al lecho de enferma de Dora. De no
ser por la nota del doctor Jones acerca de su muerte en Nueva Cork, que me ayudó a
obtener mayor información respecto de la última parte de su vida, no hubiera sabido
más de ella. Obtuve entonces de un informante los datos adicionales pertinentes
acerca de Dora y su familia que transcribo aquí.
Su hijo la trajo de Francia a los Estados Unidos. Contrariamente a lo que ella esperaba,
el hijo triunfó en la vida como un renombrado músico. Dora se aferró a él con los
mismos reproches y exigencias que había hecho a su esposo, que había muerte de
una enfermedad coronaria, desdeñado y torturado por la conducta casi paranoide de
ella. De un modo bastante extraño, sin embargo, prefirió morir, según mi informante, a
divorciarse. Sin la menor duda, sólo un hombre de este tipo pudo haber sido elegido
por Dora como marido. Cuando se analizaba había dicho claramente: “Los hombres
son tan detestables que preferiría no casarme. Esta es mi venganza”. Así que su
casamiento sólo había servido para cubrir su aversión a los hombres.
Tanto ella como su esposo habían sido arrojados de Viena durante la Segunda Guerra
Mundial y emigraron inicialmente a Francia. Antes de esto ella había sido tratada
repetidamente por sus bien conocidos ataques de jaqueca y de tos, y su ronquera, que
Freud había interpretado analíticamente cuando ella tenía dieciocho años. Al comienzo
de la década del treinta, después de la muerte de su padre, Dora comenzó a sufrir
palpitaciones cardíacas, que fueron atribuidas a su excesivo fumar. Reaccionaba a
esas sensaciones con ataques de ansiedad y temor de morir. Esta dolencia mantenía a
todos lo que la rodeaban en un estado de continua alarma y Dora utilizaba esto para
hacer enfrentar amigos y parientes entre sí. Su hermano, también “fumador en serie”,
murió mucho más tarde de una enfermedad coronaria en París, adonde había
escapado después de pasar por muy azarosas circunstancias. Fue enterrado allí con
los más altos honores.
La madre de Dora murió de tuberculosis en un sanatorio. Me enteré por mi informante
que ella había padecido esa enfermedad en su juventud. Ella se condujo a sí misma a
la tumba a través de su interminable y permanente compulsión a la limpieza cotidiana,
un trabajo que nadie podía realizar a su entera satisfacción. Dora siguió sus huellas
pero dirigió su compulsión principalmente a su propio cuerpo. Como su flujo vaginal
persistiera, se sometió a varias operaciones ginecológicas menores. Su incapacidad
para “limpiar sus intestinos”, su constipación, fue un problema hasta el final de su vida.
Estando acostumbrada a este trastorno de sus intestinos, aparentemente lo trató como
un síntoma familiar hasta que se transformó en algo más que un síntoma de
conversión. Su muerte, debida un cáncer de colon, diagnosticado demasiado tarde
para operarlo con éxito, pareció una bendición a todos aquellos que estaban cerca de
ella. Dora había sido, en las palabras de mi informante, “una de las histéricas más
repulsivas” que había conocido.
Los datos adicionales sobre Dora que aquí han sido presentados no son más que una
nota a la “Adición” (postcripto) de Freud. Espero que el presentarlos ahora pueda
estimular la reconsideración y la discusión del grado en que el concepto de proceso de
conversión, en el sentido que le dio Freud, es todavía válido, o si no, en qué aspectos
difiere de nuestra actual comprensión de él.
[1] Publicado originalmente en The Psychoanalytic Quarterly, 1957, XXVI. Versión
española en Revista de Psicoanálisis, 27, nº 3, 1970, p. 595
También podría gustarte
- Fragmentos de Análisis de Un Caso Histeria (1905 (1901) )Documento37 páginasFragmentos de Análisis de Un Caso Histeria (1905 (1901) )Adriana RangelAún no hay calificaciones
- Dora Nota Al Pie Por Felix DeutschDocumento6 páginasDora Nota Al Pie Por Felix Deutschmarukaboo67% (3)
- Los Casos de Sigmund Freud 3. El Hombre de Las Ratas (Oscar Masotta Et Al.)Documento93 páginasLos Casos de Sigmund Freud 3. El Hombre de Las Ratas (Oscar Masotta Et Al.)José Juan Ruiz Reyes100% (5)
- Ensayo El Hombre de Las RatasDocumento3 páginasEnsayo El Hombre de Las RatasAnia Jessa Ruiz100% (2)
- Caso Katharina FinalDocumento26 páginasCaso Katharina FinalOllin450% (4)
- El hombre de los lobos: Un seminario de investigación psicoanalíticaDe EverandEl hombre de los lobos: Un seminario de investigación psicoanalíticaAún no hay calificaciones
- Preguntas y Respuestas FarmacologiaDocumento8 páginasPreguntas y Respuestas FarmacologiaJavier Rivadeneira100% (2)
- Examen de NeonatologiaDocumento3 páginasExamen de NeonatologiaJoanne Albornoz Hinostroza100% (4)
- Una Nota A Pie de Pagina Sobre Dora (Deucht)Documento6 páginasUna Nota A Pie de Pagina Sobre Dora (Deucht)Nisha ArrietaAún no hay calificaciones
- Deutsch, F. - El Segundo Análisis de Dora PDFDocumento5 páginasDeutsch, F. - El Segundo Análisis de Dora PDFalienistaxixAún no hay calificaciones
- El Psicoanálisis Es Una Teoría para Comprender El Inconsciente y Una Terapia para Superar Nuestros Problemas AnímicosDocumento5 páginasEl Psicoanálisis Es Una Teoría para Comprender El Inconsciente y Una Terapia para Superar Nuestros Problemas AnímicosCristina VelázquezAún no hay calificaciones
- Historiales Clínicos Dora HR y JuanitoDocumento22 páginasHistoriales Clínicos Dora HR y JuanitopeperetruAún no hay calificaciones
- Neurosis. Histeria PDFDocumento21 páginasNeurosis. Histeria PDFElixa ViteriAún no hay calificaciones
- Fragmento de Análisis de Un Caso de HisteriaDocumento15 páginasFragmento de Análisis de Un Caso de HisteriaMaría José ValdiviezoAún no hay calificaciones
- Biografia de Sigmund Freud-PersoDocumento8 páginasBiografia de Sigmund Freud-PersoLeidyj ohanna Isaza CardenasAún no hay calificaciones
- La Verdad Sobre El Caso Anna ODocumento5 páginasLa Verdad Sobre El Caso Anna Oromina soyleAún no hay calificaciones
- Caso Dora 2Documento8 páginasCaso Dora 2MaiaSaguesAún no hay calificaciones
- Teoria de La Personalidad Tarea 3Documento12 páginasTeoria de La Personalidad Tarea 3Eliana RegaladoAún no hay calificaciones
- IsraelsDocumento12 páginasIsraelsCamilo SantibáñezAún no hay calificaciones
- TP1 PsicopatologíaDocumento13 páginasTP1 PsicopatologíaNxjxjdAún no hay calificaciones
- Un Año Con SchopenhauerDocumento6 páginasUn Año Con SchopenhauerGiovanni GabrielAún no hay calificaciones
- Pasión Secreta de Sigmund FreudDocumento3 páginasPasión Secreta de Sigmund FreudCynnthia Estrada50% (2)
- Resumen - Muestra Artística.Documento15 páginasResumen - Muestra Artística.Valentina BarreraAún no hay calificaciones
- Resumen 1er Parcial PDocumento45 páginasResumen 1er Parcial PjesicaAún no hay calificaciones
- Freud Fue Un FraudeDocumento9 páginasFreud Fue Un Fraudeastrochart2632Aún no hay calificaciones
- Fichas-A8 PsicoanalisisDocumento17 páginasFichas-A8 PsicoanalisisTherion Zoe Gil JuárezAún no hay calificaciones
- El Hombre de Las RatasDocumento8 páginasEl Hombre de Las Ratasaudrey rossana guiral jimenezAún no hay calificaciones
- PsicoanalisisDocumento3 páginasPsicoanalisisINGRID LISBET TARRILLO MALDONADOAún no hay calificaciones
- Mastandrea, Paula (2016) - Caso Dora La Historia de Un FracasoDocumento5 páginasMastandrea, Paula (2016) - Caso Dora La Historia de Un FracasoFederico AlvarezAún no hay calificaciones
- Bibliografía Sigmund FreudDocumento5 páginasBibliografía Sigmund FreudKATERIN ALEJANDRA VASCO ARANGOAún no hay calificaciones
- Sigmund FreudDocumento18 páginasSigmund FreudCecy Ballesteros100% (1)
- Historia Del PsicoanálisisDocumento20 páginasHistoria Del PsicoanálisisDagui7950% (2)
- Caso DoraDocumento6 páginasCaso Doragimena ayubAún no hay calificaciones
- Freud PDFDocumento11 páginasFreud PDFDania Barrera GarciaAún no hay calificaciones
- Ensayo HisteriaDocumento6 páginasEnsayo HisteriaWILLIAM ANDRES BRICENO CARRILLOAún no hay calificaciones
- Sigmund FreudDocumento6 páginasSigmund FreudCamila DuarteAún no hay calificaciones
- CUADRO GENERAL HDocumento12 páginasCUADRO GENERAL HGuille DucretAún no hay calificaciones
- Conferencia 16Documento2 páginasConferencia 16NaDoHee100% (3)
- Juventud en ExtasisDocumento10 páginasJuventud en ExtasisYuki LeonAún no hay calificaciones
- Casos 12Documento6 páginasCasos 12Dayana TiconaAún no hay calificaciones
- Evaluación Diagnóstica Desde La Perspectiva PsicoanalíticaDocumento6 páginasEvaluación Diagnóstica Desde La Perspectiva PsicoanalíticaElizabeth herreraAún no hay calificaciones
- Trabajo Final FinalDocumento14 páginasTrabajo Final FinalPiLlordellaAún no hay calificaciones
- MI RESUMEN Caso DoraDocumento8 páginasMI RESUMEN Caso DoraRocio AcostaAún no hay calificaciones
- Ensayo FreudDocumento4 páginasEnsayo FreudJoselyn RuelasAún no hay calificaciones
- El Libro Negro Del PsicoanalisisDocumento14 páginasEl Libro Negro Del PsicoanalisisJairo Sierra MeloAún no hay calificaciones
- J LacanDocumento5 páginasJ LacanIgnacio PrianoAún no hay calificaciones
- Tarea 3Documento5 páginasTarea 3FIORANNYAún no hay calificaciones
- Análisis Del Libro Juventud en ExtasisDocumento18 páginasAnálisis Del Libro Juventud en ExtasisCesar SanchezAún no hay calificaciones
- La Ética Del Bien DecirDocumento9 páginasLa Ética Del Bien DecirFlorencia ContrerasAún no hay calificaciones
- TAREA 4 Teoria de La Personalidad YAMILETDocumento5 páginasTAREA 4 Teoria de La Personalidad YAMILETMiguel Lopez100% (2)
- Ensayo Escuelas PsicológicasDocumento8 páginasEnsayo Escuelas PsicológicasShakira Baron TorresAún no hay calificaciones
- Caso Dora-10 Puntos Importantes (Análisis)Documento10 páginasCaso Dora-10 Puntos Importantes (Análisis)Angel AcostasAún no hay calificaciones
- INFORMECAMILAFIORDADocumento6 páginasINFORMECAMILAFIORDACami FiordaAún no hay calificaciones
- Análisis Fragmentario de Un Caso de Histeria - Caso DoraDocumento36 páginasAnálisis Fragmentario de Un Caso de Histeria - Caso DoraLu0% (1)
- Busqueda Del CasoDocumento14 páginasBusqueda Del CasoDaniela HidalgoAún no hay calificaciones
- Actividad 1 Analis Del Comportamiento Anormal.Documento9 páginasActividad 1 Analis Del Comportamiento Anormal.Diana SolanyiAún no hay calificaciones
- Historial Clínico - Caso Hombre de Las RatasDocumento13 páginasHistorial Clínico - Caso Hombre de Las RatasSofia Scriffignano0% (1)
- SIGMUD FREUD PsicoanalisisDocumento3 páginasSIGMUD FREUD PsicoanalisisElseys RuedaAún no hay calificaciones
- A-El Estado Patológico:: Análisis Fragmentario de Una HisteriaDocumento8 páginasA-El Estado Patológico:: Análisis Fragmentario de Una HisteriaCami AlcarazAún no hay calificaciones
- Teorías y Métodos Psicoanalíticos 4Documento5 páginasTeorías y Métodos Psicoanalíticos 4Sergio Alejandro Pinzon CaballeroAún no hay calificaciones
- Violencia-s-Silvia Ons Separado PDFDocumento165 páginasViolencia-s-Silvia Ons Separado PDFJosé Juan Ruiz ReyesAún no hay calificaciones
- El Tonel de Diogenes 1 PDFDocumento47 páginasEl Tonel de Diogenes 1 PDFJosé Juan Ruiz Reyes0% (1)
- De Gaëtan Gatian de Clérambault A Jacques LacanDocumento12 páginasDe Gaëtan Gatian de Clérambault A Jacques LacanJosé Juan Ruiz ReyesAún no hay calificaciones
- Boletín LaLeoDocumento194 páginasBoletín LaLeoJosé Juan Ruiz ReyesAún no hay calificaciones
- Graciela Brodsky Sexualidad Femenina Psicoanalisis Desde LacanAbbyDocumento168 páginasGraciela Brodsky Sexualidad Femenina Psicoanalisis Desde LacanAbbyJosé Juan Ruiz Reyes0% (1)
- Fabián Schejtman - Clínica Psicoanalítica, Scripta, LectioDocumento25 páginasFabián Schejtman - Clínica Psicoanalítica, Scripta, LectioJosé Juan Ruiz Reyes100% (1)
- Cuando La Cópula Se AbreDocumento4 páginasCuando La Cópula Se AbreJosé Juan Ruiz Reyes100% (1)
- Abuso y Maltrato Infantil - Inventario de Frases Revidadoparte 1Documento10 páginasAbuso y Maltrato Infantil - Inventario de Frases Revidadoparte 1José Juan Ruiz ReyesAún no hay calificaciones
- El Libro Arda VirafDocumento31 páginasEl Libro Arda VirafJosé Juan Ruiz Reyes100% (3)
- H16 Herejias-MedievalesDocumento30 páginasH16 Herejias-MedievalesYerko Muñoz S.100% (9)
- Enfermedades Respiratorias en El EmbarazoDocumento38 páginasEnfermedades Respiratorias en El EmbarazoJuan Gabriel CaballeroAún no hay calificaciones
- Indicadores MinSalud - HUSVPDocumento21 páginasIndicadores MinSalud - HUSVPeloisavergarahAún no hay calificaciones
- Casos PropuestosDocumento6 páginasCasos PropuestosMafemi Cruz Farfan100% (1)
- Conceptos en Enfermería PropedéuticaDocumento16 páginasConceptos en Enfermería PropedéuticaHugo Gerardo Telles Hernández86% (7)
- Protocolo MedicinaDocumento39 páginasProtocolo MedicinaGabo CienfuegosAún no hay calificaciones
- Transferencia y ContratransferenciaDocumento6 páginasTransferencia y ContratransferenciaIriis' GarzaaAún no hay calificaciones
- TesisDocumento7 páginasTesisPaula Carolina Soler CristanchoAún no hay calificaciones
- Informe Hemoaglutinación DirectaDocumento4 páginasInforme Hemoaglutinación DirectaRoberth Cárdenas75% (4)
- Fracturas y Luxaciones Columna VertebralDocumento37 páginasFracturas y Luxaciones Columna VertebralLuis Soto100% (1)
- SCC8 14Documento8 páginasSCC8 14Miguel Angel Peralta MontejoAún no hay calificaciones
- Ejercicios de KlappDocumento6 páginasEjercicios de KlappKarolina Quintana HermosillaAún no hay calificaciones
- RCPDocumento11 páginasRCPDavid LLontopAún no hay calificaciones
- Guias Colombianas de Pie Diabetico 2012Documento98 páginasGuias Colombianas de Pie Diabetico 2012Lc Medina100% (1)
- 1) HNPDocumento22 páginas1) HNPAngela RozasAún no hay calificaciones
- Tratamiento Arritmias VentricularesDocumento44 páginasTratamiento Arritmias VentricularesestradivarioAún no hay calificaciones
- CAP 16 Cromoblastomicosis - BonifazDocumento10 páginasCAP 16 Cromoblastomicosis - BonifazJhusleidy España ArroyoAún no hay calificaciones
- Será Un Cólico RenalDocumento7 páginasSerá Un Cólico RenalMarco Herrera BerltránAún no hay calificaciones
- 34 Evaluacion y Manejo GeriatricosDocumento28 páginas34 Evaluacion y Manejo GeriatricosCesar ZenAún no hay calificaciones
- Valoracion Power PointDocumento17 páginasValoracion Power PointmarianaAún no hay calificaciones
- Escopolamina y CiclopentolatoDocumento19 páginasEscopolamina y CiclopentolatoFernando Rufino VilledaAún no hay calificaciones
- Guia Padres DuchenneDocumento20 páginasGuia Padres DuchennePatricia ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Diseño Circuitos Electricos HospitalesDocumento4 páginasDiseño Circuitos Electricos HospitalesCro ManAún no hay calificaciones
- Pae Carlos Ramos (Quirurgico)Documento73 páginasPae Carlos Ramos (Quirurgico)darioAún no hay calificaciones
- DiapasonesDocumento3 páginasDiapasonesPamela GallardoAún no hay calificaciones
- La Terapia Cognitivo Conductual BnaDocumento4 páginasLa Terapia Cognitivo Conductual BnaDenni AcevedoAún no hay calificaciones
- Incompatibilidad RHDocumento11 páginasIncompatibilidad RHAntonio LazaroAún no hay calificaciones
- Técnicas de SuturaDocumento33 páginasTécnicas de Suturapedro manuelAún no hay calificaciones
- Patologias Etiologic As No InfecciosasDocumento17 páginasPatologias Etiologic As No InfecciosasJulyn PerezAún no hay calificaciones